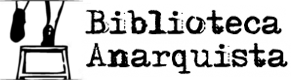Teresa Claramunt
La igualdad de la mujer
Primera parte
La mujer es inferior al hombre. Sus facultades físicas e intelectuales lo prueban superadamente.
Tal es la afirmación que imperturbablemente lanzan los burgueses siempre que se habla de los derechos de la mujer.
¿Decís que la mujer es inferior al hombre? Eso será verdad, quizá, en esta innoble sociedad en que vivimos. Por la dependencia material a que está sujeta, separada de todas las funciones que no son serviles, reducida a un salario insuficiente, obligada a venderse en casamiento a cambio de una protección a menudo ilusoria o alquilarse para un concubinato en el que sabe ha de ser despreciada, la mujer es, en efecto, inferior al hombre, que goza de monstruosos privilegios.
Imponiéndola una verdadera servidumbre moral, declarándola hecha para someterse exclusivamente a él, ordenándola una sumisión incondicional, que, por consiguiente, le arrebata toda iniciativa, se la reduce al estado de máquina o se la convierte en un objeto.
Pero ¿creéis, señores burgueses, que este estado de servilismo en que mantenéis a la mujer prueba su inferioridad? Os alabáis de una pretendida superioridad física e intelectual, citándonos triunfalmente las conclusiones de vuestros psicólogos y fisiólogos, conclusiones basadas principalmente en el género de vida tan diferente en que se desarrollan el hombre y la mujer.
¿Creéis, pues, que se puede declarar inferior un ser por el sólo hecho de que difiera de otro, sobre todo cuando esta diferencia proviene de la facultad que le distingue, determinando su función en la vida?
Y bien; yo soy mujer, me considero perfectamente igual a vosotros, mis facultades tan nobles como las vuestras y mis órganos tan útiles en la evolución general del gran todo humano.
Si la mujer es inferior al hombre respecto a fuerza, en cambio, como reproductora de la especie, es el primer obrero de la humanidad. Por otra parte, se exagera en exceso la inferioridad muscular de la mujer. Históricamente, la mujer ha sido siempre la principal bestia de carga, y en la actualidad comparte con el hombre los trabajos más penosos.
Porque la fuerza física de la mujer no sea exactamente igual a la del hombre, no se deduce lógicamente que no pueda gozar iguales derechos. ¡Hay en la especie animal tantos seres superiores al hombre! Y dentro de la misma escala racional hay tantos hombres superiores en fuerza física unos a otros, que si hubiera de tomarse dicha fuerza como regulador de los derechos, habría quien tuviera una gran cantidad de ellos y quien no poseyera ninguno.
Esto, apenas se enuncia, demuestra una notoria injusticia que si ha podido pasar en el ayer de la humanidad, cuando la fuerza era el distintivo de la razón; si todavía hoy sobrevive merced a las raíces que las costumbres bárbaras han echado en la sociedad, mañana, ese mañana tan suspirado para todos los que tienen sed de justicia, sólo servirá de afrentoso recuerdo.
Ninguna imaginación que no está obstruida por la aberración más crasa, ningún criterio que no esté ofuscado por el embrutecimiento más inconcebible, puede suponer siquiera que el ser, por ser más fuerte, por tener desarrollado en mayor grado su sistema muscular, ha de gozar de mayores preeminencias, tener mayores goces y disfrutar de mayores prerrogativas.
Que si esto no pugnara abiertamente con las más rudimentarias reglas de justicia, reñido estaría desde luego con el espíritu de igualdad que cada vez más, hasta que llegue a definitivo auge, va informando el modo de ser y las relaciones sociales.
Los partidos reaccionarios y aun muchos de los que se llaman demócratas, republicanos y revolucionarios en cierto grado, son los que fomentan con más ahínco la inferioridad de la mujer y se oponen sistemáticamente a que ésta ocupe en la sociedad el rango que le pertenece.
Y no obstante esta aberración de entendimiento, los reaccionarios, mejor dicho, la clerecía ha conseguido, dominando a la mujer, tener bajo su férula a la sociedad. Así se comprende su tenacidad porque ésta no se ilustre; pues una vez ilustrada y al tanto de lo que son en resumen todas las farsas religiosas, terminaríase ese modus vivendi, merced al cual los zánganos de las religiones chupan sin cesar el jugo de la colmena social.
¿Cómo es posible que el día que la mujer sepa, por lo que acredita la ciencia, que su hijo, lejos de ganar algo con lo primero a que le obliga la iglesia, el bautismo, se halla en inminente riesgo de, entre otras afecciones, perder la vista, de lo cual hay buen número de ejemplos, le lleve a bautizar?
Pues para que no desaparezca esta gabela, una de las más importantes que recibe la iglesia, se hace necesario que la mujer sea un zote; educadla y las pilas bautismales criarán telarañas de no usarse, y los recién nacidos se desarrollarán tan frescos y robustos con su pecado original encima, debajo, dentro o fuera, que para el caso es lo mismo.
Bandera Social, Madrid, 2-X-1886
Segunda parte
Los límites de un periódico semanal son poco a propósito para tratar el complejo problema de la igualdad de la mujer.
Las preocupaciones, arraigadas al cabo de tantos siglos, han constituido, por decirlo así, una segunda naturaleza y, dolorosamente, sufre gran retardo en su camino la marcha del progreso.
Pero algo ha de hacerse, y aunque no nos quepa a nosotros la gloria de ser los iniciadores en un problema tan racional, lógico y humano, no por eso hemos de cruzarnos de brazos; todo al contrario, dada la trascendencia del asunto y la necesidad imprescindible de que la razón se abra paso, allá vamos con nuestro óbolo, con nuestra piqueta revolucionaria, a horadar la muralla que interpone el absurdo privilegio a la luz de la libertad, de la igualdad y de la ciencia.
Torpes por demás han andado en este asunto todos los que, llamándose revolucionarios, han relegado la cuestión de la mujer a un completo olvido, desconociendo la importancia que este primer e importante factor ejerce en los destinos humanos.
Las religiones, habremos de repetirlo, más ilustradas en lo que a su beneficio pecuniario atañe, más experimentadas por sus íntimos conocimientos, han dejado hacer a los hombres de pelo en pecho, y seguramente se han reído sus secuaces cuando los oían gritar ¡viva la libertad! Sabiendo perfectamente que más o menos pronto, aquellos alardes serían dominados por ellos, con fingida mansedumbre, desde el confesionario, y sus prerrogativas no serían cercenadas.
Pudiera aquilatarse la fuerza que la mujer, sin darse cuenta de ello, ha arrojado en el lado de la balanza de la reacción, y muchos, que quizá toman este asunto cual cosa baladí, vendrían a ponerse a nuestro lado, reconociendo paulatinamente, que no es posible una sociedad libre e instruida allí donde la mujer sea esclava e ignorante.
Además de esto, existe una cuestión de derecho en este asunto.
Ha sido tal la necesidad de nuestros antepasados y aun la de muchos que en la actualidad viven para juzgar acerca de la mujer, que parece ciertamente que se han incubado, plantas exóticas, fuera del seno materno. Ciertamente que oyendo a muchos discurrir a este propósito se pregunta, no el hombre pensador, no el filósofo, sencillamente el que tiene despejado el cerebro: ¿habrá tenido este energúmeno madre?
Y como, salvo mamá Eva, que ya saben ustedes aquello de la costilla es muy difícil haya existido hijo sin madre, que más fácil existiera sombra sin luz, y como la sociedad se compone de todos estos hijos con madre, no se explica a satisfacción el que los hijos cometan parricidio moral de negar a la autora de sus días, a la que los tuvo en su regazo. Los besó cuando niños, los alimentó con la fuerza creadora de su sangre, la igualdad y la libertad que para sí reclaman.
Cosas absurdas hay en verdad en este mundo que parece vaciado en el crisol de la aberración, pero ésta es de las más piramidales.
¡Y todo debido a la maldita ignorancia, a la deficiente enseñanza, a la involucración sistemática y constante de las puras fuentes de la razón y la ciencia!
Porque esos mismos a quienes decís ¿tú eres partidario de la igualdad de la mujer? Y os contestan, sin pararse un momento a reflexionar, y con la misma prisa que se daba aquel aragonés para alcanzar a su burro, a quien, para que corriera, metió una guindilla en mala parte, introduciéndose otra él en el mismo sitio; pues bien esos mismos que dicen, blasfemando disparates, que la mujer debe encerrarse en su casa, cuidar sus pucheros, y cuando más saber mal leer y escribir, porque hoy la mayor parte de los que leemos lo hacemos por antonomasia, no están conformes con lo que dicen, o mejor dicho, no saben lo que se dicen.
Conviene, aunque seamos un poco difusos en este punto, sentar algunos ejemplos.
Supongamos el enemigo más enemigo de los derechos de la mujer.
Decidle: ¿crees tú que tu madre, sin la coacción que ejerce el matrimonio, hubiera sido honrada y cumplido fielmente los deberes que se impuso al unirse con tu padre? Quizá nos os deje acabar sin responder afirmativamente.
Insistid en la pregunta. Luego si tú supones, fundadamente, que tu madre no necesitaba sino su libérrima voluntad para el cumplimiento de su deber, ¿Por qué las demás no se encontrarían en el mismo caso y, por lo tanto, huelga el cohibirlas y es ridículo el matrimonio, que tiene todo el carácter de una imposición y de una intrusión, en asuntos meramente de conciencia, de personajes a quienes no conocéis, y que a no ser la costumbre, todas esas ceremonias servirían de argumento para un sainete?
Aquí es seguro ya no os conteste tan deprisa. Cuando más, y después de rascarse la oreja, balbuceará como chico que une letras: «Hombre, mi madre, sí; pero las demás..., mira el casamiento es conveniente porque fulano abandonó a zutana estando casado; con que ¿qué hubiera hecho si no está casado?»
Este modo de raciocinar (de algún modo hemos de llamarle) es privativo de los constantes obstruccionistas a los derechos de la mujer, y demuestra por sí únicamente los serios fundamentos en que se apoyan los mantenedores del statu quo en materia de derechos femeniles.
Creemos haber demostrado que, de todos los despotismos, no hay ninguno tan inconcebible como el del hijo que sostiene que la mujer, en cuya voz colectiva se cuenta la que le dio el ser, debe permanecer relegada al estado de cosa.
¡El hijo, que no hubiera sido sin su madre, negando sus derechos a la que debe la existencia!
Bandera Social, Madrid, 16-X-1886
Tercera parte
Parece que tal exabrupto sólo debiera ocurrírsele a la burguesía, que ni ve, ni oye, ni entiende, ni reconoce otros lazos que los que le proporcionan aumentar algo más el capitalito ganado a fuerza de trabajos y sudores de otros.
Pero aún hay más: hemos presentado el ejemplo del hijo y la madre, porque así debía ser si habíamos de comenzar por el principio.
Dejemos a un lado hermanas y demás, para venir a la cuestión capital: marido y mujer.
Demos de barato que el hijo a quien antes encontramos en su camino vuelve a aparecer para ayudarnos a dar cima a nuestro trabajo.
Es natural suponer no se ha convencido, pues es sabido que el error se aprende con tanta facilidad como es difícil a la razón abrirse paso.
Así, pues, nuestro hombre, si así puede llamarse, sigue en sus trece, sino ha llegado ya a veintiséis o más.
Está casado, como Dios manda, lo cual es una desgracia en los tiempos burgueses que corremos.
Por consiguiente, tiene mujer; es suya (pues no queremos pensar mal), como mandan los cánones.
Ha pasado eso que se llama luna de miel cuando la volvemos a encontrar.
Después de la cortesía del saludo, tratamos de explorar su voluntad en distinta forma que lo hicimos anteriormente.
Al efecto damos comienzo a la información.
—¿Te has casado?
—Sí.
—¿Y qué tal es, no tu futura, sino tu presente?
—Hasta ahora no marcha mal.
—¿Es instruida?
—Hombre, nacida de padres que apenas tenían para comer con lo que trabajaban, tuvieron que ponerla a oficio desde muy niña: así que sólo ha aprendido a guarnecer botas.
—¿De modo que de enseñanza?
—Solamente ha aprendido lo que enseñaban en una escuela dominical, que es poco o nada.
—Y mañana, cuando tenga hijos ¿qué les va a enseñar?
—Ella nada. Yo haré todo lo posible porque vayan a una escuela.
—¿Del ayuntamiento?
—Claro; no tengo medios.
—¿Y no sabes que en esas escuelas lo que aprenden, según están montadas, es muchas cosas de las que no debían aprender?
—No tengo otro remedio. Harto lo siento.
—Aunque no soy rencoroso, voy a recordarte lo que me decías ha ya tiempo al preguntarte si eras partidario de que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre.
—¿Y qué tiene que ver eso con mis hijos?
—Lo verás. Cuando yo te preguntaba eso, no te quería decir lo que generalmente se entiende por igualdad de la mujer. Los anarquistas creemos que ésta, mitad o más del género humano, no debe ser una bachillera, que, como hoy se practica en muchas vecindades, se lleva todo el día de aquí para allá charlando como un sacamuelas y abandonando, por esa hidrofobia de exhibirse, sus atenciones para con la familia y sus deberes como esposa y como madre.
—Pues, ¿qué queréis entonces?
—Queremos que, en lugar de eso que piensan muchos cerebros obtusos, la mujer tenga mucha instrucción, con lo cual no es temible la libertad; queremos, que así como hoy tiene que enviar sus hijos a la escuela al cuidado de maestros más atentos a cobrar su asignación (salvo alguna rarísima excepción) que a alumbrar la inteligencia de 40 o 50 niños, que asisten a las escuelas por término medio, pueda educar a sus hijos en los primeros pasos de la vida y prepararlos a mayores estudios; queremos que habiendo desarrollado sus conocimientos, no sólo sea el pedagogo del niño, sino el galeno provisional que, merced a su ilustración, pueda, con ayuda de manuales especiales, atender a los cuidados primeros que requiere la salud del pequeñuelo cuando ésta se quebrante.
—Eso me parece bien; pero lo creo mucho.
—No tal, puesto que nuestra pretensión no es que posea en absoluto todas las ciencias, sino que aquella cuyos prematuros cuidados maternales le impidan adquirirlos en mayor extensión, tenga rudimentarios principios de cuanto es necesario que la mujer que ha de constituir familia necesita. De ese modo no cabe duda que será buena hija, buena esposa y buena madre.
—Hasta ahí estamos de acuerdo: pero yo he oído hablar de amor libre y de no sé cuántas cosas más.
—Iremos llegando poco a poco. Lo primero que hemos convenido es que es conveniente que la mujer sepa algo más que barrer, remendar, espumar el puchero, y no tenga otras luces que las que se necesitan para conversar con las vecinas, que como también carecen de conocimientos, sus conversaciones, tarde o temprano, han de degenerar en eso que vulgarmente denominan chismes de vecindad, originados por lo común a disgustos sin cuento. Que si tuvieran más luces, quizá aprovecharían el tiempo en cosa más útil, por ejemplo, en excogitar los medios de venir en ayuda de la vecina cuyo hijo, hermano o padre se encontrara en el lecho del dolor, o en instruir a los niños que hoy, después de ir a clase, sólo viven en la calle, o en el patio, oyendo lo que no debieran de oír.
—Eso lo entiendo. Pero deseo me orientes respecto a los otros puntos que te he preguntado.
Bandera Social, Madrid, 23-X-1886
Cuarta parte
—Pues esa hipocresía y falsedad no es transitoria e individual, sino permanente y casi general.
Si fuera fácil descubrirle todas las miserias que se ocultan en esos hogares donde moran los grandes personajes. Si pudieras sorprender los secretos de esas familias encopetadas cuyos blasones deslumbran. Si penetras en lo íntimo, en lo que se oculta a nuestra vista tras adamascados cortinajes, es seguro vencieras la repugnancia que, al parecer, sientes hacia lo que, por lo mismo que es la encarnación de la justicia, hacen tanta oposición los que tienen el corazón podrido por la inmoralidad.
La alta burguesía es una clase desenfrenada, sin humanidad, sin cariño ni otro lazo que el interés.
Huera en materia de virtudes, exhausta de todo noble sentimiento, envilecida en la malicie más repugnante, no hay freno que la contenga, y así mancha el tálamo nupcial como perpetra en sus orgías y bacanales los más repugnantes vicios, los extremos de goces más inverosímiles y contrarios a la naturaleza.
Según eso, el adulterio es la norma a que se ajustan los que nos predican con la palabra moralidad.
¡El adulterio! Para nuestros burgueses, el adulterio es una frase inodora. Es un señor a quien saludan respetuosamente si le encuentran de paso y de quien se burlan en cuanto ha traspuesto la esquina.
Mejor dicho, el adulterio es visita de las casas aristocráticas, visita tan constante, que se ha familiarizado ya con los cónyuges. Ni él exige nada, ni éstos le guardan otros respetos que los de la etiqueta más frívola.
Esto te lo explicarás fácilmente si observas que, a pesar de ser tan grande el número de burgueses y burguesas que, por rendir tributo a la nota y al buen tono, cambian con frecuencia de consorte, apenas si oyes se haya celebrado un divorcio.
El adulterio entre los grandes es un mito en el que no reparan las gentes de alta alcurnia. Cuando más, algunos maridos suelen aprovecharse de él para convertirle en elemento cotizable.
Si la cara mitad es rica, apronta una cantidad como precio a esta libertad, y el tolerante esposo se aprovecha de este dinero para jugar y profanar santidades que aparecen respetables.
Suele acontecer que la fiel esposa, cansada de comprar tan caro el secreto, niegue alguna vez lo solicitado por su indisoluble consorte. Éste se enfurece y la amenaza con que el escándalo va a ser tan mayúsculo que se van a enterar hasta las naciones extranjeras.
Y ya ves, por desarrollada que sea una mujer en el vicio, esto la atemoriza y sigue soltando jugo.
Que es lo que realmente desea el envilecido eunuco para poder satisfacer a su devoción los múltiples caprichos de un ser estragado física y moralmente.
Algo de eso tengo yo oído cuando tenía relaciones con la doncella, pero no me negarás ahora, que si bien eso es cierto en cambio destruye vuestras pretensiones de que a la mujer le es suficiente con ilustrarse para que pueda ser un dechado de moral.
Por lo general, la burguesía es instruida, tiene medio de educarse. Sus hijos frecuentan las universidades, los ateneos, los centros del saber, en fin; sus hijas van a los colegios, no solamente españoles sino extranjeros.
Afinas la puntería, a lo que parece, y quizás sin quererlo, aduces argumentos que no se le hubieran ocurrido a Santo Tomás, gran dechado en teología.
Sin embargo, voy a tratar de probar como esas, que a simple vista parecen razones de peso, sólo tienen una falsa apariencia de doblé.
Desde luego yo no puedo asegurarte, porque no he penetrado siquiera en uno de esos colegios de jesuitas a donde va a parar la flor y nata de nuestros burguesitos, cuál es en detalle la educación que reciben.
Pero a juzgar por las manifestaciones exteriores y lo que la razón indica, puede conjeturarse en parte que ésta no es muy lúcida.
Tú bien conoces que esos sayas negras saben perfectamente donde les aprieta el zapato: habida cuenta de esto, no he de esforzarme mucho para demostrarte que lo que para ellos (las sotanas) desean es que se prolongue la estancia de los muchachos, puesto que éstos pagan por manutención, residencia y educación sumas crecidas que aumentan el tesoro de los hijos de Loyola.
Así, ya puedes figurarte si pondrán de su parte todos los recursos imaginables para que no se les acabe la bicoca.
Esto de una parte, y de otra ¿qué ilustración puede adquirirse en unos antros donde a porfía se ponen todos los medios para extraviar la razón y hacerla refractaria a las luces de la investigación científica; donde la libertad se subordina al fanatismo; donde, en fin, existe una atmósfera mefítica que emponzoña en su nacimiento las ideas más puras y los sentimientos más nobles?
¿Por ventura este género de educación sui generis, sólo concretada al servicio de una clase egoísta, puede proporcionar beneficios a la humanidad en general?
Bandera Social, Madrid, 25-XI-1886