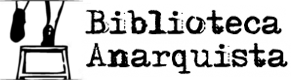Rudolf Rocker
Nacionalismo y cultura
La insuficiencia de todas las interpretaciones históricas
La lucha entre la iglesia y el Estado
La aparición del Estado nacional
El absolutismo político como obstáculo para el desarrollo económico
Las doctrinas del contrato social
Las ideas liberales en Europa y en América
La filosofía alemana y el Estado
La democracia y el Estado nacional
El nacionalismo como religión política
La nación como comunidad moral de hábitos y de intereses
La nación como comunidad lingüística
La nación a la luz de las modernas teorías raciales
La unidad política y la evolución de la cultura
La descentralización política en Grecia
La centralización romana y su influencia en la formación de Europa
La unidad nacional y la decadencia de la cultura
La ilusión de los conceptos de cultura nacional
El Estado nacional y el desarrollo del pensamiento científico y filosófico
El arte y el espíritu nacional
Presentación
Escrita a principios de la década de 1930, esta monumental obra de Rudolf Rocker, intentaba ser partícipe en la construcción de un dique que frenara, hasta donde fuese posible, el frenético y demente nacionalismo que, durante aquella época, parecía querer devorar a Europa entera. Rocker planteó su obra para que fuese editada en Alemania; pero, por razones entendibles, este proyecto no pudo llevarse a cabo, por lo que permanecería enlatada esperando tiempos mejores para su publicación, nulificándose así el interés de su autor, quien buscaba, con ésta, enfrentar la locura nacionalista de los partidos nazi-fascistas.
El alegato principal de Nacionalismo y Cultura intenta demostrar que los términos cultura y nacionalismo, son antitéticos, que se combaten a sí mismos. Pues, mientras más cultura se desarrolla en una comunidad, el nacionalismo decrece, y mientras menos cultura, más se acrecentan las manifestaciones nacionalistas según Rudolf Rocker.
Esta tesis que es terriblemente punzante y que habrá de encontrar polemistas que no tan fácilmente se rindan ante las argumentaciones de Rocker, presenta la positivísima característica de inducir a la reflexión, al análisis y, claro está, al debate. Y de ahí, en opinión nuestra, su importancia para los momentos actuales y, particularmente para el peculiar desarrollo que se está generando en buena parte del continente americano.
R. Rocker también aborda las relaciones entre los conceptos poder y cultura, mismas que, al igual que acontece entre los términos nacionalismo y cultura son, en su opinión, también profundamente repelentes, ya que en la medida en que el poder se acrecenta, la cultura decrece; y en la medida en que la cultura se acrecenta, el poder decrece.
Rocker, haciendo patente su fe anarquista, arremete sin medida en contra de las concepciones estatistas, magnificando el criterio federativo comunitario. Ciertamente esta obra Nacionalismo y Cultura, parece haber sido concebida pensando únicamente en Europa, en aquella Europa de la década de los treintas que parecía estar a punto de perderse en las entrañas de la bestia fascista. Quizá ese criterio eurocentrista, claramente expresado, constituya un pequeño talón de Aquiles de esta monumental obra, puesto que el lector es inducido —por lo menos eso es lo que nosotros deducimos— a suponer, que de la salvación de Europa dependía la salvación del mundo entero.
Asimismo vale la pena meditar, analizar y discutir, sobre todo ahora que la Unión soviética estaliniana ha pasado a la historia, sobre las tesis esgrimidas por Rocker en su epílogo, interrogándose sobre si es sostenible un capitalismo de Estado como solución a las problemáticas sociales, políticas y económicas de los pueblos todos del mundo, tomando en cuenta la actualidad del tan cacareado mundo globalizado, mundo que, dicho sea de paso, Rudolf Rocker no conoció.
En fin, en nuestra opinión, son tantísimas las invitaciones que brotan de esta obra para reflexionar, analizar y discutir, que merecería la apertura de un seminario en cualquier ateneo constituido.
Esperamos que la presente edición cibernética de Nacionalismo y Cultura, sirva para que los elementos libertarios y afines encuentren puntos de partida y les permita profundizar, a nivel individual o colectivamente, relevantísimos temas de actualidad cultural, política, social y económica. Pues, al proceso político, ecónomico y social que hoy por hoy está generándose en buena parte del territorio latinoamericano, en particular en varias regiones sudamericanas, esta obra, Nacionalismo y Cultura, proporciona valiosos puntos de análisis que podrían ser útiles a los directamente inmiscuidos en el proceso a que hacemos referencia. No se trata de que recomendemos la burda y absurda utilización de lo planteado por Rocker para golpear a determinadas figuras o movimientos particulares; lejos, lejísimos de nuestras intenciones tan maquiavélica como estúpida presunción. De lo que se trata, en nuestra opinión, es simplemente el prestar oídos a los argumentos de Rudolf Rocker, develándolos por medio de nuestra reflexión, crítica y discusión.
Para terminar tan sólo diremos que debido a la extensión de la presente obra, más de quinientas páginas en la edición que nos sirvió de base (la editada en México por Editorial Reconstruir), y más de setecientas en la edición realizada, también en México, pero por la Editorial Cajica, resultando la diferencia en el número de páginas en estas ediciones, tanto por el tamaño de la caja de texto —muy superior en el caso de la Editorial Reconstruir—, así como por el tamaño de letra —muy inferior en el caso de Editorial Reconstruir—, y no obstante que pusimos todo nuestro empeño cuando la capturamos y la diseñamos buscando evitar, en la medida de lo posible las equivocaciones, resulta altamente probable que quizá hayamos cometido dos o tres burradas, sobre todo en la captura de los no pocos vocablos en alemán. Si ello así hubiera sucedido, de antemano pedimos disculpas adelantadas.
Chantal López y Omar Cortés
* * * * *
A Milly Witcop-Rocker.
Mi esposa, mi amiga, mi compañera en todos estos años de lucha por la libertad y la justicia social.
Rudolf Rocker
* * * * *
Prólogo
Esta obra fue escrita originariamente para un núcleo de lectores alemanes. Tenía que haber aparecido en Berlín en el otoño de 1933, pero la espantosa catástrofe que sobrevino en Alemania —y que actualmente amenaza convertirse cada día en una catástrofe mundial—[1] puso allí punto final repentino a toda discusión libre de los problemas sociales. Que una obra como ésta no podria aparecer en aquel momento en Alemania es comprensible para cualquiera que conozca, aun cuando sólo sea superficialmente, las condiciones políticas y sociales del llamado Tercer Reich; pues la orientación mental que expresan estas páginas está en la más aguda oposición con todos los postulados teóricos en que se basa la idea del Estado totalitario.
Por otro lado, los acontecimientos ocurridos en los últimos cuatro años en mi país nativo han dado al mundo una lección que no puede ser fácilmente mal interpretada, confirmando hasta en los más minimos detalles todo lo que se ha dicho previamente en este libro. El propósito insano de poner toda expresión de la vida intelectual y social de un pueblo a tono con el ritmo de una máquina polltica, y de ajustar todo pensamiento y toda acción humana al lecho de Procusto de un cartabón prescrito por el Estado, tenia que conducir, inevitablemente, al colapso interno de toda cultura intelectual, pues ésta es inimaginable sin la completa libertad de expresión.
La degradación de la literatura en la Alemana hitleriana, la cimentación de la ciencia sobre un absurdo fatalismo racial, que cree posible reemplazar todos los principios éticos por conceptos etnológicos; la ruina del teatro, la mistificación de la opinión pública; el amordazamiento de la prensa y de cualquier otro órgano de la manifestación libre de la voluntad y del sentimiento del pueblo; la coacción de la administración pública de la justicia por un fanatismo brutal de partido; el sojuzgamiento despiadado de todo movimiento obrero; la medieval caza al judio; la intromisión del Estado hasta en las más intimas relaciones de los sexos; la abolición total de la libertad de conciencia en lo religioso y en lo político; la indescriptible crueldad de los campos de concentración; los asesinatos políticos por razón de Estado; la expulsión de su tierra natal de los más valiosos elementos intelectuales; el envenenamiento espiritual de la juventud por una propaganda estatal de odio e intolerancia; la constante apelación a los más bajos instintos de las masas por una demagogia inescrupulosa, según la cual el fin justifica todos los medios; la constante amenaza para la paz del mundo por medio de un sistema militar y de una política intrínsecamente hipócrita, calculada para la decepción de amigos y enemigos, que no respeta ni los principios de la justicia ni los convenios firmados, tales son los resultados inevitables de un sistema en que el Estado lo es todo y el hombre nada.
Pero no nos engañemos; esta última reacción, que está ganando terreno constantemente en las condiciones económicas y políticas existentes, no es uno pe aquellos fenómenos periódicos que ocurren ocasionalmente en la historia de cada país. No es una reacción dirigida simplemente contra fracciones descontentas de la población o contra ciertos movimientos sociales y corrientes de pensamiento disidentes. Es una reacción como principio, una reacción contra la cultura en general, una reacción contra todas las realizaciones intelectuales y sociales de las dos últimas centurias, reacción que amenaza estrangular toda libertad de pensamiento, y para cuyoa dirigentes la fuerza brutal se ha convertido en la medida de todo. Es el retroceso a un nuevo período de barbarie, al cual son ajenos todos los postulados de una más alta cultura social, y cuyos representantes rinden pleitesia a la creencia fanática de que todos los propósitos y decisiones en la vida nacional y en la internacional han de ser alcanzados sólo por medio de la espada.
Un nacionalismo absurdo, que ignora fundamentalmente todos los lazos naturales del ambiente cultural común, se ha desarrollado hada convertirse en la religión política de la última forma de tiranía con el ropaje del Estado totalitario. Valoriza la personalidad humana sólo en tanto que puede ser útil al aparato del poder político. La consecuencia de esta idea insensata es la mecanización de la vida social en general. El individuo se convierte simplemente en un tornillo o en una rueda de la máquina estatal niveladora, que ha llegado a ser un fin en sí y cuyos directores no toleran el derecho privado ni opinión alguna que no esté de acuerdo incondicional con los principios del Estado. El concepto de herejia, derivado de los períodos más tenebrosos de la historia humana, es actualmente llevado al reino político y encuentra su expresión en la persecución fanática contra todos aquellos que no pueden entregarse incondicionalmente a la nueva religión política, y contra todos los que no han perdido el respeto a la dignidad humana y a la libertad de pensamiento y de acción.
Es error y engaño funestos creer que semejantes fenómenos sólo pueden manifestarse en determinados países, que se adaptan a ellos por las características nacionales peculiares de su población. Esta creencia supersticiosa en las cualidades intelectuales y espirituales colectivas de pueblos, razas y clases, nos ha producido ya muchos daños y fue un pesado obstáculo para un conocimiento mds profundo del desarrollo de los fenómenos y acontecimientos sociales. Donde existe un estrecho parentesco entre los diferentes grupos humanos correspondientes al mismo circulo de cultura, las ideas y los movimientos no están reducidos, naturalmente, a los limites políticos de los Estados diversos, sino que surgen y se imponen donde quiera que son favorecidos por ciertas condiciones económicas y sociales de vida. Y estas circunstancias y condiciones se encuentran actualmente en todo país influido por nuestra civilización moderna, aun cuando el grado de esa influencia no sea en todas partes el mismo.
El desastroso desarrollo del presente sistema económico, que lleva a una enorme acumulación de riqueza en manos de pequeñas minorías privilegiadas y al continuo empobrecimiento de las grandes masas del pueblo, allanó el camino a la actual reacción política y social y la favoreció por todos los medios y en todas las formas. Sacrificó el interés general de la humanidad al interés privado de ciertos individuos, y de esta manera socavó sistemáticamente las relaciones entre hombre y hombre. Nuestro moderno sistema económico ha separado el organismo social en sus componentes aislados, obscureció el sentimiento social del individuo y paralizó su libre desarrollo. Escindió en clases hostiles la sociedad en cada país, y externamente ha dividido el común circulo cultural en naciones enemigas que se observan llenas de odio recíproco y, por sus conflictos ininterrumpidos, destrozan los verdaderos cimientos de la vida social.
No se puede pretender que la doctrina de la lucha de clases sea responsable de ese estado de cosas en tanto que nadie se mueve para suplantar los pilares económicos que sirven de base a esa doctrina y para conducir el desarrollo social por otros derroteros. Un sistema que en toda manifestación de su vida está listo para sacrificar el bienestar de vastos sectores del pueblo o de la nación entera a los intereses económicos egoístas de pequeñas minorías, ha aflojado necesariamente todos los lazos sociales y conduce a una continua guerra de uno contra todos.
Para el que haya cerrado su espíritu y comprensión a esa perspectiva, tienen que serle enteramente extraños e ininteligibles los grandes problemas que nos ha planteado nuestro tiempo. Sólo le quedará la fuerza brutal como último recurso para mantener en pie un sistema que hace mucho tiempo ha sado condenado por la marcha de los acontecimientos.
Hemos olvidado que la industria no es un fin en si, sino sólo un medio para asegurar al hombre su subsistencia material y para hacerle aprovechar las bendiciones de una más alta cultura intelectual. Donde la industria es todo y el hombre nada, comienza el dominio de un despiadado despotismo económico, que no es menos desastroso en sus efectos que un despotismo político cualquiera. Estos dos despotismos se fortifican mutuamente y son alimentados por la misma fuente. La dictadura económica de los monopolios y la dictadura política del Estado totalitario, surgen de los mismos propósitos antisociales; sus directores procuran subordinar audazmente las innumerables expresiones de la vida social al ritmo mecánico de la máquina y constreñir la vida orgánica a formas inanimadas.
Mientras carezcamos de valor para mirar este peligro cara a cara y para oponernos a un desarrollo que nos conduce irrevocablemente hacia la catástrofe social, las mejores constituciones no tendrán validez y los derechos de los ciudadanos legalmente garantizados perderán su significación original. Esto es lo que tenia presente Daniel Webster cuando dijo: «El gobierno más libre no puede resistir mucho tiempo cuando la tendencia de la ley lleva a crear una rápida acumulación de propiedad en manos de unos pocos y a empobrecer y subyugar a las masas».
Desde entonces, el desenvolvimiento económico de la sociedad ha adquirido formas que sobrepasaron los peores temores del hombre y que constituyen actualmente un peligro cuya gravedad apenas puede ser concebida y calculada. Ese desarrollo, y el crecimiento constante del poder de una burocracia politica incapaz de razonar, que dirige, regimenta y vigila la vida del hombre desde la cuna a la tumba, han suprimido sistemáticamente la colaboración humana voluntaria y el sentimiento de la libertad personal, y han mantenido de todas maneras la amenaza de la tiranía del Estado totalitario contra la cultura.
La gran guerra mundial de 1914-18 y sus espantosas consecuencias (que son, simultáneamente, los resultados de la lucha por el poder económico y político dentro del sistema social actual) han acelerado poderosamente ese proceso de anestesia y destrucción del sentimiento social. La apelación a un dictador que ponga fin a todas las perturbaciones de la época es simplemente el resultado de esa degeneración espiritual e intelectual de una humanidad que sangra por mil heridas, una humanidad que perdió la confianza en sí misma y espera de la fortaleza ajena lo que sólo puede obtener por la cooperación de sus propias fuerzas.
El hecho de que los pueblos contemplen hoy con escasa comprensión ese estado de cosas catastrófico, demuestra que las fuerzas que un día liberaron a Europa de la maldición del absolutismo y abrieron nuevos caminos para el progreso social, se han debilitado de una manera alarmante. Los actos vitales de nuestros grandes predecesores son honrados y festejados solamente por tradición. El gran mérito del pensamiento liberal de las anteriores generaciones, y los movimientos populares que surgieron de él, consiste en haber quebrantado el poder de la monarquía absoluta, que había paralizado durante siglos todo progreso intelectual, y había sacrificado la vida y el bienestar de la nación al ansia de poder de sus jefes. El liberalismo de aquel periodo fue la rebelión del hombre contra el yugo de una soberanía insoportable, que no respetaba los derechos humanos y trataba a los pueblos como rebaños, cuya única misión consistia en ser ordeñados por el Estado y las clases privilegiadas. De ese modo los representantes del liberalismo pugnaron por un estado social que limitase el poder estatal a un mínimo y eliminase su influencia de la esfera de la vida intelectual y cultural, tendencia que encontró su expresión en las palabras de Jefferson: «El mejor gobierno es el que gobierna menos».
Ahora, evidentemente, estamos frente a una reacción que, yendo mucho más allá que la monarquía absoluta en sus pretensiones autoritarias, aspira a entregar al Estado nacional todo campo de actividad humana. Lo mismo que la teología de los diversos sistemas religiosos aseguraba que Dios lo era todo y el hombre nada, así esta moderna teología politica considera que la nación lo es todo y el ciudadano nada. Y lo mismo que tras la voluntad divina estuvo siempre oculta la voluntad de minorías privilegiadas, así hoy se oculta siempre tras la voluntad de la nación el interés egoista de los que se sienten llamados a interpretar esa voluntad a su manera y a imponerla al pueblo por medio de la fuerza.
La finalidad de esta obra consiste en describir los senderos intrincados de ese desarrollo y en poner al desnudo sus origenes. A fin de poner de relieve, claramente, el desarrollo y significación del nacionalismo moderno y sus relaciones can la cultura, el autor se vió abligado a examinar muy diferentes campos que tienen una relación intima con el tema. Hasta qué punto ha logrado salir airoso en esa empresa puede juzgarlo el lector mismo.
Las primeras ideas sobre esta obra nacieron en mi pensamiento algún tiempo antes de la guerra de 1914-18 y encontraron su expresión en una serie de conferencias y en articulos que aparecieron en diversos periódicos. El trabajo, fue bruscamente interrumpido, por un internamiento durante cuatro años en un campo de cancentración en Inglaterra como ciudadano alemán, durante la primera guerra mundial, y por varias labores literarias; hasta que, finalmente, pude terminar el último capítulo y preparar el libro para la impresión muy poco antes de la ascensión de Hitler al poder. Luego se extendió rápidamente por Alemania la revolución nacional-socialista, que me abligó, como a tantos otros, a buscar refugio en el extranjero. Cuando sali de mi país, no pude llevar conmigo más que el manuscrito de esta obra.
Desde entonces no podia contar como posible la publicación de un volumen de esta magnitud —para el cual, además, habia sido cerrado el circulo de los lectores de Alemania— y abandoné toda esperanza de que este libro se publicase un día. Me había adaptado a ese pensamiento, como tantos otros que están limitados por las dificultades de la vida en el destierro. Las pequeñas decepciones de un escritor carecen por completo de importancia en comparación con la terrible penuria de nuestro tiempo, bajo cuyo yugo gimen hoy millones de existencias humanas.
Luego, repentinamente, se produjo un cambio inesperado. En una jira de conferencias por Estados Unidos entré en contacto con viejos y nuevos amigos que se tomaron vivo interés por mi obra. Debo a su desinteresada actividad el que en Chicago, Los Ángeles y después en Nueva York, se organizasen grupos especiales que tomaran sobre si la tarea de hacer pasible la traducción de mi libro en inglés, y posteriormente la de su publicación en este país.
Me siento especialmente agradecido al Dr. Charles James, que cooperó en la traducción con celo incansable y emprendió desinteresadamente una labor cuya ejecución estaba lejos de ser fácil.
Me siento además obligado a expresar mi gratitud al Dr. Frederik Roman, al Prof. Arthur Briggs, a T. H. Bell, a Walter E. Hallaway, a Edward A. Cantrell y a Clarence L. Swartz, que interesaron a un vasto circulo de gentes dando conferencias acerca de mi libro y adelantaron la aparición de esta obra, cooperando también en otras direcciones.
Tengo una deuda especial con Mr. Ray E. Chase, el cual, no obstante serias dificultades impuestas por su condición física, se ha consagrado a la traducción de mi obra y a la revisión del manuscrito y ha llevado a cabo una tarea que sólo puede apreciar justamente el que sabe lo difícil que es traducir a un idioma extranjero pensamientos que están fuera de las rutas cotidianas.
Y last but not least, tengo que recordar aquí a mis amigos H. Yaffe, C. V. Cook, Sadie Cook, su mujer; Joe Goldman, Jeanne Levey, Aaron Halperin, Dr. I. A. Rabins, I. Radinovsky, Adelaide Schulkind, y a la Kropotkin Society de Los Angeles, quienes, por su actividad abnegada, han procurado los medios materiales para que la obra viese la luz. A ellos y a todos los que han cooperado con sus esfuerzos y cuyos nombres no pueden ser mencionados aquí, mis más sinceras gracias por su leal camaradería.
Extranjero en este país, encontré al llegar a él una recepción tan bondadosa, que no habría podido imaginarla mejor, y un hombre en el destierro es doblemente sensible a esa generosidad. ¡Ojalá esta obra contribuya al despertar de la conciencia adormecida de la libertad! ¡Ojalá estimule a los hombres a hacer frente al peligro que amenaza actualmente a la cultura humana y que tiene que convertirse en una catástrofe para la humanidad, si ésta no se resuelve a poner fin a esa plaga maligna! Pues las palabras del poeta tienen válidez también para nosotros:
El hombre de alma virtuosa no manda ni obedece.
El poder como una peste desoladora,
corrompe todo lo que toca;
... y la obediencia,
veneno de todo genio, virtud, libertad y verdad,
hace de los hombres esclavos, y del organismo humano
un autómata mecanizado.
Rudolf Rocker
Croton-on-Hudson, N.Y., septiembre de 1936
Libro primero
La insuficiencia de todas las interpretaciones históricas
Cuanto más hondamente se examinan las influencias políticas en la Historia, tanto más se llega a la convicción de que la voluntad de poder ha sido, hasta ahora, uno de los estímulos más vigorosos en el desenvolvimiento de las formas de la sociedad humana.
La concepción según la cual todo acontecimiento político y social es sólo un resultado de las condiciones económicas eventuales y que únicamente así puede ser explicado totalmente, no resiste una consideración más seria. Todo aquel que se esfuerza seriamente por llegar al conocimiento de la razón de los fenómenos sociales, sabe que las condiciones económicas y las formas particulares de la producción social han desempeñado un papel en el desarrollo histórico de la humanidad. Este hecho se conocía muchísimo tiempo antes de que Marx se dispusiera a interpretarlo a su manera. Un buen número de destacados socialistas franceses, como Saint Simon, Considérant, Louis Blanc, Proudhon y algunos otros, han señalado en sus obras esa comprobación, y es sabido que Marx llegó al socialismo precisamente por el estudio de esos escritos. Por lo demás, el reconocimiento de la significación de las condiciones económicas en la conformación de la sociedad es la esencia misma del socialismo.
No es la confirmación de esa interpretación histórico-filosófica lo que más llama la atención en la formulación marxista, sino la forma apodíctica en que se expresa ese reconocimiento y la modalidad de pensamiento con que Marx cimenta su concepción. Se siente aqui claramente la influencia de Hegel, de quien Marx ha sido discípulo. Sólo el filósofo de lo absoluto, el inventor de las necesidades históricas y de las misiones históricas, podia inculcarle semejante seguridad de juicio y hacerle creer que habia llegado al fondo de las leyes de la física social, según las cuales todo acontecimiento histórico habia de ser considerado como una manifestación forzosa de un proceso económico naturalmente necesario. En verdad, los sucesores de Marx han comparado el materialismo económico con los descubrimientos de Copérnico y de Kepler, y no fue sino el propio Engels quien afirmó que, con esa nueva interpretación de la Historia, el socialismo se habia convertido en una ciencia.
El error fundamental de esa teoría consiste en que equipara las causas de los acontecimientos sociales a las causas de los fenómenos físicos. La ciencia se ocupa exclusivamente de los fenómenos que se operan en el gran cuadro que llamamos naturaleza y están, en consecuencia, ligados al tiempo y al espacio y siendo accesibles a los cálculos del intelecto humano. Pues el reino de la naturaleza es el mundo de las conexiones internas y de las necesidades mecánicas, en el que todo suceso se desarrolla de acuerdo con las leyes de causa y efecto. En ese mundo no hay ninguna casualidad, cualquier arbitrariedad es inconcebible. Por esta razón cuenta la ciencia sólo con hechos estrictos; un solo hecho que contradiga las experiencias hechas hasta aquí, que no se deje integrar en la teoría, puede convertir en ruinas el edificio doctrinario más ingenioso.
En el mundo del pensamiento metafísico y de acción práctica puede tener validez el principio según el cual la excepción confirma la regla, pero para la ciencia nunca. Aunque las formas que produce la naturaleza son de diversidad infinita, cada una de ellas está sometida a las mismas leyes inmutables; todo movimiento en el cosmos se realiza de acuerdo con reglas estrictas, inflexibles, lo mismo que la existencia física de toda criatura sobre esta tierra. Las leyes de nuestra existencia no dependen del arbitrio de la voluntad humana; son una parte de nosotros mismos, sin lo cual la existencia humana sería inconcebible. Nacemos, nos alimentamos, expulsamos las substancias inasimiladas, nos movemos, nos reproducimos y nos acercamos a la muerte sin que esté en nuestras fuerzas el poder modificar en nada todo ese proceso. Operan aquí necesidades independientes de nuestra voluntad. El hombre puede poner a su servicio las fuerzas de la naturaleza, puede dirigir sus efectos por determinados carriles hasta un cierto grado, pero no puede suprimirlos. Tampoco somos capaces de excluir los acontecimientos que condicionan nuestra existencia física. Podemos mejorar sus manifestaciones colaterales externas y adaptarlas a menudo a nuestro deseo personal; pero los procesos mismos no podemos extirparlos de nuestra esfera de vida. No estamos obligados a consumir el alimento que tomamos, tal como nos lo ofrece la naturaleza, ni a tendernos a descansar en el primer lugar apropiado; pero no podemos menos que comer y dormir si es que no queremos que nuestra existencia física tenga un fin prematuro. En este mundo de necesidades ineludibles no hay espacio para el determinismo humano.
Fue precisamente esta regularidad férrea en la inmutabilidad eterna del proceso cósmico y físico lo que llevó a algunas cabezas ingeniosas la idea de que los acontecimientos de la vida social humana están sometidos a las mismas necesidades férreas del proceso natural y que, en consecuencia, se pueden calcular e interpretar de acuerdo con métodos científicos. La mayor parte de las interpretaciones históricas se basan en esa noción errónea que sólo pudo anidar en el cerebro de los hombres porque colocaron en un mismo plano las leyes de la existencia y las finalidades que están en la base de todo acontecimiento social; en otras palabras: porque confundieron las necesidades mecánicas del desarrollo natural con las intenciones y los propósitos de los hombres, que han de valorarse simplemente como resultados de sus pensamientos y de su voluntad.
No negamos que también en la Historia hay relaciones internas que se pueden atribuir, como en la naturaleza, a causa y efecto; pero se trata, en los procesos sociales, siempre de una causalidad de fines humanos, y en la naturaleza siempre de una causalidad de necesidades físicas. Estas últimas se desarrollan sin nuestro asentimiento; las primeras no son más que manifestaciones de nuestra voluntad. Las nociones religiosas, los conceptos éticos, las costumbres, los hábitos, las tradiciones, las concepciones jurídicas, las formaciones políticas, las condiciones previas de la propiedad, las formas de producción, etc., no son condiciones necesarias de nuestra existencia física, sino, simplemente, resultados de nuestras finalidades preconcebidas. Pero toda finalidad humana preestablecida es una cuestión de fe, y ésta escapa al cálculo científico. En el reino de los hechos físicos sólo rige el debe ocurrir; en el reino de la fe, de la creencia, existe sólo la probabilidad: puede ser, pero no es forzoso que ocurra.
Pero todo acontecimiento social que procede de nuestro ser físico y se refiere a él, es un proceso que está al margen de nuestra voluntad. Todo acontecimiento social que procede de intenciones y de propósitos humanos, y se desarrolla en los límites de nuestra voluntad, no está sometido, pues, al concepto de lo naturalmente necesario.
Cuando una india de Flathead comprime el cráneo del niño recién nacido entre dos tablas, para que adquiera la forma deseada, no hay en ello ninguna necesidad, pero sí una costumbre que encuentra su explicación en la creencia de los hombres. Si los seres humanos viven en poligamia, en monogamia o en el celibato, es un problema de conveniencia humana que no tiene nada que ver con las necesidades de los sucesos físicos. Toda concepción jurídica es un asunto de fe que no está condicionado por ninguna necesidad fisica. Si el hombre es mahometano, judío, cristiano o idólatra de Satán, es asunto que no tiene la menor vinculación con su existencia física. El hombre puede vivir en no importa qué condición económica, puede adaptarse a todas las formas de la vida política sin que, por ello, sean afectadas las leyes a que está sometido su ser fisiológico. Una interrupción repentina de la ley de la gravitación universal sería incalculable en sus consecuencias; una paralización repentina de nuestras funciones corporales es equivalente a la muerte. Pero la existencia física del hombre no habría sufrido el menor daño por no haber sabido nunca nada del Código de Hamurabi, de las doctrinas pitagóricas o de la interpretación materialista de la Historia.
No se pronuncia con esto un juicio de valor, sino simplemente se comprueba un hecho. Todo resultado de la predeterminación humana de una finalidad es, para la existencia social del hombre, de indisputable importancia, pero habría, por fin, que cesar de considerar los acontecimientos sociales como manifestaciones forzosas de una evolución naturalmente necesaria, pues semejante interpretación tiene que conducir a los peores sofismas y ser la causa de que nuestra comprensión de los hechos históricos sea tan retorcida que nos hace perder por completo el sentido de su entendimiento.
Sin duda la tarea del investigador está en investigar las relaciones íntimas del devenir histórico y en explicar sus causas y efectos; pero no debe olvidar nunca que esas relaciones son de carácter muy distinto al de las relaciones de los procesos físico-naturales, y, por eso, han de merecer otra apreciación. Un astrónomo es capaz de predecir un eclipse solar o la aparición de un nuevo cometa con segundos de exactitud. La existencia del planeta Neptuno ha sido calculada de esa manera antes que el ojo humano lo haya visto. Pero semejante previsión es sólo posible cuando se trata de acontecimientos de carácter físico. Para el cálculo de motivos y propósitos humanos no hay ninguna medida exacta, porque no son accesibles, de ninguna manera, al cálculo. Es imposible calcular y predecir el destino de pueblos, razas, naciones y otras agrupaciones sociales; ni siquiera nos es dado encontrar una explicación completa de todo lo acontecido. La Historia no es otra cosa que el gran dominio de los propósitos humanos; por eso toda interpretación histórica es sólo una cuestión de creencia, lo que, en el mejor de los casos, puede basarse en probabilidades, pero nunca tiene de su parte la seguridad inconmovible.
La afirmación de que el destino de las instituciones sociales se puede reconocer por las supuestas leyes de una física social, no tiene más significación que las seguridades ofrecidas por aquellas mujeres que quieren hacernos creer que pueden leer el destino del hombre por la borra del café o por las líneas de la mano. Ciertamente, se puede presentar un horóscopo también a pueblos y naciones; sin embargo las profecías de la astrología política y social no tienen mayor valor que las predicciones de aquellos que quieren conocer el destino del hombre por las constelaciones estelares.
Que una interpretación de la Historia puede contener también ideas de importancia para la explicación de hechos históricos, es indudable; nosotros sólo nos resistimos a la afirmación de que la marcha de la historia está sujeta a las mismas o idénticas leyes que todo acontecimiento físico o mecánico en la naturaleza. Esa falsa afirmación, en modo alguno fundada, oculta además otro peligro. Si uno se ha habituado a mezclar en una misma olla las causas del devenir natural y las de las evoluciones sociales, es llevado muy a menudo a buscar una causa básica que encarne, en cierta manera, la ley de la gravitación social y sirva de cimiento a todo desarrollo histórico. Y si se ha llegado hasta allí, se pasan por alto tanto más fácilmente todas las otras causas de la formación social y las influencias recíprocas que de ellas surgen.
Toda concepción del hombre relativa al mejoramiento de sus condiciones sociales de vida es, ante todo, un deseo, un anhelo que sólo tiene en su favor motivos de probabilidad. Pero donde se trata de eso, tiene su límite la ciencia, pues toda probabilidad asienta en supuestos que no se dejan calcular, ni pesar, ni medir. Se puede en verdad recurrir, en la fundamentación de una concepción del mundo y de la vida, como por ejemplo el socialismo, también a los resultados de la investigación científica; pero no por eso la concepción del mundo y de la vida se convierte en una ciencia, pues la realización de su objetivo no está ligada a procesos forzosamente comprobables, como todo acontecimiento en la naturaleza física. No hay ninguna ley en la Historia que muestre el camino de cualquier actuación social del hombre. Donde se hizo hasta ahora algún intento para presentar como verídica semejante ley, se puso de manifiesto bien pronto la inoperancia de esos esfuerzos.
El hombre no está sometido incondicionalmente más que a las leyes de su vida física. No puede modificar su constitución, suprimir las condiciones fundamentales de su existencia fisiológica o transformarlas de acuerdo con sus deseos. No puede impedir su aparición en la tierra, como no puede impedir el fin de su trayectoria terrestre. No puede hacer salir de su curso al planeta en que se desenvuelve el ciclo de su vida, y tiene que aceptar todas las consecuencias de ese movimiento de la tierra en el universo, sin poder modificarlas en lo más mínimo. Únicamente la conformación de su vida social no está sometida a esa obligatoriedad del proceso, pues es sólo el resultado de su voluntad y de su acción. Puede aceptar las condiciones sociales en que vive como el mandamiento de una voluntad divina o considerarlas como resultado de leyes inmutables ajenas a su voluntad. En este caso la creencia paralizará su voluntad y le llevará a admitir con gusto las condiciones reinantes. Pero puede también convencerse de que toda la vida social posee sólo un valor condicionado y puede ser modificada por la mano humana y por el espíritu del hombre. En este caso intentará suplantar por otras las condiciones en que vive y abrir el camino, mediante su acción, a una nueva conformación de la vida social.
El hombre puede conocer las leyes cósmicas lo más cabalmente que quiera, pero no las podrá modificar nunca, pues no son obra suya. Pero toda forma de su existencia social, toda institución social que le haya dejado el pasado como herencia de lejanos abuelos, es obra humana y puede ser transformada por la voluntad y la acción humanas o servir a nuevas finalidades. Sólo ese conocim1ento es verdaderamente revolucionario y está inspirado por el espíritu de los tiempos que llegan. El que cree en la ineludibilidad de todo desarrollo social, sacrifica el porvenir al pasado; interpreta los fenómenos de la vida social, pero no los modifica. En este aspecto, todo fatalismo es idéntico, sea de naturaleza religiosa, política o económica. Al que cae envuelto en sus lazos, le priva en la vida del bien más precioso: el impulso a la acción de acuerdo con necesidades propias. Es especialmente peligroso cuando el fatalismo se presenta con las vestiduras de la ciencia, que suplanta hoy, con mucha frecuencia, el hábito talar de los teólogos. Por eso repetimos: las causas que originan los procesos de la vida social no tienen nada de común con las leyes del devenir natural físico y mecánico, pues no son más que resultados de las tendencias finalistas humanas, que no se dejan explicar de un modo puramente científico. Desconocer esos hechos es un funesto autoengaño, del que no puede nacer más que una interpretación deforme y falsa de la realidad.
Esto se aplica a todas las interpretaciones históricas que parten de un desarrollo obligado de los procesos sociales; se aplica especialmente al materialismo histórico, que atribuye todo acontecimiento en la Historia a las condiciones eventuales de la producción y pretende poder explicarlo todo por ellas. Ningún hombre que piense medianamente desconocerá hoy que es imposible juzgar un período histórico sin tener en cuenta sus condiciones económicas. Pero es completamente unilateral el querer hacer pasar toda la Historia únicamente como resultado de las condiciones económicas, bajo cuya influencia tan sólo adquieren forma y colorido los otros fenómenos de la vida social.
Hay millares de fenómenos en la Historia que no se pueden explicar con razones puramente económicas o con estas razones solamente. Se puede, en última instancia, someterlo todo a un determinado esquema; pero lo que así resulta, en general, es muy poca cosa. Apenas hay un acontecimiento histórico en cuya manifestación no hayan cooperado también causas económicas; pero las fuerzas económicas, sin embargo, no son nunca las únicas fuerzas matrices que ponen en movimiento todo lo demás. Todos los fenómenos sociales se producen por una serie de motivos diversos que, en la mayoría de los casos, están entrelazados de tal modo, que no es posible delimitarlos concretamente. Se trata siempre de efectos de múltiples causas, que pueden reconocerse claramente, pero que no se pueden calcular de acuerdo con métodos científicos.
Hay acontecimientos en la Historia que han sido, para millones de seres, de la más amplia significación, pero que no se dejan explicar de un modo puramente económico. ¿Quién, por ejemplo, querría afirmar que las campañas de Alejandro de Macedonia han sido motivadas por las condiciones de producción de aquel tiempo? Ya el hecho de que el enorme imperio que había consolidado Alejandro con la sangre de centenares de miles de hombres cayó en ruinas poco después de su muerte, demuestra que las conquistas militares y políticas del dominador macedónico no estaban históricamente condicionadas por necesidades económicas. Tampoco estimularon en manera alguna las condiciones de producción de la época. En las descabelladas campañas de Alejandro jugaba la voluptuosidad del poder un papel mucho más importante que las condiciones económicas. Su pretensión de dominar al mundo había asumido, en el déspota ambicioso, formas propiamente morbosas. Su frenética obsesión por el poder era la fuerza activa de su política, el leit motiv de todas sus empresas guerreras, que llenaron gran parte del mundo entonces conocido de muerte y de fuego. Su obsesión de mando fue también la que le hizo aparecer deseable el césaro-papismo de los déspotas orientales y la que le inspiró la creencia en su origen semidivino.
La voluntad de poder, que parte siempre de individuos o de pequeñas minorías de la sociedad, es en general una de las fuerzas motrices más importantes en la Historia, muy poco valorada hasta aquí en su alcance, aunque a menudo tuvo una influencia decisiva en la formación de la vida económica y social entera.
La historia de las Cruzadas fue, sin duda, influida por fuertes motivos económicos. La ilusión respecto de los ricos países del Oriente pudo haber sido, en algún aventurero, un estímulo más fuerte que el de la convicción religiosa, para ponerse del lado de la cruz. Pero los motivos económicos solamente no habrían sido capaces de poner en movimiento, durante siglos, a millones de hombres de todos los países si no hubiesen estado poseídos por aquella obsesión de la fe, que les arrastró siempre que sonó el Dios lo quiere, aunque no tuviesen la menor idea de las enormes dificultades a que estaba ligada esa aventura. Cuan vigorosamente pesaba la fe en los hombres de aquellos tiempos lo demuestra la llamada Cruzada infantil (1212), puesta en marcha cuando se evidenciaron los fracasos de los ejércitos anteriores de cruzados, y cuando los devotos anunciaron el mensaje de que el Santo Sepulcro sólo podría ser libertado por los menores de edad, en quienes Dios quería testimoniar al mundo un milagro. No eran, verdaderamente, motivos económicos los que han movido a millares de padres a enviar lo que más querían, sus hijos, a una muerte segura.
Pero también el papado, que al principio sólo se había decidido a disgusto a llamar al mundo cristiano para la primera Cruzada, fue inspirado en ello mucho más por razones políticas de dominio que por razones económicas. En su lucha por el predominio de la Iglesia, les vino muy bien a sus representantes que ciertos soberanos temporales que podían resultarIes incómodos como vecinos, estuvieren ocupados por largo tiempo en Oriente, donde no podían perturbar a la Iglesia en la realización de sus planes. Lo cierto es que otros, por ejemplo los venecianos, reconocieron pronto las grandes ventajas económicas que las Cruzadas podrían reportarles; incluso han utilizado éstas para extender su dominio a las costas dálmatas y a las islas Jónicas y a Creta; pero deducir de ahí que las Cruzadas eran inevitables y estaban condicionadas por las modalidades de la producción de entonces, sería una manifiesta locura.
Cuando la Iglesia se dispuso a iniciar su lucha de exterminio contra los albigenses, obra que costó la vida a muchos millares de personas y transformó el país más libre, más avanzado de Europa intelectualmente, en un desierto, destruyendo su cultura altamente desarrollada y su industria, paralizando su comercio y dejando sólo una pobrísima población diezmada, no fue movida en su lucha contra la herejía por consideraciones económicas. Lo que aspiraba era a la unidad de la fe, base de sus pretensiones políticas de dominio. Pero también el reino francés, que sostuvo después a la Iglesia en esta lucha, fue inspirado esencialmente por consideraciones políticas. A esa contienda sangrienta fue por la herencia del conde de Languedoc, con lo que cayó en sus manos toda la parte meridional del país, herencia que tenía que redundar en ventaja de sus aspiraciones centralizadoras. Había, pues, motivos principalmente políticos de dominio por parte de la Iglesia y de la realeza, y gracias, a esos motivos fue violentamente obstruído el desarrrollo de uno de los países más ricos de Europa, y el viejo foco de una brillante cultura fue convertido en un desierto campo de ruinas.
Las grandes campañas de la conquista, y especialmente la invasión de los árabes a España, que desencadenó una guerra de siete siglos, no se pueden explicar por ningún estudio de las condiciones económicas de aquella época, por profundo que sea. Pero sería enteramente inútil querer demostrar que el desarrollo de las condiciones económicas ha sido la fuerza impulsora de aquella época violenta. Es lo contrario lo que se pone aquí de relieve. Después de la conquista de Granada el último baluarte de la media luna en decadencia, apareció en España un poder político-religioso, bajo cuya influencia nefasta retrocedió en siglos todo desenvolvimiento económico, siendo paralizado éste tan intensamente, que las consecuencias todavía se advierten hoy en toda la Península Ibérica. Incluso las inmensas corrientes de oro que se derramaron en España durante largos años, después del descubrimiento de América, de México y desde el antiguo Imperio incaico, no pudieron contener la decadencia económica; por el contrario, sólo contribuyeron a precipitarla.
Por el casamiento de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla fue echado el cimiento de la monarquía cristiana en España, cuya mano derecha fue el Gran Inquisidor. La guerra sin fin contra la dominación morisca, conducida bajo el estandarte de la Iglesia, trastrocó de raíz la posición espiritual y moral de los pueblos cristianos y engendró aquel cruel fanatismo religioso que sumió a España, durante siglos, en las tinieblas. Sólo gracias a esas circunstancias pudo desarrollarse aquel terrible despotismo político-clerical que, después de haber ahogado en sangre las últimas libertades de las ciudades españolas, reinó sobre el país durante tres siglos con una espantosa opresión. Bajo la influencia tiránica de esa singular institución de poder, fueron enterrados los últimos restos de la cultura árabe, después de expulsar del país a árabes y a judíos. Provincias enteras, que antes parecían jardines f1orecientes, se convirtieron en eriales infecundos, porque se dejaron abandonadas a la destrucción las instalaciones de riego y los caminos que habían construído los moros. Y las industrias, que pertenecían en un tiempo a las primeras de Europa, desaparecieron casi completamente del país, y éste volvió a métodos de producción hacía mucho tiempo abandonados.
Según los datos de Fernando Garrido, había, a comienzos del siglo XVI en Sevilla, 16.000 telares para la seda que ocupaban a 130. 000 obreros. A fines del siglo XVII no había más que 300 telares en movimiento.
No sabemos cuántos telares había a fines del siglo XVI en Toledo, pero se tejían allí 485.000 libras de seda al año, y se daba ocupación a 88.484 personas. A fines del siglo XVII esa industria había desaparecido completamente. En Segovia había a fines del siglo XVI unos 6.000 telares de paño que pasaba por el mejor de Europa. A comienzos del siglo XVIII esa industria había descendido hasta el punto de que se trajeron del exterior obreros para enseñar a los segovianos el tejido y el tinte de los paños. Las causas de esa decadencia fueron la expulsión de los moros, el descubrimiento y la colonización de América y el fanatismo religioso que vació los talleres e hizo crecer la cifra de los curas y monjas. Cuando en Sevilla sólo había 800 telares ya, la cifra de los conventos de monjes había llegado a 62 y el clero abarcaba 14.000 personas.[2]
Y Práxedes Zancada informa sobre aquel período:
En el año 1655 desaparecieron diecisiete gremios en España; junto con ellos las manufacturas de las industrias del hierro, del acero, del cobre, del zinc, del plomo, del azufre, del azufre y otras.[3]
Pero tampoco la conquista de América por los españoles, que despobló a la Península Ibérica y llevó millones de hombres al Nuevo Mundo, se puede explicar exclusivamente por la sed de oro, por viva que haya sido en algunos la codicia. Si se lee la historia de la famosa conquista, se reconoce con Prescott que tiene más semejanza con una de las incontables novelas de la caballería andante, tan estimadas y queridas precisamente en España, que con un fiel relato de acontecimientos reales.
No fueron los motivos económicos solamente los que sedujeron en pos del fabuloso El Dorado, del otro lado del desierto de agua, a legiones siempre nuevas de individuos audaces. El hecho de que grandes imperios como México y el Estado incaico, que tenían millones de habitantes, y además poseían una cultura bastante desarrollada, pudieran ser dominados por un puñado de osados aventureros, que no retrocedían ante ningún medio ni ante ningún peligro y no estimaban en mucho tampoco la propia vida, se explica únicamente cuando se examina más de cerca el material humano característico que ha madurado poco a poco en una guerra de siete siglos y ha sido endurecido en constantes peligros. Sólo una época en que la paz tenía que parecer a los hombres como una fantasía de un período lejano desaparecido, y en la que la lucha llevada a cabo durante siglos con toda crueldad era la condición normal de vida, pudo desarrollar aquel salvaje fanatismo religioso que singulariza tanto a los españoles de entonces. Pero eso explica también el raro impulso que tendía sin cesar a la acción y que, en todo instante, estaba dispuesto a poner en juego la vida por un exagerado concepto del honor, al que faltaba a menudo toda base seria. No es nna casualidad que la figura de Don Quijote haya nacido precisamente en España. Tal vez va demasiado lejos la interpretación que cree poder suplantar toda sociología por los descubrimientos de la psicología; pero es indudable que la condición espiritual de los hombres tiene una fuerte influencia en la formación de su ambiente social.
Se podrían citar aún muchos otros ejemplos, de los que se desprende claramente que la economía no es, en manera alguna, el centro de gravedad de todo el desenvolvimiento social, aunque no se ponga en duda que desempeña un papel que no hay que desestimar en los procesos formativos de la Historia, pero que tampoco hay que exagerar. Existen épocas en que la significación de las condiciones económicas en la marcha del desenvolvimiento social se manifiesta de un modo sorprendentemente claro; pero hay también otras en que las aspiraciones religiosas y políticas de dominio intervienen con evidente efectividad en el curso normal de la economía, y obstruyen por largo tiempo su desarrollo natural o la imnulsan por otros derroteros. Acontecimientos históricos como la Reforma, la guerra de los Treinta Años, las grandes revoluciones de Europa y muchos otros no pueden ser explicados sin más ni más de una manera puramente económica, aunque es preciso admitir que en todos esos acontecimientos han jugado un gran papel los procesos de carácter económico y han contribuído a su aparición.
Pero todavía es más grave cuando en los diversos estratos sociales de una época determinada se pretende reconocer simplemente a los representantes típicos de un nivel económico definido. Una interpretación tal no sólo empequeñece el campo general de visión del investigador, sino que hace de la Historia entera una caricatura que ha de conducir siempre a nuevos sofismas. El hombre no es exclusivamente vehículo de intereses económicos manifiestos. La burguesía, por ejemplo, se ha declarado, en todos los países donde adquirió significación social, muy a menudo en favor de aspiraciones que no beneficiaban en modo alguno sus intereses económicos, y que estaban, no raras veces, en evidente contraste con ellos. Su lucha contra la Iglesia, sus esfuerzos en pro del establecimiento de una paz duradera entre los pueblos, sus concepciones liberales y democráticas sobre la esencia del gobierno, que puso a sus representantes en el más agudo conflicto con las tradiciones de la gracia de Dios, y muchos otros fenómenos. por los cuales se entusiasmó alguna vez, son prueba de ello.
Y que no se replique que la burguesía, bajo la influencia creciente de su nivel económico, ha olvidado o traicionado fríamente muy pronto los ideales de su juventud. Compárese el período del Sturm und Drang del movimiento socialista en Europa con la prosaica política realista de los actuales partidos obreros, y se convencerá uno en seguida de que los supuestos representantes del proletariado no tienen absolutamente derecho a reprochar a la burguesía sus mutaciones internas. Ninguno de esos partidos ha hecho el menor ensayo, después de la primera guerra mundial, en la peor de las crisis que ha experimentado jamás el mundo capitalista, de influir en las actuales condiciones económicas con el espíritu del socialismo. Nunca habían estado las condiciones económicas tan maduras para una transformación de la sociedad capitalista. La economía capitalista entera había caído en el mayor desbarajuste. La crisis, antes sólo un fenómeno periódico en el mundo capitalista, se convirtió desde hace años en la condición normal de la vida económica: crisis de la industria, crisis de la agricultura, crisis del comercio, crisis de la moneda. Todo se había reunido para poner de relieve la ineptitud del sistema capitalista. Más de treinta millones de hombres estaban condenados a una existencia miserable de mendigos en un mundo que se hunde a causa de la superabundancia. Pero falta el espíritu, la inspiración socialista en favor de una transformación profunda de la vida social, que no se conforme con minúsculos remiendos, que sólo prolongan la crisis, pero que no son capaces de curar sus causas. Hasta aquí no se había visto nunca tan claramente que las condiciones económicas por sí solas no pueden modificar la estructura social, si no existen en los hombres las condiciones psicológicas y espirituales que den alas a su anhelo y agrupen sus fuerzas dispersas para la obra común.
Pero los partidos socialistas y las organizaciones sindicales inspiradas por ellos, no sólo han fracasado cuando se trató de la transformación económica de la sociedad, sino que se han demostrado incapaces de conservar siquiera la herencia política de la democracia burguesa, pues han abandonado en todas partes, sin lucha, derechos y libertades que hace mucho tiempo conquistaron, y de ese modo han fomentado, aun contra su voluntad, el nacimiento y avance del fascismo en Europa.
En Italia, uno de los representantes distinguidos del partido socialista se ha convertido en ejecutor del golpe de Estado fascista, y una gran serie de los jefes obreros más conocidos, con D’Aragona al frente, se pasó con banderas desplegadas al campo mussoliniano.
En España el partido socialista fue el único que hizo la paz con la dictadura de Primo de Rivera, como luego, en la era de la República, se evidenció el mejor guardián de los privilegios capitalistas y ofreció sus servicios voluntariamente para toda restricción de los derechos políticos.
En Inglaterra se pudo ver el singular espectáculo de los dos jefes más conocidos y dotados del partido laborista que se arrojaron de repente al campo nacionalista e infligieron con su actitud al partido, al que habían pertenecido durante decenios, una aniquiladora derrota. En esa ocasión Philip Snowden acusó a sus antiguos compañeros de tener mucho más presentes los intereses de su clase que las conveniencias de la nación, un reproche que, por desgracia, no correspondía a la verdad, pero que caracterizaba al flamante lord.
En Alemania la socialdemocracia, junto con los sindicatos, ayudó con todas sus fuerzas a la gran industria capitalista en sus conocidos ensayos de racionalización de la economía, racionalización que tuvo consecuencias catastróficas para el proletariado alemán, y ha dado a una burguesía moralmente aplastada la ocasión de reponerse de las conmociones que le había acarreado la guerra perdida. Hasta un supuesto partido revolucionario, el partido comunista de Alemania, hizo propias las consignas nacionalistas de la reacción, para quitar el viento a las velas del fascismo amenazante mediante esa despreciable negación de todos los principios socialistas.
Se podrían agregar a estos ejemplos muchísimos más para mostrar que los representantes de la inmensa mayoría del proletariado socialista organizado apenas tienen derecho a acusar a la burguesía por su inconstancia política o por la traición a sus antiguos ideales. Los representantes del liberalismo y de la democracia burguesa mostraron aún en sus últimas conversiones el deseo de conservar la apariencia, mientras que los presuntos defensores de los derechos proletarios abandonaron, con la más desvergonzada naturalidad, sus antiguos ideales, para acudir en auxilio del enemigo.
Toda una serie de políticos dirigentes de la economía, que no estuvieron influídos en sus apreciaciones por ninguna argumentación socialista, ha expresado la convicción de que el sistema capitalista ha llegado a su fin y que en lugar de una desenfrenada economía de la ganancia debe entrar a funcionar una economía de las necesidades, conforme a nuevos principios, si no se quiere el derrumbe de Europa. Sin embargo, se comprueba cada vez más claramente que el socialismo, como movimiento, no está en modo alguno a la altura de las circunstancias. La mayoría de sus representantes no ha pasado de las superficiales reformas y desgasta sus fuerzas en luchas de fracción tan estériles como peligrosas, luchas que, por su ciega intolerancia, recuerdan el comportamiento de los cuadros espiritualmente petrificados de las Iglesias. No es ningún milagro que, finalmente, centenares de miles de personas se decepcionen del socialismo y se dejen embriagar por los cazadores de ratas del Tercer Imperio.
Se podría objetar aquí que la necesidad de la vida misma, aun sin la ayuda de los socialistas, trabaja en el sentido de un cambio de las condiciones económicas, pues una crisis sin salida, a la larga, no es soportable. No lo negamos; pero tememos que, dada la actitud actual del movimiento obrero socialista, pueda llegarse a una transformación de la economía en que los productores no tengan absolutamente nada que opinar. Se les pondrá ante hechos consumados, que otros prepararán para ellos, de modo que también en lo sucesivo habrán de conformarse con el papel de esclavos que se les ha concedido siempre. Si no engañan todos los signos, avanzamos con pasos de gigante a una época de capitalismo de Estado que, para el proletariado, tendrá la forma de un nuevo sistema de dependencia en que el hombre será valorado solamente como un material industrial de la economía y en que toda libertad personal será extirpada por completo.
Las condiciónes económicas pueden agudizarse en ciertas circunstancias en tal forma, que una modificacion de la situación existente de la sociedad se convierta en una necesidad vital. Se pregunta uno qué dirección tomará ese cambio. ¿Será un camino hacia la libertad o sólo una forma distinta de esclavitud, que asegurará a los hombres, es verdad, sus míseras necesidades, pero que, en cambio, les privará de toda independencia para cualquier acción? Pero eso y sólo eso importa. La estructuración social del Imperio incaico aseguraba a cada uno de sus súbditos lo necesario, pero el país estaba sometido a un despotismo ilimitado que castigaba cruelmente toda resistencia a sus mandatos y reducía al individuo a la categoría de instrumento inerte del poder estatal.
También el capitalismo de Estado podría ser una salida de la crisis actual; sin embargo, no seria ciertamente un camino para la liberación social. Al contrario, hundiría a los hombres en un pantano de servidumbre que significaría una irrisión de toda dignidad humana. En toda prisión, en todo cuartel existe una cierta igualdad de condiciones sociales; todos tienen la misma vivienda, el mismo rancho, la misma indumentaria; todos prestan el mismo servicio o ejecutan la misma cantidad de trabajo; pero ¿quién querría afirmar que tal estado de cosas es un objetivo digno de lucha?
Hay una diferencia si los miembros de una sociedad son igualmente dueños de sus destinos, si atienden ellos mismos sus asuntos y poseen el derecho inalienable a participar en la administración de los bienes comunes o si sólo son órganos ejecutivos de una voluntad extraña sobre la que no tienen influencia alguna. Todo soldado tiene derecho a la misma ración, pero no le compete emitir un juicio personal. Debe someterse ciegamente a las órdenes de sus superiores y reprimir, donde es necesario, la voz de la propia conciencia, pues no es más que una parte de la máquina que otros ponen en movimiento.
Ninguna tiranía es más insoportable que la de una burocracia omnipotente que interviene en todas las acciones de los hombres y les imprime su sello. Cuanto más ilimitado se extiende el poder del Estado en la vida del individuo, tanto más paraliza sus capacidades creadoras y debilita la energía de su voluntad personal. Pero el capitalismo de Estado, ese peligroso polo opuesto del socialismo, tiene como condición la entrega de todas las actividades sociales de la vida al Estado; es el triunfo de la máquina sobre el espíritu, la racionalización del pensamiento, de la acción y del sentimiento según normas establecidas por las autoridades y, en consecuencia, significa el fin de toda verdadera cultura espiritual. El hecho de que no se haya comprendido hasta aquí todo el alcance de esa amenazadora evolución, o el hecho de que se hagan las gentes a la idea de que está forzosamente determinada por el estado de las condiciones económicas, es algo que puede calificarse, con razón, como el signo más funesto de la época.
La peligrosa manía de querer ver en todo fenómeno social un resultado inevitable del modo capitalista de producción, ha conducido hasta aquí sólo a infundir en los hombres la convicción de que todos los acontecimientos sociales nacen de determinadas necesidades y que también en lo económico deben ocurrir inevitablemente. Esa concepción fatalista sólo podría conducir a paralizar su fuerza de resistencia y a prepararlos espiritualmente de tal manera que encuentren justificación para las condiciones creadas, por repulsivas e inhumanas que sean.
Todo el mundo sabe que las condiciones económicas tienen una influencia en la transformación de las condiciones sociales; pero es mucho más importante el modo como reaccionan los seres humanos, en su pensamiento y en su acción, sobre esa influencia, y los pasos a que se deciden para encauzar una transformación de la vida social considerada necesaria. Precisamente el pensamiento y la acción de los hombres no reciben su tonalidad de los motivos puramente económicos. ¿Quién podría, por ejemplo, sostener que el puritanismo, que ha influído de modo decisivo en todo el desarrollo espiritual de los pueblos anglosajones hasta hoy, fue un resultado forzoso del orden económico capitalista concebido en sus orígenes? O ¿quién podría aportar la prueba de que la pasada guerra mundial debió surgir cualesquiera fuesen las circunstancias, del sistema económico capitalista, y que por eso era ineludible?
Sin duda los intereses económicos han tenido un papel importante en ésa como en todas las guerras, pero ellos solos no habrían sido capaces nunca de desencadenar la nefasta catástrofe. Con la simple exposición prosaica de aspiraciones económicas concretas seguramente habría sido muy difícil movilizar las grandes masas. Por eso hubo que demostrarles que aquello por lo cual debían matar a otros y por lo cual habían de dejarse matar por otros, era la causa buena y just. Así se combatió, por una parte, contra el despotismo ruso, por la liberación de Polonia y, naturalmente, por el imperativo patriótico, contra el cual los aliados se habían conjurado. Y, por la otra parte, se luchó por el triunfo de la democracia y por la superación del militarismo prusiano, para que esa guerra fuese la última.
Se podría objetar que detrás de todas esas pompas de jabón, con las que se entretuvo la atención de los pueblos durante cuatro años, estaban, sin embargo, los intereses económicos de las clases propietarias. Pero eso no importa en absoluto. Lo decisivo es la circunstancia de que sin la apelación continua a los sentimientos éticos del hombre, a su sentido de justicia, no habría sido posible en manera alguna una guerra. La consigna: Dios castigue a Inglaterra, y esta otra: Mueran los hunos, han hecho en la guerra pasada más milagros que los simples intereses económicos de los propietarios. Demuestra cuanto decimos el hecho de que haya de suscitarse en los hombres un determinado estado de ánimo antes de llevarles a la guerra, y además, el hecho de que ese estado de ánimo sólo pueda ser producido por la intervención de factores psicológicos y morales.
¿No hemos visto que justamente aquellos que habían predicado a las masas laboriosas, año tras año y día tras día, que toda guerra en la era del capitalismo nace de causas puramente económicas, al estallar la guerra mundial echaron por la borda su teoría histórico-filosófica y pusieron las conveniencias de la nación por encima de las de la clase? Precisamente ellos, los que operaron hasta entonces apasionadamente con la frase marxista del Manifiesto comunista: La historia de toda sociedad hasta aquí es la historia de las luchas de clase.
Lenin y otros han atribuído el fracaso de la mayoría de los partidos socialistas, al estallar la guerra, al miedo de los jefes ante su responsabilidad, y anatematizaron en éstos, con palabras amargas, su falta de valor moral. Admitiendo que esa afirmación tenga por base una buena parte de verdad, aunque también en este caso hay que cuidarse de las generalizaciones, ¿qué prueba?
Si el miedo a la responsabilidad, la falta de valor moral han inclinado a la mayoría de los jefes socialistas, en realidad, a declararse en favor de las exigencias nacionales de sus respectivas patrias, eso no es más que una nueva demostración de la exactitud de nuestro punto de vista. El valor y la cobardía no son determinados por las formas eventuales de la producción, sino que arraigan en los estratos psíquicos del hombre. Pero si las cualidades puramente psíquicas pudieron tener una influencia tan decisiva sobre los jefes de un movimiento que cuenta millones de adherentes, como para que, antes de cantar tres veces el gallo, hayan abandonado sin condiciones sus viejos principios para marchar contra el llamado enemigo hereditario junto a los peores adversarios del movimiento socialista, eso solo demuestra que las acciones de los hombres no se pueden explicar por las condiciones de la producción, y están, no raras veces, en la más aguda contradicción con ellas. Cada época en la Historia presenta mil testimonios en favor de lo que decimos.
Pero es también un error manifiesto el interpretar la pasada guerra mundial exclusivamente como resultado forzoso de los intereses económicos contradictorios. El capitalismo sería también perfectamente concebible si los llamados capitanes de la industria mundial se pusieran de acuerdo en buen modo sobre la utilización de los mercados y de las fuentes de las materias primas, lo mismo que los representantes de los diversos intereses económicos dentro de un mismo país procuran unirse sin ventilar sus divergencias siempre con la espada. Existe hoy ya toda una serie de organismos internacionales de producción, en los que se han agrupado los capitalistas de ciertas industrias a fin de establecer en cada país una determinada cuota para la fabricación de sus productos y regular de esa manera la producción total de sus ramas de industria, de acuerdo con convenios y principios establecidos. La Comunidad internacional del acero en Europa es un ejemplo de ello. Por esa regulación el capitalismo no pierde nada de su esencia propia; sus privilegios quedan intactos, su dominio sobre el ejército de sus esclavos del salario resulta, incluso, vigorizado esencialmente con tal arreglo.
Desde el punto de vista puramente económico la guerra, pues, no era inevitable. El capitalismo habria podido subsistir sin ella también. Hasta se puede aceptar con seguridad que, si los representantes del orden capitalista hubiesen previsto las consecuencias de la guerra, ésta no habria tenido nunca lugar.
Pero en las guerras pasadas no sólo han jugado un importante papel las consideraciones puramente económicas, sino también las políticas de dominio, que son las que más han contribuido, en última instancia, al desencadenamiento de la catástrofe. Después de la decadencia de España y Portugal el predominio en Europa correspondió a Holanda, Francia e Inglaterra, que luego se encontraron frente a frente como rivales. Holanda perdió pronto su posición directiva y, después de la paz de Breda, su influencia en la marcha de la política europea fue cada vez menor. Pero también Francia habia perdido después de su guerra de los Siete Años una gran parte de su anterior posición de predominio y no pudo volver a levantarse, tanto menos cuanto que sus dificultades financieras se agudizaron cada vez más y llevaron a aquella opresión sin igual del pueblo de la que surgió la Revolución. Napoleón hizo después enormes esfuerzos para reconquistar la posición perdida de Francia en Europa pero sus gigantescos ensayos resultaron ineficaces. Inglaterra siguió siendo el adversario más irreconciliable de Napoleón, y éste reconoció muy pronto que sus planes de dominación universal no podrían realizarse nunca, mientras la nación de mercaderes, como habia llamado despectivamente a los ingleses, no fuera dominada. Napoleón perdió el juego después que Inglaterra puso en movimiento a toda Europa contra él, y desde entonces Gran Bretaña pudo sostener su posición de predominio en Europa y en el mundo.
Pero el Imperio Británico no es un dominio cohesionado como otros imperios anteriores; sus posesiones están dispersas en las cinco partes de la tierra y su seguridad depende de la posición de fuerza que tenga el Imperio Británico en Europa. Toda amenaza contra esa posición es una amenaza contra el imperio colonial de Inglaterra. Mientras en el continente no aparecieron todavía los organismos poderosos de los modernos grandes Estados, con sus ejércitos y flotas gigantescas, con su burocracia, con sus industrias altamente desarrolladas, con su tratados comerciales internacionales, con su exportación y su creciente necesidad de expansión, la posición de potencia universal del Imperio Británico quedó relativamente intacta. Pero cuanto más vigorosos fueron los Estados capitalistas en el continente, tanto más hubo de sentirse amenazada Inglaterra en su predominio. Todo ensayo de una gran potencia europea de conquistar nuevos mercados y materias primas, de asegurar su exportación por tratados comerciales con países no europeos y de crear más amplio campo, en lo posible, a sus aspiraciones expansivas, tenía tarde o temprano que conducir en alguna parte a un choque con las esferas de intereses británicos y provocar en consecuencia la resistencia solapada de Gran Bretaña.
Por esta razón la política exterior iaglesa había de impedir ante todo que levantase la cabeza en el Continente alguna gran potencia o, si eso no podía evitarse, había de dirigir toda su habilidad para hacer chocar un poder contra los otros. Así la derrota de Napoleón III por el ejército prusiano y la diplomacia de Bismarck no podían menos de beneficiar a Inglaterra, pues Francia quedó debilitada por algunos decenios. Pero el rápido e inesperado crecimiento de Alemania como moderno Estado industrial, la preparación sistemática de sus fuerzas militares, los comienzos de su política colonial y, sobre todo, la construcción de su flota y sus aspiraciones crecientes de expansión, que se ponían de relieve cada vez más desagradablemente para los ingleses en el impulso hacia Oriente, habían suscitado para el Imperio Británico un peligro que no podía dejar indiferentes a sus representantes.
El hecho de que la diplomacia inglesa echase mano indistintamente a todo medio para conjurar ese peligro no es aún una prueba de que sus representantes sean, por naturaleza, más inescrupulosos o ladinos que los diplomáticos de otros países. La inconsistente habladuría en torno a la pérfida Albión es tan estúpida como la fantasía sobre beligerancia civilizada. Si la diplomacia inglesa se evidenció superior a la alemana y fue más cautelosa que ésta en sus secretas maquinaciones, se debe sólo a que sus representantes disponían de una mayor experiencia y, para su dicha, la mayoría de los estadistas responsables de Alemania, desde Bismarck, sólo han sido lacayos sin voluntad del poder imperial y ninguno de ellos tuvo valor para oponerse a las peligrosas andanzas de un psicópata irresponsable y de su venal camarilla.
La causa del mal no está precisamente en determinadas personas, sino en la política de dominio misma, no importa por quién sea movida ni qué finalidades inmediatas persiga. La política del dominio sólo es imaginable con el empleo de todos los medios, por repudiables que sean para la conciencia privada, con tal de que garanticen el éxito, correspondan a los motivos de la razón de Estado y sean favorables a sus propósitos.
Maquiavelo, que tuvo el valor de reunir sistemáticamente los métodos de la aspiración política de dominio y de justificarlos en nombre de la razón de Estado, ha manifestado ya en los Discorsi, clara y notoriamente:
Cuando uno se ocupa, en general, del bien de la patria, no tiene que dejarse influir por la justicia ni por la injusticia, por la compasión o por la crueldad, por el elogio o la difamación. No hay que retroceder ante nada y hay que echar mano siempre al medio que puede salvar la vida al país y conservar su libertad.
Todo crimen al servicio del Estado es un hecho meritorio para el perfecto político dominador si proporciona el éxito. Pues el Estado está al margen de lo bueno y de lo malo; es la providencia terrestre, cuyas decisiones son tan incomprensibles en su profundidad para el súbdito del término medio como para el creyente el destino que le cupo en suerte por voluntad de Dios. Del mismo modo que, según la doctrina de los teólogos y de los intérpretes de las Escrituras, Dios suele recurrir, en su insondable sabiduría, a los medios más crueles y más terribles para madurar sus planes, así tampoco el Estado está sometido, según la doctrina de la teología politica, a los principios de la moral humana ordinaria, cuando se trata, para sus representantes, de perseguir determinados fines y de poner friamente en juego la dicha y la vida de millones de seres.
El que cae, como diplomático, en la trampa ajena, no debe lamentarse de la perfidia y de la falta de conciencia del adversario; pues él mismo ha perseguido los mismos propósitos con papeles cambiados y sólo fue derrotado porque su rival supo hacer mejor el papel de la providencia. El que cree que no puede salir adelante sin la violencia organizada que encarna el Estado, tiene que estar también dispuesto a todas las consecuencias de esa superstición pésima y sacrificar a ese Moloch su bien más precioso: la propia personalidad.
Fueron principalmente contradicciones politicas de dominio las que surgieron del funesto desarrollo de los grandes Estados capitalistas y las que han contribuido, más que nada, al estallido de la guerra mundial. Después que los pueblos, y especialmente las capas laboriosas de los diversos países, no pudieron comprender la gravedad de la situación ni tuvieron el valor moral para resistir, en defensa cerrada, contra las manipulaciones subterráneas de los diplomáticos, de los militaristas y de los especuladores, no hubo en el mundo podér alguno que pudiera poner un dique a la catástrofe. Durante decenios se pareció todo gran Estado a un gigantesco campamento militar frente a los otros, armados hasta los dientes, hasta que, al fin, una chispa hizo saltar la mina. No es porque todo habia de ocurrir como ha ocurrido por lo que el mundo fue arrojado con los ojos abiertos al abismo, sino porque las grandes masas, en cada país, no tuvieron la menor sospecha del juego ignominioso que se hacía a sus espaldas. A su incomprensible despreocupación y, ante todo, a su fe ciega en la superioridad infalible de sus gobernantes y de los llamados jefes espirituales tienen que agradecer que se les haya podido empujar, durante cuatro años, como un rebaño sin voluntad, al matadero.
Pero tampoco la fina capa de las altas finanzas y de la gran industria, cuyos representantes han contribuido tan inequívocamente a desencadenar el rojo diluvio, fue inducida exclusivamente por la perspectiva de ganancias materiales en su comportamiento. La concepción que quiere ver en todo capitalista sólo un mero especulador, puede corresponder bien a las conveniencias de la propaganda, pero es demasiado estrecha y no corresponde a la realidad. También en el moderno gran capitalismo suele jugar el interés político de dominación un papel más importante que las pretensiones puramente económicas, aunque sea difícil separar el uno de las otras. Sus representantes han conocido el sentimiento placentero del poder y lo anhelan con la misma pasión que los grandes conquistadores de tiempos pasados, aun cuando se encuentren en campo enemigo respecto al propio gobierno, como Hugo Stinnes y sus adeptos en el periodo de la decadencia monetaria alemana, o intervengan, como factor de peso, en la política exterior de su país.
El morboso deseo de someter millones de seres humanos a una determinada voluntad y de dirigir imperios enteros por caminos que parecen convenientes a los propósitos ocultos de pequeñas minorias, suele manifestarse a menudo, en los representantes típicos del capitalismo moderno, más claramente que las consideraciones puramente económicas y la perspectiva de mayores ventajas materiales. No sólo con el deseo de amontonar cada vez mayores beneficios se agotan actualmente las aspiraciones de la oligarquía capitalista. Cada uno de sus representantes sabe qué enorme poder da la propiedad de grandes riquezas al individuo y a la casta a que pertenece. Ese conocimiento tiene una atracción seductora y engendra aquella conciencia típica de los amos cuyas consecuencias son, con frecuencia, más corruptoras que el hecho mismo del monopolismo. Esa actitud espiritual del grand seigneur moderno de la gran industria o de las altas finanzas, es el factor que rechaza toda oposición y no tolera junto a sí individuos con iguales derechos.
En las grandes luchas entre el capital y el trabajo ese espíritu señorial tiene un papel más decisivo que los intereses económicos inmediatos. El pequeño empresario de tiempos pasados tenía aún ciertas relaciones con las capas laboriosas de la población, y por eso estaba en condiciones de comprender más o menos su situación. La moderna aristocracia del dinero no tiene hoy, con las bajas clases populares, mayores relaciones que las del barón feudal del siglo XVIII con sus siervos. Conoce las masas simplemente como objeto colectivo de explotación para sus aspiraciones económicas y políticas de dominio y no comprende ni siente, en general, las duras condiciones de su vida. De ahí proviene su brutalidad sin conciencia, el avasallamiento despectivo de los seres humanos y la fria indiferencia ante el dolor ajeno.
Debido a su posición social no existe ninguna frontera al afán de dominio del gran capitalismo moderno. Puede inmiscuirse con egoísmo despiadado en la vida de sus semejantes y hacer ante ellos el papel de providencia. Sólo cuando se tiene presente esa pasión de influencia política sobre el propio pueblo y sobre naciones extrañas se apreciará exactamente la verdadera esencia del representante típico del gran capitalismo moderno. Es precisamente ese aspecto el que lo hace tan peligroso para la formación social del futuro.
No en vano apoya el actual capitalismo monopolista a la reacción nacional-socialista y fascista. Debe ayudarle a aniquilar toda resistencia organizada de las masas trabajadoras para instaurar un regimen de servidumbre industrial, en el que el hombre que trabaja sólo interesa como autómata económico, sin influencia alguna en la formación interna de las condiciones económicas y sociales. Esa manía cesarista no se detiene ante ningún obstáculo; salta, sin miramientos, sobre todas las conquistas del pasado, obtenidas, demasiado a menudo, a costa de la sangre de los pueblos, y está dispuesta a sofocar, con brutal violencia, el último derecho, la última libertad que puedan perturbar su avance, para ajustar toda actividad social en las rígidas formas de su voluntad de poder. Este es el gran peligro que nos amenaza hoy y ante el cual estamos directamente. El triunfo o el fracaso de los planes de dominio capitalista-monopolistas determinará la nueva estructuración de la vida social en el próximo futuro.
Religión y política
El que se acerca al estudio de las sociedades humanas sin una teoría preconcebida o una interpretación de la historia, y sabe, sobre todo, que los propósitos del hombre y los conceptos objetivos de las leyes mecánicas de la evolución cósmica no pueden equipararse, reconocerá bien pronto que, en todas las épocas de la historia conocida por nosotros, se encuentran frente a frente dos poderes en lucha permanente, franca o simulada, debido a su diversidad esencial interna, a las formas típicas de actuación y a los efectos prácticos resultantes de esa diversidad. Se, habla aquí del elemento político y del factor económico en la historia, los que también podrían denominarse elemento estatal y factor social en la evolución histórica. Los conceptos de lo político y de lo económico se han interpretado en este caso demasiado estrechamente, pues toda política tiene su raíz, en última instancia, en la concepción religiosa de los hombres, mientras que todo lo económico es de naturaleza cultural y se halla, por eso, en el más íntimo contacto con todas las fuerzas creadoras de la vida social; generalmente se podría hablar de una oposición interna entre religión y cultura.
Entre los fenómenos políticos y económicos, o estatales y sociales o, en un sentido más amplio, entre los fenómenos religiosos y los culturales, hay más de un punto de contacto: todos emanan de la naturaleza humana y, en consecuencia, se dan en ellos diversas relaciones internas. Se trata, simplemente, pues, de examinar más a fondo la relación existente entre esos fenómenos.
Toda forma política tiene en la historia sus bases económicas determinadas, que se destacan con preferencia en las fases más modernas de los acontecimientos sociales. Pero es indiscutible también que las formas de la política dependen de las transformaciones en las condiciones económicas y culturales de vida y que, con éstas, se modifican aquéllas. Pero la esencia más intima de toda política permanece siempre la misma de igual manera que el contenido esencial de toda religión persiste invariable y no es afectado por la mutación de sus modalidades externas.
Religión y cultura arraigan ambas en el instinto de conservación del hombre, que les da vida y figura; pero una vez que han cobrado vida, cada cual sigue su propia ruta, pues no hay entre ellas ligamentos orgánicos, y marchan, como estrellas enemigas, en direcciones opuestas. El que desestima esa contradicción o la pasa por alto, no podrá comprender nunca con la debida claridad la honda significación de las concatenaciones históricas y de los acantecimientos saciales en general.
Las opiniones se encuentran aún hoy muy divididas sabre el origen del dominio de la religión propiamente dicha. Se conviene, es verdad, bastante generalmente, en que no se puede llegar al fondo de las concepciones religiosas del hombre por el camino de la filosofía especulativa. Se ha comprendido que la interpretación hegeliana, según la cual la religión no representa más que la elevación interna del espíritu hacia lo absoluto, pretendiendo encontrar así la unidad de lo divino y de lo humano, debe juzgarse coma fraseología innocua que no permite explicar de ninguna manera la evalución religiosa. Es igualmente arbitrario el filósofo de lo absoluto, que atribuyó a cada nación un destino histórico especial, cuando afirma que todo pueblo es en la historia vehículo de una forma típica de religión: las chinos, de la religión de la moderación; los caldeos, de la religión del dolor; los griegos, de la religión de la belleza, etc., hasta que, finalmente, los distintos sistemas religiosos culminaron en el cristianismo, la religión revelada, cuyos adeptos han reconocido, en la persona de Cristo, la unidad de lo divino y lo humano.
La ciencia ha vuelto a los hombres, más críticos. Se comprende hoy que toda investigación del origen y de la formación gradual de la religión debe hacerse de acuerdo a los mismos métodos de que se sirven en nuestros días la sociología y la psicología, para aprehender en sus comienzos los fenómenos de la vida social y espiritual.
La apinión difundida antes por el filólogo inglés Max Müller, que quería reconocer en la religión el impulso interior del hombre a interpretar lo infinito, y sostenía que la impresión de los poderes naturales originó en el ser humano los primeros sentimientos religiosos, y que por tanto no se yerra cuando se considera, en general, el culto a la naturaleza como la primera forma de la religión, no encuentra ya casi adeptos. La mayoría de los representantes de la investigación religioso-etnológica son de opinión que el animismo, la creencia en los espíritus o en las almas de los muertos, debe tenerse por la primera etapa de la conciencia religiosa en el hombre.
Todo el modo de vida de los primitivos nómadas, su relativa ignorancia, la influencia psíquica de sus sueños, su incomprensión ante la muerte, los ayunos forzados a que habían de acomodarse a menudo, les convirtió en videntes natos, en quienes la creencia en los espíritus, por decirlo así, estaba en la sangre. Lo que sentían ante los espíritus con que su poder imaginativo pobló el mundo, era simplemente miedo. Ese miedo les absesionó tanto más cuanto que no tenían que habérselas con un enemigo ordinario, sino con poderes invisibles, hasta los cuales no se podía llegar par los medios comunes. Por eso surgió por sí misma la necesidad de asegurarse la benevolencia de aquellos poderes, de escapar a sus perfidias y de conquistar su favor por algún medio. Es el mero instinto de conservación del hombre primitivo lo que se pane aquí de manifiesto.
De la creencia en las almas nació el fetichismo, la presunción de que el espíritu ha buscado encarnación en un objeto cualquiera o en un lugar determinado; una creencia que persiste en las supersticiones de muchos hombres civilizados, firmemente convencidos de que hay duendes y de que existen lugares donde no se está seguro. También el culto a las reliquias en el lamaísmo y en la Iglesia católica es, por su esencia, fetichismo. Hay opiniones diversas sobre si el animismo y las primeras representaciones groseras del fetichismo pueden ser considerados como religión; pero no puede existir ya ninguna duda de que es aquí donde hay que buscar el punto de partida de todas las concepciones religiosas.
La verdadera religión comienza con la alianza del hombre y del espíritu, expresada en el culto. Para los primitivos, el espíritu o el alma no es un concepto abstracto, sino una noción absolutamente corpórea. Por eso es muy natural que traten de vencer a los espíritus mediante pruebas palpables de su devoción y su sumisión. Nació así en su cerebro la idea del sacrificio, y como la experiencia les puso por delante que la vida del animal muerto o del enemigo asesinado deja el cuerpo con la sangre que mana de las heridas, supieron desde temprano ya que la sangre es verdaderamente una substancia muy singular. Esa comprobación dió también su carácter esencial a la idea del sacrificio. El sacrificio sangriento fue seguramente la primera forma de sacrificio, pues estaba condicionado además por la calidad de cazadores de los hombres primitivos. La idea del sacrificio sangriento, que corresponde sin duda a las expresiones más antiguas de la conciencia religiosa, persiste en los grandes sistemas religiosos del presente. La transformación simbólica del pan y del vino, en la misa cristiana, en la carne y la sangre de Cristo, es prueba de ello.
El sacrificio se convirtió en el centro de todas las prácticas y solemnidades religiosas; éstas se expresaron en conjuros, danzas y cánticos y se erigieron poco a poco en un ritual determinado. Es muy probable que el culto al sacrificio tuviese primero un carácter puramente personal; todo individuo impulsado por su necesidad, podía hacer la ofrenda; pero esa condición no ha debido prolongarse mucho tiempo, siendo luego practicado el sacrificio por un sacerdote profesional al modo de los chamanes, curanderos, adivinos, gangas, etc. La evolución del fetichismo al totemismo, como denomina una palabra india a la creencia en una divinidad tribal, que se encarna de ordinario en un animal del que la tribu deriva su origen, ha favorecido mucho el desarrollo de una clase sacerdotal de agoreros. Pero así recibió la religión un carácter social que no había tenido hasta entonces.
Considerada la evolución de la religión a la luz de su propio desarrollo, se llega a la convicción de que son dos los fenómenos que determinan su esencia: La religión es primeramente el sentimiento de la dependencia del hombre ante poderes superiores desconocidos. Para congraciarse con esos poderes y preservarse contra sus influencias funestas, el instinto de conservación del hombre impulsa a la búsqueda de medios y caminos que ofrezcan la posibilidad de conseguir ese propósito. Así surge el rito, que da a la religión su carácter externo.
Se ha supuesto, lo que tiene a su favor algunas probabilidades, que la idea del sacrificio se puede atribuir realmente al hecho que, en las agrupaciones humanas de la prehistoria, existía ya la costumbre de ofrecer a los jefes de la tribu o caudillos regalos voluntarios o forzosos. Pero, sin embargo, nos parece demasiado atrevida la afirmación de que el hombre primitivo no habría caído nunca en la idea del sacrificio sin esa costumbre. De cualquier modo las concepciones religiosas tan sólo pudieron aparecer cuando en el cerebro humano nació el interrogante sobre el por qué de las cosas. Esto último presupone ya un desarrollo espiritual considerable. Por eso hay que presumir que pasó un largo periodo antes de que ese problema pudiera preocupar al espíritu humano. La representación que el hombre primitivo se formó del ambiente circundante, fue primero de naturaleza puramente sensible, lo mismo que el niño percibe los objetos de su ambiente primero de un modo sensible y se sirve de ellos mucho antes de que se le presente el problema de la causa de su existencia. Además, todavía existe en muchas poblaciones salvajes la costumbre de hacer participar a los espíritus de los muertos en la comida, y casi todas las festividades de las tribus primitivas están ligadas al rito de la ofrenda. De ahí que sea muy posible que la idea del sacrificio como ofrenda haya podido nacer también sin una costumbre social previa de naturaleza afín.
Como quiera que sea, la verdad es que en todos los sistemas religiosos que surgieron en el curso de los milenios, se reflejó la condición de dependencia del hombre ante un poder superior al que dió vida su propia fuerza imaginativa y del cual se convirtió luego en un esclavo. Todas las divinidades tuvieron su época, pero la religión misma ha persistido inmutable en su esencia, a pesar de las transmutaciones de sus formas externas. Fue siempre a la ilusión a la que se sacrificó el verdadero ser del hombre como víctima; el creador se convirtió en el siervo de su propia creación, sin que hubiese llegado a su conciencia siquiera la tragedia interior de ese hecho. Sólo porque en el más profundo núcleo esencial de toda religión no se ha operado nunca un cambio, pudo el conocido pedagogo religioso alemán Konig escribir todavía hoy en su manual para la enseñanza religiosa católica estas palabras: La religión, en general, es el reconocimiento y la veneración de Dios, y sobre todo la relación del hombre con Dios como su amó supremo.
Así la religión estuvo confundida ya desde sus primeros comienzos precarios, del modo más intimo, con la noción del poder, de la superioridad sobrenatural, de la coacción sobre los creyentes, en una palabra, con la dominación. La moderna investigación filológica ha podido comprobar precisamente en numerosos casos que hasta los nombres de las diversas divinidades coinciden originariamente con aquellos conceptos en que se encarna la representación del poder. No en vano sostienen su origen divino todos los representantes del principio de autoridad, pues la divinidad se les presenta como la encarnación de todo poder y de toda fortaleza. Ya en los mitos más primitivos aparecen héroes, conquistadores, legisladores, antepasados de tribus como divinidades o semidioses, pues su grandeza o superioridad no podría ser más que de origen divino. Pero así llegamos a la causa más profunda de todo sistema de dominio y comprobamos que toda política, en última instancia, es religiosa y como tal pretende mantener al espíritu del hombre remachado en las cadenas de la dependencia.
Si el sentimiento religioso há sido ya en sus primeros comienzos solamente un reflejo abstracto de las condiciones terrestres del poder, como han sostenido Nordau Y otros, éste es un problema sobre el que se puede discutir. El que se imagina el estado primitivo de la humanidad únicamente como la guerra de todos contra todos, según hicieron Hobbes y sus numerosos sucesores, estará muy inclinado a ver, en el carácter maligno y violento de las divinidades originarias, un fiel retrato de los caudillos despóticos y de los jefes hábiles en la guerra, que llevaban el temor y el terror a sus propios compañeros de tribu y a los grupos humanos extraños. Hasta no ha mucho hemos considerado a los actuales salvajes de una manera muy parecida, como individuos pérfidamente crueles, que sólo pensaban en el asesinato y en el robo. Hasta que los hallazgos repetidos de la moderna etnología, en todo el globo, nos demostraron lo falsa que es esa interpretación.
El hecho de que el hombre primitivo se imagine sus espíritus y sus dioses por lo general tan violentos y terroríficos, no debe atribuirse absolutamente a los modelos terrenales. Todo lo desconocido, inaccesible para la simple razón, obra de manera siniestra y amedrentadora sobre el espíritu. De lo siniestro a lo horripilante y amedrentador no hay mil que un paso. Tal ha debido ser el caso en aquellos lejanos tiempos, cuando la fuerza de imaginación del hombre no había sido influída todavía por milenios de experiencias para incitarle a lógicas conclusiones opuestas. Pero aun cuando no toda noción religiosa haya de atribuirse al ejercicio del poder terrenal, es indudable que, en épocas posteriores del desenvolvimiento humano, las formas externas de la religión han sido determinadas muchas veces por las necesidades de poder de los individuos o de pequeñas minorías en la sociedad.
Toda dominación de determinados grupos humanos sobre otros partió del deseo de apropiarse de los productos del trabajo, de las herramientas o de las armas de éstos, o de expulsarles de un cierto territorio que pareció a los atacantes más ventajoso para la obtención del sustento vital. Es muy probable que los vencedores se contentasen largo tiempo con esa simple forma de robo y que aniquilasen a los adversarios en caso de encontrar resistencia. Hasta que, poco a poco, se comprendió que era más conveniente hacer a los vencidos tributarios o someterles a un nuevo orden de cosas, gobernando sobre ellos, y echando así el fundamento de la esclavitud. Esto era tanto más fácil cuanto que la solidaridad mutua no se extendía más allá de los miembros de la misma tribu y encontraba sus límites en ella. Todos los sistemas de dominio han sido originariamente dominaciones por extraños; los vencedores formaban una casta privilegiada especial que subyugaba a los vencidos. Regularmente eran tribus nómadas de cazadores las que imponían su dominio a aglomeraciones ya sedentarias y agrícolas. La caza, que exigía energía y resistencia continuas, hizo al hombre naturalmente guerrero y amigo del botín, lo que, en el fondo, es la misma cosa. Pero el agricultor, ligado al hogar y a la tierra, y cuya vida transcurre, por término medio, sin peligros y pacíficamente, no es en general amigo de las contiendas violentas. Por eso no resiste sino en raras ocasiones los ataques de las tribus guerreras y se somete bastante fácilmente cuando la dominación extranjera no es demasiado opresiva.
Pero el vencedor que ha probado una vez la dulzura del poder y ha comprendido las ventajas de sus resultados económicos, se embriaga fácilmente con el ejercicio del mando. Todo triunfo le incita a nuevas empresas; pues, está en la esencia de todo poder que sus usufructuarios aspiren continuamente a ensanchar la esfera de su influencia y a imponer su yugo a los pueblos más débiles. Así surgió, poco a poco, una casta especial para la cual la guerra y la dominación sobre los demás se convirtió en oficio. Pero ninguna dominación pudo, a la larga, apoyarse sólo en la violencia bruta. Esta puede ser, a lo sumo, el instrumento inmediato de la subyugación de los hombres, pero por sí sola, sin embargo, no puede nunca eternizar el poder de individuos o de toda una casta sobre grandes agrupaciones humanas. Por eso hace falta más, hace falta la creencia del hombre en la inevitabilidad del poder, la creencia en la misión divina de éste. Y tal creencia arraiga, en lo profundo de los sentimientos religiosos del hombre y gana en fuerza con la tradición. Pues sobre todo lo tradicional flota el brillo transfigurador de las nociones religiosas y de la sumisión mística.
Por esta causa los vencedores impusieron frecuentemente a los vencidos sus propios dioses, reconociendo que una unificación de los ritos religiosos no podía menos de ser provechosa para su poder. Por lo general, nada les importaba que los dioses de los subyugados continuasen una existencia ostensible, mientras no fuesen peligrosos para su dominio y se situasen ante la nueva divinidad en calidad de subordinados. Pero esto sólo podía ocurrir si los sacerdotes favorecían la dominación de los vencedores o si compartían ellos mismos sus aspiraciones politicas, como aconteció frecuentemente en la historia. Se puede evidenciar perfectamente la influencia politica en la formación religiosa ulterior de los babilonios, de los caldeos, de los egipcios, de los persas, de los hindúes y de muchos otros. El famoso monoteísmo de los judíos se puede referir también a las aspiraciones politicas unitarias de la monarquía naciente.
Todos los sistemas de dominio y las dinastías de la antigüedad derivaron su origen de una divinidad, pues sus representantes comprendieron a tiempo que la creencia de los súbditos en el origen divino del amo es el fundamento más consistente de toda especie de poder. El temor de Dios fue siempre la condición espiritual de toda sumisión voluntaria; sólo eso es lo que importa, pues esta sumisión constituyó en todo instante el fundamento eterno de la tiranía, cualquiera que haya sido la máscara con que se manifestase. Pero la sumisión voluntaria no se puede imponer con los solos medios físicos; sólo puede ser producida por la creencia en la identidad divina del soberano. Por eso el propósito principal de toda politica, hasta aquí, fue despertar esa creencia en el pueblo y afianzarla psicológicamente. La religión es el principio más vigoroso en la historia; ata el espíritu del hombre y constriñe su pensamiento a determinadas formas, de tal manera que se inclina habitualmente por la conservación de lo tradicional y mira con desconfianza toda innovación. Pues el temor interior a sumirse en lo infinito encadena a los hombres a las viejas formas de lo existente. Louis de Bonald, el implacable defensor del principio del absolutismo, ha comprendido bien las relaciones entre la religión y la política cuando esaibió estas palabras:
Dios es el poder soberano sobre todos los seres, el hombre-dios es el poder sobre la humanidad entera, el jefe del Estado es el poder sobre todos los súbditos, el jefe de familia es el poder en su hogar. Pero como todo poder ha sido creado a imagen de Dios y procede de Dios, todo poder es absoluto.
Todo poder procede de Dios; toda dominación, de acuerdo con su más íntima esencia, es divina. Moisés recibe directamente de las manos de Dios las tablas de la ley, que comienzan así: «Yo soy el Séñor, tu Dios; no debes tener otros dioses junto a mí», palabras que sellaron la alianza del Señor con su pueblo.
La famosa piedra en que han sido eternizadas las leyes de Hamurabi, que transmitieron el nombre del rey babilonio a través de los milenios, nos muestra a ese rey ante la faz del dios del Sol. Pero la introducción que precede a la redacción de las leyes comienza así:
Cuando Anu, el sublime, rey de Anunaki, y Bel, rey del cielo y de la tierra, que lleva en sus manos el destino del mundo, concedieron al divino señor de la ley las ofrendas de la especie humana a Marduk, primogénito de Ea, lo engrandecieron entre los Igigi. Proclamaron su magnifico nombre en Babilonia, que es respetado en todos los países que le destinaron como reino imperecedero como el cielo y la tierra. Después Anu y Bel fecundaron el cuerpo de la humanidad, pues me han elegido a mi, Hamurabi, soberano glorioso y sumiso a Dios, para que haga justicia en la tierra, extirpe a los malos y a los perversos, impida a los fuertes oprimir a los débi1es y, como el dios Sol, irradie luz sobre los hombres de cabeza negra e ilumine la tierra.
En Egipto, donde el culto religioso, bajo la influencia de una poderosa casta sacerdotal, se hizo notar en todas las instituciones sociales, la divinización del soberano adquirió formas extravagantes en extremo. El faraón o rey de sacerdotes no sólo era el representante de Dios en la tierra, sino que él mismo era una divinidad y disfrutaba de honores divinos. Ya en la época de las seis primeras dinastías fueron considerados los reyes hijos de Ra, dios del Sol. Chufu, bajo cuyo reinado se construyó la gran pirámide, se denominaba Hor encarnado. En una gruta de Ibrim es representado el rey Amenhotep III como Dios en el círculo de otros dioses. El mismo soberano hizo construir el templo de Soleh, donde se rendía veneración religiosa a su propia persona. Cuando su sucesor Amenhotep IV prohibió luego en Egipto la adoración a otras divinidades y elevó a la categoría de religión de Estado el culto al dios solar Aton, viviente en la persona del rey, hubo sin duda motivos políticos que le movieron a ello. La unidad de la creencia tenía que coadyuvar a la unidad del poder terrenal en manos del faraón.
En el viejo Código de Maná está escrito:
Dios ha creado al rey para que proteja la creación. Con ese fin tomó partes de Indra, del viento, de Jama, del sol, del fuego, del cielo, de la luna y del amo de la creación. Como el rey fue creado con partes de esos amos y dioses, ilumina con su esplendor a todos los seres creados, y, lo mismo que el sol, deslumbra los ojos y los corazones, y nadie puede mirarle a la cara. Es fuego y es aire, sol y luna. Es el Dios del derecho, el genio de la riqueza, el dominador de las olas y el que impera en el firmamento.
En ningún otro país, fuera de Egipto y del Tibet, consiguió una casta sacerdotal, como en la India, semejante poder. Ha impreso su sello a todo el desarrollo social del gigantesco país y por medio de su habilidosa división de la población total en castas, comprimió toda la vida en moldes férreos, tanto más duraderos cuanto que se apoyaban en las tradiciones de la creencia. Ya desde muy temprano los brahmanes concertaron una alianza con la casta de los guerreros, para dividirse con ellos el poder sobre los pueblos de la India, procurando siempre la casta sacerdotal que el verdadero poder quedase en sus manos y el rey sirviese sólo de instrumento a sus designios. Ambos, sacerdotes y guerreros, eran de origen divino. El brahmán nació de la cabeza de Brahma, el guerrero de su pecho. Ambos, pues, tenían las mismas aspiraciones y la ley ordenaba que las dos castas deben estar unidas, pues la una no podía privarse de la otra. De esa manera apareció el sistema del césaro-papismo, en el que llega a su expresión más completa la unidad de las aspiraciones del dominio religiosas y políticas.
También en la antigua Persia aparecía el soberano como encarnación viviente de la divinidad. Cuando llegaba a una ciudad, lo recibían los magos en sus túnicas blancas y a los sones de cánticos religiosos. El camino por el cual era conducido se cubría de ramas de mirto y de rosas, y a los lados se colocaban incensarios de plata en que ardían perfumes. Su poder era ilimitado, su voluntad ley suprema, su orden irrevocable, como se dice en el Zendavesta, el libro sagrado de los viejos persas. Sólo en raras ocasiones se mostraba al pueblo, y allí donde aparecía, tenían todos que arrojarse al suelo y ocultar el rostro.
En Persia había también castas y una clase sacerdotal organizada, que, si no poseía el mismo poder ilimitado que en la India, era, sin embargo, la primera del país; sus representantes, como consejeros más próximos del rey, tenían siempre la posibilidad de hacer valer su influencia y de intervenir decisivamente en el destino del reino. Sobre el papel del sacerdote en la sociedad informa un pasaje del Zendavesta, en el que se lee:
Aunque vuestras obras buenas fuesen más numerosas que las hojas de los árboles, que las gotas de la lluvia y las estrellas del cielo o la arena del mar, no os valdrían nada si no fuesen gratas al destur (el sacerdote). Para obtener la benevolencia de ese guía en el camino de la salvación, tenéis que darle fielmente el diezmo de todo lo que poseéis: de vuestros bienes, de vuestras tierras y de vuestros dineros. Si habéis satisfecho al destur lo que le es debido, vuestra alma escapará a los tormentos del infierno; cosecharéis sosiego en este mundo y bienaventuranza en el otro; pues los destures son los maestros de la religión; saben todas las cosas y absuelven a todos los seres humanos.
Fu-hi, llamado por los chinos el primer soberano del Imperio Celeste, que ha debido vivir, según las crónicas, 2800 años antes de nuestra era, es celebrado en el mito chino como ser sobrenatural y es representado, por lo general, como hombre con cola de pescado, con la apariencia de un Tritón. La leyenda lo ha ensalzado como al verdadero animador del pueblo chino, el cual, antes de su llegada, vivía en grupos dispersos, igual que animales en la selva, y tan sólo gracias a él fue llevado hacia el camino del orden social, que tiene su base en la familia y en la veneración de los antepasados. Todas las generaciones dé emperadores que se sucedieron desde entonces en el Imperio del centro, hicieron derivar su procedencia de los dioses. El emperador se llamaba a sí mismo hijo del cielo, y como en China no hubo una casta sacerdotal organizada, el ejercicio del culto, en tanto que se trataba de la religión del Estado, cuya influencia no se extendía propiamente más que a las capas superiores de la sociedad china, estaba también en manos de los altos funcionarios imperiales.
En el Japón, el Mi-kado, la Alta Puerta, fue conceptuado como descendiente de la diosa solar Amaterasu, que se venera en el país como la suprema divinidad. Manifiesta su voluntad por intermedio de la persona del emperador y éste gobierna al pueblo en su nombre. El Mi-kado es la encarnación viviente de la divinidad; por eso su palacio es llamado también miya, es decir, armario de almas. Hasta en la época del shogunado, cuando los jefes de las castas militares ejercieron durante siglos enteros el dominio en el país, y el Mi-kado sólo desempeñaba una función decorativa, quedó intacta la santidad de la persona del emperador a los ojos del pueblo.
De igual modo la fundación del poderoso pueblo incaico, cuya obscura historia ofrece a la investigación moderna tantos enigmas raros, es atribuída por la leyenda a los dioses. La leyenda, dice que Manco Capac, con su mujer Ocllo Huaco, apareció un día entre los nativos de la alta meseta de Cuzco, presentándose como Intipchuri, es decir, como hijo del Sol, e incitándoles a reconocerle por rey. Y les enseñó la agricultura y les procuró muchos conocimientos útiles que les capacitaron para crear una gran cultura.
En el Tibet apareció, bajo la influencia poderosa de una casta sacerdotal sedienta de poder, aquel raro Estado eclesiástico cuya organización interna tiene una semejanza tan singular con el papismo romano, utilizando, como éste, la confesión al oído, el rosario, los incensarios, la veneración de las reliquias y la tonsura de los sacerdotes. Al frente del aparato estatal está el Dalai-Lama y el Bodo-Lama o Pen-tchen-rhin-po-tsche. El primero pasa por encarnación de Gotama, el sagrado fundador de la religión budhista; el último por encarnación viviente del Tsong-kapa, el gran reformador del lamaísmo, a quien se rinden, lo mismo que al Dalai-Lama, honores divinos que se extienden hasta las necesidades físicas más íntimas.
Gengis-Khan, el poderoso soberano mogol, cuyas enérgicas campañas y conquistas llenaron en su tiempo de espanto a medio mundo, utilizó muy prodigiosamente la religión como el medio más adecuado para su política de dominio, aunque él mismo, según todas las apariencias, pertenecía a la clase de los déspotas ilustrados. Para su propia tribu era un descendiente del sol; pero como en su enorme imperio, que se extendía desde los bancos del Dnieper hasta el mar de China, vivían hombres de las más diversas confesiones religiosas, comprendió con fino instinto que su poder sobre los pueblos subyugados, lo mismo que sobre el pueblo central del imperio, sólo podía ser fortalecido por su poder sacerdotal. Su papado solar no bastaba ya. Cristianos nestorianos, mahometanos, budhistas, confucistas y judíos poblaban por millones sus territorios. Debía ser gran sacerdote de toda forma religiosa. Con sus Chamanes nord-asiáticos hizo magia e interrogó al oráculo sobre las hendiduras de paletillas de oveja arrojada al fuego. Los domingos iba a misa, comulgaba con vino y discutía con sacerdotes cristianos. El sábado iba a la sinagoga judía y se presentaba como un erudito, como un cohen. El viernes pronunciaba una especie de selamik y era tan buen califa como después el turco en Constantinopla. Con preferencia era budhista; tenía conversaciones religiosas con lamas, llamó a su lado al gran lama de Satya y quiso, dado que se proponía trasladar el centro de su imperio sobre territorio budhista, al norte de China, llevar a la práctica el grandioso plan político de elevar el budhismo a religión de Estado.[4]
¿Y no obró Alejandro de Macedonia, a quien la historia llama el Grande, con igual cálculo y guiado al parecer por los mismos motivos, como mucho después de él Gengis-Khan? Una vez aglutinado el mundo, y tras de haber consolidado su conquista gracias a torrentes de sangre, ha debido sentir que su obra no podía tener consistencia sólo en virtud de la fuerza bruta. Por eso intentó afirmar su dominio en las creencias religiosas de los pueblos vencidos. Así el heleno hizo sacrificios a los dioses egipcios en el templo de Menfis y atravesó con su ejército los desiertos ardientes de Libia para intenogar al oráculo de Júpiter-Ammón en el oasis de Siva. Los sacerdotes complacientes le saludaron como al hijo del gran Dios y le rindieron honores divinos. Así fue convertido Alejandro en una divinidad y se presentó a los persas en su segunda campaña contra Darío como descendiente del poderoso Zeus-Ammón. Únicamente así se explica la sumisión completa del enorme imperio por los macedonios, en un grado que no habían logrado nunca ni los propios reyes persas.
Alejandro se ha servido de ese medio para llevar a cabo sus planes políticos; pero a poco se embriagó con el pensamiento de su identidad divina hasta el punto que no sólo exigía honores divinos de los pueblos subyugados, sino también de los propios conciudadanos, a quienes semejante culto les era extraño, pues no le conocían más que como el hijo de Filipo. La menor contradicción le excitaba hasta la locura y le indujo en más de una ocasión a los crímenes más repugnantes. Su codicia insaciable de un poder cada vez mayor, tonificada por sus triunfos militares, le privó de toda medida para la estimación de la propia persona y le cegó ante toda realidad. Introdujo en su corte el ceremonial de los reyes persas, que simbolizaba la subyugación absoluta de todo lo humano a la voluntad de mando del déspota. En él, el heleno, la megalomanía de la tiranía bárbara llegó a la más alta expresión.
Alejandro fue el primero que trasplantó a Europa el reinado divino, el cesarismo, que hasta allí sólo había prosperado en tierra asiática, donde el Estado se había desarrollado sin el menor control y donde las relaciones internas entre religión y política maduraron más tempranamente. Sin embargo, no hay que deducir de ello que se trata aquí de una cualidad especial de la raza. La difusión que ha encontrado desde entonces el cesarismo en Europa es una demostración notoria de que tenemos que habérnoslas con una especie particular de instinto religioso de veneración, que puede manifestarse, en idénticas condiciones, en hombres de todas las razas y de todas las naciones, aun cuando tampoco se debe negar que sus formas externas están ligadas a las condiciones del ambiente social.
De Oriente han tomado también los romanos el cesarismo y lo han perfeccionado de modo tal, que apenas se había conocido antes en ningún otro país. Cuando Julio César se elevó a la categoría de dictador de Roma, intentó afianzar muy pronto su dominio en las representaciones religiosas del pueblo. Derivó su origen de los dioses y declaró a Venus antepasada suya. Toda su aspiración se concentró en su afán de convertirse en el dominador ilimitado del Imperio y al mismo tiempo también en un dios, a quien no unía ninguna relación con los mortales ordinarios. Se colocó su busto entre las estatuas de los siete reyes de Roma, y sus adeptos difundieron intencionalmente el rumor de que el oráculo lo destinó a ser soberano exclusivo del reino para vencer a los partos, que hasta entonces habían resistido a las armas romanas. Su imagen fue colocada entre los dioses inmortales de la pompa circencis. Se le erigió una estatua en el templo del Quirinal, en cuyo zócalo se hizo esta inscripción: Al dios invencible. En Luperci se formó, en su honor, un Collegium y se nombraron sacerdotes especiales al servicio de su divinidad.
El asesinato de César puso un fin repentino a sus planes ambiciosos, pero sus sucesores continuaron su obra y pronto brilló el emperador con la aureola sagrada de la divinidad. Se le erigieron altares y se le rindió veneración religiosa. Calígula, que estaba dominado por ambición de elevarse a la altura del Júpiter capitolino, el supremo dios protector del Estado romano, fundamentó la divinidad de los Césares con estas palabras:
Lo mismo que los hombres cuidan las ovejas y los bueyes sin ser ellos ni ovejas ni bueyes, sino que están, por su naturaleza, por encima de ellos, así también aquellos que han sido erigidos como soberanos sobre los hombres, no son seres humanos como los otros, sino dioses.
Los romanos, que nada encontraron que objetar cuando sus jefes militares, en Oriente y en Grecia, se hacían rendir honores divinos, se rebelaron al comienzo contra el hecho de que se pudiera exigir lo mismo de los ciudadanos romanos; pero se habituaron con prontitud al nuevo orden de cosas, como los helenos en el tiempo de su decadencia social, y sucumbieron formalmente en cobarde humillación. No sólo legiones de poetas y de artistas cantaron himnos de alabanza al divino César continuamente en el país; sino que también el pueblo y el Senado lo soportaron humildemente y con indigna sumisión. Virgilio magnificó al César Augusto en su Eneida de un modo servil, y legiones de otros adeptos siguieron su ejemplo. El astrólogo romano Firmicus Maternus, que vivió bajo el gobierno de Constantino, declaró en su obra De erroribus profanarum religiosum:
Sólo el César no depende de las estrellas. Es el amo del mundo entero, al que dirige por mandato del Dios supremo. Él mismo pertenece al circulo do los dioses, destinado por la divinidad primitiva a la conservación y a la ejecución de todo acontecimiento.
Los honores divinos que se rendían a los emperadores bizantinos se expresan aún hoy en la significación de la palabra bizantino. En Bizancio culminó la adoración religiosa del emperador en el kotau, aquella vieja costumbre oriental que obliga a los simples mortales a arrojarse al suelo y a tocar la tierra con la frente al paso del soberano.
El Imperio romano cayó en ruinas. La locura de poder de sw dominadores, que condujo, en el curso de los siglos, a la extinción de toda dignidad humana en millones de sus súbditos, la espantosa explotación de todos los pueblos oprimidos, y la corrupción creciente en el Imperio entero, habían aplastado moralmente a los hombres, habían matado su sentimiento social y les habían privado de toda fuerza de resistencia. Por eso no pudieron resistir a la larga el asalto de los llamados bárbaros, que amenazaban al poderoso Imperio por todas partes. Pero el espíritu de Roma, como le llamó Schlegel, continuó viviendo, lo mismo que el espíritu del césaro-papismo persistió después de la decadencia de los grandes imperios orientales y envenenó gradualmente la fresca energía indomada de las tribus germánicas, cuyos jefes militares habían adquirido la funesta herencia de los Césares, y Roma continuó viviendo en la Iglesia, que elevó el cesarismo, en la figura del papado, a su perfección más grande, y persiguió con tenaz energía la transformación de la humanidad entera en un rebaño gigantesco y su sometimiento al cetro del supremo sacerdote romano.
Inspiradas en el espíritu romano estuvieron todas las aspiraciones políticas unitarias que adquirieron forma después en la idea alemana del Kaiser, en los imperios poderosos de los Habsburgos, Carlos V y Felipe II, de los Borbones, de los Estuardos y de las dinastías zaristas. La persona del soberano no es venerada ya directamente como Dios, pero es rey por la gracia de Dios, y disfruta de la reverencia muda de sus súbditos, ante quienes aparece como un ser de naturaleza superior. El concepto de Dios se transformó en el curso de los tiempos, lo mismo que el concepto del Estado ha experimentado más de una mutación; pero la esencia íntima de toda religión permaneció intacta, y el núcleo esencial de toda política no ha sufrido tampoco modificaciones. Es siempre el principio del poder, que hicieron valer ante los hombres los representantes de la autoridad celeste y terrenal, y es siempre el sentimiento religioso de la dependencia lo que obliga a las masas a la obediencia. El soberano del Estado no se venera ya en los templos públicos como divinidad, pero dice con Luis XIV: ¡El Estado soy yo! El Estado es la providencia terrestre que vigila a los hombres y conduce sus pasos para que no se aparten del camino recto. Por eso el representante de la soberanía estatal es el supremo sacerdote del poder, que encuentra su expresión en la política, como la encuentra la veneración divina en la religión.
Pero el sacerdote es el intermediario entre los hombres y aquel poder superior de quien el súbdito se siente dependiente y que se convierte para él en una fatalidad. Verdaderamente, la afirmación de Volney, de que la religión es una invención de los curas, apunta más allá del objetivo, pues hubo concepciones religiosas mucho antes que existiera una casta sacerdotal. Además se puede aceptar con seguridad que el sacerdote estaba originariamente convencido él mismo de la exactitud de sus conocimientos. Hasta que surgió en él la idea del poder ilimitado que ponía en sus manos la fe ciega y el temor de sus semejantes, y de las ventajas que podía extraer de todo ello. Así despertó en el sacerdote la conciencia del poder y con ella el afán de dominio, que fue tanto mayor cuanto más se constituyó el sacerdocio como casta especial en la sociedad. Pero de la pasión por el poder se formó la voluntad de poder. Se desarrolló así en el clero una necesidad muy particular. Gracias a ella los sacerdotes intentaron dirigir el sentimiento religioso de los creyentes por determinados carriles y dar a su fe formas que resultaran ventajosas para sus propias aspiraciones de dominio.
Todo poder era primeramente poder sacerdotal, y tal ha perdurado hasta hoy en su más íntima esencia. La historia antigua conoce una cantidad de ejemplos en que el papel del sacedote se unió al del dominador y legislador, fundiéndose en una sola persona. Ya innumerables títulos de soberanos, procedentes de nombres en los que se destaca con toda claridad la función sacerdotal de sus antiguos portadores, indica seguramente el origen común del poder religioso y del temporal. Alexander Ular, en su interesante escrito Die Politik, afirma que el papado no ha hecho nunca política temporal; pero que todo soberano temporal aspiró siempre a hacer política papal, y da en el clavo de la cuestión. Ese es también el motivo por el cual todo sistema de gobierno, sin diferencia de forma, tiene en su esencia un cierto carácter teocrático.
Toda iglesia pretende ensanchar continuamente los límites de sus atribuciones y arraigar en el corazón humano, cada vez más hondamente, el sentimiento de la dependencia. Todo poder temporal está animado por el mismo afán, pues en ambos casos se trata de aspiraciones dirigidas en idéntico sentido. Así como en la religión Dios lo es todo y el hombre nada, en la política el Estado lo es todo y el súbdito nada. Las dos máximas de la autoridad celeste y terrestre, el Yo soy el señor, tu Dios y el Sed sumisos al gobierno, emanan de la misma fuente y están ligadas entre sí como hermanos siameses.
Cuanto más aprendió el hombre a venerar en Dios la suma de toda perfección, tanto más profundamente cayó, siendo el verdadero creador de Dios, en la categoría de mísero gusano, de encarnación viviente de toda insignificancia y de toda debilidad terrenal. Pero los teólogos y los sabios no se cansaron de repetir que es un pecador de nacimiento, que sólo puede salvarse de la condenación eterna por la revelación y la práctica estricta de los mandamientos divinos. Y cuando el antiguo Súbdito, hoy ciudadano, atribuyó al Estado todas las cualidades de la perfección terrena, se degradó a sí mismo a la condición de caricatura de la impotencia y de la minoridad, en cuya cabeza los jurisconsultos y teólogos del Estado amartillaron sin cesar la convicción ignominiosa de que, en el fondo de su ser, está marcado con los obscuros instintos del malhechor nato, que sólo puede ser dirigido por la ley del Estado hacia el sendero de la virtud oficialmente estatuída. La idea del pecado original no sólo se encuentra en la base de todos los grandes sistemas religiosos, sino también en la esencia de toda teoría de Estado. La completa humillación del hombre, la creencia deprimente en la nulidad y en el pecado de la propia existencia, fueron siempre el más fuerte fundamento de toda autoridad divina y temporal. El divino: ¡Tú debes!, y el estatal: ¡Estás obligado!, se complementan del modo más perfecto; mandamiento y ley son sólo expresiones distintas de una misma noción.
Esta es la causa por la que ningún soberano temporal pudo hasta aquí eludir la religión, pues en ella está la condición fundamental del poder en sí. Allí donde los representantes del Estado, por diversos motivos políticos, se han levantado contra un determinado sistema religioso, lo hicieron siempre para introducir otro sistema de creencias que correspondía mejor a sus aspiraciones políticas. Tampoco los llamados gobernantes ilustrados, que no creían en nada, constituyen excepciones. Federico II de Prusia podía sostener siempre que en su Imperio cada cual podía ser venturoso a su propia manera, presumiendo, naturalmente, que esa ventura no restringía absolutamente su poder. La celebrada tolerancia de Federico el Grande habría tenido otro aspecto si sus súbditos, o sólo una parte de ellos, hubiesen tenido lo ocurrencia de obtener su ventura por la reducción de los atributos reales o por la inobservancia de sus leyes, como habían intentado en Rusia los dujoborzes.
Napoleón I, cuando era un joven oficial de artillería, había llamado a la teología, la cloaca de toda superstición y de toda confusión, y sostenía que se debía dar al pueblo, en lugar de catecismo, un manual de geometría; pero se olvidó de todo eso cuando se impuso como emperador de los franceses. No sólo porque, según su propia confesión, tuvo largo tiempo el pensamiento de llegar a la soberanía universal con ayuda del Papa, sino porque se preguntó también si el orden estatal podía tener consistencia sin la religión. A lo que se dió él mismo la respuesta:
La sociedad no puede existir sin la desigualdad de las fortunas, ni la desigualdad de las fortunas sin la religión. Cuando un ser humano muere de hambre junto al que está harto, no podría de ningún modo resignarse si no hubiese un poder que le dijese: Dios lo quiere; aquí en la tierra es preciso que haya pobres y ricos; pero allá en la eternidad, será de otro modo.
La descarada franqueza de esa expresión impresionó tanto más cuanto que procede de un hombre que no creía en nada; pero que tuvo bastante valor para reconocer que ningún poder puede perdurar a la larga si no es capaz de echar raíces en la conciencia religiosa de los hombres.
La estrecha relación entre religión y política no se limita sólo al período fetichista del Estado, cuando el poder público encontraba todavía su expresión suprema en la persona del monarca absoluto. Sería un autoengaño amargo suponer que el moderno Estado jurídico o constitucional habría modificado esencialmente esa condición. Así como en los sistemas religiosos ulteriores el concepto de la divinidad se ha vuelto más abstracto e impersonal, así también la concepción sobre el Estado ha perdido mucho de su antiguo carácter físico en relación con la persona del soberano. Pero aun en los países donde la separación de la Iglesia y el Estado se ha operado públicamente, las relaciones íntimas entre el poder temporal y la religión como tal no han experimentado modificación de ninguna especie. La única diferencia consiste en que los actuales representantes del poder procuran concentrar el instinto religioso de veneración de sus ciudadanos exclusivamente en el Estado para no tener que compartir ese poder con la Iglesia.
Lo cierto es que los grandes precursores del moderno Estado constitucional han acentuado la necesidad de la religión, para la prosperidad del poder estatal, tan enérgicamente como lo habían hecho antes los defensores del absolutismo principesco. Por ejemplo Rousseau, que había inferido heridas incurables a la monarquía absoluta con su Contrato Social, declaró abiertamente:
Para que un pueblo que se forma pueda apreciar las sagradas normas básicas de la política y seguir las reglas fundamentales de la razón de Estado, sería menester que el efecto se convirtiera en causa; que el espíritu social, que debe ser la obra de la institución, presidiera a la institución misma, y que los hombres fuesen antes de las leyes lo que han de lleg:u a ser por medio de ellas. Pero como el legislador no puede emplear la fuerza ni la razón, es indispensable que recurra a una autoridad de un orden diferente, que pueda arrastrar sin violencia y sin tener que persuadir.
Esto es lo que obligó en todos los tiempos a los padres de las naciones a recurrir a la intervención del cielo y a honrar a los dioses con su profunda sabiduría, a fin de que los pueblos sometidos a las leyes del Estado como a las de la naturaleza, reconociendo la misma poderosa mano en la formación del hombre que en la del Estado, se sometiesen voluntariamente y aceptasen dócilmente el yugo de la felicidad estatal.
Esta providencia superior, que se eleva por encima del alcance del hombre vulgar, es aquella cuyas decisiones pone el legislador en boca de la divinidad para arrastrar por medio del poder superior a los que no podría alcanzar la sabiduría humana.[5]
Robespierre siguió literalmente las indicaciones del maestro y envió a los hebertistas y a los llamados enragés al cadalso, ya que con su propaganda antirreligiosa, que no era propiamente más que antieclesiástica, perjudicaban la dignidad del Estado y socavaban sus fundamentos morales. ¡Pobres hebertistas! Eran tan buenos creyentes como el incorruptible y sus clubs jacobinos, sólo que su instinto de adoración iba en otra dirección y no querían reconocer ningún poder superior al Estado, que para ellos era lo más sagrado. Eran buenos patriotas, y cuando hablaban de la nación estaban animados por el mismo fervor que el católico cuando habla de su Dios. Pero no eran los legisladores del país, y por tanto les faltaba aquella famosa comprensión superior que, según Rousseau, va más allá del alcance del hombre ordinario, y cuyas decisiones hace confirmar el legislador previsoramente por boca de la divinidad.
Robespierre, por supuesto, poseía esa comprensión superior; se sentía 1egislador de la República una e indivisible; por consiguiente reconocía que el ateísmo era un asunto aristocrático y que sus adeptos estaban a sueldo de Pitt. Exactamente lo mismo que los actuales partidarios del bolchevismo, cuando califican de contrarrevolucionario todo pensamiento que no les es grato, para suscitar así el repudio de los creyentes. Pero en tiempos agitados, semejante anatema es peligrosísimo para la vida y equivale a: ¡mátalo, que ha blasfemado!. Así tuvieron que experimentarlo los hebertistas, como muchos otros antes y después de ellos. Eran creyentes, pero no ortodoxos, y la guillotina debía ayudarles a rectificar sus desviaciones, como habían hecho antes las hogueras con los herejes.
En su gran discurso a la Convención en defensa de la creencia en un ser supremo, apenas desarrolló Robespierre un pensamiento propio. Se refirió al Contrato Social de Rousseau, que comentó del modo minucioso que le era habitual. Sentía la necesidad de una religión de Estado para la Francia republicana, y el culto al Ser Supremo debía servirle para poner en boca de la nueva divinidad la sabiduría de su política y darle así el nimbo de la voluntad divina.
La Convención resolvió exponer aquel discurso en todos los rincones de Francia y hacerlo traducir a todos los idiomas para dar a la horrorosa doctrina del ateísmo un golpe de gracia y anunciar al mundo la verdadera profesión de fe del pueblo francés. El Club jacobino parisiense se apresuró a testimoniar su reverencia ante el Ser Supremo en una memoria especial, cuyo contenido, lo mismo que el discurso de Robespierre, tenía su raíz en la ideología rousseauniana, refiriéndose con particular ternura a un cierto pasaje del cuarto libro del Contrato Social, donde se lee:
Hay, por consiguiente, una profesión de fe puramente civil, y la determinación de sus articulos corresponde al jefe del Estado. No se trata aqui, precisamente, de dogmas religiosos, sino de normas generales, sin cuya observancia no se puede ser buen ciudadano ni fiel súbdito. Sin poder forzar a nadie a creerla, puede desterrar del Estado a todo el que no crea en ella, no como un ateo, sino como alguien que quebranta el contrato social, que es incapaz de amar sinceramente las leyes y la justicia y de inmolar, en caso necesario, la vida al deber. Y si alguno, después de reconocer públicamente esos capítulos de la fe ciudadana, se mostrase como incrédulo, merece la pena de muerte, porque ha perpetrado el más grande de todos los crímenes, pues ha jurado en falso premeditadamente ante la ley.
La joven República francesa era un poder apenas nacido, sin tradiciones todavía, y además surgió del derrumbamiento de un viejo sistema de dominación, cuyas hondas raigambres todavía estaban vivas en vastas masas del pueblo. Estaba llamada, por eso, más que cualquier otro Estado, a ahondar su poder en la conciencia religiosa del pueblo. Realmente, los representantes del flamante poder habían adornado el nuevo Estado con atributos divinos y habían hecho del culto a la nación una religión nueva, que llenó a Francia de ardoroso entusiasmo. Se hizo eso en el torbellino de la gran transformación, en cuyas rudas tempestades había de estrellarse un viejo mundo. Pero el torbellino no podía eternizarse, y era de prever la hora en que el enfriamiento de las pasiones dejaría el puesto a las consideraciones críticas. A esa nueva religión le faltaba algo: la tradición, que es uno de los elementos más importantes en la formación de la conciencia religiosa. Se trataba, pues, de un acto de razón de Estado cuando Robespierre expulsó del templo a la diosa Razón para suplantarla por el culto al Ser Supremo, a fin de proporcionar a la República una e indivisible la necesaria aureola sagrada.
También la Historia más reciente nos muestra ejemplos típicos de esta especie. Piénsese en la alianza de Mussolini con la Iglesia católica. Robespierre no ha puesto nunca en tela de juicio la existencia de Dios, lo mismo que Rousseau. Pero Mussolini era un ateo declarado y un rabioso enemigo de toda creencia eclesiástica, y también el fascismo, siguiendo las tradiciones anticlericales de la burguesía italiana, se presentó al principio como adversario declarado de la Iglesia. Pero, como hábil teólogo de Estado, reconoció bien pronto Mussolini que su poder sólo tendría consistencia si conseguía afirmarse en el sentimiento de dependencia de sus súbditos y darle, exteriormente, un carácter religioso. Por esta razón hizo del más extremo nacionalismo una religión nueva que, en su exclusividad egoísta y en su separación violenta de las demás agrupaciones humanas, no reconocía ningún ideal superior al del Estado fascista y su profeta, el Duce.
Como Robespierre, también sintió Mussolini que su doctrina carecía de tradición y su reciente poder todavía no proyectaba sombras; esto le hizo precavido. La tradición nacional de Italia no era favorable a la Iglesia. No se había olvidado aún que el papado había sido alguna vez el enemigo ma peligroso del movimiento de unidad nacional, que sólo pudo realizarse después de una lucha abierta con el Vaticano. Pero los hombres del Risorgimento y los creadores de la unidad nacional de 1talia no eran propiamente antírreligiosos. Su politica era anticlerical, porque la actitud del Vaticano les había impulsado a eUo, pero no eran en manera alguna ateos. El furioso anticlerical Garibáldi, que escribió en el prefacio de sus Memorias estas palabras: El sacerdote es la encarnación de la mentira; pero el mentiroso es un ladrón, el ladrón un asesino, y podría señalar al pero otras bajas cualidades todavía, incluso Garibaldi era un hombre profundamente religioso, no sólo por sus aspiraciones nacionales: toda su interpretación de la vida arraigaba en la creencia en Dios. Así decía el séptimo articulo de aquellos doce que presentó en 1867 al Congreso de la Liga de la Paz y de la Libertad en Ginebra: El Congreso hace suya la religión de Dios, y cada uno de sus miembros se compromete a contribuir a difundirla sobre toda la tierra.
Pero Mazzini, el jefe de la Joven Italia, y, junto a Garibaldi, la figura más saliente en la lucha por la unidad italiana, estaba en todas las raíces de su alma penetrado de la más honda fe religiosa: Su concepción entera del mundo era una rara mezcolanza de ética religiosa y de aspiraciones políticonacionales, que, a pesar de su exterior democrático, eran de naturaleza completamente autoritaria. Su lema: Dios y pueblo, era justamente simbólico de los objetivos que perseguía, pues la nación era para él un concepto religioso que intentó adaptar a los cuadros de una Iglesia política.
Mussolini, y con él numerosos jefes del fascismo italiano, no se encontraban en esa deplorable situación. No sólo habían combatido rabiosamente a la Iglesia, sino también a la religión como tal. Semejante pasado molesta, especialmente en un país cuya capital, desde hace muchos siglos, es centro de una poderosa Iglesia que tiene a su disposición millares de órganos, dispuestos siempre, ante una orden de arriba, a mantener despierto en el pueblo el desacreditado pasado del amo del Estado fascista. Era por tanto más aconsejable reconciliarse con ese poder. Pero la cosa no era tan sencilla, pues entre el Vaticano y el Estado italiano estaba el 20 de septiembre de 1870, cuando las tropas de Víctor Manuel entraron en Roma y pusieron fin al poder temporal del Estado eclesiástico. Sin embargo, Mussolini estaba dispuesto a todo sacrificio. Para comprar la paz con el Vaticano, restableció, aun cuando sólo en formato mínimo, el Estado pontificio, indemnizó al Papa financieramente por la injusticia que se había cometido con uno de sus antecesores, reconoció el catolicismo como religión de Estado y entregó al clero una parte considerable de los establecimientos públicos de educación.
No fueron seguramente motivos religiosos o morales los que habían incitado a Mussolini a dar ese paso, sino meras consideraciones políticas de dominio. Necesitaba un apoyo moral para sus planes imperialistas y hubo de preocuparse especialmente de despejar la desconfianza que le oponía el extranjero. Por eso buscó el contacto con aquel poder que había resistido todos los embates del tiempo y cuya poderosa organización, que abarca el mundo entero, podía en ciertas circunstancias serle muy peligrosa. Si el resultado salió tal como lo había calculado, es un problema que no nos interesa aquí. Pero el hecho que haya tenido que ser el Duce omnipotente el que abriese las puertas del Vaticano y pusiera fin a la prisión del Papa, es uno de aquellos grotescos acontecimientos de la Historia que mantendrá vivo el nombre de Mussolini más tiempo que todo lo que a ese nombre pueda referirse. También el fascismo tuvo, al fin, que llegar a la persuasión de que con el aceite de recino, el asesinato y los pogroms —por necesarios que hayan podido parecer esos medios al Estado fascista en su política interior— no se cimenta un poder durable. Por eso olvidó Mussolini por un tiempo el milagro fascista, del que ha renacido supuestamente el pueblo italiano, para que Roma vuelva a ser por tercera vez el corazón del mundo, y buscó una alianza con un poder cuya fuerza misteriosa arraiga en su tradición milenaria, y que, justamente por eso, es tan difícilmente conmovible.
En Alemania, donde los representantes del fascismo victorioso no poseían ni la capacidad de adaptación ni la visión habilidosa de Mussolini, y creían, en su torpe negación de los hechos reales, poder transformar toda la vida de un pueblo de acuerdo con la arbitrariedad de anémicas teorías, tuvieron que pagar caramente ese error. Es verdad que también reconocieron Hitler y sus consejeros espirituales que el llamado Estado totalitario debía afianzarse en las tradiciones de las masas para tener consistencia; pero lo que ellos llamaban tradiciones eran, en parte, fantasmas cerebrales de su imaginación enferma, y en parte conceptos que habían muerto desde hada muchos siglos para el pueblo. También los dioses envejecen y han de morir para que ocupen su puesto otros que correspondan mejor a las necesidades de la creencia del tiempo. El Wotan ciclópeo y la amorosa Freia, con las manzanas de oro de la vida, no son más que sombras de épocas desaparecidas y no pueden ser resucitados a nueva vida por ningún mito del siglo XX. Por eso era infinitamente vana y vergonzosamente estéril la ilusión de un nuevo cristianismo alemán sobre base germánica.
No fue en manera alguna el carácter violento y reaccionario de la política de Hitler lo que movió a centenares de sacerdotes protestantes y católicos a resistir contra la Gleichschaltung de la Iglesia; era la firme convicción de que esa empresa descabellada tenía que naufragar inevitablemente, y había bastante inteligencia para no asumir una responsabilidad cuyas consecuencias podían ser funestas para la Iglesia misma. De nada valió a los representantes del Tercer Reich el internamiento en campos de concentración de los sacerdotes refractarios y el exterminio, en las jornadas sangrientas de junio, de algunos de los representantes más distinguidos del catolicismo alemán, al modo gangsteriano; no pudieron conjurar la tempestad, y, finalmente, hubieron de ceder. Hitler, que logró exterminar en algunas semanas al movimiento obrero alemán, que sumaba millones de miembros, encontró aquí la primera resistencia, contra la cual Wotan en nada pudo ayudarlo. Fue la primera derrota de su política interior, y sus consecuencias no pueden calcularse todavía, pues los dictadores superan un fracaso más difícilmente que los otros gobiernos.
Más grotescamente que en la Italia fascista se desarrollaron las cosas en Rusia bajo la famosa dictadura del proletariado. Cuando apareció en 1936 la primera edición de esta obra, todavía estaba en vigor en la patria roja del proletariado la frase de Marx que califica a la religión como opio para el pueblo, y la Asociación de los ateos se esforzaba por todos los medios por llevar esa convicción al pueblo. Desde entonces el gobierno ruso ha reintegrado a la iglesia en sus derechos y reconoció al patriarca Sergio como cabeza de la iglesia. La Asociación de los ateos fue liquidada y no perturba ya la paz entre el Estado y la iglesia. No solamente eso: la Internacional no es ya el himno nacional del pueblo ruso. El internacionalismo de los viejos bolchevistas tuvo que ceder el campo a las consideraciones nacionales y en los nuevos libros de texto para la juventud son ensalzados como defensores de las aspiraciones nacionales los déspotas como Iván el Terrible y Pedro el Grande.
Pero la Iglesia ortodoxa con sus cien millones de creyentes, que posee muchos adeptos también en Rumania, Bulgaria, Servía y Grecia, es una aliada en las aspiraciones políticas de dominio de Rusia, cuyo poder sabe estimar muy bien un político realista tan frío como Stalin. Lo mismo que Mussolini, también reconoció Stalin con Voltaire que, si Dios no existiese, habría necesidad de inventarlo. Si no ya por el triunfo de la iglesia, como fundamento psicológico para la providencia terrenal del Estado, aun cuando ese Estado se califique como dictadura proletaria.
La lucha entre la iglesia y el Estado
Todo poder está inspirado por el deseo de ser único, pues, según su esencia, se siente absoluto y se opone a toda barrera que le recuerde las limitaciones de su influencia. El poder es la conciencia de la autoridad en acción; no puede, como Dios, soportar ninguna otra divinidad junto a sí. Esta es la razón por la cual se entabla una lucha por la hegemonla tan pronto como aparecen juntos diversos grupos de poder o están obligados a girar unos junto a otros. Cuando un Estado ha alcanzado la fuerza que le permite hacer uso decisivo de sus medios de poder, no se da por satisfecho hasta obtener la posición de predominio sobre todos los Estados vecinos y hasta imponer a éstos su voluntad. Sólo cuando no se siente aún bastante fuerte, se muestra dispuesto a concesiones; pero en cuanto se siente bastante poderoso, no deja de recurrir a ningún medio para ensanchar los límites de su dominación. Pues la voluntad de poder sigue sus propias leyes, que incluso puede enmascarar, pero nunca podrá negar.
La aspiración a unificarlo todo, a someter todo movimiento social a una voluntad central, es el fundamento de todo poder, y es indiferente que se trate de la persona de un monarca absoluto de tiempos pasados, de la unidad nacional de una representación popular elegida constitucionalmente o de las pretensiones centralistas de un partido que ha inscrito en sus banderas la conquista del poder. El principio de la reglamentación de toda actividad social según determinada norma, inaccesible a cualquier modificación, es la condición previa inevitable de toda voluntad de poder. De ahí nace el impulso hacia los símbolos exteriores que ponen ante los ojos la unidad palpable de la expresión del poder, en cuya grandeza mística puede echar raíces la muda reverencia del bravo súbdito. Eso lo ha reconocido muy bien De Maistre cuando dijo: Sin Papa no hay soberanía; sin soberanía no hay unidad; sin unidad no hay autoridad; sin autoridad no hay creencia.
¡Sí, sin autoridad no hay creencia, no hay sentimiento de dependencia del hombre ante un poder superior, en una palabra, no hay religión! Y la fe crece con la magnitud del campo de influencia sobre el cual impera la autoridad. Los dueños del poder están siempre animados por el deseo de extenderlo y, si no están en condiciones de demostrarlo, han de aparentar al menos ante los súbditos la infinitud de esa influencia para fortificar su fe. Los títulos fantásticos de los déspotas orientales son un ejemplo.
Pero donde la posibilidad existe, los representantes del poder no se contentan únicamente con los titulos laudatorios: intentan más bien obtener con todos los medios de la astucia diplomática y de la fuerza brutal un ensanchamiento de su dominio a costa de otros grupos de poder. Aun en los más pequeños órganos de poder dormita, como una chispa oculta, la voluntad de dominio universal; y si sólo en casos especialmente favorables llega a ser llama devoradora, permanece, sin embargo, viva, aun cuando no sea más que como secreta expresión del deseo. Tiene profundo sentido la descripción que nos hace Rabelais en su Gargantúa del rey Picrocholo de Doudez, a quien la suave condescendencia de su vecino Grandgousier hace inflar hasta el punto que, deslumbrado por los insensatos consejos de su consejero, se siente ya casi un nuevo Alejandro. Mientras el dueño del poder vea ante sí cualquier territorio que no se doblegó aún a su voluntad, no se dará por satisfecho; pues la voluntad de poder es una exigencia que nunca se satisface y que con cada triunfo crece y adquiere más fuerza. La leyenda del Alejandro entristecido que estalla en lágrimas porque no le queda en el mundo nada por conquistar, tiene significación simbólica y nos muestra el germen más profundo de todas las aspiraciones de dominio.
El sueño de erigir un imperio universal no es sólo un fenómeno de la historia antigua; es el resultado lógico de toda actividad del poder y no está ligado a determinado periodo. Desde la introducción del cesarismo en Europa no ha desaparecido nunca del horizonte político el pensamiento de la dominación universal, aun cuando ha experimentado, por la aparición de nuevas condiciones sociales, algunas mutaciones. Todos los grandes ensayos para realizar instituciones universales de dominio, como el desarrollo paulatino del papado, la formación del imperio de Carlomagno, los objetivos que fundamentaron las luchas entre el poder imperial y el papal, la aparición de las grandes dinastías en Europa y la competencia de los ulteriores Estados nacionales por el predominio europeo, se han hecho de acuerdo con el modelo romano. Y en todas partes se produjo la reagrupación política y social de todos los factores de dominio de acuerdo con el mismo esquema, característico de la génesis de todo poder.
El cristianismo había comenzado como movimiento revolucionario de masas y desintegró, con su doctrina de la igualdad de todos los seres ante la faz de Dios, los fundamentos del Estado romano. De ahí la espantosa persecución contra sus adeptos. No era la novedad de la creencia lo que sublevó a los potentados romanos contra los cristianos; lo que querian suprimir eran los postulados antiéstatales de la doctrina. Aun después que Constantino había declarado al cristianismo como religión del Estado, persistieron largo tiempo las aspiraciones originarias de la doctrina cristiana en los quiliastas y en los maniqueos, aunque éstos no pudieron ejercer ya influencia decisiva en el desarrollo ulterior del cristianismo.
Ya en el siglo tercero se había adaptado el movimiento cristiano completamente a las condiciones existentes. El espíritu de la teología había triunfado sobre las aspiraciones vivientes de las masas. El movimiento había entrado en estrecho contacto con el Estado, al que había combatido antes como reino de Satán, y bajo su influencia adquirió ambiciones de dominio. Así surgió de las comunidades cristianas una Iglesia, que mantuvo fielmente la idea de poder de los Césares, cuando el Imperio Romano cayó en ruinas ante los embates de la gran emigración de los pueblos.
La sede del obispo de Roma, en el propio corazón del Imperio mundial, le dió desde el comienzo una posición de predominio sobre todas las otras comunidades cristianas. Pues Roma siguió siendo, aun después de la descomposición del Imperio, el corazón del mundo, su punto central, en el que vivía la herencia de diez a quince culturas, herencia que hizo gravitar su hechizo sobre el mundo. Desde allí fueron también domadas las fuerzas vírgenes de los llamados bárbaros del Norte, bajo cuyo ímpetu vigoroso se deshizo el Imperio de los Césares. La nueva doctrina del cristianismo ya falseado, aplacó su impulso salvaje, puso ligaduras a su voluntad y mostró nuevos caminos a la ambición de sus jefes, que vieron abrirse insospechadas posibilidades a sus anhelos de poder. El papado, en vías de paulatina cristalización, no dejó de aprovechar para sus propios objetivos, con hábil cálculo, las energías vírgenes de los bárbaros, echando con su ayuda los cimientos de un nuevo imperio mundial que habría de dar por muchos siglos una determinada dirección a la vida de los pueblos europeos.
Cuando Agustín se dispuso a exponer sus ideas en la Ciudad de Dios, el cristianismo había hecho ya una completa mutación interna. De movimento antiestatal que era, se había convertido en religión reafirmadora del Estado, habiendo aceptado una cantidad de elementos extraños en su seno. Pero la joven Iglesia irradiaba todavía con todos sus colores; le faltaba la aspiración sistemática hacia una gran unidad política de dominio que se orientase conscientemente, y con plena convicción, hacia el objetivo estrictamente definido de una nueva dominación mundial. Aguastín le dió ese objetivo. Comprendió la enorme disensión de la época, vió cómo millares de fuerzas pugnaban por mil diversos fines, cómo remolineaban en el caos, cómo se desperdigaban a todos los vientos o se malograban infecundamente por falta de objetivo y dirección. Después de algunas oscilaciones, llegó a la convicción de que faltaba a los hombres un poder unitario que pusiera fin a toda resistencia y fuese capaz de aprovechar todas las fuerzas dispersas en pro de un objetivo superior.
La Ciudad de Dios de Agustín no tenía ya nada de común con la doctrina original del cristianismo. Justamente por eso pudo esa obra llegar a ser la base teórica de una concepción católica del mundo y de la vida, que hizo depender la redención de la humanidad doliente de las consideraciones políticas de dominio de una Iglesia. Agustín sabía que la posición dominadora de la Iglesia debía echar hondas raíces en la fe de los hombres si quería tener solidez. Y se esforzó por dar a esa creencia una base que no pudiera conmover ninguna sutileza de la razón. Así se convirtió en el verdadero fundador de aquella interpretación teológica de la historia, que atribuye todo lo que ocurre entre los pueblos de la tierra a la voluntad de Dios, sobre la cual el hombre no puede tener ninguna influencia.
Si el cristianismo de los primeros siglos había declarado la guerra a las ideas fundamentales del Estado romano y a sus instituciones, y se hizo objeto, por eso, de todas las persecuciones de ese Estado, proclamó Agustín que el cristianismo no estaba obligado a oponerse al mal de este mundo, pues todo lo terrestre es perecedero y la verdadera paz sólo se encuentra en el cielo. De ese modo el verdadero creyente no puede condenar tampoco la guerra, sino considerarla más bien cemo un mal necesario; como un castigo que Dios impone a los hombres. Pues la guerra es, como la peste, el hambre y todas las otras plagas, sólo un castigo de Dios para corregir a los hombres, mejorarlos y prepararlos para la bienaventuranza.
Pero para que la voluntad divina sea comprensible para los hombres, se precisa un poder visible por el cual anuncie Dios su sagrada voluntad a fin de llevar a los pecadores por el verdadero camino. Ningún poder temporal está llamado a esa misión, pues el reino del mundo es el reino de Satán, que hay que superar para que llegue a los hombres la redención. Sólo a una sancta ecclesia le está reservada esa sublime tarea, prescrita por Dios mismo. La Iglesia es la única y verdadera representación de la voluntad divina sobre la tierra, la mano ordenadora de la providencia, que hace únicamente lo justo, porque está iluminada por el espíritu divino.
Según Agustín todos los acontecimientos humanos se desarrollan en seis grandes períodos, el último de los cuales ha comenzado con el nacimiento de Cristo. Por ello deben comprender los hombres que la decadencia del mundo es inminente. Y la fundación del reino de Dios en la tierra, bajo la dirección de la sagrada Iglesia apostólica, es por eso más apremiante, para salvar las almas de la condenación y preparar a los seres humanos para el Jerusalem celeste. Pero como la Iglesia es anunciadora única de la voluntad divina, tiene que ser intolerante de acuerdo con su esencia, pues el hombre no puede saber por si mismo lo que es bueno y la que es malo. No debe hacer la menor concesión a la lógica de la razón, pues toda sabiduría es vana, y la sabiduría del hombre no puede resistir ante Dios. Por eso la fe no es medio para el fin, sino fin por si misma; hay que creer por la creencia misma y no se debe uno dejar desviar del camino recto por los sofismas de la razón. Pues la frase que se atribuye a Tertuliano: Credo quia absurdum est (creo, aunque va contra la razón), es exacta y puede librar a los hombres de las garras de Satán.
La concepción agustiniana dominó durante mucho tiempo al mundo cristiano. Sólo Aristóteles disfrutó, a través de toda la Edad Media, de una autoridad parecida. Agustín había infundido a los hombres la fe en un destino inescrutable, fusionando esa fe con las aspiraciones de unidad política dominadora de la Iglesia, que se sintió llamada a restablecer la dominación mundial del cesarismo romano y a hacerla servir a una finalidad muy superior.
Los obispos de Roma tuvieron, pues, una finalidad que trazó amplios límites a su codicia. Pero antes de que ese objetivo pudiera ser alcanzado y antes de que la Iglesia fuera transformada en vigoroso instrumento de una finalidad política de dominio, hubo que hacer comprender a los jefes de las demás comunidades cristianas esas aspiraciones. Mientras no se logró tal cosa, la dominación universal del papado fue sólo un ensueño; la Iglesia tuvo primero que unificarse en sí misma antes de imponer su voluntad a los representantes del poder temporal.
Pero esa tarea no era sencilla, pues las comunidades cristianas fueron durante mucho tiempo agrupaciones autónomas que nombraban por sí mismas sus sacerdotes y dignatarios y podían deponerlos en todo instante si no se mostraban a la altura de su función. Para ello poseía cada comuna el mismo derecho que todas las demás; atendía a sus propios asuntos y era dueña indisputable en su radio de acción. Los problemas que trascendían de las atribuciones de los grupos locales eran ventilados en los sinodos nacionales o en las asambleas de iglesias, que eran elegidos por las comunidades. Pero en cuestiones de fe sólo podía tomar decisiones el Concilio ecuménico o la reunión general de las Iglesias.
La organización originaria de la Iglesia era, pues, bastante democrática, y demasiado libre como para poder servir al papado de base para sus aspiraciones políticas de dominio. Ciertamente los obispos de las comunidades más grandes adquirieron poco a poco una mayor influencia, condicionada por su más vasto circulo de acción. Así se les concedió ya por el concilio de Nicea, en el año 325, un cierto derecho de inspección sobre los jefes de las comunidades menores, nombrándolos metropolitanos o arzobispos. Pero los derechos del metropolitano romano no llegaban más allá de los de sus hermanos; no tenía ninguna posibilidad de mezclarse en sus asuntos, y su ascendiente fue temporariamente bastante mermado, incluso por la influencia del metropolitano de Constantinopla.
La tarea de los obispos romanos estaba, pues, ligada a grandes dificultades, para las que no todos estaban preparados, y han tenido que pasar siglos antes de que pudiera generalizarse su influencia en la mayoría del clero. Esto fue tanto más difícil cuanto que los obispos de algunos países eran a menudo completamente dependientes, en sus atribuciones y derechos feudales, de los representantes del poder temporal. Sin embargo, los obispos de Roma persiguieron su propósito con hábil cálculo y obcecada tenacidad, sin pararse mucho en la elección de los medios, siempre que prometiesen éxito.
Lo inescrupulosamente que se lanzaban los jefes de la silla romana hacia su objetivo, lo demuestra el empleo habilidoso que supieron hacer de las desacreditadas Decretales isidorianas, que el conocido historiador Ranke calificó como una bien conocida, bien realizada, pero sin embargo evidente falsificación, un juicio que apenas podría ser hoy puesto en duda. Pero antes de que se concediera la posibilidad de tal falsificación, aquellos documentos habían realizado ya su misión. En base a ellos fue confirmado el Papa como representante de Dios en la tierra, al que Pedro había dejado las llaves del reino de los cielos. Todo el clero fue sometido a su voluntad; recibió el derecho de convocar concilios, cuyas decisiones podía confirmar o repudiar según su propio criterio. Pero ante todo se proclamó, por las Decretales isidorianas falsificadas, que en todas las disputas entre el poder temporal y el clero la última palabra correspondía al Papa. De ese modo debía ser librado el clero de los fallos jurídicos del poder temporal cómpletamente, para encadenarlo así tanto más a la silla papal. Ensayos de esta especie se habían hecho ya antes. Así declaró el obispo romano Símaco (498-514) que el obispo de Roma no es responsable, fuera de Dios, ante ningún otro juez, y veinte años antes de la aparición de las Decretales isidorianas proclamó el concilio de París (829) que el rey está sometido a la Iglesia y que el poder de los sacerdotes está por encima de todo poder temporal. Las Decretales falsificadas sólo podían tener por objetivo imprimir a las pretensiones de la Iglesia el sello de la validez jurídica.
Con Gregorio VII (1075-85) comienza la verdadera supremacía del papado, la era de la Iglesia triunfante. Fue el primero que hizo valer, con toda amplitud y sin miramientos, el privilegio inalienable de la Iglesia sobre todo poder temporal después de haber trabajado en ese sentido con férrea tenacidad ya antes de su elevación a la silla papal. Introdujo ante todo en la Iglesia misma modificaciones radicales para hacer de ella una herramienta adecuada para sus propósitos. Su severidad inflexible ha conseguido que el celibato de los sacerdotes, propuesto antes de él a menudo, pero nunca practicado, fuese acatado en lo sucesivo. De ese modo se creó un ejército internacional que no estaba ligado por ningún lazo intimo al mundo, y del cual incluso el más insignificante se sentía representante de la voluntad papal. Sus conocidas palabras, según las cuales la Iglesia no se podria emancipar nunca de su servidumbre ante el poder temporal mientras los curas no se emancipasen de la mujer, muestran claramente el propósito que perseguía con su reforma.
Gregorio fue un político inteligente y extremadamente perspicaz, firmemente convencido de la exactitud de sus pretensiones. En sus cartas al obispo Hermann, de Metz, desarrolló su interpretación con toda claridad, apoyándose principalmente en la Ciudad de Dios de Agustin. Partiendo de la suposición que la Iglesia fue instituida por Dios mismo, dedujo que en cada una de sus decisiones se revela la voluntad divina; pero el Papa, como representante de Dios en la tierra, es el anunciador de esa divina voluntad. Por eso toda desobediencia ante él es desobediencia ante Dios. Todo poder temporal no es más que débil obra humana, lo que ya resulta del hecho de que el Estado suprimió la igualdad entre los hombres y su origen sólo se puede atribuir a la violencia brutal y a la injusticia. Todo rey que no se somete absolutamente a los mandamientos de la Iglesia, es un esclavo del diablo y un enemigo del cristianismo. Por eso ha puesto Dios al Papa sobre todos los reyes, pues sólo él puede saber lo que conviene a los seres humanos, ya que es iluminado por el espíritu del Señor. Es misión de la Iglesia reunir a la humanidad en una gran alianza, en la que sólo impere la ley de Dios, revelada a los hombres por boca del Papa.
Gregorio luchó con toda la intolerancia de su carácter violento por la realización de esos objetivos, y cuando al fin se convirtió en víctima de su propia obra, no por eso había dejado de cimentar el predominio de la Iglesia y hacer de ella, por siglos enteros, un factor poderoso de la historia europea. Sus sucesores inmediatos no poseían ni la severidad monástica ni la indomable energía de Gregorio y sufrieron algunas derrotas en la lucha contra el poder temporal. Hasta que bajo Inocencio III (1l98-1216) tuvo el cetro papal un hombre que no sólo fue inspirado por la misma claridad en los objetivos y la misma voluntad indoblegable, tan características de Gregorio, sino que incluso superaba a éste, con mucho, por sus dotes naturales.
Inocencio III ha hecho por la Iglesia lo supremo, y ha desarrollado su poder hasta un grado que nunca había alcanzado antes. Dominó sobre sus cardenales con el capricho despótico de un autócrata que no debe responsabilidad a nadie y trató a los representantes del poder temporal con una arrogancia a que ninguno de sus antecesores se había atrevido. Al patriarca de Constantinopla le escribió las altivas palabras siguientes: Dios no sólo puso el gobierno de la Iglesia en manos de Pedro, sino que lo nombró también soberano del mundo entero. Y al embájador del rey francés Felipe Augusto le dijo: A los príncipes se les ha dado el poder sólo sobre la tierra, pero el sacerdote impera también en el cielo. El príncipe sólo tiene poder sobre el cuerpo de sus súbditos, pero el sacerdote tiene poder sobre las almas de los seres humanos. Por eso está el clero mucho más alto que todo el poder temporal, como el alma está por encima del cuerpo en que habita, Inocencio sometió toda la pulítica temporal de Europa a su voluntad; no sólo se inmiscuyó en los asuntos dinásticos, sino que incluso objetó las alianzas matrimoniales de los soberanos temporales, obligándoles al divorcio cuando la unión no le era grata. Sobre Sicilia, Nápoles y Cerdeña gobernó como verdadero rey; Castilla, León, Navarra, Portugal y Aragón le eran tributarios; su voluntad se impuso en Hungría, Bosnia, Servia, Bulgaria, Polonia, Bohemia y en los países escandinavos. Intervino en la disputa entre Felipe de Suecia y Otón IV por la corona imperial alemana y la concedió a Otón, para deponer a éste luego y obsequiar con ella a Federico II. En la disputa con el rey inglés Juan sin Tierra proclamó el interdicto sobre su reino y obligó al rey, nó sólo a la completa sumisión, sino que le forzó a aceptar su propio país de manos del Papa como feudo y a pagarle por esa gracia el tributo exigido.
Inocencio se sintió Papa y César en una misma persona, y vió en los gobernantes temporales solamente vasallos de su poder, tributarios suyos. En este sentido escribió al rey de Inglaterra:
Dios ha cimentado en la Iglesia el sacerdocio y la realeza de tal manera que el sacerdocio es real y la realeza sacerdotal, como se desprende de las Eplstolas de Pedro y de las leyes de Moisés. Por eso instituyó el rey de reyes, a uno sobre todos, al que hizo su representante en la tierra.
Por la introducción de la confesión al oído y la organización de los monjes limosneros, se creó Inocencio un poder de formidable trascendencia. Simultáneamente utilizó su arma principal, la proscripción eclesiástica, que proclamó con inflexible decisión sobre países enteros para doblegar a los poderes temporales. En el país afectado por la excomunión se cerraban todas las iglesias, ninguna campana llamaba a los fieles a la oración, no había bautizos ni casamientos ni confesiones, no se administraba los santos sacramentos a los moribundos, ni los muertos eran enterrados en sagrado. Se puede imaginar la terrible impresión de tal estado de cosas sobre el espíritu de los hombres en una época en que la creencia se consideraba lo más sublime.
Lo mismo que Inocencio no toleraba ningún poder equivalente junto al suyo, tampoco soportaba ninguna otra doctrina que se apartase en lo más mínimo de las prescripciones de la Iglesia, aun cuando estuviera solamente impregnada por el espíritu del cristianismo. La espantosa Cruzada contra la herejía en el sur de Francia, que transformó en un desierto uno de los países más florecientes de Europa, ofrece sangriento testimonio de ello. El espíritu dominador de ese hombre terrible no retrocedió ante ningún medio cuando había que hacer prevalecer la autoridad ilimitada de la Iglesia. Y sin embargo él no era más que el esclavo de una idea fija, que mantenía prisionero su espíritu y le alejaba de todas las consideraciones humanas. Su obsesión de poder le hizo solitario y mísero y se convirtió en su desgracia personal, así como para la mayoría de los que persiguen los mismos fines. Así dijo una vez de sí mismo: No tengo ocio alguno para ocuparme de asuntos supraterrenales, apenas encuentro tiempo de respirar. Es terrible, tengo que vivir tanto para los otros que me he vuelto para mí mismo un extraño.
Esa es la maldición secreta de todo poder: no sólo resulta fatal para sus víctimas, sino también para sus propios representantes. El loco pensamiento de tener que vivir por algo que contradice todo sano sentimiento humano y que es insubstancial en sí, convierte poco a poco a los representantes del poder en máquinas inertes, después de obligar a todos los que dependen de su poderío al acatamiento mecánico de su voluntad. Hay algo de marionetismo en la esencia del poder; procede de su propio mecanismo y encadena en formas rígidas todo lo que entra en contacto con él. Y esas formas sobreviven en la tradición, aun cuando la última chispa viviente se apagó en ellas hace mucho tiempo, y pesan abrumadoramente sobre el ánimo de los que se someten a su influencia.
Esto tuvieron que experimentarlo, para su mal, las poblaciones germánicas, y después de ellas las eslavas, que habían quedado preservadas más tiempo de las influencias nefastas del cesarismo romano. Incluso cuando los romanos habían sometido ya a los países germánicos desde el Rhin al Elba, se extendió su influencia casi solamente a los territorios del Este, pues a causa de lo salvaje e inhospitalario del país, cubierto de bosques y de pantanos, no encontraron nunca la posibilidad de afirmar allí su dominio. Cuando después, por una conspiración de tribus alemanas, el ejército romano fue casi totalmente liquidado en el bosque de Teutoburg y la mayoría de los castillos del conquistador extranjero fueron destruídos, quedó, puede decirse, rota la dominación romana sobre Germania. Ni siquiera las tres campañas de Germánico contra las tribus insurrectas de Germania pudieron cambiar la situación.
Sin embargo había nacido para los germanos, por la influencia romana, en el propio campo, un enemigo mucho más peligroso, bajo cuyo efecto sucumbieron bien pronto sus jefes. Las poblaciones germánicas, cuyo territorio se exténdió largo tiempo desde el Danubio al mar del Norte y desde el Rhin al Elba, disfrutaban de una independencia bastante amplia. La mayoría de las tribus estaban ya avecindadas cuando entraron en contacto con los romanos; sólo en las partes del oeste del país permanecían seminómadas aún. De las noticias romanas y de fuentes ulteriores se desprende que la organización social de los germanos era todavía muy primitiva. Las diversas tribus se dividían en linajes, ligados entre sí por parentescos de sangre. Por lo general convivían cien familias en colonias dispersas sobre un trozo de tierra; de ahí la denominación de Hundertschaften (centurias). Diez o veinte Hundertschaften constituían una tribu, cuyo territorio era denominado Gau (distrito). La agrupación de tribus emparentadas formaba un pueblo. Las Hundertschaften se repartían entre sí el territorio de manera tal que, periódicamente, se volvían a hacer repartos. De lo que se desprende que no ha existido en ellas una propiedad privada de la tierra durante largo tiempo, y que la posesión privada se reducía a las armas, herramientas acondicionadas por uno mismo y otros objetos de uso diario. La agricultura era cultivada principalmente por mujeres y por esclavos. Una parte de los hombres partía a menudo para empresas guerreras o de rapiña, mientras que el resto quedaba alternativamente en casa o se ocupaba de las cuestiones del derecho.
Todas las cuestiones importantes se debatían en las asambleas populares generales o Things, y se tomaban en ellas los acuerdos. En esas reuniones participaban todos los hombres libres y capaces de llevar armas. Se celebraban, por lo general, en tiempo de luna nueva o de plenilunio, y fueron durante mucho tiempo la suprema institución de los pueblos germánicos. En el Thing se resolvían también todas las disputas y eran elegidos los encargados de la administración pública, así como los jefes del ejército para la guerra. En las elecciones decidía al principio sólo la habilidad personal y la experiencia de cada uno. Pero después, especialmente cuando las relaciones con los romanos fueron más frecuentes y estrechas, se eligió a los llamados delanteros o príncipes casi solamente de las filas de familias destacadas, que, en base a sus servicios reales o supuestos en favor de la comunidad, alcanzaron, gracias a mayores participaciones en el botín, tributos o regalos, poco a poco un cierto bienestar, que les permitía mantener un séquito de guerreros probados, lo cual les procuraba ciertos privilegios.
Cuanto más frecuentemente entraban los germanos en contacto con los romanos, tanto más accesibles se volvían a las influencias extrañas, lo que no podía ser de otro modo, pues la cultura y la técnica romanas eran muy superiores a las germánicas en todos los aspectos. Algunas tribus se habían puesto ya en movimiento antes de la conquista de Germania por los romanos y recibieron de los potentados romanos territorios, comprometiéndose, en cambio, a prestar servicios en el ejército romano. En realidad soldados germánicos jugaron ya un papel importante en la conquista de las Galias por los romanos. Julio César aceptó a muchos en su ejército y estaba rodeado siempre de una guardia penonal a caballo de cuatrocientos guerreros germánicos.
Algunos descendientes germánicos que habían estado al servicio de los romanos, regresaron después a la patria y utilizaron el botín que habían hecho y las experiencias que habían recogido con los romanos para someter a los propios compatriotas a su servicio. Así llegó uno de ellos, Marbod, a extender su dominio durante cierto tiempo sobre toda una serie de tribus alemanas y a someter, desde Bohemia, todo el territorio entre el Oder y el Elba, hasta el mar Báltico. Pero también Arminio, el liberador, sucumbió a las mismas funestas influencias de la voluntad romana de poder, que intentó hacer probar después de su regreso a los propios compatriotas. Marbod y Arminio no habían vivido y conocido en vano en Roma la enorme fuerza de atracción que posee el poder para la codicia de los hombres.
Las aspiraciones políticas de dominación de Arminio, que se pusieron de relieve cada vez más claramente después del aniquilamiento del ejército romano, hacen aparecer la liberación de Germania del dominio romano con una luz algo singular. Se mostró muy pronto que el noble querusco no había aprendido en Roma solamente el arte de una beligerancia superior, sino que también el arte del gobierno de los Césares romanos dió un poderoso impulso a su codicia, elevándola a la categoría de la más peligrosa voluntad de poder. Inspirado por sus planes, trabajó con todos los medios para que la alianza de los queruscos, chatos, marsos, brukteros, etc., persistiese, aun después de la destrucción de las legiones romanas en el bosque de Teutoburg. Después del alejamiento definitivo de los romanos entabló una guerra sangrienta contra Marbod, en la que solamente estaba en juego el predominio sobre Germania. Como se evidenció cada vez más claramente que el objetivo de las aspiraciones de Arminio era imponerse, no ya como jefe elegido del ejército de los queruscos, sino como rey de éstos y de otras tribus germanas, fue asesinado arteramente por sus propios parientes.
Por lo demás, los germanos no estaban unidos en modo alguno en su lucha contra los romanos. Había entre las familias nobles un manifiesto partido romano. Una crecida cantidad de ellas había recibido dignidades y distintivos romanos; hasta había aceptado la ciudadanía romana y se mantuvo en favor de Roma aun después de la llamada batalla de Hermann. El hermano mismo de Hermann, Flavos, pertenecía a ese numero, y también su suegro Segest, el cual entregó a los romanos su propia hija Thusnelda, esposa de Hermann. Por ese sector habla sido informado también el representante romano Varos de la conspiración contra él, pero su confianza en Arminio, a quien por su fidelidad se había nombrado caballero romano, era tan ilimitada, que no hizo caso de las advertencias y cayó ciegamente en la emboscada preparada por Arminio. Sin esa traición de Arminio, perpetrada con sutil hipocresía, no habría tenido nunca lugar la famosa batalla de la liberación del bosque de Teutoburg, que incluso un historiador muy afecto a los germanos, Félix Dahn, ha calificado como una de las más desleales violaciones del derecho de gentes. Las tribus germánicas que participaron en esa conspiración para libertarse del yugo de una odiada dominación extranjera, no pueden ser objeto de ningún reproche. Pero sobre Arminio, personalmente, aquella indigna ruptura de la confianza puesta en él pesa doblemente, pues la aniquilación del ejército romano sólo debía servirle de medio para continuar tejiendo sus propios planes políticos de dominio, que culminaron en la imposición a los libertados de un nuevo yugo.
Sin embargo está en la esencia de todas las aspiraciones políticas dominadoras que sus representantes no retrocedan ante ningún medio que prometa éxito, aun cuando el éxito haya de ser comprado con la traición, la mentira, la ruin maldad y las intrigas. El principio según el cual el fin santifica los medios, fue siempre el primer artículo de fe de toda política de dominio y no necesitaba que lo inventasen los jesuitas. Todo conquistador ambicioso y todo político hambriento de poder, semitas y germanos, romanos y mogoles, fueron sus fieles adoradores; pues la bajeza de los medios está ligada tan estrechamente al poder como la podredumbre a la muerte.
Cuando después penetraron los hunos en Europa y tuvo lugar una nueva emigración de los pueblos, avanzaron núcleos cada vez más densos de tribus germánicas hacia el Sur y el Sudeste del continente, donde tropezaron con los romanos y entraron en masa en sus legiones. Los ejércitos romanos fueron completamente penetrados por los germanos, y no pudo menos de ocurrir que, al fin, uno de ellos, el jefe del ejército germánico, Odoacro, en el año 476 después de Cristo, arrojase del trono al último emperador romano y se hiciese proclamar soberano por sus mismos soldados. Hasta que tras largos años de luchas sangrientas también él fue derribado por Teodorico, rey de los ostrogodos, y por él personalmente, que lo apuñaló durante un banquete, después de un pacto concertado entre ellos con toda solemnidad.
Todos los organismos de Estado creados en aquellos tiempos por el poder de la espada —el reino de los vándalos, de los godos del Este y del Oeste, de los longobardos, de los hunos—, fueron inspirados por la idea del cesarismo, y sus creadores se sintieron herederos de Roma. Sin embargo se derrumbaron también en aquella lucha por Roma y por la propiedad romana, las viejas instituciones y costumbres tríbales de los germanos, ya sin valor alguno en la nueva situación. Ciertas tribus llevaron algunos de sus viejos hábitos al mundo romano, pero allí se anquilosaron y sucumbieron, pues les faltaba el cuerpo social en el que podían prosperar.
Esta transformación se realizó tanto más rápidamente cuanto que ya un tiempo antes del comienzo de la migración de pueblos propiamente dicha se habían operado alteraciones bastante profundas en la vida social de las tribus germánicas.
Así habla Tácito ya de una nueva especie de distribución de la tierra según la categoria de las diversas familias, un fenómeno del que César no supo informar todavía nada. También la administración de los asuntos públicos adquirió ya otro aspecto. La influencia de los llamados nobles y jefes militares había crecido en todas partes. Todo problema de importancia social era deliberado primero en reuniones especiales de los nobles y luego presentado al Thíng, a quien competía verdaderamente la última decisión. Pero los séquitos que agrupaban a su alrededor los nobles y que convivían muy a menudo con ellos y comían a su mesa, tenían que proporcionarles, naturalmente, una mayor influencia en la asamblea popular. Cómo se manifestaba esa influencia, es lo que se desprende claramente de las siguientes palabras de Tácito:
Carga por toda su vida escarnio y vergüenza todo aquel que no sigue a su señor en la batalla hasta la muerte. Defenderle, protegerle, atribuir también las propias heroicidades a su fama, es considerado el supremo deber del guerrero. El príncipe lucha por la victoria; el séquito, en cambio, por su señor.
El continuo contacto con el mundo romano debió influir, naturalmente, en las formas sociales de los pueblos germánicos y, especialmente entre los llamados nobles, tenía que suscitar y alimentar aspiraciones de dominio, con lo cual se llegó poco a poco a una transformación de las condiciones de la vida social. Cuando tuvo lugar, después, la emigración de los pueblos, una parte considerable de la población germánica estaba ya compenetrada de las concepciones y ya tenía instituciones romanas. Las nuevas organizaciones estatales que resultaron de las grandes migraciones de tribus y de pueblos aceleraron la descomposición interna de las viejas instituciones.
Surgieron en toda Europa nuevas dominaciones extranjeras, dentro de las cuales los vencedores constituían una casta privilegiada que imponía a la población nativa su voluntad y vivía a su costa una vida parasitaria. Los invasores victoriosos se distribuyeron grandes territorios de los países conquistados y obligaron a los habitantes a pagarles tributos, y no se pudo evitar que los jefes militares tuviesen preferencias por el propio séquito. Como la cifra proporcionalmente pequeña de los conquistadores no permitía convivir en linajes al modo tradicional, y más bien se vieron forzados a extenderse por todo el país para afirmar su dominación, se aflojó cada vez más el viejo lazo del parentesco, que arraigaba en la estrecha convivencia de los linajes. Las viejas costumbres quedaron poco a poco fuera de uso para dejar el puesto a nuevas formas de vida social.
La asamblea popular, la más importante institución de las tribus germánicas, donde se deliberaban y resolvían todos los asuntos públicos, perdió cada vez más su viejo carácter, lo que ya estaba condicionado también por la gran extensión de los territorios ocupados. Pero con ello recibieron los príncipes y jefes militares cada vez mayores derechos, que crecieron lógicamente hasta llegar al poder real. Los reyes, a su vez, embriagados por la influencia de Roma, no se olvidaron de liquidar los últimos restos de las viejas instituciones democráticas, pues éstas sólo podían obrar como obstáculos contra la expansión de su poder.
Pero también la aristocracia, cuyos primeros rudimentos se hicieron notorios tempranamente en los germanos, alcanzó, gracias a la rica propiedad territorial que le había correspondido en el botín de los países conquistados, una significación social novísima. Junto con los nobles de las poblaciones subyugadas que el dominador extranjero, por motivos bien comprensibles, tomó a su servicio, pues podían ser de provecho a causa de su superioridad cultural, los representantes de esa nueva aristocracia fueron primero simples vasallos del rey, al que sirvieron en sus campañas de séquito guerrero, por lo que fueron recompensados con bienes feudales a costa de los pueblos vencidos.
Sin embargo, el sistema feudal, que al comienzo encadenó la nobleza al poder real, entrañaba ya los gérmenes que habían de ser peligrosos para éste con el tiempo. El poder económico que recibió la nobleza poco a poco con el feudalismo, despertó en ella nuevos deseos y codicias que la impulsaron a una posición especial, que no era favorable de ningún modo a las aspiraciones centralistas del regio poder. Repugnaba a la altivez de la nobleza ser siempre séquito del rey. El papel del grand seigneur, que podía desempeñar imperturbablemente en sus dominios, sin obedecer a indicaciones superiores, le agradaba más y le abría ante todo mejores perspectivas para una paulatina formación de su propia soberanía. Pues también en ella vivía la voluntad de poder y la impulsaba a echar en la balanza su capacidad económica para contrarrestar el poder naciente de la realeza.
En realidad, consiguieron los señores feudales, que se elevaron a la categoría de pequeños y grandes príncipes, someter al rey por largo tiempo a su voluntad. Así apareció en Europa una nueva categoría de parásitos, que no tenía con el pueblo ninguna vinculación interna, tanto menos cuanto que los invasores extranjeros no estaban ligados con las poblaciones subyugadas por el lazo de la sangre. De la guerra y la conquista surgió un nuevo sistema de esclavitud humana, que dió por siglos enteros su sello a las condiciones sociales en los campos. Pero la codicia insaciable de los nobles, amos de la tierra, hizo caer cada vez más hondamente a los campesinos en la miseria. El campesino apenas fue considerado como ser humano, y se vió privado de las últimas libertades que le habían quedado de otros tiempos.
Pero la dominación sobre pueblos extraños no sólo obró de una manera devastadora sobre la parte subyugada de la población, sino que descompuso también las relaciones internas entre los conquistadores mismos y destruyó sus viejas tradiciones. El poder, que al comienzo sólo se había impuesto a los pueblos sometidos, se dirigió poco a poco también contra las capas más pobres de los propios compañeros de tribu, hasta que éstos también cayeron en la servidumbre. Así sofocó la voluntad de poder, con lógica inflexible, la voluntad de libertad y de independencia, que había echado un tiempo tan hondas raíces en las tribus germánicas. Por la difusión del cristianismo y las estrechas relaciones de los conquistadores con la Iglesia, se aceleró aún más ese nefasto desarrollo, pues la nueva religión ahogó las últimas chispas rebeldes y acostumbró a los hombres a adaptarse a las condiciones dadas. Así como la voluntad del poder bajo los Césares romanos había desprovisto a un mundo entero de su humanidad y lo había arrojado al infierno de la esclavitud, así destruyó después las instituciones libres de la sociedad de los bárbaros y hundió a éstos en la miseria dé la servidumbre.
De los nuevos imperios que surgieron en las más diversas partes de Europa, el de los francos alcanzó la mayor importancia. Después que el merovingio Clodovico, rey de los francos sálicos, infligió en el año 486 al representante romano Sigarío una derrota decisiva en la batalla de Soissons, pudo posesionarse de todas las Galias sin encontrar resistencia seria. Como en todo obsesionado por el deseo de poder, en Clodovico se despertó también el apetito con las victorias obtenidas. No sólo se esforzó por fortificar su país por dentro, sino que aprovechó toda ocasión para ensanchar sus fronteras. Diez años después de su victoria sobre los romanos batió al ejército de los alemanes en Zülpich y anexó su país al propio imperio. Entonces tuvo lugar también su conversión al cristianismo, que no había nacido de una convicción interior, sino exclusivamente de consideraciones políticas de dominio.
De este modo, apareció en Europa un poder temporal de nuevo estilo. La Iglesia, que no sin razón creía que el rey franco podía prestarle buenos servicios contra sus numerosos enemigos, se mostró pronto dispuesta a aliarse con Clodovico, tanto más cuanto que su posición fue debilitada por la separación de los arrianos, y en Roma misma era amenazada por peligrosos adversarios. Clodovico, uno de los individuos más crueles y desleales que se hayan sentado en un trono, comprendió en seguida que semejante alianza no podía menos de ser provechosa para el fomento de sus planes ambiciosos, alentados con toda la astucia de su carácter traidor. Así se hizo bautizar en Reims y nombrar por el obispo de aquella ciudad rey cristianísimo, lo que no le impidió perseguir sus objetivos con los medios más anticristianos. Pero la Iglesia aceptó incluso también sus sangrientos desmanes, que debía pasar por alto si quería utilizar a Clodovico para sus objetivos de poder.
Pero cuando los sucesores de Clodovico tuvieron después sólo úna existencia aparente y el poder del Estado se concentró completamente en manos del llamado mayorazgo, que bajo Pepino de Heristal se hizo hereditario, se conjuró el Papa con su nieto Pepino el Breve y le aconsejó que se hiciera él mismo rey. Entonces encerró Pepino al último merovingio en un convento y se convirtió en fundador de una nueva dinastía del reino de los francos. Con su hijo Carlomagno alcanzó la alianza entre el Papa y la casa real de los francos su mayor perfección, asegurando al dominador franco su posición de predominio en Europa. Así volvió a tomar formas palpables también el pensamiento de una monarquía universal europea, a cuya realizacíón dedicó Carlomagno toda su vida. Pero la Iglesia, que pretendía idéntico objetivo, no podía sino considerar bienvenido a semejante aliado. Ambos se necesitaban mutuamente para llevar a la madurez sus planes políticos de dominio.
La Iglesia necesitaba la espada del soberano temporal para defenderse contra sus enemigos; así se convirtió en su más alta meta dirigir la espada según su voluntad y extender, con ayuda de ella, su reino. A su vez, Carlomagno no podía pasar sin la Iglesia, que daba a su dominio la unidad religiosa interna y era el único poder que había conservado la herencia espiritual y cultural del mundo romano. En la Iglesia se materializó toda la cultura de la época; tenía en sus filas jurisconsultos, filósofos, historiadores, políticos, y sus conventos fueron, por mucho tiempo, los únicos lugares donde podían prosperar el arte y el artesanado y donde encontró un refugio el saber humano. La Iglesia era, por eso, para Carlomagno, un precioso aliado, pues creó para él las condiciones espirituales ineludibles de la persistencia de su gigantesco imperio. Por esta razón trató de ligar también económicamente al clero, obligando a los pueblos sometidos a entregar lós diezmos a la Iglesia y asegurando así a sus representantes un copioso ingreso. Un aliado como el Papa tenía que ser para Carlomagno tanto más deseable cuanto que el predominio descansaba todavía firmemente en sus manos y el Papa era bastante hábil para adaptarse por el momento a su papel de vasallo del emperador franco.
Cuando el Papa fue gravemente amenazado por el rey de los longobardos, Desiderio, acudió Carlomagno con un ejército en su ayuda y puso fin a la dominación de los longobardos en la Alta Italia. Por lo cual la Iglesia se mostró reconocida, poniendo León III en Navidad del año 800 a Carlomagno, que oraba en la iglesia de San Pedro, la corona imperial en la cabeza y nombrándole emperador romano de la nación de los francos. Ese acto debía significar a los hombres que el mundo cristiano de Occidente estaba sometido a las indicaciones de un soberano temporal y de otro espiritual, ambos proclamados por Dios para velar por la salvación corporal y espiritual de los pueblos cristianos. Así el Papa y él Emperador fueron los símbolos de un nuevo pensamiento sobre poder mundial con papeles divididos, idea que, debido a sus manifestaciones prácticas, no dejó en paz a Europa durante centurias.
Así como era comprensible que la misma voluntad, alentada por las tradiciones romanas, reuniese a la Iglesia y a la monarquía, también era inevitable que una división honesta de las funciones, a la larga no pudiera tener ninguna consistencia. Está en la esencia de toda voluntad de poder que sólo soporta un poder igual mientras cree posible aprovecharlo para los propios fines o mientras no se siente bastante fuerte para aceptar la lucha por el predominio. Mientras Iglesia e Imperio tuvieron que afianzar ante todo su poder interior y, en consecuencia, dependían fuertemente uno del otro, la unidad entre ellos, con vistas al exterior, se mantuvo. Pero no podía evitarse que, en cuanto uno u otro de esos poderes se sintiese bastante fuerte para sostenerse sobre los propios pies, ardiese entre ellos la lucha por el predominio y se ventilase con inflexible lógica hasta el fin. Que la Iglesia había de quedar victoriosa en esa lucha, era de esperar, dada la situación de las cosas. Su superioridad espiritual, que asentaba en una cultura más antigua y, sobre todo, muy superior, de la que los llamados bárbaros debían recién compenetrarse laboriosamente, le proporcionó una vigorosa ventaja. Además, la Iglesia era el único poder que podía fusionar a la Europa cristiana contra una irrupción de pueblos mogólicos o islamitas para la defensa común. El Imperio no estaba en esas condiciones, pues se hallaba ligado por una cantidad de intereses políticos particulares y no podía asegurar esa protección a Europa por la propia fuerza.
Mientras vivió Carlomagno, quedó el papado hábilmente en segundo plano, pues estaba enteramente a merced de la protección del soberano franco. Pero su sucesor, Luis el Piadoso, un hombre limitado y supersticioso, cayó completamente en manos de los sacerdotes y no tuvo ni la capacidad intelectual ni la energía despiadada de su antecesor para mantener el Imperio de Carlomagno, aglutinado por ríos de sangre y violencias inescrupulosas, Imperio que poco después de su muerte se derrumbó para dejar el puesto a una nueva estructuración de Europa.
El papado triunfó en toda la línea sobre el poder temporal y siguió siendo por siglos enteros la suprema institución del mundo cristiano. Pero cuando este mundo, al fin, escapó a sus designios y en toda Europa apareció cada vez más en primer plano el Estado nacional, se esfumó también el sueño de una dominación universal bajo el cetro del Papa, según la había imaginado Tomás de Aquino. La Iglesia se opuso al nuevo desarrollo de los acontecimientos con todas sus fuerzas, pero sin embargo no logró impedir, a la larga, la transformación política de Europa y hubo de adaptarse y hacer las paces, a su modo, con las nuevas aspiraciones políticas de dominio de los Estados nacionales nacientes.
El poder contra la cultura
Todo poder supone alguna forma de esclavitud humana, pues la división de la sociedad en clases superiores e inferiores es una de las primeras condiciones de su existencia. La separación de los hombres en castas, estamentos y clases, que emana de toda estructura de poder, corresponde a una necesidad interna para separar del pueblo a los privilegiados, y las leyendas y tradiciones procuran alimentar y ahondar en las concepciones de los hombres la creencia en la ineludibilidad de esa separación. Un poder joven puede poner fin al dominio de viejas clases privilegiadas, pero sólo si suscita simultáneamente una nueva casta privilegiada, necesaria para la ejecución de sus planes. Así los fundadores de la llamada dictadura del proletariado en Rusia hubieron de dar vida a la comisariocracia, que se aparta de las grandes masas de la población laboriosa lo mismo que las clases privilegiadas de la población de cualquier país.
Ya Platón, que quería hacer coincidir, en interés del Estado, el sentimiento psíquico del individuo con un concepto de la virtud establecido por el gobierno, haciendo derivar toda moral de la política, siendo con ello el primero en crear las condiciones espirituales de la llamada razón de Estado, había comprendido que la división de clases era una necesidad interior para la existencia del Estado. Por esta razón hizo de la pertenencia a uno de esos tres estamentos en que había de asentar su institución estatal, un problema del destino, en el cual el individuo carecía de toda influencia. Pero para inculcar en los seres humanos la fe en su destino natural, tiene que servirse el estadista de un engaño saludable, diciéndoles: Para aquellos de vosotros destinados a ejercer el poder, mezcló el Dios creador oro en la substancia productora; por eso su valor es el más precioso; pero mezcló plata para los auxiliares de aquéllos, y hierro y bronce para los campesinos y otros artesanos. A la pregunta sobre cómo podría infundirse a los ciudadanos la fe en ese engaño, dice la respuesta: El persuadirles a ellos mismos de eso lo tengo por imposible, pero no es imposible hacer creer la fábula a sus hijos y descendientes y a todas las generaciones sucesivas.[6]
Aquí se determina el destino del hombre, pues de la mezcla que ha recibido de Dios, depende el que haya de ser en la vida amo o siervo. Hacer ahondar esa creencia en un destino inevitable en la imaginación del hombre y darle la consagración mística de una convicción religiosa, fue, hasta hoy, el objetivo primordial de toda política de dominio.
Como el Estado aspira a obstruir dentro de sus límites toda nivelación social de sus súbditos y eternizar la escisión entre ellos por la estructuración en clases y castas, tiene también que procurar aislarse hacia fuera de todos los otros Estados e infundir a sus ciudadanos la fe en su superioridad nacional frente a todos los demás pueblos. Platón, el único pensador griego en quien se manifiesta bastante claramente la idea de una unidad nacional de todos los helenos, se sintió también exclusivamente griego y trató con evidente desprecio a los bárbaros. La idea de que se les pudiera equiparar o tan sólo aproximar a los helenos, le pareció tan ridícula como inconcebible. Por esa razón quiso ver realizados por extranjeros y por esclavos todos los trabajos pesados y humillantes en su Estado ideal. No sólo lo consideró una ventaja para la casta helénica de los señores, sino también un beneficio para los esclavos mismos, los cuales, según su interpretación, tenían que considerar como un signo favorable del destino el servir precisamente a los griegos, si estaban ya predestinados a realizar los trabajos inferiores de un esclavo.
Aristóteles ha concebido más claramente aún la noción del destino natural del hombre. También para él había pueblos y clases destinados por la naturaleza a ejecutar los trabajos inferiores. A ellos pertenecían, ante todo, los bárbaros y los no griegos. Hizo una distinción, es verdad, entre esclavos por naturaleza y esclavos por ley, entendiendo por los primeros aquellos que, a causa de su falta espiritual de independencia, han sido destinados por la naturaleza a obedecer a los otros, mientras que califica de esclavos por ley a los que han perdido su libertad por la prisión en la guerra. Pero en ambos casos el esclavo es para él sólo una máquina viviente, y como tal una parte de su señor. Según los principios que defiende Aristóteles en su Política, la esclavitud es beneficiosa para el dominador y para el dominado, porque la naturaleza ha dado a uno capacidades superiores, al otro sólo la fuerza bruta del animal, con lo cual resulta por sí mismo el papel del amo y el del esclavo.
Para Aristóteles el hombre era un creador del Estado, llamado por toda su naturaleza a ser ciudadano bajo un gobierno. Sólo por ese motivo condenaba el suicidio, pues negaba al individuo el derecho a privar de su persona al Estado. Aunque Aristóteles juzgó bastante desfavorablemente el Estado ideal de Platón, y calificó especialmente la comunidad de bienes a que éste aspiraba como contraria a las leyes de la naturaleza, el Estado en sí y por sí era, para él, a pesar de todo, el centro en torno del cual giraba la existencia terrestre. Y como, igual que Platón, opinaba que la dirección de los asuntos del Estado debía estar siempre en manos de una pequeña minoría de hombres selectos, destinados por la naturaleza misma para ese oficio, tuvo necesariamente que justificar el privilegio de los elegidos en base a la supuesta inferioridad de las grandes masas del pueblo, y atribuir esa situación al poder férreo del proceso natural. Pero en esas nociones arraiga, en última instancia, la justificación moral de toda tiranía. En cuanto se ha llegado hasta a escindir a los propios conciudadanos en una masa espiritualmente inferior y en una minoría destinada por la naturaleza misma para una labor creadora, se deduce de ello, por propio peso, la creencia en la existencia de pueblos inferiores y selectos, particularmente cuando los selectos pueden sacar provecho del trabajo esclavizado de los inferiores y eludir así la preocupación por la propia existencia.
Y sin embargo la creencia en las supuestas capacidades creadoras del poder se basa en un cruel autoengaño, pues el poder como tal no crea nada y está completamente a merced de la actividad creadora de los súbditos para poder tan sólo existir. Nada es más engañoso que reconocer en el Estado el verdadero creador del proceso cultural, como ocurre casi siempre, por desgracia. Precisamente lo contrario es verdad: el Estado fue desde el comienzo la energía paralizadora que estuvo con manifiesta hostilidad frente al desarrollo de toda forma superior de cultura. Los Estados no crean ninguna cultura; en cambio sucumben a menudo a formas superiores de cultura. Poder y cultura, en el más profundo sentido, son contradicciones insuperables; la fuerza de la una va siempre mano a mano con la debilidad de la otra. Un poderoso aparato de Estado es el mayor obstáculo a todo desenvolvimiento cultural. Allí donde mueren los Estados o es restringido a un mínimo su poder, es donde mejor prospera la cultura.
Ese pensamiento parece desmedido a muchos porque nos ha sido completamente falseada, por un mentido adiestramiento instructivo, la visión profunda de las verdaderas causas del proceso cultural. Para conservar el Estado, se nos ha atiborrado el cerebro con una gran cantidad de falsos conceptos y absurdas nociones, en tal forma que los más no son ya capaces de acercarse sin preconceptos a las cuestiones históricas. Sonreímos ante la simplicidad de los cronistas chinos que sostienen del fabuloso emperador Fu-hi, que ha llevado a sus súbditos el arte de la caza, de la pesca y de la cría de animales; que ha inventado para ellos los primeros instrumentos musicales y les ha enseñado el uso de la escritura. Pero repetimos sin pensar todo lo que nos metieron en la cabeza sobre la cultura de los Faraones, sobre la actividad creadora de los reyes babilónicos o las supuestas hazañas culturales de Alejandro de Macedonia o del viejo Federico, y no sospechamos que todo es mera fábula, urdimbre de mentiras que no contiene ni una chispa de verdad; pero que se nos ha remachado en la cabeza tan a menudo, que se ha convertido para la mayoría en una especie de certidumbre interior.
La cultura no se crea por decreto; se crea a sí misma y surge espontáneamente de las necesidades de los seres humanos y de su cooperación social. Ningún gobernante pudo ordenar a los hombres que formasen las primeras herramientas, que se sirviesen del fuego, que inventasen el telescopio y la máquina de vapor o versificasen la Ilíada. Los valores culturales no brotan por indicaciones de instancias superiores, no se dejan imponer por decretos ni vivificar por decisiones de asambleas legislativas. Ni en Egipto, ni en Babilonia, ni en ningún otro país fue creada la cultura por los potentados de las instituciones políticas de dominio; éstos sólo recibieron una cultura ya existente y desarrollada para ponerla al servicio de sus aspiraciones particulares de gobierno. Pero con ello pusieron el hacha en las raíces de todo desenvolvimiento cultural ulterior, pues en el mismo grado que se afianzó el poder político y sometió todos los dominios de la vida social a su influencia, se operó la petrificación interna de las viejas formas culturales, hasta que, en el área de su anterior círculo de influencia, no pudo volver a brotar usa sola chispa de verdadera vida.
La dominación política aspira siempre a la uniformidad. En su estúpido intento de ordenar y dirigir todo proceso social de acuerdo con determinados principios, procura siempre someter todos los aspectos de la actividad humana a un cartabón único. Con ello incurre en una contradicción insoluble con las fuerzas creadoras del proceso cultural superior, que pugnan siempre por nuevas formas y estructuras, y, en consecuencia, están tan ligadas a lo multiforme y diverso de la aspiración humana como el poder político a los cartabones y formas rígidas. Entre las pretensiones políticas y económicas de dominio de las minorías privilegiadas de la sociedad y la manifestación cultural del pueblo existe siempre una lucha interna, pues ambas presionan en direcciones distintas y no se dejan fusionar nunca voluntariamente; sólo pueden ser agrupadas en una aparente armonía por coacción externa y violación espiritual. Ya el sabio chino Lao-Tsé reconoció esa contradicción cuando dijo:
Dirigir la comunidad es, según la experiencia. imposible; la comunidad es colaboración de fuerzas y, como tal, según el pensamiento, no se deja dirigir por la fuerza de un individuo. Ordenarla es sacarla del orden; fortalecerla es perturbarla. Pues la acción del individuo cambia; aquí va adelante, allí cede; aquí muestra calor, allí frío; aquí emplea la fuerza, allí muestra flojedad: aquí actividad, allí sosiego.
Por tanto, el perfecto evita el placer de mando, evita el atractivo del poder, evita el brillo del poder.[7]
También Nietzsche ha concebido en lo más profundo esa verdad, aunque su dislocación interna, su perpetua oscilación entre concepciones autoritarias anticuadas y pensamientos verdaderamente libertarios, le impidieron toda la vida deducir de ella las conclusiones naturales. Sin embargo, lo que ha escrito sobre la decadencia de la cultura en Alemania es de la más expresiva importancia y encuentra su confirmación en la ruina de toda suerte de cultura.
Nadie puede dar más de lo que tiene: esto se aplica al individuo como se aplica a los pueblos. Si se entrega uno al poder, a la gran política, a la economía, al tráfico mundial, al parlamentarismo, a los intereses militares; si se entrega el tanto de razón, de seriedad, de voluntad, de autosuperación que hay hacia ese lado, falta del otro lado. La cultura y el Estado —no hay que engañarse al respecto— son antagónicos: Estado cultural es sólo una idea moderna. Lo uno vive de lo otro, lo uno prospera a costa de lo otro. Todas las grandes épocas de la cultura son tiempos de decadencia poUtica: lo que es grande en el sentido de la cultura, es apolítico, incluso antipolítico.[8]
Si el Estado no consigue dentro de la esfera de influencia de su poder encarrilar la acción cultural por determinadas vías adecuadas a sus objetivos, y obstaculizar de esa manera sus formas superiores, precisamente esas formas superiores de la cultura espiritual harán saltar, tarde o temprano, los cuadros políticos que encuentren como trabas en su desarrollo. Pero si el aparato del poder es bastante fuerte para comprimir en determinadas formas, por largo tiempo, la vida cultural, sé buscan poco a poco otras salidas, pues la vida culturál no está ligada a ninguna frontera política. Toda forma superior de la cultura, en tanto que no está demasiado obstaculizada por los diques políticos en su desenvolvimiento natural, lleva a una continua renovación de su impulso creador. Toda obra alcanzada despierta la necesidad de mayor perfección y de más honda espiritualización. La cultura es siempre creadora: busca nuevas formas de expresión. Se parece al follaje de la selva tropical, cuyas ramas tocan la tierra y echan sin cesar nuevas raíces.
Pero el poder no es nunca creador: es infecundo. Se aprovecha sencillamente de la fuerza creadora de una cultura existente para encubrir su desnudez, para darse jerarquía. El poder es siempre un elemento negativo en la Historia, que se adorna con plumaje extraño para dar a su impotencia la apariencia de fuerza creadora. También aquí da en el clavo la palabra zarathustriana de Nietzsche:
Donde hay todavía pueblo, no se comprende el Estado y se le odia como el mal de ojo y el pecado contra las costumbres y el derecho. Os doy estos signos: todo pueblo habla su lengua para lo bueno y para lo malo, que no comprende el vecino. Inventó su idioma de costumbres y leyes. Pero el Estado miente en todas las lenguas de lo bueno y de lo malo; y, hable lo que quiera, miente, y, cualquier cosa que tenga, la ha robado. Falso es todo en él; muerde con dientes robados el mordaz. Son falsos incluso sus intestinos.
El poder actúa siempre destructivamente, pues sus representantes están siempre dispuestos a encajar por fuerza todos los fenómenos de la vida social en el cinturón de sus leyes y a reducirlos a una determinada norma. Su forma espiritual de expresión es un dogma muerto; su manifestación física de vida es la violencia brutal. La ausencia de espíritu en sus aspiraciones imprime a la persona de su representante su sello y lo vuelve paulatinamente inferior y brutal, aun cuando tenga por naturaleza los mejores dones. Nada achata el espíritu y el alma de los hombres como la monotonía eterna de la rutina; y el poder sólo es rutina.
Desde que Hobbes ha dado al mundo su obra De Cive, las ideas que se expresaron allí no han quedado nunca enteramente fuera de curso. Al correr de los últimos tres siglos han ocupado, en una o en otra forma, el pensamiento de los hombres y hoy dominan los espíritus precisamente más que nunca. El materialista Hobbes no se afirmaba en las doctrinas de la Iglesia, lo que no le impidió, sin embargo, hacer propio su postulado trascendental: el hombre es malo por naturaleza. Todas sus consideraciones filosóficas están inspiradas por ese supuesto. Para él el hombre era la bestia nata, excitado sólo por instintos egoístas y sin consideración alguna para el prójimo. Tan sólo el Estado puso un fin a esa condición de guerra de todos contra todos y se convirtió así en providencia terrestre, cuya mano ordenadora y punitiva impidió que el hombre cayese en el abismo de las más desconsoladora bestialización. De ese modo fue el Estado, según Hobbes, el verdadero creador de la cultura; impulsó a los hombres con fuerza férrea a una etapa superior de su existencia, por mucho que repugnara a su naturaleza íntima. Desde entonces se ha repetido incontablemente esa fábula del papel cultural del Estado y se ha confirmado supuestamente con nuevos argumentos.
Y, sin embargo, contradicen esa concepción insostenible todas las experiencias de la Historia. Lo que ha quedado a los seres humanos de bestialidad como herencia de lejanos antepasados, ha sido cuidadosamente atendido y artificialmente fomentado por el Estado a través de todos los siglos. La guerra mundial, con sus espantosos métodos de asesinato en gran escala, las condiciones en la Italia de Mussolini y en el Tercer Reich hitleriano tienen que persuadir hasta a los más ciegos sobre lo que significa el llamado Estado cultural.
Todo conocimiento superior, toda nueva fase de la evolución espiritual, todo pensamiento grandioso que haya abierto a los hombres nuevos horizontes de acción cultural, sólo pudo abrirse paso en lucha permanente contra los poderes de la autoridad eclesiástica y estatal, después que los representantes de esa superación tuvieron que dar testimonio, a través de épocas enteras, de sacrificios enormes en bondad, libertad y vida por sus convicciones. Si tales innovaciones de la vida espiritual fueron, sin embargo, reconocidas al fin por la Iglesia y por el Estado, fue sólo porque con el tiempo se hicieron tan irresistibles que no se pudo hacer otra cosa. Pero incluso ese reconocimiento, que se obtuvo después de una enérgica resistencia, condujo en la mayoría de los casos a una dogmatización sistemática de las nuevas ideas; bajo la tutela sofocadora del poder se volvieron gradualmente éstas tan rígidas como todos los ensayos de creación anteriores.
Ya el hecho de que toda institución de dominio tiene siempre por base la voluntad de minorías privilegiadas, impuesta a los pueblos de arriba abajo por la astucia o la violencia brutal, mientras que en toda fase especial de la cultura sólo se expresa la obra anónima de la comunidad, es significativo de la contradicción interna que existe entre ambas. El poder procede siempre de individuos o de pequeños grupos de individuos; la cultura arraiga en la comunidad. El poder es el elemento estéril en la sociedad, al cual falta toda fuerza creadora; la cultura encarna la voluntad fecundante, el ímpetu creador, el instinto de realización que buscan el modo de manifestarse. El poder es comparable al hambre, cuya satisfacción conserva en la vida al individuo hasta una determinada edad. La cultura, en el más alto sentido, es como el instinto de reproducción, cuya manifestación conserva la vida de la especie. El individuo muere; la sociedad no. Los Estados sucumben; las culturas sólo cambian el escenario de su actividad y las formas de su expresión.
El Estado sólo se muestra favorable a aquellas formas de acción cultural que favorecen la conservación de su poder; pero persigue con odio irreconciliable toda manifestación cultural que va más allá de las barreras por él trazadas y puede poner en litigio su existencia. Por eso es tan absurdo como engañoso hablar de una cultura de Estado, pues el Estado vive siempre en pie de guerra contra todas las formas superiores de la cultura espiritual y actúa siempre en una dirección que la voluntad creadora de cultura elude forzosamente.
Pero aun cuando el poder y la cultura son polos opuestos en la Historia, los dos tienen, sin embargo, un campo de acción común en la colaboración social de los hombres, y queriéndolo o no deben entenderse. Cuanto más profundamente cae la acción cultural de los hombres en la órbita del poder, tanto más se pone de manifiesto una petrificación de sus formas, una paralización de su energía creadora, un amortiguamiento de su voluntad de realización. Por otra parte, pasa la cultura social tanto más vigorosamente por sobre todas las barreras políticas de dominio, cuanto menos es contenida en su desenvolvimiento natural por los medios políticos y religiosos de opresión. En este caso se eleva a la condición de peligro inmediato para la existencia misma del poder.
Las energías culturales de la sociedad se rebelan involuntariamente contra la coacción de las instituciones políticas de dominio, en cuyas agudas aristas se hieren, e intentan consciente o inconscientemente romper las formas estáticas que dañan su desarrollo natural y le oponen nuevas trabas. Pero los representantes del poder tienen que preocuparse siempre de que la cultura espiritual de la época no entre por caminos prohibidos que perturben las aspiraciones de la acción política dominadora y tal vez la paralicen completamente. De esta continua divergencia entre dos tendencias contrapuestas, de las cuales una representa siempre el interés de casta de las minorías privilegiadas y la otra las exigencias de la comunidad, surge gradualmente una cierta relación jurídica, en base a la cual se trazan periódicamente de nuevo, y se confirman mediante constituciones, los límites de las atribuciones entre Estado y sociedad, entre política y economía, en una palabra, entre el poder y la cultura.
Lo que hoy entendemos por Derecho y Constitución es sólo la cristaliiación espiritual de esa lucha infinita, y se inclina en sus efectos prácticos más a una o a la otra parte, según obtengan el poder o la cultura, en la vida de la sociedad, un predominio temporal. Pues el Estado sin la sociedad, la política sin la economía, el poder sin la cultura no podrían existir un solo momento; por otra parte, la cultura no fue hasta aquí capaz de excluir completamente el principio del poder de la convivencia social de los hombres, y así el derecho se convierte entre ambos en paragolpe que debilita sus choques y preserva a la sociedad de un estado de continuas catástrofes.
En el derecho hay que distinguir ante todo dos formas: el derecho natural» y el llamado derecho positivo. Un derecho natural existe donde la sociedad no está aún políticamente estructurada, es decir, donde el Estado no se manifiesta todavía con sus castas y sus clases. En ese caso el derecho es el resultado de un convenio mutuo entre los seres humanos que se encuentran unos frente a otros como libres y tomo iguales, defienden los mismos intereses y gozan de la misma dignidad como hombres. El derecho positivo se desarrolla tan sólo en los cuadros políticos del Estado y se refiere a los hombres separados por intereses diversos y que pertenecen, a causa de la desigualdad social, a castas o clases distintas.
El derecho positivo se manifiesta cuando se atribuye al Estado —cuyo advenimiento en la historia procede en todas partes de la violencia brutal, de la conquista y de la esclavización de los vencidos— un carácter jurídico, y se trata de alcanzar una nivelación entre los derechos, deberes e intereses de los diversos estamentos sociales. Esa nivelación no existe más que mientras la masa de los dominados se acomoda a la situación jurídica existente o no se siente todavía bastante fuerte para luchar contra ella. Se modifica cuando es sentida tan urgente y tan irresistiblemente en el pueblo la necesidad de una reordenación de las condiciones jurídicas, que los poderes dominantes —obligados por la necesidad, no por propio impulso— tienen que dar satisfacción a esa necesidad, si no quieren correr el peligro de verse arrojar del trono por una transformación violenta. Si se da este caso, el nuevo gobierno establece la formulación de un nuevo derecho, tanto más progresivo cuanto más fuerte vive y se expresa en el pueblo la voluntad revolucionaria.
En los despotismos asiáticos de la antigüedad, donde todo poder se encarnaba en la persona del señor, cuyas decisiones no eran influídas por intervención alguna de la comunidad, el poder era Derecho en la completa significación de la palabra. Siendo el soberano venerado como descendiente directo de la divinidad, su voluntad era la ley suprema en el país y no consentía ninguna otra pretensión. Así, por ejemplo, el derecho, en el famoso Código de Hammurabi, imita completamente el derecho divino revelado a los hombres por mandamientos sagrados y que, a consecuencia de su origen, no es accesible a las consideraciones humanas.
Ciertamente, los conceptos jurídicos que hallaron su expresión en la legislación de un autócrata tampoco nacieron simplemente del capricho del déspota; estaban bien anudados con viejos ritos y costumbres tradicionales que en el curso de los siglos tomaron carta de ciudadanía entre los hombres y son el resultado de su convivencia social. Tampoco la legislación de Hammurabi constituye una excepción a esta regla, pues todos los principios prácticos surgidos de la vida social del derecho babilónico poseían ya validez en el pueblo mucho antes de que Hammurabi pusiera fin a la dominación de los elamitas y hubiera echado los fundamentos de una monarquía unitaria por la conquista de Larsa y Jamutbal.
Justamente aquí se muestra el doble carácter de la ley, el cual, aun en las condiciones más favorables, no se puede poner en tela de juicio; por un lado la ley establece cierta formulación de las viejas costumbres, que echaron raíces en el pueblo desde la antigüedad como el llamado derecho consuetudinario; por otro da carácter legal a los privilegios de las castas privilegiadas de la sociedad que debían ocultar a los ojos de la mayoría su origen profano. Sólo cuando se examina seriamente esa manifiesta mistificación, se comprende la honda fe de los hombres en la santidad de la ley; ésta adula su sentimiento de la justicia y sella al mismo tiempo su dependencia ante una fuerza superior.
Ese dualismo se revela clarísimamente cuando se ha superado la fase del despotismo absoluto y la comunidad participa más o menos en la elaboración del derecho. Todas las grandes luchas en el seno de la sociedad fueron luchas por el derecho; los hombres trataron siempre de afianzar en ellas sus nuevos derechos y libertades dentro de las leyes del Estado, lo que, naturalmente, tenía que llevar a nuevas insuficiencias y decepciones. A eso se debe el que hasta ahora la lucha por el derecho se haya convertido en una lucha por el poder, que hizo de los revolucionarios de la víspera los reaccionarios del día siguiente, pues el mal no arraiga en la forma del poder, sino en el poder mismo. Toda especie de poder, cualquiera que sea, tiene la pretensión de reducir al mínimo los derechos de la comunidad para sostener su propia existencia. Por otra parte aspira la sociedad a un ensanchamiento permanente de sus derechos y libertades, que cree conseguir por una restricción de las atribuciones estatales. Esto se evidencia sobre todo en los períodos revolucionarios, cuando los hombres están inspirados por el anhelo de nuevas formas de cultura social.
De ese modo la disidencia entre Estado y sociedad, poder y cultura es comparable a las oscilaciones de un péndulo, cuyo eje se mueve siempre en una línea recta y de tal manera que se aleja cada vez más de uno de sus dos polos —la autoridad— y pugna lentamente hacia su polo opuesto —la libertad—. Y así como hubo un tiempo en que el poder y el derecho eran una sola cosa, nos dirigimos presumiblemente hacia una época en que toda institución de dominio seguramente desaparecerá, dejando el derecho el puesto a la justicia y las libertades a la libertad.
Toda reforma del derecho, por la integración o la ampliación de nuevos o ya existentes derechos y libertades, parte siempre del pueblo, nunca del Estado. Todas las libertades de que disfrutamos hoy, más o menos en medida restringida, no las deben los pueblos a la buena voluntad y menos aún al favor especial de sus gobiernos. Al contrario: los dueños del poder público nunca perdieron la oportunidad de ensayar medios para obstaculizar o hacer ineficaz la aparición de un nuevo derecho. Grandes movimientos colectivos, incluso revoluciones, han sido necesarios para arrancar a los titulares del poder cada ínfima concesión que hicieron y que nunca habrían consentido voluntariamente.
Resulta, pues, una completa negación de los hechos históricos la afirmación que hace un extraviado radicalismo de que los derechos políticos y las libertades cristalizadas en las Constituciones de los diversos Estados no tendrían ninguna significación, porque han sido formulados legalmente y confirmados por los gobiernos mismos. Pero no fueron confirmados porque los representantes del poder viesen con simpatía esos derechos, sino porque fueron forzados por la presión de fuera, porque la cultura espiritual de la época había roto los cuadros políticos en alguna parte y los poderes dominantes debieron inclinarse ante los hechos que en el momento no pudieron pasar por alto.
Derechos y libertades políticas no se conquistan nunca en las corporaciones legislativas, sino que son impuestos a éstas por la presión externa. Pero incluso su sanción legal dista mucho aún de ser una garantía de su consistencia. Los gobiernos están siempre dispuestos a cercenar los derechos existentes o a suprimirlos del todo, si consideran que no han de encontrar resistencia en el país. Ciertamente, tales ensayos resultaron perjudiciales para algunos representantes del poder, cuando no supieron estimar exactamente la fuerza del adversario o no supieron elegir bien el momento oportuno. Carlos I tuvo que pagar su intentona con la vida, otros con la pérdida de su soberanía. Pero esto no ha impedido que se hayan repetido los ensayos en esa dirección. Hasta en aquellos países donde ciertos derechos como, por ejemplo, la libertad de prensa, el derecho de reunión y de asociación, etc., han arraigado desde hace muchos decenios en el pueblo, aprovechan los gobiernos toda ocasión oportuna para limitarlos o para darles, por sutilidades jurídicas, otra interpretación. Inglaterra y América nos brindan en este aspecto algunas enseñanzas que pueden incitar a la reflexión. De la famosa Constitución de Weimar, en Alemania, puesta fuera de uso cada día de lluvia, apenas vale la pena hablar.
Derechos y libertades no existen por el hecho de estar legalmente registrados sobre un pedazo de papel; sólo tienen consistencia cuando se han vuelto para el pueblo una necesidad vital e ineludible, cuando han penetrado, por decirlo así, su carne y su sangre. Y serán respetados únicamente mientras en los pueblos esté viva esa necesidad. Si no es así, de nada valdrá la oposición parlamentaria ni la apelación, por patética que sea, a la Constitución. La reciente historia de Europa es un ejemplo magnífico de ello.
La aparición del Estado nacional
Toda institución política de dominio pretende someter a su control todas las agrupaciones de la vida social y —donde le es posible— subyugarlas completamente; pues una de sus condiciones previas más importantes es que todas las relaciones entre los hombres sean reguladas por el órgano intermediario del poder estatal. Este es el motivo por el cual toda fase importante de la reconstrucción de la vida social tan sólo pudo abrirse paso cuando los vínculos sociales internos fueron bastante fuertes para impedir la hegemonía de las aspiraciones de dominio o excIuirlas temporalmente.
Después de la decadencia del Imperio romano, casi en toda Europa surgieron instituciones estatales que llenaron los países de sangre y fuego y amenazaron todos los fundamentos de la cultura. Si la humanidad europea no se hundió entonces por completo en la más salvaje barbarie, tuvo que agradecerlo a aquel poderoso movimiento revolucionario que se extendió con desconcertante regularidad sobre todos los lugares del Continente y que se conoce en la Historia como rebelión de las comunas. Se rebelaron en todas partes los hombres contra la tiranía de la nobleza, de los obispos y de la autoridad estatal y combatieron con las armas en la mano por la independencia local de sus municipios y por una nueva regulación de sus condiciones sociales de vida.
De esta manera obtuvieron las comunas vencedoras sus fueros y regalías y se crearon Constituciones comunales, en las que cristalizó una nueva condición jurídica. Pero también donde las comunas no fueron bastante fuertes para obtener su completa independencia, impusieron a los poderes dominantes amplias concesiones. Así se desarrolló, desde el siglo IX al XV, aquella gran época de las ciudades libres y del federalismo, merced a la cual la cultura europea fue preservada de la completa decadencia y la influencia politica de la realeza naciente quedó restringida por largo tiempo casi sólo al campesinado. La ya mencionada comuna medioeval fue una de aquellas instituciones sociales constructivas en que la vida, en todas sus formas, afluía desde todos los puntos de la periferia social hacia un centro común y en el intercambio infinito llegaba a las más diversas alianzas, que siempre abrieron para el hombre nuevas perspectivas del existir social. En tales épocas se siente el individuo como un miembro independiente de la comunidad; ésta fecunda su obra, mantiene su espíritu en vibración y no permite que se petrifiquen nunca sus sentimientos. Es ese espíritu de comunidad el que obra y crea en mil puntos locales y, precisamente por la multitud inabarcable de sus manifestaciones en todos los dominios de la actuación humana, se condensa en una cultura unitaria que se afirma en la comunidad y se expresa en todo fenómeno de la vida comunal.
En un ambiente social como ése el hombre se siente libre en sus decisiones, aunque está ligado por innumerables relaciones con la comunidad; más aún: esa libertad, en la unión, es precisamente el factor que da a su personalidad fuerza y carácter y contenido moral a su volición. Lleva la ley de la asociación en el propio pecho; por eso toda coacción externa le parece absurda e incomprensible, ya que siente la completa responsabilidad que resulta para él de las relaciones sociales con sus semejantes, responsabilidad que hace servir de cimiento, sin prevenciones, a su conducta personal. En aquel gran período del federalismo, cuando la vida social no estaba aún basada en teorías abstractas y cada cual hacía lo que las circunstancias le aconsejaban, todos los países estaban cubiertos de una densa red de fraternidades juramentadas, guildas de artesanos, asociaciones eclesiásticas, comunidades de mercado, alianzas de ciudades y otras innumerables asociaciones surgidas por libre acuerdo, que, en consonancia con las necesidades eventuales, se transformaron, se organizaron o desaparecieron de nuevo para dejar el puesto a nuevas alianzas, sin obedecer en ello las indicaciones de un poder central cualquiera que dirige y dictamina de arriba abajo. La comuna medioeval se apoyaba en todas las partes de su rica actuación preferentemente sobre lo social, no sobre lo estatal o político. Esta es la Tazón por la que aquella época es tan difícil de comprender y, a menudo, es completamente inconcebible para los hombres de hoy, que tropiezan desde la cuna a la tumba con la mano ordenadora del Estado. En realidad, la estructuración federalista de la sociedad de aquella época se diferencia no sólo por sus formas de organización puramente técnicas, de las aspiraciones centralizadoras de un período posterior, que aparecen con el desenvolvimiento del Estado moderno, sino principalmente por la actitud mental de los hombres, que hallaba su expresión en los vínculos sociales.
La vieja ciudad no sólo era un organismo político independiente, sino que constituía también una unidad económica especial, cuya administración competía a las guildas. Semejante estructura podía basarse únicamente en la nivelación permanente de las exigencias económicas; en verdad, ésa fue una de las características más importantes de la cultura de las viejas ciudades. Era tanto más natural cuanto que, durante largo tiempo, no existieron en el seno de las viejas ciudades profundas divergencias de clase, y por eso todos los ciudadanos de la comuna estaban igualmente interesados en su persistencia. El trabajo, como tal, no ofrecía ninguna posibilidad de amontonar grandes riquezas, mientras la mayoría de los productores servían para el uso de los habitantes de la ciudad y de sus proximidades. La vieja ciudad no conocía tampoco la miseria social ni las hondas contradicciones internas. Mientras duró esa situación, sus habitantes pudieron fácilmente regular por sí mismos los asuntos que podrían dañar la cohesión interna de los ciudadanos. Por eso el federalismo, que se basa en la independencia y en la igualdad de derechos de cada una de las partes, era la forma adecuada de todas las asociaciones sociales en la comuna medioeval, a la que también el Estado, mientras existió, debió tolerarla. Tampoco la Iglesia pudo pensar en mucho tiempo en conmover esas formas, pues sus representantes habían reconocido muy bien que esa rica vida, con la multiplicidad ilimitada de sus fenómenos sociales, tenía sus raíces profundas en la cultura general de la época.
Precisamente porque los hombres de entonces estaban tan vinculados a sus alianzas cooperativas y a sus instituciones locales, carecían del concepto moderno de la nación y de la conciencia nacional, que habrían de jugar en siglos ulteriores un papel tan funesto. El hombre del período federalista poseía, sin duda, un sentimiento de patria fuertemente marcado, pues estaba, en mayor medida que el hombre de hoy, ligado al terruño. Pero por muy íntimamente fusionado que se sintiera a la vida local de su lugar o de su ciudad, nunca hubo entre él y los ciudadanos de otras comunas aquellas rígidas, insuperables escisiones que se manifestaron al aparecer el Estado nacional en Europa. El hombre medioeval se sentía integrante de la misma cultura y miembro de una gran comunidad que se extendía por todos los países, en cuyo seno hallaban su puesto todos los pueblos. Era la comunidad cristiana, que reagrupó todas las fuerzas dispersas del mundo cristiano y las unificó espiritualmente.
También la Iglesia y el Imperio se apoyaban en esa idea universal, aun cuando eran guiados por razones muy diversas. Para el Papa y el emperador, la cristiandad era la condición ideológica de la realización de una nueva soberanía mundial. Para los hombres de la Edad Media era el símbolo de una gran comunidad espiritual, en la que se encarnaban las exigencias morales de la época. La idea de la cristiandad era sólo una noción abstracta, lo mismo que la de la patria y la de la nación. Sin embargo, mientras la idea de la cristiandad unía a los hombres, la idea de la nación los escindió y agrupó en campos enemigos. Cuanto más penetró la noción de la cristiandad en los hombres, tanto más fácilmente superaron lo que les separaba, tanto más fuertemente vivió en ellos la conciencia de pertenecer a la misma gran comunidad y de aspirar a un objetivo común. Pero cuanto más eco tuvo en ellos la conciencia nacional, tanto más violentas se volvieron las diferencias entre ellos, tanto más despiadadamente fue relegado todo lo que tenían en común para hacer lugar a otras consideraciones.
Una serie de causas distintas ha contribuído, además, a producir la decadencia de la cultura medioeval de las ciudades. Por las invasiones de los mogoles y de los turcos en los países de Europa y por la guerra de siete siglos de los pequeños Estados cristianos contra los árabes en la Península Ibérica, fue muy favorecida la evolución de los poderosos Estados en el este y el oeste del continente. Pero sobre todo se habían operado en la vida social de las ciudades mismas, hondas modificaciones, por las que fueron socavadas poco a poco las alianzas y organizaciones federalistas y se preparó así el camino para la reforma de las condiciones de la vida social.
La vieja ciudad era un municipio que durante mucho tiempo no se pudo definir como Estado, pues su misión principal se redujo a producir una justa nivelación de las necesidades económicas y sociales dentro de sus límites. Incluso allí donde aparecieron alianzas más vastas, como, por ejemplo, en las innumerables ligas de diversas ciudades para la defensa de su seguridad común, el principio de la igualdad y el del libre acuerdo jugaron un papel importante. Y como toda comuna dentro de la federación disfrutaba de los mismos derechos que las demás, durante mucho tiempo no pudo imponerse una verdadera política de dominio.
Esa condición cambió radicalmente por el paulatino fortalecimiento del capital financiero, que debía su aparición principalmente al comercio exterior. La economía monetaria y el desarrollo de determinados monopolios proporcionaron al capital comercial una influencia cada vez más grande dentro y fuera de la ciudad, y esa influencia tenía que conducir a profundas y vastas modificaciones. Se aflojó cada vez más la unidad interna de la comuna, a fin de ceder el puesto a una creciente estructuración de castas, condicionada por la desigualdad progresiva de las posiciones sociales. Las minorías privilegiadas impulsaron cada vez más claramente a una concentración de las fuerzas políticas en la comuna y substituyeron poco a poco el principio del arreglo mutuo y del libre acuerdo por el principio del poder.
Toda explotación de la economía pública por pequeñas minorías conduce irremisiblemente a la opresión política, lo mismo que, por otra parte, todo predominio político tiene que conducir al desarrollo de nuevos monopolios económicos y a la explotación creciente de los estratos más débiles de la sociedad. Los dos fenómenos marchan siempre mano a mano. La voluntad de poder es voluntad de explotación de los más débiles. Pero toda forma de explotación encuentra su expresión visible en una institución política de dominio que ha de servirle de instrumento. Donde aparece la voluntad de poder, se convierte la administración de los asuntos públicos en una condición de dominio del hombre sobre el hombre; la comuna adquiere la forma del Estado.
En verdad se operó la transformación interna de las viejas ciudades en ese sentido. El mercantilismo, en las repúblicas urbanas decadentes, condujo lógicamente a la necesidad de mayores unidades económicas, con lo que, por otra parte, se favoreció fuertemente la pugna por formas políticas más consistentes. El capital comercial necesitó, para la defensa de sus empresas, un fuerte poder político que dispusiera de los necesarios medios militares para velar por sus intereses particulares y para defender éstos contra la competencia. Así se convirtió la ciudad paulatinamente en un pequeño Estado que preparó el camino al futuro Estado nacional. La historia de Venecia, de Génova y de algunas otras ciudades libres nos muestra tempranamente las diversas fases de esa evolución y sus condiciones inevitables, fomentadas por el descubrimiento de las vías marítimas a las Indias orientales y luego por el descubrimiento de América. Con ello fueron sacudidos hasta lo más profundo de su esencia los cimientos sociales de la comuna medieval, que ya había sido maltrecha por las luchas internas y externas; lo que había quedado de ella capaz de desarrollo y susceptible de porvenir fue destruído posteriormente de raíz por el absolutismo victorioso. Cuanto más abarcó esa descomposición interna, tanto más perdieron las viejas alianzas su significación originaria, hasta que, al fin, sólo quedó en pie un desierto de formas muertas, sentido por los seres humanos como una pesada carga. Así se convirtió luego el Renacimiento en sublevación del hombre contra las ataduras sociales del pasado, en rebelión del individuo contra la opresión del medio social circundante.
Con la época del Renacimiento comienza en Europa un nuevo período, que produjo una amplia transformación de todas las concepciones e instituciones tradicionales. El Renacimiento fue el comienzo de aquel gran período de las revoluciones de Europa que no ha terminado aún, pues a pesar de todas las conmociones sociales no se ha conseguido encontrar una conciliación interna entre las múltiples necesidades del individuo y las alianzas de la comunidad, conciliación que complementa y fusiona a ambas. Esa es la primera condición previa de toda gran cultura social, cuyas posibilidades de desarrollo pueden ser abiertas y llevadas a su plena expansión tan sólo por un estado semejante de la vida social. También la cultura de las ciudades medioevales brotó de esa condición preliminar, antes de ser atacada por el germen de la descomposición.
Toda una serie de circunstancias había contribuído a producir una honda transformación en el pensamiento de los hombres. Los dogmas de la Iglesia, socavados por la crítica disolvente de los nominalistas, habían perdido mucho de su anterior influencia. También la mística de la Edad Media, que estaba verdaderamente marcada con los signos de la herejía, pues tenía por base la relación directa entre Dios y el hombre, había perdido su encanto y dejado el puesto a consideraciones terrenales. Los grandes descubrimientos de los españoles y de los portugueses habían ensanchado considerablemente el panorama espiritual de los europeos y dirigido de nuevo sus sentidos a la tierra. Por primera vez desde la decadencia del mundo antiguo despertó el espíritu de investigación a nueva vida; pues bajo la dominación ilimitada de la Iglesia sólo había encontrado refugio entre los árabes y los judíos de España, haciendo saltar las ligaduras de una escolástica inerte, incrustada en una sabiduría verbal sin vida que no permitía el florecimiento de ningún pensamiento independiente. Pero apenas volvió el hombre la mirada a la naturaleza y a sus leyes, no pudo menos de ocurrir que su creencia en la providencia divina comenzase a vacilar, pues los períodos de conocimiento cientifico-natural no han sido nunca favorables a la fe religiosa en los milagros.
También se puso cada vez más de relieve que el sueño de la República cristiana, que reuniera a toda la cristiandad bajo el cetro del Papa, había pasado a la historia. En la lucha contra el naciente Estado nacional, la Iglesia quedó rezagada. Y además se comenzaron a advertir en el propio campo, cada vez con más fuerza, los elementos de la descomposición, lo que condujo a la deserción abierta en los países nórdicos. Si se tienen en cuenta también las grandes modificaciones económicas y políticas en el seno de la vieja sociedad, se comprenden las causas de aquella gran revolución espiritual cuyos efectos todavía hoy son perceptibles.
Se ha caracterizado el Renacimiento como el punto de partida del hombre moderno, que en aquella época se hizo dueño por primera vez de su personalidad. No se puede negar que esa afirmación tiene por fundamento una parte de verdad. El hombre moderno no ha superado todavía, en realidad, la herencia del Renacimiento; su sentimiento y sus ideas llevan en buena parte el sello de aquel período, aun cuando carecen, en el conjunto, del rasgo característico de los hombres del Renacimiento. No es ninguna casualidad que Nietzsche, y con él los representantes de un exagerado individualismo, que, desgraciadamente, no poseía el espíritu del filósofo, vuelvan con especial preferencia a aquel tiempo de las pasiones desencadenadas y de la errante bestia rubia, para dar respaldo histórico a sus ideas.
Jakob Burckhardt, en su obra Die Kultura der Renaissance in Italien, reproduce un magnífico pasaje del discurso de Pico della Mirandola sobre la dignidad del hombre, que define el doble carácter del Renacimiento:
Te he puesto en el centro del mundo —dijo el Creador a Adán— para que observes tanto más fácilmente a tu alrededor y veas todo lo que existe. Te he creado como un ser que no es ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, solamente para que seas tu propio artífice y amo libre; puedes rebajarte a la categoría de un animal y elevarte a la calidad de criatura divina. Los animales traen consigo del seno materno lo que deben tener; los espíritus superiores son, desde el comienzo o poco después, aquello que han de ser en la eternidad. Tú sólo tienes un desarrollo, un crecimiento de acuerdo con la voluntad libre; tienes en ti el germen de una vida multiforme.
En verdad, la época del Renacimiento lleva una cabeza de Jano, tras cuya doble frente chocan los conceptos, aparecen las contradicciones. Por una parte declaró la guerra a las muertas instituciones sociales de un período pasado y emancipó a los hombres de una red de ligaduras sociales que habían perdido su significación y eran consideradas ya como obstáculos. Por otra parte echó los cimientos de la actual política de dominio y de los llamados intereses nacionales, y desarrolló las ligaduras del Estado moderno, tanto más nefastas cuanto que no habían surgido de acuerdos voluntarios para la defensa de los intereses comunes, sino que son impuestas a los hombres de arriba abajo a fin de proteger y extender más aún los privilegios de pequeñas minorías en la sociedad.
El Renacimiento puso fin a la escolástica de la Edad Media y liberó el pensamiento humano de las cadenas de los conceptos teológicos, pero implantó simultáneamente los gérmenes de una nueva escolástica política y dió el impulso para nuestra moderna teología estatal, cuyo dogmatismo en nada desmerece del eclesiástico, pues actúa de un modo igualmente esclavizador y devastador en el espíritu de los hombres. Junto con las instituciones sociales de la vieja comuna, se puso también fuera de curso sus valores éticos, sin estar en condiciones de crear para ellos un verdadero sucedáneo. Así el Renacimiento se convirtió pura y simplemente en la rebelión del hombre contra la sociedad, sacrificando el espíritu de la comunidad a un abstracto concepto de libertad, basado además en un malentendido: la libertad a que aspiraban sus representantes sólo era una funesta ilusión, pues le faltaban los fundamentos sociales y sólo con ellos puede perdurar.
La verdadera libertad sólo existe allí donde es sostenida por el espíritu de la responsabilidad personal. La responsabilidad ante los semejantes es un sentimiento ético que proviene de la convivencia de los hombres y tiene por condición previa la justicia para todos y para cada uno. Sólo donde esa condición existe es la sociedad una comunidad efectiva y desarrolla en cada uno de sus miembros el precioso instinto de la solidaridad que sirve de base moral a toda sana agrupación humana. Solamente en la reunión del sentimiento solidario con el impulso interno en pos de la justicia social se convierte la libertad en lazo de unión; sólo con esa condición la libertad del prójimo deja de ser un límite, para ser una confirmación y una garantía de la propia libertad.
Donde falta esa condición, se transforma la libertad personal en arbitrariedad ilimitada y en opresión de los débiles por los fuertes, cuya supuesta fortaleza, en la mayoría de los casos, se apoya mucho menos en la superioridad del espíritu que en la desconsideración brutal y en el desprecio notorio de todo sentimiento social. Al sacudir sus representantes todas las ataduras morales del pasado, y menospreciar toda consideración hacia el bien común como una debilidad personal, desarrollaron aquel culto del yo exagerado hasta el extremo que no se sintió restringido por ningún mandamiento de la moral social y puso el éxito del individuo por encima de todo verdadero sentido humano. Así, de la presunta libertad del hombre no podía resultar otra cosa que la libertad del hombre amo, para quien todos los medios son legítimos si prometen éxito en sus planes de dominio, aunque su camino vaya sobre cadáveres y escarnezca todo sentimiento de justicia.
Maquiavelo ha desarrollado con lógica de hierro la concepción del valor histórico del gran hombre, que hoy ha vuelto a asumir formas tan peligrosas. Su libro sobre el Príncipe es la cristalización espiritual de un período en cuyo horizonte político irradiaban las siniestras palabras: ¡Nada es verdadero, todo es permitido! El crimen más espeluznante, la acción más reprobable se convierten en una gran acción, en necesidad política, apenas aparece en escena el hombre-amo. Las consideraciones éticas sólo tienen validez para el uso privado de los débiles; pues en la política no hay puntos de vista morales, sino simplemente problemas de poder cuya solución justifica el empleo de todos los medios que prometan éxito. Maquiavelo ha elevado a sistema lo amoral del poder estatal y ha intentado justificarlo con una franqueza tan cínica, que se ha supuesto a menudo y aun hoy se pretende en parte que su Príncipe fue concebido sólo como una sátira sangrienta contra los déspotas de su tiempo. Pero se olvida que ese escrito fue hecho para el uso privado de un Médicis, no para darlo a la publicidad, pues vió la luz recién después de la muerte de su autor.
Maquiavelo no ha inventado sus ideas de la nada. Sólo ha concretado en un sistema lo que se confirmaba prácticamente en el período de Luis XI, de Fernando el Católico, de Alejandro VI y de los César Borgia, Francesco Sforza y otros. Pues aquellos soberanos supieron manipular con el veneno y el puñal tanto como con el rosario y el cetro, y no se dejaron influir en lo más mínimo, en la persecución de sus planes políticos de dominio, por interferencias morales. Para cada uno de ellos aparece el Príncipe como hecho a medida.
Un príncipe —dice Maquiavelo— no necesita, pues, poseer todas las virtudes arriba nombradas, pero debe tener fama de poseerlas. Sí, me atrevo a decir, es muy perjudicial poseerlas y observarlas siempre; pero aparecer piadoso, fiel, humano, temeroso de Dios, honesto, es útil. Sólo hay que haber predispuesto el ánimo de tal forma que, cuando sea necesario, pueda también ser lo contrario. Y esto hay que comprenderlo de modo que un príncipe, especialmente un nuevo príncipe, no observe todo lo qne pasa por bueno en los otros hombres; pues a menudo, para conservar su posición, debe chocar con la fidelidad y la fe, con la generosidad, la humanidad y la religión. Por eso ha de poseer un estado de ánimo que pueda girar según los vientos y la dicha variable y, como se ha dicho, no dejar de hacer lo bueno donde es posible, pero también hacer lo malo donde no tiene que ser. Un príncipe debe cuidarse mucho, por consiguiente, de expresar una palabra que no esté conforme con las cinco virtudes antes nombrada. Todo lo que de él se vea y se oiga tiene que respirar compasión, fidelidad, humanidad, integridad y piedad. Y nada es más necesario que la apariencia de esta última virtud; pues los hombres, en total, juzgan más según lo que ven que según el sentimiento, pues ver lo pueden todos, pero sentir sólo pocos. Todos ven lo que pareces ser; pocos sienten lo que eres, y éstos no se atreven a contradecir la opinión de la multitud, que tiene la majestad del Estado por escudo. En los actos de todos los hombres, especialmente de los príncipes, que no tienen juez sobre ellos, sólo se tiene presente el resultado. Vea, pues, el príncipe cómo conserva su dignidad; los medios son siempre considerados legitimos y ensalzados por todos. Pues el populacho se contenta sólo con la apariencia y el resultado de una cosa; y el mundo está lleno de populacho.[9]
Lo que manifestó así Maquiavelo sin rodeos —porque su escrito estaba destinado al oído de un determinado soberano— fue sólo la profesión de fe sin afeites de toda política de dominio y de sus representantes. Por eso es ocioso hablar de maquiavelismo, cuando lo que el estadista florentino expuso meridianamente es practicado y lo será siempre mientras minorías privilegiadas en la sociedad tengan una posición de predominio que les permita someter a la gran mayoría al yugo de su soberanía y privarle de los frutos de su trabajo. ¿O se cree, tal vez, que nuestra actual diplomacia secreta trabaja según otros postulados? En tanto que la voluntad de poder juegue en la conveniencia de los hombres un papel, tendrán también validez todos los medios que sean precisos para la consecución y la conservación del poder. Ciertamente, las formas externas de la política del poder deben adaptarse a la época y a las circunstancias eventuales, como ha ocurrido siempre; pero los objetivos son siempre los mismos y santifican todos los medios que les favorecen. Pues el poder en sí es amoral y choca con todos los postulados de la justicia humana, según la cual todo privilegio de individuos o de determinadas castas es una perturbación del equilibrio social y, por tanto, inmoral. Sería absurdo suponer que los métodos del poder habrían de ser mejores que el objetivo al que sirven.
Leonardo da Vinci grabó en el zócalo de su estatua ecuestre de Francesco Sforza estas palabras: Ecce Deus! (¡Qué divinidad!). En esas palabras se reveló el cambio brusco que se operó en todas partes, después de la desaparición de las formas sociales medioevales. El resplandor de la divinidad había palidecido; en cambio se ofrendaban a los señores honores divinos y se volvía al culto a los Césares. El héroe se convirtió en ejecutor del destino humano, en creador de todas las cosas sobre la tierra. Nadie ha fomentado ese culto a los héroes más que Maquiavelo, nadie incensó tanto al individuo fuerte como él. Los admiradores del heroísmo y de la veneración de los héroes no han hecho más que beber en su fuente.
Lo que Maquiavelo erigió en sistema, era mera razón de Estado, sin ropaje alguno de falso pudor. Para él era claro que la brutal política de dominación no se inspiraba en principios éticos; por eso reclamaba con toda la franqueza desvergonzada que le era propia, y que no corresponde del todo a los postulados del llamado maquiavelismo, que los hombres que no pueden renunciar al lujo superfluo de una conciencia privada deberían abstenerse de toda política. El mayor éxito de Maquiavelo está en haber presentado de modo tan claro y evidente el andamiaje interno de la política del poder, que hasta eludió el embellecimiento de los más incómodos detalles con florilegios vacíos y circunloquios hipócritas.
La creencia en el genio extraordinario del hombre-amo se advierte sobre todo en los períodos de disolución interna, cuando se afloja el lazo social que mantenía antes unidos a los hombres y los intereses de la comunidad dejan el puesto a los intereses particulares de minorías privilegiadas. La diversidad de las aspiraciones y de las finalidades sociales, que conducen a oposiciones cada vez más crudas dentro de la comunidad y a su descomposición en clases y castas hostiles, socava los cimientos del sentimiento de comunidad. Pero donde el instinto de comunidad es debilitado y obstruído sin cesar por la reforma de las condiciones externas de vida, pierde el individuo poco a poco el equilibrio interno, y el pueblo se transforma en masa. La masa no es otra cosa que un pueblo sin raíces, llevado tan pronto hacia aquí, tan pronto hacia allá por la corriente de los acontecimientos, y que ha de ser agrupado en una nueva comunidad a fin de que surjan en él nuevas fuerzas y de que pueda ser dirigida otra vez su actuación social hacia un objetivo común.
Donde el pueblo se convierte en masa, prospera la cizaña del gran hombre, del hombre-amo reconocido. Sólo en tales períodos de descomposición social es capaz el héroe de imponer su voluntad a los otros y de uncir a la masa al yugo de sus ambiciones particulares. La verdadera comunidad no permite surgir una condición de dominio, porque mantiene a los hombres unidos por el lazo interno de los intereses comunes y del mutuo respeto, que no requiere ninguna coacción externa. Dominación y coacción externa aparecen siempre donde los vínculos internos de la comunidad caen en ruinas. Cuando la ligazón social amenaza descomponerse, aparece la coacción para mantener con la violencia lo que antes estaba ligado por el libre acuerdo y la responsabilidad personal en la comunidad.
El Renacimiento fue un período de tal disolución. El pueblo se transformó en masa; y la masa fue convertida en nación para servir de relleno al nuevo Estado. Ese origen es muy instructivo; porque muestra que el aparato del Estado nadonal y la idea abstracta de la nación han crecido en el mismo tronco. No es una casualidad que Maquiavelo haya sido el teórico de la moderna política de dominación y el defensor más apasionado de la unidad nacional, que habría de jugar en lo sucesivo, para el nuevo Estado, el mismo papel que la unidad de la cristiandad para la Iglesia.
No fueron los pueblos los causantes de ese nuevo orden de cosas, pues ni los impulsaba a esa separación una necesidad interna, ni podría resultarles de ello ninguna ventaja. El Estado nacional fue el resultado legítimo de la voluntad de soberanía, que había encontrado en sus aspiraciones el auxilio enérgico del capital financiero, que a su vez necesitaba de su ayuda. Los príncipes impusieron a los pueblos sus propósitos y trataron de maniatarlos con toda especie de intrigas, de manera que después se tuvo la apariencia de que la separación de la cristiandad en diversas naciones había partido de los pueblos mismos, mientras que éstos sólo habían sido instrumentos inconscientes de los intereses privados principescos.
La descomposición interna del poder papal y en especial la gran escisión ecles;ástica en los países nórdicos dieron a los soberanos temporales ocasión para llevar a la realidad planes largo tiempo alentados y para dar a su poder un nuevo fundamento que no dependiera de Roma. Así se quebrantó aquella gran unidad universal que había agrupado a la humanidad europea espiritual y moralmente, y en la cual tuvo las más fuertes raíces la gran cultura del período federalista. La circunstancia de que, particularmente en los países nórdicos, se haya considerado al protestantismo como un progreso espiritual frente al catolicismo, se debe a que se han pasado por alto casi completamente los funestos resultados de la Reforma.[10] Y como la nueva conformación política y social de Europa había entrado también en los países católicos por la misma ruta, y precisamente en ellos alcanzó el Estado nacional su perfección suprema en la forma de la monarquía absolutista, se ha desestimado fácilmente el enorme alcance de aquel acontecimiento que produjo la escisión de los países europeos en naciones.
Estaba dentro de los cuadros de las aspiraciones políticas de dominio del Estado nacional que sus fundadores principescos produjesen escisiones fundamentales entre sus propios pueblos y los extranjeros, y que tendiesen a profundizarlas y a fortificarlas; toda su existencia se basaba en esas distinciones artificialmente creadas. Por eso se apoyaron en el desarrollo de los diversos idiomas locales y se aferraron con preferencia a determinadas tradiciones, que envolvieron en un velo mistico y mantuvieron vivas en el pueblo, pues el no poder olvidar es una de las primeras condiciones psicológicas de la conciencia nacional. Y como en el pueblo sólo echaba raíces lo sagrado, se procuró dar a las instituciones nacionales la apariencia sacramental y rodear la persona del soberano con el nimbo de la divinidad.
También en este aspecto fue Maquiavelo precursor, pues comprendió que se había iniciado una nueva era y supo señalar sus síntomas. Fue el primer defensor decidido del Estado nacional contra las aspiraciones políticas de la Iglesia. Dado que la Iglesia levantábase como el más firme baluarte en el camino de la unidad nacional de Italia y, por ello, de la liberación del país de los bárbaros, la combatió de la manera más aguda y pidió la separación de la Iglesia y del Estado. Pero al mismo tiempo intentó poner al Estado en el pedestal de la divinidad; él, que no era cristiano y que interiormente había roto con toda superstición. No obstante comprendió bien la conexión íntima entre religión y política y sintió que un poder terrenal sólo puede prosperar si está muy próximo a la fuente originaria de toda autoridad, para irradiar el fulgor sagrado de la divinidad. Por cuestiones de razón de Estado quiso Maquiavelo conservar para el pueblo la religión, no como un poder extraestatal, sino como instrumentum regni, como instrumento del arte estatal del gobierno. Por eso escribió con fría objetividad en el capítulo II del segundo libro de sus Discorsi:
En verdad nunca ha introducido nadie en un pueblo nuevas leyes sin apelar a Dios. Las doctrinas no han sido aceptadas tampoco porque un sabio haya reronocido algunas cosas como buenas, de cuya bondad no es capaz de persuadir a los semejantes. Por eso apelan los hombres hábiles a la autoridad de Dios.
Los sacerdotes supremos de la política monárquica continuaron trabajando en esa dirección. Crearon una nueva confesión político-religiosa, que poco a poco se condensó en la conciencia nacional, y animada por los impulsos internos de los hombres en busca de una solución, dió después las mismas flores raras que la creencia en la eterna providencia divina.
La reforma y el nuevo Estado
En el movimiento de la Reforma de los países nórdicos, que se distingue por su contenido religioso del Renacimiento de los países llamados latinos con su innegable sello pagano, hay que distinguir cuidadosamente dos tendencias: la revolución popular de los campesinos y de las clases bajas en las ciudades y el llamado protestantismo, que tanto en Bohemia e Inglaterra como en Alemania y en los países escandinavos trabajó sencillamente por la separación de la Iglesia y del Estado, aspirando en primer lugar a poner todo el poder en manos de este último. El recuerdo de la revolución popular, sofocada en sangre por el protestantismo naciente y sus representantes principescos y religiosos, fue después, como de costumbre, difamado y menospreciado en todas formas por los vencedores; y como en la historiografia usual el triunfo o el fracaso de una causa han jugado siempre un papel decisivo, no pudo menos de ocurrir que, ulteriormente, en la Reforma no se viese otra cosa que el movimiento del protestantismo.
Las aspiraciones revolucionarias de las masas no sólo se dirigían contra el papismo romano, sino en mucha mayor medida contra la desigualdad social y contra los privilegios de los ricos y de los poderosos. Los jefes del movimiento popular conceptuaron esas diferencias como una afrenta a la doctrina cristiana pura, que se apoyaba en la igualdad de todos los seres humanos. Incluso cuando la Iglesia alcanzó el punto culminante de su poderío, las tradiciones de las comunidades anteriores a ella, con su vida en común y el espíritu de fraternidad que las animaba, no se habían apagado en el pueblo. Continuaron viviendo en los gnósticos, en los maniqueos de los primeros siglos y en las sectas heréticas de la Edad Media, cuyo número era asombrosamente grande. También el origen de los conventos se puede atribuir a esas aspiraciones. De su espíritu ha nacido el quiliasmo o milenarismo, creencia en un próximo reino milenario de la paz, de la libertad y de la propiedad colectiva, que encontró eco también en las doctrinas de Joaquín de Floris y de Almarico de Bena.
Esas tradiciones estaban vivas entre los bogomilos de Bulgaria, Bosnia y Servia, y en los cátaros de los países latinos. Inflamaron el valor de la fe en los waldenses y en las sectas heréticas del Languedoc, e inspiraron con su luz interior a los humillados y a los hermanos de los apóstoles del norte de Italia. Las encontramos en los beguinos y beghardos de Flandes, en los baptistas de Holanda y de Suiza, en los bollhardos de Inglaterra. Vivieron en los movimientos revolucionarios de Bohemia y en las conspiraciones de los campesinos alemanes, que se agruparon en el Bundschuh y en el Armen Konrad para romper el yugo de la servidumbre. Y fue el espíritu de las mismas tradiciones el que movió a los exaltados de Zwickau, y el que dió un impulso tan vigoroso a la acción revolucionaria de Thomas Münzer.
Contra algunos de esos movimientos organizó la Iglesia, con ayuda de los soberanos temporales, grandes cruzadas, así por ejemplo, contra los bogomilos y albigenses; por esas cruzadas países enteros han sido cubiertos durante decenios de sangre y fuego, y muchos millares de personas han sido sacrificadas. Pero esas sangrientas persecuciones sólo contribuyeron a que se extendieran aquellos movimientos también a otros países. Millares de fugitivos recorrieron los países y llevaron sus doctrinas a nuevos ambientes. La investigación histórica ha demostrado perfectamente que entre la mayor parte de las sectas heréticas de la Edad Media existieron relaciones internacionales. Tales relaciones se pueden señalar entre los bogomilos y ciertas sectas en Rusia y norte de Italia, entre los valdenses y los sectarios de Alemania y Bohemia, entre los baptistas de Holanda, Inglaterra, Alemania y Suiza.
Todas las sublevaciones campesinas del norte de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania y de Bohemia, desde el siglo XIII al XVI, fueron engendradas por aquellas aspiraciones y nos ofrecen hoy un cuadro bastante claro sobre el sentir y el pensar de los grandes estratos populares de aquella época. No se podría hablar justamente de un movimiento unitario, pero si de una gran serie de movimientos, que precedieron a la Reforma propiamente dicha y le sirvieron de introducción. El conocido verso burlesco de los lollhardos ingleses: Cuando Adán araba y Eva tejía, ¿dónde estaba el noble?, habría podido servir de lema a la mayoría de esos movimientos.
El verdadero movimiento popular del período de la Reforma no buscaba ninguna clase de acuerdo con los príncipes y nobles, pues sus jefes vieron en ellos, con seguro instinto, a los enemigos irreconciliables del pueblo; no sólo no querían cooperar con ellos, sino que querían proceder contra ellos. Como la mayoría de los grandes reformadores, Wycliffe, Huss, Lutero y otros, extrajeron su savia del movimiento popular, el protestantismo naciente estuvo originariamente muy ligado al pueblo. Pero las cosas cambiaron pronto cuando las divergencias sociales entre las dos tendencias se manifestaron cada vez más agudamente y se vió que nada resultaría para el pueblo del simple lema ¡Fuera Roma!
La separación de la Iglesia romana podía aparecer deseable para los príncipes de los países nórdicos, mientras esa separación no tuviese consecuencias ulteriores y quedasen intactos sus privilegios económicos y políticos. La ruptura con Roma no sólo tenía que ser beneficiosa para su propia autoridad; impedía también la exportación regular del país de grandes sumas de dinero, que tendrían mejor aplicación en casa, y les daba además la posibilidad de echar mano a los bienes de la Iglesia y de hacer ingresar en las propias cajas sus abundantes recursos. Fue ese cálculo el que hizo tomar partido por la Reforma a los príncipes y nobles de los países nórdicos. La pequeña disputa de los teólogos apenas les interesaba; pero la separación de Roma les aseguraba de antemano ventajas palpables que no eran de menospreciar. ¡Valía la pena seguir la voz de la conciencia y favorecer a los nuevos profetas! Por lo demás, los portavoces teológicos de la Reforma no tenían grandes exigencias ante el celo protestante de los nobles del país; en cambio, se esforzaban tanto más por hacer ver a los poderosos las ventajas terrenales de la causa. Huss les habló ya en el lenguaje que mejor comprendían:
¡Oh, fieles reyes, príncipes, señores y caballeros! Despertad del sueño peligroso en que os han adormecido los sacerdotes, y extirpad de vuestros dominios la herejía simonista... No permitáis que sea extraído (dinero) de vuestros países en vuestro propio daño.[11]
Los jefes espirituales del protestantismo se dirigieron desde el comienzo a las castas dominadoras de sus países, cuyo auxilio les pareció ineludible para asegurar la victoria a su causa. Pero como tuvieron buen cuidado también de no distanciarse del pueblo esclavizado, se esforzaron, aunque en vano, por reconciliar el movimiento popular con los objetivos egoístas de los príncipes y de la nobleza. Esos intentos no podían tener ningún éxito, por el hecho mismo de que las contradicciones sociales habían prosperado demasiado como para que se hubieran podido superar con un par de dudosas concesiones. Cuanto más sumisos se presentaron los reformadores ante los amos, tanto más tuvieron que alejarse del movimiento revolucionario del pueblo y malquistarse con éste. Tal fue principalmente el caso de Lutero, que, de todos, era el que menos sentimiento social poseía y era tan mezquino en su visión espiritual que se imaginó realmente poder terminar el gran movimiento mediante la fundación de una nueva Iglesia.
Como Huss, también Lutero apelaba a Pablo para demostrar que los príncipes no están bajo la tutela de la Iglesia, sino que están llamados a imperar sobre sacerdotes y obispos. En su llamado A la nobleza cristiana de la nación germánica intentó probar que, de acuerdo con las enseñanzas de las escrituras, no puede haber de ningún modo una clase sacerdotal, sino sólo una función sacerdotal, a la cual están llamados todos los que disponen de la capacidad necesaria y de la confianza de su comunidad. Pero de ahí concluyó que la Iglesia no tenía ningún derecho a ejercer un poder temporal y a aparecer como tuteladora del Estado. Según la concepción de Lutero todo el poder debía encarnarse en el Estado, a quien Dios mismo había destinado para proteger el orden público. En realidad se agota en esa interpretación toda la significación política del protestantismo.
El protestantismo tenía la seguridad de libertar a los hombres de la tutela de la Iglesia romana; pero sólo para entregarlos al Estado. A eso y sólo a eso se reduce la misión protestante de Martín Lutero, que se llamaba a sí mismo el siervo de Dios, y, sin embargo, no ha sido nunca otra cosa que el siervo del Estado y de sus oficiantes. Unicamente su servidumbre arraigada le dió fuerza para traicionar, en favor de los príncipes alemanes, la causa del pueblo y para echar junto con ellos la piedra angular de una nueva Iglesia que se había entregado, en acuerdo tácito, con cuerpo y alma al Estado y proclamaba la voluntad de los príncipes y de los nobles como un mandato divino. Lutero ensambló la religión con la política estatal, encerró el espíritu viviente en la prisión de la palabra y se convirtió en heraldo de aquella sabiduría literal que interpretaba la revelación de Cristo en el sentido de la razón de Estado y hacía desfilar a los hombres como esclavos de galeras, hacia las puertas del paraíso, para indemnizarles, con una prometida vida eterna, por la esclavitud que han sufrido en esta tierra.
El hombre medioeval no había conocido el Estado en su sentido propio. Le era extraña la noción de un poder central que forzaba toda actuación de la vida social en ciertas formas y conducía y ataba a los hombres, desde la cuna a la tumba, al carro de una suprema autoridad. En su vida jugaba el papel más importante la costumbre y el acuerdo natural con sus semejantes. Su concepción del derecho se basaba en la costumbre transmitida por las tradiciones. Su sentimiento religioso reconocía la imperfección de todas las leyes humanas; por eso estaba tanto más inclinado a procurarse a sí mismo consejo en todas las cosas y a organizar las relaciones entre él y sus semejantes de manera que correspondiesen a sus necesidades momentáneas y a los viejos hábitos del acuerdo mutuo. Y cuando el naciente Estado comenzó a desconocer esos derechos, elevó el hombre su causa a la categoría de causa divina y combatió contra la injusticia que se le había hecho. Este es el verdadero sentido de los grandes movimientos populares en el período de la Reforma, que aspiraban a dar un contenido social a la libertad de un cristianismo evangélico, como la llamaba Lutero.
Tan sólo cuando el movimiento del pueblo fue anegado por los príncipes y la nobleza en un mar de sangre, mientras Lutero, el querido hombre de Dios, bendecía a los verdugos de los campesinos alemanes, levantó el protestantismo victorioso la cabeza y dió al Estado y al orden legal de cosas la consagración religiosa, que hubo de comprarse con la matanza horrorosa de 130.000 hombres. Así se operó la reconciliación de la religión con el derecho, como Hegel se complació en definirla después. La nueva teología fue a parar a la escuela de los juristas, la letra muerta de la ley derrotó a la conciencia o le inventó un fácil sustituto. El trono se convirtió en altar, donde fue sacrificado el hombre a los nuevos ídolos. El derecho positivo se convierte en una revelación divina, el Estado mismo en representante de Dios sobre la tierra.
También en los otros países persiguió el protestantismo los mismos objetivos; en todas partes traicionó al movimiento del pueblo e hizo de la Reforma una cosa de los príncipes y de las capas privilegiadas de la sociedad. El movimiento que desencadenó Wycliffe en Inglaterra, y que repercutió también en otros países, particularmente en Bohemia, tenía primeramente un carácter sobre todo político. Wycliffe combatía al Papa porque éste se había puesto del lado de Francia, enemiga mortal de Inglaterra, y exigía del gobierno inglés que el rey se reconociera también en lo sucesivo como feudatario de la silla sagrada y entregase a ésta tributos, como lo había hecho Juan I frente a Inocencio III. Pero aquellos tiempos habían pasado. Después que Felipe el Hermoso resistió la excomunión de Bonifacio VIII, y su sucesor fue forzado a establecer su residencia en Avignon, la soberanía ilimitada del papado sufrió una derrota de la que no se repuso más. Por eso el Parlamento inglés pudo atreverse tranquilamente a rechazar las exigencias de] Papa basándose en que ningún rey ha sido autorizado a enajenar al Papa la independencia del país.
Wycliffe defendió primeramente la completa independencia de la dominación temporal de la Iglesia, y procedió tan sólo a una crítica de los dogmas eclesiásticos, después de haberse convencido de que el problema no tenía solución sin una ruptura abierta con el papismo. Pero cuando después estalló en Inglaterra la rebelión campesina y los núcleos rebeldes del Wat Tyler y John Ball pusieron al rey y al gobierno en el mayor peligro, aprovecharon los adversarios de Wycliffe la ocasión para decretar contra él una acusación pública; Wycliffe declaró que no aprobaba el procedimiento de los campesinos rebeldes, pero lo hizo con una suavidad y una comprensión de los sufrimientos de los pobres que impresionan en su favor cuando se comparan con la saña con que Lutero había aguijoneado a los príncipes y a los nobles, en su famoso escrito Contra los campesinos ladrones y criminales, a la extirpación sin piedad de los campesinos.
Cuando después Enrique VIII rompió con la Iglesia papal y confiscó sus bienes, se convirtió él mismo en cabeza de la nueva Iglesia del Estado, que estaba completamente bajo la soberanía del poder temporal. El hecho de que el mismo Enrique VIII haya escrito antes una virulenta epístola contra Lutero para defender poco después la aspiración nacional contra el papado, es sólo una prueba de que también en Inglaterra las ventajas terrenales poseían una fuerza de atracción mayor para la corona que la pura palabra de Dios de la nueva doctrina.
En Bohemia, donde la situación general era muy tirante, se agudizó más todavía por las divergencias nacionales entre checos y alemanes; también la Reforma tuvo allí precisamente una extraordinaria violencia. El verdadero movimiento husita apareció propiamente después de morir en la hoguera Johann Huss y Jerónimo de Praga. Lo que Huss había predicado antes fueron, en resumidas cuentas, las ideas de Wycliffe, que el reformador checo tradujo a sus conciudadanos en el propio idioma. Como Wycliffe, también Huss se manifestó en pro de la emancipación del poder temporal de toda tutela política de la Iglesia. La Iglesia debía ocuparse exclusivamente de la salvación de las almas humanas y abstenerse de toda función temporal de dominio. De los dos tiburones, como Peter Chelchicky había llamado a la Iglesia y al Estado, quería Huss conceder al Estado todos los derechos sobre asuntos terrenales. La Iglesia debía ser pobre, renunciar a todo bien terrestre, y los sacerdotes debían estar sometidos a la jurisdicción tempora1 lo mismo que cualquier otro súbdito. Además la función sacerdotal debía estar abierta también a los legos, siempre que por sus cualidades morales estuviesen capacitados para ella. Atacó Huss igualmente la corrupción moral que se había manifestado entre el clero y se levantó con particular severidad contra el comercio de bulas, que se hacía en aquel tiempo en Bohemia de un modo descaradamente intenso. Además de esas demandas puramente políticas, que son las que aquí nos interesan y las que, como es de suponer, tuvieron fácil eco en la nobleza, hizo Huss una serie de objeciones puramente teológicas contra las confesiones al oído, los monjes limosneros, las doctrinas de la purificación por el fuego y otras más. Pero lo que le procuró mayor adhesión en la población checa fue la teoría según la cual los diezmos no eran un deber, y ante todo su actitud estrictamente nacionalista frente a los alemanes, considerados por los checos como ruinosos para el país.
Los calixtinos o utraquistas[12] del movimiento husita, a los que pertenecían principalmente la nobleza y la burguesía enriquecida de Praga, se habrían dado gustosos por satisfechos con la realización de aquellas demandas y de algunas escasas reformas sociales; pues les interesaban sobre todo los ricos bienes eclesiásticos y además la tranquilidad y el orden en el país. Pero el verdadero movimiento popular, cuyos partidarios se reclutaban principalmente entre los campesinos y la población más pobre de las ciudades, quería más y exigía la liberación de los campesinos del yugo de la servidumbre que pesaba aplastadoramente sobre la tierra llana. Ya Carlos IV había tenido que prohíbir a la nobleza pinchar los ojos o cortar manos y pies a sus siervos por la más leve transgresión. El movimiento de los llamados taboritas reunió, ante todo, a los elementos democráticos del pueblo, hasta los comunistas y milenaristas, y estuvo animado de un ardiente espíritu de lucha.[13]
Era inevitable que, entre esas dos tendencias principales del movimiento husita, tarde o temprano se llegase a una situación violenta, postergada sólo por los acontecimientos políticos generales. Cuando el emperador alemán Segismundo, después de la muerte repentina de su hermano Wenzel, siguió a éste como titular de la corona bohemia, todo el país fue invadido por una poderosa excitación, pues a causa de la perfidia del rey tuvo que subir Huss a la hoguera; desde entonces fue considerado Segismundo en Bohemia como un enemigo jurado de todas las aspiraciones reformadoras. Poco después de subir al trono, en marzo de 1420, exhortó el Papa Martín V a toda la cristiandad, en una bula especial, a una cruzada contra la herejía bohemia, y un ejército de 150.000 hombres de todos los rincones de Europa se puso en movimiento contra los husitas. La rebelión en el país se convirtió en llama devastadora. Calixtinos y taboristas, amenazados directamente por el mismo peligro, abandonaron por el momento sus divergencias internas y se agruparon rápidamente para la defensa común. Bajo la dirección del anciano Ziska, un guerrero experimentado, fue sangrientamente batido el primer ejército de los cruzados. Pero no por eso había terminado la lucha, pues el emperador y el Papa continuaron sus ataques contra la herejía bohemia; así se desarrolló una de las guerras más sanguinarias, conducida por ambos sectores con espantosa crueldad. Después de haber expulsado los husitas al enemigo del propio país, llevaron la guerra a los Estados vecinos, devastaron ciudades y aldeas y se convirtieron por su valentía irresistible en el terror de sus enemigos.
Doce años duró esa matanza, hasta que los husitas pusieron en fuga, en la batalla de Taus, al último ejército de los caballeros cruzados. El resultado de las negociaciones de paz, que terminaron en el concilio de Basilea, fue el concordato de Praga, que hizo a los husitas amplias concesiones en cuestiones de fe, pero que ante todo declaró la renuncia de la Iglesia a los bienes de que se había adueñado la nobleza checa. Así tuvo fin la guerra con el enemigo exterior, pero sólo para dejar lugar a la guerra civil en el interior. En las breves pausas que había permitido de cuando en cuando a los husitas la guerra contra el Papa yel emperador, las divergencias entre calixtinos y taboritas se encendieron de nuevo y llevaron repetidamente a sangrientos conflictos, con los cuales fueron bastante cercenados los derechos de la nobleza por sus opositores victoriosos. Por eso habían entablado los calixtinos repetidas veces negociaciones con el Papa y el emperador; y como debía ocurrir lógicamente, después del convenio de paz, en cuya realización habían participado, fueron socorridos en sus luchas contra los taboritas, con las mejores fuerzas, por sus anteriores enemigos. En mayo de 1434 se produjo entre ambos bandos una batalla sangrienta en Lipan, en la que murieron 13.000 taboritas, quedando su ejército totalmente aniquilado.
Así fue definitivamente batido también el movimiento del pueblo, y comenzó un duro período para la población pobre en la aldea y la ciudad. Ya entonces se evidenció que un movimiento popular revolucionario, cuando por culpa extraña o propia, es envuelto en una larga guerra, tiene que llegar por las circunstancias mismas al abandono de sus aspiraciones originarias, porque las exigencias militares absorben todas las fuerzas sociales y destruyen toda actuación creadora en el desenvolvimiento de nuevas instituciones. No sólo porque la guerra en general obra devastadoramente en la naturaleza humana, apelando continuamente a sus instintos más brutales y más crueles, sino porque la disciplina militar que exige, sofoca también todo impulso liberatorio en el pueblo y fomenta sistemáticamente aquella mentalidad de obediencia ciega que ha sido siempre el germen de toda reacción.
Eso lo hubieron de experimentar también los taboritas. Si sus adversarios, los profesores de la Universidad de Praga, les reprocharon que aspiraban a un estado de cosas donde ningún rey o soberano, y ningún súbdito, exista en la tierra, en donde cesen todos los tributos, y en donde nadie obligue a otros a hacer algo y todos vivan como hermanos y hermanos iguales, se iba a comprobar muy pronto que la guerra los distanció cada vez más de esos objetivos. No sólo porque sus jefes militares reprimían con violencia sanguinaria todas las corrientes libertarias en el movimiento, sino porque el espíritu nacionalista que los animaba, y que aumentó en el curso de aquellos días espantosos hasta el extremo, tuvo que apartarlos más y más de todas las consideraciones puramente humanas, sin las cuales no puede florecer nunca un verdadero movimiento revolucionario. Si uno se ha habituado al pensamiento de que todos los problemas de la vida social se pueden resolver por las armas, hay que llegar lógicamente al despotismo, aun cuando se dé a éste otro nombre y se oculte su verdadero carácter bajo algún otro lema engañoso. Así ocurrió en Tabor. El yugo de la servidumbre pesaba cada vez más sobre sus ciudadanos y aplastó el espíritu de que habían estado una vez animados. Así describe precisamente Peter Chelchicky, un temprano precursor de Tolstoi y uno de los pocos hombres interiormente libres de aquella época, que rechazaba tanto la Iglesia como el Estado, las terribles circunstancias en que había sumido al país la guerra sin fin, con estas conmovedoras palabras:
... posee uno en alguna parte una cueva de bandidos y comete violencias, robos y asesinatos, y sigue siendo siempre un servidor de Dios y no lleva en vano la espada. Y ciertamente es verdad que no la lleva en vano, sino más bien para toda injusticia, violencia, robo y opresión de los pobres esclavizados. Y así todas esas especies de señores han escindido al pueblo y han lanzado una parte contra la otra y cada cual azuza a sus gentes como si fuesen rebaños en la lucha contra los demás. Por toda esa suerte de amos han sido llevados ya todos los campesinos al asesinato, de tal manera que yendo armados, están prestos siempre para la lucha. Así se impregna todo amor fraternal con avidez de sangre, a fin de que mediante esa tensión surja fácil la lucha y se mate abundantemente a otros.[14]
Un carácter particularísimo tuvo la Reforma en Suecia, donde el protestantismo fue impuesto de arriba abajo al pueblo por la joven dinastía que había fundado Gustavo Wasa, y en razón de consideraciones puramente políticas. Pues no fue en modo alguno el celo sagrado de la nueva doctrina de Dios lo que movió a Gustavo I a la ruptura con Roma; fueron más bien sus prosaicas razones políticas de dominio, unidas a perspectivas económicas muy evidentes, las que le incitaron a proceder como procedió. Debido a algunos gruesos errores del régimen papal fue aliviado considerablemente en su tarea.
Poco después de llegar al gobierno se había dirigido el rey al Papa en una carta muy humilde y le había rogado que nombrase nuevos obispos para Suecia, que se esmeren en favor de los derechos de la Iglesia, sin perjudicar los de la Corona. Especialmente deseaba Gustavo que confírmase el Papa al primado nombrado por la Corona, Johannis Magni, como arzobispo de Upsala, cuyo antecesor, Gustavus Trolle, fue anatematizado por el Riksdag como traidor al país por haber llamado al rey de Dinamarca, Cristián II, para derribar al regente Sten Sture. Gustavo hahía prometido al Papa comportarse como fiel hijo de la Iglesia, y creía que el Vaticano accedería a sus deseos. Pero el Papa, mal aconsejado por sus elementos de confianza, creyó que el gobierno de Gustavo no duraría mucho tiempo y exigió con inflexible severidad la reposición de Gustavus Trolle. Así se arrojaron los dados. El rey no pudo aceptar esa exigencia, aun cuando hubiera sido su intención evitar la ruptura abierta con Roma. Es verdad que la gran mayoría del pueblo sueco era católica y no quería saber nada de Lutero; pero menos todavía querían tolerar una nueva dominación de los daneses los libres campesinos suecos. La sangrienta tiranía del déspota Cristián II les había dado bastante motivo para pensar de ese modo. Por eso pudo atreverse el rey a la ruptura con el papismo, que había deseado seguramente en su fuero interno. Pero a pesar de que Suecia se había separado del Vaticano, el culto siguió siendo el mismo, aunque desde entonces el rey favoreció a los predicadores del protestantismo.
Lo que pretendía principalmente Gustavo era anexar a la Corona, bajo un pretexto cualquiera, los bienes de la Iglesia, que en Suecia era muy rica. Después de algunos ensayos cautos en esa dirección, que incitaron a la resistencia de sus propios obispos, dejó al fin caer la máscara de la imparcialidad y se declaró enemigo abierto de la Iglesia romana, para llevar a cabo sus planes políticos. Así suprimió en 1526 todas las imprentas católicas en el país y se incautó de los dos terceras partes de los ingresos eclesiásticos para liquidar de esa manera las deudas del Estado. Realmente no se habría atrevido a semejante decisión apoyado sólo en su propio poder; fue forzado a ceder una parte considerable de los bienes de la Iglesia a la nobleza, para agenciarse su amistad, pues los campesinos revelaban manifiesta hostilidad ante la llamada reforma eclesiástica, y condenaban, en particular, el robo de la propiedad de la Iglesia.
Esa actitud hostil de la población campesina colocó a la joven dinastía repentinamente en una situación muy peligrosa. Los campesinos suecos, que no habían conocido nunca, durante la Edad Media, la servidumbre, disponían de una fuerte influencia en el país. Fueron ellos los que eligieron a Gustavo Wasa como rey para contrarrestar las maquinaciones secretas del partido danés. Pero cuando el rey pretendió imponer al país una nueva creencia y recargó además a los campesinos con pesados tributos, se produjeron violentos encuentros entre la Corona y la población campesina. Desde 1526 a 1543 tuvo que combatir Gustavo no menos que contra seis rebeliones de campesinos, que si bien no tuvieron éxito, lograron evidentemente que el rey tuviera que frenar sus aspiraciones absolutistas de poder, cada vez más manifiestas.
Gustavo Wasa supo muy bien que su dinastía estaba ligada al protestantismo en vida o muerte. Por la expoliación de los bienes de la Iglesia y la ejecución pública de dos obispos católicos refractarios en Estocolmo, había roto todos los puentes tras sí y hubo de continuar su marcha adelante, por el mismo camino en que se había lanzado. Por ese motivo incitó en su testamento expresamente a sus sucesores a permanecer fieles a la nueva fe, porque sólo así podía ser conservada la dinastía.
Lo poco que apreciaba el pueblo al luteranismo se deduce del hecho que los campesinos amenazaban repetidamente marchar sobre Estocolmo para aniquilar esa Sodoma espiritual, como llamaban a la capital a causa de sus aspiraciones protestantes. Entre el rey y los dignatarios eclesiásticos se llegó después a violentos altercados acerca de nuevas confiscaciones de ingresos de la Iglesia, hasta que Gustavo suprimió poco a poco todos los derechos de la administración eclesiástica y sometió a ésta por entero al Estado. Precisamente la resistencia que encontró Gustavo Wasa con sus planes en el pueblo, obligóle a él y a sus sucesores a apoyarse cada vez más en la nobleza. Pero los nobles no prestaron su apoyo a la Corona gratuitamente, y así la realeza oprimió cada vez más a los campesinos en la servidumbre ante la nobleza, para tenerla satisfecha.
El protestantismo en Suecia, pues, fue desde el comienzo un asunto puramente dinástico impuesto sistemáticamente al pueblo. La opinión que sostiene que Gustavo Wasa se inclinó al protestantismo por convicción íntima, es tan superficial como la afirmación de que su futuro sucesor Gustavo Adolfo invadió Alemania, contrariado y contra la propia voluntad, para ayudar a sus perseguidos compañeros de fe. Por ese objetivo ni el rey de la nieve, como le llamaban sus enemigos, ni su inteligente canciller Oxenstierna, habrían movido un dedo. Lo que buscaba era la dominación ilimitada sobre el Mar del Norte, y con ese fin podía serle muy grata no importa qué piadosa mentira.
Dondequiera que el protestantismo adquirió alguna influencia, se manifestó fiel servidor del absolutismo naciente y concedió al Estado todos los derechos que había rehusado a la Iglesia romana. El calvinismo que en Francia, en Holanda, en Inglaterra, combatió al absolutismo, no constituye excepción a esa regla, pues en su esencia más íntima era todavía menos liberal que las otras tendencias protestantes. Si se levantó en esos países contra el absolutismo, lo hizo por razones que explican las condiciones especiales de la sociedad en ellos. Pero en su raíz era despótico hasta lo insoportable; intervenía más hondamente en el destino individual del hombre de lo que jamás había intentado hacer la Iglesia romana. Ninguna doctrina tenía tan profunda y consistente influencia en la vida personal del individuo; la conversión interior era uno de los postulados más importantes de la fe de Calvino, y se convirtió tanto, que nada quedó de sentido humano.
Calvino fue una de las más terribles personalidades en la historia, un Torquemada protestante, devoto de estrecha visión, que quería madurar a los hombres para el reino de Dios con el fuego y la tortura. Astuto y redomado, desprovisto de todo profundo sentimiento, oficiaba como un verdadero inquisidor sobre los supuestos pecados de sus semejantes, e implantó en Ginebra un verdadero régimen de terror. Ningún Papa poseía mayor poderío. El orden eclesiástico regulaba la vida de los ciudadanos desde el nacimiento a la muerte, haciéndoles sentir a cada paso que estaban cargados con la maldición del pecado original, que a la luz siniestra de la doctrina de la predestinación de Calvino había adquirido un carácter especialmente tenebroso. Toda pura alegría de la vida les era rehusada. El país entero debía parecerse a una celda de expiación, en la que sólo encontrasen refugio la conciencia interior de la culpa y la contrición. Ni siquiera en las bodas se permitía la música y el baile. En los espectáculos públicos sólo podían ser representadas piezas de contenido religioso. Una insoportable censura hacía que ningún escrito profano fuese impreso, especialmente novelas. Un ejército de espías invadió el pequeño país y no respetó ni el hogar ni la familia. Hasta las paredes tenían oídos; todo creyente era incitado a la delación y se sentía obligado a ser traidor. También en ese aspecto lleva la credulidad jurídica religiosa o política siempre a los mismos resultados.
Las prescripciones penales de Calvino eran una monstruosidad. La menor duda sobre los dogmas de la nueva Iglesia, si llegaba a oídos de los esbirros, era castigada con la muerte. A menudo sólo bastaba una sospecha para pronunciar una sentencia de muerte, especialmente cuando el inculpado, por una u otra razón, era malquisto por los poderosos. Una cantidad de contravenciones que antes se enmendaban con ligeras penas de prisión, fueron castigadas por el verdugo bajo el dominio del calvinismo. Hogueras, patíbulos y tormentos estuvieron siempre en funcones, en la Roma protestante, como a menudo fue llamada Ginebra. Las crónicas de aquel tiempo informan de espantosos horrores; entre ellos, la ejecución de un niño que había muerto a su madre, y el caso del verdugo ginebrino Jean Grandjat, obligado a cortar a su madre primero la mano derecha y luego a quemarla viva, por la presunción de haber esparcido la peste en el país, pertenecen a los más repulsivos. El más conocido es la ejecución del médico español Miguel Servet, que en 1553 fue quemado a fuego lento porque había dudado del dogma de la Santa Trinidad y de la doctrina de la predestinación de Calvino. La manera cobarde y emboscada como Calvino llevó a cabo la ejecución del desgraciado sabio, arroja una luz siniestra sobre el carácter de aquel hombre terrible, cuyo cruel fanatismo aparece tan funesto porque era espantosamente frío y tenía sus raíces fuera de todo sentimiento humano.[15]
Pero como, a pesar de todo, la naturaleza humana no se deja extirpar del mundo, continuó ardiendo como brasa oculta, secretamente, y produjo aquella plañidera santidad aparente y aquella hipocresía repulsiva que son el rasgo característico del protestantismo en general y particularmente del puritanismo calvinista. La investigación histórica ha establecido también que, bajo la dominación del calvinismo, la corrupción moral y la podredumbre política prosperaron frondosamente y tuvieron una magnitud que no habían tenido nunca antes.
Se ha atribuído a menudo a Calvino, como mérito, que llevó a la administración política principios democráticos; es que se olvida que Ginebra no era un gran Estado monárquico, sino una pequeña República, y el reformador, por esa causa, tuvo que aceptar ciertas tradiciones democráticas. Pero sobre todo no hay que perder de vista que en un período tan fanático, en que los hombres habían perdido todo equilibrio interior, y en el que estaba ausente toda acción reflexiva, precisamente la democracia formal de Calvino debía servir para fortificar su poder, pues podla presentarla como voluntad del pueblo. En realidad, el oropel democrático de la política de Calvino no era más que una fachada engañosa que no debe extraviar el juicio sobre el carácter teacrático de su estatismo.
El protestantismo no fue, en modo alguno, la bandera de la independencia espiritual o la religión de la libertad de conciencia, como se le llamó frecuentemente. Era, en asuntos de fe, tan intolerante y tan inclinado a la persecución brutal de los que pensaban de otro modo como el catolicismo. Sólo había contribuido a traspasar el principio de autoridad del dominio religioso al político y despertó de ese modo el césaro-papismo, en una nueva forma, a nueva vida; era en muchas cosas más sectario y espiritualmente más limitado que la vieja Iglesia, cuya rica experiencia, conocimiento del hombre y cultura espiritual faltaban por completo a sus principales representantes. Si su mania persecutoria causó menos víctimas que la intolerancia de la Iglesia papal, fue sólo porque su campo de acción se limitó a un dominio mucho más reducido y no puede por eso compararse con la otra.
La ciencia naciente encontraba tanta hostilidad en el protestantismo como en la Iglesia católica. Su antagonismo contra la investigación científica se dejó sentir a menudo con más vigor aún, pues la credulidad en la letra desfiguró toda perspectiva más libre. La traducción de la Biblia en los diversos idiomas nacionales llevó a un resultado singularísimo. Los grandes cimentadores de la doctrina protestante no consideraban la Biblia como libro o como una colección de libros pensados y escritos por hombres, sino como la palabra revelada de Dios. Por eso fue para ellos infalible la Santa escritura. Interpretaban todos los acontecimientos según el contenido de la Biblia y condenaban todo conocimiento que no coincidiera con el texto de las Escrituras. Así, para los adeptos de la nueva Iglesia, la letra lo fue todo, el espíritu nada. Encerraron la razón en la celda de un inerte fetichismo de la letra y fueron inaccesibles a todo pensamiento científico. No en vano había llamado Lutero a la razón la prostituta del diablo. Su juicio sobre Copérnico es un ejemplo típico de pensamiento protestante. Calificó al gran sabio de loco y liquidó su nueva visión del mundo diciendo que en la Biblia está escrito que Josué ha ordenado al Sol, y no a la Tierra, que se detuviera.
Por lo demás, esa credulidad religiosa es la precursora inmediata de aquella creencia política en los milagros que jura sobre la letra de la ley, y que fue tan fatal lógicamente como la ciega creencia en la palabra escrita de Dios.
Esa dependencia espiritual, que responde a la esencia del protestantismo, fue también la que movió a los humanistas, que habían visto con agrado la Reforma al principio, en los países nórdicos, a apartarse de ella, después de comprobar el celo persecutorio sectario y la esclavitud espiritual que se habían atrincherado en ese movimiento. No fue indecisión ni medrosidad exagerada lo que influyó en su actitud; fueron la incultura espiritual, la chatura del sentimiento las que distanciaron a los representantes del humanismo de las aspiraciones de los protestantes; ante todo, su limitación nacional, que rompió el lazo cultural y moral que había unido hasta entonces a los pueblos de Europa.
Pero además estaban, frente a frente, dos modalidades especiales de pensamiento, que no podían tener entre sí ningún punto interior de contacto. Cuando Erasmo de Rotterdam exigió a la opinión que le mencionase los hombres que en el luteranismo habían hecho progresos de importancia en la ciencia, esa pregunta tenía que quedar eternamente incontestada por la mayor parte de sus adversarios protestantes, pues sólo esperaban encontrar el camino único de todo conocimiento en la palabra escrita de la Biblia y no en la ciencia. Por eso iluminó tanto más la pregunta de Erasmo la magnitud de la distancia que existía entre las dos tendencias.
El absolutismo político como obstáculo para el desarrollo económico
Se ha sostenido que el desarrollo de la estructura social de Europa en el sentido del Estado nacional, ha seguido la línea del progreso. Y fueron precisamente los cultores del materialismo histórico los que han defendido esa concepción en forma más intensa, procurando demostrar que los sucesos históricos de aquel tiempo han sido suscitados por necesidades que impulsaban al ensanchamiento de las condiciones técnicas de la producción. En realidad, esa fábula no corresponde de ninguna manera a una seria apreciación de los hechos sociales, sino más bien a la vana pretensión de querer ver la transformación de Europa a la luz de una evolución ascendente. En aquella importante reforma de la sociedad europea, las aspiraciones políticas de dominio de pequeñas minorías han jugado muchas veces un papel mucho más decisivo que las supuestas necesidades económicas. Aparte del hecho de que no hay el menor motivo para que el desenvolvimiento de las condiciones técnicas productivas no haya podido llevarse a cabo igualmente sin la aparición del Estado nacional, no se puede perder de vista que la fundación de los Estados nacionales absolutistas en Europa, está ligada a una larga serie de guerras devastadoras, por las cuales fue trabado radicalmente, en la mayoría de los países, por largo tiempo, a menudo por siglos, el desarrollo cultural y económico.
En España condujo la aparición del Estado nacional a una ruina catastrófica de las industrias un día florecientes y a una completa descomposición de toda la vida económica, que hasta hoy no ha podido ser superada. En Francia, las guerras de los hugonotes, iniciadas por la monarquía para fortalecer el Estado nacional unitario, infirieron heridas sangrientas a la economía del país. Millares de los mejores artesanos emigraron y trasladaron sus industrias a otros Estados; las ciudades se despoblaron, las ramas más destacadas de la economía fueron paralizadas. En Alemania, donde las maquinaciones de los príncipes y de la nobleza no dejaron formar un Estado nacional unitario como en España, en Francia o en Inglaterra, y donde, en consecuencia, se desarrolló toda una serie de pequeños organismos estatales nacionales, la guerra de los Treinta Años devastó el país entero, diezmó su población e impidió toda nueva formación económica y cultural en los dos siglos siguientes.
Pero éstos no son los únicos obstáculos que el Estado nacional incipiente puso en el camino del desarrollo económico. En todas partes donde irrumpió, procuró dificultar el proceso natural de las condiciones de la vida económica por medio de prohibiciones de exportación y de importación, de inspección de las industrias y de disposiciones burocráticas. Se prescribió a los maestros de los gremios los métodos de elaboración de sus productos y se mantuvo a ejércitos de funcionarios para vigilar la industria. De esta manera se puso un límite a toda mejora de los métodos de trabajo; tan sólo gracias a las grandes revoluciones de los siglos XVII y XVIII fue libertada la industria de esas molestas ligaduras. Los hechos históricos presentan la cuestión de un modo muy diverso: La aparición del llamado Estado nacional, no sólo no ha beneficiado en manera alguna el desenvolvimiento económico, sino que las guerras sin fin de aquellas épocas y las intervenciones absurdas del despotismo en la vida de las industrias, produjeron una situación de barbarie cultural, por la cual muchas de las mejores conquistas de la técnica industrial se perdieron total o parcialmente y después hubo que volverlas a descubrir de nuevo.[16]
A esto se añadió la circunstancia de que los reyes se mostraban siempre desconfiados e incluso declaradamente hostiles ante los ciudadanos y artesanos de las ciudades, que eran los verdaderos sostenedores de la economía industrial, y sólo se ligaban a ellos cuando había que quebrantar la resistencia de la nobleza, que no veía con buenos ojos las aspiraciones unitarias de la monarquía. Esto se advierte claramente en la historia de Francia. Pero después, cuando el absolutismo superó victoriosamente todas las resistencias contra la unidad política nacional del país, dió a todo el desenvolvimiento social, por su apoyo al mercantilismo y a la economía monopolista, una dirección que sólo podría llevar al capitalismo, e hizo que los hombres no fueran los dirigentes de la economía, sino que los rebajó a galeotes de la industria.
En los grandes Estados ya existentes, cimentados originariamente por completo en la propiedad territorial, el naciente comercio mundial y la influencia en ascenso del capital comercial, produjeron una honda modificación, haciendo saltar las barreras feudales e iniciando poco a poco la transición del feudalismo puro. al capitalismo industrial. El Estado nacional absolutista dependía de la ayuda de las nuevas fuerzas económicas, como los representantes de éstas dependían de él. Por la introducción del oro de América, la economía monetaria de Europa fue impulsada vigorosamente. El dinero se convirtió desde entonces no sólo en un factor cada vez más importante de la economía misma, sino que se desarrolló como instrumento político de primera fila. El derroche desmesurado de las Cortes reales en el período de la monarquía absoluta, sus ejércitos y flotas y, no en último lugar, su poderoso aparato de funcionarios, devoraban sumas enormes que había que reunir de algún modo sin cesar. Además, las guerras eternas de aquella época costaban cantidades considerables. Reunir esas sumas no era ya posible a costa de la subyugada población campesina semihambrienta, a pesar de todas las artes de la coacción de los magos cortesanos de las finanzas; de modo que hubo que pensar en otras fuentes de ingresos. Las guerras eran, en gran parte, resultado de la transformación económico-política y de la lucha de los Estados absolutistas entre sí por la posición de predominio en Europa. Así se modificó a fondo el carácter originario de los viejos Estados feudales. Por una parte, dió el dinero a los reyes la posibilidad de someter por completo a la nobleza, con lo cual podría instaurarse propiamente la unidad estatal; por otra parte, el poder real dió a los comerciantes la protección necesaria para escapar a las continuas asechanzas de la nobleza ladrona. De esa comunidad de intereses nacieron los verdaderos fundamentos del llamado Estado nacional y, en general, el concepto de nación.
Sin embargo, la misma monarquía, que trataba de socorrer, por motivos bien fundados, las aspiraciones del capital comercial, y la cual, por otra parte, fue sostenida por él con firmeza en su propia evolución, se manifestó poco a poco como un obstáculo paralizador de toda ulterior reforma de la economía europea, transformando, por sus desmesurados favoritismos, ramas enteras de industria en monopolios, y privando a los más vastos círculos de su usufructo. Pero fue particularmente funesto el rutinarismo espiritual que impuso a las industrias, por el cual se obstaculizó la evolución de la capacidad técnica y fue artificialmente impedido todo progreso en el dominio de la labor industrial.
Cuanto más expansión tuvo el comercio, tanto más interés tuvieron sus representantes en el desenvolvimiento de la industria. El Estado absolutista, a quien la expansión comercial llenaba las cajas fuertes, pues traía dinero al país, acudió primeramente en ayuda del capital comercial; en parte contribuyeron también sus ejércitos y flotas, que habían adquirido una proporción considerable, al ensanchamiento de la producción industrial, pues exigieron una cantidad de cosas para cuya producción en grande no era ya apropiado el taller del pequeño artesano. Así surgieron paulatinamente las llamadas manufacturas[17], precursoras de la gran industria ulterior, la que, ciertamente, sólo pudo desenvolverse después que allanaron el camino los grandes descubrimientos científicos de un período posterior, y su aplicación práctica a la técnica y a la industria.
La manufactura se desarrolló ya a mediados del siglo XVI, después que algunas ramas de producción —en particular la construcción de embarcaciones y las instalaciones mineras y metalúrgicas— habían desbrozado el camino para una más vasta actuación de la obra industrial. En general, el sistema de manufactura llegó a una racionalización del proceso de trabajo, que trató de alcanzar por la división dé éste y por el mejoramiento de las herramientas, con lo cual la capacidad renditiva de la producción fue acrecentada, lo que era de gran importancia para el comercio creciente.
En Francia, Prusia, Polonia, Austria y otros países, el Estado, movido por sus exigencias financieras, había instalado, junto a las manufacturas privadas, grandes establecimientos para el aprovechamiento de industrias importantes. Los financistas de la monarquía, incluso los reyes mismos, dedicaron a esas empresas la mayor atención e intentaron, por todos los medios, fomentarlas para enriquecer el tesoro fiscal. Por las prohibiciones de importación o por las elevadas tarifas aduaneras para los artículos extranjeros, se quiso beneficiar la industria nativa y retener el dinero en el país. El Estado echó mano frecuentemente para ello a los medios más singulares. Así prescribe una ordenanza de Carlos I que en Inglaterra todos los muertos sean enterrados en paños de lana; se hizo así para elevar la industria del paño. Idéntico propósito perseguía la ordenanza del duelo prusiana, en 1716, que prescribía que no estaba permitido a los habitantes llevar largo tiempo luto porque originaba con ello daños al mercado de las telas de colores.
Para que las manufacturas fuesen en lo posible renditivas, cada Estado trató de atraerse de otros países buenos artesanos, lo que a su vez tuvo por consecuencia que se quisiera impedir la emigración por medio de leyes severas, incluso castigando con la muerte a los contraventores, como ocurrió en Venecia. Mientras tanto, los gobernantes consideraban bueno todo medio para que el trabajo en las manufacturas fuese lo más renditivo y barato posible. Así ofreció Colbert, el famoso ministro de Luis XIV, premios especiales a los padres que enviasen sus hijos a trabajar en las manufacturas. En Prusia ordenaba una disposición de Federico el Grande que fuesen llevados los niños del Orfelinato de Postdam a trabajar en la manufactura real de seda. El resultado fue una quintuplicación de la mortalidad entre los huérfanos. Idénticas leyes existieron también en Austria y en Polonia.[18]
Aunque el Estado absolutista apoyó por interés propio las demandas del comercio, encadenó la industria entera con sus innumerables disposiciones legales, las que, andando el tiempo, se volvieron cada vez más opresivas. La organización de la economía no se deja comprimir impunemente en determinadas formas por los dictados burocráticos. Esto pudo observarse últimamente de nuevo en Rusia. El Estado absolutista, que intentó someter toda la acción o inacción de los súbditos a su tutela incondicional, se convirtió con el tiempo en una carga insoportable, que aplastó a los pueblos con una opresión terrible y llevó a un estado de rigidez toda la vida social y económica del país. Las viejas guildas, que han sido un tiempo las iniciadoras del artesanado y de la industria, fueron privadas violentamente por el despotismo de sus viejos derechos y de todo grado de independencia. Lo que quedó en pie de ellas fue anexado al rodaje del aparato estatal todopoderoso y tuvo que servirle para recoger sus impuestos. Así se volvieron los gremios poco a poco un elemento de retrogradación, que se opuso tenazmente a toda modificación de la economía.
Colbert, a quien se ensalza por lo general como a uno de los estadistas más geniales del período despótico, había sacrificado la agricultura de Francia a la industria y al comercio; pero la verdadera esencia de la industria no la había comprendido nunca; para él sólo era la vaca lechera que había de ser ordeñada para el absolutismo. Bajo su régimen se introdujeron por cada oficio determinadas ordenanzas, que perseguían supuestamente el objetivo de mantener la industria francesa a la altura a que había llegado. Colbert se imaginó realmente que era imposible un perfeccionamiento ulterior de la actividad industrial; de otro modo no se puede comprender su llamada política industrial.
De esa manera fue sofocado artificialmente el espíritu de inventiva y ahogado en germen todo impulso creador. El trabajo se convirtió, en cada oficio, en una imitación rutinaria de las mismas viejas formas, cuya continua repetición paralizó toda iniciativa. Se trabajó en Francia hasta el estallido de la gran revolución exactamente de acuerdo con los mismos métodos de fines del siglo XVII. En un período de cien años no se produjo la más mínima modificación. Así sucedió que la industria inglesa superó poco a poco a la francesa, incluso en la elaboración de aquellos productos en cuya fabricación había tenido antes Francia la dirección incondicional. De las innumerables ordenanzas sobre el vestido, la habitación y la labor social de los miembros de cada oficio, que contenían gran cantidad de las prescripciones más absurdas, no hemos de hablar aquí. Se intentó de tanto en tanto, es verdad, cuando los desbarajustes se advertían demasiado claramente, proporcionar ciertos alivios con nuevas ordenanzas, reemplazadas pronto, generalmente, por otras. A eso se añadió que la continua penuria financiera de la Corte obligó al gobierno a toda suerte de maniobras dolosas para llenar de nuevo las cajas vacías. Así se dictó toda una serie de ordenanzas simplemente para que los gremios pudieran anularlas mediante desembolsos correspondientes, lo que ocurrió siempre. De la misma manera fueron entregados a particulares o corporaciones un sinnúmero de monopolios que perjudicaron seriamente la evolución de la industria.
Tan sólo la revolución arrastró por el polvo los decretos reales y libró a la industria de las cadenas que se le habían remachado. No, no fueron motivos nacionales los que han conducido a la aparición de los modernos Estados constitucionales. Las condiciones sociales habían adquirido paulatinamente formas tan monstruosas, que no podían ser toleradas más tiempo, si Francia no quería sucumbir por completo. Y fue esa comprobación también la que puso en movimiento a la burguesía francesa y la impulsó por las vías revolucionarias.
También en Inglaterra fue tutelada largo tiempo la industria por decretos de Estado y ordenanzas reales, aunque la manía reglamentadora no tuvo allí nunca formas tan singulares como en Francia y en la mayoría de los países del continente. Las ordenanzas de Eduardo IV, de Ricardo III, de Enrique VII y de Enrique VIII recargaron la industria muy sensiblemente y obstaculizaron su desenvolvimiento natural en gran medida. Y sin embargo esos soberanos no fueron los únicos que impusieron trabas a la industria; reyes y Parlamentos decretaron siempre disposiciones por las cuales la situación de la economía se hizo cada vez más difícil. Ni siquiera las revoluciones de 1642 y de 1688 fueron capaces de barrer a fondo esa peste de las prescripciones rutinarias y de los reglamentos burocráticos, y pasó bastante tiempo antes de que pudiera abrirse cauce un nuevo espíritu. Sin embargo no se produjo nunca en Inglaterra una tutela estatal de toda la vida económica, como la que puso en vigor Colbert en Francia. En cambio trabaron extraordinariamente los incontables monopolios el desarrollo de la industria. La Corte enajenaba ramas enteras de la industria a extranjeros y a nacionales para llevar dinero a sus cajas, y distribuyó sin cesar monopolios a sus favoritos. Eso se hizo ya en tiempos de la dinastía de los Tudor, y los Estuardos y sus sucesores avanzaron por el mismo camino. Sobre todo se abusó de la distribución de monopolios bajo el gobierno de la reina Isabel, respecto a lo cual se han presentado quejas frecuentes en el Parlamento.
Industrias enteras fueron cedidas a determinadas personas o a pequeñas sociedades para la explotación, y no podían ser puestas en marcha por nadie más. De esa manera no había ninguna competencia; pero tampoco un desarrollo de las formas de producción y de los métodos de trabajo. Lo que importaba a la Corona sencillamente era el ingreso de dinero; de las consecuencias inevitables de esa política económica se preocupaba muy poco. La cosa fue tan lejos que, bajo el gobierno de Carlos I, fue vendido, a una sociedad de fabricantes de jabón en Londres, el monopolio para la fabricación de jabón, y por una disposición real se prohibió producir jabón individualmente, aunque fuera el de uso de la propia familia. Lo mismo ocurrió con la explotación de yacimientos de estaño y con las minas de carbón del norte de Inglaterra, monopolio durante mucho tiempo de algunas pocas personas. Igual puede decirse de la industria del vidrio y de las otras industrias diversas de aquella época. La consecuencia fue que la industria no pudo, en mucho tiempo, desarrollarse como factor decisivo en la economía nacional, pues estaba en gran parte en manos de unos pocos privilegiados, que no tenían ningún interés en su perfección. El Estado no sólo era el protector, sino también el creador de los monopolios, por medio de los cuales supo agenciarse importantes ventajas financieras, pero a cambio de imponer con ello a la economía nuevas ligaduras.
La economía monopolista se desarrolló de peor modo en Inglaterra después de haber iniciado ésta su dominación colonial. Territorios inmensos pasaron entonces a posesión de minorías insignificantes, las cuales, por los monopolios de Estado, obtenidos mediante un pago irrisorio, fueron puestas en condiciones de amontonar en pocos años riquezas enormes. Así se constituyó, en tiempos de la reina Isabel, la conocida Compañía de las Indias Orientales, que originariamente se componía de ciento veinticinco accionistas, a quienes el gobierno reconoció el derecho exclusivo a entrar en relaciones comerciales con las Indias orientales y con todos los países al este del Cabo de Buena Esperanza y al occiaente del estrecho de Magallanes. Todo intento para romper ese monopolio era castigado con severas penas y con la confiscación de los barcos que se exponían al peligro de comerciar por propia cuenta con aquellos territorios. Esas disposiciones no estaban sólo en el papel, y la historia de aquellos años nos da elocuentes testimonios de ello.[19]
Carlos I regaló a su suegro toda Virginia para su aprovechamiento. En tiempos del mismo rey se constituyó también la famosa Hudson’s Bay Company, provista por el gobierno de increíbles atribuciones. Por una ordenanza real se dió a esa sociedad el monopolio exclusivo y permanente del comercio en todas las costas, ríos naturales, bahías marítimas, corrientes y mares del Canadá, y en todas las latitudes, desde el estrecho de Hudson. Además se le dió a esa sociedad también todo el territorio que limitan esas aguas, en tanto que no está ya en posesión de uno de nuestros súbditos o de los de algún príncipe cristiano o Estado.[20]
Hasta en tiempos de Jacobo II, el sucesor de Carlos II, floreció la negociación con monopolios exteriores como antes. El rey vendía a una sola persona, o a compañías, colonias enteras. Los usufructuarios de esos monopolios oprimían a los colonos libres del modo más infame, sin que la Corona se inmiscuyera para nada, mientras percibiera de los favorecidos el veinte por ciento de sus ganancias. De esa manera se vendieron privilegios especiales para la navegación, para la explotación de territorios coloniales y para la extracción de piedras preciosas y metales, y muchos más. Se llegó así al punto de que la producción no pudo guardar largo tiempo proporción con el vigoroso desarrollo político exterior de Inglaterra, que se inició después de la guerra civil de 1642. Todavía en 1688 se calculaba el valor de los productos importados en 7.120.000 libras esterlinas, mientras que la suma de los productos exportados sólo llegaba a 4.310.000 libras, proporción muy significativa hasta para las condiciones de aquella época.
Tan sólo después que el nuevo parlamento, surgido de la revolución del año anterior, puso trabas al poder real en 1689 y adoptó medidas decisivas para poner fin a la economía monopolista de la Corte y a la limitación arbitraria de la industria y de la economía de una vez por todas, pudo operarse aquel poderoso desarrollo de la vida económica y social de Inglaterra, estimulado además de un modo vigoroso por una gran serie de invenciones extraordinarias como el acero, el telar mecánico, la máquina de vapor, etc. Pero todo eso fue posible después de haber liquidado definitivamente los últimos restos del absolutismo y de haber roto las ligaduras que éste había puesto a la economía. Como después en Francia, también en Inglaterra se produjo ese desenvolvimiento a través de la revolución.
Un cambio semejante sólo era posible donde la dominación del Estado absolutista no había paralizado todavía por completo en el pueblo las fuerzas latentes ni había destruído, por medio de una política absurda, toda perspectiva para ulteriores posibilidades de desarrollo de la economía, como ocurrió, por ejemplo, en España. En uno de los capítulos anteriores se ha mencionado ya cómo el despotismo victorioso había privado a España, por la expulsión de los moros y los judíos, de sus mejores artesanos y agricultores. Por la represión brutal de la libertad comunal fue más acelerada aún la decadencia económica del país. Deslumbrada por la ola de oro que llegaba del Perú y de México, la monarquía no atribuyó ningún valor al desarrollo y a la conservación de la industria. Es verdad que Carlos V había tratado de estimular la industria de la seda y de la lana por medio de prohibiciones de importación y por prescripciones productivas, pero sus sucesores no comprendieron absolutamente nada de eso. La posición de predominio mundial que se había conquistado España, le proporcionó también el primer puesto en el comercio mundial; pero no desempeñaba más que el papel de intemediario, que aseguraba las relaciones comerciales necesarias entre los países industriales y los compradores de sus productos. Ni a las propias colonias les estaba permitido, sin intervención de la Metrópoli, mantener relaciones comerciales entre sí.
A eso se añadió la nefasta política agraria del Estado absolutista, que había librado a la nobleza y al clero de los impuestos, de manera que todas las cargas eran sufragadas por los pequeños campesinos. Los grandes terratenientes se agruparon en la llamada Mesta, una asociación que procedía regularmente al despojo de los pequeños campesinos y que obtuvo del gobierno increíbles privilegios. Bajo la dominación de los árabes había en Andalucía una clase de pequeños campesinos, y el país era de los más fecundos de Europa. Pero se llegó hasta el punto de que la tierra de provincias enteras cayó en manos de cinco grandes terratenientes, fue cultivada primitivamente por jornaleros sin tierra y sirvió en gran parte de pastizales para las ovejas. De ese modo retrocedió cada vez más el cultivo de cereales, y no obstante la rica introducción de metales preciosos de América, cayo la población del país en la más profunda miseria.
Las guerras ininterrumpidas devoraron sumas gigantescas, y cuando, después de la independencia de Holanda y de la destrucción de la armada (1588) por los ingleses y los holandeses, fue quebrantado el poder marítimo de España, y su monopolio del comercio mundial pasó a sus vencedores, el país estaba tan terriblemente agotado que ya no fue capaz de resurgir. Su industria estaba casi totalmente aniquilada, sus tierras yermas y la gran mayoría de sus habitantes vivía en una espantosa miseria y estaba totalmente bajo la tutela de la Iglesia, cuyos representantes eran tan numerosos que componían en 1700 casi la trigésima parte de la población total, y consumían la savia del pueblo. Desde 1500 a 1700 el país había perdido casi la mitad de su población. Cuando Felipe II se hizo cargo de la herencia de su padre, pasaba España por el país más rico de Europa, aunque ya llevaba en su seno el germen de la decadencia; al final del largo y negro período de gobierno de ese déspota cruel y fanático, apenas era una sombra de su antigua grandeza. Cuando Felipe, para cubrir el enorme déficit del presupuesto, introdujo la malhadada alcabala, un impuesto que comprometía a todo habitante a entregar en cada transacción el 10 por ciento al Estado, el país ya estaba en la más completa descomposición. Todos los esfuerzos de posteriores soberanos para poner dique al mal fueron estériles, aun cuando pudieron ofrecer aquí y allá algunos triunfos pasajeros. Las consecuencias de esa decadencia catastrófica se pueden comprobar todavía hoy en España.
En Alemania no fue dable la creación de un gran Estado nacional con administración unitaria, con monedas y regulación central de las finanzas, por los motivos más diversos. Es verdad que la dinastía de los Habsburgo tuvo la idea de fundar semejante Estado, pero no fue nunca capaz de someter a la nobleza y a los pequeños príncipes del país, como lo había conseguido la monarquía en Francia después de largas luchas. En Alemania consiguieron los príncipes afianzar cada vez más fuertemente su poder territorial y contrarrestar con éxito todos los planes de instauración de un fuerte poder central, no vacilando nunca en traicionar al emperador y al país en toda ocasión favorable, y en aliarse a los enemigos más peligrosos del extranjero, cuando esa unión beneficiaba sus intereses particulares. Los impedimentos nacionales les eran del todo extraños y la escisión interna de la economía alemana muy provechosa para sus aspiraciones.
Sin duda supieron los Habsburgo mantener sus pretensiones dinásticas propias; pero les faltó a la mayoría la concepción y la visión de futuro, lo que hizo que sacrificasen a menudo sus planes de unidad a sus triunfos del momento, sin percatarse siquiera de lo que eso significaba. Se puso de relieve eso cuando Wallenstein comprometió a los daneses por el tratado de paz de Lübeck, después de una guerra de cuatro años, a no inmiscuirse más en los asuntos alemanes. Entonces se ofreció una ocasión en extremo favorable, pero también la última, para osar un golpe decisivo tendiente a la instauración de un poder central con el emperador a la cabeza. Wallenstein tenía ante sus ojos ese objetivo, como Richelieu lo tuvo entonces respecto de Francia y lo llevó a un fin victorioso.
Pero a Fernando II, bajo la influencia de consejeros de cortos alcances, no se le ocurrió otra cosa que hacer seguir el convenio de paz —por el cual cayó en sus manos, en cierto modo, el Norte de Alemania— del edicto de restitución de 1629, que dispuso la reintegración a la Iglesia católica de todos los bienes eclesiásticos y conventuales confiscados por el tratado de Passau. Ese decreto obró naturalmente como una explosión de pólvora. Levantó a toda la población protestante del país contra el emperador y sus consejeros, pero ante todo a los príncipes protestantes, a quienes nada interesaba menos que una devolución de los bienes eclesiásticos de que se habían apropiado. Y esto ocurrió justamente cuando el rey sueco Gustavo Adolfo, ambicioso de conquistas, había hecho los preparativos para su invasión de Pomerania.
Para los príncipes protestantes se trataba, pues, de cosas bien terrestres, y la doctrina de Lutero les resultó aquí muy útil para encubrir esos intereses con postulados ideológicos. Después del aplastamiento sangriento de los campesinos alemanes en 1525, la Reforma no podía serles peligrosa ya. Pero tampoco era más pura la convicción religiosa de los poderosos adversarios del protestantismo. También para ellos entraban en primera línea las consideraciones políticas y económicas de dominio; todo el resto les importaba muy poco. No proporcionó a Richelieu, que tenía en sus manos el timón del Estado de la monarquía francesa, ningún remordimiento de conciencia el socorro a Gustavo Adolfo en su lucha contra el emperador y la Liga católica, aun cuando era cardenal y dignatario de la Iglesia católica. Lo que le importaba era simplemente obstaculizar la formación de un Estado nacional alemán, para preservar a la monarquía francesa de un rival incómodo. Tampoco se tomaba muy a pecho Gustavo Adolfo los intereses de los protestantes alemanes; él tenía sus propios intereses dinásticos en vista, los intereses del Estado sueco, y sólo ellos le importaban. Pero para el alto dignatario como para el Papa de entonces, Urbano VIII, el protestantismo del rey sueco no daba motivo como para privarle de su declarada benevolencia, mientras combatiera contra la casa de los Habsburgo, que era para ambos, por motivos políticos, una espina en los ojos.
Después de la guerra de Treinta Años, de cuyas consecuencias desoladoras apenas pudo Alemania reponerse en dos siglos, toda perspectiva de fundación de un Estado nacional unitario alemán había desaparecido por completo. Sin embargo, el desenvolvimiento político siguió allí idénticas directivas que en la mayoría de los Estados europeos. Los diversos Estados territoriales, principalmente los más grandes, tales como Austria, Brandenburgo, Prusia, Sajonia, Baviera, se esforzaban por copiar su estructura interna de las monarquías de Occidente y por dar validez, dentro de sus propias fronteras, a sus aspiraciones político-económicas. Naturalmente, sus representantes no podían pensar en jugar el mismo papel que sus grandes vecinos occidentales. El atraso económico de sus países y las horrorosas heridas que la larga guerra había causado, no lo permitían, de modo que, a menudo, estaban forzados a ponerse bajo la protección de los grandes Estados existentes.
Como la desdichada guerra había privado a Alemania de casi las dos terceras partes de su población y había dejado enormes extensiones de terreno convertidas en desiertos, los diversos Estados tuvieron que dedicar su atención preferente al problema de la repoblación, pues el crecimiento de la cifra de habitantes fortificaba también el poder del Estado. Se crearon impuestos a las mujeres sin hijos y se pensó a veces en la poligamia, para fortalecer al país lo antes posible. Pero ante todo estaban interesados en reanimar la agricultura, con lo cual la política interior de la mayoría de los Estados alemanes recibió aquel rasgo feudal que desaparecía cada vez más en los Estados absolutistas de Occidente a causa del creciente mercantilismo.
Simultáneamente perseguían los mayores Estados alemanes el propósito de hacer de sus países dominios económicos unitarios. Con ese fin suprimieron los privilegios del comercio de las ciudades y se sometió toda industria a una disposición especial. Pero ante todo se preocuparon, mediante tratados comerciales, prohibiciones de importación y exportación, tarifas proteccionistas, premios a la exportación y demás, de estimular el desarrollo del comercio y de las manufacturas para llevar de esa manera nuevos ingresos al Tesoro del Estado. Así recomendaba principalmente Guillermo I de Prusia a su sucesor, en su testamento político, que se preocupase de la prosperidad de las manufacturas, y le aseguraba que así aumentaría sus ingresos y llevaría al país a una situación floreciente.
Pero si la especulación de los soberanos más pequeños contribuyó hasta un cierto grado a estimular en el país las pocas manufacturas, y eso sólo para aumentar los ingresos fiscales, una gran oleada de absurdas disposiciones hacia, por otra parte, que la industria no pudiera desarrollarse, y durante siglos permaneció ligada a sus viejas formas precarias. Supone, por tanto, un desconocimiento completo de los hechos históricos el afirmar que, gracias a la aparición del Estado nacional en Europa, se han fomentado las condiciones de producción y especialmente que recién se crearon las condiciones previas necesarias para el desarrollo de la industria. Precisamente lo contrario es la verdad. El Estado nacional absolutista ha impedido, por siglos enteros, en cada país, el desenvolvimiento de las condiciones económicas, y las ha obstaculizado artificialmente. Sus guerras bárbaras, que llenaron grandes partes de Europa de sangre y de ruinas, fueron la causa de que muchas de las mejores conquistas de la técnica industrial cayesen en olvido y hubieran de ser suplantadas afanosamente por métodos anticuados de trabajo. Sus absurdas disposiciones, además, mataron el espíritu de la economía y sofocaron todo impulso libre, toda actividad creadora, sin los cuales es inimaginable cualquier desarrollo de la industria y de las formas económicas en general.
Por lo demás, el período en que vivimos nos da la mejor demostración práctica; precisamente hoy, cuando una crisis de magnitud inaudita ha abarcado al mundo capitalista entero, empujando al abismo igualmente a todas las naciones, se pone en evidencia la institución del Estado nacional como uno de los obstáculos más insuperables para suprimir esa situación espantosa o para lograr siquiera una limitación temporal del desastre. El egoísmo nacional hizo frustrar hasta aquí todos los ensayos serios de acuerdo recíproco, aspirando continuamente a aprovecharse de la penuria del vecino. Hasta los más decididos defensores de la economía capitalista reconocen más y más la fatalidad de esta situación; pero son siempre consideraciones nacionales las que atan las manos y condenan por anticipado a la esterilidad a todas las proposiciones y ensayos de solución, de cualquier parte que vengan.
Las doctrinas del contrato social
El Renacimiento, con su fuerte modalidad pagana, había despertado de nuevo el interés de los hombres por las cosas terrestres, y dirigió su atención otra vez a problemas que apenas se habían vuelto a discutir desde la decadencia del mundo antiguo. La gran significación histórica del humanismo naciente estaba justamente en el hecho de que sus representantes superaron las trabas espirituales y saltaron por sobre la maraña de las fórmulas muertas de la escolástica y volvieron a colorar al ser humano y a su ambiente social en el centro de sus consideraciones, en lugar de perderse en los extravíos de infecundos conceptos teológicos, como habían hecho los portavoces del protestantismo victorioso en los países nórdicos. El humanismo no era un movimiento popular, sino una corriente espiritual que había invadido casi todos los países de Europa y echado las bases de una nueva concepción de la vida. No quita valor a sus aspiraciones originarias el hecho de que también ese movimiento encalló después espiritualmente, cuando perdió las relaciones con la vida real, y se convirtió en árida sabiduría de gabinete.
La comprobación de los fenómenos naturales de la vida atrajo otra vez la atención de los hombres sobre las agrupaciones sociales y las instituciones de los pueblos, con lo cual fue reanimado el viejo pensamiento del derecho natural. Mientras el absolutismo, cada vez más expansivo, se empeñaba en fortalecer y afirmar su dominación por la gracia de Dios, apelaron los contradictores parciales o totales del poder estatal absoluto a los derechos naturales, cuya defensa debía garantizar el llamado pacto social. Así se llegó espontáneamente a los problemas que habían preocupado ya a los pensadores del medioevo y que recibieron entonces una nueva significación por el redescubrimiento de la civilización antigua. Se trató de aclarar la posición del individuo en la sociedad y hubo el deseo de explicar el origen y la significación del Estado. Por insuficientes que nos parezcan hoy esos ensayos, lograron, sin embargo, que se consagrase mayor atención otra vez a los problemas del derecho y que se procurase poner en claro las relaciones del ciudadano con el Estado y las del poder dominante con el pueblo.
Como la mayor parte de los pensadores influídos por las ideologías humanistas creían reconocer en el individuo la medida de todas las cosas, vieron en la sociedad, no un organismo especial que obedece a sus propias leyes, sino una asociación permanente de individuos que se habían reunido por uno u otro motivo. De ahí brotó el pensamiento de que la convivencia social de los hombres tiene que tener por base una determinada relación contractual, apoyada en derechos intangibles e inalienables, con validez ya antes de la aparición del poder estatal organizado, y que sirvieron de fundamento natural de todas las relaciones de los seres humanos entre si. Ese pensamiento constituyó el verdadero germen de la teoría del derecho natural que revivió por aquel tiempo.
Bajo la presión de la desigualdad social, cada día más expansiva dentro de las Repúblicas urbanas griegas, se desarrolló en el siglo V antes de la cronología actual la doctrina del estado natutal, nacida de la creencia en una legendaria edad de oro, en la que el hombre podría vivir libre y sin obstáculos su felicidad, hasta que poco a poco cayó bajo el yugo de las instituciones políticas y de los conceptos jurídicos positivos emanados de ellas. De esa interpretación surgió lógicamente la teoría del derecho natural, que había de tener después, en la bistoria espiritual de los pueblos europeos, un papel tan importante.
Fueron especialmente los adeptos de la escuela de los sofistas, los que se refirieron en su crítica a los males sociales, a un antiguo estado natural, en el cual el hombre no conocía aún las consecuencias nefastas de la opresión social. Así declaró Hipias de Elis que la ley se había vuelto el tirano de los hombres, induciéndoles sin cesar a acciones antinaturales. Alquidamas, Licofronte y otros se manifestaron, basados en esa afirmación, en pro de la abolición de todos los privilegios sociales y condenaron particularmente la institución de la esclavitud, pues no estaba fundada en manera alguna en la naturaleza humana, sino que ha nacido de las prescripciones de los hombres, los cuales hicieron de la injusticia una virtud. Uno de los mayores méritos de la difamada escuela de los sofistas fue que sus partidarios se sobrepusieron a todas las limitaciones nacionales y se declararon conscientemente miembros de la gran comunidad del género humano. Demostraron la insuficiencia y limitación espiritual de la idea de la patria; y reconocieron, con Aristipo, que todo lugar está igualmente alejado del Hádes.
Después los cínicos, a raíz de las mismas concepciones del derecho natural, llegaron a idénticos resultados. De lo poco que ha quedado de sus doctrinas se desprende con claridad que juzgaban muy criticamente las instituciones del Estado y las han considerado como el extremo opuesto de un orden natural de cosas. En los cínicos se manifiesta con fuerza peculiar el rasgo de la ciudadanía universal. Dado que sus ideas eran desfavorables a todas las diferencias artificiosas entre las diversas clases, castas y estamentos sociales, tuvo que parecerles absurda y necia, por esa razón, toda vanagloria nacional. Antistenes se burlaba de la arrogancia nacional del helenismo, y dijo que tanto el Estado como la nacionalidad son cosas indiferentes. Diógenes de Sínope, el sabio de Corinto, que buscaba en pleno día un hombre, con la linterna en la mano, no quiso comprender tampoco la debilidad heroica del patriotismo —como la llamó Lessing—, pues veía en el hombre mismo la fuente primera de toda aspiración.
La más alta concepción entro en el derecho natural por la escuela de los estoicos, cuyo fundador, Zenón de Citio, rechazaba toda coacción externa y enseñaba a los hombres a seguir sólo la voz de la ley interior que se manifiesta en la naturaleza misma. Llegó así al completo rechazo del Estado y de todas las instituciones políticas de dominio, y luchó por un orden de cosas de perfecta libertad e igualdad para todo lo que lleva rostro humano. La época en que vivía Zenón era muy favorable a su pensamiento y a su sentimiento cosmopolitas, hasta el punto que no se reconocia diferencia alguna entre griegos y bárbaros. La vieja sociedad griega se encontraba en completa disolución; el helenismo creciente, que apoyaba las aspiraciones unitarias de dominación de Alejandro de Macedonia, había cambiado fuertemente las relaciones de los pueblos entre sí y había creado nuevas perspectivas.
Como Zenón fusionaba en una síntesis sociológica el instinto de sociabilidad del hombre, que arraiga en la convivencia con sus semejantes y encuentra su expresión ética más acabada en el sentimiento de justicia del indivíduo, con la necesidad personal de libertad y la responsabilidad de cada uno ante sus actos, se convirtió en el contradictor inmediato de Platón, que no podía imaginarse una convivencia armónica de los hombres más que sobre la base de un sometimiento, de una obligación espiritual y moral impuesta por la coacción externa, y que, en sus concepciones, se afirmaba tan hondamente en las fronteras estrechas de las ideas puramente nacionales, como Zenón en la conciencia de su humanismo puro. Zenón era el punto culminante espiritual de aquella tendencia que veía en los hombres la medida de todas las cosas; como William Godwin fue, dos mil años después, el punto culminante de aquella otra corriente espiritual que aspiraba a reducir la actuación del Estado a un mínimo.
La doctrina del derecho natural, arrancada al olvido por el humanismo naciente, desempeñó un papel decisivo en las grandes luchas contra el absolutismo, y dió un fundamento teórico a las aspiraciones contra el poder absoluto de los príncipes. Los representantes de esas aspiraciones partían de las siguientes reflexiones: si el hombre posee, desde la antigüedad, derechos innatos e inalienables, no se le pueden quitar ni siquiera por la instauración de un gobierno organizado, ni el individuo mismo puede renunciar a esos derechos. Esos derechos tienen más bien que ser establecidos contractualmente, de acuerdo con los representantes del poder del Estado, y ser públicamente confirmados. De ese acuerdo mutuo resultaba por sí mismo la relación entre Estado y pueblo, soberano y súbdito.
Esa concepción, que no podía tener pretensiones de fundamentación histórica, y sólo se apoyaba en una presunción, infirió, sin embargo, un golpe sensible a la creencia en la misión divina del monarca, que encontraba su expresión suprema en el reinado por la gracia de Dios del absolutismo victorioso, un golpe que, en el transcurso de los años, habría de ser decisivo. Si la posición del jefe del Estado tenía que sostenerse en un convenio, resultaba de ello que era responsable ante el pueblo y que la inviolabilidad del poder real era sólo una fábula que se había aceptado tácitamente como verídica. Pero siendo así, la relación entre soberano y pueblo no se cimentaba en urn simple mandamiento del poder, con el cual los hombres habían de resignarse de grado o por fuerza. El poder del soberano estaba más bien frente al derecho inalienable del individuo que oponía ciertas barreras a las decisiones arbitrarias del jefe del Estado, con lo cual era posible una nivelación de las fuerzas dentro de la sociedad. En realidad, los portavoces de las ideas del derecho natural podían apoyarse en una gran serie de hechos históricos. Recuérdese el ejemplo de la vieja fórmula de la coronación de los aragoneses:
Nos, que valemos tanto como vos, y que juntos valemos más que vos, te hacemos rey. Si respetas nuestras leyes y derechos te obedeceremos; si no, no.
Se habían reconocido las consecuencias dañosas a que tenía que llevar todo abuso del poder; por esa razón se intentó oponerle frenos, encadenándolo al derecho natural del pueblo. Esa comprobación era, sin duda alguna, exacta, aun cuando los medios con los que se creía poder resolver esa escisión interna tenían que ser insuficientes, como se puso siempre en evidencia con toda claridad. Entre el poder y el derecho hay un abismo que no se puede franquear de ninguna manera. Mientras derecho y poder habitan la misma casa, la situación antinatural tiene que conducir a roces internos, por los cuales es continuamente amenazada la convivencia pacífica de los hombres. Todo representante del poder de Estado tiene que sentir las limitaciones de su poder absoluto como incómoda ligadura para su necesidad de imponerse, y donde quiera que se le ofrezca ocasión intentará suplantar los derechos del pueblo, o extirparlos totalmente si se siente bastante fuerte para ello. La historia de los últimos cuatrocientos años, en pro y en contra de la limitación del poder absoluto del Estado, habla un lenguaje elocuente, y los más recientes acontecimientos históricos en la mayoría de los países de Europa muestran, con horrorosa claridad, que esa lucha está lejos de haber terminado todavía. Sin embargo, los ensayos ininterrumpidos para poner ciertas fronteras al poder del Estado condujeron lógicamente a pensar que la solución del problema social no debe ser buscada en la limitación, sino en la superación del principio político del poder. Tal es el resultado supremo de la doctrina del derecho natural. Esto explica también por qué el derecho natural ha sido siempre una espina en los ojos de los representantes del principio declarado del poder, aun de aquellos que, como Napoleón, tuvieron que agradecer a esa doctrina su ascensión y grandeza. No sin razón observaba este político de gran cuño, nacido de la Revolución:
Los hombres del derecho natural tienen la culpa de todo. ¿Quién, si no, ha declarado un deber el principio de la insurrección? ¿Quién ha adulado al pueblo, reconociéndole una soberanía de que no es capaz? ¿Quién ha destruído el respeto ante la ley, haciéndola depender de una asamblea a la que falta toda comprensión de la administración y del derecho, en lugar de atenerse a la naturaleza de las cosas?
Representantes destacados del humanismo intentaron dar forma a sus concepciones basadas en el derecho natural mediante la presentación de comunidades imaginarias; sin embargo se reflejó también en esas descripciones fantásticas el espíritu del tiempo y de las interpretaciones que lo animaban. Uno de los más importantes entre ellos fue el estadista inglés Tbomas Moro, un ardoroso defensor del derecho natural, a quien Enrique VIII hizo decapitar después. Incitado por la Politeia de Platón, y especialmente por las descripciones de Américo Vespucio de los territorios y pueblos recién descubiertos, pintó Moro en su Utopía un Estado ideal, cuyos habitantes vivían en comunidades de bienes y sabían, por una sencilla pero sabia legislación, establecer un equilibrio armónico entre la dirección estatal y los derechos inna:tos de los ciudadanos. Ese libro fue el punto de partida de toda una literatura de utopías sociales, en la que alcanzaron singular importancia la Nueva Atlantida, de Bacon, y La Ciudad del sol, del patríota italiano Campanella.
Un gran paso adelante lo dió el humanista francés Francois Rabelais, el cual en su novela Gargantúa describió una pequeña comunidad de hombres completamente libres, la famosa Abadía de Thelema, en la que se había superado toda relación de poder y se había organizado la vida entera de acuerdo con el único principio: ¡Haz lo que quieras!
Pues seres humanos honestos, bien educados, sanos y tratables tienen por naturaleza una inclinación a lo bueno y sienten una repulsión hacia lo malo: en eso consiste su dicha. Pero la servidumbre y la coacción aguijonean la resistencia y la sublevación y son madre de todo mal. Codiciamos con intensidad mayor los frutos prohibidos.
El pensamiento del derecho natural encontró también en la literatura calvinista y católica de aquel tiempo un fuerte eco, aun cuando también aquí se manifiestan con claridad los motivos políticos de esa posición. Así expuso el calvinista francés Hubert Languet, en su escrito Vindiciae contra tyrannos, que representa la profesión de fe política de los hugonotes, la idea de que, después que el Papa perdió el derecho de dominación sobre el mundo, el poder no ha pasado simplemente a los soberanos temporales, sino que ha sido devuelto a manos del pueblo. Según Languet, la relación entre príncipe y pueblo se basa en un convenio mutuo, que compromete al soberano a respetar determinados derechos inalienables del ciudadano, entre los cuales el más importante es la libertad de creencia, y a ponerlos bajo su protección, pues es el pueblo el que hace al rey y no el rey el que hace al pueblo. Ese pacto entre rey y pueblo no necesita ser fortalecido obligadamente por un juramento o ser redactado en una escritura especial; encuentra su confinnación en la existencia del pueblo y del soberano mismos y tiene validez mientras ambos existen. Por esta razón es el soberano responsable ante el pueblo de sus acciones y puede, cuando intenta obstruir la profesión de fe del ciudadano, ser juzgado por los representantes nobles del pueblo, declarado fuera de la ley y muerto impunemente por cualquiera.
Sobre la base de esas concepciones se reunieron las provincias holandesas de Brabante, Flandes, Holanda, Seeland, Gelderland y Utrecht en 1581 en La Haya, establecieron un pacto defensivo y ofensivo, y declararon nulas e inválidas todas las relaciones que habían existido hasta entonces entre ellas y Felipe II de España, pues el rey había quebrantado el pacto, había pisoteado los viejos derechos de los habitantes y se había comportado como un tirano, que gobernaba a los ciudadanos como a esclavos. En ese sentido determinaba la famosa acta de abjuración:
Todo el mundo sabe que un prlncipe es instalado por Dios para proteger a sus sóbditos, como un pastor cuida su rebaño. Cuando, por consiguiente, el prlncipe no cumple su deber de protector, cuando oprime a sus sábditos, destruye sus viejas libertades y los trata como esclavos, no debe ser considerado como un príncipe, sino como un tirano y como a tal deben los estamentos del país, de acuerdo a derecho y razón, deponerlo y elegir otro en su lugar.
Pero no sólo sostenían este punto de vista tan peligroso para el poder temporal los monarcómanos del calvinismo; también llegó a idénticas conclusiones la contrarreforma organizada en el jesuitismo naciente, aun cuando partía de otro punto de vista. El jesuitismo llegó a una completa transformación dentro de la Iglesia católica, intentando adaptar sus aspiraciones a las nuevas condiciones sociales de Europa y agrupar las fuerzas dispersas en una organización firme y combativa, capaz de estar a la altura de todas las contingencias. Por eso no importaba a sus representantes el coqueteo con ideas democráticas, siempre que de esa manera fuesen estimulados sus objetivos secretos. Según las doctrinas de la Iglesia, la monarquía era la forma de Estado instaurada por Dios; pero al soberano temporal sólo le fue dada la espada para proteger la causa de la fe, que tenía su expresión en las doctrinas de la Iglesia. Por eso había colocado la Providencia al Papa como rey de reyes, y había puesto a éstos en calidad de soberanos de los pueblos. Y así como los pueblos debian obediencia incondicional a los príncipes, así el mandato del Papa había de ser ley suprema para los soberanos temporales.
Ahora bien: el protestantismo, cada vez más vasto, había modificado el viejo cuadro, y verdaderos herejes ocupaban tronos principesros como representantes del supremo poder del Estado. En esas circunstancias hubo de modificarse también la relación de la Iglesia católica ante el poder temporal y adquirir otras formas. Fueron principalmente los jesuitas los que iniciaron la marcha por esa ruta. El jesuita español Francisco Suárez combatió la doctrina del derecho divino de los reyes radicalmente, y refirió —en el sentido del derecho natural— la relación entre príncipe y pueblo a un pacto que imponía a ambas partes determinados derechos y obligaciones. Según Suarez, el poder, ya por su misma naturaleza, no debía estar en manos de un individuo, sino que debía estar repartido entre todos, pues todos los seres humanos son iguales por naturaleza. Si el soberano no respetaba las condiciones del convenio concluido o se rebelaba incluso contra los derechos inalienables del pueblo, para los súbditos era entonces un derecho la insurrección a fin de proteger sus derechos y defenderse contra la tiranía.
Se puede comprender que Jacobo I de Inglaterra hiciera quemar públicamente por el verdugo la obra capital del jesuita español, escrita a incitación del Papa, y que escribiese a su colega en el trono real de España, Felipe II, haciéndole amargos reproches porque aseguraba en su país residencia a un enemigo tan rleclarado de la majestad de los reyes.
Más allá aún que Suárez fue su hermano en la Compañía de Jesús, Juan de Mariana, el cual, en el capítulo sexto de su conceptuosa obra Historia de rebus Hispaniae, no sólo justificaba moralmente el asesinato de un rey que hubiese roto el pacto, sino también mencionaba la naturaleza de las armas con que había de llevarse a cabo. Se puede suponer que sólo tenía presente, al decir eso, a los adeptos declarados o simulados del protestantismo, y como él, lo mismo que su antecesor Suárez, era de opinión que todo príncipe debe estar sometido, al menos en cosas de fe, al Papa; de este modo, la herejía de un rey era tiranía contra el pueblo, y libraba a los súbditos de todos los compromisos ante el soberano que había incurrido, como hereje, en pecado mortal. Que esas ideas no tenían sólo una significación puramente teórica, lo evidenció el asesinato de Enrique III y de su sucesor Enrique IV de Francia, ambos exterminados por partidarios fanáticos del papismo. Así se propició tanto por protestantes como por católicos una restricción del poder real, aun cuando no se hizo en manera alguna por impulso libertario, sino por intereses políticos bien meditados. Sin embargo, la afirmación de las ideas del derecho natural por esos sectores ha tenido que contribuir al aumento de los adeptos de la reducción del poder de los reyes, lo que tuvo singular importancia en el período de las grandes luchas en Francia, en los Países Bajos y en Inglaterra.
La necesidad palpable de poner ciertas barreras al poder del Estado, y el reconocimiento del derecho a la insurrección contra un soberano que abusaba de su poder para lo peor y se había convertido en tirano de su pueblo, eran entonces ideas muy difundidas, puestas fuera de curso por la victoria definitiva del absolutismo, pero no olvidadas nunca del todo. Bajo la influencia de tales y parecidas ideologías llegaron pensadores aislados de aquella época a profundizar más las cosas y a descubrir las raíces de toda tiranía. El más importante de ellos fue el joven Etienne de la Boétie, cuyo ingenioso escrito De la servidumbre voluntaria fue publicado, después de su temprana muerte, por su famoso amigo Montaigne. No se podrá esclarecer nunca si Montaigne, como se ha dicho a menudo, ha introducido en la obra algunas modificaciones. El hecho de que el trabajo de La Boétie, que tuvo un papel no insignificante en las luchas contra el absolutismo en Francia, fuese después casi olvidado, y que demostrase de nuevo su eficacia en el período de la gran revolución, es la mejor prueba de su significación espiritual.
La Boétie reconoció con indiscutible claridad que la tiranía se apoya menos en la fuerza brutal que en el arraigado sentimiento de dependencia de los hombres, que han creado primeramente un espantajo con todas las fuerzas inherentes a ellos mismos, para luego —deslumbrados por tanta supuesta fortaleza— someterse a él ciegamente. Ese espíritu de la servidumbre voluntaria es el baluarte más firme y más difícilmente superable de toda tiranía, que se desmoronaría infaliblemente como un montoncito de ceniza si el hombre reconociera lo que se oculta detrás de ella y rehusase obediencia al dolo que él mismo se ha creado.
¡Pero qué vergüenza y qué ignominia es —dice La Boétie— que un sinnúmero obedezca voluntariamente, si incluso servilmente, a un tirano! A un tirano que no les deja ningún derecho sobre propiedad, padres, mujer e hijos, ni siquiera sobre la propia vida... ¿Qué clase de hombre es, pues, un tirano? ¡No es un Hércules, no es un Sansón! A menudo es un hombrecito, el cobarde más afeminado del pueblo entero... No es su fuerza lo que le hace poderoso a él, que no es raro sea esclavo de la peor prostituta. ¡Qué mlseras criaturas son sus súbditos! Si no se rebelan dos, tres, o cuatro contra uno, es quizás por falta comprensible de valor. Pero cuando cien, mil no arrojan a un lado las cadenas de uno solo, ¿dónde queda un resto de voluntad propia o de dignidad humana?... Para libertarse no hace falta emplear la violencia contra el tirano. Este cae cuando el país se ha cansado de él. El pueblo, que se deja expoliar y vejar, sólo debe negarle todo derecho. Para ser libre, sólo le hace falta la firme voluntad de sacudir el yugo... ¡Decidíos a no ser más tiempo esclavos, y seréis libres! Rehusad al tirano vuestra ayuda y, como un coloso a quien se ha privado del pedestal, se derrumbará y se hará pedazos.
Pensadores aislados que llegasen, como La Boétie, a las raíces más ocultas del poder, hubo ciertamente pocos. En general el camino hacia concepciones más libres de la vida avanzaba por las más diversas fases de las interpretaciones del derecho natural, cuyos representantes se habían esforzado siempre por oponer ciertos derechos inalienables y originarios del individuo y del pueblo al poder ilimitado del jefe estatal, para alcanzar de esa manera un equilibrio que asegurase un desarrollo sin trabas de las condiciones de la vida en sociedad. Esa aspiración condujo después a las conocidas exigencias del liberalismo, que no quiso conformarse ya con una simple limitación del poder personal, sino que quería ver reducido a un mínimo el poder de Estado como tal, en la justa suposición de que una tutela continua del Estado tenía que ser tan funesta para el desenvolvimiento fecundo de todas las fuerzas creadoras en la sociedad como la tutela de la Iglesia en los siglos pasados. Ese reconocimiento no era en modo alguno el resultado de una ociosa especulación; constituía más bien la condición previa expresa de todo desenvolvimiento cultural en la Historia, así como la credulidad en la dependencia predeterminada del hombre ante una providencia supraterrestre ha sido, hasta aquí, la condición consciente o inconsciente de todo poder temporal.
Un precursor distinguido en ese largo trayecto, que llega a la restricción del poder principesco y a la formulación de los derechos del pueblo, fue el humanista escocés Georges Buchanan, uno de los primeros que atribuyeron al problema una importancia básica, independientemente del beneficio o del daño que podía implicar una ampliación o una limitación del poder principesco para una u otra confesión. Buchanan sostenía el pensamiento fundamental de que todo el poder emana del pueblo y está basado en el pueblo. Desde este punto de vista, el jefe del Estado debe estar sometido siempre, en todas las circunstancias, a la voluntad del pueblo y toda su significación debe concentrarse en su obligación de ser el primer servidor del pueblo. Si el dueño del poder estatal quebranta ese acuerdo tácito, se declara por sí mismo fuera de la ley y puede ser ajusticiado por cualquiera.
Buchanan dió una interpretación más profunda a la relación entre el poder y el derecho. Si se hubiese contentado con exponer simplemente la libertad de conciencia en cuestiones religiosas contra el poder ilimitado de los príncipes, un representante del absolutismo, en última instancia, se habría podido acomodar a esa restricción. Pero como se atrevió a hacer emanar del pueblo el poder mismo y quiso dejar a los príncipes sólo el papel de ejecutores de la voluntad popular, se concitó la hostilidad irreconciliable de todoo los propulsores de la realeza legitima. Fueron precisamente influencias legitimistas las que movieron al Parlamento en dos ocasiones distintas —en 1584 y 1664— a perseguir el escrito de Buchanan De Jure Regnis apud Scotos; obedeciendo a las mismas influencias, la Universidad de Oxford hizo quemar públicamente la obra cien años después de su aparición.
Pero había surgido también en favor del absolutismo, en territorio inglés, una fuerza de primer orden en la persona de Thomas Hobbes. Hobbes era seguramente una de las figuras más singulares en el reino del pensamiento filosófico-social, un espíritu extraordinariamente fecundo y original, y, junto a Bacon, tal vez la cabeza más dotada que produjo Inglaterra. Su nombre perdura en la Historia como defensor decidido del materialismo filosófico y como defensor declaradó del poder absoluto de los príncipes. En realidad era Hobbes un adversario severo de toda religión en el sentido usual; incluso allí donde se dirige preferentemente contra el catolicismo, se advierte bien que le repugna todo credo revelado. Menor justificación tiene la afirmación de que Hobbes ha sido un representante inflexible del absolutismo real. Ya el hecho de que atribuyese la creación del Estado a un contrato, demuestra que no era un legitimista. Hobbes era un propulsor incondicional del pensamiento del poder, pero tenia menos presente el absolutismo principesco que el poder absoluto del Estado como tal. En general dió preferencia a la monarquía, pero su posición ulterior frente a Cromwell muestra con claridad que le interesaba más la intangibilidad del poder estatal que lo relativo a sus representantes.
Hobbes combatió con gran energía la concepción de que el hombre es por naturaleza un ser sociable. Según su convicción, no habia en el hombre primitivo rastro alguno de instinto social, sino simplemente el instinto brutal del animal de presa. a quien es extraña toda consideración por el bien de los demás. La diferencia misma entre lo bueno y lo malo era totalmente desconocida para el hombre en el estado natural. Ese concepto le fue inspirado tan sólo por el Estado. el cual, por eso, es el fundador de toda cultura. Según su esencia originaria, el hombre no era accesible a un sentimiento social, sino al miedo, el único poder que tenía una influencia sobre su razón. Pues es del miedo de donde surgió la fundación del Estado que puso fin a la guerra de todos contra todos y encadenó a la bestia humana con las cadenas de la ley. Aunque también Hobbes hace proceder el Estado de un pacto, sostiene, sin embargo, que al primer soberano le fue dado el poder ilimitado de gobernar sobre todos los demás. Una vez convenido, el pacto es jurídicamente valedero para todos los tiempos: levantarse contra él es el peor de los crímenes, pues todo intento en ese sentido pone en tela de juicio la existencia de toda clase de cultura, incluso pone en tela de juicio la sociedad misma.
El materialista Hobbes, a quien se ha anatematizado en la Historia como un ateo radical, en realidad era un hombre esttictamente rengioso; sólo que su religión tenia un carácter puramente político, y el dios a quien servia era el poder ilimitado del Estado. Como en toda religión revelada el hombre es tanto más pequeño cuanto más crece sobre él la divinidad, hasta que finalmente Dios es todo y el hombre nada, así en el caso de Hobbes el poder del Estado crece desmesuradamente cuanto más profundamente cae la esencia originaria del hombre al más bajo nivel de la bestialidad. El resultado es el mismo: el Estado lo es todo; el ciudadano, nada. El nombre de Leviathan —el titulo que Hobbes había elegido para su obra capital—, como observó justamente F. A. Lange, caracteriza a ese monstruo, el Estado, que no se guía por consideración alguna superior, que ordena como un dios terrestre ley y justicia, derecho y propiedad, según su capricho, que marca incluso arbitrariamente los conceptos de lo bueno y de lo malo, y garantiza en cambio la vida y la propiedad a todos los que caen ante él de rodillas y le ofrendan sacrificios.[21]
Ley y derecho son conceptos que aparecen, según Hobbes, tan sólo con la creación de la sociedad política, es decir, con el Estado. Por eso el Estado no puede chocar nunca contra un derecho natural, pues todo derecho nace de él mismo. El derecho consuetudinario, que se designa a veces como derecho natural o ley no escrita, puede anatematizar cuaato quiera, el crimen, el robo, el asesinato, la violación; pero en cuanto la ley del Estado ordena al hombre esas acciones, cesan de ser crímenes. Contra la ley del Estado ni siquiera se sostiene el derecho divino, pues sólo al Estado compete decidir sobre derecho e injusticia. El Estado es la conciencia publica; frente a él no puede existir ni una conciencia privada ni una convicción particular. La voluntad del jefe del Estado es la suprema y unica ley.
Como Hobbes sólo ve en el Estado el Leviatán, el animal que no se parece a ningirn otro, según está escrito en el libro de Job, rechaza lógicamente todas las pretensiones de dominación universal de la Iglesia y rehusa a los sacerdotes en general y sobre todo al Papa derechos al dominio temporal. Pues también la religión está para él justificada únicamente en tanto que es reconocida y es enseñada por el Estado. Leemos, por ejemplo, en un pasaje especialmente ilustrativo del Leviathan:
El miedo a los poderes invisibles, sea que los haya imaginado, sea, que hayan sido transmitidos por la tradición, es religión cuando ha sido establecida por el Estado; y es superstición cuando no ha sido establecida por el Estado.
Según Hobbes, el Estado no sólo tiene el derecho a prescribir a sus súbditos lo que deben creer, sino qee decide también si una creencia debe ser considerada religión o sólo superstición. El materialista Hobbes, que no tenía ningún respeto por la religión en general, consideraba como la cosa más corriente que el gobierno se decidiera, por motivos de razón de Estado, por una determinada profesión de fe e impusiera ésta a sus súbditos como única religión verdadera. Choca por eso de modo extraño cuando Fritz Mauthner opina que Hobbes va más allá de la incredulidad de los primeros deístas, por más que exige a menudo también la sumisión del ciudadano a la religión del Estado; lo que quiere es, propiamente, sólo obediencia al Estado, incluso en problemas de religión, no a Dios.[22]
Toda la diferencia está, sin embargo, sólo en la forma de la creencia. Hobbes adornó al Estado con todas las cualidades sagradas de una divinidad a la que el hombre está sometido en todas las circunstancias. Dió a la necesidad de veneración de los creyentes otro objeto de culto, y condenó y combatió la incredulidad en el dominio político con la misma intolerancia férrea y consecuente con que la Iglesia se cuidaba de combatir toda resistencia a sus mandamientos. La credulidad en el Estado del ateo Hobbes era, en el fondo, una religión: creencia del hombre en su dependencia de un poder superior que decide sobre su destino personal y contra el cual no puede haber ninguna rebelión, puesto que es inaccesible a todas las finalidades humanas.
Hobbes vivía en una época en que la aparición del Estado nacional puso fin, tanto a las pretensiones de dominación universal de la Iglesia, como a los ensayos de imponer en Europa el dominio de una monarquía universal temporal. Y como reconoció que no se puede hacer retroceder el curso de la Historia ni se podían reanimar artificialmente las cosas que pertenecían ya al reino de sombras del pasado, se adhirió a la nueva realidad. Pero como él, lo mismo que todos los defensores de la autoridad, partió en sus razonamientos de la bestialidad nata del hombre, y, a pesar de su ateísmo, no pudo librarse del dogma antihumano del pecado original, tuvo que llégar lógicamente a los mismos resultados que sus precursores del campo de la teología eclesiástica. Le valió poco haberse emancipado personalmente de las ligaduras de la creencia religiosa en los milagros; pues se dejó envolver en la red de una creencia política milagrosa, que, en sus consecuencias, era igualmente antilibertaria y no esclavizaba menos el espíritu del hombre. Esta es, por lo demás, una prueba de que el ateísmo, en el sentido usual, no está inspirado forzosamente por ideas de liberación. Obra libertariamente tan sólo cuando ha comprendido hasta lo más profundo las conexiones íntimas entre religión y política, y no concede a los dueños del poder terrenal mayor justificación que a la autoridad divina. El pagano Maquiavelo y el ateo Hobbes son testimonios clásicos de ello.
Todos los defensores de la idea del poder, aun cuando, como a Maquiavelo y Hobbes, no les importase gran cosa la religión tradicional, estaban forzados a transferir al Estado el papel de providencia terrena, a rodearle del mismo nimbo místico que irradia de toda divinidad, y a atribuirle todas aquellas cualidades superhumanas sin las cuales un poder no puede existir, sea de naturaleza celeste o terrena. Pues ningún poder se sostiene sobre la base de los rasgos característicos específicos que le son inherentes; su grandeza se apoya siempre en supuestas cualidades que le atribuyó la fe de los hombres. Como Dios, todo poder terreno es también sólo un tablero vacío que no refleja más que lo que el hombre ha escrito en él.
La doctrina del pacto social, y particularmente la idea de Buchanan, según la cual todo poder emana del pueblo, despertó después a nueva vida en los independientes de Inglaterra, que se levantaron no sólo contra el catolicismo, sino también contra la Iglesia de Estado fundada por los presbiterianos calvinistas, y exigieron la completa autonomía de las comunas en todas las cosas de la fe. Como la administración de la Iglesia de Estado se evidenció un instrumento obediente del poder real, surgió de una y misma fuente la oposición política y religiosa del puritanislno, cada vez más expansivo. El conocido historiador inglés Macaulay observó con razón, refiriéndose a los puritanos: A su odio contra la Iglesia se había agregado el odio a la Corona; ambos sentimientos se mezclaron y se volvieron cada vez más agrios por efecto de la mezcla.
Animado por ese espíritu, se manifestó, en primera línea, por la libertad de prensa el poeta del Paraíso perdido, John Milton, para asegurar la libertad de conciencia politica y religiosa del ciudadano, y sostuvo en su escrito Defensio pro populo anglicano, el derecho incondicional de toda nación a llevar ante la justicia a un tirano traidor y perjuro y a condenarle a muerte. Su libro fue leído por los mejores espíritus de Europa con verdadera ansia, especialmente después que fue quemado públicamente en Francia por el verdugo, por orden del rey.
Entre los levellers, los partidarios de John Lilburnes se expresaron del modo más enérgico esas concepciones, y encontraron su manifestación más atrevida en el pensamiento del pacto popular, que era llevado a las masas por ese sector, el más radical desenvolvimientó revolucionario de aquel tiempo. Casi todos los pensadores filosófico-sociales de ese periodo, desde Gerard Winstanley a P. C. Plockboy y John Beller, y desde R. Hooker y A. Sidney a John Yocke, fueron defensores convencidos de la doctrina del pacto social.
Mientras el absolutismo en el continente llegó, en casi todas partes, a la dominación ilimitada, sólo bajo los Estuardos adquirió en Inglaterra un éxito pasajero, y fue otra vez arrojado por la borda por la segunda revolución de 1688. Por la Declaration of Rights, en la que fueron confinados de nuevo, en forma más amplia, todos los postulados expuestos ya en la Magna Charta, se restableció la relación contractual entre Corona y pueblo. Ese desarrollo de los acontecimientos históricos trajo aparejado que, precisamente en Inglaterra, no quedasen nunca fuera de curso la idea del pacto social y las concepciones del derecho natural, y que, en consecuencia, tuviesen allí una influencia más honda que en cualquier otro país en la actitud espiritual del pueblo.
En el continente se habían habituado imperios y pueblos a rendirse a la violencia ilimitada de los príncipes, y la frase de Luis XIV: ¡El Estado soy yo!; adquirió una significación simbólica para todo el periodo del absolutismo. Sin embargo, en Inglaterra, donde, frente a las aspiraciones de poder de la Corona, había siempre una oposición decidida de la ciudadanía;, que sólo pasajeramente, y nunca por largo tiempo, pudo ser amordazada, se desarrolló en consecuencia otra concepción de las cosas sociales, procurando celosamente conservar los derechos adquiridos y oponer al despotismo un dique eficaz por el derecho de codeterminación del Parlamento. John Jym, el inteligente jefe de la oposición en la Camara de los Comunes contra las pretensiones absolutistas de la Corona, dió elocuente expresión a ese sentimiento íntimo diciendo a la minoría, que era fiel al rey, las siguientes palabras:
Aquel falso principio que inspira a los príncipes y les hace creer que los países sobre los cuales gobiernan son su propiedad particular —como si el reino existiera para el rey y no el rey para el reino— es la raíz de toda la miseria de los súbditos, la causa de todos los ataques a sus derechos y libertades. Segdn las leyes reconocidas de este país, ni siquiera las joyas de la Corona son propiedad del rey; le han sido solamente confiadas por el pueblo para su ornato y uso. Y también se le han confiado las ciudades y las fortificaciones, los tesoros y depósitos, los cargos públicos para velar por la seguridad, el bienestar y el provecho del pueblo y del reino. Por eso no puede emplear su poder más que mediante la deliberación de ambos Parlamentos.
En estas palabras suena el eco de toda la historia inglesa, se manifiesta la eterna lucha entre el poder y el derecho, que tendrá fin tan sólo cuando se haya soslayado o superado todo principio de poder. Pues el principio de la representación popular tenía entonces otra significación que hoy; lo que hoy sólo contribuye a cerrar el camino de las nuevas formas de la vida social, era entonces un intento serio para señalar al poder determinados limites, un comienzo promisorio en la marcha hacia la completa extirpación de todas las aspiraciones políticas de poder en la vida social.
Por lo demás, muy pronto condujo la doctrina de una relación contractual, como base de toda institución política de la sociedad, también en Inglaterra, a bastas conclusiones. Así, el teólogo Richard Hooker sostuvo ya en su obra Laws of Eclesiastical Polity, aparecida en 1593, que es indigno de un hombre someterse ciegamente, como un animal, a la coacción de una autoridad de cualquier clase que sea; si su propia razón no se lo aconseja. Hooker fundamentó la doctrina del pacto social diciendo que ningún hombre hubiera sido capaz de mandar sobre una gran cantidad de semejantes si éstos no le hubiesen dado su asentimiento para ello. Pero ese asentimiento, según Hooker, sólo pudo ser alcanzado por un entendimiento recíproco: de ahí el convenio. En sus consideraciones sobre la esencia del gobierno, declaró Hooker abiertamente que no es imposible en manera alguna, según la naturaleza de las cosas, que los hombres puedan vivir juntos sin un gobierno público. Su obra sirvió después a John Locke como base para sus dos famosos tratados On Civil government, de los que tomó su principal alimento el liberalismo naciente.
También Locke partió, en sus consideraciones filosófico-sociales, del derecho natural. En oposición a Hobbes, creía, sin embargo, que la libertad del hombre primitivo no ha sido, en manera alguna, un estado de arbitrariedad, en que el derecho del individuo estaba determinado simplemente por la violencia bruta a su disposición; presumía, más bien, que ya en aquellos tiempos han existido relaciones generales y obligatorias entre los hombres, resultantes de sus inclinaciones sociables y de las apreciaciones de la razón. Locke era también de opinión que ya en la condición natural existió una cierta forma de propiedad. Ciertamente Dios ha puesto la naturaleza entera a la libre disposición del hombre, de modo que la tierra misma no pertenecía a nadie, pero posiblemente si perteneció a alguien el fruto que obtuvo el individuo con su trabajo personal. Justamente por eso se desarrollaron paulatinamente ciertos compromisos entre los hombres; en particular después que los diversos grupos familiares se reunieron en grandes asociaciones. De ese modo trató Locke de explicarse la aparición del Estado, que a sus ojos sólo tenia la significación de una sociedad de seguros, cuya misión consistla en velar por la seguridad personal y la propiedad de los ciudadanos.
Pero si el Estado no tiene otra misión que ésa, es perfectamente lógico que el supremo poder no ha de estar en el soberano del Estado, sino en el pueblo mismo y debe hallar su expresión en la asamblea legislativa elegida por él mismo. En consecuencia, el representante del poder de Estado no está sobre, sino como cualquier otro miembro de la sociedad, bajo la ley, y es responsable de sus actos ante el pueblo. Si abusa del poder que se le ha confiado para la protección de los ciudadanos, puede ser depuesto por el pueblo en todo momento, lo mismo que cualquier otro funcionario que contraviene a su deber.
Estas manifestaciones de Locke se dirigían contra Hobbes y, ante todo, contra sir Robert Filmer, el autor del Patriarch, y uno de los defensores más decididos del poder absoluto del rey. Según Filmer, sobre el rey no puede haber ninguna base de control humano, ni está ligado, en sus decisiones, a las de sus predecesores. El rey ha sido elegido por Dios mismo para hacer de legislador de su pueblo, y sólo él está por encima de la ley. Todas las leyes, bajo cuya protección han vivido los hombres hasta aquí, les han sido transmitidas por los elegidos de Dios, pues es absurdo que un hombre haga leyes sobre si mismo. Pero, según Filmer, era criminal atribuir a un pueblo el derecho a juzgar a su rey o a quitarle la Corona; pues en este caso los representantes del pueblo son acusadores y jueces en una sola persona, lo que contradice todos los postulados de la justicia. Por eso, según su interpretación, toda limitación del poder legítimo es una desgracia y debe llevar, invariablemente, a una disolución completa de todas las ligaduras sociales.
Locke, que quería hacer figurar al rey sólo como un órgano ejecutivo de la voluntad del pueblo, le rehusaba, en consecuencia, el derecho de hacer las leyes. Pretendía una triple estructura del poder público; pues sólo de esa manera se puede eludir un abuso del poder, que será siempre un peligro para el bien público si se encuentran todos los medios de poder reunidos en una sola persona. Por eso el poder legislativo debe basarse exclusivamente en la representación del pueblo. El poder ejecutivo o realizador, cuyos representantes pueden ser depuestos o suplantados por otros, en todo instante, por la asamblea legislativa, está subordinado y es responsable en todos los asuntos ante el primero. Quedaba aún el poder federativo, que, según Locke, tenía la misión de representar a la nación ante el exterior, concertar alianzas con otros Estados y resolver sobre guerra y paz. También esta rama del poder público debe ser responsable ante la representación del pueblo y cumplir simplemente sus decisiones.
Para Locke la representación popular era el órgano especial que tenía que defender los derechos del pueblo contra el gobierno; por esa razón le concedía una posición tan destacada. Si el gobierno lesiona, de modo irresponsable, la misión encomendada a esa representación, se produce una ruptura de las condiciones jurídicas existentes, y el pueblo está en libertad de oponer a la revolución de arriba la revolución de abajo para defender sus derechos inalienables.
Por mucho que Locke se haya esforzado en encontrar de antemano una solución para todos los casos dables en el dominio de la posibilidad, no se puede perder de vista que sus previsiones políticas sufren a causa de fallas que no se pueden suprimir por la mera división de las funciones del poder, pues están ligadas al poder como tal, y son además estimuladas por la desigualdad económica en la sociedad. De esas fallas padecieron también el liberalismo y todos los planes constitucionales ulteriores, con los cuales se quiso restringir el poder en los diversos países y se intentó preservar los derechos de los ciudadanos. Lo reconoció ya el girondista Louvet, cuando pronunció estas palabras, en medio de la marea alta del entusiasmo por la nueva Constitución: La igualdad política y la Constitución no tienen un enemigo más peligroso que la creciente desigualdad de la propiedad. Cuanto más grande se hizo esa desigualdad en el curso del tiempo, y cuanto más insuperables se volvieron las contradicciones sociales en el régimen del capitalismo victorioso y se socavó toda especie de comunidad en las exigencias económicas, tanto más debió palidecer la significación originaria de aquellas medidas que antes jugaron un papel tan grande en la lucha contra el excesivo desarrollo de las aspiraciones políticas de dominio en la sociedad.
Sin embargo, las ideas del derecho natural tuvieron, durante siglos, la más fuerte influencia en todas las corrientes sociales de Europa que proyectaban oponer ciertas barreras al poder legítimo y querían ensanchar la esfera de la independencia personal del individuo. Esa influencia se conservó incluso después que una gran serie de pensadores distinguidos, en Francia e Inglaterra, como lord Shaftesbury, Bernhard de Mandeville, William Temple, Montesquieu, John Bolingbroke, Voltaire, Buffon, David Hume, Mably, Henry Linguet, A. Ferguson, Adam Smith y algunos otros, estimulados por conocimientos científico-naturales, abandonaron la doctrina de un pacto social originario y buscaron otras posibilidades para la convivencia social, reconociendo ya algunos de ellos al Estado como instrumento político de poder de minorías privilegiadas de la sociedad para la dominación de las grandes masas.
También los grandes fundadores del derecho internacional de gentes —Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, para no nombrar sino a los más conocidos—, cuyo mayor mérito consiste en haber hecho, en una época en que el aislamiento nacional de los pueblos hacia cada día nuevas conquistas, los primeros ensayos para reunir lo común a todos los hombres por encima de las fronteras de los Estados y elaborarlo como fundamento de un derecho general, partían del derecho natural en sus consideraciones. Grotius consideraba al hombre como ser social, y reconoció en el instinto social la raíz de todos los vínculos sociales. La convivencia comunal desarrolló determinadas costumbres, que constituyeron los primeros cimientos del derecho natural. En su obra Sobre el derecho de la guerra y de la paz, aparecida en 1625, atribuyó la creación del Estado a un convenio tácito para la protección del derecho y en beneficio de todos. Como el Estado ha surgido por la voluntad de todos los individuos, no puede suprimir nunca el derecho que tiene cada uno de sus miembros; ese derecho natural e inalienable no puede ser modificado ni siquiera por Dios mismo. La misma condición jurídica constituye también el cimiento de las relaciones con otros pueblos y no puede ser impunemente lesionada.
Pufendorf, lo mismo que Thomasius, se apoyaba en Grotius, y en los filósofos sociales ingleses, y declaró valientemente que el derecho natural no sólo existe para cristianos, sino también para judíos y turcos; un punto de vista que, en aquella época, era en verdad extraordinario. Thomasius, en cambio, basó todo el derecho en la necesidad del individuo de ser lo más feliz posible y de prolongar su vida lo más que pudiese. Pero como el hombre sólo encuentra en la comunidad su mayor dicha, debe por ello aspirar a que el bienestar de todos sea el leit motiv de sus actos. En ese postulado vió Thomasius todo el contenido del derecho natural.
Todas las aspiraciones que se nutrieron en la doctrina del derecho natural tenían por base el propósito de liberar al hombre de la opresión de las instituciones sociales coercitivas, a fin de que llegue a la conciencia de su humanidad y no caiga de rodillas ante ninguna autoridad que le prive el derecho al propio pensamiento y a la propia acción. Es verdad que en la mayoría de esas corrientes existía toda una cantidad de elementos autoritarios, que culminaban incluso, no raras veces, en nuevas formas de dominación, una vez que habían alcanzado sus objetivos parcial o totalmente. Pero eso no cambia nada el hecho de que los grandes movimientos del pueblo, fecundados por aquellas ideas, han abierto el camino para la posibilidad de superar los conceptos de poder y han preparado el campo en que un día germinará vigorosa la semilla de la libertad.
Millares de experiencias han tenido y tendrán aún que ser recogidas para hacer comprender a los hombres la idea de que la fuente de todo el mal no está en las formas del poder, sino en el poder mismo como tal, al que hay que dejar a un lado si se ha de abrir a la humanidad nuevas perspectivas para el futuro. Hasta la más ínfima conquista en ese camino penoso fue un paso adelante en el sentido de la superación de aquellas ligaduras políticas que paralizaron siempre el libre desenvolvimiento de las fuerzas creadoras de la vida cultural, e impidieron su natural desarrollo. Tan sólo cuando la creencia del hombre en su dependencia de un poder superior haya sido superada, caerán también las cadenas que han mantenido hasta aquí a los pueblos en el yugo de la esclavitud espiritual y social. Tutela y autoridad son la muerte de toda aspiración espiritual, y por eso son el mayor obstáculo a la solidaridad social interna, que no surge más que de la libre consideración de las cosas y únicamente puede prosperar en una comunidad que no sea detenida en su marcha natural por la coacción externa, por la credulidad extraterrena en dogmas absurdos o por la opresión económica.
Las ideas liberales en Europa y en América
Se ha habituado uno a calificar el liberalismo como individualismo político, lo que no sólo hizo que se haya creado una concepción falsa, sino que se abriesen de par en par las puertas a todos los malentendidos posibles. Esa corriente tenia en su base, sin embargo, un pensamiento completamente social: el principio de la utilidad, que Jeremias Bentham —uno de los representantes más destacados de esa opinión— expresó en la fórmula: la mayor suma posible de felicidad para el mayor número posible de miembros de la sociedad. Con eso se convirtió el principio de la utilidad para él en la medida natural del derecho y la injusticia.
La comunidad —dice Bentham— es una corporación de naturaleza moral que se compone de individuos considerados como si fuesen sus miembros. El interés del conjunto, por tanto, no puede significar otra cosa que el intcrés de los individuos que se han reunido en comunidad. En consecuencia, no es más que una frase vacia eso de las exigencias de la comunidad, si no se tienen presentes los intereses del individuo. Todo hecho nuevo acrecienta el interés del hombre en la medida que aumenta la suma de su felicidad personal o disminuye la suma general de sus sufrimientos. Desde el punto de vista de la utilidad, una acción gubernativa (que no es sino una especie singular de acción llevada a cabo por una persona particular o por varias) sólo es buena y justa, cuando contribuye a aumentar la mayor dicha posible del ciudadano.[23]
En estas palabras se expresa seguramente el sentimiento de la justicia social, que, en su hipótesis inmediata, se basa en el individuo, pero que, sin embargo, hay que estimarlo como resultado de un sentimiento declarado de solidaridad, y esto no puede ser definido en modo alguno por la denominación general de individualismo, que puede decirlo todo y nada.
Aunque una gran serie de famosos representantes del radicalismo político en Inglaterra, en oposición a Bentham, partieron del derecho natural, coincidieron en sus objetivos finales con él. El predicador disidente Joseph Priestley, que proclamó la capacidad ilimitada de perfeccionamiento del hombre como una ley de Dios, no quería conceder al gobierno derechos más que en la medida que sus órganos estaban dispuestos a fomentar esa ley de la voluntad divina. Atribuir al gobierno otro objetivo es un pecado mortal contra el derecho del pueblo, pues sólo la utilidad y la dicha de los miembros particulares de la comunidad es la medida según la cual ha de valorarse toda acción que tenga referencia al Estado. Bajo la influencia de esa interpretacióh defendió Priestley el derecho del pueblo a deponer en todo instante su gobierno, como una de las condiciones más elementales del pacto estatal, y llegó así, lógicamente, al derecho a la revolución, que todo pueblo tiene cuando el gobierno abandona el camino que le está trazado por esos principios imperecederos.
Richard Price, en oposición a Priestley, no atribuía a puros motivos de utilidad los conceptos de derecho y de injusticia, y tampoco estaba muy de acuerdo con esas concepciones, que sonaban demasiado a materialismo filosófico; creía en la libertad de la voluntad humana, pero concordaba por completo con la opinión de su amigo sobre la relación del hombre con el gobierno, e incluso la amplió aún al concebir más hondamente la libertad personal.
En un Estado libre —dice Price— cada cual es su propio legislador. Todos los impuestos han de ser considerados como tributos voluntarios para el pago de los servicios públicos necesarios. Toda ley ha de considerarse como medida tomada por acuerdo general para la protección y seguridad del individuo. Todas las autoridades son sólo representantes o delegados, cuya tarea consiste en ejecutar esas medidas. La declaración que afirma que la libertad es el gobierno por medio de leyes en lugar de serio por hombres, corresponde sólo en parte a la verdad. Si las leyes son establecidas por un hombre o por una asociación de hombres en el Estado, en lugar de ser los resultados de un acuerdo general, la condición de los hombres bajo tal gobierno no se diferencia en absoluto de la esclavitud.[24]
La manifestación sobre las leyes es de singular importancia, cuando se recuerda el culto que se ha rendido en Francia a la ley en tiempos de la Gran Revolución. Ciertamente, también reconoció Price que un estado social en que las leyes emanan del libre convenio de todos, sólo sería posible en los cuadros de pequeñas comunidades, pero justamente por eso le pareció el moderno gran Estado uno de los peores peligros para el porvenir de Europa.
De todos los representantes del radicalismo político de aquella época, fue Thomas Paine, el combatiente entusiasta en favor de la independencia de las colonias inglesas de América, el que ha sabido dar expresión más nítida a aquellas aspiraciones. Especialmente notable es el modo como presentó a los contemporáneos la diferencia entre Estado y sociedad:
La sociedad —dice Paine— es el resultado de nuestras necesidades; el gobierno, el resultado de nuestra corrupción. La sociedad aumenta nuestra prosperidad positivamente en tanto que une nuestras inclinaciones; el gobierno, negativamente, en tanto que pone dique a nuestros vicios. La sociedad estimula el trato mutuo; el gobierno crea diferencias y delimitaciones entre los estamentos. La sociedad es un protector; el gobierno, un carcelero. La sociedad es, en toda forma, una bendición; el gobierno es, en el mejor de los casos, un mal necesario y en el peor de los casos un mal insoportable, pues cuando nos vemos expuestos a una vejación por un gobierno, que habriamos supuesto tal vez propio de un país sin gobierno, nuestra desdicha es aumentada en este caso por la conciencia de que nosotros mismos hemos creado el instrumento con el que se nos castiga. Como la vestimenta del hombre, así tambim el gobierno es sólo un signo de la inocencia perdida.[25]
Como Priestley, así creía también Paine en un ascenso continuo de la cultura humana, y concluía, por tanto, que cuanto más alto se eleva una cultura, tanto más débil es la necesidad de un gobierno, pues los hombres, en este caso, aspiran a atender sus propios asuntos y los del gobierno por sí mismos.
En su obra polémica contra Edmud Burke, que había pertenecido a los representantes más entusiastas del radicalismo político, pero que después se volvió uno de los propagandistas más encarnizados de la moderna reacción estatal, desarrolló Paine, una vez más, con palabras brillantes, su interpretación de la esencia del gobierno, acentuando con particular energía que los hombres de hoy no tienen ningún derecho a prescribir el camino a los hombres de mañana. Los convenios que han pasado a la historia no pueden imponer nunca a la nueva generación el deber de considerar jurídicamente válidos y obligatorios también para ellos los obstáculos creados por los antepasados. Paine prevenía a sus contemporáneos sobre la creencia absurda en la sabiduría del gobierno, viendo en éste, simplemente, una corporación nacional de administración, que tiene la misión de llevar a la práctica los principios básicos prescritos por la sociedad.[26] Pero Paine era también un adversario de aquella democracia formal que ve la última palabra de la sabiduría en la voluntad de la mayoría, y cuyos representantes pretenden legislar sobre toda acción humana. En sus ardientes artículos The Crisis (1776-1783) prevenía ya sobre una tiranía de la mayoría, cuyo poder se siente a menudo más opresivamente que el despotismo de un individuo sobre todos. Como si hubiese ya presentido el peligro que habría de sobrevenir cuando se toma un método y se lo transforma en un principio jurídico esencial que deriva sus postulados del hecho que cinco son más que cuatro.
Las ideas del radicalismo político encontraron entonces, en Inglaterra y en América, una amplia difusión y han impreso su sello, de un modo indiscutible, al desarrollo espiritual de ambos países. Las encontramos después en John Stuart Mill, Thomas Buckle, E. H. Lecky y Herbert Spencer, para no citar sino cuatro de los nombres más conocidos. Penetraron en las obras de la poesía y entusiasmaron a hombres como Byron, Southey, Coleridge, Lamb, Wordsworth y, ante todo a Shelley, uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, para alcanzar, finalmente, su punto culminante en la Justicia política de Godwin, cuya obra alentó poderosamente a los espíritus durante un largo tiempo, pero luego cayó en el olvido, ya que sus atrevidas conclusiones parecieron, evidentemente, ir demasiado lejos para la mayoria.[27]
Godwin había reconocido claramente que el mal no encuentra su explicación en la forma externa del Estado, sino que está fundado en su esencia misma. Por esta razón no quería ver sólo limitado a un mínimo el poder de Estado, sino que esperaba a excluir todo poder de la vida de la sociedad. De ese modo llegó el atrevido pensador a la noción de un sociedad sin Estado, en que el hombre no esté ya sometido a la coacción espiritual y física de una providencia terrestre, sino que encuentre suficiente espacio para el libre desarrollo de sus capacidades naturales y regule todas las relaciones con sus semejantes, conforme a sus necesidades eventuales, sobre la base del libre acuerdo.
Pero Godwin reconoció también que un desenvolvimiento social en esa dirección no es posible sin una transformación básica de las condiciones económicas existentes, pues la dominación y la explotación salen del mismo tronco y están ligadas inseparablemente. La libertad del individuo está asegurada sólo cuando encuentra su punto de apoyo en el bienestar económico y social de todos; una circunstancia que no habían considerado nunca con la atención debida los representantes del radicalismo político puro, por lo cual se vieron siempre forzados después a hacer al Estado nuevas concesiones. La personalidad del individuo se eleva tanto más cuanto más hondamente arraiga en la comunidad, la mejor fuente de su fortaleza moral. Sólo con la libertad se forma en el hombre la conciencia de la responsabilidad de sus actos y el respeto ante el derecho ajeno; sólo en la libertad se desarrolla con todo su vigor aquel precioso instinto de la convivencia social, que no puede someter ninguna autoridad: la sensibilidad del hombre ante las alegrías y los dolores del prójimo, y de ahí el impulso a la ayuda mutua, en que arraiga toda ética social, toda noción sobre justicia social. Así, la obra de Godwin fue el epílogo de aquel gran movimiento espiritual que había escrito en sus banderas la mayor limitación posible del poder del Estado, y al mismo tiempo el punto de partida de la ideología del socialismo libertario.
En América las ideas del radicalismo político dominaron largo tiempo a los mejores cerebros y con éstos a la opinión pública. Todavía hoy no han sido olvidadas por completo, aunque la dominación aplastante y aplastadora del capitalismo y de su economía monopolista socavó las viejas tradiciones hasta tal grado que aquellas ideas sólo pueden servir de rótulo de fachada para aspiraciones bien distintas. Sin embargo, no siempre fue así. Hasta un carácter de temperamento tan conservador como el de George Wáshington, a quien Paine había dedicado la primera parte de sus Derechos del hombre —lo que no le impidió después atacar violentamente al primer presidente de los Estados Unidos, cuando creyó reconocer que éste entraba por una senda que tenía que apartarle de la ruta de la libertad—, hasta Washington hizo esta declaración:
El gobierno no conoce la razón ni la convicción, y por eso no es otra cosa que la violencia. Lo mismo que el fuego, es un servidor peligroso y un amo terrible. No hay que darle nunca ocasión para cometer actos irresponsables.
thomas jefferson, que calificó el derecho a la rebelión contra un gobierno que ha lesionado la libertad del pueblo, no sólo como derecho, sino como deber de todo buen ciudadano, y era de opinión que una pequeña insurrección de tanto en tanto no puede menos de ser beneficiosa para la salud de un gobierno, resumió su concepción sobre toda la esencia del gobierno en estas lacónicas palabras: el mejor gobierno es el que gobierna menos. adversario irreductible de todas las limitaciones políticas, consideraba jefferson toda intromisión del estado en la esfera de la vida personal de los ciudadanos como despotismo y violencia brutal.
benjamín franklin replicó al argumento de que el ciudadano debe sacrificar uha parte esencial de su libertad al estado para procurarse así la seguridad de su persona, con estas palabras tajantes:
el que está dispuesto a abandonar una parte esencial de su libertad para conseguir en cambio una seguridad temporal de su persona, pertenece a los que no merecen ni la libertad ni la seguridad.
wendell phillips, el vigoroso combatiente contra la esclavitud de los negros, expresó su convicción de que el gobierno es simplemente el refugio del soldado, del hipócrita y del cura. y manifestó en uno de sus discursos:
tengo una pobre opinión de la influencia moral de los gobiernos. creo con guizot que es una burda ilusión creer en el poder soberano de una máquina política. cuando se oye con qué veneración habla cierta gente del gobierno, se podría creer que el congreso es la encarnación de la ley de la gravitación universal, que mantiene a los planetas en su ruta.
abraham lincoln previno a los americanos para que no confiasen a un gobierno la garantía de sus derechos humanos:
si hay algo en la tierra que un ciudadano no debería confiar a manos extrañas, es la conservación y la persistencia de la propia libertad y de las instituciones ligadas a ella.
de lincoln proceden también estas significativas palabras:
fui siempre de opinión que el hombre tiene que ser libre. pero si hay hombres a quienes la esclavitud parece conveniente, son los que la desean para ellos mismos y los que la quieren imponer a los otros.
Ralph Waldo Emerson expresó estas conocidas palabras:
Todo Estado verdadero está corrompido. Los hombres buenos no deben obedecer demasiado a las leyes.
Emerson, el poeta filósofo de América, sentía sobre todo abierta repugnancia contra el fetichismo de las leyes y sostenía que pagamos demasiado caro nuestra desconfianza recíproca. El dinero que entregamos para la institución de tribunales y de prisiones, es un capital malamente invertido. Y decía también que la ley de la autoconservación ofrece al hombre más seguridad de lo que podría hacerlo cualquier legislación.
Este espíritu inspiraba toda la literatura política de América en aquellos tiempos, hasta que apareció el capitalismo moderno, que condujo a novísimas condiciones de vida, con sus efectos espiritual y moralmente corruptores, desplazando cada vez más las viejas tradiciones o interpretándolas en su beneficio. Y así como las mismas corrientes de ideas llegaron en Inglaterra a su cima en la Justicia política de Godwin, así también alcanzaron la más alta perfección en la acción de hombres como H. D. Thoreau, Josiah Warren, Stephen Pearl Andrews y algunos otros que se atrevieron a dar valerosamente el último paso y dijeron con Thoreau:
Reconozco de todo corazón este principio: el mejor gobierno es el que gobierna menos: sólo deseo que se pudiera avanzar más rápida y sistemáticamente de acuerdo con ese principio. Justamente empleado, ese pensamiento implica todavía otro, que apruebo igualmente: el mejor gobierno es, en general, el que no gobierna.
Pero esas ideas; no se expresaron únicamente en América y en Inglaterra, aun cuando en esos países penetraron más hondamente en la conciencia del pueblo. En toda Europa, donde en vísperas de la Revolución francesa se reanimó la vida espiritual, encontramos sus rastros. Un anhelo de libertad había embargado a los hombres, y muchos de los mejores espíritus de aquel tiempo fueron atraídos hacia esa órbita. Por los acontecimientos revolucionarios en América, y después en Francia, recibieron esas aspiraciones un poderoso impulso. También en Alemania, donde un núcleo selecto de pensadores aspiraba entonces a echar las bases de una nueva cultura espiritual, penetraron las ideas libertarias y se elevaron como horizontes luminosos de un porvenir mejor, por sobre la miseria y la humillación de una realidad dominada por el más despreciable despótismo. Piénsese en la Educación de la especie humana, de Lessing, en Ernst und Falk y en su Diálogo sobre las soldados y los monjes. Lessing siguió las mismas huellas del radicalismo político de Inglaterra y América antes y después de él. También él estimó la relativa perfección del Estado, de acuerdo con la suma de la mayor dicha posible que aseguraba a cada ciudadano. Pero reconoció que la mejor constitución del Estado sólo era obra del espíritu humano, y, por tanto, era por necesidad perecedera y defectuosa.
Imagina la mejor constitución de Estado que quieras; imagina que todos los hombres en el mundo entero han aceptado esa constitución. ¿No opinas que también entonces tienen que surgir de esa misma constitución óptima del Estado cosas altamente perjudiciales para la felicidad humana, y de las cuales el hombre, en la condición natural, ciertamente, no habría sabido nada?
Lessing mencionó, para fortificar esa opinión, diversos ejemplos, de los que se desprende claramente la nulidad entera de la aspiración a una mejor forma de Estado. Estimulado por sus luchas contra la teología, volvió el atrevido pensador después sobre estos problemas, que al parecer no abandonó más. Esto lo prueban las frases finalss de su Diálogo sobre los soldados y los monjes, tan breve como rico de contenido:
B. ¿Qué son los soldados? — A. Protectores del Estado. — B. Y los monjes son sostenes de la Iglesia. — A. ¡Con vuestro Estado! — B. ¡Con vuestra Iglesia! — A. ¿Sueñas? ¡El Estado!, ¡el Estado! ¡la felicidad que el Estado asegura a cada uno de sus miembros en este pals! — B. ¡La bienaventuranza que la Iglesia promete a cada uno después de esta vida. — A. ¡Promete! — B. ¡Simple!
Esta es una sacudida consciente de los cimientos del viejo orden social. Lessing presentía las conexiones internas entre Dios y el Estado, entre religión y política. Presentía al menos que el problema de la mejor forma de Estado era tan absurdo como el problema de la mejor religión, pues encierra en sí una contradicción. Leissing rozó aquí un pensamiento que Proudhon llevó después, lógicamente, a su conclusión. Tal vez lo había pensado ya así también Lessing. La forma cristalina de su Diálogo es testimonio de ello. Pero tuvo la desdicha de malograr sus días bajo el yugo de un miserable déspota de campanario y apenas pudo atreverse a dar a la publicidad sus últimos pensamientos. Que Lessing se había percatado perfectamente del alcance de aquellas ideas, nos lo dice el informe de su amigo Jacobi, del año 1781:
Lessing comprendió del modo más vivo lo ridículo y funesto de toda la maquinaria polltica. En una conversación se apasionó tanto una vez que sostuvo que la sociedad burguesa debe ser suprimida enteramente, y por extraño que esto suene, se aproxima, sin embargo, a la verdad: los hombres serán bien gobernados tan sólo cuando no necesiten ningón gobierno.
Por idénticos caminos avanzó también Herder, el cual, especialmente en sus Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad, trató de interpretar históricamente la aparición del Estado. Consideraba a éste como una institución de tiempos posteriores, cuyo origen hay que atribuir a hipótesis muy distintas que las de las relaciones sociales en la condición primitiva de la humanidad. En esta condición conoció el hombre sólo un gobierno natural, no basado en la dominación ni en la separación de la sociedad en castas y estamentos diversos, y que, por consiguiente, perseguía otros objetivos que el organismo artificial del Estado.
Mientras un padre dominaba a su famlia, era padre y dejaba a sus hijos también ser padres, sobre los que él trataba de primar por el consejo. En tanto que diversas tribus, por libre decisión, se elegían para un determinado asunto jueces y jefes, esos funcionarios no eran más que servidores del propósito común, administradores de la congregación; el nombre del señor, rey, déspota caprichoso, arbitrario y hereditario, era algo inaudito para los pueblos de esa constitución.
Eso cambió, como sostenía Herder, cuando las hordas bárbaras invadieron otros pueblos, cuyos lugares conquistaron convirtiendo a los habitantes en esclavos. Así surgió, según su concepción, la primera condición coactiva y se desarrollaron los primeros rudimentos de los actuales gobiernos en Europa: principados, clase noble, feudalismo y servidumbre son los resultados de esa nueva situación, y desplazan el derecho natural de los tiempos pasados. Pues la guerra es el primer paso de toda esclavización y tiranía ulterior entre los hombres.
Por ese camino real avanza la historia, y los hechos de la historia no pueden negarse. ¿Qué produjo el mundo bajo la dominación romana? ¿Grecia y el Oriente, en tiempos de Alejandro? ¿Qué ha instaurado las grandes monarquías hasta Sesostris y la fabulosa Semíramis, y qué fue lo que las derribó? La guerra. Las conquistas violentas ocuparon, pues, el lugar del derecho; después, por la costumbre o, como dicen nuestros protectores de Estado, por contrato tácito, le convirtieron en ley. Pero el contrato tácito en este caso no es otra cosa que el hecho de que el fuerte toma lo que quiere y el más débil da y sufre porque no puede obrar de otro modo.
Así surgió, según Herder, una nueva estructura social, y con ella una nueva interpretación del derecho. El gobierno político de los conquistadores desplaza al gobierno natural de las asociaciones libremente concertadas; el derecho natural cede ante el derecho positivo del legislador. Comienza la era del Estado, la era de las naciones o de los pueblos estatales. Según la concepción de Herder, el Estado es una institución coactiva, cuyo origen se puede explicar históricamente, pero moralmente no se puede justificar; y menos que nada allí donde una extraña casta gobernante de conquistadores mantiene bajo su yugo a pueblos oprimidos.
Toda la concepción de Herder muestra claramente la influencia de Hume, de Shaftesbury, de Leibnitz y especialmente de Diderot, a quien Herder admiraba profundamente y cuyo conocimiento personal había hecho en París. Herder reconoció en el Estado algo históricamente dado; pero sintió también que la uniformización de la personalidad humana por el Estado tenía que culminar en un cáncer para el desarrollo cultural de la humanidad. Por eso le pareció la simple felicidad del individuo algo más deseable que los costosos mecanismos del Estado, que aparecieron con las grandes agrupaciones sociales soldadas por la conquista y la violencia brutal.
También Schiller, a pesar de que estaba fuertemente influído por Kant, siguió en su concepción del Estado los postulados de la escuela del derecho natural, que sólo quería reconocer una actuación del Estado en tanto que podía acrecentar la felicidad del individuo. En sus Cartas sobre la educación estética de la especie humana, resumió su interpretación sobre la posición del hombre ante el Estado con estas palabras:
Y luego creo que toda alma humana que desarrolla su energía es más que la gran sociedad humana, cuando considero a ésta como un todo. El Estado es una ley del acaso; pero el hombre es un ser necesario. ¿Por qué es un Estado grande y honorable si no es por las fuerzas de sus individuos? El Estado es sólo un efecto de la energía humana; pero el hombre es la fuente de la energía misma y el creador del pensamiento.
Característico de la concepción de Schiller es también el aforismo El mejor Estado, en las tablas votivas:
¿En qué reconozco el mejor Estado? En lo mismo que conoces a la mujer: en que, amigo mío, no se habla del uno ni de la otra.
Esto es, por el sentido, sólo un circunloquio del pensamiento jeffersoniano: El mejor gobierno es el que gobierna menos. Idéntica idea sirve también de base a La mejor constitución estatal:
Sólo puedo estar reoonocido a aquella que facilita a cada cual el pensar bien, pero que nunca impone que piense así.
Esa repulsión intima contra la noción de un Estado que pueda prescribir a los hombres el modo de pensar, aun cuando ese pensamiento pudiera calificarse de bueno, es característica de la posición espiritual de los mejores cerebros de aquel tiempo. No se tenía entonces comprensión alguna para el ciudadano modelo estatalmente patentado, que figura hoy como un ideal patriótico para los representantes del pensamiento nacional, ciudadano que se cree poder crear de una manera artificiosa por medio de una legislación nacional verdadera, pero especialmente mediante una educación estrictamente nacional.
Goethe permanecía aparentemente indiferente ante los problemas políticos de la época, quizá porque habia reconocido que las libertades no componen la esencia de la libertad, ya que ésta no se puede encerrar en ninguna fórmula política. El señor consejero secreto, el cortesano y ministro Goethe, es a menudo terriblemente estrecho y de humillante indigencia, a lo cual ha contribuido no poco la desconsoladora opresión de la vida social alemana de aquellos días. Nadie sentía tan hondamente como Goethe mismo la distancia entre él y su pueblo; no se acercó nunca a ese pueblo y, en lo esencial, sigue siendo hasta hoy para éste un extraño. Justamente porque su concepción del mundo era tan múltiple y abarcativa, tenía que conmover tanto más dolorosamente su ánimo toda la falsedad de la vida social en que estaba comprimido. Goethe no arraigaba en su pueblo. Impera en el pueblo alemán una especie de exaltación espiritual que me suena extrañamente, dijo al conde ruso Stroganoff: Arte y filosofía están divorciados de la vida en el carácter abstracto, lejos de las fuentes naturales que deberían alimentarles.
En esas palabras se refleja el abismo que separaba a Goethe de los contemporáneos alemanes; en cambio arraigaba tanto más hondamente en la razón básica de todo humanismo. La insulsa fraseología sobre la armonía anímica interior del gran olimpico, ha sido reconocida hace mucho como una mentira convencional. A través de todo el ser de Goethe había una profunda escisión y el ensayo vano para dominar ese abismo interno fue tal vez el aspecto más heroico de esa vida maravillosa.
Pero el poeta y visionario Goethe, cuya vasta visión abarcaba la cultura de siglos; el hombre que lanzó al mundo su tempestuoso Prometeo, que —según dijo con razón Brandes— es la más grande poesía de la revolución que se ha escrito jamás, era un admirador demasiado grande de la personalidad humana como para querer entregarla al inerte mecanismo de una máquina niveladora.
Pueblo siervo y dominador,
confiesan en todo momento
que la suprema dicha de los seres humanos
es sólo la personalidad.
Goethe ha permanecido fiel a esa concepción en lo más profundo de su ser. El, que en la primera parte del Fausto grabó las palabras afortunadas: Se heredan ley y derechos como una eterna enfermedad; se arrastran de generación en generación, y avanzan lentos de un lugar a otro. La razón se convierte en absurdo, la buena acción en plaga. ¡Ay de ti, que eres un nieto! Del derecho que ha nacido con nosotros, de ése, por desgracia, no se trata nunca
Proclamó todavía siendo anciano:
Sí, apruebo totalmente ese sentido, ésa es la última conclusión de la sabiduría: Sólo merece la libertad y la vida el que sabe conquistarla diariamente.
Y así, rodeados de peligros, pasan la infancia, el adulto y el anciano sus años. Quisiera ver tal conmoción, estar en tierra libre con un pueblo libre.
En ese sentido y no en otro hay que entender también el aforismo de las Máximas:
¿Cuál es el mejor gobierno? Aquel que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos.
Una fuerte influencia tuvieron también el radicalismo político de los ingleses y la literatura francesa de la Aufklärung en Wieland, cuya interpretación de las relaciones del hombre con el Estado vuelve enteramente al derecho natural. Esto se ve particularmente en sus dos obras: Der goldene Spiegel y Nachlass des Diogenes von Sinope. El hecho que Wieland haya elegido al viejo sabio de Corinto como predicador de sus ideas es, en si y por sí, característico de la tendencia espiritual que poseia.
También G. Ch. Lichtenberg, que se formó espiritualmente junto a Swift, Fielding y Sterne, y que por ello debia sentir tanto más angustiosamente toda la miseria de las condiciones alemanas, debe ser nombrado aqui, lo mismo que J. G. Seume y, ante todo, Jean Paul, ese decidido defensor de la libertad que, como Herder, atribuia el origen del Estado a la conquista y a la esclavitud, y cuyas ohras tuvieron un enorme influjo sobre sus contemporáneos. Las palabras viriles que gritó al oido de los alemanes en su Kriegserklärung gegen den Krieg, se han olvidado ya por desgracia en Alemania; pero no por ello son menos verídicas.
A los conquistadores no les conquistará ni persuadirá ningún libro: sin embargo hay que hablar contra la admiración envenenadora que se les tributa. Schelling habla de un derecho casi divino del soberano; pero tiene en su contra a los bandoleros, que, en esta cuestión, igual que un Alejandro y un César, sostienen lo mismo para sí; y que precisamente tienen en su favor al emperador Marco Aurelio, que en Dalmacia convertía en soldados a los bandidos apresados.
Y Holderlin, el desdichado poeta, que arrojó en su Hyperion verdades tan terribles a la cara de los alemanes, escribió estas frases ricas de contenido:
Concede al Estado, por cierto, demasiado poder. El no puede exigir lo que no puede obtener por la fuena. Pero lo que da el amor y el espíritu, eso no se puede imponer por la violencia. Eso se deja intacto o se toma su ley y se clava en la picota. ¡Cielos! No sabe lo que peca el que quiere hacer del Estado escuela de costumbres. Siempre ha hecho del Estado un infierno el hombre que ha querido hacer de él su cielo. Áspero envoltorio en torno al núcleo de la vida, y no más, es el Estado. Es el muro en el jardín de los frutos y las flores humanos. Pero ¿de qué vale el muro en torno al jardín donde la tierra está reseca? Lo que importa es sólo la lluvia del cielo.
Tales ideas eran casi generales entre los hombres a quienes Alemania tuvo que agradecer el renacimiento de su vida espiritual; aunque, a consecuencia de la triste confusión de las condiciones alemanas y de la ilimitada arbitrariedad del despotismo de campanario típicamente alemán, no pudieron, en todas partes ni siempre, expresarse con la misma agudeza y lógica que en Inglaterra y en Francia. Pero en cambio encontramos en todos esos hombres aquel gran rasgo de la ciudadanía mundial, que no se siente ligada por la limitación de los conceptos nacionales y concibe la humanidad como un todo. Las Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit de Herder y sus valiosas Briefen zur Beförderung der Humanität son testimonios brillantes de ese espíritu, que ahondaba en la cabeza de los mejores, hasta que le puso un fin provisional la influencia de las llamadas guerras de la independencia, la cristalización espiritual de las ideas de Kant, de Fichte y de Hegel y el concepto de Estado de los románticos.
Lessing manifestó abiertamente en sus cartas a Gleim su deficiencia con respecto a la convicción patriótica oficialmente prescrita:
Tal vez tampoco el patriota ha sido sofocado totalmente en mi, aunque el elogio como patriota celoso, según mi modo de pensar, es el último que codiciaría; es decir, del patriota que me enseñase a olvidar que debo ser un ciudadano del mundo.
Y en otro pasaje se lee:
Del amor a la patria, en general (me duele que haya de confesarle tal vez mi pecado), no tengo concepto alguno, y a mí me parece, a lo sumo, una debilidad heroica, de que yo me privo con gusto.
También Schiller, a quien el filisteo alemán festeja hoy ruidosamente como el gran profeta de los intereses nacionales, apelando por lo general a una cita de Guillermo Tell —obra injuriada por Federico IV diciendo que era una pieza para judíos y revolucionarios— y a la frase famosa: Es indigna la nación que no lo expone todo alegremente por su honor, de la Doncella de Orleáns, la cual, destacada del conjunto, da un sentido muy distinto al real; también Schiller declaró con superioridad universalista:
Nosotros, los modernos, tenemos un interés en nuestro poderío, que nlngún griego y ningún romano ha conocido y que no corresponde ni con mueho al interés patriótico. Lo último es, en general, importante sólo para naciones inmaduras, para la juventud del mundo. Un interés muy diverso hay en exponer a los hombres la importancia de todo acontecimiento notable ocurrido con seres humanos. Es un ideal extraordinariamente empequeñecedor escribir para una nación; para un espíritu filosofico es del todo insoportable ese limite. Este espíritu no se puede aprisionar en una forma tan voluble, accidental y arbitraria de la humanidad, en un fraudulento (¿y qué es si no la nación más importante?). No puede entusiasmarse por ello más que en tanto considere que esa nación o acontecimiento nacional es importante para el progreso de la especie.
De Goethe, que había afirmado de sí mismo: El sentido y la significación de mis escritos y de mi vida es el triunfo de lo puramente humano, y al cual no se le ha perdonado hoy mismo del todo su falta de sentido patriótico en la época de las guerras de la independencia, no hay que hablar siquiera.
Cuando los activos proc1amadores del Tercer Reich anatematizan estentóreamente el liberalismo como un producto no alemán y repiten con el señor Moeller van der Brock, con tenacidad gramofónica: El liberalismo es la libertad de no tener una convicción, y al mismo tiempo de afirmar que ésa es justamente una convicción, se les puede replicar que ese producto no alemán ha sido, en otro tiempo, patrimonio intelectual común de todos aquellos que han hecho de Alemania nuevamente una comunidad cultural, después que la barbarie politica y social había sofocado la vida espiritual del país durante siglos. De aquella falta de convicción renació recién Alemania.
Lo que más hondamente agitaba a los nuevos reformadores de la literatura y la poesía alemanas, lo ha resumido social-filosóficamente Wilhelm von Humboldt en su Ideen zu einem Versuch die Grenzen und Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Esa obrita fue escrita en 1792 bajo la impresión directa de los acontecimientos revolucionarios de Francia; pero entonces sólo vieron la luz algunos fragmentos en diversas publicaciones alemanas; completo, sólo fue impreso ese trabajo en 1851, después que el autor había mueno ya. Sobre el propósito de su ensayo escribió Humboldt en junio de 1792 a Georg Forster, su amigo espiritual: He tratado de contrarrestar la manía de gobernar y he cerrado en todas partes estrechamente los límites de la actividad del Estado.
Humboldt se opuso sobre todo a la concepción infundada de que el Estado podría dar por si mismo a los hombres algo que no ha recibido antes de ellos. Especialmente se opuso a la idea de que el poder de Estado esté llamado a elevar las cualidades morales del hombre, una superstición que obscureció después las mejores cabezas de Alemania bajo la influencia de Hegel. Como adversario jurado de toda uniformidad del pensar, rechazó Humboldt radicalmente toda uniformización de los conceptos morales y declaró atrevidamente: El supremo y último objetivo de cada ser humano es la expansión de sus fuerzas en su idiosincracia personal. Por eso le pareció la libertad la única garantía para la elevación cultural y espiritual del hombre y para el desenvolvimiento de sus mejores capacidades morales y sociales. Quería preservar al ser humano del muerto engranaje del mecanismo político, en cuyos brazos insensibles hemos caído; de ahí su repugnancia contra todo lo mecánico y lo artificioso, que no es accesible a fecundación espiritual alguna, y bajo cuya lógica automática ha de sucumbir todo aliento de vida.
Pero ciertamente —dice Humboldt— la libertad es la condición necesaria, sin la cual hasta la empresa más apasionante no puede producir ningún efecto saludable de esta especie. Lo que no es elegido por el hombre mismo, aquello en que es trabado o hacia lo cual es dirigido, no se identifica nunca con su ser y le es siempre extraño; para realizarlo emplea, no sus fuerzas humanas, sino un adiestramiento mecánico.
Por eso quería Humboldt ver limitada la actividad del Estado a lo más ineludible y confiarle sólo aquellos dominios que se refieren a la seguridad personal del individuo y de la sociedad como conjunto. Lo que sobrepasaba esos limites le parecía malo y como una intromisión violenta en el derecho de la personalidad, que sólo puede manifestarse nocivamente. Prusia, en este aspecto, le dió el mejor ejemplo ilustrativo, pues en ningún país había adquirido la tutela estatal formas tan espantosas como allí, donde bajo la dominación arbitraria de déspotas brutales, el bastón de mando fue también el cetro en los asuntos civiles. Eso llegó tan lejos que, en tiempos de Federico Guillermo, hasta los artistas del Teatro Real de Berlín estaban sometidos a la disciplina militar, y estaba en vigor una ordenanza especial, según la cual los artistas, a cualquier rango o sexo que perteneciesen, eran enviados a la fortaleza por contravenirla, como si fuesen soldados o rebeldes.[28]
El mismo espíritu que vió en la desesperada degradación del hombre a la categoría de máquina inerte la suprema sabiduría de todo arte estatal y que ensalza la siniestra obediencia de cadáver como la más alta virtud, festeja hoy su vergonzosa resurrección en Alemania y envenena los corazones de la juventud, matando su conciencia, menospreciando enteramente su humanidad.
También en Francia fueron fuertemente influídos por las ideas del radicalismo político los renovadores de la vida espiritual, antes del estallido de la Gran Revolución. Montesquieu, Voltaire, d’Holbach, Diderot, Condorcet, Helvetius y algunos otros han tenido por escuela a los ingleses. Ciertamente, los pensamientos aceptados por los franceses recibieron una coloración particular; lo que, en gran parte, puede atribuirse a las condiciones sociales singulares del país, que eran esencialmente distintas a las condiciones de Inglaterra. Con excepción de Diderot y Condorcet, la mayoría de los innovadores políticos en Francia estaba más cerca de las ideologías de la democracia que del liberalismo propiamente dicho, y, a pesar de sus agudos ataques contra el absolutismo, han contribuído en buena parte a fortalecer el poder del Estado, al sostener aquella fe ciega en la omnipotencia de las corporaciones legislativas y de las leyes escritas; que en lo sucesivo había de tener resultados tan funestos.
En Voltaire, a quien principalmente importaba una libertad del espíritu lo más amplia posible, el problema de la forma de gobierno jugaba un papel bastante subordinado. Un monarca ilustrado, rodeado de la élite intelectual del país, habría satisfecho plenamente sus aspiraciones. Voltaire era, por naturaleza, un espíritu de lucha siempre alerta, en casos particulares, contra los prejuicios transmitidos y pronto a saltar a la arena contra una injusticia; pero no era un revolucionario en el verdadero sentido. Nada le era más extraño que una transformación social, aunque figura entre los cerebros más destacados que prepararon espiritualmente la Gran Revolución francesa. Menos aún podía ser vocero de un determinado sistema político; por eso no tuvo nunca, en la formación político-social de la revolución inminente, la influencia que tuvieron un Rousseau o siquiera un Montesquieu.
Lo mismo puede decirse de un Diderot, que ha sido el espíritu más ampliamente abarcativo de su época, pero que, precisamente por eso, era el menos adecuado como autoridad para un programa político de partido. Y sin embargo Diderot, en sus conclusiones de crítica social, fue mucho más lejos que ninguno de sus contemporáneos. Encarnó más puramente que nadie el espíritu liberal de Francia. Partidario entusiasta de las ciencias naturales que se iniciaban, repugnaba a su pensamiento toda creación artificial opuesta a la formación natural de la estructura social de vida. A causa de esa interpretación, la libertad le pareció el comienzo y el fin de todas las cosas; pero la libertad era para Diderot la posibilidad de poder comenzar de sí mismo una acción, independientemente de todo pasado, como lo expuso tan ingeniosamente en su Conversación con d’ Alembert. La naturaleza entera estaba allí, según él, con el objeto de mostrar la formación de los fenómenos por sí mismos. Sin libertad, la historia de la humanidad no tendría absolutamente ningún valor, pues fue la libertad la que ocasionó toda reforma de la sociedad y la que abrió el camino a todo pensamiento original.
Con semejante concepción no podía menos de ocurrir que el pensador francés llegase a idénticas conclusiones que, después de él, William Godwin mismo. Ciertamente no ha resumido sus ideas, como éste, en una obra especial; pero se encuentran dispersas en sus escritos, y muestran claramente que en Diderot no se trataba de algunas observaciones accidentales, cuyo hondo sentido no llegaba en él mismo a la conciencia; no, era el contenido más profundo de su propio ser el que le hacía hablar así. Cualquier obra suya que se examine, nos hará palpar un verdadero espíritu libre, no aferrado a ningún dogma, y que, por tanto, no había malogrado su capacidad ilimitada de desarrollo. Léanse sus Pensées sur l’interpretation de la nature, y se sentirá en seguida que ese himno magnífico a la naturaleza y a todo lo viviente sólo podía ser escrito por un hombre que se había emancipado de toda ligadura interior. Fue esa esencia profunda de la personalidad de Diderot la que sugirió a Goethe, de quien era en alto grado espiritualmente afín, las palabras de su conocida carta a Zelter:
Diderot es Diderot, un solo individuo; el que le censura a él y a sus cosas, es un filisteo, y éstos son legión. Los hombres no saben recibir de Dios, ni de la naturaleza, ni de sus semejantes, con gratitud, lo que es inapreciable.
Particularmente en sus pequeños escritos se expresa el carácter libertario del pensamiento de Diderot del modo más acabado; por ejemplo, en Entretien d’un pére avec ses enfants, que contiene mucho de la propia juventud de Diderot y muy especialmente en el Supplément au voyage de Bougainville y en el poema Les Eleuthéromanes ou abdication d’un roide la féve.[29]
También en numerosos capítulos de la Encyclopedie monumental, cuya terminación se debe a la energía tenaz de Diderot, y para la cual sólo él dió más de mil colaboraciones, se manifiestan con frecuencia muy claramente sus ideas basicas, aunque los editores tuvieron que emplear toda la astucia para engañar al ojo vigilante de la censura real. Declaró, por ejemplo, en el capítulo procedente de su pluma sobre Autoridad, que a ningún hombre le ha sido dado por la naturaleza el derecho a mandar sobre otros, y atribuyó toda relación de poder a la opresión violenta, cuya duración persiste mientras los amos se sienten más fuertes que los esclavos, pero se deshace en polvo cuando se produce una situación contraria, cuando los esclavos se sienten más fuertes que los amos. En este caso los anteriormente oprimidos tienen el mismo derecho que sirvió antes a sus antiguos amos para someterlos a la arbitrariedad de su tiranía.
Como Voltaire, así estaba también Montesquieu bajo la influencia de la Constitución inglesa y de las ideas que habían conducido a su gradual elaboración. Sin embargo, en contraste con Locke y sus sucesores, no partió del derecho natural, cuyas partes débiles no se le habían ocultado, sino que intentó explicar históricamente el origen del Estado; defendía el punto de vista de que la búsqueda de una forma ideal de Estado que posea la misma validez para todos los pueblos, es una ilusión, pues toda institución política se forma con determinadas condiciones naturales previas y, en cada país, tiene que adoptar las formas que le determina el ambiente natural. Así infirió, por ejemplo, en su obra capital L’esprit des lois, con gran agudeza, que los habitantes de un territorio fértil, expuesto fácilmente al peligro de la devastación por invasiones guerreras del exterior, estiman menos su libertad, por lo general, y se someten más fácilmente a un déspota que les promete protección contra ataques externos, que los habitantes de los distritos montañosos poco fructíferos. Y justifica sus opiniones con diversos ejemplos interesantes de la historia.
El verdadero ideal político de Montesquieu era la monarquía constitucional, según el modelo inglés, basada en el sistema representativo y con división de poderes, para no exponer a continuos peligros, por la acumulación de todos los medios de poder en una mano, los derechos del ciudadano y la existencia del Estado. El pensador francés hace distinción entre los despotismos, en los que toda actuación estatal es condicionada por la decisión arbitraria del soberano, y las verdaderas monarquías o hasta Repúblicas, donde todos los problemas de la vida pública son decididos por leyes. Las leyes, para Montesquieu, no son el resultado de la arbitrariedad, sino relaciones de las cosas entre sí, y su relación con los hombres. Aunque él mismo señaló que la significación de la ley no hay que buscarla en su coacción externa, sino en la creencia del hombre en su utilidad, no se puede, sin embargo, desconocer que sus ideas, que tuvieron gran influencia en el modo de pensar de su tiempo, han contribuído mucho a desarrollar aquella ciega creencia en la ley que caracteriza el periodo de la gran Revolución y de las aspiraciones democráticas del siglo XIX. Montesquieu es, por decirlo así, la transición del liberalismo a la democracia, que había de encontrar en la persona de Rousseau su representante más influyente.
Liberalismo y democracia
Entre liberalismo y democracia existe una diferencia esencial, con base en dos interpretaciones distintas de las relaciones entre individuo y sociedad. Observemos de antemano que solamente tenemos presente aquí las corrientes social-políticas del liberalismo y de la democracia, no las aspiraciones de los partidos liberales y democráticos, que están, en relación a sus ideales originarios, más o menos en una relación idéntica a la de los ensayos real-políticos de los partidos obreros respecto del socialismo. Pero ante todo hay que cuidarse de confundir el liberalismo con las concepciones económicas del llamado manchesterianismo, como ocurre a menudo.
También para el liberalismo es valedera la vieja máxima de Protágoras, según la cual el hombre es la medida de todas las cosas. Partiendo de ese reconocimiento, juzga el ambiente social según sea beneficioso para el desarrollo natural del individuo o que obstruya el camino de su libertad e independencia personal. Su noción de la sociedad es la de un proceso orgánico que resulta de las necesidades naturales de los hombres y conduce a asociaciones voluntarias que existen mientras cumplen su cometido, y se disuelven cuando ese cometido se ha vuelto innecesario. Cuanto menos sea obstaculizado ese curso natural de las cosas por intervenciones violentas y regulaciones mecánicas de fuera, tanto más fácilmente, y con tanto menor rozamiento, tendrán lugar los acontecimientos sociales, y en tanta mayor medida podrá el hombre disfrutar de la dicha de su libertad personal y de su independencia.
Desde este punto de vista juzgó también el liberalismo al Estado y a toda forma de gobierno. Sus defensores creían que un gobierno no es enteramente superfluo en ciertas cosas; pero comprendían claramente que toda forma de gobierno amenazaba la libertad del hombre, por lo cual han tratado siempre de preservar al individuo de las usurpaciones del poder gubernativo y de entregarle un campo de acción lo menos vasto posible. La administración de las cosas les interesaba más que el gobierno sobre los hombres; el Estado, por consiguiente, sólo tenía para ellos derecho a la existencia cuando sus órganos protegían la seguridad personal del ciudadano contra los ataques violentos. La constitución estatal del liberalismo era, por tanto, de naturaleza negativa; en el punto culminante de todas las consideraciones social-políticas de sus representantes estaba la mayor libertad posible del individuo.
En oposición al liberalismo, el punto de partida de la democracia era un concepto colectivo: el pueblo, la comunidad. Pero precisamente esa representación abstracta en que se apoyaba el pensamiento democrático, sólo podía llevar a resultados tales, que debían tener forzosamente una influencia funesta sobre la vida individual de la personalidad humana; tanto más cuanto que estaba rodeada de la aureola de un concepto imaginario de la libertad, cuyo valor o falta de valor debía ser demostrado aún. Rousseau, el verdadero profeta de la moderna idea del Estado democrático, había opuesto en su Contrato social la soberanía del pueblo a la soberanía del rey; se convirtió así a la soberanía del pueblo en una consigna de liberad contra la tiranía del viejo régimen. Sólo eso debía dar a la idea democrática un poderoso impulso, pues ningún poder es más fuerte que el que pretende apoyarse en los principios de la libertad.
También Rousseau partió, en sus consideracioncs filosófico-sociales, de la doctrina del pacto social, que había tomado de los representantes del radicalismo político inglés; y fue esa doctrina la que dió a su obra fuerza para inferir heridas tan terribles al absolutismo regio de Francia. Esa es también la causa por la cual se han expresado hasta hoy mismo opiniones tan contradictorias sobre Rousseau y sus doctrinas. Todos saben en qué medida han contribuído sus ideas a la caída del viejo régimen, y lo fuertemente que habían sido influídos los hombres de la gran Revolución por sus doctrinas. Justamente por eso suele pasarse por alto que Rousseau ha sido al mismo tiempo el apóstol de una nueva religión política, cuyas consecuencias para la libertad del hombre no habían de ser menos nocivas que la creencia en el origen divino de la realeza. En realidad Rousseau fue uno de los inventores de aquella idea abstracta del Estado que apareció en Europa después de haber terminado el período fetichista del estatismo expresado en la persona del monarca absoluto. No sin razón llamabá Bakunin a Rousseau el verdadero creador de la reacción moderna. Fue uno de los padres espirituales de la idea monstruosa de una providencia política que lo dominaba todo, lo abarcaba todo, no perdía de vista nunca al hombre y le imprimía despiadadamente el sello de su voluntad superior. Rousseau y Hegel son —cada cual a su manera— los dos guardianes de la moderna reacción del Estado, que se eleva hoy, con el fascismo, a la suprema categoría de su omnipotencia. Sólo que la influencia del Ciudadano de Ginebra en el proceso de ese desarrollo fue mayor, pues su obra removió más hondamente la opinión pública de Europa de lo que podía hacerla el obscuro simbolismo de Hegel.
El Estado ideal de Rousseau es una institución artificiosamente construída. Había aprendido de Montesquieu a explicar los diversos sistemas estatales según el ambiente climático especial de cada pueblo; pero, no obstante, siguió las huellas de los alquimistas políticos de su tiempo, que andamiaban con los elementos innobles de la naturaleza humana todos los experimentos imaginables, en la continua esperanza de poder pescar un día el oro puro del Estado racional absoluto en la retorica de sus ociosas especulaciones. Estaba firmemente convencido de que lo que importa es sólo la forma justa de gobierno y el mejor modo de legislación, para hacer de los hombres criaturas perfectas. Así lo declaró en sus Confesíones:
Encontré que el primer medio de progreso de la moral es la política, que atáquese la cosa como se quiera, constituirá el carácter de un pueblo de acuerdo con la forma de gobierno que le es propia. En este aspecto me pareció reducir el gran problema de la mejor forma de Estado a esto: ¿cómo debe ser la esencia de una forma de gobierno para hacer de un pueblo el más virtuoso, instruido, sabio; en una palabra, el mejor, en el sentido más completo de la palabra?
Esa concepción es característica del punto de partida teórico de todas las ideoiogias democráticas en general y de la mentalidad de Rousseau en especial. Y porque la democracia partió de una noción colectiva, y valorizó después al individuo según ella, se convirtió el hombre, para sus representantes, en un ente abstracto, con el que se podía experimentar hasta que adquiriera la deseada norma espiritual y se adaptase como ciudadano modelo a las formas del Estado. No en vano llamaba Rousseau al legislador el mecánico que descubre la máquina; en realidad peca la democracia moderna por algo de mecánico, tras cuyo engranaje desaparece el hombre. Pero como incluso la democracia, en el sentido de Rousseau, no puede marchar sin los hombres, los ata primero en un lecho de Procusto, para que adquieran el formato espiritual que requiere el Estado.
Si Hobbes quería ver encarnado en la persona del monarca el poder absoluto del Estado, frente al cual el derecho del individuo no puede existir, inventó Rousseau un esquema al que concedió el mismo derecho absoluto. El Levíatán que tenía presente recibió su soberanía de un concepto colectivo, la llamada voluntad general. Pero la voluntad general de Rousseau no es algo así como la voluntad de todos, que se produce adicionando a cada voluntad individual con las otras y llegando, de esa manera, a la concepción abstracta de una voluntad social; no, la voluntad general es el resultado inmediato del contrato social, del que surgió su concepto, la sociedad política, el Estado. Por eso la voluntad general es siempre justa, siempre infalible; pues su acción, en todos los casos, tiene por condición el bienestar general.
La idea de Rousseau nace de una imaginación religiosa que tiene su raíz en la noción de una providencia política, y como tal está provista del don de la omnisapiencia y de la omniperfección, y por eso no puede apartarse nunca del verdadero camino. Toda objeción personal contra la intromisión de semejante providencia equivale a una blasfemia política. Pueden engañarse los individuos en la interpretación de la voluntad general, pues el pueblo no se deja nunca sobornar —como decía Rousseau—, pero a menudo se deja extraviar. Sin embargo, la voluntad general queda intacta ante toda falsa interpretación, y flota, como el espíritu divino, sobre la superficie de las aguas de la opinión pública. Sólo ésta puede, de tanto en tanto, incurrir en desviaciones; pero retornará de nuevo al centro de todo equilibrio social como los judíos extraviados a Jehová. Partiendo de ese ángulo visual imaginario, rechaza Rousseau toda asociación particular dentro del Estado, ya que mediante ella es obscurecido el claro reconocimiento de la voluntad general.
Los jacobinos, siguiendo esas huellas, amenazaron con la pena de muerte ante los primeros ensayos de los obreros franceses para agruparse en asociaciones profesionales, y declararon que la representación nacional no podía soportar un Estado dentro del Estado, pues, con esas alianzas, sería perturbada la expresión pura de la voluntad general. Hoy se apropian el bolchevismo en Rusia y el fascismo en Alemania y en Italia de la misma doctrina, y suprimen todas las asociaciones particulares incómodas y hacen, de las que dejan en pie, órganos del Estado.
Así nació de la idea de la voluntad general una nueva tiranía, cuyas cadenas son tanto más consistentes cuanto que se han adornado con los oropeles de una libertad imaginaria, la libertad roussoniana, tan inerte y esquemática como su famosa concepción de la voluntad general. Rousseau se convirtió en creador de un nuevo ídolo, al que el hombre sacrificó libertad y vida con el mismo fervor que lo había hecho a los ídolos caídos del pasado. Frente a la soberanía ilimitada de una voluntad general imaginaria, toda independencia del pensamiento se convirtió en crimen, toda razón, como para Lutero, en prostituta del diablo. También para Rousseau se convirtió el Estado en creador y conservador de toda moralidad, frente a la cual no podía existir ninguna otra concepción moral. Era sólo una repetición de la misma antiquísima y sangrienta tragedia: ¡Dios es todo, el hombre nada!
Hay mucha insinceridad y deslumbradora mistificación en la doctrina de Rousseau, que pueden quizá explicarse sólo con la aterradora estrechez y la desconfianza morbosa de ese hombre. ¡Cuánta sutileza desesperante e hipocresía repulsiva se ocultan en estas palabras!:
A fin, pues, de que el contrato social no sea una fórmula vacía, encierra tácitamente la siguiente obligación que es la única que puede dar fuerza a las demás; consiste en que el que rehuse obedecer a la voluntad general, debe ser obligado a ello por toda la corporación; lo que no significa nada más sino que se le obligará a ser libre.[30]
¡Que se le obligará a ser libre! ¡La libertad en la camisa de fuerza del poder del Estado! ¿Existe una parodia de todo sentimiento libertario peor que ésta? ¡Ya ese hombre, cuyo cerebro enfermo incubó tal monstruosidad, se le ensalza todavía como apóstol de la libertad! Pero, después de todo, la concepción roussoniana no es otra cosa que el resultado de un modo de pensar absolutamente doctrinario, que sacrifica todo lo viviente a la mecánica muerta de una teoría, y cuyos representantes, con la obstinación de un poseso, avanzan sobre los destinos humanos como si éstos fuesen pompas de jabón. Para los hombres reales tenía Rousseau tan poca comprensión como Hegel. Su ser humano era un producto artificial engendrado en la retírica, el homúnculo de un alquimista político, que responde a todas las exigencias que la voluntad general le ha preparado. No es dueño de su propia vida, ni siquiera de su propio pensamiento; siente, piensa, obra con la precisión mecánica de una máquina puesta en movimiento por una idea fija. Si sobre todo vive, es sólo por la gracia de una providencia política, y mientras ésta no tenga nada que objetar contra su existencia personal.
Pues el fin del contrato social es la conservación de los contratantes.
Quien quiere el fin, quiere también los medios, y éstos son inseparables de algunos riesgos y hasta de algunas pérdidas. El que quiere conservar su vida a costa de los demás, debe también darla por ellos cuando convenga. El ciudadano del Estado, justamente por eso, no es juez del peligro al cual quiere la ley que se exponga; y cuando el príncipe (el Estado) le dice: Conviene al Estado que mueras, debe morir; pues sólo con esta condición ha vivido con seguridad hasta entonces, y su vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado.[31]
Lo que Rousseau llamó libertad, es la libertad de hacer aquello que el Estado, como guardián de la voluntad general, ordena hacer al ciudadano; es la afinación de todo sentimiento humano de acuerdo con un solo tono, la supresión de la rica diversidad de la vida, la fijación mecánica de toda aspiración en una norma determinada. Alcanzar ésta es la tarea suprema del legislador, que en Rousseau juega el papel de un supremo sacerdote político, investido con la santidad de su ministerio. Su deber consiste en corregir la naturaleza y en transformar al hombre en una criatura política tan singular que no tenga nada de común con su esencia originaria.
Aquel que se atreve a dar instituciones a un pueblo, debe sentirse con fuerzas para transformar, por decirlo así, la naturaleza humana; para convertir cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solidario, en parte de un todo mavor, del cual dicho individuo recibe entonces en cierto modo la vida y el ser; para alterar la constitución del hombre a fin de vigorizarla; y para substituir por una existencia parcial y moral la existencia fisica e independiente que todos hemos recibido de la naturaleza. En una palabra, debe quitar al hombre sus propias fuerzas para darle otras que le son ajenas, y de las cuales no sabe hacer uso sin el auxilio de los demás. Cuanto más muertas y anonadadas están las fuerzas naturales, tanto mayores y más duraderas son las adquiridas, y tanto más sólida y perfecta es la constitución.[32]
En estas palabras se pone de manifiesto el carácter antihumano de esa doctrina; aquí se pone también de relieve del modo más patente, la oposición insuperable entre las ideas originarias del liberalismo y la democracia de Rousseau y de sus sucesores. El liberalismo, que partía del individuo y veía en la elaboración orgánica de todas las capacidades y condiciones del hombre el verdadero elemento de la libertad, anhelaba un estado de cosas que no obstruyera ese proceso natural y que dejase al individuo, en la más amplia medida, vivir su propia vida. A ese pensamiento opuso Rousseau el principio igualitario de la democracia, que proclamó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y como preveía, con razón, en la multiplicidad y en las diversas predisposiciones de la naturaleza humana, un peligro para la marcha uniforme de su máquina política, quiso substituir la esencia natural del hombre por un sucedáneo artificioso que diera al ciudadano la capacidad de actuar con el ritmo de la máquina.
Esa terrible idea, que no sólo pretendía la completa destrucción de la personalidad, síno que, en general, involucraba la abjuración de todo verdadero humanismo, se convirtió en la primera condición de una nueva razón de Estado, que encontró su justificación ética en la noción de la voluntad general. Todo lo viviente se petrifica aquí en esquema inerte; todo proceso orgánico se suplanta por la rutina de la máquina. La técnica política devora toda vida propia, como la técnica de la economía moderna devora el alma del productor. Lo más espantoso es que no se trata aquí de los resultados imprevistos de una doctrina cuyos efectos no podía presentir el inventor. En Rousseau se hace todo conscientemente y con lógica consecuencia interior. Habla sobre estas cósas con la seguridad de un matemático. El hombre natural existía para él sólo hasta la concertación del contrato social. Con esto terminó su era. Todo lo que apareció desde entonces fue sólo producto artificioso de la sociedad convertida en Estado: el hombre político.
El hombre natural es un todo en sí; es la unidad numérica, el todo absoluto que sólo está en relación consigo y sus semejantes. El hombre ciudadano es sólo una unidad quebrada, que funciona con su numerador, y cuyo valor está en sus relaciones con el entero, que constituye el cuerpo social.[33]
Resulta uno de los fenómenos mas extraños, que el mismo individuo que aparentemente trató con menosprecio a la cultura y predicaba la vuelta a la naturaleza; el hombre que rechazó el edificio mental de los enciclopedistas por razones de sentimiento, y cuyos escritos suscitaron en sus contemporáneos un anhelo tan hondo de vida natural, sencilla; es raro que un hombre así violentase la naturaleza humana como teórico de Estado mucho peor que el déspota más cruel y apelase a todos los extremos para conformarla de acuerdo con la técnica de las leyes.
Se podría objetar que también el liberalismo se apoyaba en una presunción ficticia, pues la doctrina de la libertad personal difícilmente se deja armonizar con el sistema económico vigente. Sin duda la actual desigualdad de las condiciones económicas y las divergencias de clase resultantes de ella en la sociedad, son un continuo peligro para la libertad del individuo y conducen ineludiblemente a una esclavización creciente de las masas trabajadoras. Pero lo mismo se puede decir también de la igualdad ante la ley, en que se apoya la democracia. Aparte ya del hecho que los propietarios encuentran siempre medios para corromper el sistema judicial y ponerlo a su servicio, son también los ricos y los privilegiados los que hoy hacen la ley en cada país. Pero no es eso lo que importa. Si el liberalismo fracasó prácticamente en un sistema económico basado en el monopolismo y en la división de clases, no fue porque se había equivocado en la exactitud de su punto de partida, sino porque es imposible un desenvolvimiento natural y espontáneo de la personalidad humana en un sistema que tiene su raíz en la explotación desvergonzada de la gran masa de miembros de la sociedad. No se puede ser libre política ni personalmente en tanto que se está económicamente a merced de un tercero, y no puede substraerse uno a esa condición. Eso lo reconocieron hace mucho tiempo hombres como Godwin, Warren, Proudhon, Bakunin y muchos otros; por lo cual llegaron a la convicción de que la dominación del hombre por el hombre no desaparecerá mientras no se ponga fin a la explotación del hombre por el hombre.
Pero un Estado ideal, como el que pretendía Rousseau, no libertaría nunca a los hombres, aun cuando disfrutasen de la mayor igualdad imaginable de las condiciones económicas. No se crea libertad alguna cuando se quiere quitar a los hombres sus cualidades y sus necesidades y substituirlas por otras extrañas, para que actúen como autómatas de la voluntad general. De la esfera de igualdad del cuartel no saldrá nunca un aliento libre. El error de Rousseau —si se puede hablar de un error en él— está en el fondo de sus teorías sociales. Su concepción de una voluntad general imaginaria fue el Moloch que devoró al hombre.
Si el liberalismo político de Locke y de Montesquieu aspiraba a una división de los poderes en el Estado, para poner dique al poder gubernativo y proteger a los ciudadanos contra sus usurpaciones, rechazó Rousseau esas ideas fundamentales y se burló de los filósofos que no pueden dividir la soberanía del Estado en su principio, pero que, en cambio, quieren desmenuzarla en relación a su objeto. Los jacobinos obraron también en el mismo sentido al dejar fuera de curso la división de poderes consignada en la Constitución y al traspasar a la Convención, junto con la tarea legislativa que tenía, también la administración de la justicia; así podía avanzar tanto más fácilmente la transición a la dictadura de Robespierre y de sus adeptos.
También la posición del liberalismo respecto, de los derechos innatos e inalienables del hombre, según los expuso Locke, y como después se expresaron en la Declaración de los derechos del hombre, se diferencia fundamentalmente de las concepciones democráticas de Rousseau. Para los representantes del liberalismo esos derechos significaban una esfera especial en que ningún gobierno podía penetrar; era el reino del hombre que había de ser protegido contra toda reglamentación estatal. Se quería acentuar con ello que, fuera del Estado, había de existir algo más, y que ese algo era el elemento más precioso e imperecedero de la vida.
Muy diversa era la posición de Rousseau y de los movimientos democráticos de Europa basados en su doctrina, en tanto que no fueron suavizados por ideologías liberales, como ocurrió singularmente en España y en los demócratas del sur de Alemania en 1848-49. También Rousseau habló de los derechos naturales del hombre; pero esos derechos, según su concepción, tenían sus raíces en el Estado y fueron prescriros por el gobierno a los hombres:
Se admite generalmente que la parte de poder, de bienes y de libertad que cada cual enajena por el contrato social, es solamente aquella cuyo uso importa al común; pero es preciso admitir también que sólo el jefe del Estado debe determinar la necesidad de la parte a enajenar.[34]
Según Rousseau, pues, el derecho natural no es de ningún modo un dominio del hombre, que se halla fuera de la esfera de acción del Estado; ese derecho existe más bien sólo en la medida en que el Estado no tiene nada que objetar en contra, y sus limites están sometidos en todo instante a la corrección por parte del jefe del Estado. Un derecho personal no existe, por consiguiente; lo poco que el individuo posee en libertades privadas, lo tiene, por decirlo así, como préstamo del Estado, y éste, en todo momento, puede denunciárselo y retirárselo. Tiene poca importancia cuando Rousseau trata de dulcificar la píldora amarga al bravo ciudadano, diciendo:
Todos los servicios que un ciudadano puede prestar al Estado, se los debe cuando el Estado los pide: pero éste, por su parte, no puede imponer a los súbditos ninguna carga inótil a la comunidad; ni siquiera querer esto, pues según las leyes de la razón, del mismo modo que según las leyes de la naturaleza, nada sucede sin motivo.
Seguramente no se pudo ya imaginar una falacia peor, que revela a la primera mirada insinceridad interior, para dar al despotismo más notorio la gloriola de la libertad. Que según la ley de la razón nada acontece sin causa, es consolador; pero no lo es cuando se advierte que no es el ciudadano, sino el jefe del Estado el que ha de dictaminar sobre esa causa. Cuando Robespierre hacía entregar al verdugo las víctimas a montones, no lo hacía seguramente para procurar a los bravos patriotas instrucción práctica sobre el invento del doctor Guillotine. Era otro el motivo que se agitaba en su cerebro; tenía presente como finalidad de todo arte estatal, la estructura ideal del ciudadano de Ginebra, y, como en los parisienses de vida placentera no quería prender por sí misma la virtud republicana, intentó cooperar a esa obra con la cuchilla de maitre Sansón. Si la virtud no quería aparecer voluntariamente, había que proporcionarle piernas mediante el terror. El abogado de Arras tenía, pues, seguramente, sus causas que valían el objetivo, y para alcanzar ese objetivo tomó al hombre —de acuerdo con el argumento sobre la voluntad general— el derecho primero y más importante, el que encierra en sí a todos los otros: el derecho a vivir.
Rousseau, que admiraba a Calvino y lo consideraba un gran estadista, de cuyo espíritu doctrinario había tanto en él, tuvo presente en la concepción de su Contrato social, seguramente, su ciudad natal, Ginebra. Sólo en una pequeña comuna, a la manera del cantón suizo, era dable que el pueblo se pronunciase en las asambleas primarias sobre todas las leyes y que la representación se imaginase sólo para los órganos ejecutivos del Estado. Rousseau mismo reconoció muy bien que una forma de gobierno como la que él pretendía no era apropiada para Estados mayores. Tenia incluso la intención de hacer seguir al Contrato social de otra obra que se ocupase de ese problema, pero no la escribió. En su obra Considérations sur le gouvemement de Pologne, admite también diputados como representantes de la voluntad del pueblo; pero les atribuye sólo el papel de funcionarios en asuntos puramente témicos, que no pueden hacer valer, junto a la voluntad general, ninguna manifestación de una voluntad particular. En general creía poder aliviar algo el mal de la representación misma por la renovación frecuente de las corporaciones representativas.
Cuando Rousseau, en sus consideraciones sobre el sistema representativo —que contienen algunos buenos pensamientos—, se refiere con preferencia a las comunidades republicanas de la antigüedad, no hay que deducir por eso que la antigua democracia haya tenido parentesco con sus propias concepciones. Hasta el derecho civil de los romanos reconocía toda una serie de libertades personales que no habían sido tocadas por la tutela del Estado. En las Repúblicas urbanas griegas no se habría entendido una idea tan monstruosa como la teoría de la voluntad general. El pensamiento de que es misión del legislador quitar a los hombres sus cualidades naturales y suplantarlas por cualidades extrañas, habría parecido a los griegos una manifestación morbosa de un cerebro desequilibrado; pues la inagotable diversidad de su rica cultura se puede atribuir esencialmente al hecho de que le estaba abierta al individuo la más vasta posibilidad de desarrollar sus fuerzas naturales y de actuar creadoramente. No, ese monstruoso pensamiento es el producto originalísimo del ciudadano de Ginebra, y encontró después su camino hacia otros países por la influencia del jacobinismo francés. En este sentido la moderna democracia es, en oposición al liberalismo, una positiva fuerza conservadora del Estado.
Esta es también la causa por la cual una serie de caminos conducen de la democracia a la dictadura; mientras que del liberalismo, ninguna. Rousseau ha sostenido también la dictadura bajo ciertas condiciones y la justificó en interés de la voluntad general. Por eso prevenía contra una inflexibilidad excesiva de las leyes, que en ciertas circunstancias podría resultar dañosa para el Estado. El que declara a la vOluntad general soberana ilimitada y le concede un poder sin límites sobre todos los miembros de la comunidad; el que no ve en la libertad otra cosa que el deber de obedecer a las leyes y de someterse a la voluntad general, no puede ver nada aterrador en el pensamiento de la dictadura; ha sacrificado interiormente hace mucho el hombre a un fantasma y carece de comprensión para la libertad del individuo. Y donde se produce esa situación, allí florece la cizaña de toda clase de tiranía.
Los buenos discípulos tomaron al maestro por la palabra. Pedantes secos como Robespierre y fanáticos estrechos como Saint Just, Couthon y otros más se pusieron a la tarea de reformar a los hombres en su sentido y crearon aquel poderoso aparato de Estado que sofocó en germen todo sentimiento de independencia y forjó un nuevo yugo para los seres humanos en nombre de la libertad. En realidad el concepto de la libertad del jacobinismo no ha sido nunca otra cosa, que la integración mecánica del individuo en la noción abstracta de la nación, la sumisión incondicional de toda voluntad personal bajo el imperativo del nuevo Estado. No había habido nunca en Francia un período tan amigo de las leyes como en la época de la Gran Revolución. La ley se convirtió en sagrario de la nación, en inerte fetiche en que se encerró el espíritu, en medio milagroso que había de realizar todo anhelo. El espíritu de las leyes había descendido realmente sobre la nación. Los hombres de la Convención se sentían como embriagados en su papel de legisladores del país. El legislador da órdenes al porvenir —declama Saint Just, siguiendp las ideas de Rousseau, en la Convención—, su cuestión es querer lo bueno, su misión formar los hombres de tal manera, que estén de acuerdo con su voluntad.
Se creía poder curar todos los males de la humanidad mediante las leyes y fueron echados así los cimientos de una nueva creencia milagrosa en la infalibilidad de la autoridad, que en sus consecuencias había de ser más perjudicial que la dogmática reaccionaria de Bonald, Chateubriand y De Maistre. Estos se esforzaron en vano por insuflar vida a un esquema muerto y por despertar a nueva existencia un pasado que estaba enterrado irremisiblemente en los escombros del tiempo; pero los hombres de la Convención prepararon el camino a una nueva reacción, y no lo hicieron en nombre del legitimismo, sino bajo el lema de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La creencia nefasta en la omnipotencia de las leyes y en la misión poco menos que sobrehumana del legislador, atraviesa, como una veta roja, todos los discursos y manifestaciones públicas de los estadistas jacobinos y se hace insoportable a quienquiera que sea accesible a sentimientos libertarios. Y con la creencia en la fuerza milagrosa de las leyes se desarrolló la aspiración de someter toda manifestación de la vida individual y social. Se centralizó todo: el gobierno, la legislación, la administración pública, la religión, el idioma y el asesinato legal en la figura del Terror revolucionario.
Se resistieron con gran energía al principio, es verdad, las fuerzas revolucionarias del pueblo en las ciudades, y en particular en los campos, a esa nivelación general, y la lucha del poder central con las Comunas adquirió con frecuencia un carácter violento, especialmente en París, donde la administración comunal influía mucho en la marcha de los acontecimientos revolucionarios. A esa resistencia de las corporaciones comunales contra la representación nacional debe agradecerse justamente que la revolución no quedase a medio camino y la que destruyó a fondo el viejo régimen. Pero con la influencia creciente del jacobinismo fueron superadas poco a poco todas las resistencias contra el poder central del Estado. La Convención se inmiscuyó más y más en todos los asuntos de la administración local y sometió todos los sucesos del desarrollo social a su inspección. Toda independencia local fue obstruída sistemáticamente o extirpada. Los derechos comunales y provinciales desaparecieron o fueron reducidos a un cierto cartabón. Las viejas administraciones comunales fueron suplantadas por la prefectura estatal, que lo dirigía todo desde París y paralizaba toda iniciativa local.
Así se confió el bien y el mal de millones a la intervención superior de una corporación central, cuyos representantes se consideraban como maquinistas de la máquina —para hablar con las palabras de Rousseau— y por eso olvidaban completamente que eran hombres vivientes los que debían servirles de conejos de ensayo para probar la sabiduría política del ciudadano de Ginebra. Y como la verdadera acción y agitación de esos elegidos queda oculta al simple sentido del ciudadano del término medio, precisamente esa actividad oculta se convierte en fuente inagotable de toda especie de creencia ciega en la inmutabilidad de una providencia política, que se vuelve tanto más vigorosa cuanto más desaparece la confianza de los hombres en la propia fuerza. Lo puramente humano palidece ante la apariencia sagrada de la institución política. Así como el creyente no reconoce en el sacerdote al hombre y lo ve rodeado del nimbo de la divinidad, del mismo modo aparece también el legislador al simple ciudadano con la aureola de la providencia terrestre, que tiene la misión de resolver sobre el destino de todos.
Esa creencia no sólo se convierte en fatalidad para el hombre sencillo del pueblo, sino que imprime su sello imborrable también al portavoz y predicador de la llamada voluntad general. Justamente el papel que le fue confiado hace que se aleje cada vez más de la vida real. Como toda su acción y aspiración tiende a la consonancia de todas las cosas sociales, el rodaje muerto de la máquina —que obedece a cada presión de las palancas—, se vuelve para él poco a poco símbolo de toda perfección, tras el cual desaparece completamente la verdadera vida con sus infinitas diversidades. Por esta razón considera todo movimiento independiente, todo impulso que procede del pueblo mismo, como fuerza adversa incontrolada que hace peligrar sus círculos artificialmente trazados. En cuanto esa fuerza incontrolable, que escapa a todos los cálculos de los hombres de Estado, no entra en razón o incluso se resiste a prestar la debida obediencia a que está obligadá respecto del legislador, entonces debe ser constreñida al silencio por la fuerza, y precisamente en nombre de aquellos intereses superiores, que están siempre en juego cuando ocurre algo fuera de las esferas del burocratismo. Se siente guardián legítimo de esos intereses superiores, como encarnación viva de aquella voluntad general metafísica que agita su esencia misteriosa en el cerebro de Rousseau; al querer ajustar todos los fenómenos de la vida social en consonancia con la máquina, se convierte uno mismo poco a poco en máquina. El hombre Robespierre pronunció una vez elocuentes palabras contra la institución terrible de la pena de muerte; el dictador Robespierre hizo de la guillotina el altar de la patria, el instrumento de purificación de la virtud patriótica.
En verdad, los hombres de la Convención no eran los inventores de la centralización política; sólo han continuado, a su manera, lo que la monarquía les había dejado como herencia, llevando al extremo las aspiraciones de unidad nacional. La realeza francesa no había dejado de probar, desde Felipe el Hermoso, ningún medio para suprimir todas las fuerzas opositoras incómodas, a fin de establecer la unidad política del país bajo la bandera de la monarquía absoluta. Los representantes del poder real no retrocedieron ante ningún medio, y la traición, el asesinato, la falsificación de documentos y otros crímenes les parecieron buenos siempre que prometiesen éxito. Los gobiernos de Carlos V, de Carlos VII, de Luis XI, de Francisco I, de Enrique II constituyen los jalones más importantes de ese desarrollo hacia la monarquía ilimitada, que irradió en su fulgor más completo ea tiempos de Luis XIV, después de los trabajos previos de Mazarino y Richelieu.
El esplendor del rey-sol llenó todos los países. Un ejército de cortesanos venales, de bufones, de artistas —que vivían de la merced de la Corte—, tenía la misión especial de hacer brillar en todos sus colores la fama del déspota maniático de grandeza. En toda Corte se hablaba francés, se flirteaba al modo parisiense y se imitaban las costumbres y ceremonias cortesanas francesas. El más insignificante déspota de campanario de Europa fue consumido por el único deseo de poder imitar a Versalles, siquiera en pequeña escala. No es, pues, ningún milagro que el soberano, inmune a toda suerte de sentimientos de inferioridad, se figurase un semidiós y se embriagase con su propia grandeza. Pero ese ciego arrobamiento borreguil ante la persona del rey extravió poco a poco también a la nación entera; se endiósó a sí misma en la persona de su rey, como dijo acertadamente Gobineau:
Francia fue a sus propios ojos la nación-sol. El universo se convirtió en un sistema planetario en que Francia, al menos según su opinión, ocupaba indiscutiblemente el primer puesto. Con los demás pueblos no quería tener nada de común, más que la irradiación de su luz a capricho; se persuadió de que todos se debatían en las nebulosas de las más espesas nieblas; Francia, en cambio, era Francia; y como, a sus ojos, el resto del mundo se hundía diariamente en una lejanía lamentable sin advertirlo, se empapó cada vez más con ideas verdaderamente chinescas: su vanidad se convirtió para ella en gran muralla.[35]
Los hombres de la Convención no sólo habían adquirido de la monarquía el pensamiento de la centralización política; también el culto que hacian de la nación encuentra allí sus primeros rudimentos. Ciertamente, en tiempos de Luis XIV se comprendía por nación sólo a los estamentos privilegiados: la nobleza, el clero y la burguesía acomodada; las grandes masas de los campesinos y de los obreros de las ciudades no contaban todavía.
Se cuenta que Bonaparte, unos días antes del golpe de Estado, tuvo con el abate Siéyes —entonces uno de los cinco miembros del Directorio— una conversación, y que en esa oportunidad dijo estas palabras al ingenioso teólogo, que había atravesado felizmente todas las tempestades de la Revolución: Yo he hecho la gran nación. A lo que Siéyes replicó sonriendo: ¡Sí, porque nosotros hemos hecho antes la nación! El inteligente abate tenía razón y hablaba seguramente con mayor autoridad que Bonaparte. Primero tenía que nacer la nación, o como dijo Siéyes con tanto acierto, ser hecha, antes de que pudiese ser grande.
Fue justamente Siéyes el que, al comienzo de la Revolución, había dado al concepto de nación su contenido moderno. En su famoso escrito ¿Qué es el tercer Estado7 planteó tres interrogantes de significación decisiva: ¿Qué es el tercer Estado? —Todo. —¿Qué ha sido hasta aquí en la ordenación política de las cosas? —Nada. —¿Qué quiere ser? —Algo. Pero para que el tercer Estado pudiera ser algo, tenían que ser creadas antes en Francia condiciones políticas enteramente nuevas. La burguesía podía imponerse únicamente si la llamada representación de los estamentos era suplantada por una asamblea nacional que se apoyase en la Constitución. Por eso la unidad política de la nación era la primera exigencia de la revolución que se iniciaba contra el desmenuzamiento de los Estados. El tercer Estado se sentía ya, y Laclos declaró en las Deliberations, a las que el duque de Orleáns sólo había prestado su nombre: El tercer Estado, eso es la nación.
Siéyes había calificado a la nación, en su escrito, como la comunidad de los individuos asociados que están bajo una ley común y son representados por la misma corporación legislativa. Sin embargo, influído por el espíritu de Rousseau, amplió el sentido de esa declaración puramente técnica e hizo de la nación la base previa de todas las instituciones políticas y sociales. Así se convirtió la nación, para él, en vehículo legítimo de la voluntad general en el sentido de Rousseau. Su voluntad tiene siempre fuerza de ley, pues ella misma es la encarnación de la ley.
De esa interpretación surgieron por sí mismas todas las demás conclusiones. Si la nación era vehículo de la voluntad general, de acuerdo con su esencia tenía que ser unitaria e indivisible. Pero en este caso la representación nacional tenía que ser también unitaria e indivisible, pues sólo ella tenía la sagrada misión de interpretar la voluntad de la nación y de hacerla comprensible a los ciudadanos. Frente a la nación desaparecían todas las aspiraciones particulares de los estamentos o clases, nada podía existir junto a ella, ni siquiera la organización particular de la Iglesia. Así dijo Mirabeau pocos días después de la noche memorable del 4 de agosto en la Asamblea nacional:
Ninguna ley nacional ha establecido al clero como un cuerpo permanente en el Estado. Ninguna ley ha privado a la nación de investigar si es conveniente que los servidores de la religión constituyan una corporación política existente por si misma, capaz de heredar y de poseer. ¿Podrían los simples ciudadanos, entregando sus bienes al clero y recibiéndolos éste, darle el derecho a constituir un Estado especial en el Estado? Todos los miembros del clero son funcionarios del Estado; el servicio del clero es una institución pública; como el funcionario y el soldado, también el cura estd al servicio de la nación.
No en vano el hermano del rey, conde d’Artois, en unión con los demás príncipes reales, había protestado en sus Mémoires présentées au Roi... contra el nuevo papel que se había atribuído a la nación, previniendo al rey que su aprobación de semejantes ideologías tenía que conducir infaliblemente a la ruina de la monarquía, de la Iglesia y de todos los privilegios. En realidad, las deducciones palpables de esa nueva interpretación eran demasiado claras como para que se las hubiese podido entender mal. Si la nación, como representante de la voluntad general, estaba por encima de todos y de todo, el rey no era ya otra cosa que el más alto funcionario del Estado~nacional; pero entonces había pasado para siempre la hora en que un rey cristianísimo podía permitirse decir por boca de Luis XIV: La nación no constituye en Francia una corporación: existe exclusivamente en la persona del rey.
La Corte reconoció muy bien el peligro que la amenazaba, e intentó algunos gestos amenazadores, pero era ya demasiado tarde. El 16 de junio de 1789, los representantes del tercer Estado, a los que se había adherido también el bajo clero, a propuesta del abate Siéyes, se proclamaron como Asamblea nacional, fundándose en que representaban el 96 por 100 de la nación, y en que el 4 por 100 restante tenía en todo momento libertad de adherirse a ellos. La toma de la Bastilla y la marcha sobre Versalles dieron poco después a esa declaración la necesaria presión revolucionaria. De ese modo se decidió el destino. Una vieja creencia fue llevada a la tumba para dejar el puesto a otra nueva: la soberanía del rey tuvo que arriar la insignia ante la soberanía de la nación. Así fue bautizada la nación moderna y ungida con óleo democrático, pues sólo así podía alcanzar la significación que le estaba reservada por la historia de Europa en lo sucesivo.
En verdad, la situación tampoco así fue completamente esclarecida, pues en la propia Asamblea nacional había una tendencia influyente que tenía su jefe en Mirabeau y que, con éste, se pronunciaba en favor ae una realeza popular, procurando así salvar de la soberanía real lo que era posible en las condiciones dadas. Esto se puso de manifiesto particularmente en las deliberaciones sobre la redacción de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, donde los discípulos de Rousseau y los de Montesquieu se encontraron a menudo frente a frente. Si los últimos pudieron obtener un éxito en tanto la mayoría de la Asamblea se manifestó por el sistema representativo y la división de poderes, los partidarios de Rousseau tuvieron la satisfacción de que el tercer artículo de la Declaración proclamase:
El principio de toda soberanía descansa, según su esencia, en la nación. Ninguna corporación y ningún individuo pueden ejercer una función de autoridad que no parta expresamente de ella.
Ciertamente, las grandes masas del pueblo comprendían muy poco el profundo sentido de esas divergencias de opinión en el seno de la Asamblea nacional, del mismo modo que hasta hoy le fueron siempre indiferentes los detalles de las teorias y los programas políticos. Asi, también en este caso, los acontecimientos mismos, y especialmente los pormenores cada día más conocidos de la vida de la Corte, han contribuido más a la solución definitiva del problema de lo que habría podido hacerlo nunca el seco doctrinarismo de los discípulos de Rousseau. Sin embargo, la consigna de la soberanía de la nación era breve y persuasiva; ante todo presentaba la oposición entre el nuevo orden de cosas y el viejo régimen en el primer plano de todas las consideraciones, lo que, en períodos revolucionarios, es de gran importancia.
Cuando luego, después de la fuga frustrada de la familia real, la situación interna se volvió cada vez más tirante, a pesar de todos los ensayos de mediación. de los indecisos, hasta que al fin la tempestad de las Tullerías puso fin a todas las vacilaciones y términos medios y la representación popular comenzó a discutir sobre la abolición de la realeza, entonces fue Manuel quien resumió todo el problema en una frase: No es bastante haber declarado la dominación del único y verdadero soberano, la nación; hay que librarse también de su antagonista, del falso soberano, del rey. Y el abate Grégoire le apoyó, calificando las dinastías como generaciones que viven de carne humana, y declaró:
Hay que dar finalmente una seguridad completa a los amigos de la libertad. Hay que destruir ese talismán cuya fuerza mágica podría obscurecer todavía el espíritu de muchos hombres. Exijo la abolición de la realeza por una ley solemne.
El iracundo abate no carecía de razón; como teólogo sabía lo estrechamente que se tocan la religión y la política. Naturalmente, había que destruir el viejo talismán, para que en lo sucesivo no pudiese continuar extraviando el espíritu de los simples. Pero eso no podía ocurrir más que traspasando su influencia mágica a otro ídolo que correspondiese mejor a la necesidad de los hombres de tener fe en algo y se evidenciase en sus resultados prácticos más fuerte que la moribunda gracia de Dios de los reyes.
En la lucha contra el absolutismo, la doctrina de la voluntad general, que se expresaba en la creencia de la soberanía de la nación, era un arma de vigoroso alcance revolucionario; justamente por eso se olvidó demasiado a menudo que la gran revolución ha iniciado una nueva fase de dependencia político-religiosa cuyas raíces espirituales no se han resecado todavía. Al rodear la noción abstracta de patria y de nación de una aureola mística, creó una nueva fe que podía nuevamente hacer milagros. El viejo régimen no era ya capaz de ningún milagro, pues el hálito de la voluntad de Dios, que le envolvía antes, le había abandonado, perdió su fuerza de atracción y no podía encender ya los corazones con fervor religioso.
Pero la nación políticamente organizada era un nuevo Dios, cuyas fuerzas mágicas no habían sido gastadas todavía; sobre su templo brillaban las palabras promisorias: Libertad, Igualdad, Fraternidad, que despertaban en los hombres la creencia en un próximo reino de redención. A esa nueva divinidad sacrificó Francia a sus mejores hijos, sus intereses económicos, todo. La nueva creencia inflamó las almas de sus ciudadanos y las llenó de un entusiasmo tan pujante que hizo mayores milagros que la mejor estrategia de sus jefes militares.
El carácter religioso de ese poderoso movimiento, bajo cuyo ataque tempestuoso cayó en ruinas la vieja Europa, se mostró en pleno vigor tan sólo cuando la realeza fue completamente abolida y la soberanía de la nación no tuvo ningún competidor que pudiera elevar su mirada retrospectiva a antiquísimas tradiciones. El historiador francés Mathiez ha expuesto de manera persuasiva los detalles de ese nuevo culto y ha mostrado lo estrechamente que se apoyaba, en muchas de sus manifestaciones, en el ritual del catolicismo.[36]
El francés no tiene más divinidad que la nación, la patria, se lee en la circular del Club de los jacobinos a la Sociedad matriz de París. Pero la patria era el nuevo rey de 749 cabezas, como dijo Proudhon, el nuevo Estado a quien servía de relleno la nación. Para el jacobinismo el Estado se convirtió en providencia nacional; de ahí su intervención fanática en favor de la república una e indivisible; pues no podía permitirse que otros intervinieran en los asuntos de la nueva providencia.
Se dice que hay entre nosotros personas que estarían dispuestas a desmenuzar a Francia —declaró Danton, en septiembre de 1795, desde la tribuna de la Convención— haremos desaparecer esas ideas disparatadas pronunciando la pena de muerte contra sus promotores. Francia debe ser un todo indivisible. Debe haber unidad de representación. Los ciudadanos de Marsella quieren estrechar la mano a los de Dunquerque. Yo exijo, por consiguiente, la pena de muerte contra todo el que quiera destruir la unidad de Francia, y propongo que la Convención establezca, como fundamento del gobierno, la unidad de la representación y de la administración.
Legislación, ejército, educación pública, prensa, clubs, asambleas, todo debía servir para perfeccionar el adiestramiento espiritual del ciudadano y para adaptar todo cerebro a la nueva religión política. Ninguna tendencia fue en eso una excepción, ni siquiera los girondinos, a quienes, sin razón, se calificó de federalistas, porque sus adversarios sabían que semejante acusación tenía que levantar enérgicamente contra ellos a los patriotas. Los girondinos no han hecho menos por la divinización de la nación que los hombres de la Montaña; incluso uno de sus jefes más conocidos, Isnard, se atrevió a declarar: Los franceses se han vuelto el pueblo escogido de la tierra; procuremos que su actitud justifique ese nuevo destino suyo. El mal de la grande nacion anidaba ya en las cabezas de sus representantes antes de las victorias de Napoleón.
Surgió un nuevo sacerdocio: la moderna representación popular, con la misión de transmitir al pueblo la voluntad de la nación, como el cura le había transmitido la voluntad de Dios. Sin duda la Revolución barrió con escoba de hierro un orden social que había caído en total descomposición, y abrió para los pueblos de Europa alguna visión de luz hacia el porvenir; pero, en el dominio político, sus resultados, a pesar de toda la fraseología revolucionaria, eran por completo de naturaleza reaccionaria; ha fortificado de nuevo la idea del poder, ha infundido nueva vida a la autoridad caída y ha encadenado la voluntad de libertad del hombre a un nuevo dogma religioso, en el que tenían que destrozarse sus tiernas alas.
El absolutismo de la realeza había caído, pero sólo para dejar el puesto a un nuevo absolutismo, que se evidenció más implacable aún que el principio de la gracia divina de la monarquía. El principio absoluto de la monarquía estaba fuera de la esfera de actuación de los súbditos y se apoyaba en la gracia de Dios, cuya voluntad expresaba supuestamente. Pero el principio absoluto de la nación hizo de cada uno, hasta del más ínfimo de los mortales, un copartícipe de la voluntad general, aun cuando siguió siéndole prohibido interpretarla según su propio sentido. Dominados por tales pensamientos, remachó luego cada ciudadano la propia argolla en la cadena de la dependencia, que antes había forjado otro para él. La soberanía de la nación los hizo entrar a todos por los mismos caminos, anuló toda apreciación propia y substituyó la libertad personal por la igualdad ante la ley.
No en vano se clavaron en la Convención las tablas mosaicas de la ley como un símbolo de la voluntad nacional; no en vano amenazaba desde las paredes de su salón de sesiones el haz con el hacha de los lictores como distintivo de la República una e indivisible. Así fue sacrificado el hombre al ciudadano, el pensamiento propio a la supuesta voluntad de la nación. Al intentar los dirigentes de la Revolución, según el espíritu de Rousseau, socavar el terreno de toda clase de asociaciones naturales, que surgieron de las propias decisiones y necesidades de los hombres, destruyeron las raíces de toda verdadera comunidad, transformando al pueblo en masa e iniciaron aquel funesto proceso del desarraigo social que fue acelerado al extremo por la implantación creciente de la economía capitalista.
Así como la voluntad de Dios ha sido siempre la voluntad de los sacerdotes que la transmitían y la interpretaban para los hombres, así también la voluntad de la nación sólo podía ser la voluntad de los que tenían en sus manos las riendas del poder público y estaban, por eso, en condiciones de interpretarla a su manera. Este fenómeno no se puede atribuir necesariamente la hipocresía interior; mucho más se podría hablar, en este caso, de engañadores engañados; pues precisamente cuanto más persuadidos están los proclamadores de la voluntad nacional de la santidad de su misión, tanto más desastrosos son los resultados que se desprenden de su honestidad interior. Hay un hondo sentido en la observación de Sorel: Robespierre tomó en serio su papel, pero su papel era artificial.
En nombre de la nación proscribió la Convención a los girondinos y envió al cadalso a sus portavoces; en nombre de la nación suprimió Robespierre, con ayuda de Danton, a los hebertistas y a los llamados enragés; en nombre de la nación ajusticiaron Robespierre y Saint Just a los dantonistas; en nombre de la nación liquidaron los hombres de Thermidor a Robespierre y a sus partidarios; en nombre de la nación se hizo Bonaparte emperador de los franceses.
Si Vergniaud sostenía de la Revolución que lo mismo que Saturno, devoraba á sus propios hijos, se podría con mucha mayor razón aplicar ese juicio a aquel principio místico de la soberanía de la nación, al que sus sacerdotes ofrecieron nuevas víctimas incesantemente. En verdad, la nación se convirtió en Moloch insatisfecho. Como en todas las teologías, también aquí condujo la veneración religiosa al mismo resultado; ¡la nación lo fue todo; el hombre, nada!
Todo lo que se refería a la nación recibió un carácter sagrado. En los más apartados rincones se elevaron altares a la patria y se ofrecieron sacrificios. Los días de fiesta de los patriotas recibieron el barniz de las festividades religiosas. Hubo himnos, oraciones; distintivos sagrados, procesiones solemnes, reliquias patrióticas, lugares de peregrinación que proclamaban la gloria de la patria. Se habló sin cesar del honor de la patria, como se hablaba antes del honor de Dios. Un diputado llamaba solemnemente a la Declaración de los derechos del hombre, el Catecismo de la nacion; el Contrato Social de Rousseau se convirtió en Biblia de la nación. Creyentes entusiastas compararon la montaña de la Convención con el monte Sinaí, en el que Moisés había recibido las tablas sagradas de la ley. La Marsellesa se convirtió en el Tedéum de la nueva religión. Una embriaguez de fe habia invadido el país; toda consideración crítica sucumbió en el torrente de sentimientos.
El 5 de noviembre de 1793 habló Joseph Chenier, el hermano del desdichado poeta André Chenier, a la convención reunida:
Si os habéis emancipado de todos los prejuicios para mostraros dignos de la nación francesa, cuyos representantes sois, sabéis cómo, sobre las ruinas de la superstición destronada, puede ser fundada la única religión natural, que no conoce sectas ni tiene misterios. Su único dogma es la igualdad, sus predicadores, son nuestros legisladores, sus sacerdotes los órganos ejecutivos del Estado. En el seno de esa religión, la familia humana quemará su incienso únicamente en el altar de la patria, nuestra madre y divinidad de todos nosotros.
De la atmósfera caldeada de esa nueva creencia nació el nacionalismo moderno, entonces religión del Estado democrático. Y cuanto más altamente creció la veneración de la nación propia, tanto mayor fue el abismo que la separó de todas las demás naciones, tanto más menospreciativamente se miró a los que no tenían la dicha de pertenecer a los elegidos. De la nación a la gran nación no hay más que un paso, no sólo en Francia.
La nueva religión no sólo tenía su propio rito, sus dogmas intangibles, su misión sagrada, sino que también poseía aquella espantosa ortodoxia que es propia de todo dogmatismo, y no consiente, junto a la única opinión, ninguna otra, pues la voluntad de la nación es la revelación de Dios, que no admite duda alguna. El que, no obstante, duda y persiste en consideraciones que contradicen la interpretación de la voluntad nacional, es un leproso y debe ser expulsado de la comunidad de los creyentes.
No hay que esperar que la cosa mejore —decía Saint Just con siniestra decisión ante la Convención— mientras respire todavía un enemigo de la libertad. No sólo debéis castigar a los traidores, sino también a los tibios y a los indiferentes, a todo el que está impasible en la República y no mueve un dedo por ella. Después que el pueblo francés ha manifestado su voluntad, todo lo que se opone a esa voluntad está fuera de la soberanía de la nación; y el que está fuera de la soberanía es su enemigo.
Y el joven fanático, que tenía tan fuerte influencia sobre Robespierre, no dejaba a nadie dudas sobre lo que significaba esa enemistad. Hay que dominar a hierro a los que no se puede dominar con justicia. Pero con justicia no se podía dominar a los hombres que no interpretaban la voluntad de la nación como la concebían Robespierre y los jacobinos; había, por tanto, que recurrir al hierro. Difícilmente se podría justificar mejor la lógica aguda de la guillotina.
La consecuencia fanática de Saint Just era sólo el resultado inevitable de su concepción absolutista; todo absolutismo se establece exclusivista sobre normas rígidas; por eso precisamente ha de expresane como enemigo jurado de todo desenvolvimiento social, que abre incesantemente nuevas perspectivas a la vida y suscita nuevas formas de la comunidad. Detrás de toda idea absoluta asoma la mueca del inquisidor y del juez de herejes.
La soberanía de la nación llevaba a la misma tiranía que la soberanía de Dios o la soberanía de los reyes. Si antes la resistencia contra la persona sagrada del monarca era el más indigno de todos los crímenes, en lo sucesivo se convirtió toda alusión contra la majestad sagrada de la nación en un pecado mortal contra el espíritu sagrado de la voluntad general. Pero en ambos casos el verdugo era el órgano ejecutivo de un poder despótico que se sentía llamado a velar por un dogma muerto, ante cuya crueldad brutal debía estrellarse toda idea creadora, desangrarse todo sentimiento humano.
Robespierre, de quien Condorcet sostenía que no tenia ni un pensamiento en su cerebro ni un sentimiento en su corazón, era el hombre de las fórmulas muertas, que tenía, en lugar de alma, sus articulos de fe. Habría edificado con gusto toda la República sobre la fórmula única de la virtud. Pero su virtud no reposaba en la integridad personal del individuo; era un fantasma exangüe, que se cernia sobre los hombres como el espíritu de Dios sobre la creación. Nada es más cruel ni está más desprovisto de corazón que la virtud; pero la más cruel y la más implacable es aquella virtud abstracta que no corresponde a una necesidad viviente, sino que asienta en principios y debe ser protegida continuamente contra la polilla.
El jacobinismo había derribado a la monarquia; pero se enamoró hasta la exageración del pensamiento monárquico y supo robustecerlo en alto grado, afianzándolo en la teologia política de Rousseau. La doctrina de Rousseau culminaba en la completa renuncia del hombre ante la necesidad superior de una idea metafísica. El jacobinismo se habia propuesto realizar esa doctrina monstruosa y llegó lógicamente a la dictadura de la guillotina, que abrió el camino a la dictadura del sable del general Bonaparte, el cual, a su vez, hizo cuanto pudo para que la nueva idea de Estado madurase hasta su perfección suprema. El hombre es una máquina, pero no en el sentido de La Mettrie, sino como resultado final de una religión que se proponia cortar por un solo patrón todo lo humano y que, en nombre de la igualdad, elevó a principio la uniformidad.
Napoleón, el heredero risueño de la Gran Revolución, que habia tomado de los jacobinos la máquina devoradora de seres humanos. el Estado central, y la doctrina de la voluntad de la nación, intentó edificar con las instituciones estatales un sistema infalible, donde la casualidad no tuviera puesto alguno. Lo que necesitaba no eran hombres, sino figuras de ajedrez, que respondieran a cada jugada de sus caprichos y se sometieran incondicionalmente a aquella necesidad superior de la que se sentían órganos ejecutivos. Los hombres, en el sentido ordinario, no valían para eso; eran precisos los ciudadanos, elementos integrantes del Estado, partes de la máquina. El pensamiento es el enemígo principal de los soberanos, dijo una vez Napoleón; no era en él un modo de hablar casual, pues había comprendido profundamente la verdad de esas palabras. Lo que necesitaba no eran hombres que piensen, sino otros dispuestos a renunciar a sí mismos cuando habla el destino.
Napoleón soñaba con un Estado en el que no existiera, en general, diferencia alguna entre el poder militar y el civil. Toda la nación un ejército, todo ciudadano un soldado. Industria, agricultura, administración figuraban como miembros de ese formidable cuerpo de Estado que, dividido en regimientos y comandado por oficiales, había de obedecer a la menor presión de la voluntad imperial, sin rozamiento, sin resistencia. La transformación de la gran nación en una unidad gigantesca, sin puesto alguno para la acción independiente del individuo, obrando con la exactitud de una máquina y sólo manteniendo el ritmo muerto de su propio movimiento, obedeciendo insensible a la voluntad de quien la pone en marcha, tal era el objetivo político de Napoleón, por el que trabajó con una lógica férrea y quiso realizar en vida. Totalmente dominado por esa ambición, se esforzó por alejar toda posibilidad que pudiera dar motivo a la formación de una opinión distinta junto a la suya. De ahí su lucha inflexible contra la prensa y todos los demás medios de expresión del pensamiento público:
La máquina de imprimir —dijo— es un arsenal; no debe ser accesible a la generalidad. Los libros sólo deben ser impresos por personas que disfruten de la confianza del gobierno.
Todo se transformaba en números en el cerebro de este hombre terrible. Sólo el número decide; la estadística se convierte en fundamento del nuevo arte del Estado. El emperador exige de sus consejeros, no sólo una exposición exacta y un censo de todos los recursos materiales y técnicos del país; quiere también que se lleve una estadística de la moral para que en todo instante esté informado hasta de los sentimientos más ocultos de sus súbditos. Y Fouché, ese espía terrible y espectral, que veía con mil ojos y oía con mil oídos, cuya alma estaba tan helada como la de su amo, se convierte en estadístico de la moral pública, que registra policialmente, y sabe con exactitud que también sus movimientos son vigilados por esferas desconocidas y anotados en un registro especial.
Que Napoleón no pudo alcanzar nunca el último objetivo de su política interna; que toda su técnica gubernativa tenía que tropezar siempre con el ser humano, fue seguramente el dolor más recio de su alma sedienta de poder, la gran tragedia de su vida extraordinaria, que le consumía internamente todavía en Santa Elena. Pero la idea maniática que perseguía no ha muerto con él y está aún hoy en la base de toda voluntad de poder, presente en todas partes donde el amor a los hombres ha muerto y la vida palpitante es sacrificada al pálido cuadro de sombras de las ambiciones tiránicas. Pues todo poder es atrozmente insensible y, según su esencia, es inhumano y trasforma el corazón de sus representantes en guaridas de odio y de frío desprecio hacia el hombre. Como Alberico tiene que sacrificar el amor, porque su corazón está supeditado al oro, así sofoca la obsesión del poder todos los sentimientos humanos y hace que el déspota vea en sus semejantes cifras abstractas con las que debe contar para la ejecución de sus planes.
Napoleón odiaba fundamentalmente la libertad, como todo dominador por la fuerza que ha comprendido la esencia del poder; pero conocía también el precio que había de pagar por ella. Sabía bien que tenía que ahogar al hombre en sí mismo para poder dominar a los hombres. Es significativo que el que dijo de sí mismo: Amo el poder como el artista, como el violinista ama su violín. Lo amo para obtener de él tonos, sonoridades, armonía; es significativo, decimos, que el mismo individuo que, niño aún, ya tejía en su cerebro planes de poder, haya dicho en su temprana juventud estas palabras tremendas:
Pienso que el amor es perjudicial para la sociedad y para la dicha personal del hombre. Si los dioses librasen al mundo del amor, le harían el mayor beneficio.
Ese sentimiento no le abandonó nunca, y cuando en años ulteriores examinaba las fases diversas de su vida, sólo le quedaba este descomolado reconocimiento:
Sólo hay dos palancas para mover a los hombres: el temor y el interés. El amor es un torpe deslumbramiento, creedlo. La amistad es una palabra vacía. No amo a nadie. Ni siquiera a mis hermanos, tal vez a José un poco, por costumbre, y porque es mayor que yo; y a Duroc lo quiero también, pero ¿por qué? Porque su carácter me agrada; es serio y decidido, y creo que el muchacho no ha derramado todavía una lágrima. Por mi parte sé que no tengo ningún verdadero amigo.
¡Qué vacío tenía que estar ese corazón que corrió toda su vida en pos de un fantasma y sólo estuvo animado por un deseo: el de dominar! A esa manía sacrificó el cuerpo y el alma de los hombres, después de haber intentado antes adaptar su espíritu al muerto engranaje de una máquina política. Hasta que, al fin, se le hizo claro que el período de los autómatas no había llegado todavía. Sólo un hombre en cuya alma silbaba un desierto, podía pronunciar estas palabras: Un hombre como yo se ríe de la vida de un millón de hombres.
Napoleón presumía de menospreciar a los hombres, y sus ciegos admiradores casi hicieron de eso un mérito. Seguramente tuvo frecuentes ocasiones y motivos para ello; pues no son los hombres más valiosos los que se aproximan a los poderosos. Si se examina el fondo de las cosas, se recibe la impresión de que su menosprecio del hombre, demasiado demostrativo, era en gran parte una simulación estudiada, pose calculada para el ambiente circundante y para la posteridad, para hacer brillar tanto más claramente aún sus acciones. Pues ese supuesto odiador de los seres humanos era un actor de primera clase, a quien el juicio de la posteridad no le era del todo indiferente; por eso recurrió a todos los medios para influir en la interpretación de las generaciones venideras y no retrocedió siquiera ante falsificaciones de hechos notorios para alcanzar su objetivo.
No, no era el asco interior lo que le separaba de los hombres, sino su egoísmo infinito, que no conocía límites y no retrocedía ante ninguna mentira, ante ninguna bajeza, ante ninguna deshonestidad, ante ningún crimen, por bajo que fuese, para imponerse. Ya Emerson observó con razón: Bonaparte estaba desprovisto, en medida extraordinaria, de todo sentimiento cordial ...; ni siquiera poseía el mérito de la veracidad y de la honestidad ordinarias. Y en otro pasaje de su Ensayo sobre Napoleón, dijo: Toda su existencia era un experimento hecho en las mejores circunstancias para ver lo que podía realizar un intelecto sin conciencia. Sólo teniendo ante los ojos la desolada condición interior de un hombre en quien el instinto de gloria había destruído de raíz todo sentimiento social, se pueden comprender estas palabras de Napoleón:
El salvaje, como el hombre civilizado, necesita un amo y maestro, un mago que mantenga en jaque su fantasía, le someta a una severa disciplina, le encadene, le impida morder a destiempo, le apalee y le lleve a la caza: su destino es obedecer; no merece nada mejor y no tiene derecho alguno.
Pero el cínico sin corazón que se había embriagado en la juventud con la lectura del Contrato social, reconoció también en lo más profundo la desgraciada significación de esa nueva religión, en la que, al fin de cuentas, asentaba su dominio. Así, en uno de aquellos momentos de veracidad interior, tan raros en él, se dejó llevar a esta conclusión: Vuestro Rousseau es un loco que nos ha conducido a esta situación, y en otra ocasión opinó reflexivamente: El porvenir mostrará si no habría sido mejor para el sosiego del mundo que ni Rousseau ni yo hubiésemos vivido.
La filosofía alemana y el Estado
En agudo contraste con los representantes de la literatura y de la poesía alemanas, la filosofía alemana se orientó por muy distintos caminos. La filosofía clásica de Alemania no ha sido nunca un dominio de la libertad, aun cuando no carece de algunos aspectos luminosos. Sus representantes más célebres han coqueteado a menudo con la libertad; pero no resultó nunca de eso una relación seria. Se tiene siempre la impresión de que no se obró así más que para restablecer el equilibrio perturbado y hacer, a la conciencia que despertaba, algunas concesiones que no comprometían a nada, cuando la brutal realidad de la vida se puso demasiado palpablemente de manifiesto. En realidad, la filosofía alemana no hizo más que ensamblar la falta de libertad en diversos sistemas y ha hecho de la servidumbre una virtud, que recibió su consagración recién con la famosa libertad interior.
¿Qué quiere decirse, cuando Kant reduce su célebre ley de las costumbres a la fórmula: Obra de modo que la norma de tu voluntad pueda valer siempre como principio de una legislación general? ¿No significa eso reducir el sentimiento ético del hombre al mísero concepto jurídico de un gobierno? Por cierto no resulta sorprendente tal posición en un hombre que estaba firmemente persuadido de que el ser humano es malo por naturaleza. Sólo un hombre con esa convicción podía atreverse a decir:
El ser humano es un animal que, cuando vive entre otros de su especie, tiene necesidad de un amo. Pues abusa ciertamente de su libertad en lo referente a la de sus semejantes; y si como criatura racional desea una ley, sin embargo su inclinación animal egoísta le lleva adonde puede exceptuarse de ella a sí mismo, cuando le hace falta. Necesíta, pues, un amo que le quebrante la propia voluntad y le obligue a obedecer a una voluntad generalmente válida, en lo que cada cual puede ser libre.
Esto, en el fondo, sólo es una formulación distinta del viejo y terrible dogma del pecado original con sus ineludibles consecuencias. Precisamente esto tuvo que levantar contra Kant a espíritus más libres. Así escribió, por ejemplo, Goethe a Herder:
Kant tiene que limpiar su manto filosófico, después de haberle usado durante toda una vida humana, de más de un sucio prejuicio, pues lo recargó criminalmente con la mancha infamante del pecado original, para que también los cristianos puedan besar su orla.
El mismo Schiller, que estaba muy influído por Kant, no podía hacer suyo el núcleo central de su ética. Para el poeta y el idealista, que creía finnemente en la bondad del hombre, el rigido concepto del deber kantiano, que no tenía comprensión alguna de la significación de los instintos sociales, debió parecerle repulsivo. En este sentido escribió también a Goethe que en Kant existe todavía algo que, como en Lutero, recuerda a un monje que ha abierto, es verdad, las puertas de su convento, pero cuyos rastros no pudo extirpar por completo.
Se ha llamado a menudo a Kant republicano y demócrata. Estos conceptos son muy flexibles y no prueban nada, pues tuvieron que servir más de una vez en la Historia de cobertura a la violencia más brutal. Ese singular republicano era portavoz inflexible del poder ilimitado del Estado; rebelarse contra él era a sus ojos un crimen digno de la pena de muerte, aun cuando los órganos ejecutivos del Estado contraviniesen las leyes y se dejasen llevar a los hechos más tiránicos. Declaró en su Teoría del derecho expresamente:
El origen del poder supremo es, para el pueblo que está bajo su imperio, insondable en el propósito práctico, es decir, que el súbdito no debe sutilizar mucho sobre ese origen, como si fuera un derecho (jus controversum) del que puede dudar respecto a la obediencia que le debe. Pues como el pueblo, para juzgar válidamente sobre el supremo poder del Estado (summum imperians), tiene ya que ser considerado como reunido bajo una voluntad legislativa general, no puede ni debe juzgar de otra manera que como lo quiere el actual soberano estatal (summum imperians). Si originariamente hubo un pacto efectivo de sumisión entre ellos (Pactus subjectionis civilis) como un hecho o si al principio existió el poder, y la ley llegó sólo posteriormente, para el pueblo que está ahora bajo la ley éstas son sutilezas enteramente inoportunas, que pueden, sin embargo, ser peligrosas para el Estado; pues si el súbdito, que ha rumiado el último origen, quisiese resistirse a la autoridad ahora dominante, sería castigado de acuerdo con las leyes de la misma, es decir, con todo derecho, extirpado o rechazado ex-lex como proscrito, Una ley tan sagrada, tan intangible que sólo dudar de ella prácticamente, es decir, suspender su efecto sólo un momento, es ya un crimen, es presentada como si procediera no de hombres, sino de un legislador supremo, intachable: y ésta es precisamente la significación de la frase: Toda autoridad procede de Dios, que no tiene por objeto entregar una base histórica de la constitución civil, sino una idea como principio racional práctico: la de tener que obedecer al poder existente, sea cual fuere su origen.
Compárese esta interpretación completamente reaccionaria de Kant con las ideas de la escuela juridico-liberal de Inglaterra, que se remontan hasta Locke, y se comprenderá el atraso vergonzoso de esa manera de pensar, manifestado en una época en que, al otro lado de los jalones fronterizos alemanes, caía en ruinas el viejo régimen. Kant, en su ensayo aparecido en 1784, Was ist Aufklärung?, había reconocido al despotismo de Federico II y ensalzado la obediencia de los súbditos como la primera máxima de la moral política; pero su teoría del derecho la desarrolló tan sólo en una de sus últimas obras, una prueba de que no cambió nunca sus ideas en ese aspecto. El demócrata Kant llegó inclusive a pronunciarse en favor de la esclavitud y a justificar ésta como conveniente en ciertas condiciones y hasta sostuvo el punto de vista de que la esclavitud era apropiada para seres humanos que, a causa de sus propios crímenes, habían perdido sus derechos ciudadanos. Esos hombres, según la opinión de nuestro filósofo, no tienen otro destino que el de convertirse en meros instrumentos de otros (del Estado o de algún otro ciudadano del Estado).
La concepción conservadora estatal y la reverencia del súbdito estaban en Kant propiamente en la sangre. Cuando en 1794, por supuesto menosprecio de la Biblia y de la doctrina cristiana, recibió una amonestación del gobierno del rey, no se contentó con dar a Federico Guillermo II el compromiso escrito de abtenerse en lo sucesivo de todas las manifestaciones orales y escritas sobre la religión cristiana. En las condiciones lamentables de entonces en Prusia no sólo era explicable una acción como ésa, sino también disculpable. Pero en los papeles póstumos de Kant se encontraron también aquellas líneas características que se referían a su promesa dada al rey y que decían: Retractarse y renegar de la convicción interior, es una bajeza; pero el silencio, en un caso como el actual, es deber del súbdito.
Kant, cuya sosegada existencia filistea no salió nunca de los límites prescritos por la tutela estatal, no era una naturaleza sociable y difícilmente podía superar su repugnancia innata contra toda forma de comunidad. Pero como no podía negar la necesidad de la conjunción social, la aceptaba como se acepta un mal necesario. Kant odiaba formalmente toda asociación voluntaria, del mismo modo que le repugnaba toda buena acción realizada por sí misma. No conocía otra cosa que su rígido, implacable ¡Tú debes!
Un hombre con esas propensiones no era el más indicado para formular los grandes principios de una ética social, que en su esencia son sólo el resultado de la convivencia social, que halla su expresión en cada ser humano y es continuamente fecundado y ratificado por la comunidad. Tampoco era Kant capaz de señalar a los hombres grandes novedades teórico-sociales, pues todo lo que ha creado en ese dominio había sido superado con mucho por las grandes lumbreras de Francia y de Inglaterra antes que viera la luz del mundo en Alemania.
El que se festejase recientemente a Kant a causa de su escrito Zum ewigen Frieden, y.de un ensayo aparecido anteriormente, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, como inspirador espiritual de la llamada Sociedad de Naciones, había que esperarlo de una generación que había olvidado hacía mucho tiempo a Lessing, a Herder y a Jean Paul, y que demuestra que los supuestos representantes del espíritu alemán tampoco han aprendido nada en este aspecto. Lo que Kant pretendía, en realidad, no era una asociación de pueblos, sino una liga de Estados, que ya por esta razón no podía llenar nunca la misión que le había atribuído. Las experiencias que se han hecho con la convención internacional de Ginebra tendrían que abrir los ojos a todo el que tuviese voluntad de ver.
Esto lo había reconocido ya Herder muy claramente, cuando, siguiendo las huellas de Lessing, se declaró contra la propuesta de Kant y mostró que un acuerdo entre los pueblos sólo podría alcanzarse por vía orgánica, es decir cultural, no por vía mecánica, o sea por la actividad de las máquinas políticas. Herder dijo que la organización coactiva del Estado persiste sólo por el hecho de que crea continuamente con vistas al exterior intereses paniculares que contradicen los intereses de otros Estados; por tal motivo es poco apropiado para oficiar de intermediario y de árbitro. Por ello opuso a la idea de una liga internacional de Estados, que había propiciado Kant, su sociedad de todos los hombres que piensan en todas las regiones del mundo; pues partía del justo reconocimiento de que un acuerdo mutuo entre las agrupaciones humanas de los diversos países no podía ser dictado de arriba abajo, sino que se alcanzaría sólo de abajo arriba por la voluntad de los pueblos mismos, ya que se atenuarán, se restringirán y harán inofensivos todos los prejuicios sobre el interés del Estado, de la religión innata, y el prejuicio más absurdo de todos, el del rango y la clase. Pero semejantes victorias sobre el prejuicio —como dijo Herder— deben ser obtenidas de dentro hacia fuera y no de fuera hacia dentro.
Como carácter de otra envergadura, aparece Fichte, que tenía una vena revolucionaria que faltaba en absoluto a Kant. En realidad, de todos los representantes de la filosofía alemana de aquellos días, Fichte era el único que había tomado una vigorosa participación en la vida política y social de su tiempo. Pero un temperamento revolucionario no es ninguna prueba de una manera de pensar libertaria. También Cromwell, Robespierre, Mazzini, Lenin, Mussolini, y con ellos todos los defensores de la dictadura de Estado de derecha y de izquierda, eran revolucionarios. Pero lo verdaderamente revolucionario se muestra en los objetivos que el hombre pretende, y no sólo en los medios que emplea, que casi siempre dependen de las circunstancias.
Es verdad que en su doctrina del derecho, Fichte desarrolló también la idea de que el último objeto de todo gobierno es hacer el gobierno superfluo; pero agregó pronto, previsoramente, que tal vez deban pasar miríadas de años antes de que el hombre esté maduro para esa condición de vida. Mientras tanto, todas sus acciones estaban en la más aguda contradicción con aquel lejano objetivo; pues Fichte era una naturaleza señorial, completamente autoritaria, un hombre que llevaba siempre la libertad en los labios, pero sólo el nombre de la libertad, y no más. Como Kant, de cuyas doctrinas partió primeramente, creía también Fichte en la maldad innata del hombre. En su doctrina ha modificado después algo; pero en este punto ha permanecido fiel. Se puede comprobar incluso que esa concepción se manifestó en él tanto más firme cuanto más cayó luego en Berlín bajo la influencia poHtia del nuevo romanticismo, cuyos exponentes máximos eran entonces Schleiermacher y los hermanos Schlegel. En 1812 escribió todavía un estudio sobre Maquiavelo, con el cual —ciertamente en vano— intentó empujar al rey de Prusia a dar un paso decisivo:
El postulado principal de toda teoría del Estado, que se entiende por si misma, está contenido en las siguientes palabras de Maquiavelo: Todo el que erige una República (o en general un Estado), y da leyes a la misma, debe prever que todos los hombres son malvados y que, sin excepción alguna, descargarin esa maldad interna en cuanto encuentren una ocasión segura para ello.
El que piensa así no tiene siquiera rastro alguno de espíritu libertario. Aquella creencia funesta en la maldad innata, que surgió del concepto teológico del pecado original, es la que sirvió hasta aquí de justificación moral a toda tiranía.
Fichte expresó del mejor modo su interpretación de la relación del hombre con el Estado en su escrito Der geschlossene Handelstaat, que él mismo calificó como su obra más reflexiva. Ese escrito dedicado al ministro prusiano von Strüsee contiene el plan de un llamado Estado racional, en el cual la vida de los ciudadanos es regulada y prescrita hasta en lo más ínfimo, de tal manera que en todas partes y en cada momento sientan sobre ellos la mano ordenadora de una providencia política. Es un Estado policial en el peor sentido, en el que apenas existe espacio para una libertad personal de cualquier matiz. El Estado ideal de Fichte está estructurado en clases diversas, severamente separadas, y cuya fuerza numérica es determinada por el gobierno. El trabajo es prescrito a cada ciudadano conforme a su condición y de tal manera que no puede cambiar a voluntad su oficio. Siguiendo el principio de que la tierra es el amo y el hombre sólo tiene el deber de cultivarla y aprovecharla convenientemente, toda la tierra es propiedad del Estado, que la da en préstamo a los ciudadanos. El Estado no sólo tiene la misión de proteger la propiedad de sus ciudadanos; tiene que procurar también que reciban la parte que la ley les ha atribuido. Estando sometidos los bienes del individuo a la continua vigilancia del Estado, se tiene así la garantía de que nadie se hará demasiado rico, pero también de que nadie sucumbirá en la miseria.
En lugar de la moneda de oro o de plata usual, que es retirada por el Estado, aparece un dinero nacional de papel o de cuero, que facilita el intercambio en el interior. Esto es tanto más posible cuanto que las fronteras son cerradas y a todo ciudadano le está severamente prohibido el tráfico con el extranjero, de manera que sólo puede mantener relaciones sociales con sus conciudadanos, sobre cuya modalidad, naturalmente, sólo el Estado puede decidir. Unicamente el Estado tiene derecho a realizar el intercambio preciso con otros países.
Se comprende que un admirador tan fanático del Estado como ha sido Lasalle se entusiasmase tan fuertemente por Fichte; se comprende también que ya la simple representación de una máquina burocrática y policial tan monstruosa como la que esbozó Fichte tenía que hacer la boca agua a los auspiciadores del Tercer Reich, y que éstos, por carencia de ideas propias, trataron de cubrir su estrechez espiritual preferentemente con Fichte. La doctrina fichteana del Estado contiene todas las condiciones previas de un orden económico estatal-capitalista bajo la dirección política de un gobierno conforme al modelo del viejo Estado prusiano de los rangos sociales, que hoy se trata de falsear como socialismo. Debe serle asegurada al ciudadano, es verdad, la existencia material; pero sólo a costa de toda libertad personal y de todas las vinculaciones culturales con otros pueblos. También puede afirmarse con respecto a Fichte la vieja verdad: que ninguna institución de opresión social sería considerada por los hombres, siquiera sólo por comparación, tan insoportable como la realización de los planes filosófico-estatales racionales de nuestros sabios, Fichte pasa en Alemania como el verdadero profeta del más legítimo germanismo. Se le ensalza como la encarnación viviente del pensamiento patriótico, y sus Discursos a la nación alemana están hoy de nuevo en todas las bocas. En interés de la verdad histórica hay que decir aquí que la conversión de Fichte en patriota alemán y en guardián de las exigencias nacionales se ha producido bastante repentinamente. Fue en este punto tan variable como en, su ateísmo, y en su republicanismo de otros tiempos, que en años ulteriores rechazó en absoluto. Todavía en sus Grosszügen des gegenwärtigen Zeitalters no pudo entusiasmarse de ningún modo por las ideas nacionales, y a la pregunta sobre cual es entonces la patria para el europeo cristiano verdaderamente ilustrado, dió esta respuesta: En general es Europa, en especial es en cada período aquel Estado de Europa que esté al nivel de la cultura.
Así escribió Fichte en 1805; en diciembre de 1807 comenzó, en el salón de la Academia berlinesa, sus Discursos a la nación alemana, que no sólo son una expresión vigorosa de sus concepciones filosóficas, sino que pusieron en el escenario, por primera vez en él, al patriota alemán. Su conversión interior se realizó, pues, bastante pronto y mostró que no le era innato el más hondo sentimiento por la causa sagrada de la nación.[37]
Los discursos de Fichte fueron una acción valerosa, pues han sido pronunciados, por decido así, a la sombra de las bayonetas francesas, y el orador se expuso por ellos a ser apresado por los esbirros de Napoleón. Que éste no consentía bromas, lo había demostrado suficientemente con la ejecución del librero Palm. Pero otros han mostrado el mismo o mayor valor, y a menudo por una causa incomparablemente más digna. ¿Cuál es el contenido de aquellos discursos sino una magnificación única de la omnipotencia del Estado nacional? Su germen central lo constituye la educación nacional de la juventud, según Fichte la primera y la más importante cláusula de la liberación del país del yugo del dominio extranjero, y el hacer conocer a la nueva generación la tarea sagrada de la nación. Por eso la educación de la juventud no debía ser confiada a la Iglesia, pues el reino de la Iglesia no es de este mundo, y es comparable a un Estado extranjero, cuyos representantes sólo están interesados en hacer que sean venturosos los hombres después de su muerte.
La visión de Fichte estaba dirigida a la tierra, su Dios era de este mundo. Por eso no quería entregar la juventud a los curas, pero sí al Estado, aunque éste no hizo más que traducir en lo político las tareas de la Iglesia, persiguiendo el mismo objetivo que ésta: la esclavización del hombre ante el yugo de un poder superior. Y no se replique que la doctrina de la educación de Fichte contiene también algunas proyecciones vastas, singularmente donde siguió las huellas de Pestalozzi: todo esto pierde su valor cuando se tiene presente la intención que perseguía. Educación es desarrollo del carácter, elaboración armónica de la personalidad humana. Pero lo que el Estado produce en este dominio es huero adiestramiento instructivo, extirpación de los sentimientos naturales, estrechamiento del panorama espiritual, destrucción de las cualidades más profundas del carácter humano. El Estado puede producir súbditos o —como los llamaba Fichte— ciudadanos; pero no puede formar nunca hombres libres, que tomen la dirección de sus propios asuntos, pues el pensamiento independiente es el mayor peligro que debe temer.
Fichte ha elevado la instrucción nacional al grado de un culto formal. Para que esa formación no estuviera expuesta a ninguna contracorriente, quería sacar a los niños de la casa paterna. Ciertamente, estaba convencido de que semejante medida chocaría con grandes dificultades; pero se consolaba diciendo que, si algún día se encontrasen hombres de Estado, íntimamente convencidos de la infalibilidad y de la seguridad de los medios propuestos, se podría esperar también de ellos que comprendiesen simultáneamente que el Estado, como supremo administrador de los asuntos humanos y como tutor, únicamente responsable sólo ante Dios y su conciencia, de los menores, tiene el perfecto derecho de imponerles su salvación. ¿Dónde existe un Estado que dude si tiene o no el derecho de forzar a sus súbditos a servicios de guerra y de quitar a los padres sus hijos con ese objeto, si sólo uno de ellos o ambos lo quieren o no quieren?
Eso retrata al hombre que, en su doctrina del derecho, sostuvo que no hay derecho fuera del Estado y que estampó estas palabras: Derecho es libertad de acuerdo con la ley. Naturalmente, todo acontece en Fichte en pro de la salvación del hombre; pero el destino nos guarde de tal salvación, que nos hace recordar involuntariamente la frase del investigador pestalozziano Hunziker sobre el adiestramiento introducido por el Estado para la dicha del pueblo.
Tampoco las demás ideas que expuso Fichte en sus Discursos a la nación alemana contienen rastro alguno de un verdadero espíritu libertario, aunque se habla allí mucho de libertad. Esta era sólo aquella que Fichte imaginó y que tenía un carácter muy particular. Pero una cosa han conseguido y consiguen aún esos discursos: han contribuído en gran medida a alimentar en Alemania aquella arrogancia tan infantil como insolente que no prestigia el nombre alemán. Hablamos aquí de la fe del carbonero en la misión histórica de los alemanes, que hoy vuelve a brotar tan frondosamente entre nosotros. Desde los tiempos de Lutero se agita esa rara manía a través de la historia alemana[38]; pero en Fichte y Hegel se manifiesta particularmente esa morbosa manía, que encontró su camino en la literatura del socialismo alemán y fue amorosamente cuidada sobre todo por Lasalle, Houston Stuart Chamberlain y sus incontables discípulos, que mancillaron con su delirio la vida espiritual de Alemania y eran antes de la guerra los profetas de la misión alemana, a quienes se les metió en la cabeza hacer palpar la verdad de la frase de Geibel:
Y pueda el mundo disfrutar otra vez más de la esencia alemana.
Fichte fue, por decirlo así, el antepasado de los Chamberlain, Woltmann, Hauser, Rosenberg, Günther y numerosos más, que hoy hurgan en las teorías raciales y anuncian la época de la sangre. En realidad no hay que colocarlo en el mismo nivel que éstos, pues era, en todo caso, un hombre de envergadura espiritual, lo que no se puede decir de sus vacíos exegetas.
Fichte ha defendido en sus Discursos a la nación alemana la fe en la misión histórico-mundial de los alemanes con singular pasión, al modo de un profeta del Viejo Testamento. Fueron especialmente la forma y el ritmo idiomático de esos discursos los que causaron una influencia tan profunda en la juventud alemana. Ha definido a la nación alemana como destinada a ser fuente del renacimiento y del restablecimiento de la humanidad. Entre todos los pueb!ós más nuevos sois vosotros aquellos en quienes está más marcado el germen de la perfección humana y a quienes se ha confiado el impulso de su desarrollo. Sin embargo, no le bastaba esa creencia; ha condenado y excomulgado todo aquello y a todo aquel que no estuviese de acuerdo con su opinión sobre el germanismo, lo que era perfectamente natural en un carácter tan autoritario y obstinado. Y no se olvidó de proclamar su propia doctrina no sólo como la fundamental sino como la única verdadera filosofía de los alemanes y de liquidar como no alemanas las ideas de sus grandes contradictores Kant y Hegel. Método que se mantiene en pie hasta aquí en Alemania, como lo demuestra tan claramente la novísima historia. Es el proceso de siempre: el hombre crea a su Dios de acuerdo con la propia imagen. Fichte no carecía de razón al decir: La filosofía que se elije para uno mismo, depende de la personalidad que se tiene. Pero cuando se atrevió a transferir a la nación entera esa valoración puramente personal, llegó a los más monstruosos sofismas, cuyos trágicos efectos todavía hoy no han sido superados.
De los grandes representantes de la filosofía clásica en Alemánia, Hegel fue el que más hondamente influyó sobre sus contemporáneos. Durante sus últimos años reinó como un monarca absoluto en el reino del espíritu, y apenas se atrevió nadie a levantarse contra él. Hombres que se habían conquistado ya un nombre en los más diversos dominios, y otros a quienes les estaba reservado un papel dirigente en el futuro, cayeron a sus pies y acecharon sus palabras como si fuesen de un oráculo. Sus ideas no sólo influyeron en las mejores cabezas de Alemania; encontraron también en Rusia, Francia, Bélgica, Dinamarca e Italia un eco evidente. No nos es fácil apreciar hoy exactamente aquella poderosa irradiación de ideas; pero lo más singular es que la influencia de Hegel se pudo extender a hombres de todas las tendencias sociales y políticas; reaccionarios hechos y derechos, y revolucionarios que tenían la vista fija en el porvenir, conservadores y liberales, absolutistas y demócratas, monárquicos y republicanos, enemigos y defensores de la propiedad, todos se prendían como encantados de los pechos de su sabiduría.
En la mayor parte de ellos, ese efecto deslumbrante no debe atribuirse precisamente al contenido de la doctrina hegeliana; era el singular método dialéctico de su pensamiento lo que les seducía. Hegel opuso a los rígidos conceptos de sus antecesores la idea de un eterno devenir, en lo cual importaba menos aprehender en sí las cosas que perseguir sus relaciones con otros fenómenos. Interpretó a su manera la tesis de Heráclito de la corriente eterna de las cosas, y había aceptado una vinculación interna de los fenómenos que se manifiesta en el hecho de que todo lleva en sí mismo su propia contradicción, que ha de expresarse con necesidad ineludible para dejar el puesto a un nuevo fenómeno, más perfecto en su especie que las dos formas primeras de ese devenir. Hegel llamó a eso la tesis, la antítesis y la síntesis. Pero como en él toda síntesis se convierte nuevamente en tesis de un nuevo proceso, surge una cadena ininterrumpida cuyos miembros se integran firmemente los unos en los otros en conformidad con un eterno plan divino.
Se ha celebrado a Hegel por esa interpretación como a uno de los grandes precursores de la doctrina de la evolución; sin motivo, pues esa concepción puramente especulativa apenas tiene algo de común con el pensamiento evolutivo. Los grandes fundadores de la teoría evolutiva ligaron a ese pensamiento la representación de que las formas orgánicas no existen cada cual por sí, como unidades especiales, sino que más bien proceden unas de otras, de tal manera que los organismos superiores han surgido de formas simples. Ese proceso constituye, por decirlo así, el contenido entero de la historia del mundo orgánico y conduce al nacimiento y a la evolución de las diversas especies sobre la tierra, cuya transformación gradual, u obtenida en ritmo más rápido, es originada por las modificaciones del ambiente y de las condiciones externas de la vida. Ningún investigador serio ha tenido la ocurrencia de imaginarse ese proceso en el sentido hegeliano: como una eterna repetición del mismo esquema trimembre, siguiendo el cual la primera forma tiene que convertirse con inflexible necesidad en su contrario, para que el proceso general del devenir pueda seguir su marcha natural. Ese pensamiento alambicado, que sólo pudo trabajar con la tesis y la antítesis, no sólo no tiene relación alguna con los fenómenos reales de la vida, sino que está en la más evidente contradicción con la idea verdadera de la evolución, que se apoya en el concepto de un devenir orgánico y ya por esa razón tiene que rechazar toda posibilidad de que una especie pueda transformarse en su contraria, y considerarla como una especulación ociosa de una imaginación extraviada.
Pero también ha sido Hegel el que nos trajo el pensamiento en categorías, que ocasionó y sigue ocasionando tan tremenda confusión en los cerebros. Al atribuir a pueblos enteros determinadas cualidades y rasgos de carácter, que en el mejor de los casos sólo se pueden señalar en los individuos, pero que, generalizados, tienen que conducir a las conclusiones más absurdas, ha allanado el camino a las concepciones bárbaramente extravagantes de nuestros modernos teóricos raciales y a los juicios colectivos de valor de una psicología étnica arrogante, y ha suscitado aquel siniestro espíritu que paraliza el pensamiento y lo desvía de su cauce natural. Lo que ha escrito Hegel fuera de eso, se ha olvidado hace mucho tiempo; pero su método respecto de las creaciones de conceptos colectivos se agita todavía en las cabezas humanas y les lleva no raras veces a las afirmaciones más atrevidas y a las conclusiones más monstruosas, cuyo alcance apenas sospecha la mayoría.[39]
Hegel atribuyó a todo pueblo que en el curso de su desarrollo haya desempeñado un papel histórico-mundial, un espíritu singular, cuya misión consistió en llevar a la ejecución un plan de Dios. Pero todo espíritu popular no es más que un individuo en la marcha de la historia mundial, cuyos objetivos superiores tiene que realizar. Para el hombre queda poco espacio en ese mundo de espíritus. Existe sólo en tanto que ha de servir de medio de expresión a algún espíritu colectivo. Su papel le está, por consiguiente, claramente prescrito:
La conducta del individuo (en relación al espíritu nacional) está en apropiarse de ese ser substancial, en convertir a éste en su modalidad y esencia, para que sea algo valioso. Pues encuentra la existencia del pueblo como un mundo ya terminado, firme, en que el que se ha incorporado. En esta obra suya, el espíritu del pueblo se desenvuelve y encuentra su mundo y queda satisfecho.[40]
Pero como Hegel era de opinión que, puesto que el espíritu mundial se ha creado un instrumento para la realización de sus planes misteriosos, vive en todo pueblo un espíritu especial, que le capacita para su tarea preconcebida, se sigue de ahí que todo pueblo tiene una misión histórica propia que cumplir, que determina de antemano toda manifestación de su actuación histórica. Esa misión es su destino, su finalidad, reservada a él solo y no a otro pueblo cualquiera, y no puede modificarla por propio impulso.
Fitche había intentado explicar la misión de los alemanes, predicada por él, mediante la modalidad especial de su historia. Ha hecho así las más atrevidas afirmaciones, sobre las cuales no ha pasado en vano el tiempo; sin embargo, buscaba motivos comprensibles para justificar aquella supuesta misión. Según Hegel, en cambio, la misión de un pueblo no es un resultado de su historia; el destino que le señaló el espíritu mundial constituye más bien el contenido de su historia; y ese contenido se realiza sólo para que el espíritu adquiera la conciencia de sí mismo.
De ese modo fue Hegel el moderno creador de la ciega teoría del destino fatal, cuyos representantes ven, en todo proceso de la Historia, una necesidad histórica; en todo objetivo que se propone el hombre, una misión histórica. En este sentido es Hegel siempre actual, pues hoy mismo se habla, con toda seriedad, de la misión histórica de una raza, de una nación o de una clase, sin que se sospeche siquiera que cada una de esas concepciones fatalistas, que obran tan castradoramente en la acción de los hombres, arraiga en el método hegeliano de pensamiento.
Y sin embargo es sólo una ciega creencia la que aquí se manifiesta, creencia que no tiene ninguna relación con la realidad de la vida, y cuyas conclusiones no se pueden probar en manera alguna. Toda la fraseología sobre la obligatoriedad del devenir histórico y sobre las necesidades históricamente condicionadas de la vida social —fórmulas vacías, repetidas hasta la saciedad por los partidarios del marxismo— ¿qué otra cosa es sino una nueva creencia en el destino, brotada del mundo espectral de Hegel? Sólo que en este caso las condiciones de la producción han asumido el papel del espíritu absoluto. Y sin embargo nos muestra la vida a cada instante que todas esas necesidades históricas no tienen consistencia más que hasta que los hombres las aceptan y no les oponen resistencia. En la Historia no existen acontecimientos ineludibles, sino sólo condiciones que son toleradas y que desaparecen en cuanto los hombres comprenden sus causas y se rebelan contra ellas.
El aforismo famoso de Hegel: Lo que es racional es real, y lo que es real es racional —palabras a las que ninguna sutileza dialéctica puede quitar su verdadero sentido— es el leit motiv de toda reacción, precisamente porque erige como principio básico la conformidad con las condiciones existentes y trata de justificar toda villanía, toda situación indigna de la humanidad con la inmutabilidad de lo históricamente necesario. No se hace más que una imitación del sofisma hegeliano cuando se procede, como los dirigentes del socialismo alemán, que estuvieron hasta ahora inclinados siempre a ver en todo malestar social una consecuencia del orden económico capitalista, al que, bien o mal, es preciso acoger amorosamente hasta el momento en que haya madurado para una modificación o —para hablar con Hegel— hasta que la tesis se transforme en antítesis. ¿Qué es lo que sirve de base a esta interpretación sino el fatalismo hegeliano, referido a la economía? Se avienen a las condiciones dadas y no sienten que se aplasta el espíritu que resiste contra la iniquidad existente.
Kant había elevado a principio básico de la moral social la sumisión del súbdito al poder de Estado; Fichte derivaba el derecho del Estado y quería entregar a éste toda la juventud para que, al fin, fuese concedido a los alemanes ser alemanes en el verdadero sentido, es decir, ciudadanos del Estado. Pero Hegel ensalzó el Estado como fin de sí mismo, como la realidad de la idea, como el Dios sobre la tierra. Nadie ha rendido semejante culto al Estado; nadie como él ha arraigado el espíritu de la servidumbre voluntaria en los cerebros de los hombres. Ha elevado el estatismo a principio religioso y ha puesto en una línea las revelaciones del Nuevo Testamento con los conceptos jurídicos del Estado encerrados en artículos legales. Pues se sabe ahora que lo moral y lo justo en el Estado son también lo divino y el mandamiento de Dios, y que, según el contenido, no hay nada superior ni más sagrado.
Hegel ha acentuado de diversos modos que debe su concepción del Estado a los antiguos, y principalmente a Platón; pero lo que en verdad tenía presente era el viejo Estado prusiano, ese engendro que tenía por objeto suplantar la falta de espíritu con el adiestramiento cuartelero y la pesadez burocrática. Rudolf Haym no carecía de razón cuando observó con ironía mordaz que en Hegel la hermosa estatua del Estado antiguo ha recibido un barniz blanco y negro. En realidad era Hegel sólo el filósofo de Estado del gobierno prusiano, y no dejó nunca de justificar sus peores hazañas. El prefacio a su Filosofla del Derecho es una despiadada defensa de las miserables condiciones prusianas, un rayo de excomunión contra todos los que se atrevían a tratar de derribar lo tradicional. Así se levantó, con una acritud que equivalía a una denuncia pública, contra el profesor J. F. Fries, muy querido por la juventud a causa de sus ideas patrióticas liberales, porque éste, en su escrito Vom deutschen Bund und deutscher Staatsverfasung, no había vacilado en sostener que en una comunidad verdadera la vida viene de abajo, del llamado pueblo, como advertía irónicamente Hegel. Semejante concepción era, naturalmente, alta traición a sus ojos; alta traición contra la idea del Estado que, según él, es la única que podía dar vida a un pueblo, y por eso está por encima de toda critica; puesto que el Estado encarna el todo moral, en comecuencia es lo moral en sí. Haym calificó esas ocurrencias de Hegel como una justificación científica del sistema policial de Karlsbad y de las persecuciones a los demagogos, y no ha dicho ningún despropósito.[41]
El Estado prusiano tenía una especial fuerza de atracción para Hegel, ante todo porque le pareció haber encontrado en él todas las condiciones necesarias que son principalmente decisivas para la esencia del Estado. Como De Maistre y Bonald, los grandes profetas de la reacción en Francia, había reconocido también Hegel que toda autoridad arraiga en la religión; por eso era el gran objetivo de su vida fusionar de la manera más íntima el Estado con la religión, refundir ambos, por decirlo así, en una gran unidad, cuyas partes estuvieran encarnadas orgánicamente. El catolicismo le pareció poco apropiado para esa misión, que dejaba demasiado campo de juego a la conciencia del hombre.
En la Iglesia católica, en cambio —se lee en la Filosofia de la Historia— puede la conciencia muy bien ser opuesta a las leyes del Estado. Regicidios, conspiraciones contra el Estado y otras cosas por el estilo han sido protegidos y realizados a menudo por los sacerdotes.
Este es el legítimo Hegel, y se comprende que su biógrafo Rosenkranz afirme de él que ha sido su ambición llegar a ser el Maquiavelo de Alemania. Ciertamente, es peligroso para el Estado que sus ciudadanos tengan una conciencia; lo que el Estado necesita son hombres sin conciencia, o mejor dicho, hombres cuya conciencia haya sido identificada con la razón de Estado, y en los cuales el sentimiento de la responsabilidad personal sea suplantado por la decisión automática de obrar en interés del Estado.
Para esta misión, según Hegel, sólo estaba llamadc el protestantismo; pues por la Iglesia protestante se ha llegado a la reconciliación de la religión con el derecho. No hay ninguna conciencia sagrada, religiosa, que esté separada o que se oponga incluso al derecho temporal. Por ese camino el objetivo estaba claramente trazado: de la reconciliación de la religión con el derecho temporal a la divinización del Estado no había más que un paso, y Hegel dió ese paso con plena conciencia de su lógica interior:
Por la gracia de Dios sobre el mundo, el Estado existe; su razón es el poder de la razón que se realiza como voluntad. En la idea del Estado no hay que tener presente Estados particulares, ni instituciones especiales; más bien hay que considerar en sí y por si la idea¡ ese verdadero Dios.
Sin embargo, probó ese supremo sacerdote de la autoridad a todo precio, escribir en el último capítulo de su Filosofía de la Historia estas palabras: Pues la Historia mundial no es otra cosa que el desarrollo del concepto de la libertad. Se trataba, propiamente, de la libertad hegeliana, y tenía exactamente la misma apariencia que la famosa reconciliación de la religión con el derecho. Para tranquilidad de los espíritus débiles añadió también a continuación:
Pero la libertad objetiva, las leyes de la libertad real exigen la sumisión de la voluntad accidental; pues ésta es sobre todo formal. Si lo objetivo en sí es racional, la visión de esa razón tiene que ser correspondiente, y entonces existe también el factor esencial de la libertad subjetiva.
El sentido de esas frases es bastante obscuro, como todo lo que Hegel ha escrito; pero no significa en su fondo otra cosa que la abdicación de la voluntad personal en nombre de la libertad; pues la libertad a que Hegel se refería era sólo un concepto policial. Recuerda uno involuntariamente las palabras de Robespierre: El gobierno revolucionario es el despotismo de la libertad contra la tiranía. El abogado de Arras, que se echaba a dormir con la razón, para levantarse con la virtud, habría sido un buen discípulo de Hegel.
Se ha señalado a menudo el carácter social-cristiano del neohegelianismo, para demostrar así que semejante tendencia sólo podía proceder de una fuente revolucionaria. Sin embargo, se podría replicar con mucho más derecho que toda una legión de los reaccionarios más obstinados y más implacables ha salido de la escuela de Hegel. Tampoco hay que olvidar que justamente el neohegelianismo ha llevado una cantidad de elementos reaccionarios a otros campos, donde todavía continúa floreciendo en parte.
El juego de Hegel con palabras hueras, cuya falta de contenido supo esconder mediante un simbolismo tan hinchado como incomprensible, ha dificultado en Alemania por decenios el impulso interior hacia un legítimo saber, y ha llevado a más de una cabeza bien conformada a correr tras los cuadros chinescos de ociosas especulaciones, en lugar de aproximarse más a la realidad de la vida y de orientar el corazón, y el cerebro en pro de la reforma de las condiciones sociales de la existencia.
Te lo digo: un sujeto que especula es como un animal a quien un espíritu malo hace girar en prado árido mientras alrededor crece hermosa hierba verde.
El filósofo de Estado prusiano Hegel habría podido servir de modelo a Goethe al esculpir esa vigorosa verdad. Realmente, toda su vida giró en el círculo de aquellos espíritus que él mismo había suscitado. Millares le siguieron como a un portador de la antorcha del conocimiento y no se les ocurrió siquiera pensar que no era sino un fuego fatuo que brotaba de los pantanos, y que atraía cada vez más hondamente hacia el reino nebuloso de una infecunda metafísica.
En el gran movimiento socialista, obró el hegelianismo, en la figura del marxismo, como el tizón en el tierno sembrado. Ha infamado las palabras ardientes de vida de Saint Simon: Piensa, hijo mío, que es preciso estar entusiasmado para realizar cosas grandes, al enseñar a los hombres a domar su anhelo y a escuchar atentamente el monótono tictac del reloj, que expresa la acción muda de leyes ineludibles, según las cuales se opera presuntamente todo devenir y toda mutación en la historia. Pero el fatalismo es el sepulturero de todo anhelo ardiente, de toda aspiración ideal, de toda energía rebosante que pugna por expresarse y quiere convertirse en acción creadora. Pues mata la seguridad interior y la profunda fe en la justicia de un ideal, que es al mismo tiempo la fe en la propia fuerza. Cuando Friedrich Engels se vanagloriaba: Nosotros, los socialistas alemanes, estamos orgullosos de proceder, no sólo de Saint Simon, de Fourier y de Owen, sino también de Kant, de Fichte y de Hegel, no fue sino esta última procedencia la que ha dado al socialismo en Alemania un carácter tan desoladoramente autoritario. De seguro habría fructificado más el socialismo alemán si hubiese recibido mayor inspiración de Lessing, de Herder y de Jean Paul, en lugar de ir a la escuela de Kant, de Fichte y de Hegel.
Ser revolucionario es tanto como conquistar cambios sociales mediante la utilización de la propia energía. Es también fatalismo el aceptar las cosas tal como son, creyendo que no se las puede cambiar. Sólo un fatalista, en el peor sentido de la palabra, podía pronunciar estas palabras: Lo que es racional es real, lo que es real es racional. Acomodarse al mundo, tal como está, es la condición espiritual de toda reaccción; pues la reacción no es otra cosa que paralización de acuerdo con un principio. Hegel era reaccionario hasta la médula; todo sentimiento libertario le era absolutamente extraño, pues no entraba en los estrechos marcos de sus concepciones fatalistas. Era el defensor rígido, implacable, de un brutal principio de autoridad, peor aún que Bonald y De Maistre, pues éstos vieron sólo en la persona del monarca la representación viviente de toda dominación, mientras que Hegel tomó una máquina política, que aplasta con sus miembros despiadados a los hombres y se alimenta de su sudor y de su sangre y la expuso como un instrumento de toda especie de moral, haciendo de ella un Dios sobre la tierra. Esa es su obra ante la historia.
La democracia y el Estado nacional
Hemos visto en qué circunstancias apareció el Estado nacional, hasta que recibió poco a poco aquel barniz democrático que dió vida al concepto moderno de la nación. Sólo cuando se siguen con mirada atenta las múltiples ramificaciones de esa significativa transformación social en Europa, se adquiere claridad sobre la verdadera esencia de la nación. La vieja afirmación de que el desarrollo del Estado nacional procede de la conciencia nacional creciente de los pueblos, no es más que una fantasía que prestó buenos servicios a los representantes de la idea del Estado nacional, pero no por eso es menos falsa. La nación no es la causa, sino el efecto del Estado. Es el Estado el que crea a la nación, no la nación al Estado. Desde este punto de vista, entre pueblo y nación existe la misma diferencia que entre sociedad y Estado.
Toda vinculación social es una creación natural que se forma armónicamente de abajo arriba en base a las necesidades comunes y al mutuo acuerdo, para proteger y tener presente la conveniencia general. Hasta cuando las instituciones sociales se petrifican paulatinamente o cuando se vuelven rudimentarias, se puede reconocer claramente la finalidad de su origen en la mayoría de los casos. Pero toda organización estatal es un mecanismo artificioso que se impone a los hombres de arriba abajo por algunos potentados y no persigue nunca otro objetivo que el de defender y asegurar los intereses particulares de minorías sociales privilegiadas.
Un pueblo es el resultado natural de las alianzas sociales, una confluencia de seres humanos que se produce por una cierta equivalencia de las condiciones exteriores de vida, por la comunidad del idioma y por predisposiciones especiales debidas a los ambientes climáticos y geográficos en que se desarrolla. De esta manera nacen ciertos rasgos comunes que viven en todo miembro de la asociación étnica y constituyen un elemento importante de su existencia social. Ese parentesco interno no puede ser elaborado artificialmente, como tampoco se le puede destruir de un modo arbitrario, salvo que se aniquile violentamente y barra de la tierra a todos los miembros de un grupo étnico. Pero una nación no es nunca más que la consecuencia artificiosa de las aspiraciones políticas de dominio, como el nacionalismo no ha sido nunca otra cosa que la religión política del Estado moderno. La pertenencia a una nación no es determinada nunca por profundas causas naturales, como lo es la pertenencia al pueblo; eso depende siempre de consideraciones de carácter político y de motivos de razón de Estado, tras los cuales están siempre los intereses particulares de las minorías privilegiadas en el Estado. Un grupito de diplomáticos, que no son más que emisarios comerciales de las castas y clases privilegiadas en la organización estatal, decide a menudo arbitrariamente sobre la nación a que pertenecen determinados grupos de hombres, los cuales han de someterse a sus mandatos, porque no pueden hacer otra cosa, sobre todo cuando no se les ha requerido siquiera su propia opinión.
Pueblos y grupos étnicos han existido mucho antes de que apareciese el Estado; subsisten aún y se desarrollan sin intervención del Estado. Se perturba su desarrollo natural desde el momento que un poder exterior cualquiera se inmiscuye violentamente en su vida y constriñe ésta en formas que le han sido del todo extrañas hasta allí. Pero la nación no se puede imaginar sin el Estado; está anudada a él en todo y a él debe únicamente su existencia. Por eso la esencia de la nación nos será siempre inaccesible si intentamos separarla del Estado y atribuirle una vida propia que nunca ha tenido.
Un pueblo es siempre una comunidad bastante restringida; pero una nación abarca, por lo general, toda una serie de pueblos y de grupos étnicos distintos, comprimidos por medios más o menos violentos en los cuadros de una forma estatal común. En realidad, apenas hay en toda Europa un Estado que no se componga de una cantidad de grupos populares diversos, separados en su origen por su procedencia y su idioma y soldados por la fuerza en una nación, sólo por intereses dinásticos, económicos o políticos.
Incluso allí donde, bajo la influencia de las ideologías democráticas, han sido sostenidas las aspiraciones de unidad nacional por grandes movimientos populares, como ocurrió en Italia y en Alemania, en el fondo de esas aspiraciones hubo siempre, desde el comienzo, un germen reaccionario que no podía conducir a niqgún buen resultado. La actuación revolucionaria de Mazzini y de sus partidarios en pro de la instauración del Estado unitario tenía que convertirse inevitablemente en obstáculo para la liberación social del pueblo, cuyos verdaderos objetivos fueron velados por la ideología nacional. Entre Mazzini, el hombre, y el actual dictador de Italia hay todo un abismo; pero el desarrollo del pensamiento nacionalista, desde la teología política de Mazzini hasta el Estado totalitario fascista de Mussolini, sigue una línea recta.
Una ojeada a los novísimos Estados nacionales que se crearon a consecuencia de la guerra mundial, nos da un magnífico ejemplo, que no puede ser fácilmente malentendido. Las mismas nacionalidades que antes de la guerra se indignaban contra la violencia de que eran víctimas por parte de opresores extranjeros, son hoy, cuando han conseguido sus deseos, las más funestas opresoras de las minorías nacionales de sus países y emplean contra éstas los mismos métodos brutales de subyugación moral y legal que habían combatido con justicia tan acremente, cuando eran ellas aún las oprimidas. Que esto abra los ojos a los más ciegos y les convenza de que una convivencia armónica de los pueblos no es en modo alguno posible en los cuadros del actual sistema estatal. Pero los pueblos que sacudieron el yugo de una odiada dominación extranjera en nombre de la independencia nacional, tampoco han ganado nada con ello; en la mayoría de los casos sólo adoptaron un nuevo yugo que suele ser mucho más opresivo que el viejo. Polonia, Hungría, Yugoeslavia y los Estados fronterizos entre Alemania y Rusia son ejemplos clásicos.
La transformación de agrupaciones humanas en naciones, es decir, en estructuraciones estatales, no ha abierto al desenvolvimiento social general de Europa ninguna nueva perspectiva; más bien se ha convertido en uno de los más firmes baluartes de la reacción internacional y es hoy impedimento peligroso para la liberación social. La sociedad europea fue desmenuzada por ese proceso en grupos hostiles que se hallan frente a frente con desconfianza y a menudo llenos de odio; y el nacionalismo, en cada país, veía con ojos de Argos por la persistencia de esa situación morbosa. Allí donde se produce una aproximación de los pueblos, amontonan los cultores del nacionalismo nuevas substancias explosivas para ensanchar las divergencias nacionales. Pues el Estado nacional vive de esas divergencias y desaparecería en el momento en que no consiguiera mantener en pie tales separaciones artificiales.
El concepto de la nación se basa, por tanto, en un principio puramente negativo, tras el cual, sin embargo, se ocultan finalidades bien positivas. Pues tras todo lo nacional está siempre la voluntad de poder de pequeñas minorías y el interés particular de castas y clases privilegiadas del Estado. Estas determinan en realidad la voluntad de la nación; pues no son los Estados como tales —según observó justamente Menger— los que tienen objetivos, sino sólo sus timoneros. Pero para que la voluntad de los pocos se convierta en la voluntad de tados —pues sólo así puede desarrollar su plena eficacia— debe recurrirse a todos los medios de adiestramiento espiritual y moral para hacerla arraigar en la conciencia religiosa de las masas y modelarla y convertirla en un asunto de fe. La verdadera fortaleza de toda creencia consiste en que sus sacerdotes elaboran lo más perfectamente posible las líneas de separación que dividen a los ortodoxos de una de los prosélitos de otras colectividades religiosas. Sin la maldad de Satanás habría sido difícil sostener la grandeza de Dios. Los Estados nacionales son organismos políticos eclesiásticos. La llamada conciencia nacional no es innata en el hombre, sino suscitada en él por la educación; es una noción religiosa: se es francés, alemán o italiano como se es católico, protestante o judío.
Con la difusión de las ideas democráticas en Europa, comienza el ascenso del nacionalismo en los distintos países. Tan sólo con la realización del nuevo Estado que —al menos en teoría— asegura a cada ciudadano el derecho garantizado por la Constitución a participar en la vida política de su país y en la elección de su gobierno, podía arraigar en las masas la conciencia nacional y vigorizar en el individuo la convicción de que es un miembro de la gran comunidad política, a la que está inseparablemente ligado, y que esa comunidad es la que da una finalidad y un contenido a su existencia personal. En el período predemocrático semejante creencia sólo podía prender en los estrechos círculos de las clases privilegiadas, mientras que para la gran mayoría de la población debió serle extraña. Con razón observó Lassalle:
El principio de las nacionalidades libres, independientes, es la base y la fuente, la madre y la ra1z del concepto de la democracia en general. La democracia no puede pisotear el principio de las nacionalidades sin poner la mano de un modo suicida en la propia existencia; sin privarse de toda base de justificación teórica; sin traicionarse a fondo y radicalmente. Lo repetimos: el principio de la democracia tiene su base y su fuente vital en el principio de las nacionalidades libres. Sin él está en el aire.[42]
También en este punto se diferencia la democracia esencialmente del liberalismo, cuya concepción abarcaba la humanidad como un todo o al menos aquella parte de la humanidad que pertenecía al círculo cultural europeo-americano y se ha desarrollado en idénticas condiciones sociales. Mientras el liberalismo partía, en sus consideraciones, del individuo, y juzgaba luego, con esa medida, el ambiente social circundante según la utilidad o la nocividad de sus instituciones para los hombres, las limitaciones nacionales no tenían para sus portavoces más que un alcance secundario, de manera que podían exclamar siempre con Paine: El mundo es mi patria. los hombres mis hermanos. Pero la democracia, que se apoyaba en la noción colectiva de la voluntad general, fue un pariente próximo del concepto sobre la nación y lo convirtió en el vehículo de la voluntad general.
La democracia no sólo contribuyó a vitalizar el espíritu nacional; ha delimitado también el concepto del Estado nacional más severamente de lo que pudo hacerse jamás bajo el dominio del absolutismo. En tiempos de la vieja monarquía, toda consideración y opinión políticas estaban sometidas bajo el signo de los intereses dinásticos. Ciertamente sus representantes aspiraban —como resulta con especial claridad de la historia francesa— a reagrupar cada vez más férreamente las fuerzas nacionales y a someter toda la administración del país a una dirección central; pero tenían, sin embargo, siempre a la vista las conveniencias de la dinastía, aun allí donde consideraron aconsejable disimular sus verdaderos propósitos.
Con el comienzo del período democrático desaparecen todas las consideraciones dinásticas y la nación como tal surge en el punto culminante del proceso político. Así recibe el Estado mismo una nueva expresión: se convierte tan sólo ahora en Estado nacional en el sentido más completo, al abarcar y soldar políticamente a todos los habitantes de un país como miembros de un conjunto con iguales derechos.
Inspirados por los postulados de una igualdad política abstracta, distinguieron los representantes del nacionalismo democrático entre nación y nacionalidad. La nación era, para ellos, como una agrupación política que —reunida por la comunidad del idioma y la cultura— se había consolidado en un organismo estatal independiente. Pero se consideraba como nacionalidades a aquellos grupos étnicos que estaban sometidos al dominio de un Estado extranjero y se esforzaban por obtener su independencia política y nacional. El nacionalismo democrático veía en las luchas de las nacionalidades oprimidas que aspiraban a transformarse en nación, un derecho inviolable, y procedió en ese sentido. Como el ciudadano de una nación debía disfrutar ilimitadamente en el propio país de todos los derechos y libertades que le garantizaba la Constitución, así ninguna nación, como conjunto, debía ser sometida, en su propia vida respecto al exterior, a poder extraño alguno, siendo igual a todas las demás naciones en su independencia política.
No hay duda de que hay un principio justo en la base de esas aspiraciones: la igualdad teórica de derechos de toda nación y nacionalidad, sin diferencia de su significación social y política. Pero se evidenció desde el comienzo que semejante igualdad no podía ser nunca puesta en armonía con las aspiraciones políticas de dominio del Estado. Cuanto más han comprendido los gobernantes de los Estados de Europa que no podían excluir a sus países de la penetración de las ideologías democráticas, tanto más claro ha sido para ellos que el principio de la nacionalidad podía y debía ser un medio excelente para favorecer, bajo su manto, sus propios intereses. Napoleón I, en razón de su origen, estaba menos embarazado por los prejuicios que los representantes de la realeza legítima, y supo obrar de modo excelente en favor de sus planes secretos con ayuda del principio de las nacionalidades. En mayo de 1809 dirigió, desde Schönbrunn, su conocido llamado a los húngaros, exhortándoles a sacudir el yugo de la dominación austríaca. No pido nada de vosotros —se lee en aquella manifestación imperial—, sólo deseo veros una nación libre e independiente.
Se sabe en qué consistía ese desinterés. Para Napoleón era tan indiferente la independencia nacional de Hungría como en el fondo de su corazón le eran indiferentes los franceses que, a pesar de su origen extranjero, lo habían convertido en héroe nacional. Lo que le interesaba realmente eran sus propios planes políticos de dominio. Para realizarlos, jugaba con los italianos, los ilirios, los polacos y los húngaros la misma comedia que había .jugado con la grande nation durante catorce años. La claridad con que había reconocido Napoleón la importancia del principio de las nacionalidades para sus propios objetivos políticos, se deduce también de aquella expresión que nos ha transmitido uno de sus compañeros de Santa Elena. Nunca se asombraba bastante de que entre los príncipes alemanes no haya habido uno solo que tuviera bastante cerebro para utilizar la idea de la unidad nacional de Alemania, ampliamente difundida en el pueblo, como cobertura para reunir las poblaciones alemanas diversas bajo una determinada dinastía.
Desde entonces ha ocupado un puesto importante en la política europea el principio de las nacionalidades. Inglaterra apoyó fundamentalmente, después de las guerras napoleónicas, el derecho de las poblaciones oprimidas en el Continente, únicamente para oponer obstáculos a la diplomacia continental, lo que no podía menos de ser ventajoso para el ascenso político y económico de Inglaterra. Y al hacer eso los diplomáticos ingleses, naturalmente, ni siquiera pensaban en conceder los mismos derechos a los irlandeses. Lord Palmerston dirigió toda su política exterior en ese sentido; pero nunca se le ocurrió al habilidoso estadista inglés apoyar a las nacionalidades oprimidas cuando éstas necesitaban más urgentemente su ayuda. Por el contrario, contemplaba con la mayor tranquilidad de ánimo cómo agonizaban sus ensayos de independencia bajo las garras de la Santa Alianza.
Napoleón III prosiguió la misma política de astucia y se presentó como defensor de las nacionalidades oprimidas, mientras que en realidad no tenía presente más que las conveniencias de la propia dinastía. Su papel en el movimiento de unidad italiana, que tuvo por consecuencia la anexión de Niza y Saboya a Francia, es una prueba concluyente al respecto.
Carlos Alberto de Cerdeña socorrió al movimiento de unidad nacional de Italia con todos los medios, pues había reconocido, con hábil previsión, las ventajas que resultarían de ella para su dinastía. Mazzini y Garibaldi, los más decididos defensores del nacionalismo revolucionario, debieron ver después tranquilamente cómo el sucesor del cerdeñense se apropiaba de los frutos de su actividad de toda la vida y se convertía en rey de la Italia unida, que ellos habían imaginado un tiempo como República democrática.
El que en Francia pudiera echar raíces tan pronto el sentimiento nacional durante la Revolución y el que llegase a un crecimiento tan vigoroso, se puede atribuir principalmente al hecho de que la Revolución había abierto entre Francia y la Vieja Europa un abismo profundo, continuamente ensanchado por las guerras incesantes. Sin embargo, saludaron las mejores y más valiosas cabezas de todos los países la Declaración de los derechos del hombre con franco entusiasmo y creyeron firmemente que en lo sucesivo se iniciaría en Europa una era de libertad y de justicia. Hasta muchos de los hombres que lo jugaron todo después para desencadenar en Alemania la sublevación nacional contra la dominación de Napoleón, saludaron la Revolución con júbilo interior. Fichte, Görres, Hardenberg, Schleiermacher, Benzenberg y muchos otros estuvieron al principio enteramente bajo el hechizo de las ideas revolucionpias que irradiaban de Francia. Fue precisamente la amarga decepción de ese anhelo de libertad lo que movió a hombres como Jean Paul, Beethoven y muchos otros, que habían sido de los admiradores más ardientes del general Bonaparte, en el que veían el instrumento de una transformación social en toda Europa, a apartarse de él, cuando se erigió en emperador, poniendo en evidencia cada vez más abiertamente sus intenciones de conquista.
Se puede comprender fácilmente ese entusiasmo desbordante de muchos de los mejores espíritus de Alemania hacia los franceses, cuando se tienen presentes las desesperadas condiciones políticas y sociales que caracterizaban la realidad alemana en la víspera de la revolución. El imperio alemán no era más que una masa de Estados que se descomponían en su propia podredumbre, cuyas castas y estamentos dirigentes no eran ya capaces de ningún impulso interior y por eso se aferraban tanto más a lo viejo. La terrible desgracia de la guerra de los Treinta Años, cuyas heridas apenas cicatrizadas fueron reabiertas por las campañas de conquista de Federico II, había impreso a la población del maltratado país un sello peculiarísimo.
Una generación llena de sufrimientos sin nombre —dice Treitschke en su Deutschen Geschichte— había quebrantado el valor civil, había habituado al hombre de abajo a arrastrarse ante el poderoso. Nuestro idioma liberal enseñó a morir en humildísima resignación y creó aquel riquísimo tesoro lingüistico de lugares comunes serviles que todavía hoy no ha sido superado.
Dos terceras partes de la población total, al estallar la Revolución, vivían en un estado de servidumbre y en condiciones indescriptiblemente misérrimas. El país gemía bajo el duro yugo de incontables déspotas de campanario, cuyo egoísmo despiadado no vacilaba en especular con los propios conciudadanos como carne de cañón para potencias extranjeras, a fin de continuar llenando sus cajas vacias con los dineros ensangrentados que les pagaban por la vida de esos desdichados. Todos los historiadores uniformados concuerdan en que para ese desgraciado país no podía venir la redención desde dentro. Incluso un antifrancés tan furibundo como Ernst Morris Arndt no pudo poner en duda esa afirmación.
Por eso la invasión francesa causó, al principio, el efecto de una tempestad purificadora; pues los ejércitos franceses llevaron al país un espíritu revolucionario y despertaron en el corazón de sus habitantes un sentimiento de dignidad humana que no habían conocido hasta entonces. La difusión de las ideas revolucionarias en el extranjero fue una de las armas de la República francesa más temidas en su lucha desesperada contra el absolutismo europeo, lucna que tendía a separar la causa de los pueblos de la causa de los príncipes. Tampoco Napoleón pensó un solo instante en abandonar esa arma preciosa; por eso, en todas partes donde sus banderas victoriosas ondeaban sobre tierra extraña, introdujo reformas amplias a fin de encadenar de esa manera a los habitantes de los territorios ocupados.
La paz de Luneville (1801) obligó al emperador alemán a reconocer el Rhin como frontera entre Francia y Alemania. De acuerdo con los tratados concertados, los soberanos de la orilla izquierda del Rhin habían de ser indemnizados por medio de posesiones en el interior del imperio. Comenzó así aquella negociación infame de los príncipes alemanes con el enemigo hereditario para hacerse de cada trozo de tierra, que el uno trataba de recibir a costa del otro y todos juntos se esforzaron por escamotear a costa de sus pueblos. Los más nobles de la nación lloriqueaban, como perros a quienes se ha pisado la cola, ante Napoleón y sus ministros, a fin de salir lo mejor posible de la división a realizar. Apenas ha visto la historia un ejemplo idéntico de rebajamiento y de humillación. Con razón dijo el barón von Stein a la emperatriz de Rusia, ante la Corte reunida, que la pérdida de Alemania sólo fue obra de la conducta miserable de sus príncipes. Stein no era ciertamente un revolucionario; pero era un hombre sincero que tuvo el valor de expresar una verdad que era conocida por todos. El patriota alemán Ernst Morris Arndt escribió con amargo desprecio:
Los que podían ayudar retrocedieron, los otros fueron aplastados; así la alianza de los más poderosos se puso de parte de los enemigos, y ninguna mancha pública anatematizó a los desvergonzados que tuvieron el descaro de presentarse como libertadores, ellos que negociaron cobardemente con el honor propio y con el extraño. Se trataba de la paz. Se hablaba mucho de los príncipes alemanes, nunca y en ninguna parte del pueblo alemán... Nunca habían estado los príncipes, como partido separado, tan lejos de la nación, más que lejos, frente a ella; no se ruborizaron en presencia de un fuerte, bravo y valeroso pueblo, al que hicieron tratar como pueblo subyugado, para poder compartir el despojo... La injusticia nace de la injusticia, la violencia de la violencia, la infamia de la infamia y Europa se derrumbará como el Imperio de los mogoles. Así estuvisteis y así estáis ahí como tenderos, no como príncipes; como los judios con la bolsa, no como los jueces con la balanza y menos aún como los mariscales con la espada.[43]
Después de la batalla de Austerlitz (1805) y de la fundación de la alianza renana no quedó al emperador Francisco más remedio que declarar disuelto el Imperio alemán; realmente hacía mucho que no existía ya. Dieciséis príncipes alemanes se habían sometido al protectorado de Napoleón, y habían recogido, por su ejemplaridad en sentimiento patriótico, una excelente cosecha. Pero cuando los historiadores patriotas presentan el asunto como si después de esa abierta traición a la nación, la monarquía prusiana hubiese sido el último refugio de las poblaciones alemanas contra la dominación de los franceses, incurren en una falsificación consciente de hechos históricos. Prusia estaba tan infectada interiormente, y moralmente tan corrompida, como las otras partes del Imperio. El derrumbamiento de 1806: las terribles derrotas de los ejércitos prusianos en Jena y Auerstadt, la vergonzosa entrega de las fortificaciones a los franceses, sin que los aristocráticos comandantes hubiesen hecho ninguna resistencia seria, la fuga del rey hasta la frontera rusa y las infames maquinaciones de los junkers prusianos, que, en medio de esa espantosa catástrofe, no pensaban en otra cosa que en salvar sus miserables privilegios, califican bastante las condiciones prusianas de entonces. Toda la dolorosa historia de las relaciones entre los altos aliados de Rusia, Austria y Prusia, de los cuales cada uno, a espaldas del otro, trabajaba por o contra Napoleón, es un verdadero sábado de brujas de cobarde villanía y de vulgar traición, como apenas se encontrará otro ejemplo en la historia.
Sólo una pequeña minoría de hombres sinceros, cuyo patriotismo era algo más que una profesión oral de fe, alentaron por medio de asociaciones secretas y de propaganda abierta la resistencia nacional en el país, lo que les fue tanto más fácil cuanto que la dominación militar de Napoleón pesaba cada vez más gravemente sobre la población del país dominado, cuyos hijos, además, eran obligados a llenar los claros que la guerra había abierto en los ejércitos franceses. Ni la monarquía prusiana ni el junkerismo prusiano eran capaces de ese trabajo. Al contrario, se resistieron a todos los ensayos serios que podían poner en peligro sus privilegios y trataron con manifiesta desconfianza a hombres como Stein, Gneisenau, Scharnhorst, Fichte, Arndt, Jahn y hasta a Blücher; sólo cuando se vieron forzados cedieron a sus demandas, para caer de nuevo sobre ellos desde atrás en la primera ocasión. El comportamiento de Federico Guillermo III frente a Stein y las cábalas cobardes mediante las cuales el prusianismo trató de malograr los esfuerzos de los patriotas alemanes, hablan elocuentemente. Lá monarquía prusiana no constituyó, pues, en manera alguna, una excepción en esa triste histeria de héroes de los príncipes alemanes, y Seume tenía seguramente razón cuando escribió:
Lo que sería de esperar de la nación y para la nación, lo destruyen seguramente los prlncipes y la nobleza para salvar sus absurdos privilegios. Los mejores soportes de Napoleón son los prlncipes y los nobles alemanes... Estamos realmente en el punto en que, como Cicerón, no sabemos si hemos de desear la victoria a nuestros amigos o a nuestros enemigos.
Y sin embargo, los hombres que trabajaban por la sublevación nacional de Alemania y los que han tomado una participación tan destacada en la llamada guerra de la independencia, no eran, en manera alguna, revolucionarios, aunque muy a menudo fueron difamados por los junkers prusianos como jacobinos. Casi todos eran fieles al rey hasta lo último y estaban totalmente inmunes ante las verdaderas ideas libertarias. Pero habían comprendido algo: si se quería hacer de los siervos sin derechos y de los súbditos hereditarios una nación, y agitar a las grandes masas del pueblo para la lucha contra el dominio extranjero, había que comenzar ante todo por amenguar los privilegios irritantes de la nobleza y por garantizar al hombre del pueblo derechos civiles que se le habían rehusado hasta allí.
Hay que infundir a la nación el sentimiento de la independencia —decía Scharnhorst—, hay que darle ocasión de conocerse a si misma, de velar por si misma; sólo entonces se apreciará a si propia y sabrá conquistarse respeto de los demás. Trabajar en ese sentido, he ahl todo lo que podemos hacer. Desatar los nudos de los prejuicios, dirigir el renacimiento, cuidarlo y no obstaculizar su libre desarrollo; más allá no llega nuestro más alto circulo de acción. Aquí están los látigos y allí las disciplinas.
También Gneisenau señaló en su memoria de julio de 1807 que tan sólo se podría hablar de un equilibrio de Europa cuando todos se dispusieran a imitar a los franceses, liberando, mediante una Constitución y la igualaCión de derechos de los estamentos, todas las fuerzas naturales de la nación.
Si los demás Estados quisieran restablecer ese equilibrio, entonces se abrirían para ellos y utilizarlan las mismas fuentes auxiliares. Deberían hacer suyos los resultados de la Revolución y ganarían así la doble ventaja de poder oponer toda su fuerza nacional a una fuerza extraña y de escapar a los peligros de una revolución, de la que no están exentos precisamente porque no quisieron prevenir, con una modificación voluntaria, una transformación violenta.
Más claro fue Hardenberg, el cual, en tiempos de la paz de Tilsit, fue licenciado por Federico Guillermo por deseo de Napoleón. En su Memoria sobre la reorganización del Estado prusiano, del 12 de septiembre de 1807, declaró:
La ilusión de que es posible oponerse eficazmente a la Revolución aferrándose a lo viejo y con la persecución severa de los principios que emanan de ella, ha contribuído especialmente a estimular la Revolución y a darle una expansión creciente. El poder de esos postulados es tan grande, están tan difúndidos y tan generalmente reconocidos, que el Estado que no los acepte ha de sucumbir o disponerse a su aceptación forzada. Y llega a la conclusión: Los principios democráticos, en un gobierno monárquico, me parece la forma apropiada para el presente espíritu del tiempo.
Tales eran las ideas que se hallaban difundidas entonces en los circulos de los patriotas alemanes. Hasta el mismo Arndt, a quien seguramente no se le puede atribuir simpatías por Francia, hubo de comprender que la Gran Revolución era un acontecimiento de significación europea, y llegó a persuadirse de que todos los Estados, aun los que no son democracias, se volverán de siglo en siglo más democráticos.
Tampoco el barón von Stein, un espíritu absolutamente conservador y adversario declarado de todas las aspiraciones revolucionarias, pudo cerrarse a la comprensión de que un renacimiento del Estado y la liberación del yugo extranjero sólo eran posibles decidiéndose a la abolición de la servidumbre y a la introducción de una representación nacional. Verdad es que Stein se cuidó de añadir en el escrito planeado por Schon como su testamento político:
Sagrado era y es para nosotros el derecho y el poder de nuestro rey. Pero para que ese derecho y ese poder ilimitado puedan hacer el bien que cabe en ellos, me pareció necesario dar al poder supremo un medio para conocer los deseos del pueblo y dar vida a sus determinaciones.
No eran éstas seguramente ideas revolucionarias, y sin embargo von Stein tuvo que luchar con las mayores dificultades para implantar hasta las reformas más modestas. Se sabe cómo le atacaron siempre por la espalda los más nobles de la nación, y cómo ni siquiera retrocedieron ante una franca traición al país para obstaculizar sus planes patrióticos. El hecho es que el famoso edicto de independencia de octubre de 1807 suprimió la servidumbre personal sólo de nombre, pues como sus autores no se atrevieron a tocar en lo más mínimo la posesión junkeriana de la tierra, los antiguos siervos se convirtieron sólo en esclavos asalariados de los terratenientes, que podían ser arrojados del terruño por sus amos en todo momento, si no se sometían incondicionalmente a su voluntad.
También el llamado edicto de regulación de 1811, que se dictó en tiempos de Hardenberg, estaba calculado principalmente para incitar a la población campesina a la resistencia contra los franceses. Al ofrecer a la antigua servidumbre la perspectiva de una reforma del derecho de propiedad que pondría a los campesinos en situación de llegar a ser propietarios de la tierra, se procuró simplemente hacerles más agradable la lucha contra el dominio extranjero. Pero después que los ejércitos franceses fueron arrojados del país, el gobierno rompió traidoramente todos los compromisos y abandonó la población del campo a la miseria y a su esclavitud por los junkers.
Fue la fuerza de las circunstancias la que movió a los príncipes alemanes a hacer a sus súbditos toda especie de hermosas promesas y a ponerles en perspectiva una Constitución, de cuya eficacia la burguesía naciente se prometía toda suerte de maravillas. Se había comprendido que sólo una guerra popular podía libertar a Alemania de la dominación francesa, por mucho que se resistiera especialmente Austria contra ese pensamiento. Los acontecimientos de España abogaban demasiado claramente en favor de esa idea. Así descubrieron de pronto los grandes señores su corazón amistoso para el pueblo y reconocieron —obligados por la necesidad, no por propio impulso—, que la sublevación de las masas era el último medio que podía dar un sostén a sus tronos tambaleantes.
En el manifiesto de Kalisch apareció el zar ruso como testimonio en favor de una futura Alemania libre y unida, y el rey de Prusia prometió a sus fieles súbditos una Constitución. En las grandes masas, que vegetaban en medio de un gran embotamiento espiritual, esas promesas tampoco causaron ninguna impresión particular; pero la burguesía, y especialmente la juventud, fueron alcanzadas por el entusiasmo patriótico y soñaron con la resurrección de Barbarroja y con el restablecimiento del Imperio en su vieja magnificencia y en su antiguo esplendor.
No obstante todo eso, vaciló siempre Federico Guillermo y trató de cubrirse por ambos lados. Incluso cuando el invierno ruso y el incendio de Moscú aniquilaron el ejército gigantesco de Napoleón, y éste corrió en precipitada fuga a Francia, el rey no fue capaz de adoptar ninguna decisión; pues las conveniencias de la dinastía prusiana le interesaban más que algo así como una Alemania nebulosa, por la cual ni él ni menos aún sus junkers favoritos del Este del Elba tenían comprensión alguna. Tan sólo bajo la presión creciente de las pasiones patrióticas se decidió finalmente a la guerra; en realidad no le quedaba ya otro camino. El estado de ánimo de entonces entre los patriotas, puede verse por la carta personal de Blücher a Scharnhorst, fechada el 5 de enero de 1813, que decía entre otras cosas:
Ahora es nuevamente el tiempo para hacer lo que he aconsejado ya en 1809; es decir, es hora de llamar a toda la nación a las armas, y si los príncipes no quieren y se oponen, barrerlos junto con Bonaparte: pues no sólo hay que levantar a Prusia, sino a toda la patria alemana, y consolidar la nación.
Pero ocurrió algo distinto a lo que se habían imaginado los portavoces patrióticos del pensamiento de la unidad alemana. Todas las promesas de los grandes se hicieron humo en cuanto Napoleón fue derrotado y se alejó el peligro de una nueva invasión. En lugar de la Constitución vino la Santa Alianza; en lugar de la anhelada libertad civil, vinieron las decisiones de Karlsbad y las persecuciones a los demagogos. El engendro que llevaba el nombre de Deutsche Bund, al que Jahn llamó Deutsche Bunt, debió servir como complemento para la anhelada unidad del imperio. El pensamiento de la unidad fue declarado al margen de la ley por los gobiernos; Metternich opinó que no había ninguna idea más absurda que la de querer reunir a los pueblos alemanes en una Alemania única, y la comisión investigadora de Mainz acusó al padre del deporte, Jahn, de haber propagado por primera vez la peligrosa doctrina de la unidad de Alemania, lo que, dicho sea de paso, no era verdad.
Los Discursos a la nación alemana de Fichte fueron prohibidos, los grandes patriotas fueron entregados a las furias de la reacción. Arndt fue castigado disciplinariamente y procesado; Schleiermacher no pudo predicar más que bajo la vigilancia policial; Jahn fue encadenado, arrastrado a la prisión y privado de su libertad durante muchos años después de su absolución. Gorres, el cual con su Rheinischen Merkur, a quien Napoleón llamó la quinta potencia, había contribuído tanto a la sublevación nacional contra los franceses, tuvo que huir y buscar protección en el país del enemigo hereditario contra los esbirros de la reacción prusiana. Gneisenau se retiró; Boyen, Humboldt y otros hicieron lo mismo. Las Burschenschaften (asociaciones juveniles) fueron disueltas, las universidades fueron colocadas bajo la tutela moral de la policía.
Nunca ha sido privado un pueblo tan a fondo y tan descaradamente de los frutos de su victoria; por cierto, no hay que olvidar que sólo ha sido una pequeña minoría la que había puesto tan grandes esperanzas en la caída de la dominación francesa y la que creia realmente que había llegado la hora de la unión para Alemania bajo el signo de la libertad civil. Las grandes masas, como siempre, fueron empujadas a la guerra de la independencia y lo único que hicieron fue cumplir la orden de sus principes respectivos, a quienes estaban obligadas a obedecer. De otro modo no se puede explicar el sometimiento incondicional de la población bajo el régimen de terror de la reacción que avanzaba. Heine tenia razón cuando escribió en sus ensayos sobre la Escuela romántica:
Cuando Dios, la nieve y los cosacos destruyeron las mejores fuerzas de Napoleón, recibimos los alemanes la suprema orden de libertamos del yugo extranjero, y nos indignamos con viril cólera contra la servidumbre tanto tiempo soportada; y nos entusiasmamos con las buenas melodías y los malos versos de las canciones de Körner, y combatimos por la libertad; pues nosotros hacemos todo lo que se nos ordena por nuestros príncipes.
También Goethe, que había convivido las luchas por la independencia, y que estaba acostumbrado a llegar más al fondo de las cosas que el eterno ironista Heine, tuvo en este punto la misma opinión. Así se expresó en la conversación con Luden, poco después de la sangrienta batalla popular de Leipzig:
Usted habla del despertar, de la elevación del puebla alemán, y opina que ese pueblo no se dejará arrancar otra vez lo que ha conquistado y por lo que pagó tan caro con riqueza y sangre, es decir, la libertad. ¿Ha despertado realmente el pueblo? ¿Sabe lo que quiere y lo que puede?... ¿Y todo movimiento es una sublevación? ¿Se subleva el que es obligadamente puesto en pie? No hablamos de millares de jóvenes y de hombres instruídos; hablamos de la muchedumbre, de los millones. ¿Y qué se ha conquistado, después de todo, o ganado? Usted dice que la libertad; pero tal vez llamaríamos mejor emancipación; es decir, emancipación, no del yugo del extranjero, sino de un yugo extranjero. Es verdad; no veo ya franceses ni italianos; en cambio veo cosacos, croatas, magiares, kasubos, samlanders, húsares pardos y de otros tipos. Desde hace mucho nos hemos habituado a dirigir nuestra mirada sólo a Occidente y a esperar de ese lado todo peligro; pero la tierra se extiende además hacia Oriente.
Goethe tenia razón; de Oriente no vino por cierto una revolución; llegó la Santa Alianza, que durante decenios pesó gravemente sobre los pueblos de Europa y amenazó sofocar toda vida espiritual. Nunca tuvo Alemania que soportar bajo la dominación francesa nada parecido a lo que hubo de sufrir, después, bajo la infame tirania de sus principescos libertadores.
Romanticismo y nacionalismo
Todo nacionalismo es reaccionario por esencia, pues pretende imponer a las diversas partes de la gran familia humana un carácter determinado según una creencia preconcebida. También en este punto se manifiesta el parentesco íntimo de la ideología nacionalista con el contenido de toda religión revelada. El nacionalismo crea separaciones y escisiones artificiales dentro de la unidad orgánica que encuentra su expresión en el ser humano; al mismo tiempo aspira a una unidad ficticia, que sólo corresponde a un anhelo; y sus representantes, si pudieran, uniformarían en absoluto a los miembros de una determinada agrupación humana, para destacar tanto más agudamente lo que la distingue de los otros grupos. En ese aspecto, el llamado nacionalismo cultural no se diferencia en modo alguno del nacionalismo político, a cuyas aspiraciones de dominio ha de servir, por lo general, de hoja de parra. Ambos son espiritualmente inseparables y representan sólo dos formas distintas de las mismas pretensiones.
El nacionalismo cultural aparece más puramente allí donde hay pueblos sometidos a una dominación extranjera, y por esa razón no pueden llevar a cabo los propios planes políticos de dominio. En este caso se ocupa el pensamiento nacional con preferencia de la actividad creadora cultural del pueblo e intenta mantener viva la conciencia nacional por el recuerdo del esplendor desaparecido y de la grandeza pasada. Tales comparaciones entre un pasado que se ha convertido ya en leyenda y un presente de esclavitud hacen doblemente sensible para el pueblo la injusticia sufrida; pues nada pesa más en el espíritu del hombre que la tradición. Pero si, tarde o temprano, consiguen esos grupos étnicos oprimidos sacudir el yugo extranjero y actuar por sí mismos como potencia nacional; la parte cultural de sus aspiraciones queda excesivamente delegada para dejar el campo a la realidad escueta de las consideraciones políticas. La historia reciente de los Estados formados después de la guerra en Europa habla al respecto con elocuencia.
También en Alemania fueron fuertemente influídas por el romanticismo, antes y después de las guerras de la independencia, las aspiraciones nacionales, cuyos portavoces se esmeraban por hacer revivir en el pueblo las tradiciones de una época pretérita y por presentar el pasado envuelto en una aureola de gloria. Cuando se desvanecieron luego, como pompas de jabón, las últimas esperanzas que los patriotas alemanes habían puesto en la liberación del yugo de la dominación extranjera, se refugió el espíritu tanto más en las noches encantadas de luna y en el mundo legendario, preñado de los anhelos del romanticismo, para encontrar olvido ante la triste realidad de la vida y ante sus ultrajantes decepciones.
En el nacionalismo cultural convergen generalmente dos sentimientos distintos que, en el fondo, no tienen nada de común. Pues el apego a la tierra natal no es patriotismo, no es amor al Estado, no es amor que tiene sus fuentes en la concepción abstracta de la nación. No hacen falta vastas explicaciones para demostrar que el pedazo de tierra en que el hombre ha pasado los años de su juventud está hondamente encarnado con sus sentimientos. Pues son las impresiones de la niñez y de la temprana juventud las que se graban con más fuerza en el espíritu y las que más tiempo se conservan en el alma del hombre. El terruño es, por decirlo así, la indumentaria externa del hombre, al que todo pliegue le es familiar. De ese sentimiento del terruño proviene también, en años ulteriores, el mudo anhelo por un pasado enterrado hace mucho tiempo bajo las ruinas, y esto hizo posible a los románticos penetrar tan adentro con su mirada.
El sentimiento del terruño no tiene ningún parentesco con la llamada conciencia nacional, aunque a menudo se confunden y se expenden como valores idénticos, como hacen los falsos monederos. Es precisamente la conciencia nacional la que devora los tiernos capullos del verdadero sentimiento del terruño, pues pretende nivelar todas las impresiones que recibe el hombre a través de la inagotable multiformidad de la tierra nativa y canalizadas en un molde determinado. Tal es el resultado inevitable de aquellas aspiraciones mecánicas de unidad, que realmente sólo son las aspiraciones del Estado nacional.
El intento de querer suplantar el apego natural del ser humano al terruño por el amor obligatorio a la nación —una institución que debe su aparición a todos los azares posibles y en la que se soldarán con puño brutal elementos a quienes no agrupó ninguna necesidad interior— es uno de los fenómenos más grotescos de nuestro tiempo, pues la llamada conciencia nacional no es otra cosa que una creencia propagada por consideraciones políticas de dominio, creencia que ha sucedido al fanatismo religioso de los siglos pasados y se ha convertido hoy en el mayor obstáculo para todo desenvolvimiento cultural. Esa ciega veneración de un concepto abstracto de patria no tiene nada de común con el amor al terruño. El amor al terruño no sabe que es aquello de voluntad de poder, está libre de toda arrogancia hueca y peligrosa frente al vecino, que son los rasgos característicos de todo nacionalismo. El amor al terruño no conduce a la política práctica y menos aún persigue objetivos que tengan relación con la conservación del Estado. Es simplemente la expresión de un sentimiento interior, que se manifiesta tan espontáneamente como la alegría humana en la naturaleza, de la cual el terruño es una partícula. Considerado de ese modo el sentimiento del terruño es, si se compara con el amor estatalmente prescrito hacia la nación, como un producto genuino natural en relación a un sucedáneo elaborado en la retorica.
El impulso para el romanticismo alemán vino de Francia. La consigna de Rousseau de la vuelta a la naturaleza; su conocida rebeldía contra el espíritu de la Ilustración; su fuerte acentuación de lo puramente sentimental contra la sistemática astucia del entendimiento frente al racionalismo, encontraron también del otro lado del Rhin un eco evidente, especialmente en Herder, a quien los románticos, que habían estado casi todos en el campo de la Ilustración, tuvieron mucho que agradecer. Herder mismo no era un romántico; su visión era demasiado clara, su espíritu demasiado sereno como para que hubiera podido entusiasmarse con las extravagancias de la concepción romántica acerca de la esterilidad de todo devenir. Sin embargo, su repulsión contra todo lo sistemático, su alegría ante la originalidad de las cosas, su visión de la íntima relación del alma humana con la madre naturaleza y, ante todo, su profunda capacidad para sentir y compenetrarse de la cultura espiritual de pueblos extraños y de tiempos pasados, lo aproximaron a los portavoces del romanticismo. En realidad, los grandes méritos de los románticos, debidos a revelación y explicación de literaturas extranjeras y a su redescubrimiento del mundo legendario alemán, se pueden atribuir en gran parte a los estímulos de Herder, que les mostró el camino.
Pero Herder tenía presente, en todo lo que pensaba, a la humanidad como conjunto. Veía —como decía tan bellamente Heine— la humanidad entera como una gran arpa en manos del gran maestro. Cada pueblo era para él una cuerda, y de la sonoridad armónica de todas las cuerdas brotaba para él la melodía eterna de la vida. Inspirado por esas ideas, disfrutó de la infinita diversidad de la vida de los pueblos y siguió con mirada amorosa todas las manifestaciones de su actividad cultural. No reconoció pueblos elegidos, y la misma comprensión tenía para los negros y los mogoles que para los pertenecientes a las razas blancas. Cuando se lee lo que dijo sobre el plan de una Historia natural de la humanidad en sentido puramente humano, se recibe la impresión de que hubiera presentido los absurdos de nuestros modernos teóricos racistas y fetichistas nacionales.
Séase ante todo imparcial como el genio de la humanidad misma; no debe haber ningún origen predilecto, ningún pueblo favorito en la tierra. Semejantes preferencias extravían muy fácilmente; atribuyendo a la nación favorecida demasiado de bueno, a las otras demasiado de malo. Si el puehlo elegido fuera sólo un nombre colectivo (celtas, semitas, etc.), que tal vez no ha existido nunca, cuyo origen y continuidad no se pueden demostrar, en ese caso sería lo mismo que si se hubiera escrito en el azul del cielo.
Los portadores del romanticismo siguieron al principio esas huellas y desarrollaron una cantidad de gérmenes fecundos que tuvieron un efecto estimulante en las más diversas corrientes de ideas. Pero aquí nos interesa simplemente la influencia que tuvieron en el desenvolvimiento de la idea nacional en Alemania. Los románticos descubrieron para los alemanes el pasado alemán y les mostraron algunos aspectos que apenas se habían observado antes. Se movían enteramente en ese pasado, y en sus ensayos para hacer revivir lo pretérito, descubrieron ciertos tesoros ocultos, poniendo otra vez en vibración algunas cuerdas ya olvidadas. Y como la mayoría de sus representantes intelectuales tenían también afición a las meditaciones filosóficas, soñaban con una unidad superior de la vida en la que convergerían todos los dominios de la actividad humana —religión, Estado, iglesia, ciencia, arte, filosofía, ética y actividad cotidiana— como un haz de rayos en un espejo ustorio.
Los románticos creían en un terruño perdido, en un antiguo estado de perfección espiritual en el que había existido la unidad de la vida a que aspiraban. Desde entonces había ocurrido como una especie de caída en el pecado: la humanidad se había hundido en un caos de contradicciones antagónicas, por las cuales fue destruída la comunidad interna entre sus miembros particulares y cada cual fue transformado en una partícula arrancada de un todo, y perdió sus relaciones más profundas con el conjunto. Los intentos para unir de nuevo a los hombres en una unidad, sólo condujeron hasta aquí a ligazones mecánicas, a las que ha faltado el impulso interior del crecimiento propio y de la propia maduración. Por eso no hicieron más que acrecentar el mal y sofocaron la multicolor diversidad de las relaciones internas y externas de la vida. En este sentido Francia figuraba para los románticos como ejemplo aterrador, porque allí se aspiraba desde hacia siglos a integrar todos los fenómenos de la vida en un centralismo político estéril que falseó lo substancial de las relaciones sociales y las privó con premeditación de su verdadero carácter.
Según la concepción romántica, la perdida unidad no podía ser restablecida por medios externos; más bien había de brotar y madurar de un estado anímico interior de los hombres. Los románticos estaban convencidos de que dormitaba silenciosamente en el alma del pueblo el recuerdo de aquel estado de antigua perfección; pero la fuente interior había sido cegada y había que librarla poco a poco de obstáculos para que pudiera revivir aquel sentimiento en la conciencia de los hombres. Y hurgaron en las fuentes ocultas y se perdieron cada vez más hondamente en la nebulosa mística de un pasado cuyo raro hechizo embriagaba su espíritu. La edad media alemana, con su abigarrada multiformidad y su inagotable energía creadora, fue para los románticos como una nueva revelación; creían haber hallado en ella la gran unidad de la vida que habían perdido después los seres humanos. Además, las viejas ciudades y las catedrales góticas hablaban un lenguaje especial y recordaban aquel terruño perdido en pos del cual ardía el anhelo romántico. El Rhin, con sus aldeas entretejidas de leyendas, con sus conventos y montañas, se convirtió en el río sagrado de Alemania; todo lo pasado adquirió un carácter distinto, un sentido iluminado.
Así se desarrolló poco a poco una especie de nacionalismo cultural, cuyo contenido se concentró en la idea de que los alemanes, a causa de su brillante pasado, que renacería en el pueblo, estaban llamados a aportar a la humanidad enferma el restablecimiento largamente anhelado. Así se convirtieron los alemanes, a los ojos de los románticos, en el pueblo elegido del presente, destinado por la providencia misma para cumplir una misión divina. Esa idea también se repitió siempre en Fichte, cuyo idealismo filosófico, junto con la filosofía natural de Schelling, tuvo la más fuerte influencia sobre los románticos. Fichte había llamado a los alemanes pueblo primigenio, el único al que estaba reservado el destino de redimir a la humanidad. Lo que al principio nació tal vez del ingenuo entusiasmo de un temperamento poético exaltado y por eso era de por sí, seguramente, muy simple e inofensivo, en Fichte adquiere ya el carácter de la contradicción que sirve de base profunda a todo nacionalismo y lleva en sí la semilla del odio entre los pueblos. De la supremacía nacional a la difamación y al rebajamiento de todo lo extranjero no hay, por lo general, más que un paso, que en tiempos agitados se da muy pronto.
Si los alemanes eran en verdad un pueblo primigenio, como sostuvo Fichte y han dicho otros después de él, un pueblo que llevaba en sí, más que todos los otros pueblos del terruño perdido, ninguna nación podía medirse con ellos ni resistir siquiera una comparación. Para fortalecer esa afirmación, había que concebir a los pueblos como categorías, tratarlos como individuos y atribuir a las reales o supuestas diferencias entre ellos la significación que se necesitaba. Así comenzó la tarea de la especulación y de la construcción vacía en que Fichte tuvo una parte tan excepcional. Para él los alemanes eran el único pueblo que poseía carácter; pues tener carácter y ser alemán, es, sin duda, equivalente. De lo que se desprendía que otros pueblos y especialmente los franceses no tenían carácter. Se descubrió que en el idioma francés no había ninguna palabra para designar Gemüt (temperamento, corazón, carácter), con lo que se probaba que Dios sólo había provisto a los alemanes de un bien tan noble.
De estas y parecidas consideraciones se llegaba poco a poco a las conclusiones más atrevidas: como los franceses no poseen carácter, su espíritu no se dirige más que a lo sensual y material, cosas que repugnaban naturalmente a la castidad íntima de los alemanes. Por el carácter se explicaba también la honradez y fidelidad natas del alemán; y allí donde falta ese carácter, pesa la picardía y la perfidia en el fondo de las almas, cualidades que el alemán cede sin envidia a otros pueblos. La verdadera religión arraiga en lo profundo del carácter. Eso explicaba por qué en los franceses tenía que desarrollarse el espíritu de la Ilustración que finalmente culminó en el más seco librepensamiento. Pero el alemán comprendió el espíritu del cristianismo en toda su hondura y le dió un sentido especial, una interpretación correspondiente a su naturaleza más íntima.
Fichte había hablado del idioma primitivo del los alemanes, refiriéndose a un idioma que, desde el primer sonido que surgió en dicho pueblo, se ha desarrollado ininterrumpidamente de la vida real común de ese pueblo. Así llegó a la conclusión que sólo en un pueblo primigenio, con un lenguaje primigenio, influye la formación del espíritu en la vida, mientras que en otros pueblos que olvidaron su idioma primario y han aceptado un idioma extraño —a ellos pertenecían, naturalmente, ante todo los franceses—, la formación espiritual y la vida van cada una por su propio camino. De ese supuesto reconocimiento deducía Fichte determinados fenómenos sociales y políticos de la vida de los pueblos, como lo propuso en su cuarto discurso a la nación alemana:
En una nación de la primera especie el gran pueblo es educable; sus educadores prueban sus descubrimientos en el pueblo y quieren derramarlos sobre él. En cambio, en una nación de la segunda especie, las capas instruidas se separan del pueblo y consideran a este último sólo como un ciego instrumento de sus planes.
Y esa afirmación arbitraria, cuyo absurdo es refutado cada hora por la vida misma, es comentada en máximo grado justamente hoy y es presentada a la juventud alemana como la más profunda sabiduría de los antepasados. Cuanto más se ha dejado elevar la propia nación al cielo, tanto más míseras e insignificantes debieron aparecer junto a ella las demás. Se rehusaba a los demás pueblos incluso aptitud creadora. Fichte afirmaba de los franceses que no podían elevarse nunca por sí mismos al pensamiento de la libertad y del imperio del derecho, porque han saltado por sobre la idea del valor personal, el puramente creador, mediante su sistema de pensamiento; tampoco pueden comprender en modo alguno que cualquier otro individuo o pueblo piense y quiera algo semejante.[44] Naturalmente, sólo los alemanes eran llamados a la libertad, porque tenían carácter y eran un pueblo primigenio. Por desgracia se habla hoy mismo tan a menudo y tan insistentemente de la libertad alemana y de la fidelidad alemana, que tendría que hacerse todo ello sospechoso si el Tercer Reich no nos hubiese dado una enseñanza intuitiva tan clara de lo que significan esa supuesta libertad y esa supuesta fidelidad.
La mayoría de los hombres que jugaron un papel dirigente en el movimiento nacional de Alemania, antes y después de 1813, arraigaban hondamente en el espíritu del romanticismo, de cuyas descripciones del Santo Imperio romano de la nación alemana, de la Edad media alemana, del mundo legendario de la prehistoria alemana y del encanto de la tierra natal, absorbió su patriotismo ricos elementos nutritivos. Arndt, Jahn, Garres, Schenkendorf, Schleiermacher, Kleist, Eichendorff, Gentz, Karner estaban profundamente impregnados de ideas románticas, y hasta Stein, cuanto más envejeció, más cayó en el hechizo del romanticismo. Se soñaba con la vuelta del viejo Imperio bajo el estandarte imperial de Austria; sólo muy pocos veían con Fichte en el rey de Prusia el señor forzoso del germanismo, y muy pocos creían que Prusia era la llamada a establecer la unidad del Imperio.
En la mayoría de los hombres la idea nacionalista llegó a su conclusión lógica: había comenzado como anhelo seductor de una patria perdida y con el esclarecimiento poético del pasado alemán; después y se les ocurrió a sus portavoces la idea del gran destino histórico de los alemanes; se hicieron comparaciones entre el propio y los otros pueblos y se empleó en la pintura de las propias excelencias tanto color que apenas quedó nada pata los demás. El fin fue un salvaje odio antifrancés y un ridículo ensalzamiento de los alemanes, que a menudo tocó los límites de la irresponsabilidad mental.
El mismo desarrollo se puede comprobar, por lo demás, en toda especie de nacionalismo, cualquiera sea su carácter, si sus representantes son alemanes, polacos o italianos; sólo que el enemigo hereditario lleva distinto nombre en cada nación. Y no se diga que las duras experiencias de la dominación extranjera y de la guerra, que desencadena todas las malas pasiones de los hombres, han conducido a los patriotas alemanes a esas ideologías unilaterales, llenas de odio. Lo que durante y después de las guerras de la independencia se difundió como patriotismo alemán, era más que la rebelión justificada contra el yugo extranjero: era la declaración abierta de guerra contra la esencia, el idioma y la cultura espiritual de un pueblo vecino que —como dijo Goethe— pertenecía a los más cultivados de la tierra, al cual él mismo debía una gran parte de su propia formación.
Arndt, que fue uno de los hombres más influyentes en el levantamiento patriótico contra el dominio de Napoleón en Alemania, en su odio morboso a los franceses no reconocía límite alguno:
Odio a los extranjeros, odio a los franceses, a su arrogancia, a su vanidad, a su ridiculez, a su idioma, a sus costumbres; si, odio ardiente a todo lo que venga de ellos; eso es lo que debe unir fraternal y firmemente todo lo alemán y la valentia alemana, la libertad alemana, la cultura alemana, el honor y la justicia alemanes, deben flotar sobre todo y adquirir de nuevo la vieja dignidad y gloria con que nuestros padres irradiaron ante la mayoría de los pueblos de la tierra... Lo que os ha llevado a la vergüenza, debe volveros al honor. Sólo un sangriento odio a los franceses puede reagrupar la energía alemana, restablecer la gloria alemana, sacar a la luz los instintos más nobles del pueblo y aniquilar los más bajos; ese odio, transmitido como baluarte de la libertad alemana a los hijos y a los nietos, debe ser en el futuro el guardián de fronteras más seguro de Germania junto al Scheldt, a los Vosgos y a las Ardennes.[45]
En Kleist llegó el odio contra todo lo francés a un ciego frenesí. Se burlaba de los discursos de Fichte a la nación alemana y no veía en él más que a un maestro de escuela débil de voluntad, cuyas palabras impotentes deben suplantar el valor para la acción. Lo que él pedía era la guerra popular, como la que hacían los españoles bajo la dirección de sacerdotes y monjes fanáticos contra los franceses. En una guerra así le parecía permitido todo medio: veneno y puñal, perjurio y traición. Su Catecismo de los alemanes concebido a la española para niños y adultos, escrito en la forma de una conversación entre un padre y su hijo, pertenece a las manifestaciones más salvajes de un nacionalismo inescrupuloso que pisotea todo sentimiento humano en su terrible intolerancia. Tal vez se puede atribuir ese horroroso fanatismo, en parte, al enfermizo estado espiritual del desgraciado poeta; por otra parte, el presente nos da la mejor demostración práctica de cómo puede ser artificialmente alimentado tal estado de ánimo y cómo se extiende con violencia devastadora cuando es favorecido por condiciones sociales especiales.
Ludwig Jahn, que se convirtió después de la muerte de Fichte en el guía espiritual de la juventud alemana, a quien ésta veneraba como a un ídolo, llevó tan lejos la francofobia y la barbarie nacionalista que irritó incluso a muchos de sus patrióticos compañeros. Por eso le llamaba Stein gesticulante y tonto, y Arndt un Eulenspiegel acicalado. Jahn denostaba contra todo y espiaba en todas partes extranjerismo y bribonadas francesas. Si se lee la biografía de este santo singular, se recibe la impresión de tener ante sí en el viejo barbudo un temprano precursor del moderno hitlerismo. Su presuntuoso martilleo brutal, su nebulosidad increíble y su huera oratoria, su gusto por las falacias espirituales, su temperamento violento, su insolente obcecación y ante todo su intolerancia sin límites, incapaz de respetar cualquier otra opinión y que anatematiza como antialemán todo pensamiento que no le es grato, todo eso le presenta como precursor del nacionalsocialismo.
Jahn no tenía ningún pensamiento político propio. Lo que más le interesaba no era la edad media alemana sino la prehistoria alemana; allí estaba en su ambiente y se regocijaba en plena originalidad germánica. Propuso que se estableciera entre Alemania y Francia una Hamme, una especie de bosque primitivo en que habitasen bisontes y animales salvajes. Una defensa fronteriza especial había de cuidar de que no tuviese lugar entre ambos países ningún tráfico, para que la virtud germánica no fuese atacada por la corrupción gala. En su exagerado odio a los franceses fue Jahn tan lejos que llegó a decir que cometía la misma acción el que enseñaba a sus hijas el idioma francés o a dedicarse a la prostitución. En el cerebro de ese singular profeta se convertía todo en caricatura, y más que nada el idioma alemán, al que maltrató terriblemente en su bestial fanatismo purificador.
Sin embargo, no sólo disfrutó Jahn de la admiración ilimitada de la juventud alemana. La Universidad de Jena lo nombró doctor honorario y comparó su vacío charlatanismo con la elocuencia de Lutero. Un lingüista meritorio como Thiersch le dedicó su edición alemana de Píndaro, y Franz Passow, profesor de literatura griega en Weimar, declaró incluso que desde Lutero no se había escrito nada tan extraordinario como el Teusche Turnkunst de Jahn. Si la actual Alemania no nos diera un ejemplo tan aterrador de como, bajo la presión de condiciones especiales, una fraseología sin sentido puede abarcar amplios círculos de un país y empujarlos en determinada dirección, la influencia de una cabeza tan confusa como la de Jahn sería difícilmente concebible. Incluso un historiador tan nacional como Treitschke, observó en su Deutschen Geschichte: Fue un estado morboso, cuando los hijos de un pueblo inteligente honraron a un bárbaro estrepitoso como a su jefe.
Así ocurrió porque la alharaca mezquina con el germanismo que se convirtió en moda en Alemania, después de las guerras de la independencia, tenía que conducir a la barbarie espiritual. El enfermizo deseo de la selectividad conduce lógicamente al distanciamiento espiritual de la cultura general de la época, y a un completo desconocimiento de todas las relaciones humanas. Fue la época en que el espíritu de Lessing y de Herder no podía excitar más a la joven generación; en que Goethe vivió junto, pero no en la nación. Resultó de todo ello aquel patriotismo especificamente alemán que, según Heine, consiste en que a sus portavoces se les estrecha el corazón, se les encoge como cuero en las heladas, odian lo extranjero, no quieren ser ya ciudadanos del mundo, ni europeos, sino sólo estrictamente alemanes.
Es un absurdo querer ver en los hombres de 1813 los guardianes de la libertad; ninguno de ellos fue inspirado por ideas verdaderamente liberales. Casi todos estaban espiritualmene arraigados en un pasado muy remoto, que no podía abrir en el presente ninguna perspectiva nueva. Esto se aplica también a la Birchenschaft (liga estudiantil), cuya supresión ignominiosa por la reacción vencedora es causa de que se le atribuyan aún hoy mismo aspiraciones liberadoras. Que ha existido en sus miembros un rasgo idealista, nadie lo negará; pero ésa no es ninguna prueba de su sentimiento libertario. Su misticismo germano-cristiano; su salida grotesca contra todo lo que llamaban esencia extranjera» y espíritu extranjero; sus pretensiones antijudías, que en Alemania pertenecen desde hace mucho, como bien hereditario, a las ideologías reaccionarias, y la vaguedad general de sus puntos de vista, todo eso les hizo representantes de una creencia mística en que se reunían, en mescolanza abigarrada, elementos de las concepciones más diferentes, pero de ninguna manera abanderados de un nuevo porvenir. Cuando después del asesinato de Kotzebue por el estudiante Karl Sand la reacción procedió a un golpe aniquilador y, por medio de las infames decisiones de Karlsbad, fueron reprimidas todas las asociaciones de la juventud, la Burchenschaft no opuso a las criaturas de Metternich otra cosa que aquellas estrofa; inofensivas y rendidas de Binzer, que terminaban con estas palabras:
Está cortada la ligadura, era negra, roja y oro —y Dios lo ha tolerado, ¡quién sabe lo que quiso!—. La casa puede derrumbarse —¿qué importancia tiene? ¡El espíritu vive en todos nosotros, y nuestro refugio es Dios!
Los verdaderos revolucionarios habrían encontrado otras palabras contra aquella brutal violación de su más profunda dignidad humana. Compárense los atrevidos comienzos de la Ilustración alemana, con su gran idea, que todo lo dominaba, del amor humano y de la libertad del pensamiento, con los tristes frutos de una conciencia nacional desorbitada, y se comprenderá el enorme retroceso espiritual que había sufrido Alemania, y se apreciará en todo su valor la ira ardiente que anida en las siguientes palabras de Heine:
Vemos aquí la patochada idealista que el señor Jahn ha ordenado en un sistema; comenzó como oposición mezquina, vacía, tonta contra una manera de pensar que es justamente lo más hermoso y sagrado que ha producido Alemania; es decir, contra aquella humanidad, contra aquella fraternización general de los hombres, contra aquel cosmopolitismo que han reverenciado siempre nuestros grandes espíritus: Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Jean Panl, todos los instruídos de Alemania.
Es un fenómeno característico que los representantes más conocidos de la escuela romántica, que habían contribuido tanto a la formación de aquella conciencia nacional mística en Alemania, hayan pasado casi sin excepción al campo de la franca reacción política y clerical. Es tanto más llamativo cuanto que la mayoría de ellos había comenzado su carrera literaria como portavoces de la Aufklärung (Ilustración) y de la libertad de pensamiento y saludó con entusiasmo la Gran Revolución en el país vecino. Era ya sorprendente que un ex jacobino como Gorres, que había aplaudido con alegría salvaje el desmembramiento del lmperio alemán, se transformase con tanta rapidez en uno de los adversarios más acérrimos de lo francés; fue más incomprensible aún que el mismo Gärres, que mostró con decisión viril los dientes a la reacción rabiosa en su escrito Deutschland und die Revolution (1820), se arrojase poco después en brazos del papismo y llegase tan lejos en su fanatismo clerical que mereció el reconocimiento de Joseph de Maistre.
Wilhelm y Friedrich Schlegel, Steffens, Tieck, Adam Müller, Brentano, Fouqué, Zacharias Werner y muchos otros fueron devorados por la ola reaccionaria. Centenares de jóvenes artistas hicieron peregrinaciones a Roma y volvieron al seno de la Iglesia católica, que tuvo entonces una buena cosecha. Fue un verdadero sábado de brujas de ardientes conversiones y de rabiosa exaltación, que por cierto carecía de la fuerza interior de convicción del hombre medieval. Tal fue el fin de aquel nacionalismo cultural, que había comenzado como anhelo ferviente en pos del terruño perdido para desembocar en el pantano de la más profunda reacción. Georg Brandes no había exagerado nada al decir:
Por lo que se refiere a su condición religiosa, todos los románticos, tan revolucionarios en poesía, meten humildemente el cuello en el yugo en cuanto lo perciben. Y en política son prccisamente ellos los que dirigen el Congreso de Viena y los que redactaron sus manifiestos en favor de la supresión de la libertad de pensamiento de los pueblos entre una fiesta solemne en la iglesia de Stephan y una cena de ostras en casa de Fanny Elssler.[46]
Y, sin embargo, no habría que poner a la mayoría de esos hombres al nivel de un Gentz, a quien alude Brandes. Gentz, junto a Metternich, a cuyo sueldo estaba, fue el mayor responsable de los infames acuerdos de Karlsbad; era un carácter corrompido, como lo había llamado Stein, un mercenario de la pluma, habilidoso, que se vendía al que le pagaba. Explicó al socialista inglés Robert Owen, en un momento de cínica franqueza, todo el leit motiv de su vida miserable, en pocas palabras, cuando Owen, que no conocía su verdadero carácter, procuró ganarle para sus planes de reforma social, Gentz expresó: No deseamos que la gran masa pueda gozar de bienestar y volverse independiente, ¡cómo podremos entonces dominarla! Con un Gentz se podría comparar a lo sumo un Friedrich Schlegel, que se rebajó igualmente a la categoría de mercenario de Metternich. Las demás cabezas de la escuela romántica llegaron por propio impulso al cauce de la reacción, porque en la propia raíz de toda su concepción del mundo había un germen reaccionario que les movía en ese sentido. El hecho de que casi todos siguieran ese camino, puede servir sin duda como prueba de que en esa corriente había algo insano que no pudieron superar y que determinó el curso de su desenvolvimiento.
El germen reaccionario del romanticismo alemán se desprende ya de su concepción del Estado, que conducía directamente al absolutismo teórico. Ya Novalis había comenzado por atribuir al Estado una vida especial propia, considerándolo como un individuo místico y deduciendo en consecuencia: El ciudadano perfecto vive enteramente en el Estado. Pero enteramente en el Estado no puede vivir más que el ser humano a quien el Estado colma por entero. Semejante interpretación no coincide naturalmente con las ideologías liberales del período de la Ilustración; es su contradicción más notoria.
Adam Müller, el verdadero teórico del Estado del romanticismo, se levantó también con toda energía contra las quimeras del derecho natural, en las que se apoyaba la mayoría de las corrientes ideales del liberalismo. En sus Elementen der Staatskunst se manifiesta con el más fuerte acento contra la concepción liberal, cuyo representante más prominente en Alemania ha sido Wilhelm von Humboldt, y llega a la conclusión de que el Estado no es una mera manufactura, una alquería; un establecimiento de seguros o una sociedad mercantilista, sino la asociación íntima de toda riqueza física y espiritual, de toda la vida interna y externa de una nación, en un grande y vigoroso conjunto, infinitamente activo y viviente. En consecuencia, el Estado no podía ser nunca un medio para algún objetivo particular o en general para determinado fin, como lo interpretaba el liberalismo; era más bien objetivo de sí mismo en su forma suprema, finalidad que puede mantenerse por sí misma, que se basta a sí misma y arraiga en la unidad del derecho, la nacionalidad y la religión. Aun cuando a menudo parezca como si el Estado sirviese a una tarea especial, según la manera de pensar de Müller, se trata sólo de una ilusión óptica de los teóricos; en realidad, el Estado se sirve a sí mismo y no es un medio para nadie.
El artilugio, tan superficial como descarado, de Karl Ludwig von Haller, que lleva el título de largo aliento Restauración de la ciencia del Estado o Teoría del Estado social-natural, opuesta a las quimeras del civil-artificial, era sólo una repetición vulgar y sin ingenio de la misma ideología; sólo que en Haller se manifestaba la tendencia reaccionaria más abierta y ostensiblemente. Haller rechazó principalmente la idea de que la sociedad civil podría haber surgido de un pacto, escrito o no, entre los ciudadanos y el Estado. La condición natural, de que han nacido poco a poco todas las instituciones de la sociedad política, es equivalente al orden divino, origen de todas las cosas. El primer resultado de esa situación fue que el fuerte imperó sobre todos los demás; de ahí se desprende que todo poder emana de una ley natural fundada en el orden divino. El poderoso gobierna, funda el Estado, determina el derecho y todo ello en base únicamente a su fortaleza y superioridad. El poder que posee es un don divino, intangible, precisamente porque viene de Dios. De ahí se sigue que el rey no es el servidor del Estado, sino que debe ser su amo. Estado y pueblo son su propiedad, herencia legítima recibida de Dios, con la cual puede hacer y deshacer a capricho. Si el rey es injusto y cruel, es, se comprende, una desgracia para los súbditos; pero éstos no tienen, sin embargo, el derecho de modificar las cosas por propia iniciativa. Todo lo que en este caso les cabe es clamar a Dios para que ilumine al soberano y lo dirija por el buen camino.
Resulta fácil comprender cuán grata tenía que ser semejante doctrina a las cabezas coronadas. Particularmente encantó Haller al kronprinz prusiano, el futuro Federico Guillermo IV, a quien se llamó el romántico en el trono real. La divinización hegeliana del Estado fue sólo un paso más en la misma dirección, y encontró una aprobación tan fácil en Alemania porque la concepción estatal de los románticos había allanado el camino a sus ideas.
La única cabeza sobresaliente entre los románticos, que también siguió aquí un camino propio, fue el filósofo católico Franz von Baader, cuyos Tagebücher contienen una cantidad de hondas reflexiones sobre el Estado y la sociedad. Baader, que partía en su doctrina de la pureza originaria del hombre, combatió del modo más violento la concepción kantiana sobre la maldad innata y muy especialmente se manifestó contra la manía de gobernar, que sofoca en los seres humanos las mejores cualidades y les hace incapaces de toda actividad independiente. Por esa razón ensalzó la anarquía como una fuerza sagrada de la naturaleza contra el despotismo, pues obliga a los hombres a mantenerse sobre sus propios pies. Baader comparó al hombre convertido en menor de edad por el gobierno permanente con aquel tonto que se imaginaba que no podía andar solo, y no quiso moverse del sitio hasta que una llamarada le hizo ponerse en marcha.
El error y el pecado reciben su gran fortaleza a través de la materialización, de la autorización por instituciones, por ejemplo, como la ley, y esto último es el gran perjuicio, el gran obstáculo a nuestra capacidad de perfeccionamiento, obstáculo que sólo el gobierno puede producir. Es decir, no es capaz de hacer algo bueno; pero es muy capaz de hacer lo malo, al hacer, por decirlo así, inmortales la locura y el pecado y darles una consistencia que no pueden tener nunca por sí solos.
La concepción crítica del Estado de Baader no procede del liberalismo, sino de la mística alemana. Ha pertenecido a la escuela de Meister Eckhart y de Jacob Böhme, y llegó a una especie de teosofía que se manifestaba escépticamente contra todo medio de coacción temporal. Lo que más le atraía en el catolicismo era la universalidad de la Iglesia y la idea de la cristiandad como comunidad mundial, que se mantiene unida sólo por el ligamento interno de la religión y por tanto no tiene necesidad de ninguna defensa externa. Baader era un espíritu solitario, personal, que cavaba hondamente, que inspiró a alguien, pero que no tuvo influencia alguna en la marcha general del desenvolvimiento alemán.
Así, pues, ni el romanticismo ni su resultado práctico inmediato, el movimiento nacional recién aparecido entonces y que llevó a las guerras de la Independencia, pudieron abrir en Alemania nuevas perspectivas espirituales para el desenvolvimiento libre de sus razas y pueblos. Al contrario, la concepción filosófico-estatal del romanticismo no podía menos de servir de excelente justificación moral a la reacción creciente, mientras que la insípida cantilena de la juventud alemana sobre el germanismo, tenía que distanciar de ella a los demás pueblos. En esto ocurrió el hecho notable que muchos de los portavoces de la idea nacional alemana ni siquiera se percataron de que debían la supuesta liberación, no a su exclusividad alemana, sino precisamente a aquellas influencias de pueblos extranjeros contra las cuales se encabritaba arrogantemente su germanismo. Ni el germanismo devorador de bellotas de Jahn, con su entusiasmo por los bosques primitivos, ni los sueños románticos de Arndt sobre una nueva orden alemana de caballería en la frontera occidental del país, ni el grito vehemente del heraldo del emperador, Schenkendorf, en favor de la vuelta gloriosa del viejo Imperio, habrían podido producir la caída de Napoleón. Fue el efecto de ideas extranjeras y de instituciones tomadas del extranjero el que operó ese milagro. Para sacudir la dominación extraña, tuvo Alemania que hacer suyas algunas de aquellas ideas a que había dado vida la Revolución francesa. El hecho de que haya habido una guerra popular, ante la que debió desangrarse el poder de Napoleón, muestra cuán hondamente habían penetrado en Alemania las ideas democráticas; pues en el fondo de todo levantamiento nacional hay, consciente o inconsciente, un pensamiento democrático. Fue esa forma de la beligerancia la que puso a Francia en situación de sostenerse contra toda Europa. Por eso los príncipes alemanes y especialmente Austria, fueron casi hasta el último instante adversarios rabiosos de un levantamiento nacional, tras del cual veían acechar la hidra de la revolución; temían con Gentz que una guerra nacional por la independencia pudiera trocarse fácilmente en una guerra por la libertad. La fundación de la Landwehr, sobre todo la reforma del ejército que llevó a cabo Scharnhorst en Prusia, se hizo según el modelo francés. Sin eso los franceses, aun después de la espantosa catástrofe de Rusia, habrían estado todavía a la altura de sus adversarios.
También la idea de la educación nacional, que Fichte puso tanto en primer plano, el servicio militar obligatorio, la coacción jurídica que comprometía a cada ciudadano a asumir determinada función o a cumplir ciertos deberes cuando el Estado se lo ordenaba, y muchos otros aspectos, habían sido tomados de la ideología democrática de la Gran Revolución francesa. El patriotismo aleman se hizo cargo de ese bien espiritual extraño y creyó que era producción alemana pura. Así le ocurrió a Jahn, que quería purificar el idioma alemán de todos los elementos extraños y no advirtió que en la formación de la palabra esencialmente alemana turnen había utilizado una raíz romana.
El movimiento de unidad alemana de 1813 y de 1848-49 fracasó en ambas ocasiones por la traición de los príncipes alemanes; pero cuando la unidad del Imperio fue realizada en 1871 por un junker prusiano, la prosaica realidad apareció muy distinta a lo que fuera el radiante sueño de hacía tiempo. No fue la vuelta del viejo Imperio, que había estimulado tan vigorosamente la nostalgia del romanticismo. La creación de Bismarck tenía tanta identidad con aquel Imperio como un cuartel berlinés con una catedral gótica, según se expresó tan drásticamente el federalista del sur de Alemania, Frantz. Tampoco correspondía a lo imaginado por los liberales sobre una Alemania libre, que fuera ejemplo para la familia de los pueblos europeos con su cultura espiritual, como habían profetizado alguna vez Hoffmann von Fallerleben y los precursores de la unidad alemana de 1848. No, ese engendro político, creado por un junker prusiano, no era más que una Gran Prusia en el poder, que transformó a Alemania en un cuartel gigantesco, y con su militarismo extremo y sus marcadas aspiraciones imperialistas hizo entonces el mismo papel funesto que había jugado hasta allí en Europa el bonapartismo. Ya la circunstancia de que precisamente Prusia —el país más reaccionario, el más atrasado en su cultura y en su historia— se apropiase de la dirección espiritual de todos los pueblos alemanes, excluía toda duda sobre lo que tenía que salir de esa creación. Eso lo comprendió mejor que nadie el adversario más importante de Bismarck, Constantin Frantz, cuyos escritos medulosos son hoy, de paso, tan desconocidos para los alemanes como el idioma chino, cuando expresó la siguiente opinión:
Pues cada uno debe admitir que es una situación antinatural el que la vieja Alemania del oeste, con una historia muchos siglos anterior al nombre mismo de Prusia, en comparación con la cual la historia del Estado prusiano aparece bien menguada; que existía cuando el Mark Brandenburg era equivalente a país semidesierto de los wendos; que esa vieja Alemania, con sus tribus originarias de los bávaros, de los sajones, de los francos y de los suavos, de los thuringianos y de los hessenses, sea ahora dominada por aquel Mark.[47]
La mayoría de los patriotas alemanes de 1813 no quería saber nada de una Alemania ünificada bajo la dirección de Prusia, y Gorres escribió en su Rheinischen Merkur, en tiempos del Congreso de Viena, que no quería poner en evidencia que los sajones y renanos no pueden comprender cómo cuatro quintas partes de alemanes deben llamarse según una quinta parte, que además es semieslava. En realidad, el elemento eslavo de la población prusiana se había acrecido considerablemente por la conquista de Silesia y el reparto de Polonia en tiempos de Federico II y alcanzaba a más de las dos quintas partes de la población total del país. Por eso resulta tanto más cómico que justamente Prusia apareciese después, más ruidosamente que nadie, como el guardián elegido de los intereses ultragermanos.
William Pierson, firmemente convencido de la miaión histórica de Prusia en el restablecimiento de la unidad alemana, describió en su Historia prusiana los méritos de la realeza de Prusia en la producción de la nacionalidad prusiana, y testimonia, contra su voluntad, la vieja verdad de que el Estado crea la nación y no la nación al Estado.
El Estado recibió una nacionalidad propia —dijo Pierson—, las tribus separadas que le pertenecían fueron fusionadas fácil y rápidamente en un cuerpo entero, desde que todas llevaron el mismo nombre de prusianas, los mismos colores, la bandera negra y blanca. En verdad el prusianismo se desarrolló en lo sucesivo de modo distinto al del resto de Alemania, definidamente como una entidad propia: el Estado prusiano apareció resueltamente como algo propio, particular.
Era de prever que en esas circunstancias la unidad nacional de los alemanes, creada por Bismarck, no podía llevar nunca a una germanización de Prusia, sino más bien a una inevitable prusianización de Alemania, lo que fue confirmado precisamente desde 1871 por el curso de la historia alemana en todos sus aspectos.
El socialismo y el Estado
Con el desenvolvimiento del socialismo y del moderno movimiento obrero en Europa se hizo presente una nueva corriente espiritual en la vida de los pueblos, que no ha terminado todavía su evolución, pero cuyo destino dependerá de las tendencias que obtengan y conserven la primacía entre sus representantes: las libertarias o las autoritarias.
A los socialistas de todas las tendencias les es común la convicción de que la presente organización social es una causa permanente de los males más graves de la sociedad y que a la larga no podrá persistir. Común es también a todas las tendencias socialistas la afirmáción de que un mejor orden de cosas no puede ser producido por modificaciones de naturaleza puramente política, sino sólo por una transformación radical de las condiciones económicas existentes, de manera que la tierra y todos los medios de la producción social no queden como propiedad privada en manos de minorías privilegiadas, sino que pasen a la posesión y a la administración de la comunidad. Sólo así será posible que el objetivo y la finalidad de toda actividad productiva no sea la perspectiva de comodidades personales, sino la aspiración solidaria a dar satisfacción a las necesidades de todos los miembros de la sociedad.
Pero sobre las características de la sociedad socialista, y sobre los medios y caminos para llegar a ella, las opiniánes de las diversas tendencias socialistas se escinden. Esto no tiene nada de extraño, pues lo mismo que cualquier otra idea, tampoco el socialismo llegó a los hombres como una revelación del cielo; se desarrolló dentro de las formas sociales existentes y respaldándose en ellas. Por eso era inevitable que sus representantes fuesen más o menos influídos por las corrientes sociales y políticas de la época, según cual de ellas prevaleciera en cada país. Se sabe la gran influencia que tuvieron las ideas de Hegel en la formación del socialismo en Alemania; la mayoría de sus precursores —Grün, Hess, Lassalle, Marx, Engels— procedían de los circulos intelectuales de la filosofía alemana; sólo Weitling recibió sus estímulos de otra parte. En Inglaterra es innegable la penetración de las aspiraciones socialistas por las concepciones liberales. En Francia son las corrientes espirituales de la Gran Revolución; en España, las influencias del federalismo político las que se manifiestan agudamente en las teorías socialistas. Lo mismo podría decirse del movimiento socialista de cada país.
Pero como en un ambiente cultural tan común como el de Europa las ideas y los movimientos sociales no quedan circunscriptos a determinado territorio, sino que invaden naturalmente otros países, ocurre que no conservan su colorido puramente local, sino que reciben de fuera los estímulos más diversos, penetran casi inadvertidamente en el propio dominio del pensamiento y lo fecundan de una manera especial. El vigor de esas influencias externas depende en gran parte de las condiciones sociales generales. Piénsese sólo en la influencia poderosa de la Revolución francesa y en sus repercusiones espirituales en la mayoría de los países de Europa. Por eso es claro que un movimiento como el del socialismo tendrá en cada país las más diversas conexiones ideológicas y en ninguna parte se circunscribirá a una forma de expresión determinada, especial.
Babeuf y la escuela comunista que hizo suyas sus ideas, han surgido del campo mental del jacobinismo, por cuyo modo de ver las cosas fueron completamente dominados. Estaban convencidos de que a la sociedad podría dársele la forma que se quisiera, siempre que se contase con el aparato político del Estado. Y como con la difusión de la moderna democracia, en el sentido de Rosseau, había anidado hondamente en las concepciones de los hombres la creencia en la omnipotencia de las leyes, la conquista del poder político se convirtió en un dogma para aquellas tendencias socialistas que se apoyaban en las ideas de Babeuf y de los llamados Iguales. La disputa de esas tendencias entre si giraba en torno a la manera de entrar del mejor modo y más seguramente en posesión del poder del Estado. Mientras los sucesores directos de Babeuf, los llamados babouvistas, se atenían a las viejas tradiciones y estaban convencidos de que sus sociedades secretas alcanzarían un día el poder público por medio de un golpe de mano revolucionario, a fin de dar vida al socialisroo con la ayuda de la dictadura proletaria, hombres como Louis Blanc, Pecqueur, Vidal y otros defendían el punto de vista de que debería evitarse en lo posible un cambio violento, siempre que el Estado comprendiese el espíritu del tiempo y se pusiera a trabajar por propio impulso en una transformación completa de la economía social. Pero era común a ambas tendencias la creencia de que el socialismo era realizable sólo con la ayuda del Estado y de una legislación adecuada. Pecqueur hasta había esbozado ya con ese fin todo un Código —una especie de Code Napoleon socialista— que debía servir de guía a un gobierno de amplia visión.
Casi todos los grandes iniciadores del socialismo, en la primera mitad del siglo pasado, estaban más o menos fuertemente influídos por concepciones autoritarias. El genial Saint-Simon reconoció con gran agudeza que la humanidad avanzaba hacia un período en que el arte de gobernar a los hombres había de ser suplantado por el arte de administrar las cosas; pero sus discípulos ya se comportaron, en todo, autoritariamente, llegaron a la concepción de una teocracia socialista y al fin desaparecieron de la superficie.
Fourier desarrolló en su sistema societario pensamientos libertarios de maravillosa profundidad y de inolvidable significación. Su teoría del trabajo atractivo apaxece precisamente hoy, en el período de la racionalización capitalista de la economía, como una revelación de verdadero humanismo. Pero también él era un hijo de su tiempo y se dirigió, como Robert Owen, a todos los poderosos espirituales y temporales de Europa en la esperanza de que le ayudarían a realizar sus planes. De la verdadera esencia de la liberación social apenas tuvo presentimiento, y la mayoría de sus numerosos discípulos, todavía menos que él. El comunismo icariano de Cabet estaba impregnado de ideas cesaristas y teocráticas: Blanqui y Barbés eran jacobinos comunistas.
En Inglaterra, donde había aparecido ya en 1793 la profunda y fundamental obra de Godwin, Investigación acerca de la justicia política, el socialismo del primer período tuvo un carácter mucho más libertario que en Francia, pues allí le había abierto el camino el liberalismo y no la democracia. Pero los escritos de William Thompson, Jöhn Gray y Otros fueron casi enteramente desconocidos en el continente. El comunismo de Robert Owen era una mescolanza singular de ideas libertarias y de tradicionales conceptos autoritarios del pasado. Su influencia en el movimiento sindical y cooperativo de Inglaterra fue, durante un tiempo, muy importante; pero especialmente después de su muerte se debilitó cada vez más, dejando el campo libre a consideraciones más prácticas que hicieron olvidar paulatinamente el gran objetivo del movimiento.
Entre los pocos pensadores de aquel período que intentaron situar sus aspiraciones socialistas en una base realmente libertaria, Proudhon fue, sin duda alguna, el más importante. Su crítica demoledora a las tradiciones jacobinas, a la naturaleza del gobierno y a la fe ciega en la fuerza maravillosa de las leyes y los decretos, tuvo el efecto de una acción liberadora, que ni siquiera hoy ha sido reconocida en toda su grandeza. Proudhon había comprendido claramente que el socialismo tenía que ser libertario si había de tenerse en cuenta como un creador de una nueva cultura social. Ardía en él la llama viva de una nueva era que presentía y cuya formación social veía con claridad en su imaginación. Fue uno de los primeros que opusieron a la metafísica política de los partidos, los hechos concretos de la economía. La economía fue para él la verdadera base de la vida social entera, y como había reconocido, con profunda agudeza, que precisamente lo económico es lo más sensible a toda coacción externa, asoció con estricta lógica la abolición de los monopolios económicos con la supresión de toda clase de gobierno en la vida de la sociedad. El culto a las leyes, al que sucumbían todos los partidos de aquel período con un verdadero fanatismo, no tenía para él la menor significación creadora, pues sabía que en una comunidad de hombres libres e iguales sólo el libre acuerdo podía ser el lazo moral de las relaciones sociales de los seres humanos entre sí.
¿Usted quiere, pues, suprimir el gobierno? —se le preguntó—. ¿Usted no quiere Constitución alguna? ¿Quién conservará entonces el orden en la sociedad? ¿Qué pondrá usted en lugar del Estado? ¿En lugar de la policía? ¿En lugar del gran poder político? —¡Nada! —respondió—. La sociedad es el movimiento eterno. No necesita que se le dé cuerda, y tampoco es necesario llevarle el compás; su péndulo y su resorte están siempre en tensión. Una sociedad organizada no necesita leyes ni legisladores. Las leyes en la sociedad son como la telaraña en la colmena: sólo sirven para cazar las abejas.
Proudhon había concebido el mal del centralismo político en todos los detalles; por eso anunció como un mandamiento de la hora la descentralización política y la autonomía de las comunas. Era el más destacado de todos sus contemporáneos que habían escrito de nuevo en su bandera el principib del federalismo. Cerebro esclarecido, comprendió que los hombres de entonces no podían llegar de un salto al reino de la anarquía; sabía que la conformación espiritual de sus contemporáneos, constituída lentamente en el curso de largos períodos, no podía desaparecer en un cerrar y abrir de ojos. Por eso le pareció la descentralización política, que debía arrancar al Estado cada vez más funciones, el medio más apropiado a fin de comenzar a abrir un camino para la abolición de todo gobierno del hombre por el hombre. Creía que una reconstrucción política y social de la sociedad europea en forma de comunas autónomas, ligadas entre sí federativamente en base a libres pactos, podría contrarrestar la evolución funesta de los grandes Estados modernos. Partiendo de ese pensamiento, opuso a las aspiraciones de unidad nadonal de Mazzini y de Garibaldi la descentralización política y el federalismo de las comunas, pues estaba persuadido de que sólo por ese camino era posible una cultura social superior de los pueblos europeos.
Es característico que precisamente los adversarios marxistas del gran pensador francés quieren reconocer en esas aspiraciones de Proudhon una prueba de su utopismo, indicando que el desarrollo social, a pesar de todo, ha entrado por la vía de la centralización política. ¡Como si eso fuese una prueba contra Proudhon! Por ése desenvolvimiento, que Proudhon había previsto de un modo tan claro y cuyo peligro supo describir tan magistralmente, ¿han sido suprimidos los daños del centralismo o se han superado? ¡No y mil veces no! Esos daños han aumentado desde entonces hasta lo monstruoso y fueron una de las causas principales que condujeron a la espantosa catástrofe de la guerra mundial, como son hoy uno de los mayores impedimentos a una solución razonable de la crisis económica internacional. Europa se retuerce en mil contorsiones bajo el yugo férreo de un burocratismo estéril, para quien toda acción independiente es un horror, y que con el máximo placer quisiera implantar sobre todos los pueblos el tutelaje del cuarto de niños. Tales son los frutos de la centralización política. Si Proudhon hubiese sido un fatalista, habría interpretado ese desarrollo de las cosas como una necesidad histórica y habría aconsejado a los contemporáneos tomar las cosas como venían, hasta que llegase el momento en que se produjese el famoso cambio de la afirmación en la negación; pero como auténtico combatiente, se levantó contra el mal e intentó mover a sus contemporáneos contra él.
Proudhon previó todas las consecuencias de un desarrollo en el sentido de los grandes Estados y atrajo la atención de los hombres sobre el peligro que les amenazaba; al mismo tiempo les mostró un camino para que pudieran oponer una barrera al mal. No fue culpa suya si su palabra sólo fue escuchada por pocos y si al fin se perdió como una voz en el desierto. Llamarle por eso utopista es un placer tan fácil como torpe. Entonces también el médico es un utopista, pues por los síntomas existentes de una enfermedad predice sus consecuencias y muestra al paciente un camino para defenderse del mal. ¿Es culpa del médico si el enfermo no hace caso de sus consejos ni intenta siquiera resguardarse del peligro?
La formulación proudhoniana de los principios del federalismo fue un ensayo de la libertad para contrarrestar la reacción ya próxima, y su significación histórica consiste en haber impreso al movimiento obrero de Francia y de los demás países románicos el sello de su espíritu, intentando dirigir su socialismo por el sendero de la libertad y del federalismo. Cuando haya sido, al fin, definitivamente superada la idea del capitalismo de Estado en todas sus diversas formas y derivaciones, recién se sabrá apreciar exactamente la verdadera importancia de la obra intelectual de Proudhon.
Cuando después apareció la Asociación Internacional de los Trabajadores, fue el espíritu federalista de los socialistas de los países llamados latinos el que dió su significación propia a la gran organización, haciéndola cuna del moderno movimiento obrero socialista de Europa. La Internacional misma era una asociación de organizaciones sindicales, de lucha y de grupos ideológicos socialistas, que se manifestaron cada vez con más evidencia y claridad en cada uno de sus congresos, y fueron tan característicos de la gran asociacibn. De sus filas salieron los grandes pensamientos creadores de un renacimiento social sobre la base del socialismo, cuyas aspiraciones libertarias se hicieron resaltar siempre, con claridad, en cada uno de sus congresos, y fueron tan meritorias en el desarrollo espiritual de la gran asociación. Fueron casi exclusivamente los socialistas de los países latinos los que han estimulado y fecundado este desenvolvimiento de ideas. Mientras que los socialdemócratas alemanes de aquel período veían en el llamado Estado popular su ideal político del futuro y reproducían de ese modo las tradiciones burguesas del jacobinismo, los socialistas revolucionarios de los países latinos habían reconocido muy bien que un nuevo orden económico en el sentido del socialismo también requiere una nueva forma de organización política para desarrollarse libremente. Pero asimismo comprendieron que esa forma de organización social no podría tener nada de común con el actual sistema estatal, sino que habría de significar su disolución histórica. Así surgió en el seno de la Internacional el pensamiento de una administración completa de la producción social y del consumo general por los productores mismos, en la forma de libres grupos económicos ligados sobre la base del federalismo, a quienes simultáneamente habría de corresponder también la administración política de las comunas. De esa manera se pensaba suplantar la casta de los actuales políticos profesionales y de partido por técnicos sin privilegios y substituir la política del poder de Estado por un pacifico orden económico, que tuviera su fundamento en la igualdad de los derechos y en la solidaridad mutua de los hombres coaligados en la libertad.
Por la misma época había definido agudamente Miguel Bakunin el principio del federalismo político en su conocido discurso del Congreso de la Liga para la paz y la libertad (1867) y había destacado su importancia en las relaciones pacíficas de los pueblos:
Todo Estado centralista —dijo Bakunin—, por liberal que se quiera presentar o no importa la forma republicana que lleve, es necesariamente un opresor, un explotador de las masas laboriosas del pueblo en beneficio de las clases privilegiadas. Necesita un ejército para contener a esas masas en ciertos limites, y la existencia de ese poder armado le lleva a la guerra. Por eso concluyo que la paz internacional es imposible mientras no se haya aceptado el siguiente principio con todas sus consecuencias: Toda nación, débil o fuerte, pequeña o grande, toda provincia, toda comunidad tiene el derecho absoluto de ser libre, autónoma, de vivir y administrarse según sus intereses y necesidades particulares, y en ese derecho todas las comunidades son solidarias en tal grado que no es posible violar este principio respecto a una sola de ellas, sin poner simultáneamente en peligro a todas las demás.
La insurrección de la Comuna de París dió a las ideas de la autonomía local y del federalismo un impulso poderoso en las filas de la Internacional. Al renunciar voluntariamente Paris a su supremacía central sobre todas las otras comunas de Francia, la Comuna se convirtió para los socialistas de los países latinos en el punto de partida de un nuevo movimiento que opuso la Federación Comunal al principio central unitario del Estado. La Comuna se convirtió para ellos en la unidad política del futuro, en la base de una nueva cultura social, que se desarrolla orgánicamente de abajo arriba y no es impuesta automáticamente a los seres humanos de arriba abajo por un poder centralista. Así apareció, como un modelo social para el porvenir, un nuevo concepto de la organización social, que aseguraba el mayor espacio posible al impulso propio de las personas y de los grupos, y en la que viva y actúe simultáneamente el espíritu colectivo y el interes solidario por el bienestar de todos y de cada miembro de la comunidad. Se reconoce claramente que los portavoces de esa idea habían tenido presentes las palabras de Proudhon:
La personalidad es para mi el criterio del orden social. Cuanto más libre, más independiente, más emprendedora es la personalidad en la sociedad, tanto mejor para la sociedad.
Mientras que el ala de tendencia autoritaria de la Internacional continuaba sosteniendo la necesidad del Estado y se pronunciaba por el centralismo, para las secciones libertarias de la misma Internacional no era el federalismo sólo un ideal político de futuro; les servía también como base en sus propias aspiraciones orgánicas, pues, según su concepción, la Internacional —en tanto que posible en las condiciones existentes— debía dar al mundo ya una visión de una sociedad libre. Fue precisamente esa manera de pensar la que condujo a aquellas disputas internas entre centralistas y federalistas, a consecuencias de las cuales habría de sucumbir la Internacional.
El intento del Consejo general de Londres, que estaba bajo la influencia directa de Marx y de Engels, de aumentar sus atribuciones y de poner la asociación internacional del proletariado al servicio de la política parlamentaria de determinados partidos, debía chocar lógicamente con la resistencia más firme de las federaciones y secciones de tendencia libertaría, que continuaban fieles a los viejos postulados de la Internacional. Así se operó la gran escisión en el movimiento obrero socialista, que hasta hoy no pudo ser superada, pues en esa disputa se trataba de contradicciones internas de importancia fundamental, cuya conclusión no sólo debía tener consecuencias decisivas para el desenvolvimiento ulterior del movimiento obrero, sino para la idea misma del socialismo. La desdichada guerra de 1870-71 y la reacción que se inició en los países latinos después de la caída de la Comuna de París y de los acontecimientos revolucionarios de España y de Italia, reacción que malogró por medio de leyes de excepción y de brutales persecuciones toda actividad pública y obligó a la Internacional a buscar refugio en las vinculaciones clandestinas, han favorecido mucho la nueva evolución del movimiento obrero europeo.
El 20 de julio de 1870 escribió Karl Marx a Friedrich Engels las palabras que siguen, tan características de su persona y su tendencia espiritual:
Los franceses necesitan palos. Si vencen los prusianos, la centralización del state power (poder del Estado) resulta beneficiosa para la centralización de la clase obrera alemana. El predominio alemán trasladará el centro de gravedad del movimiento obrero de la Europa occidental, de Francia a Alemania; y sólo hay que comparar el movimiento de 1866 hasta hoy en ambos países para ver que la clase obrera alemana es teórica y orgánicamente superior a la francesa. Su supremacia en el escenario mundial sobre la francesa sería simultáneamente la supremacía de nuestra teoría sobre la de Proudhon, etc.[48]
Marx tenía razón. La victoria de Alemania sobre Francia significaba en realidad un cambio de rumbo en la historia del movimiento obrero europeo. El socialismo libertario de la Internacional fue relegado muy atrás a causa de la nueva situación y debía ceder el puesto a las concepciones antilibertarias del marxismo. La capacidad viviente, creadora, ilimitada de las aspiraciones socialistas fue substituída por un doctrinarismo unilateral que se dió presuntuosamente el aire de nueva ciencia, pero que en realidad sólo se apoyaba en un fatalismo histórico que conducía a los peores sofismas, lo que había de sofocar poco a poco todo pensamiento verdaderamente socialista. Cierto es que Marx había escrito en su juventud estas palabras: Los filósofos sólo han interpretado diversamente el mundo; pero lo que importa es cambiarlo; sólo que él mismo no hizo en toda su vida otra cosa que interpretar el mundo y la historia. Ha analizado la sociedad capitalista a su manera y puso en ello mucho ingenio y un enorme saber; pero la fuerza creadora de un Proudhon le fue siempre inaccesible. Era y siguió siendo solamente un analizador, un analizador inteligente y de vasto saber, pero nada más. Por esta razón no ha enriquecido el socialismo con un solo pensamiento creador; pero ha enredado el espíritu de sus adeptos en la fina red de una dialéctica astuta que apenas deja ver en la historia, fuera de la economía, cosa alguna, y les impide cualquier observación más honda en el mundo de los acontecimientos sociales. Hasta rechazó categóricamentc todo intento de ver claro sobre la forma presumible de una sociedad socialista y todo eso lo liquidó como utopismo. Como si fuera posible crear algo nuevo antes de comprender uno mismo los lineamientos generales al menos de lo que se quiere hacer. La fe en el curso obligado, independiente de la voluntad, de todos los fenómenos sociales le hizo rechazar cualquier pensamiento sobre la elección del objetivo del proceso social; y, sin embargo, es justamente este último pensamiento el que sirve de base a toda actividad creadora.
Con las ideas se modificaron también los métodos del movimiento obrero. En lugar de los grupos de ideas socialistas y de las organizaciones económicas de lucha en el viejo sentido, en donde los hombres de la Internacional habían visto las células de la sociedad futura y los órganos naturales de la nueva sociedad y de la administración de la producción, aparecieron los actuales partidos obreros y la actuación parlamentaria de las masas laboriosas. La vieja teoría socialista, que hablaba de la conquista de las fábricas y de la tierra, fue cada vez más olvidada; en su lugar se habló sólo de la conquista del poder político y se entró así completametne en el cauce de la sociedad capitalista.
En Alemania, donde no se había conocido ninguna otra forma del movimiento, esa evolución se llevó a cabo de una manera rápida y desde allí irradió por sus triunfos electorales hacia el movimiento socialista de la mayoría de los otros países. La actividad vigorosa de Lasalle en Alemania había allanado el camino a esa nueva fase del movimiento. Lassalle fue toda su vida un devoto apasionado de la idea de Estado en el sentido de Fichte y de Hegel, y se había apropiado además de las concepciones del socialista de Estado francés Louis Blanc sobre la misión social del gobierno. En su Arbeiter-program declaró a las clases laboriosas de Alemania que la historia de la humanidad había sido una lucha permanente contra la naturaleza y contra las limitaciones que ésta impone a los hombres.
En esa lucha no habríamos dado nunca un paso progresivo, ni lo daremos nunca, si la hubiésemos conducido o la quisiésemos conducir cada cual por sí, cada cual solo. Es el Estado el que tiene la función de realizar ese desarrollo de la libertad, ese desenvolvimiento de la especie humana hacia la libertad.
Sus partidarios estaban tan firmemente persuadidos de esa misión del Estado, y su credulidad estatal adquirió a menudo formas tan fanáticas, que la prensa liberal de aquel tiempo acusó con frecuencia al movimiento de Lassalle de estar a sueldo de Bismarck. Las pruebas de esa acusación no pudieron presentarse nunca; pero el raro coqueteo de Lassalle con el reinado social, que se puso especialmente de relieve en su escrito Der italienische Krieg und die Aufgabe Preussens, pudo hacer surgir fácilmente la sospecha.[49]
Al consagrar los partidos obreros de reciente creación toda su actividad poco a poco a la acción parlamentaria de los trabajadores y a la conquista del poder político como supuesta condición previa para la realización del socialismo, dieron vida, en el curso del tiempo, a una nueva ideología, que se diferenciaba esencialmente de las corrientes de pensamiento de la Primera Internacional. El parlamentarismo que, en ese nuevo movimiento, desempeñó pronto un papel dominante, atrajo a una cantidad de elementos burgueses y de intelectuales sedientos de carrera hacia los partidos socialistas, con lo cual fue acelerado aún más el cambio de orientación. Así apareció, en lugar del socialismo de la vieja Internacional, una especie de sucedáneo que sólo tenía de común el nombre con aquél. De esa manera perdió el socialismo cada vez más el carácter de un nuevo ideal de cultura, para el cual las fronteras artificiales de los Estados no tenían valor alguno. En la cabeza de los jefes de esa nueva tendencia se confundieron los intereses del Estado nacional con las necesidades espirituales de su partido, hasta que, poco a poco, no fueron ya capaces de percibir una línea divisoria entre ellos y se habituaron a considerar el mundo y las cosas a través de las anteojeras del Estado nacional. Por eso era inevitable que los modernos partidos obreros se integraran poco a poco como un elemento necesario en el aparato del Estado nacional, contribuyendo en gran parte a devolver al Estado el equilibrio interno que había perdido ya.
Sería falso querer apreciar esa rara conversión ideológica simplemente como mera traición consciente de los jefes, según se ha hecho a menudo. En verdad se trata aquí de una adaptación lenta de la teoría socialista en el mundo de ideas del Estado burgués, como consecuencia de la actuación práctica de los partidos obreros, actuación que tenía que pesar necesariamente en la orientación espiritual de sus portavoces. Los mismos partidos que salieron un día a conquistar el poder político bajo la bandera del socialismo, se vieron cada vez más constreñidos por la lógica férrea de las circunstancias a entregar trozo a trozo su antiguo socialismo a la política burguesa. La parte más inteligente de sus adeptos reconoció bien pronto el peligro y se gastó en una oposición infecunda contra los lineamientos tácticos del partido. Pero esta lucha tenía que resultar infructuosa por el hecho de que se dirigía sólo contra determinadas excrecencias del sistema político del partido, pero no contra éste mismo. Así los partidos obreros socialistas se convirtieron en paragolpes de la lucha entre el capital y el trabajo, en pararrayos políticos para la seguridad del orden social capitalista, y de tal manera que la gran mayoría de sus partidarios ni siquiera se dió cuenta de ello.
La posición de la mayoría de esos partidos durante la guerra de 1914-18, y especialmente después de la guerra, dice bastante para probar que nuestro juicio no es exagerado y que corresponde completamente a los hechos. En Alemania ese desarrollo ha tenido un carácter trágico, cuyo alcance todavía no se puede predecir. El movimiento socialista de ese país se había estancado espiritualmente por completo en los largos años de rutina parlamentaria y no era capaz de ninguna acción creadora. Esta es la razón por la cual la revolución alemana fue tan aterradoramente pobre en ideas efectivas. La vieja frase: El que come con el Papa, muere, se había verificado también en el movimiento socialista. Había comido tanto del Estado que su fuerza vital quedó agotada y no pudo volver a realizar caso alguna de importancia.
El socialismo sólo podía mantener su papel como ideal cultural del futuro dedicando toda su actividad a suprimir, junto con el monopolio de la propiedad, también toda forma de dominación del hombre por el hombre. No era la conquista, sino la supresión del poder en la vida social lo que había de constituir su gran objetivo, en el cual debía concentrarse y al que nunca debía abandonar, si no quería suprimirse a sí mismo. El que cree poder suplantar la libertad de la personalidad por la igualdad de los intereses y de la posesión no ha comprendido en modo alguno la esencia del socialismo. Para la libertad no hay ningún substituto, no puede haberlo nunca. La igualdad de las condiciones económicas es sólo una condición necesaria previa de la libertad del hombre, pero nunca puede ser un sucedáneo de ésta. El que peca contra la libertad, peca contra el espíritu del socialismo. Socialismo equivale a cooperación solidaria de los seres humanos sobre la base de una finalidad común y de los mismos derechos para todos. Pero la solidaridad se apoya sólo en la libre decisión y no puede ser impuesta, si es que no quiere transformarse en tiranía.
Toda verdadera actividad socialista tiene, por tanto, que estar inspirada, en lo más pequeño como en lo más grande, por el objetivo de contrarrestar el monopolismo en todos los dominios, y especialmente en la economía, y de ensanchar y asegurar con todas las fuerzas a su disposición la suma de libertad personal en los cuadros de la asociación social. Toda actuación práctica que lleve a otros resultados es errónea e intolerable para los verdaderos socialistas. En ese sentido hay que juzgar también la hueca fraseología sobre la dictadura del proletariado como etapa de transición del capitalismo al socialismo. Esas transiciones no las conoce la historia. Hay simplemente formas más primitivas y formas más complicadas en las diversas fases del desenvolvimiento social. Todo nuevo orden social es naturalmente imperfecto en sus formas originarias de expresión; pero, no obstante, todas las posibilidades ulteriores de desarrollo deben existir en sus nuevas instituciones, como en un embrión está ya la criatura entera. Todo ensayo de integrar en un nuevo orden de cosas elementos esenciales del viejo sistema, superado en si mismo, ha conducido siempre a los mismos resultados negativos: o bien fueron frustrados tales ensayos por el vigor juvenil de la nueva creación, o bien los delicados gérmenes y los comienzos alentadores de las formas nuevas fueron comprimidos tan fuertemente y tan obstaculizados en su desenvolvimiento natural por las formas tomadas del pasado que, poco a poco, fueron sofocados y languidecieron lentamente en su capacidad vital.
Cuando un Lenin —lo mismo que Mussolini— se atrevió a proclamar que la libertad es un prejuicio burgués, no demostró sino que su espíritu no supo elevarse hasta el socialismo, y quedó estancado en el viejo círculo del jacobinismo. Es un absurdo hablar de un socialísmo libertario y de un socialismo autoritario: ¡el socialismo será libre o no será socialismo!
Las dos grandes corrientes políticas de ideas del liberalismo y de la democracia tuvieron una fuerte influencia en el desarrollo interno del movimiento socialista. Un movimiento como el de la democracia, con sus principios estatistas y su aspiración a someter al individuo a los mandamientos de una imaginaria voluntad general, tenía que pesar en un movimiento como el socialismo tanto más funestamente cuanto que infundió a éste el pensamiento de entregar al Estado, además de los dominios en que hoy impera, también el dominio inmenso de la economía, atribuyéndole así un poder que nunca había poseído antes. Hoy se advierte cada vez con más claridad —las experiencias en Rusia lo han confirmado— que esas aspiraciones no pueden culminar nunca y en ninguna parte en el socialismo, sino que llevan ineludiblemente a su grotesca caricatura: el capitalismo de Estado.
Por otra parte, el socialismo fecundado por el liberalismo llevó lógicamente a la tendencia ideológica de Godwin, Proudhon, Bakunin y sus sucesores. El pensamiento de restringir a un mínimo el campo de acción del Estado contenía en sí el brote de otro pensamiento todavía más amplio: el de superar el Estado totalmente y extirpar de la sociedad humana la voluntad de poder. Si el socialismo democrático ha contribuído muchísimo a refirmar la creencia vacilante en el Estado y tenía que llegar, en su desenvolvimiento, teóricamente, al capitalismo de Estado, el socialismo inspirado por la corriente ideológica del liberalismo condujo en línea recta a la idea del anarquismo, es decir, a la representación de un estado social en que el hombre ya no está sometido a la tutela de un poder superior y en que él mismo regula todas las relaciones entre sí y sus semejantes por el acuerdo mutuo.
El liberalismo no podía alcanzar esa fase de un determinado desarrollo de ideas porque había tenido muy poco en cuenta el aspecto económico del problema, como se ha dicho ya en otra parte de esta obra. Solamente sobre la base del trabajo cooperativo y de la comunidad de todos los intereses sociales es posible la verdadera libertad; pues no hay libertad del individuo sin justicia para todos. También la libertad personal arraiga en la conciencia social del ser humano y recibe así su verdadero sentido. La idea del anarquismo es la síntesis de liberalismo y de socialismo: liberación en la economía de todas las ligaduras de la política; liberación en la cultura de todas las influencias políticas dominadoras; liberación del hombre por la asociación solidaria con sus semejantes. O como dijo Proudhon:
Desde el punto de vista social, libertad y solidaridad son éxpresiones distintas del mismo concepto. En tanto que la libertad de cada uno no encuentra barreras en la libertad de los otros, como dice la Declaración de los derechos del hombre de 1793, sino un apoyo, el hombre más libre es aquel que tiene las mayores relaciones con sus semejantes.
El nacionalismo como religión política
El nacionalismo moderno, que ha encontrado en el fascismo italiano y en el nacional-socialismo alemán su expresión más acabada, es enemigo mortal de todo pensamiento liberal. La extirpación completa de las corrientes de libertad es, para sus representantes, la primera condición del despertar de la nación. En Alemania, por lo demás, se mezclan en la misma olla, de un modo raro, liberalismo y marxismo, la que no puede asombrar demasiado cuando se sabe con que ímpetu violento saltan los heraldos del Tercer Reich sobre los hechos, las ideas y las personas. Que también el marxismo, en sus ideas fundamentales —lo mismo que la democracia y el nacionalismo—, parte de una noción colectiva, es decir, del punto de vista de clase, y ya por esa razón no pudo tener relaciones internas con el liberalismo, es cosa que origina pocos quebraderos de cabeza a sus adversarios hitlerianos de hoy.
Que ese moderno nacionalismo, con su extremo fanatismo estatal, no puede tomar de las ideas liberales ningún aspecto bueno, se comprende sin más explicaciones. Pero es menos comprensible la afirmación que hacen sus dirigentes de que el Estado actual está radicalmente infectado de liberalismo, y por ese motivo ha perdido su antigua significación como poder político. Lo cierto es que el desarrollo político de los últimos ciento cincuenta años no ha seguido la ruta que el liberalismo había deseado. De su idea de limitar lo más posible las funciones del Estado y reducir a un mínimo su campo de acción, ha llegado muy poco a los hechos. El campo de acción del Estado no fue empequeñecido, sino más bien se ha extendido y multiplicado, y los llamados partidos liberales, que andando el tiempo fueron arrastrados cada vez más por la corriente de la democracia, han contribuido en grado sumo a ello. En realidad, el Estado no se ha liberalizado, sino democratizado; por eso no ha decrecido su influencia en la vida personal del hombre, sino más bien ha ido en constante aumento.
Hubo un tiempo en que era posible opinar que la soberanía de la nación no se podía comparar con la soberanía de un monarca legítimo, y por eso la posición del poder del Estado tenía que debilitarse. Mientras la democracia luchaba aún por su reconocimiento, esa concepción pudo haber tenido una cierta razón de ser. Pero esa época ya pasó hace tiempo. Nada ha afianzado tanto desde entonces la seguridad interna y externa del Estado como la creencia religiosa en la soberanía de la nación, sancionada siempre solemnemente, y de tanto en tanto, por el sufragio universal. Pero es indudable que se trata aquí de una noción religiosa de naturaleza política. También Clemenceau, cuando llegó, interiormente aislado y amargado, al fin de su carrera, se expresó en ese sentido: El sufragio universal es un juguete del que se cansa uno pronto. Pero no hay que decirlo en alta voz, pues el pueblo debe tener una religión. Así es... Triste, pero verídico.[50]
El liberalismo fue el clamor de la personalidad humana contra las aspiraciones niveladoras del régimen absoluto, y luego contra el ultracentralismo y la ciega credulidad estatal del jacobinismo y sus distintas derivaciones democráticas. En este sentido fue interpretado todavía por Mill, Buckle y Spencer. Pero hasta Mussolini, que hoy combate de la manera más furiosa el liberalismo, fue hasta no hace mucho un defensor apasionado de ideas liberales cuando escribía:
Con su monstruosa máquina burocrática el Estado da la sensación del sofocamiento. El Estado era soportable para el individuo mientras se contentaba con ser soldado y policía; pero hoy el Estado lo es todo: banquero, usurero, propietario de casas de juego, naviero, rufián, agente de seguros, cartero, ferroviario, empresario, maestro, profesor, vendedor de tabaco e innumerables cosas más, además de sus funciones anteriores de policía, juez, guardián de prisiones y recaudador de impuestos. El Estado, ese Moloch con rasgos espantosos, lo ve hoy todo, lo hace todo, lo controla todo y lo arruina todo. Cada función estatal es una desgracia. Una desgracia el arte del Estado, la navegación del Estado, el abastecimiento estatal, y la letanla podría proseguir hasta lo infinito... Si los hombres tuvieran sólo un pálido presentimiento del abismo hacia el cual se dirigen, crecería la cifra de los suicidios, pues vamos al aniquilamiento completo de la personalidad humana. El Estado es aquella terrible máquina que devora seres vivientes y los escupe luego como cifras muertas. La vida humana no tiene ya secretos, no tiene intimidad, ni en lo material ni en lo espiritual; todos los rincones han sido registrados, todos los movimientos medidos; cada cual es encerrado en su oficio y remunerado como en una prisión.[51]
Esto se escribió pocos años antes de la marcha sobre Roma. La novísima revelación le ha llegado a Mussolini bastante rápidamente, como tantas otras cosas. En realidad, la llamada concepción fascista del Estado se manifestó públicamente tan sólo después que el Duce había llegado al poder. Hasta allí irradiaba el movimiento fascista en todos los colores del arco iris, lo mismo que el nacional-socialismo en Alemania hasta no hace mucho. No tenía generalmente ninguna fisonomía definida. Su ideología era una confusa mezcolanza de elementos espirituales de todas las tendencias posibles. Lo que le daba contenido era la brutalidad de sus métodos, su gregarismo implacable, que no respetaba ninguna otra opinión precisamente porque ella misma no tenía ninguna opinión propia que defender. Lo que había faltado hasta aquí al Estado para ser una prisión acabada se lo ha proporcionado con exceso la dictadura fascista. El clamor liberal de Mussolini enmudeció apenas el dictador vió firmemente en sus manos los medios estatales del poder. Cuando se piensa en la forma tan veloz con que Mussolini cambió su opinión sobre la significación del Estado, nos viene involuntariamente a la memoria una frase del joyen Marx:
Nadie combate contra la libertad; combate a lo sumo contra la libertad de los otros. Toda especie de libertad, por eso, ha existido siempre; sólo que algunas veces como privilegio particular, otras como derecho general.
En verdad, Mussolini hizo de la libertad un privilegio a su favor y llegó así a la opresión más brutal de los demás; pues una libertad que procura substituir la responsabilidad del hombre frente a sus semejantes por un sofocante imperativo de mando es mera arbitrariedad, negación de toda justicia y de todo humanismo. También el despotismo necesita una justificación ante el pueblo a quien oprime. De esa necesidad ha nacido el nuevo concepto estatal del fascismo.
En el Congreso internacional hegeliano celebrado en Berlín en 1931, Giovanni Gentile, el filósofo de Estado de la Italia fascista, desarrolló su concepción de la esencia del Estado, que culminaba en la noción del llamado Estado totalitario. Gentile caracterizó a Hegel como el primero y el verdadero fundador del concepto del Estado y comparó su teoría estatal con la concepción del Estado apoyada en el derecho natural y en el pacto recíproco. El Estado —dijo— es para esta concepción sólo el límite en que ha de detenerse la libertad natural e inmediata del individuo, a fin de que sea posible algo así como una convivencia social. Para esa doctrina, el Estado, pues, significa sólo un medio para mejorar la condición de la humanidad, insostenible en sus orígenes naturales; es, pues, algo negativo, una virtud nacida de la necesidad. Hegel ha evolucionado esa teoría centenaria. Fue el primero que ha considerado al Estado como la suprema forma del espíritu objetivo, el primero que comprendió que sólo en el Estado se realiza la verdadera autoconciencia ética. Pero Gentile no se contentó con esa valoración de la concepción estatal hegeliana, sino que trató incluso de superarla. Dijo que Hegel, es verdad, ha considerado al Estado como la forma suprema del espíritu objetivo; pero le reprochó que pusiera por sobre el espíritu objetivo la esfera del espíritu absoluto, de manera que el arte, la religión, la filosofía, que según Hegel pertenecen al dominio espiritual de este último, tenían que entrar en ciertas contradicciones con el Estado. Una moderna teoría estatal, sostenía Gentile, debía superar esas contradicciones de manera que también los valores del arte, de la religión y de la filosofía se convirtiesen en propiedad del Estado. Solamente entonces podría ser considerado el Estado como la forma suprema del espíritu humano, que no se apoya en el individuo, sino en la voluntad general y eterna, en la generalidad suprema.[52]
Está claro hacia donde apuntaba el filósofo fascista de Estado: si para Hegel era únicamente el Dios en la tierra, Gentile quería situarlo en el puesto del Dios único y eterno, que no tolera ningún otro Dios sobre sí ni junto a sí e impera absolutamente en todos los dominios del espíritu y de la actividad humanas. Esta es, justamente, la última palabra de un desarrollo político de ideas que, en su abstracto extremismo. pierde de vista toda esencia humana y para el cual el individuo sólo entra en consideración en tanto que es arrojado como ofrenda en los brazos ardientes del insaciable Moloch. El nacionalismo moderno no es más que voluntad de Estado a todo precio, completa supresión del ser humano en holocausto a las finalidades superiores del poder. Esto es precisamente lo característico: el nacionalismo actual no nace del amor al propio país ni a la propia nación; tiene su raíz, más bien, en los planes ambiciosos de una minoría ávida de dictadura, decidida a imponer al pueblo una determinada forma de Estado, aun cuando repugne completamente a la voluntad de la mayoría. La ciega creencia de que la dictadura nacional puede realizar milagros, debe substituir en el hombre el amor al hogar nativo y al sentido de la cultura espiritual de su tiempo; el amor a los semejantes debe quedar aplastado ante la grandeza del Estado, al cual los individuos han de servir de pasto.
Aquí reside la diferencia entre el nacionalismo de un período pasado, que tuvo sus representantes en hombres como Mazzini y Garibaldi, y las aspiraciones declaradamente contrarrevolucionarias del fascismo moderno, que levanta hoy la cabeza cada vez más amenazadoramente. En su famoso manifiesto del 6 de junio de 1862 combatía Mazzini al gobierno de Victor Manuel y lo acusaba de traición y de maquinaciones contrarrevolucionarias en daño de la unidad de Italia, destacando claramente la diferencia entre la nación y el Estado existente. Su consigna Dios y pueblo —piénsese lo que se quiera de ello— debía anunciar al mundo que las ideas que propagaba procedían del pueblo y eran aprobadas por éste. También las teorías de Mazzini entrañaban, sin duda, los gérmenes de una nueva forma de esclavitud humana; pero él obraba con buena fe y no podía prever los lejanos resultados históricos de sus aspiraciones democrático-nacionales. Lo honestamente que obraba y pensaba se advierte del modo más claro en la divergencia entre él y Cavour. Este último había reconocido muy bien el valor político del movimiento de unidad nacional y precisamente por eso rechazó radicalmente el romanticismo político de Mazzini, porque —como decía— olvida al Estado debido a la constante exaltación de la libertad.
Es sabido que los patriotas de aquel tiempo mantuvieron una clara separación entre el Estado y las aspiraciones nacionales del pueblo. Esa actitud correspondía, sin duda, a una falsa interpretación de los hechos históricos; sin embargo, es precisamente ese sofisma el que nos vuelve simpáticos a los hombres de la Joven Europa; pues nadie podría poner en tela de juicio su sincero amor al pueblo. El nacionalismo de hoy es del todo extraño a ese amor, y cuando sus representantes hablan de él tanto se advierte involuntariamente el sonido falso y se percibe que no entraña ningún sentimiento interior. El nacionalismo actual jura sólo ante el Estado y anatematiza a los connacionales como traidores a la patria cuando se resisten a los objetivos políticos de la dictadura nacional o cuando se muestran tan sólo indiferentes a sus planes.
La influencia de las ideologías liberales en el siglo pasado ha logrado, sin embargo, que hasta elementos profundamente conservadores llegaran a la persuasión de que el Estado existe para el ciudadano. Pero el fascismo proclamó con brutal franqueza que la finalidad del individuo se circunscribe a ser utilizado por el Estado. —Todo para el Estado; nada fuera del Estado; nada contra el Estado—, como dijo Mussolini; ésta es la última palabra de una metafísica nacionalista que ha adquirido una figura aterradoramente palpable en las aspiraciones fascistas del presente. Si tal fue siempre el sentido oculto de todas las teorías nacionalistas, ahora, se convirtió ya en su objetivo manifiesto. El único mérito de sus actuales representantes consiste en haber definido claramente ese objetivo. Y fueron calurosamente aclamados en Italia y especialmente en Alemania por los puntales de la economia capitalista y generosamente socorridos, porque se mostraron obsecuentes en favor del nuevo capitalismo monopolista y cooperan, según sus fuerzas, en los planes de instauración de un nuevo sistema de servidumbre industrial.
Pues junto con los postulados del liberalismo político deben ser puestas fuera de circulación también las ideas del liberalismo económico. Así como el fascismo político se empeña hoy en meter en la cabeza de los hombres el nuevo evangelio que afirma que sólo pueden pretender una justificación de su vida en tanto que sirven al Estado de materia prima, del mismo modo el moderno fascismo económico se esfuerza actualmente por demostrar al mundo que la economía no existe para el hombre, sino que el hombre existe para la economía y únicamente está destínado al objetivo de ser utilizado por ella. Si el fascismo ha adquirido en Alemania las formas más terribles e inhumanas hay que atribuirlo también a la ideología bárbara de los teóricos alemanes de la economía y dirigentes industriales que le han allanado el camino. Los jefes alemanes de la economía, de fama mundial, como Hugo Stinnes, Fritz Thyssen, Ernst van Borsig y algunos otros, han mostrado siempre, por la franqueza de sus opiniones, el abismo de frío desprecio humano en que puede extraviarse el espíritu del hombre cuando ha desaparecido en él todo sentimiento social y calcula con los seres vivientes como si se tratase de cifras muertas. Y en el mundo de los sabios alemanes se encontraron siempre espíritus desprejuiciados que estuvieron dispuestos a dar un fundamento científico a las teorías más monstruosas y más antihumanas.
Así declaró el profesor Karl Schreber, de la Universidad técnica de Aquisgrán, que para el obrero moderno es apropiado el nivel de vida del hombre prehistórico de Neanderthal, y que no interesa para él en modo alguno la posibilidad de un desarrollo superior. Idénticos pensamientos mantenía el profesor Ernst Horneffer, de la Universidad de Giessen, que solía dar charlas científicas en las sesiones de los capitalistas alemanes, y dijo en una de esas reuniones lo que sigue:
El peligro del movimiento social sólo puede ser quebrantado con una división de las masas. Pues la mesa de la vida está cubierta hasta el último asiento; por eso la industria no puede asegurar a sus empleados más que lo estrictamente necesario. Esta es una ley natural irrefutable. Por eso toda política social es una tontería sin nombre.
El señor Horneffer ha aclarado fundamentalmente, después, sus teorías humanistas en un escrito especial, Der Sozialismus und der Todeskampf der deutschen Wirtschaft, llegando a las siguientes conclusiones:
Sostengo que la situación económica de los trabajadores no se puede modificar fundamental y esencialmente, en conjunto, de manera alguna; que los trabajadores tienen que adaptarse a su situación económica, es decir, a un salario que sólo les permita vegetar, con el cual sólo pueden cubrir las necesidades vitales más necesarias, más urgentes, más ineludibles; que una modificación esencial de su condición económica, una elevación a un estado radicalmente distinto de las condiciones económicas no puede verificarse nunca y en ninguna parte; que ese anhelo no puede realizarse jamás.
Para replicar a la objeción de que en esas circunstancias podría ocurrir que el salario no alcanzase siquiera para la satisfacción de las necesidades más imperiosas, expuso el sabio profesor, con una envidiable tranquilidad de espíritu, que en ese caso correspondía a la beneficencia pública ayudar, y si ésta no bastaba, el Estado debía asistirla como representante del espíritu ético popular. El doctor F. Giesse, de la Universidad técnica de Stuttgart, que se manifestó apasionadamente en favor de la racionalización de la economía según métodos científicos, liquidó el problema de la exclusión prematura del obrero actual de su oficio con estas áridas palabras:
La dirección de la industria puede ver en ello una simple ley biológica, según la cual hoy, en todas partes, llega a un temprano fin la capacidad de rendimiento del hombre en la lucha por la vida. El teñido del cabello es usual en América: pero nosotros no lo admitimos como una evolución natural, frente a la cual la compasión y la tolerancia serían, tal vez, los procedimientos peores de una técnica para el tratamiento del hombre en la industria.
Las palabras técnica para el tratamiento del hombre son singularmente significativas y muestran con espantosa claridad a qué degeneraciones nos ha conducido ya el industrialismo capitalista. Al leer unas manifestaciones como las citadas, se comprende el hondo sentido de lo que Bakunin ha dicho sobre las perspectivas de un gobierno de hombres de ciencia puros. Las consecuencias de un ensayo semejante serían en realidad inimaginables.
El hecho de que pueda expandirse como conocimiento científico un atletismo mental de carácter tan estéril como brutal, es una prueba del espíritu social de un tiempo que ha destruído sistemáticamente, por un sistema de explotación de masas llevado al extremo y por una ciega credulidad estatal, todas las relaciones naturales del hombre con sus semejantes y ha arrancado violentamente al individuo del circulo de la comunidad en que estaba íntimamente arraigado. Pues la afirmación fascista de que el liberalismo y la necesidad de libertad del hombre encarnada en él han atomizado la sociedad y la han disuelto en sus elementos integrantes, mientras que el Estado ha rodeado con un marco protector, por decirlo así, las agrupaciones humanas, salvando con ello a la colectividad de la descomposición, es pura falsedad y se basa, en el mejor de los casos, en una burda forma de engañarse a sí mismo.
No es la necesidad de libertad lo que ha atomizado la sociedad y suscitado en el hombre instintos asociales, sino la irritante desigualdad de las coudiciones económicas; y ante todo el Estado, que alimentó al gran capitalismo y destruyó de esa manera, como un cáncer purulento, el delicado tejido celular de las relaciones sociales. Si el instinto social no fuera una necesidad natural del hombre, recibida ya en el umbral de su humanización como herencia de lejanos antepasados, y que desde entonces ha ido desarrollando y ensanchando ininterrumpidamente, tampoco el Estado habría sido capaz de agrupar a los seres humanos en una asociación más estrecha. Pues no se crea una comunidad reuniendo violentamente elementos que se repugnan. Se puede obligar, por cierto, a los hombres a cumplir ciertos deberes, si se dispone de la fuerza necesaria; pero no se conseguirá nunca que realicen lo impuesto con cariño y como por necesidad interior. Hay cosas que no puede imponer ningún Estado, por grande que sea su poder: a ellas pertenecen, ante todo, el sentimiento de la cohesión social y las relaciones intemas de hombre a hombre.
La coacción no une; la coacción separa a los hombres, pues carece del impulso interior de todas las ligazones sociales: el espíritu, que reconoce las cosas, y el alma, que aprehende los sentimientos del semejante porque se siente emparentada con él. Al someter a los seres humanos a la misma coacción no se les acerca unos a otros; al contrario, se crean distanciamientos entre ellos y se alimenta el instinto del egoísmo y del aislamiento. Las agrupaciones sociales sólo tienen consistencia y llenan su cometido cuando se apoyan en la voluntariedad y emanan de las propias necesidades de los seres humanos. Sólo en tales condiciones es posible un estado de cosas en que la solidaridad social y la libertad personal del individuo se fusionan entre sí tan estrechamente que no se pueden separar ya como entidades distintas.
Lo mismo que en toda religión revelada el individuo está designado para obtener para sí mismo el prometido reino de los cielos, sin preeocuparse mayormente de la redención de los demás, pues tiene bastante que hacer con la propia; así intenta también el hombre, dentro del Estado, acomodarse lo mejor que puede, sin romperse demasiado la cabeza sobre el modo cómo lo harán o dejarán de hacerlo los demás. Es el Estado el que destruye radicalmente el sentimiento social de los hombres, presentándose en todos los asuntos como mediador e intentando reducirlos a la misma norma, que para sus representantes es la medida de todas las cosas. Cuanto más fácilmente puede convertirse el Estado en el amo que decide sobre las necesidades personales de sus ciudadanos; cuanto más honda e implacablemente penetra en su vida individual y desprecia sus derechos privados, tanto más victoriosamente sofoca en ellos el sentimiento de la solidaridad social; tanto más fácilmente consigue disolver la sociedad en sus partes diversas y acoplarlas como accesorios muertos al engranaje de la máquina política.
La tecnica se propone hoy construir el hombre mecánico, y se han obtenido ya resultados considerables en ese terreno. Hay ya autómatas con figura humana que se mueven de un lado a otro con sus miembros de hierro, ejecutan ciertos servicios, entregan exactamente el cambio de dinero y hacen algunas otras cosas. Hay algo de extraño en ese invento, que crea la ilusión de la acción humana calculada, y, sin embargo, sólo es un mecanismo enmascarado, que cumple sin resistencia la voluntad de su amo. Pero parece que el hombre mecánico no es sólo una ocurrencia estrafalaria de la técnica moderna. Si los pueblos del ambiente cultural europeo-americano no vuelven pronto a sus mejores tradiciones, es indudable que se acercará el peligro de avanzar con pasos de gigante hacia la era del hombre mecanizado.
El moderno hombre de masa, ese desarraigado compañero de la técnica en el período del capitalismo, dominado casi sólo por impulsos externos y constantemente agitado por todas las impresiones del momento, pues se le empequeñeció el alma y perdió un equilibrio interior que sólo puede mantenerse en una verdadera comunidad, se acerca ya considerablemente al hombre mecánico. La gran industria capitalista, la división del trabajo, que llega a sus objetivos culminantes en el sistema Taylor y en la llamada racionalización de la industria; la disciplina cuartelera en que se adiestra metódicamente a los ciudadanos durante su servicio militar; unido todo esto al moderno adiestramiento instructivo y a todo lo relacionado con ello, son fenómenos cuyo alcance no hay que menospreciar si se quieren ver claramente las conexiones internas de la situación actual. Pero el nacionalismo moderno, con su declarada hostilidad a la libertad y su orientación militarista desarrollada hasta el extremo, no es más que el puente hacia un automatismo sin cerebro y sin corazón, que indudablemente tiene que conducir a la ya anunciada decadencia de Occidente si no se le oponen diques a tiempo. Pero por el momento no creemos todavía en un porvenir tan oscuro; más bien estamos convencidos de que la humanidad lleva todavía en su seno una cantidad de energías ocultas y de impulsos creadores que la harán superar con éxito la crisis desastrosa que amenaza a toda la cultura humana.
Lo que hoy nos circunda por todas partes es comparable a un caos espantoso que desarrolló hasta la completa madurez todos los gérmenes de la decadencia social, y sin embargo, en ese loco torbellino de los acontecimientos, hay también numerosos indicios de un nuevo desarrollo, que se cumple al margen de los caminos de los partidos y de la vida política, y señala con esperanza hacia el futuro. Alentar esos comienzos, resguardarlos, fortificarlos para que no sucumban antes de tiempo, es hoy la misión más noble de todo militante persuadido de la insostenibilidad de las condidones vigentes, pero que no deja al destino, en cansada resignación, que las cosas sigan su curso, que tiene la mirada atenta a nuevos horizontes que ofrezcan a la humanidad perspectivas de un nuevo ascenso de su cultura espiritual y social. Pero ese ascenso no puede operarse más que bajo la inspiración de la libertad y de la solidaridad; sólo de ellas surgirá aquel profundo y purísimo anhelo hacia un estado de justicia social que se manifiesta por la cooperación solidaria de los hombres y allana el camino a una nueva comunidad. Esto lo saben muy bien los representantes de la reacción fascista y nacionalista; por eso tienen tanto odio contra la libertad y la consideran como el pecado contra el sagrado espíritu de la nación, que es en verdad su falta de espíritu:
Los hombres están cansados de la libertad —dijo Mussolini—; han hecho con ella una orgía. La libertad no es hoy la virgen casta y severa por la que combatieron y murieron las generaciones de la primera mitad del siglo pasado. Para la juventud emprendedora, inquieta, audaz, que se muestra en la aurora de la nueva historia, hay otros valores que ejercen un encanto mucho mayor: Orden, jerarquia, disciplina. Es preciso saber de una vez por todas que el fascismo no reconoce ídolos, no adora fetiches. Pero sobre el cuerpo más o menos ajado de la diosa libertad ha avanzado ya y volverá, si es preciso, a marchar sobre él... Los hechos significan más que el libro, la experiencia más que la doctrina; las grandes experiencias de la postguerra, aquellas que se operan ante nuestros ojos, muestran la derrota del liberalismo. Rusia e Italia indican que se puede gobernar fuera, por encima y contra toda la ideología liberal. El comunismo y el fascismo están fuera del liberalismo.[53]
Estas son palabras claras, aun cuando las conclusiones que saca Mussolini de ese nuevo reconocimiento suyo sean discutibles. Que se puede gobernar contra toda ideología liberal se sabía antes que él llegara; toda dominación violenta había hecho suyo ese principio. La Santa Alianza no se fundó más que para extirpar de Europa las ideas liberales de 1789, expuestas en la primera Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y Metternich no dejó sin ensayar ningún medio para hacer una realidad de ese mudo anhelo de los déspotas. Pero a la larga tuvo tan poco éxito con sus ensayos antihumanos como Napoleón antes que él. Napoleón habló de la libertad idénticamente que Mussolini y trabajó como un demente para acomodar todo movimiento humano, toda pulsación de la vida social al ritmo de su gigantesca máquina de Estado.
Pero también la frase orgullosa del fascismo, que no reconoce ningún ídolo ni adora ningún fetiche, pierde toda significación; pues el fascismo ha derribado los ídolos de sus pedestales, ha arrojado los fetiches a la basura para poner en su lugar un enorme Moloch, que devora el alma del hombre y doblega su espíritu bajo un yugo caudino. ¡El Estado es todo; el hombre, nada! El objetivo vital del ciudadano es ser absorbido por el Estado, devorado por la máquina, para escupirlo como cifra muerta. Pues a eso se reduce toda la misión del llamado Estado totalitario impuesto en Italia y en Alemania. Para conseguir esa finalidad se violentó el espíritu, se encadenó todo sentimiento humano y se pisoteó con desvergonzada brutalidad la tierna siembra de la que había de crecer el porvenir. No sólo el movimiento obrero de todas las tendencias cayó victima de la dictadura fascista; todo el que se atrevió a rebelarse contra el aguijón o a permanecer neutral ante los nuevos mandatarios, experimentó en carnes propias cómo el fascismo marchaba por sobre el cuerpo de la libertad.
Arte, teatro, ciencia, literatura y filosofía cayeron bajo la tutela infamante de un régimen cuyos torpes jefes no retrocedían ante crimen alguno para alcanzar el poder y sostenerse en su nueva posición. La cifra de las victimas asesinadas en aquellas jornadas fascistas de la toma del poder, y también después en Alemania y en Italia, por sujetos bestializados, llegan a millares. Muchos miles de seres inocentes fueron arrojados de sus hogares y obligados a huir al destierro, entre ellos una gran serie de sabios y artistas distinguidos de fama mundial que habrían sido ornato de cualquier otra nación. Hordas bárbaras penetraban en las viviendas de pacíficos ciudadanos, saqueaban las bibliotecas privadas e incendiaban centenares de millares de las mejores obras en las plazas públicas de las ciudades. Millares y millares fueron arrancados del seno de sus familias y arrastrados a los campos de concentración, donde su dignidad humana fue diariamente pisoteada y muchos fueron lentamente torturados a muerte por cobardes verdugos, o impulsados al suicidio.
En Alemania adquirió esa locura formas especialmente malevolas por el fanatismo racial artificialmente amamantado, dirigido principalmente contra los ciudadanos judíos del país. La barbarie de siglos hace mucho tiempo desaparecidos despertó de repente a nueva vida. Un verdadero diluvio de bajos libelos que apelaban a los instintos más brutales del hombre, cayó sobre Alemania y enlodó todos los canales de la opinión pública.[54] Dominios que incluso el más salvaje despotismo no había tocado nunca hasta aquí, como, por ejemplo, las relaciones de los sexos, están hoy en Alemania bajo la inspección del Estado, que estableció oficinas raciales para preservar al pueblo de la afrenta racial e impedir y castigar legalmente matrimonios entre judíos, gentes de color y los llamados arios, como si se tratase de un crimen; con lo cual la ética sexual ha llegado felizmente al nivel de la cría del ganado. ¡Tales son las bendiciones del Estado totalitario hitleriano!
Se ha calificado al fascismo como el comienzo de una época antiliberal en la historia de Europa, que surge de las propias masas y testimonia que la época del individuo ha pasado. Pero en realidad tras ese movimiento están también las aspiraciones políticas de una pequeña minoría que ha sabido utilizar una situación extraordinariamente favorable para sus fines particulares. También en este caso se verificó la frase del joven general Bonaparte: Désele al pueblo un juguete; así pasará el tiempo y se dejará llevar, siempre que se sepa ocultarle hábilmente el último objetivo. Y para ocultarle ese último objetivo no hay mejor medio que tomar a la masa por la parte religiosa e infundirle la creencia de que es el instrumento elegido de un poder superior y sirve a un propósito sagrado que da contenido y color a su vida. En ese entrecruzamiento de la ideología fascista con el sentimiento religioso de las masas está su fortaleza propiamente dicha. Pues también el fascismo es sólo un movimiento religioso de masas en veste política, y sus jefes no olvidan ningún medio para conservar ese carácter del movimiento.
El profesor francés Verne, de la Facultad de Medicina de la Sorbonne, delegado al Congreso internacional de Bolonia para el progreso de las ciencias (1927), describió en el diario francés Le Quotidien las extrañas impresiones que había recibido en Italia:
En Bolonia tuvimos la impresión de haber llegado a una ciudad de embriaguez mística. Las paredes de la ciudad estaban completamente cubiertas con murales que le daban un carácter místico: Dio ce l’ha dato, guai a chi lo tocca! (Dios nos lo ha dado; ¡ay del que lo toque!) El retrato del Duce estaba en todas las vidrieras. El símbolo del fascio, un signo luminoso, se divisaba en todos los monumentos y hasta en la famosa torre de Bolonia.
Esas palabras del sabio francés reflejan el espíritu de un movimiento que halla sus más sólidos puntales en la necesidad primitiva de las masas de adorar a alguien y que sólo ha podido conquistar a capas tan vastas de la población porque correspondía del modo más amplio a su credulidad en los milagros, después de haberse sentido decepcionadas de todos los demás.
El mismo fenómeno observamos hoy en Alemania, donde el nacional-socialismo ha llegado en un tiempo asombrosamente breve a la categoría de movimiento gigantesco y ha dominado a millones de seres que esperan con devoción de creyentes el advenimiento del Tercer Reich y el fin de todos sus males por obra de un hombre completamente desconocido pocos años atrás, que no había dado hasta allí ninguna prueba de capacidad creadora. También ese movimiento es, en última instancia, un instrumento de las aspiraciones políticas de una pequeña casta, para quien todo medio es bueno a fin de recuperar la posición perdida después de la guerra, y qpe ha sabido ocultar hábilmente su último objetivo, como gustaba expresarse el astuto Bonaparte.
Pero el movimiento mismo lleva todos los signos de una locura religiosa de masas, fomentado conscientemente por los que tiran de los hilos para atemorizar al adversario y hacerle abandonar el campo de lucha. Incluso un periódico tan conservador como el Tägliche Rundschau caracterizó un tiempo antes de la toma del poder por Hitler la obsesión religiosa del movimiento nacional-socialista con palabras tan acertadas como éstas.
Por lo que se refiere al grado de veneración, seguramente Hitler deja con mucho atrás al Papa. Léase sólo el órgano nacional, Völkischer Beobachter! Diariamente le aclaman lealtad y sumisión docenas de millares. Inocencia infantil le cubre de flores. El cielo les envía como regalo tiempo hitleriano. Su avión resiste los elementos peligrosos. Cada número exhibe al Führer en nuevas poses. ¡Bienaventurados los ojos que lo han visto! En su nombre se desea la felicidad a los individuos y a Alemania: Heil Hitler! A los bebés se les bautiza con su nombre promisorio. SI, en los altares caseros con su retrato buscan almas tiernas la prosperidad. Y en su periódico se habla ya de nuestro Jefe Supremo, escribiendo con mayásculas esas palabras características referentes a Hitler. Todo esto no seria posible si Hitler no fomentara esa divinización... El religioso fervor con que sus masas creen en su misión en el reino por venir, lo muestra la siguiente evocación del Padre Nuestro, difundida en los grupos femeninos hitlerianos:
Adolfo Hitler: tu eres nuestro gran Jefe;
sea tu voluntad única ley en la tierra.
Danos diariamente tu palabra
y ordénanos por medio de tus jefes,
a quienes queremos obedecer
a costa de nuestra vida.
¡Lo prometemos!
¡Heil Hitler!
Se podría pasar tranquilamente por sobre ese ciego fervor de credulidad, que casi impresiona inofensivamente en su infantilismo. Pero ese aparente carácter inofensivo desaparece de inmediato cuando el fanatismo de los creyentes entusiastas ha de servir de herramienta a los poderosos y a los sedientos de poder en sus secretos planes. Entonces es impulsada la locura de la fe de los adolescentes, sostenida por las fuentes ocultas del sentimiento religioso, hasta la más salvaje obsesión y se forja así un arma de irresistible violencia, que abre el camino a todas las desdichas. Y no se diga que la espantosa pobreza material de nuestros días, es la única responsable de esa locura de masas al privar a los seres, aplastados durante largos años por la miseria, de la capacidad de reflexión, y al hacerles confiar en cualquiera que alimente su punzante anhelo por medio de seductores y promisorios cuadros de lo que no ha de darles. La obsesión guerrera de 1914, que arrojó al mundo entero a un vértigo morboso e hizo a los hombres inaccesibles a las fuentes de la razón, fue desencadenada en una época en que los pueblos estaban materialmente mucho mejor situados y en que no se sentía a cada momento el espectro de la inseguridad económica. Esto muestra que esos fenómenos no se pueden explicar sólo económicamente y que hay en la subconsciencia del hombre fuerzas ocultas que no se pueden definir de una manera lógica. Es el impulso religioso que vive todavía en el ser humano, aun cuando se han modiffcado las formas de la fe. El Dios lo quiere de los cruzados no suscitaría ya un eco en Europa; pero hay todavía millones de hombres que están dispuestos a todo si la Nación lo quiere. El sentimiento religioso ha adquirido formas políticas, pero el hombre político de nuestros días se muestra hostilmente ante el que no es más que hombre como frente al que hace siglos era proscrito por el dogmatismo eclesiástico.
En y por sí misma, la locura colectiva de los creyentes carece de verdadera importancia, pues siempre gira en torno a las fuentes del milagro y es poco accesible a las condiciones prácticas. En cambio, las aspiraciones de aquellos a quienes esa locura ha de servir de instrumento son bien significativas, aun cuando sus resortes secretos no sean reconocidos por la mayoría en el torbellino de los hechos humanos. Pero en eso está el peligro. El déspota absoluto de los tiempos pasados podía apelar sin duda, a la legitimidad de su reinado por la gracia de Dios; pero en las consecuencias de cada uno de sus actos volvía siempre en torno a su persona; ante el mundo su nombre debía cubrir todo derecho e injusticia, ya que su voluntad imperaba como ley suprema. Pero bajo el manto de la nación se puede esconder todo lo que se quiera: la bandera nacional cubre toda injusticia, toda inhumanidad, toda mentira, toda infamia, todo crimen. La responsabilidad colectiva de la nación ahoga el sentimiento de justicia del individuo y lleva al ser humano a pasar por alto la iniquidad perpetrada, convirtiéndola incluso en una acción meritoria cuando ha sido llevada a cabo en interés de la nación.
La idea de la nación —dice el filósofo poeta indio Tagore— es uno de los medios soporíferos más eficaces que ha inventado el hombre. Bajo la influencia de sus perfumes puede un pueblo ejecutar un programa sistemático del egoísmo más craso, sin percatarse en lo más mínimo de su depravación moral; aún más, se le excita peligrosamente cuando se le llama la atención sobre ella.
Tagore denominó a la nación como egoísmo organizado. La calificación ha sido bien elegida; sólo que no se debe olvidar nunca que se trata aquí siempre del egoísmo organizado de minorías privilegiadas, oculto tras el cortinaje de la nación, es decir, tras la credulidad de las grandes masas. Se habla de intereses nacionales, de capital nacional, de mercados nacionales, de honor nacional y de espíritu nacional; pero se olvida que detrás de todo sólo están los intereses egoístas de políticos sedientos de poder y de comerciantes deseosos de botín, para quienes la nación es un medio cómodo que disimula a los ojos del mundo su codicia personal y sus intrigas políticas.
El movimiento insospechado del industrialismo capitalista ha fomentado la posibilidad de sugestión nacional colectiva hasta un grado que antes no se hubiera siquiera soñado. En las grandes ciudades actuales y en los centros de la actividad industrial viven millones de seres estrechamente prensados, privados de su vida pcrsonal, adiestrados sin cesar moral y espiritualmente por la prensa, el cine, la radio, la educación, el partido y cien medios más, en un sentido que les hace perder su personalidad. En los establecimientos de la gran industria capitalista el trabajo se ha vuelto inerte y automático y ha perdido para el individuo el carácter de la alegría creadora. Al convertirse en vacío fin de sí mismo ha rebajado al hombre a la categoría de eterno galeote y le ha privado de lo más valioso: la alegría interior por la obra creada, el impulso creador de la personalidad. El individuo se siente solo como un elemento insignificante de un grandioso mecanismo, en cuya monotonía desaparece toda nota personal.
Se adueñó el hombre de las fuerzas de la naturaleza; pero en su lucha continua contra las condiciones externas se olvidó de dar a su acción un contenido moral y de hacer servir a la comunidad las conquistas de su espíritu; por eso se convirtió en esclavo del aparato que ha creado. Es justamente esa enorme carga permanente de la máquina lo que pesa sobre nosotros y hace de nuestra vida un infierno. Hemos perdido nuestro humanismo y nos hemos vuelto, por eso, hombres de oficio, hombres de negocio, hombres de partido. Se nos ha metido en la camisa de fuerza de la nación para conservar nuestra característica étnica; pero nuestra humanidad se ha esfumado y nuestras relaciones con los otros pueblos se han transformado en odio y desconfianza. Para proteger a la nación sacrificamos todos los años sumas monstruosas de nuestros ingresos, mientras los pueblos caen cada vez más hondamente en la miseria. Cada país se asemeja a un campamento armado y acecha, con miedo y mortífero celo, todo movimiento del vecino; pero está dispuesto en todo momento a participar en cualquier combinación contra él y a enriquecene a costa suya. De ahí se desprende que debe confiar sus asuntos a hombres que tengan una conciencia bien elástica, pues sólo ellos tienen las mejores perspectivas de salir airosos en las eternas intrigas de la política exterior e interior. Lo reconoció ya Saint Simon cuando dijo:
Todo pueblo que quiere hacer conquistas está obligado a desencadenar en si las peores pasiones; está forzado a colocar en las más altas posiciones a hombres de carácter violento, así como a los que se muestran más astutos.[55]
Y a todo esto se agrega el miedo continuo a la guerra, cuyas consecuencias se vuelven cada día más horrorosas y más difícilmente previsibles. Ni los tratados y convenios mutuos con otras naciones nos alivian, pues se conciertan con determinados propósitos, ocultos generalmente. Nuestra política llamada nacional está animada por el egoísmo más peligroso; y por esa misma razón no puede nunca conducir a una disminución o a un arreglo integral, por todos anhelado, de las divergencias nacionales.
Por otra parte, hemos desarrollado nuestros conocimientos técnicos hasta un grado capaz de influir y estimular de modo fantástico en nuestra imaginación; pero sin embargo, el hombre no se ha vuelto por ello más rico, sino cada vez más pobre. Toda nuestra economía ha caído en un estado de constante inseguridad, y mientras se abandonan al exterminio de una manera criminal valores por millones y millones, a fin de mantener los precios al nivel más conveniente¡ viven en cada país millones de seres humanos en la miseria más espantosa y sucumben vergonzosamente en un mundo de superabundancia y de supuesta superproducción. La máquina, que debía haber aliviado el trabajo del hombre, lo ha hecho más pesado y ha convertido poco a poco a su propio inventor en una máquina, de tal modo que debe adaptar cada uno de sus movimientos a los de las ruedas y mecanismos de acero. y como se calcula la capacidad de rendimiento del complicado mecanismo hasta lo más ínfimo, se calcula también la energía muscular y nerviosa del productor viviente de acuerdo con determinados métodos científicos, y no se comprende, no se quiere comprender, que con ello se le priva del alma y se mutila profundamente su dignidad humana. Hemos caído cada vez más bajo el dominio de la mecánica y sacrificamos la existencia humana viviente ante el altar de la monotonía de las máquinas, sin que llegue a la conciencia de la mayoría lo monstruoso de ese comienzo. Por eso se pasa por sobre estas cosas generalmente con tanta indiferencia y frialdad como si se tratase de objetos inertes y no del destino humano.
Para conservar ese estado de cosas ponemos todas las conquistas técnicas y científicas al servicio del asesinato en masa organizado; educamos a nuestra juventud para asesinos uniformados; entregamos los pueblos a la torpe tiranía de una burocracia extraña a la vida; ponemos al hombre desde la cuna a la tumba bajo la vigilancia policial: levantamos en todas partes prisiones y presidios y poblamos cada país de ejércitos enteros de confidentes y espías. Semejante orden, de cuyo seno enfermo brotan continuamente la violencia brutal, la injusticia, la mentira, el crimen y la podredumbre moral como gérmenes venenosos de endemias devastadoras, ¿no convencerá poco a poco, incluso a los espíritus más conservadores, de que se compra a precio demasiado elevado?
El dominio de la técnica a costa de la personalidad humana, y especialmente la resignación fatalista con que la gran mayoría se acomoda a esa situación, es también la causa por la cual es más débil en el hombre de hoy la necesidad de libertad, siendo sustituída en muchos por la necesidad de seguridad económica. Ese fenómeno no debe extrañarnos; todo nuestro desenvolvimiento ha llegado hoy a un punto en que casi todo ser humano es jefe o subalterno, o ambas cosas simultáneamente. Por ese medio ha sido fortalecido el espíritu de la dependencia; el hombre verdaderamente libre no está a gusto ni en el papel de superior ni en el de inferior y se esmera, ante todo, por desarrollar sus valores internos y sus capacidades personales de una manera que le permita tener un juicio propio en todas las cosas y le capacite para una acción independiente. La tútela continua de nuestra acción y de nuestro pensamiento nos ha debilitado y nos ha vuelto irresponsables. De ahí justamente proviene el anhelo de un hombre fuerte que ponga fin a toda miseria. Ese afán de un dictador no es un signo de fortaleza, sino una prueba de nuestra inconsistencia interior y de nuestra debilidad, aun cuando los que la ponen de manifiesto se esfuerzan a menudo por aparecer como firmes y valerosos. Lo que no posee el hombre mismo es lo que más codicia. Y como se siente demasiado débil pone su salvación en la fortaleza ajena; porque somos demasiado cobardes o demasiado tímidos para hacer algo con las propias manos, y forjar el propio destino, ponemos éste a merced de los demás. Bien dijo Seume cuando afirmó: La nación que sólo puede o debe ser salvada por un solo hombre, merece latigazos.
No; el camino de la superación sólo puede estar en la ruta hacia la libertad, pues toda dictadura tiene por base una condición de dependencia llevada al extremo y no puede beneficiar nunca la causa de la liberación. Induso cuando una dictadura ha sido concebida como etapa transitoria para alcanzar un cierto objetivo, la actuación práctica de sus jefes —suponiendo que tenían la honesta intención de servir a la causa del pueblo— la aparta cada vez más de sus objetivos originarios. No sólo por el hecho que todo gobierno provisional, como dijo Proudhon, pretende siempre llegar a ser permanente, sino ante todo porque el poder en sí es ineficaz y ya por esa causa incita al abuso. Se pretende utilizar el poder como un medio, pero el medio se convierte pronto en un fin en sí mismo, tras el cual desaparece todo lo demás. Justamente porque el poder es infecundo y no puede dar de sí nada creador, está obligado a utilizar las fuerzas laboriosas de la sociedad y a oprimirlas en su servicio. Debe vestir un falso ropaje, a fin de cubrir su propia debilidad; y esa circunstancia lleva a sus representantes a falsas apariencias y engaño premeditado. Mientras aspira a subordinar la fuerza creadora de la comunidad a sus finalidades particulares, destruye las raíces más profundas de esa energía y ciega las fuentes de toda actividad creadora, que admite el estímulo, pero de ninguna manera la coacción.
No se puede libertar a un pueblo sometiéndolo a una nueva y mayor violencia y comenzando de nuevo el círculo de la ceguera. Toda forma de dependencia lleva inevitablemente a un nuevo sistema de esclavitud, y la dictadura más que cualquiera otra forma de gobierno, pues reprime violentamente todo juicio contrario a la actuación de sus representantes y sofoca así, de antemano, toda visión superior. Pero toda condición de sometimiento tiene por base la conciencia religiosa del hombre y paraliza sus energías creadoras, que sólo pueden desarrollarse sin obstáculos en un clima de libertad. Toda la historia humana fue hasta aquí una lucha continua entre las fuerzas culturales de la sociedad y las aspiraciones de dominio de determinadas castas, cuyos representantes opusieron firmes barreras a las aspiraciones culturales o al menos se esforzaron por oponerlas. Lo cultural da al hombre la conciencia de su humanidad y de su potencia creadora, mientras el poder ahonda en él el sentimiento de su sujeción esclava.
Hay que librar al ser humano de la maldición del poder, del canibalismo de la explotación, para dar rienda suelta en ellos a todas las fuerzas creadoras que puedan dar continuamente nuevo contenido a su vida. El poder les rebaja a la categoría de tornillos inertes de la máquina, que es puesta en marcha por una voluntad superior; la cultura les convierte en amo y forjador de su propio destino y les afianza en el sentimiento de la comunidad, del que surge todo lo grande. La redención de la humanidad de la violencia organizada del Estado, de la estrecha limitación a la nación, es el comienzo de un nuevo desarrollo humano, que siente crecer sus alas en la libertad y encuentra su fortaleza en la comunidad. También para el porvenir tiene validez la sabíduría de Lao-Tsé:
Gobernar de acuerdo con la ruta es gobernar sin violencia: produce en la comunidad un efecto de equilibrio. Donde hubo guerra crecen las espinas y surge un año sin cosecha. El que es bueno no necesita violencia, no se arma de esplendor, no se jacta de fama, no se apoya en su acción, no se fundamenta en la severidad, no aspira al poder. La culminación significa decadencia. Fuera de la ruta está todo fuera de ruta.
Libro segundo
La nación como comunidad moral de hábitos y de intereses
Los concéptos nación y nacionalidad han experimentado ciertas mutaciones a través del tiempo y poseen incluso hoy mismo el doble sentido que tiene el concepto raza. En la Edad Media se designaba como naciones a las ligas estudiantiles de las Universidades. Así, la famosa Universidad de Praga estaba integrada por cuatro naciones: de los bávaros, bohemios, polacos y sajones. Se hablaba también con frecuencia de una nación de los médicos, de los herreros, de los jurisconsultos, etc. También Lutero hizo una clara diferencia entre pueblo y nación y se refería, en su escrito A la nobleza cristiana de la nación alemana, exclusivamente a los representantes del poder político —príncipes, caballeros y obispos— como nación en oposición al pueblo común. Esa diferencia se mantuvo bastante tiempo, hasta que en el lenguaje comenzó poco a poco a desaparecer la frontera entre nación y pueblo. Muchas veces adquirió el concepto de nación un mal sabor. Ludwig Jahn escribía en su Deutschen Volkstum:
Pero lo que es en verdad lo más alto, lo que en Grecia y en Roma pasaba por tal, es todavla entre nosotros algo así como una injuria: pueblo y nación. ¡Se han metido entre el pueblo! —se dice de los prófugos miserables que pasan de ejército a ejército por la soldada y con un par de zapatos viejos sirven a siete potentados. ¡Esta es una legitima nación!— y el uso corriente se refiere a los gitanos, a las bandas de ladrones, vagabundos, y a los chalanes judios.
Hubo un tiempo en que se contentaban con aplicar el cohcepto nación a una comunidad humana, cuyos miembros habían nacido en el mismo lugar, y a causa de ello estaban asociados por ciertas relaciones solidarias. Esta interpretación corresponde también al sentido de la palabra latina natio, de donde ha surgido el vocablo nación. Es tanto más comprensible cuanto que tiene por base la noción del estrecho lugar natal. Pero ese concepto no corresponde a nuestra idea actual de la nación ni está en armonía con las aspiraciones nacionales de la época, que señalan a la nación las más amplias fronteras. Si la nación se aplicase en verdad sólo al ambiente reducido de la localidad donde un hombre ha visto por primera vez la luz del mundo, y la conciencia nacional fuese considerada como el sentimiento natural de la solidaridad de hombres unidos en comunidad por el lugar de su nacimiento, según esa interpretación no se podría hablar de alemanes, franceses, turcos o japoneses; a lo sumo se podría hablar de hamburgueses, parisienses, amsterdamienses o venecianos, una condición que ha existido realmente en las ciudades-repúblicas de la vieja Grecia y en las comunas federalistas de la Edad Media.
Se hizo después más abarcativo el concepto de nación y se quiso reconocer en él una agrupación humana surgida de la comunidad de las exigencias espirituales y materiales, de las costumbres, usos y tradiciones, lo que representa una especie de comunidad de destino que lleva en sí las leyes de su vida particular. Esa concepción no es ni con mucho tan clara como la primera y además está en oposición con las experiencias cotidianas de la vida. Toda nación comprende hoy las castas, los estamentos, las clases y los partidos más diversos, que no sólo persiguen intereses particulares, sino que a menudo se encuentran frente a frente con declarada hostilidad. Las consecuencias de ello son incontables conflictos que no terminan nunca y divergencias internas que se superan tan dificultosamente como las disidencias temporales entre los diversos Estados y naciones.
Las mismas naciones que estaban ayer aún en el campo del honor, armadas hasta los dientes, en lucha mortal para liquidar por medio de guerras sangrientas sus divergencias reales o supuestas, conciertan mañana o pasado mañana con sus enemigos de la víspera pactos defensivos y ofensivos contra otras naciones con quienes estaban antes ligadas por medio de tratados comerciales o por convenios de naturaleza política o militar. Pero la lucha entre las diversas clases dentro de la misma nación no se deja suprimir mientras existan las clases y la nación esté escindida en su interior por contradicciones económicas y políticas. Incluso cuando, gracias a situaciones extraordinarias o a acontecimientos catastróficos, las contradicciones de clase parecen aparentemente superadas o temporalmente excluídas, como ocurrió con la proclamación de la paz civil en la pasada guerra mundial, se trata siempre de un fenómeno pasajero que trata de la coacción de las circunstancias y cuya verdadera significación no se puso todavía en claro para las grandes masas del pueblo. Pero esas alianzas no tienen consistencia y en la primera ocasión se quebrantan, pues les falta el lazo interno de una verdadera comunidad. Un sistema tiránico de gobierno, en determinadas circunstancias, puede estar en condiciones de impedir temporariamente el estallido de conflictos interiores, corno ocurre hoy en Italia y en Alemania; pero las contradicciones naturales no se suprimen porque se prohiba al pueblo hablar de ellas.
El amor a la propia nación no ha impedido todavía a ningún empresario tomar obreros extranjeros cuando fueron más baratos y de esa manera su cálculo le resultaba mejor. Para ellos no tenía la menor importancia el que originasen así perjuicios a los propios conciudadanos. La ganancia personal es, en este caso, lo decisivo, y las llamadas exigencias nacionales sólo importan cuando no están en contradicción con los propios intereses. Si se produce esa contradicción, se apaga todo entusiasmo patriótico. Sobre el valor de los llamados intereses nacionales nos ha dado Alemania, en los años terribles de la postguerra, una lección que no puede ser fácilmente mal entendida.
Alemania se encontraba, después de la guerra de 1914-18, en una situación desesperada. Había tenido que abandonar territorios económicos de gran importancia; además, había perdido los mercados del extranjero casi por completo. Y para colmo vinieron las imposiciones económicas excesivas de los vencedores y el derrumbamiento del viejo régimen. Si la consigna de la comunidad nacional tiene en general un sentido, habría debido mostrarse en este caso, si la nación quería en realidad afrontar de manera unida las nuevas condiciones y repartir equitativamente la carga de la desgracia sobre todos los estratos de la población. Pero las clases poseedoras ni siquiera pensaron en ello; más bien procuraron salir gananciosas de la situación, aunque las grandes masas del propio pueblo sucumbieran de hambre; su comportamiento patriótico estaba simplemente en relación con la ganancia. Fueron los representantes del junkerismo prusiano y de la industria pesada alemana los que propiciaron siempre, en los años terribles de la guerra, la política anexionista más despiadada y los que, a causa de su codicia insaciable, promovieron la catástrofe del derrumbamiento. No contentos con las fabulosas ganancias que habían obtenido durante la guerra, después de la gran matanza no pensaron un segundo en sacrificar, en beneficio de la nación, un solo penique de los que habían amontonado. Fueron los representantes de la industria pesada alemana los que se hicieron eximir de impuestos por el Estado, impuestos que eran deducidos hasta a los trabajadores más pobres de sus miserables salarios; fueron ellos los que elevaron de un modo inaudito los precios del carbón, mientras la nación se helaba junto a las estufas frías, y los que supieron agenciarse, con los créditos en papel del Reichsbank, ganancias gigantescas. Esta especulación directa con la baja de la moneda, debida precisamente a esos sectores, dió entonces a la industria pesada el poder para cimentar firmemente su dominio sobre la nación hambrienta. Fueron sus representantes los que, bajo la dirección de Hugo Stinnes, provocaron la ocupación del Ruhr, a la que hubo de sacrificar la nación alemana quince mil millones de marcos oro, sin que ellos contribuyesen con un sólo céntimo.
El conflicto del Ruhr, en sus diversas fases de desarrollo, es la más brillante ilustración de la política capitalista de intereses como fondo de la ideología nacional. La ocupación del distrito del Ruhr fue sólo una continuación de la misma política criminal del poder que había llevado al desencadenamiento de la guerra mundial y mantuvo a los pueblos durante cuatro años en un infierno de sangre. En esta lucha se trataba de intereses antagónicos entre la industria pesada alemana y la francesa. Así como los representantes de la gran industria alemana han sido, durante la guerra, defensores indomables del pensamiento de la anexión e integración de la cuenca minera de Briey-Longwey a Alemania, uno de los objetivos principales de la poltica pangermánica, así también la política nacional de Poincaré siguió después las mismas huellas y sostuvo los anhelos anexionistas declarados de la gran industria francesa y de su órgano poderoso, el Comité de Forge. Los mismos propósitos que perseguían antes los grandes industriales alemanes, fueron hechos suyos ahora por los representantes de la industria pesada francesa, es decir, la instauración de ciertos monopolios en el Continente bajo la dirección de determinados grupos capitalistas, para quienes el llamado interés nacional ha sido siempre el escudo de sus intereses comerciales. Lo que proyectaba la industria pesada francesa era la unificación de las minas de hierro de Lorena con los yacimientos carboníferos de la cuenca del Ruhr en la figura de un poderoso trust minero, que le aseguraría el monopolio ilimitado en el Continente. Y como los intereses de los grandes industriales se confundían con los intereses de los especuladores de las reparaciones y fueron abiertamente favorecidos por las castas militares, se trabajó por tanto en este sector con todos los medios por una ocupación del distrito del Ruhr.
Pero antes de llegar a ese punto, tuvieron lugar negociaciones de la gran industria francesa y alemana para hacer posible una solución pacífica, puramente comercial del problema; con lo cual ambas partes habían de obtener su ventaja en conformidad con la situación de sus fuerzas. Ese acuerdo se habría producido; los grandes industriales alemanes habrían enviado al diablo las exigencias nacionales del Reich si hubiesen podido salir a flote con sus intereses. Pero como se les ofrecieron en perspectiva ventajas indudablemente superiores por la industria carbonífera inglesa, para quien un trust minero en el Continente habría sido un rudo golpe, descubrieron de repente su corazón nacionalista y prefirieron la ocupación militar. Junto con los obreros y empleados, que se dejaron engañar en favor de los intereses de sus amos, pues les eran desconocidas las tramas internas, organizaron la resistencia pasiva, y la prensa de Stinnes sopló impetuosamente en las trompetas a fin de inflamar hasta el máximo grado el odio contra el enemigo hereditario. Pero cuando la resistencia fue frustrada, Stinnes y los demás representantes de la gran industria alemana no esperaron al gobierno Stresemann, sino que negociaron con los franceses por propia cuenta. El 5 de octubre de 1923 se reunieron los señores Stinnes, Klockner, Volsen y Vogler con el general francés Degoutte, a quien trataron de incitar para que impusiera a los obreros alemanes del territorio ocupado la jornada de diez horas, a los mismos obreros que en la víspera habían sido sus aliados en la resistencia pasiva contra el gabinete francés. ¿Hay mejor testimonio sobre el valor de la nación como comunidad de intereses?[56]
Poincaré tomó como pretexto los supuestos déficit de Alemania en las entregas de carbón para hacer entrar las tropas francesas en el distrito del Ruhr. Naturalmente ésa era una simulación para dar el barniz de la legalidad a un robo descarado. Se puede comprobar mejor lo dicho, por el hecho de que Francia era entonces, con excepción de sus intereses particulares, para aliviar el juego al gobierno francés, se vió forzado incluso a decretar un impuesto extraordinario de diez por ciento a la introducción de carbón del Sarre, para proteger el carbón francés en el mercado nacional. Lo cierto es que se transportó de nuevo a Alemania el 20 por ciento de ese carbón y sólo un 35 por ciento fue a parar a la industria francesa.
Por otra parte, los grandes industriales alemanes y sus aliados han hecho todo lo que estuvo a su alcance, con la defensa implacable de sus intereses particulares, para aliviar el juego al gobierno francés. Fueron ellos los que se resistieron más encarnizadamente a todos los ensayos para producir una estabilización del marco, porque, gracias a la inflación, podían sabotear más cómodamente el pago de tributos de la industria y de la gran propiedad agraria y hacer gravitar los impuestos sobre las espaldas de los trabajadores de la ciudad y del campo. Gracias a esas obscuras maquinaciones no sólo se desarrolló un ejército de especuladores de divisas y otros acaparadores, que pudo extraer ganancias gigantescas del espantoso empobrecimiento de las grandes masas, sino que se dió también a Francia la ocasión para obtener todavía beneficios extras del desastre de la moneda alemana. Según el testimonio del ministro de finanzas francés Laseyrie, entregó Alemania hasta fines de septiembre de 1921 a Francia combustibles por valor de 2571 millones de francos, por los que, a causa de la desvalorización del marco, sólo se le acreditaron en cuenta 980 millones. El egoísmo comercial de los buenos patriotas alemanes proporcionó, pues, al enemigo hereditario una fuente especial de ingresos a costa de la explotación monstruosa del proletariado alemán y de las clases medias en decadencia.
Pero cuando la lucha del Ruhr tocó a su fin y los industriales del territorio ocupado concertaron los llamados convenios Micum, ninguno de ellos pensó por un solo instante en los millones que habían obtenido durante el período de la inflación; exigieron, por el contrario, del Reich una indemnización proporcionada a sus pérdidas; y el gobierno Luther-Stresemann se apresuró, sin tener en cuenta el derecho de tasación del Parlamento, a entregarles la pequeñez de 706 millones de marcos oro por los daños del Micum, de los cuales sólo se reconocieron en la cuenta de las reparaciones 446 millones de marcos oro, una transacción que no habrá ocurrido muy a menudo en la historia de los Estados parlamentarios.
En una palabra, los representantes de la gran industria, de los latifundios y de la Bolsa no se han inquietado por la supuesta comunidad de los intereses nacionales. No se les ocurrió en manera alguna contentarse con menores ganancias a causa de la guerra perdida, a fin de no hundir inevitablemente en la miseria a la gran mayoría de la nación. Se apropiaron de lo que cayó al alcance de sus manos, mientras la nación apenas podía sostenerse con pan seco y patatas, y centenares de millares de niños alemanes sucumbían por desnutrición. Ninguno de esos parásitos pensó que su voracidad desenfrenada empujaba a la nación entera a la ruina. Y mientras que los obreros y la clase media sucumbían en las grandes ciudades, Stinnes se convirtió en propietario de riquezas fabulosas. Thyssen, que antes de la guerra poseía aproximadamente 200 millones, llegó a ser propietario de un caudal de mil millones de marcos oro; los demás representantes de la gran industria alemana se enriquecieron con el mismo ritmo.
¿Y qué diremos de los llamados los más nobles de la nación? El pueblo alemán, que vegeta desde hace años en un páramo de miseria desconsoladora, paga a sus antiguos príncipes sumas fabulosas como indemnización, y tribunales serviciales se ocupan de que no se les extravíe un solo penique. Y no se trata sólo de indemnizaciones a los padres de la patria derribados por la revolución de noviembre de 1918, sino también de las que se pagan desde hace mucho tiempo a los descendientes de pequeños potentados, cuyos territorios han desaparecido del mapa desde hace más de 130 años. A esos descendientes de antiguos déspotas locales paga el Estado anualmente la pequeñez de 1.834.139 marcos. De los príncipes gobernantes hasta el estallido de la revolución, exigen solamente los Hohenzollern indemnizaciones por 200 millones de marcos oro. Las exigencias de todos los ex príncipes cuadruplican los empréstitos Dawes. Mientras que a los más pobres se les acortó continuamente el salario mísero, insuficiente para satisfacer las necesidades más elementales, a ninguno de aquellos nobles se le ocurrió abandonar un penique para aliviar la miseria; como Shylock, insistieron en la libra de carne y dieron al mundo un ejemplo clásico de lo que significa la comunidad de intereses de la nación.
Pero esto no sólo se aplica a Alemania. La supuesta comunidad de los intereses nacionales no existe en país alguno y en esencia no es más que la simulación de hechos falsos en interés de pequeñas minorías. La prensa francesa, durante la campaña del Ruhr, no se cansó de asegurar al pueblo que Alemania debía ser obligada a pagar, si es que Francia no quería sucumbir; y como en todas partes, también allí se tomaron esas promesas por moneda contante y sonante. Pero eso no cambia nada el hecho de que, de las enormes sumas que Alemania hubo de entregar a Francia después de la terminación de la guerra, sólo una parte insignificantemente pequeña fue a parar a manos de la nación francesa como tal y destinada a la reconstrucción de los territorios destruídos. Como en todas partes, también allí cayó la parte del león en los bolsillos sin fondo de las minorías privilegiadas. De los 11.400 millones de marcos oro que Alemania entregó a Francia como pago de las reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1921, sólo se emplearon 2.800 millones en la reconstrucción; 4.300 millones fueron consumidos sólo para la ocupación y las comisiones interaliadas en Alemania.
En Francia, como en Alemania, quien sufre es siempre la población laboriosa, cuya piel se reparten las clases propietarias de ambos países. Mientras los representantes del gran capitalismo embolsaron ganancias enormes en los países beligerantes y casi se ahogaron en la propia gordura, millones de desdichados seres humanos hubieron de abonar con sus cuerpos sin vida los campos de batalla del mundo entero. Y también hoy, cuando la forma de la guerra no ha hecho más que cambiar, las clases laboriosas son las verdaderas víctimas en la sociedad, y con su miseria, los terratenientes, empresarios industriales y señores de la Bolsa acuñan sonantes monedas.
Echese una mirada a las modernas industrias armamentistas de los diversos países, que ocupan millones de trabajadores y disponen de capitales formidables, y se verá una representación singular de la comunidad de los intereses nacionales. En esas industrias el patriotismo y la percepción de las necesidades nacionales pertenecen abiertamente al negocio. Los dineros que se gastan por esos sectores para la elevación del entusiasmo nacional, son exactamente acreditados, como los demás gastos, en la conservación de los intereses comerciales. Sin embargo, el pensamiento nacional no ha contenido hasta aquí a ninguna firma de la industria armamentista en la venta de sus productos de destrucción y de muerte a cualquier Estado que le pagase por ellos los precios exigidos. Donde no ocurre así, es que hay en juego intereses comerciales contrarios. Tampoco las altas finanzas de un país cualquiera se dejan limitar por motivos patrióticos en el préstamo a Estados extranjeros de los dineros necesarios para los armamentos de guerra, aun cuando se ponga en peligro por esa acción la seguridad del propio país. Los negocios son los negocios.[57]
Es un fenómeno del todo corriente que las grandes empresas de la industria internacional de los armamentos se agrupen comercialmente para suprimir la competencia mutua y hacer más abundantes los beneficios. De las numerosas corporaciones de esa especie mencionamos aquí sólo el Nobel Dynamit Trust, fundado en 1886, que perteneció a empresas inglesas, francesas, alemanas e italianas, pero especialmente la Harvey Continental Steel Company, que apareció en 1894, después de haber inventado los establecimientos Harvey de New Jersey un nuevo procedimiento para fabricar planchas blindadas más delgadas y más fuertes, empleadas de inmediato para su flotas por los diversos gobiernos. Los primeros directores de aquel trust internacional de las planchas blindadas fueron Charles Cammell, Charles E. Ellis (firma John Brown and C°, Inglaterra), Edward M. Fox (Harvey Steel Company, New Jersey, Estados Unidos), Maurice Gény (Schneider et Cie., Francia), León Levy (presidente de la Chatillon-Commentry Compagnie, Francia), José Montgolfier (Compañía de buques y ferrocarriles), Joseph Ott (A. G. Dillingers Huettenwerke, Alemania), Ludwig Kluepfel (A. G. Friedrich Krupp, Alemania), Albert Vickers.
Las mismas gentes, cuya prensa a sueldo ha de alentar año tras año el azuzamiento más desvergonzado contra los otros países y naciones, para mantener vivo en el propio pueblo el espíritu nacional, no vacilan en lo más mínimo en aliarse comercialmente a las industrias armamentistas del extranjero, aunque sólo sea para poder exprimir mejor en su beneficio a la propia patria. El sensacional affaire Putiloff, en enero de 1914, ha demostrado claramente que en los establecimientos Putiloff de San Petersburgo no sólo colaboraba, en la mejor armonía, capital francés y alemán, sino que técnicos de primera categoría de los países mencionados ayudaban a los rusos en la producción de su artillería pesada. Con ironía mordaz el bien informado autor de un libro en el cual reveló despiadadamente la venalidad monstruosa de la prensa nacional en Francia, escribió sobre aquellos acontecimientos significativos:
Los establecimientos Putiloff, incapaces de atender los encargos del Estado ruso, habían entrado en comandita desde 1910 con el Banco de la Unión Parisienne, que les hizo un préstamo de 24 millones, así como con Schneider, de las fábricas Creusot, que les entregó los planos del cañón de 75 milímetros, sus ingenieros y los técnicos necesarios, y también con Krupp en Essen, que puso a su disposición las experiencias de la industria pesada alemana y también sus capataces especializados. Vemos aquí cómo ingenieros franceses y alemanes trabajan fraternalmente, bajo la inspección de empleados de administración y gentes de dinero, de los cuales unos pertenecían al grupo de la Unión Parisienne y los otros estaban emparentados con el Deutschell Bank, en la elaboración de cañones con los que después habían de matarse mutuamente. Es algo maravilloso esa dominación del capitalismo internacional.[58]
En el año 1906 se formó en Inglaterra una sociedad que se había impuesto por misión adquirir la filial inglesa de la firma Whitehead and C° en Fiume y ponerla bajo su dirección. Otras firmas armamentistas inglesas tomaron parte en las empresas, cuyo directorio en Hungría se componía de las siguientes personas en 1914: Conde Edgar Hoyos, director general, Albert Edward Jones, Henry Whitehead (firma Armstrong-Whitworth), Saxon William Armstrong Noble (jefe comercial de la Vickers en Europa), Arthur Trevor Dawson (director comercial de la firma Vickers) y profesor Sigmund Dankl. Como vemos, casi todos nombres ingleses y representantes de las compañías más conocidas y más poderosas de la industria inglesa de los armamentos.
Y con ese directorio y esa sociedad fue construido el submarino alemán N° 15, que, en el año 1915, hundió en el estrecho de Otranto al acorazado francés Leon Gambetta con 600 franceses a bordo.
Se podría citar una cantidad de ejemplos semejantes, pero llegaríamos así a una repetición continua de la misma verdad sangrienta. Que en este aspecto tampoco se ha modificado nada después de la guerra mundial, lo ha testimoniado el conocido lord inglés Robert Cecil, en junio de 1932, en una manifestación gigantesca de las Cruzadas de la paz en Londres. Lord Cecil dirigió fuertes ataques contra la industria internacional de los armamentos e hizo resaltar sobre todo su obscura influencia en la prensa parisiense. Algunos de los mayores diarios franceses, según sus datos, fueron comprados por los interesados de la industria del hierro y del acero, y se oponían contínuamente a la conferencia internacional del desarme. Es un secreto público que el comportamiento deplorable de la llamada Sociedad de Naciones en el problema chino-japonés se puede atribuir, en su mayor parte, a las miserables maquinaciones de la industria internacional de los armamentos. Naturalmente, también las altas finanzas internacionales giraban en el mismo círculo.[59]
Por eso carece de sentido el hablar de una comunidad de intereses nacionales, pues lo que las clases dominantes de cada país han defendido hasta aquí como exigencias nacionales no ha sido nunca otra cosa que los intereses particulares de las minorías sociales privilegiadas, intereses que debían ser asegurados mediante la explotación económica y la opresión política de las grandes masas. De igual modo que la tierra de la llamada patria y sus riquezas naturales han estado siempre en posesión de aquellas clases, y se pudo hablar con razón de una patria de los ricos. Si la nación fuese en realidad una comunidad de intereses asociados, según se la ha definido, en la historia moderna no habría habido nunca revoluciones y guerras civiles, pues los pueblos no han recurrido por mero placer a las armas de la insurrección; tampoco las interminables y continuas luchas por mejores salarios, tan propias del sistema capitalista, habrían tenido lugar por exclusivo capricho de las capas laboriosas.
Pero si no se puede hablar de una comunidad de intereses puramente materiales y económicos dentro de la nación, menos se puede hablar de ella cuando nos referimos a las exigencias espirituales. Los problemas religiosos y de interpretación del universo han convulsionado y deshecho no raras veces a las naciones de la manera más profunda, escindiéndolas en campos enemigos; aunque no hay que desconocer que también en esas luchas cooperaron los motivos económicos y políticos, y desempeñaron a menudo un papel importante. Piénsese en las luchas sangrientas que tuvieron lugar en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en otros países entre los partidarios de la vieja Iglesia y las tendencias diversas del protestantismo, luchas que sacudieron profundamente el equilibrio interno de la nación; o en los enérgicos y algunas veces violentísimos choques de la burguesía democrática con los representantes del régimen absolutista; en la guerra criminal entre los Estados del Norte y del Sur de Estados Unidos en pro o en contra de la conservación de la esclavitud de los negros, y en mil otros fenómenos de la historia de todos los pueblos, y se comprenderá fácilmente el valor que tiene la nación como guardiana de los intereses espirituales.
Toda nación está hoy escindida en una docena de partidos diversos y de tendencias ideológicas, cuya actividad destruye el sentimiento de comunidad nacional y refuta la fábula sobre los intereses espirituales nacionales comunes. Cada uno de esos partidos tiene su propia razón de partido, de acuerdo con la cual lucha contra todo lo que pudiera amenazar su existencia y elogia sin limites todo lo que beneficia sus finalidades particulares. Y como cada tendencia sólo puede representar las opiniones de una cierta parte de la nación, pero no a ésta misma en su generalidad, se deduce de ahí que las llamadas exigencias espirituales de la nación o el supuesto pensamiento nacional irradia en colores tan distintos como partidos y tendencias ideológicas hay en un país. Por eso sostiene cada partido de sí mismo que es el mejor exponente de las exigencias espirituales de la nación, lo que, en períodos criticos, tiene por consecuencia el rechazo como traidoras y enemigas de la patria de todas las interpretaciones y aspiraciones distintas, un método que no exige mucho ingenio, pero que nunca ha fallado en sus propósitos hasta ahora. Alemania e Italia son testimonios clásicos de ello.
Por lo demás, se encuentra esa divergencia de las ideas y concepciones no sólo en los partidos, que chocan entre sí como representantes de determinados principios económicos y de determinadas aspiraciones políticas; se la encuentra también entre tendencias que por su concepción están en el mismo terreno, pero discrepan entre sí sólo por razones de naturaleza subalterna. Pero en tales casos la lucha entre las diversas fracciones se vuelve incluso más irreconciliable y llega no sin cierta frecuencia a un grado de fanatismo que parece inconcebible a los que se encuentran fuera de la contienda. Una ojeada a las actuales luchas de tendencia en el campo del socialismo testimonia bastante al respecto. Cuanto más hondamente se examinan las cosas, tanto más claro se reconoce que no es fácil sostener el carácter unitario de los intereses espirituales dentro de la nación. En realidad, la creencia en la supuesta unidad de los intereses espirituales de la nación no es más que una ilusión que se mantendrá sólo mientras las clases dominantes consigan engañar con el andamiaje externo, a las grandes capas de la población, sobre las causas verdaderas de la desintegración social.
La diversidad de los intereses económicos y de las aspiraciones espirituales dentro de la misma nación desarrolla naturalmente costumbres y hábitos particulares en los miembros de las distintas clases sociales; por eso es muy exagerado hablar de una comunidad de las costumbres y de los hábitos nacionales. Semejante concepción no tiene más que un valor relativo. En realidad ¿qué vínculo de comunidad podría existir en este aspecto entre un habitante del barrio berlinés de los millonarios y un minero del distrito del Ruhr? ¿Entre un moderno magnate de la industria y un simple jornalero? ¿Entre un general prusiano y un pescador de Holstein? ¿Entre una dama rodeada de todo lujo y una obrera a domicilio del Eulengebirge silesiano? Todo gran país encierra una cantidad ínfinita de diversidades de naturaleza climática, cutural, económica y social. Tiene sus grandes ciudades, sus distritos industriales desarrollados, sus villorrios olvidados y sus valles montañeses en los que apenas ha penetrado una chispa de vida moderna. Esa infinita diversidad de las condiciones espirituales y materiales de existencia excluye de antemano toda comunidad estrecha de costumbres y de usos.
Todo estamento, toda clase, todo estrato de la sociedad desarrolla sus hábitos particulares de vida, en los que difícilmente puede encontrarse cómodo el que está fuera de ellos. No se exagera al afirmar que entre la pohlación obrera de las distintas naciones existe mayor comunidad de costumbres y modalidades generales de vida que entre las capas propietarias y los desheredados de la misma nación. Un obrero obligado a emigrar al extranjero se encontrará muy pronto como en su casa entre los pertenecientes a su oficio o a su clase, mientras le están cerradas herméticamente las puertas de las otras clases sociales de su propio país. Esto se aplica naturalmente también a todas las demás clases y categorías de la población.
Las contradicciones agudas entre la ciudad y el campo, existentes hoy en casi todos los Estados, constituyen uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. El grado que pueden alcanzar esas contradicciones lo ha revelado Alemania, en el período difícil de la desvalorización monetaria, de una manera que no se puede olvidar, pues eso ocurrió cuando se cercó por el hambre, sistemáticamente, a las ciudades y se proclamó aquella frase alada sobre el pueblo que debe morir de inanición con los graneros repletos. Toda apelación al espíritu nacional y a la supuesta comunidad de intereses de la nación sonó entonces como un grito en el desierto y mostró con toda claridad que la leyenda sobre la comunidad de los intereses nacionales se desvanece como pompas de jabón en cuanto intervienen los intereses particulares de determinadas clases. Pero entre la ciudad y el campo no sólo existen contradicciones de naturaleza puramente económica; existe también una fuerte repulsión sentimental que ha nacido paulatinamente de la diversidad de las condiciones sociales de vida, y hoy ha echádo hondas raíces. Hay pocos habitantes de las ciudades que puedan comprender y penetrar en el mundo de ideas y en la concepción de vida del campesino. Pero al campesino se le hace más difícil todavía penetrar en la vida del espíritu del hombre de ciudad, contra el cual siente desde hace siglos un mudo rencor, que no se puede explicar más que por las relaciones sociales vigentes hasta ahora entre la ciudad y el campo.
El mismo abismo existe también entre las esferas intelectuales de la nación y las grandes masas de la población laboriosa. Hasta entre aquellos intelectuales que actúan desde hace muchos años en el movimiento obrero socialista, hay muy pocos que sean realmente capaces de penetrar por completo en los sentimientos íntimos y en el círculo mental del trabajador. Algunos intelectuales perciben esto, incluso muy penosamente, lo que da a menudo motivo a trágicos conflictos interiores. Se trata en este caso no de diversidades innatas del pensamiento y del sentimiento, sino de resultantes de un modo particular de vida, que corresponden a los efectos de una educación de otra naturaleza y de un ambiente social distinto. Cuanto más envejece un hombre, más difícilmente consigue escapar a esos influjos, cuyos resultados se convierten en él en una segunda naturaleza. Este muro invisible que existe hoy entre los intelectuales y las masas obreras en cada nación, es una de las causas principales de la secreta desconfianza que germina en grandes círculos del proletariado, por lo general inconscientemente, respecto de los intelectuales y que poco a poco se ha condensado en la conocida teoría de las manos callosas.
Más costoso aún resulta establecer puntos de contacto espirituales entre los representantes del gran capital y el proletariado de una nación. Para millones de trabajadores el capitalista es sólo una especie de pólipo que se alimenta de su sudor y de su sangre; muchos no comprenden siquiera que tras las funciones económicas puedan existir cualidades puramente humanas. Pero el capitalista está a mil codos, en la mayoría de los casos, sobre las aspiraciones de los trabajadores; incluso las suele considerar con un menosprecio señorial que los productores estiman más opresivo y desmoralizador que el hecho mismo de la explotación económica. En tanto que se halla inspirado por una cierta desconfianza contra el proletariado del propio país, mezclada no raramente a una hostilidad abierta, expresa siempre a las clases propietarias de otras naciones su adhesión, aun allí donde sólo se trata de cuestiones puramente económicas o políticas. Esta situación puede experimentar de tanto en tanto algún obscurecimiento, cuando los intereses contrapuestos chocan con demasiada violencia; pero la disputa interna entre las clases propietarias y las desposeídas dentro de la misma nación no termina nunca.
Tampoco se va muy lejos con la comunidad de la tradición nacional. Las tradiciones históricas son al fin de cuentas algo distinto de lo que nos han inculcado los establecimientos de instrucción del Estado nacional. Sobre todo, la tradición en sí no es lo esencial; es más importante el modo de concebir lo tradicional por las diversas capas sociales en la nación, de interpretarlo y de sentirlo. Por eso es tan ambigua y errónea la representación de la nación como comunidad de destino. Hay acontecimientos en la historia de cada nación que son sentidos por todos sus miembros como fatalidad; pero la naturaleza de esa sensación es muy distinta y está diversamente determinada por el papel que han jugado uno y otro partido o clase en aquellos acontecimientos. Cuando en tiempos de la Comuna de París, 35.000 hombres, mujeres y niños del proletariado, fueron exterminados, la espantosa derrota fue sin duda para ambos sectores una fatalidad inexurable. Pero mientras unos cubrían la capital con el pecho atravesado y los miembros desgarrados, su muerte dió a los otros la posibilidad de fortalecer de nuevo su dominio, que la guerra perdida había sacudido radicalmente. Y en este sentido vive también la Comuna en las tradiciones de la nación. Para la propietarios la insurrección del 18 de marzo de 1871 es una salvaje rebelión de la canalla contra la ley y el orden; para los trabajadores un episodio glorioso en la lucha emancipadora del proletariado.
Se podría llenar volúmenes enteros con ejemplos parecidos de la historia de todas las naciones. Además, los acontecimientos históricos en Hungría, Italia, Alemania, Austria, etc. nos dan el mejor testimonio de lo que significa la comunidad de destino de la nación. La violencia brutal puede imponer a una nación un destino común, lo mismo que puede crear o aniquilar arbitrariamente naciones, pues la nación no es nada orgánico, sino algo creado artificialmente por el Estado, con el cual está íntimamente ligada, según nos muestra cada página de la historia. Pero el Estado mismo no es una estructura orgánica, y la investigación sociológica ha estabecido que en todas partes y en todos los tiempos surgió como resultado de intervenciones violentas de elementos de tendencias guerreras en la vida de los pacíficos grupos humanos. La nación es, por lo tanto, un concepto puramente político, que se realiza sólo por la pertenencia de los hombres a un determinado Estado. También en el llamado derecho de gentes tiene la palabra nación exclusivamente ese significado, lo que se desprende ya del hecho de que todo ser humano puede ser miembro de una nación cualquiera por la naturalización.
La historia de cada país nos da una enorme cantidad de ejemplos sobre la manera de deteerminar arbitrariamente la pertenencia de grupos étnicos enteros a una nación gracias a la coacción brutal del más fuerte. Los habitantes de la actual Riviera francesa se acostaron un día a dormir como italianos y despertaron al día siguiente como franceses, porque así lo había decidido un puñado de diplomáticos. Los heligolandeses eran miembros de la nación británica y fieles súbditos del gobierno inglés, hasta que a éste se le ocurrió enajenar la isla a Alemania, con lo cual fue sometida la jurisdicción nacional de sus habitantes a un cambio radical. Si el día antes de la decisión su mayor mérito consistía en ser buenos patriotas ingleses, esa suprema virtud, después de la entrega de la isla a Alemania, fue su mayor pecado contra el espíritu de la nación. De esos ejemplos los hay a montones; son característicos de toda la historia de la formación del Estado moderno. Echese una ojeada a las frías prescripciones del tratado de paz de Versalles, y se tendrá un ejemplo clásico de fabricación artificios a de naciones.
Y como el más fuerte hoy y en todos los tiempos pudo disponer de la nacionalidad de los más débiles a capricho, así fue y es capaz de borrar a su antojo la existencia de una nación, si le parece conveniente por razones de Estado. Léanse las consideraciones en que cimentaron en su tiempo Prusia, Austria y Rusia su intervención en Polonia y prepararon el reparto de ese país. Están amontonadas en el famoso tratado del 5 de agosto de 1772 y constituyen un verdadero modelo de mendacidad consciente, de repulsiva hipocresía y de violencia brutal. Justamente porque hasta aquí se ha tenido poco en cuenta lo relativo a esos fenómenos, se han difundido las ilusiones más extravagantes sobre la verdadera esencia de la nación. No son las diferencias nacionales las que llevan a la fundación de diversos Estados: son los Estados los que engendran artificiosamente las diferencias nacionales y las estimulan con todas sus fuerzas, para hallar justificación moral a su existencia. Tagore virtió esta oposición esencial entre nación y sociedad con las acertadas palabras que siguen:
Una nación en el sentido de unificación política y económica de un pueblo representa en si una población que se organiza para un objetivo mecánico. La sociedad humana como tal no tiene fines exteriores. Es una finalidad por si misma. Es la forma natural en que se expresa el hombre como ser social. Es el orden natural de las relaciones humanas que da a los hombres la posibilidad de desarrollar sus ideales de vida en esfuerzo común.[60]
Que una nación no se desarrolla orgánicamente, no se crea a sí misma, como se sostiene a menudo, que es más bien el producto artificial del Estado, impuesto mecánicamente a los diversos grupos humanos, lo vemos en el magnífico ejemplo de la oposición entre la formación política de América del Norte y la del Sur. En América del Norte consiguió la Unión reunir en un poderoso Estado federativo a todo el territorio desde la frontera canadiense hasta la mexicana y desde el océano Atlántico hasta el Pacífico — un proceso favorecido mucho por circunstancias de naturaleza diversa. Y fue así a pesar de que los Estados Unidos albergaban la mezcla étnica más variada, a la que habían entregado su contribución todas las razas y naciones de Europa y también de otros continentes, de modo que se puede hablar con razón de un melting-pot of the nations (crisol de naciones).
América del Sur y del Centro, en cambio, se descomponen en dieciséis distintos Estados con dieciséis diversas naciones, aunque el parentesco racial entre esos pueblos es infinitamente mayor que en América del Norte y todos —con excepción del portugués en Brasil y de los diversos idiomas indígenas— hablan también el mismo idioma. Pero el desarrollo político en América latina fue otro. Aspiraba, en verdad, Simón Bolívar, el libertador de América del Sur del yugo español, a una Federación de Estados de todos los países sudamericanos, pero no consiguió ejecutar ese plan, pues dictadores ambiciosos y generales como Prieto en Chile, Gamarra en Perú, Flores en Ecuador, Rosas en Argentina, y otros, contrarrestaron ese proyecto por todos los medios. Bolívar se sintió tan amargado por esas maquinaciones de sus rivales, que escribió poco antes de su muerte estas palabras:
En América del Sur no hay fidelidad ni fe, ni en los hombres ni en los diversos Estados. Todo convenio es aqui un pedazo de papel, y lo que se llama Constitución, es solamente una colección de tales jirones de papel.
El resultado de las aspiraciones de mando de pequeñas minorías y de individuos de tendencias dictatoriales fue la aparición de toda una serie de Estados nacionales, que se hicieron la guerra mutuamente en nombre de las exigencias nacionales y del honor nacional, lo mismo que en Europa. Si los acontecimientos políticos se hubiesen desarrollado en América del Norte de modo parecido a como ocurrió en los países del Sur del continente, habría también allí californianos, michiganeses, kentuckianos o pensilvaneses, como en América del Sur hay argentinos, chilenos, peruanos o brasileños. La mejor prueba de que la esencia de la nación está en las aspiraciones puramente políticas.
El que vive de ilusiones y cree que los intereses materiales y espirituales y la equivalencia de los usos, costumbres y tradiciones determinan la verdadera naturaleza de la nación, e intenta derivar de esa presunción arbitraria la necesidad moral de las aspiraciones nacionales, se engaña a sí mismo y engaña a los demás. De esa comunidad no se puede descubrir ni la más mínima señal en ninguna de las naciones existentes. El poder de las condiciones sociales es también, en este caso, más fuerte que las presunciones abstractas de toda ideología nacionalista.
La nación como comunidad lingüística
De todos los elementos que se han mencionado para cimentar una ideología nacional, la comunidad del idioma es seguramente la más importante. Muchos ven en la comunidad del idioma la característica esencial de la nación misma. En verdad el idioma común constituye un fuerte lazo de toda agrupación humana, y Wilhelm von Humboldt dijo no sin razón: La verdadera patria es propiamente el idioma. Karl Julius Weber veía en el idioma el distintivo capital de la nacionalidad: En nada se expresa el carácter nacional o el propio sello de la fuerza del alma y del espíritu tan elocuentemente como en el lenguaje de un pueblo.
Incluso los representantes más conocidos de las ideologías nacionalistas del siglo pasado: Arndt, Schleiermacher, Fichte, Jahn y los hombres de la Liga Germana de la Virtud; Mazzini, Pissacane, Niemojowsky, Dvernicki, la Joven Europa y los demócratas alemanes de 1848, limitaban sus ideas de la nación al dominio del idioma común. La canción de Arndt: ¿Qué es la patria alemana?, muestra lo mismo. Y es significativo que tanto Arndt como Mazzini no se refirieron en sus aspiraciones nacionales unitarias al lenguaje popular, sino al lenguaje escrito, para alcanzar una patria lo más grande posible.
El lenguaje común fue tan importante a los ojos de los propulsores del pensamiento nacional porque era el medio principal de expresión de un pueblo y en cierta manera debe ser considerado como el resultado de toda su vida espiritual. El idioma no es invención de hombres aislados. En su origen y desenvolvimiento ha cooperado la totalidad y continúa cooperando incesantemente, mientras el lenguaje está vivo. Por eso, para los propulsores de la idea de la nación el idioma apareció como el resultado más puro de la creación nacional y se convirtió para ellos en el símbolo inequívoco de la unidad nacional. Y sin embargo, esta concepción, por seductora e irrefutable que pueda parecer aun a la mayoría, se basa en una presunción enteramente arbitraria. De los idiomas actualmente existentes no hay ninguno que se haya desarrollado en un pueblo determinado. Es muy probable que haya habido alguna vez idiomas homogéneos; pero ese tiempo está muy lejos de nosotros y se pierde en la época más primitiva de la historia. La homogeneidad del idioma desaparece en el momento en que tienen lugar relaciones recíprocas entre las hordas, tribus y pueblos diversos. Cuanto más numerosas y diversas se vuelven esas relaciones en el curso del tiempo, tanto mayores préstamos obtiene cada lenguaje de otros lenguajes, cada cultura de otras culturas.
En consecuencia, no hay idioma que sea producto puramente nacional, que haya surgido de un determinado pueblo o de una determinada nación. En todos los actuales idiomas culturales han cooperado hombres de diversa procedencia, y no podría menos de ocurrir que un idioma, mientras es hablado, reciba sin cesar elementos lingüísticos extraños, a pesar de todas las leyes de los fanáticos del purismo. Todo idioma es un organismo en constante circulación, que no obedece a ninguna regla fija y se burla de todos los dictados de la lógica. No sólo por el hecho de que acepta continuamente los elementos más diversos de otros idiomas —un fenómeno condicionado por incontables influencias y puntos de contacto de la vida cultural—, sino porque su tesoro lingüístico está en perpetua transformación. Poco a poco e insensiblemente se modifican las graduaciones y los matices de los conceptos que encuentran su expresión en las palabras, de modo que ocurre muchas veces que una palabra nos dice hoy justamente lo contrario de lo que ha significado en su origen.
No hay un solo idioma cultural que no contenga una enorme cantidad de vocablos extranjeros; querer purificarlo de esos invasores extraños sería tanto como llevar un idioma a la disolución completa, siempre suponiendo que esa purificación fuese posible. Todo idioma europeo, cualquiera que sea, contiene una cantidad inmensa de elementos extraños con los que se podrían llenar diccionarios enteros. ¿Qué quedaría, por ejemplo, de los idiomas alemán u holandés, si se les despojase de todas las palabras de origen latino y francés, sin hablar de las palabras de otro origen? ¿Qué quedaría del idioma español sin sus palabras tomadas de los germanos o de los árabes? ¡Y cuántas palabras alemanas, francesas y hasta turcas no han penetrado en el idioma polaco o en el ruso! Igualmente alberga el húngaro una gran cantidad de palabras de origen italiano y turco. El rumano contiene apenas una mitad de voces de procedencia latina; tres octavas partes de su tesoro lingüístico han sido tomadas al eslavo, una octava parte al gótico, al turco, al magiar y al griego. En el albanés no se han podido encontrar hasta ahora más de quinientas o seiscientas palabras originarias; todo el resto es una mezcolanza de los elementos lingüísticos más distintos. Muy certeramente observa Fritz Mauthner en su gran obra Beiträge zu einer Kritik der Sprache, que hay que agradecer simplemente al casual punto de partida el que denominemos, por ejemplo, latino al idioma francés y germánico al inglés. Pero es conocido de todos que también la lengua latina, de la que derivan todos los idiomas románicos, está penetrada por una infinidad de palabras de origen griego, que suman algunos millares.
Para el desenvolvimiento de todo lenguaje es una necesidad ineludible esa recepción de palabras extranjeras. Ningún pueblo vive por sí mismo. Toda comunicación duradera con otros pueblos tiene por consecuencia una admisión de vocablos de sus idiomas, lo que es inevitable en la recíproca fecundación cultural. Los innumerables puntos de contacto que establece diariamente la cultura entre los pueblos, dejan sus huellas en el lenguaje. Nuevas cosas, ideas, interpretaciones, conceptos religiosos, políticos y en general sociales conducen a nuevas expresiones y a nuevas palabras, en lo cual la cultura más vieja y más desarrollada de un pueblo tiene naturalmente una influencia más fuerte sobre los grupos étnicos menos desarrollados, y les provee de nuevas ideas que se expresan en el lenguaje.
Muchos de los nuevos elementos lingüísticos se adaptan poco a poco tan perfectamente a las leyes fonéticas del idioma que los adopta que su origen no se puede reconocer ya después. Palabras como Existenz, Idee, Melodie, Musik, Muse, Natur, Nation, Religión y cien otros barbarismos del alemán, no son sentidas por la mayoría como extrañas. También el lenguaje de la vida política está completamente sembrado de palabras extranjeras; palabras como burguesía, proletariado, socialismo, bolchevismo, anarquismo, comunismo, liberalismo, conservatismo, fascismo, terrorismo, dictadura, revolución, reacción, partido, parlamento, democracia, monarquía, República, etc., no son alemanas, y lo reconoce cualquiera. Pero hay, sin embargo, una cantidad de importaciones en el alemán, como en cualquier otro idioma culto, tan usuales en el curso del tiempo que se ha olvidado totalmente su procedencia.
¿Quién podría, por ejemplo, considerar extranjeras voces como Abenteur, Anker, Arzt, Bezirk, Bluse, Bresche, Brief, Essig, Fenster, Frack, Gruppe, Kaiser, Kantor, Kasse, Keller, Kelter, Kerker, Kette, Kirsche, Koch, Koffer, Kohl, Kreuz, Lampe, Markt, Meile, Meister, Müble, Müller, Münze, Del, Drgel, Park, Pfahl, Pfau, Pfeffer, Pfeiler, Pfirsich, Pflanze, Pforte, Pfosten, Pfuhl, Pfund, Pobel, Prinz, Pulver, Radieschen, Rest, Schussel, Schule, Schwindler, Scheiber, Siegel, Speicher, Speise, Strasse, Teller, Tisch, Trichter, Vogt, Ziegel, Zirkel, Zoll, Zwiebel, y numerosísimas otras?
Muy a menudo la palabra extranjera se modifica tan radicalmente que le atribuimos sin proponérnoslo un sentido muy diverso, porque en su forma mutilada suena a otras palabras. Así, por ejemplo, la palabra Armbrust (ballesta) no tiene nada de común ni con Arm (brazo) ni con Brust (pecho), sino que procede más bien de la palabra latina arcubalista, que significa máquina de lanzar. La palabra Ebenholz (ébano) no tiene nada de común con eben (llano, liso), sino que procede de la palabra greco-latina ebenus, que a su vez nace de la palabra hebrea hobnin, de obni; pétreo. La palabra Vielfrass no tiene nada que ver con Fressen (devorar, comer), pues la palabra viene del noruego fjeldfross, gato montés. Murmeltier (marmota) no procede de murmeln, sino que se formó en la Edad Media de las palabras latinas murem, acusativo de mus, y montis o montanum, rata de monte. La palabra Tolpatsch apareció en el siglo XVII primeramente en el sur de Alemania. Era la denominación popular de los soldados húngaros. La palabra misma debe su origen al vocablo húngaro talpas, que equivale a pies anchos. La palabra Ohrfeige tiene su origen en el holandés veeg, chasco, golpe, treta. Trampeltier ha nacido del latín dromedarius. Hängematte viene de la palabra sudamericana hamaca. Al lenguaje picaresco se ha tomado Kümmelblättschen, que no tiene nada de común con Kümmel, más bien se puede atribuir a la palabra hebrea gimel, es decir, tres. También la palabra tan empleada hoy pleite es de origen hebraico y viene de pletah, fuga.
Muchos rastros ha dejado en el alemán el francés. Así ha surgido la mutterseelenallein, formada tan irregularmente, pero que expresa toda la sentimentalidad del carácter alemán, que viene del moi tut seul. Fisimatenten viene de fils de ma tante, hijo de mi tía. Las palabras alemanas forsch y Forsche tienen su base en el francés force. La palabra antes muy usual Schwager por Kutscher debe indudablemente su origen al francés chevalier, caballero.
Tales ejemplos se pueden mencionar por millares en cada lenguaje; son característicos del espíritu del idioma, del desarrollo del pensamiento humano sobre todo. Sería erróneo querer atribuir esa invasión de vocablos extranjeros simplemente al lenguaje escrito, porque en éste se expresa la representación de los estratos sociales ilustrados, mientras se supone a menudo, sin motivo alguno, que el lenguaje popular está mejor protegido contra la invasión de elementos lingüísticos extranjeros y que los rechaza de un modo puramente intuitivo. Es verdad que en el lenguaje de los instruídos, principalmente en el de los hombres de ciencia, se ha exagerado en el uso de neologismos introducidos sin ton ni son, lo que hizo que se hablase, no del todo sin razón, de un idioma obscuro de casta. Cuando se piensa que el conocido Fremdwörterbuch de Heyse contiene no menos de cien mil expresiones extranjeras, tomadas a una docena de idiomas diversos, y que deben ser utilizadas todas en el idioma alemán, no es de extrañar que ante tal superabundancia se sienta uno invadido por un secreto temor. Sin embargo es absolutamente erróneo suponer que el lenguaje del pueblo opone mayor resistencia a la penetración de elementos lingüísticos extranjeros. Lo cierto es que en los llamados dialectos populares de todos los idiomas culturales europeos, en los que se expresa del modo más puro el lenguaje del pueblo, hormiguean igualmente los barbarismos. Hay toda una serie de dialectos del sur de Alemania en los que, sin esfuerzo mayor, se pueden comprobar buen número de vocablos eslavos, románicos y hasta hebraicos. También en el berlinés son usuales palabras hebreas como Ganef, Rebach, Gallach, Mischpoche, Tinef, meschugge, etc. Recuérdese también la conocida frase de Guillermo II: Ich dulde Keine Miesmacher. También la palabra Kaffel, empleada en boca del pueblo en casi toda Alemania, para caracterizar a un ser limitado o tonto, es absolutamente extraña al pueblo sudafricano de los cafres; más bien debe su origen a la expresión hebrea Kafar: aldea.
Ocurre con frecuencia que la significación originaria de una palabra importada se pierde por completo y es reemplazada por otros conceptos que apenas tienen un parecido con el antiguo sentido del vocablo. En otros casos la palabra extranjera sólo toma otro matiz, pero se puede reconocer todavía su sentido originario. Se pueden hacer en este terreno interesantísimos descubrimientos, que hacen posibles comprobaciones muy sorprendentes en la conexión interna de las cosas. Así se denomina por el pueblo, en mi tierra natal renana, a una persona bizca, Masik. La palabra procede del hebreo y tiene la significación de demonio o duende. En este caso el sentido originario de la palabra se ha modificado de una manera considerable; pero se reconoce clarísimamente la relación de ese cambio, pues un bizco era visto en tiempos pasados como poseído del demonio o atacado por el mal de ojo.
En la Alemania del suroeste se le grita a un ebrio al pasar un alegre Schesswui, del francés je suis, yo estoy. Despedir a alguien de su empleo equivale a decir que se le ha geschasst: tomado del francés chasser, cazar, expulsar. Mumm viene del latín animun; Kujohn del francés coien, pillo; Schamanfut, de je m’en fus. Toda una serie de expresiones extranjeras crudas, que se encuentran ya en los escritos dei genial creador Johann Fischart, que las ha tomado en una u otra forma de Rabelais, viven aún en el lenguaje del pueblo. Además, hay una gran serie de palabras extranjeras de aquella comarca que han penetrado en el lenguaje literario, y están muy difundidas en la Alemania del sur y del suroeste. Piénse en schzikanieren, malträtieren, alterieren, kujonieren, genieren, pussieren y cien otras expresiones. El hombre del pueblo emplea esas palabras todos los días y su germanización le sonaría extrañamente. Por eso es falsa la creación de fábulas sobre la pureza natural del lenguaje del pueblo, pues esa pureza no se encuentra en parte alguna.
En verdad, debemos emplear en la expresión de nuestros pensamientos, dentro de lo posible, el idioma propio, siempre que éste se halle nuestra disposición; ya el solo sentimiento de la lengua lo exige. Pero sabemos también que nuestro mejor patrimonio lingüístico está salpicado por una cantidad de elementos extranjeros, cuya procedencia ni siquiera podemos averiguar. Y sabemos además que, pese a todos los esfuerzos de los puristas del idioma, no se impedirá que términos extranjeros hallen en lo sucesivo acceso en los diversos idiomas. Todo nuevo fenómeno espiritual, todo movimiento social que vaya más allá de las fronteras del propio país, toda nueva institución tomada de otros pueblos, todo progreso en la ciencia y sus efectos inmediatos en el dominio de la técnica, toda modificación de las condiciones generales de las relaciones, todo cambio en la economía mundial y sus consecuencias políticas, toda nueva manifestación en el arte originan una invasión de barbarismos en el idioma.
Así el cristianismo y la Iglesia nos trajeron toda una invasión de vocablos griegos y latinos que antes no se habían conocido. Muchas de esas expresiones se han transformado en el curso del tiempo tan radicalmente que apenas se puede reconocer su procedencia extranjera. Piénsese en palabras como abad, altar, Biblia, obispo, cura, cantor, capilla, cruz, misa, monje, monasterio, monja, papa, diablo y en una gran serie de expresiones que ha introducido la Iglesia católica. Ese fenómeno se repitió con la difusión del Derecho romano en los países germánicos. La transformación de las condiciones jurídicas según el modelo romano trajo una cantidad de nuevos conceptos que habían de tener necesariamente su eco en el lenguaje. Sobre todo el contacto con el mundo romano ha matizado los idiomas de los pueblos germánicos con nuevas expresiones y combinaciones de vocablos que los germanos transportaron a su vez a sus vecinos eslavos y fineses.
El desarrollo del militarismo y de la organización de los ejércitos llevó a Alemania un amplio caudal de nuevas palabras del francés, que los franceses, por su parte, habían tomado de los italianos. La mayoría de esas palabras han conservado su sello de origen. Piénsese en Armee, Marine, Artillerie, Infanterie, Kavallerie, Regiment, Kompanie, Schwadron, Bataillon, Major, General, Leutnant, Sergeant, Munition, Patrone, Bajonette, Bombe, Granate, Schrapnell, Kaserne, Baracke, equipieren, exerzieren füsilieren, chargieren, rekrutieren, kommandieren y numerosas más de la vida militar. La introducción de nuevos medios de consumo ha enriquecido el idioma con una gran serie de expresiones extranjeras. Piénsese en café y azúcar, del árabe; en té, del chino; en tabaco, de los indios; en sago, del malayo; en arroz, voz griega del latín; en cacao, del mexicano, etc. No hablemos de los neologismos con que la ciencia enriquece diariamente el idioma; tampoco de los innumerables matices y vocablos que han echado raíces en el lenguaje artístico. Su cifra es incalculable. Ahí tenemos el deporte, difundido enormemente, que ha afeado el idioma con una cantidad de expresiones inglesas y norteamericanas del ramo que por cierto no redundaron en beneficio de la belleza natural. Allí donde se procura con todas las fuerzas extirpar los barbarismos y suplantarlos por palabras del propio idioma, se llega a menudo a monstruosidades.
Pero no se trata aquí sólo de los préstamos tomados de un idioma extranjero e introducidos en el propio de alguna forma. Hay también otro fenómeno en el desenvolvimiento de todo idioma, para el cual se ha elaborado la calificación de traducción de extranjerismos. Cuando algún concepto desconocido de otro círculo de cultura penetra en nuestra vida espiritual y social, no siempre tomamos el nuevo pensamiento con la expresión extranjera en el propio idioma. A menudo traducimos el novísimo concepto en el propio lenguaje creándole, del patrimonio lingüístico existente, un nuevo vocablo, hasta entonces no utilizado. Aquí aparece lo extranjero, por decirlo así, en la máscara del propio idioma. De esa manera han surgido, en alemán, vocablos como Halwelt de demi-monde, Aussperrung de lock-out, Halbinseln de peninsula, Zwierback de biscuit, Wolkenkratzer de skyscraber y centenares más por el estilo. En su Kritik der Sprache, cita Mauthner una cantidad de esas traducciones bastardas, como él las llama, palabras como Ausdruck, bischen, Rücksicht, Wohltat y otras más, que se han formado todas de la misma manera.
Tales traducciones de palabras ajenas abundan en todos los idiomas. Obran revolucionariamente en el proceso del lenguaje y nos muestran ante todo la insuficiencia de aquella teoría que llega a la conclusión de que en todo lenguaje se pone de manifiesto el espíritu del propio pueblo y que este espíritu vive o influye en él. En verdad toda traducción de extranjerismos no es más que una prueba de la continua penetración de elementos culturales extranjeros en nuestro propio círculo de cultura, en tanto que un pueblo puede hablar de una cultura propia.
Reflexiónese sobre lo fuertemente que ha influído el simbolismo oriental del Viejo y del Nuevo Testamento sobre el patrimonio hereditario de todos los idiomas europeos. No sólo tenemos presentes algunas formaciones de conceptos, como signo de Caín, juicio salomónico, llevar su cruz, salario de Judas, etc., que son muy usuales. Muchísimas frases de la Biblia han entrado en todos los idiomas, y tan hondamente, que se han conquistado también carta de ciudadanía en el lenguaje cotidiano. Piénsese en los siguientes ejemplos, que se podrían decuplicar fácilmente: Vender su primogenitura por un plato de lentejas; hacer pasar un camello por el ojo de una aguja; vestir los lobos con la piel de oveja; arrojar al diablo por Belcebú; llenar con vino nuevo los odres viejos; no merecer desatar los cordones de los zapatos; ser paciente como Job; predicar en el desierto; hablar cón lengua de fuego; lavarse las manos y una larga serie de comparaciones similares.
En realidad, la traducción de neologismos y vocablos extranjeros pertenece a las cosas más maravillosas en el lenguaje en general. Cuando se penetra en este asunto, se llega a comprobaciones que reducen a la nada las leyendas de la concepción inmaculada del lenguaje nacional. Las traducciones de palabras extranjeras son el mejor testimonio de lo vigorosamente que une la cultura a los hombres. Ese lazo es tan consistente porque se anuda por si mismo, por decirlo así, y no es impuesto a los hombres por la coacción externa. Comparada con la cultura, la llamada conciencia nacional es sólo una creación artificios a que tiende a justificar las ambiciones políticas de pequeñas minorías sociales.
La cultura no conoce esos subterfugios; en primer término porque no se forma mecánicamente, sino que se desarrolla de una manera orgánica. Es el resultado total de la actividad humana y fecunda nuestra vida incondicionalmente y sin preconceptos. Las traducciones de palabras y conceptos extranjeros no son otra cosa que préstamos espirituales que se hicieron mutuamente los diversos grupos étnicos de un determinado círculo cultural, y aun ajenos al mismo. Contra esa influencia se debate en vano el llamado sentimiento nacional, y Fritz Mauthner observa con razón:
Antes de la intervención del sentimiento nacional, antes de aparecer los movimientos puristas, beben los conciudadanos en la fuente del tesoro lingüístico extranjero; después se evitan esos préstamos de vocablos extraños, pero por eso incursionan aún en mayor escala en el lenguaje los conceptos extranjeros por medio de las traducciones. Hay pueblos modernos con un sentimiento nacional tan sensible que han llevado el purismo hasta su extremo más lejano (griegos modernos y checos). Pero ellos pueden sólo aislar su idioma, y no su concepción del mundo, su estado espiritual.[61]
El lenguaje no es un organismo especial que obedece a sus propias leyes, como se ha creído alguna vez en otros tiempos; es la forma de expresión de los seres humanos ligados entre si socialmente. Se modifica con las condiciones espirituales y sociales de vida de los hombres y es dependiente de ellas en alto grado. En el lenguaje se manifiesta el pensamiento humano; pero este mismo no es un asunto puramente personal, como se admite tan a menudo, sino un proceso interior, estimulado e influido por el ambiente social. En el pensamiento del hombre no sólo se refleja su ambiente natural, sino también las relaciones que mantiene con sus semejantes. Cuanto más estrecho es el lazo social, cuanto más ricas y diversas son las relaciones culturales que mantenemos con los semejantes, tanto más fuertes son las influencias recíprocas que nos unen al ambiente social e inciden sin interrupción en nuestro pensamiento.
Así, pues, el pensamiento no es en modo alguno un proceso que halla su explicación simplemente en la vida psíquica del individuo, sino al mismo tiempo un reflejo del ambiente natural y social que se condensa en el cerebro humano en determinadas imágenes. Visto desde este punto de vista, el carácter social del pensamiento humano es indiscutible, y como el lenguaje no es más que la manifestación vital de nuestro pensamiento, su existencia está confundida en sus raíces con la vida de la sociedad y condicionada por ésta. Lo que, por lo demás, resulta ya del hecho de que la lengua no es innata en el ser humano, sino que debe ser conquistada por él a través de sus relaciones sociales. Esto no quiere decir que han sido resueltos todos los enigmas del pensamiento y del lenguaje mismo. Hay precisamente en este dominio muchas cosas aún para las cuales no poseemos explicación suficiente, y la conocida interpretación de Goethe, de que en verdad nadie comprende a los demás y ningún hombre, al oír las mismas palabras, piensa lo mismo que otro hombre, tiene seguramente hondo sentido. Hay aún muchas cosas desconocidas y enigmáticas en nosotros y a nuestro alrededor sobre las que no se ha dicho todavía la última palabra. Pero aquí no se trata de eso, sino sólo del carácter social del pensamiento y del lenguaje, que, según nuestra opinión, es indiscutible.
También acerca del origen del lenguaje sólo podemos girar en torno de presunciones; no obstante, parece que la suposición de Haeckel, según la cual el ser humano ha comenzado su desarrollo como criatura muda, es poco probable. Más bien hay que suponer que el hombre, que había heredado el instinto social de sus precursores del reino animal, al aparecer en la superficie de la vida disponía ya de ciertos medios lingiiísticos de expresión, por primitivos y rudos que hayan podido ser. El lenguaje, en el más vasto sentido, no es propiedad exclusiva del ser humano, sino algo que se puede evidenciar claramente en todas las especies que viven en sociedad. Todas las observaciones indican que no se puede poner en duda que entre esas especies tiene lugar un entendimiento mutuo. No es el lenguaje como tal, sino la forma especial del lenguaje humano, el lenguaje articulado, que forma conceptos, y en consecuencia capacita al pensamiento para las más elevadas realizaciones, lo que distingue a los seres humanos de las otras especies animales.
Muy probablemente el lenguaje humano estuvo, en sus comienzos, circunscrito a algunos sonidos, que el hombre aprendió de la naturaleza; a ésos se agregaron tal vez expresiones que manifestaban dolor, sorpresa o alegría. Esos sonidos fueron usuales en el seno de las hordas, para la denominación de ciertas cosas y se transmitieron a las generaciones sucesivas. Con esos comienzos precarios se tuvieron las condiciones necesarias para el desenvolvimiento ulterior del lenguaje. Pero el lenguaje mismo fue para el hombre un instrumento valioso en la lucha por la existencia, y ha contribuido en máximo grado al ascenso maravilloso de su especie.
Del trabajo en común, que era obligatorio en la horda, resultó poco a poco toda una serie de denominaciones particulares para las herramientas y objetos de uso diario. Cada nueva invención, cada descubrimiento contribuyó a enriquecer el patrimonio lingüístico existente, hasta que ese desarrollo, con el tiempo, condujo a la aparición de determinados símbolos, de lo que había de resultar una nueva modalidad del pensar. Si el lenguaje era al principio sólo expresión del pensamiento, repercutió a su vez éste sobre aquél e influyó sobre su desarrollo. La expresión figurada de las palabras que originariamente habían brotado de percepciones puramente sensoriales, se elevó poco a poco a lo espiritual, creando así las primeras condiciones del pensamiento abstracto. Así surgió aquella extraordinaria acción recíproca entre la lengua y el pensamiento humano, que se hizo cada vez más diversa y complicada con el desarrollo cultural creciente, de modo que no sin razón se ha sostenido que el lenguaje piensa por nosotros.
Pero precisamente esas expresiones figuradas, los llamados símbolos verbales, son las más sometidas, en el curso del devenir, a influencias múltiples y suelen modificar su sentido inicial tan radicalmente que no es raro que lleguen a significar lo contrario. Esto sucede, por lo general, contra toda lógica; pero el lenguaje no puede ser dominado en absoluto por la lógica, circunstancia que escapa a la mayoría de los purificadores del lenguaje. Muchas palabras desaparecen del lenguaje sin que se pueda mencionar una razón para justificarlo, un proceso que aun hoy mismo podemos observar muy bien. Así tiene que ceder poco a poco el puesto la vieja Gasse a Strasse, así Stube es desplazada por Zimmer, así debe dejar paso Knabe a Junge, Haupt a Kopf, Anlitz a Gesicht. Por otra parte, se mantienen en el lenguaje una cantidad de palabras cuyo sentido original se ha perdido totalmente. Seguimos hablando de Flinte (escopeta de pistón), de Feder (pluma), de Silberguiden (gulden de plata), aunque aquellas escopetas hace mucho que pertenecen a la historia, aunque casi hemos olvidado que nuestros antepasados tomaban el instrumento para escribir del plumaje del ganso, aunque gulden significa propiamente oro y la moneda holandesa es de plata. Nos regocijamos ante el humor seco de un hombre y no sospechamos que esa palabra tomada del latín tenía la significación de mojado, jugoso, humedad. Pero el lenguaje lleva a cabo muchas otras cosas raras. Así, un caballero que volvía de la lucha a su aldea y se quitaba su armamento, quedaba ent-rüstet (des-armado); pero entrüstet equivale hoy a enojado, colérico. Todo lenguaje posee una cantidad inmensa de tales absurdos que sólo pueden explicarse por el hecho de que los hombres atribuyeron poco a poco a ciertas cosas o acontecimientos otro sentido, sin que de ello se percatasen.
El filólogo alemán Ernst Wasserzieher nos ha descrito, en obras magníficas, de las que hemos tomado los ejemplos mencionados, el simbolismo del lenguaje de una manera atractiva y nos ha mostrado que casi sólo hablamos por imágenes, sin advertirlo.[62] Cuando un soldado vorträgt (lleva delante) la bandera del regimiento, cuando nosotros übertreten (pasamos por encima de) un charco, cuando nuestra figura se refleja en el arroyo, son acontecimientos reales que no necesitan ninguna explicación. Pero vortragen (recitar) una poesía, übertreten (contravenir) la ley, o reflejar en los ojos el alma del hombre, son expresiones simbólicas que nos presentan figuradamente ciertos acontecimientos, en cuya realización hubo de servir un día la percepción sensorial.
Esas formaciones de conceptos no sólo están sometidas a una mutación constante; todo nuevo fenómeno de la vida social crea nuevas palabras, que serán incomprensibles para las generaciones anteriores, por desconocer las causas espirituales y sociales de esos neologismos. La guerra mundial, con los fenómenos que la acompañaron de inmediato en todos los dominios de la vida económica, política y social, nos da un ejemplo adecuado también. Una gran cantidad de palabras nuevas, que antes de la guerra nadie habría entendido, ha entrado entonces en el lenguaje. Piénsese en ataque de gases, lanza llamas, especuladores de guerra, economía de transición, guerra de posiciones, tropa de choque, territorio acotado, y cien otras. Tales neologismos aparecen en el curso del tiempo en todos los dominios de la actividad humana y deben su aparición a la mutación continua de las condiciones de la vida social. De este modo se modifica el lenguaje dentro de determinados períodos tan radicalmente que a las generaciones posteriores, que examinan su desarrollo retrospectivamente, les parece cada vez más extraño, hasta que poco a poco se alcanza un punto en que ya no se entiende nada y sólo puede decir algo el investigador especializado.
No hablamos hoy ya el lenguaje de Schiller y de Goethe. El lenguaje de Fischart, Hans Sachs y Lutero nos ofrece algunos enigmas y necesita bastantes explicaciones para aproximar a nosotros a los hombres de aquella época y su concepción de la vida. Cuanto más retrocedemos al tiempo de Walter von der Vogelweide y de Gottfried de Strassburg, tanto más obscuro e incomprensible se nos vuelve el sentido del lenguaje, hasta que finalmente llegamos a un punto en que nuestro propio idioma nos da la impresión de una creación extranjera, cuyos enigmas sólo podemos explicar aún con la ayuda de la traducción. Léanse algunas estrofas del famoso manuscrito de Heliand, redactado —se supone— por un poeta sajón desconocido a petición de Luis el Piadoso, poco después de la conversión de los sajones al cristianismo. Aquel alemán de la primera mitad del siglo IX nos suena hoy como un lenguaje extraño, y tan extraños se nos aparecen los hombres que lo han hablado.
El lenguaje de Rabelais apenas era comprendido en Francia cien años después de su muerte. El francés contemporáneo sólo puede entender el texto primitivo del gran humanista con ayuda de un diccionario especial. Con la institución de la Academia francesa (1629) nació una guardiana celosa del idioma, que procuró, según sus fuerzas, extirpar del lenguaje todas las expresiones y modismos populares. Se llamaba a eso purificar el idioma; en realidad sólo se le quitó la originalidad en la expresión y se le sometió al yugo de un despotismo antinatural, del que hubo de librarse después violentamente. Fenelon y hasta Racine han expresado diversamente ese sentimiento; pero Diderot escribió sin circunloquios:
Hemos empobrecido nuestro idioma por una severa purificación; como a menudo sólo tenemos a disposición una pahbra determinada para un pensamiento, preferimos que se desvanezca la fuerza del pensamiento, porque nos asustamos del empleo de una expresión nueva y supuestamente impura. De esa manera hemos perdido una cantidad de palabras que admiramos alegremente en Amyot y Montaigne. El llamado buen estilo las ha desterrado del idioma sólo porque son empleadas por el pueblo. Pero el pueble que aspira siempre a imitar a los grandes, no quiere servirse de esas palabras, y con el tiempo fueron olvidadas.
El lenguaje de Shakespeare ofrece, hasta a los ingleses ilustrados de hoy, más de una dificultad, no sólo porque vive en él mucho todavía del viejo patrimonio lingüístico que no emplea ya el inglés actual, sino principalmente porque el poeta empleó numerosas palabras en un sentido que no corresponde a su significación moderna. Remontándonos hasta los Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer, hacemos ya un viaje muy penoso, mientras el texto primitivo de la canción del Beowulf es un país desconocido para los ingleses actuales. El español de nuestros días tropieza en el Don Quijote con no pocas dificultades, que cada vez se vuelven más insuperables si se aproxima al viejo texto del Cid. Cuanto más se penetra en el pasado de un idioma, tanto más extraño nos parece; querer establecer sus comienzos sería una tarea vana. ¿Quién podría, por ejemplo, decir con seguridad cuándo cesó en Italia y en Francia el latín y cuándo comenzó a hablarse italiano o francés? ¿Quién querría comprobar cuándo la corrompida lengua romana rústica se ha convertido en español, o mejor dicho en castellano? El lenguaje cambia tan imperceptiblemente que las generaciones sucesivas apenas pueden percibir su cambio. Así llegamos a un punto que es de un significado fundamental para nuestra investigación.
Los voceros máximos de la ideología nacional sostienen que la nacionalidad representa una unidad natural interna y que es algo permanente, inmutable en su esencia. Es verdad que tampoco ellos pueden negar que las condiciones espirituales y sociales de vida de toda nacionalidad están en mutación perenne, pero tratan de salvar el inconveniente afirmando que esas mutaciones sólo afectan a las formas externas de vida y no a la verdadera esencia de la nacionalidad. Si el lenguaje fuera en realidad el signo distintivo característico del espíritu nacional, tendría que representar también una unidad especial determinada por la esencia de la nación misma, que revela el genio particular de cada pueblo. Y en efecto afirmaciones de esa especie no han faltado.
Ya Fichte trató de derivar del idioma el carácter de la nación. Con toda la arrogancia de su extremo entusiasmo patriótico sostuvo que el idioma alemán pone de manifiesto la vehemencia de una fuerza natural que le presta vida, vigor y expresión, mientras los pueblos de lenguas latinas, especialmente los franceses, sólo disponen de un lenguaje artificioso, puramente convencional, que violenta su naturaleza y en el cual se manifiesta el verdadero carácter de aquellos pueblos. Wilhelm von Humboldt desarrolló después toda una teoría que pretendía demostrar que en la estructura y en la capacidad de expresión del lenguaje se exterioriza la singularidad de un pueblo.
El lenguaje es, por decirlo así, la manifestación externa del espíritu de los pueblos; su idioma es su espíritu, y su espíritu su idioma. No puede expresarse nunca con suficiente fuerza la identidad de los dos.[63]
Desde entonces han reaparecido a menudo idénticas teorías; los ensayos de Vierkandt, Hüsing, Finck y otros lo testimonian. En todos esos ensayos, algunos de los cuales han sido expuestos con mucha inteligencia, el deseo fue el padre del pensamiento. Llevan el sello de lo elaborado en la frente; son abortos que fueron alimentados artificialmente. Pruebas reales e irrebatibles de la exactitud de aquellas teorías no se han dado hasta ahora en parte alguna. Por eso tiene razón el conocido filólogo Sandfeld-Jensen cuando replica a la afirmación de Finck, según el cual ha de considerarse la estructura del idioma alemán como expresión de la concepción alemana del mundo, declarando que Finck no ha aportado la prueba de su afirmación, y que otro investigador podría llegar a resultados totalmente diversos con una argumentación tan buena como la de aquél. En ese dominio tan dificultoso —dice Sandfeld-Jensen— que se llama ordinariamente psicología étnica, se corre a cada instante el peligro de desviarse del terreno firme y de perderse en la filosofía huera.[64]
No; el lenguaje no es el resultado de una unidad étnica especial: es una creación en cambio permanente, en la que se refleja la cultura espiritual y social de las diversas fases de nuestro desenvolvimiento. Está siempre en circulación, proteico en su inagotable poder para asumir formas nuevas. Esa mutación eterna del lenguaje es la causa de que haya idiomas nuevos y viejos, vivos, moribundos y muertos.
Pero si el lenguaje se modifica de continuo, si se ofrece fácilmente a todas las influencias extranjeras y tiene siempre una puerta abierta para las creaciones de toda especie, no sólo es reflejo fiel de la cultura en general, sino que también demuestra que nunca podremos penetrar por medio de él en la misteriosa esencia de la nación, que según se alega es siempre la misma en substancia.
Cuanto más seriamente examinamos los orígenes de un idioma, tanto menos relacionado lo encontramos con el circulo de cultura a que pertenecemos, tanto más tangible se vuelve la distancia que nos separa de los hombres de tiempos pasados, hasta que finalmente todo se pierde en la nebulosa impenetrable. Si un francés o un inglés, sea un pensador, un hombre de Estado, un artista, nos expone hoy un determinado pensamiento, lo comprendemos sin esfuerzo, aunque no pertenezcamos a la misma nación, porque pertenecemos al mismo circulo cultural y estamos unidos por lazos invisibles a las corrientes espirituales de nuestro tiempo.
Pero el sentir y el pensar de los hombres de siglos pasados nos son en gran parte extraños e impenetrables, aun cuando pertenezcan a la misma nación, pues ellos estuvieron sometidos a otras influencias culturales. Para comprender aquellos tiempos necesitamos un sucedáneo que suplante para nosotros a la realidad: la tradición. Pero donde aparece la tradición, comienza el reino de la poesía. Como la historia primitiva de todo pueblo se pierde en la mitología, lo mítico juega también en la tradición el papel más importante.
No sólo son las llamadas interpretaciones históricas las que nos hacen ver a una luz especial los acontecimientos de tiempos pasados. Tampoco la supuesta historiografía objetiva está nunca libre de mitificación y de falseamientos históricos. Por lo general esto ocurre inconscientemente; todo depende de la medida en que la actitud personal del historiador ha influído sobre el cuadro que se ha creado él mismo respecto a ciertos acontecimientos históricos y de su modo de interpretar la tradición recibida. Pero en esa orientación personal juega un gran papel el ambiente social en que vive, la clase a que pertenece, la opinión política o religiosa que defiende. La llamada historia patriótica de los diversos países es sólo una gran fábula que apenas tiene que ver con los hechos reales. No vale la pena hablar siquiera de la historia que se enseña en los textos escolares de las diversas naciones, pues aquí se pervierte la historia por principio. Predisposición humana, prejuicios heredados y conceptos tradicionales a los que se es demasiado cobardes o demasiado acomodaticios para tocar, influyen muy frecuentemente en el juicio de investigadores serios y los llevan a conclusiones arbitrarias que tienen poco de común con la realidad histórica. Pero nadie está más sometido a tales influencias que los representantes de las ideologías nacionalistas, en quienes un anhelo debe sustituir muy a menudo a los hechos reales.
Que la aparición y desenvolvimiento de uaa lengua no se opera según principios nacionales ni procede de la modalidad específica de un pueblo determinado, es evidente para el que quiera ver. Echese una ojeada al desarrollo del idioma inglés, el más difundido de los actuales idiomas europeos. Del lenguaje de las tribus celtas que habitaban las Islas británicas antes de la invasión romana, se han conservado dialectos en Gales, Irlanda, en la isla de Man, en las montañas escocesas y en la Bretaña francesa. Pero el bretón no tiene ningún parentesco con el inglés actual, ni en la estructura de las frases ni en la composición de las palabras. Cuando luego, en el siglo primero, los romanos sometieron el país a su dominio, intentaron naturalmente hacer penetrar su lengua en el pueblo. Se supone que la difusión del idioma latino se limitó principalmente a las ciudades y a las poblaciones mayores de las partes meridionales del país, donde la dominación romana había echado pie más fuertemente. No pudo menos de ocurrir que durante la dominación casi cuatro veces centenaria de los romanos, hayan tenido lugar numerosas aportaciones lingüísticas. Es incluso muy probable que de ese modo se haya desarrollado en el curso del tiempo un latín local, del que —lo mismo que en Italia, en Francia y en España— ha surgido un nuevo idioma.
Pero ese desarrollo fue radicalmente interrumpido cuando, en los siglos V y VI, tribus de la Baja Alemania, tales como los anglos, sajones y jutenses, penetraron en Britania y conquistaron el país después de largas luchas con las poblaciones guerreras del Norte. Así el lenguaje de los nuevos conquistadores se convirtió poco a poco en el lenguaje del país; tampoco en este caso se pudo escapar a diversas mezclas lingüísticas. Con las invasiones danesas en los siglos VIII y X se introdujo en el idioma del país otra lengua germánica, cuya influencia todavía se puede reconocer hoy. Hasta que, al fin, después de la invasión de los normandos con Guillermo el Conquistador, el idioma existente fue completamente penetrado por el francés normando, lo que ocurrió de manera tal que no sólo se verificó un acrecentamiento considerable del viejo patrimonio idiomático por los llamados barbarismos, sino que han tenido lugar también modificaciones profundas en el espíritu y la estructura del idioma. De esas múltiples transiciones y mezclas se desarrolló gradualmente el actual idioma inglés.
Todo idioma tiene tras sí un desarrollo parecido, aun cuando las diversas fases de su evolución no siempre se pueden seguir tan fácilmente. No sólo ha aceptado todo lenguaje, en el curso de su desenvolvimiento, una cantidad de vocablos extranjeros en su tesoro lingüístico, sino que muy a menudo también la estructura gramatical ha experimentado cambios profundos por su estrecho contacto con otros pueblos. La mejor demostración la ofrecen los actuales idiomas balcánicos, cuyo origen se remonta a muchas fuentes idiomáticas distintas. Sin embargo, esos idiomas han recibido, según la confirmación unánime de famosos filólogos, un sello unitario peculiar, yeso tanto en lo que se refiere a su fraseología como al desarrollo de la sintaxis. Para ellos, por ejemplo, el infinitivo se ha perdido más o menos. Uno de los fenómenos más singulares del desarrollo lingüístico lo ofrece el búlgaro. Según la opinión unánime de conocidos filólogos como Schleicher, Leskien, Brugman, Kopitar y otros, el búlgaro está más cerca del antiguo eslavo eclesiástico que de todos los otros idiomas eslavos del presente, aun cuando ha aceptado, además de dos mil palabras turcas y aproximadamente un millar de palabras griegas, también numerosas expresiones del persa, del árabe, del albanés y del rumano. La gramática del idioma búlgaro ha seguido, sin embargo, otras normas. Por ejemplo, el artículo determinativo es añadido al sustantivo como en el albanés y en el rumano; además es el búlgaro, de todos los idiomas eslavos, el único que ha hecho desaparecer casi completamente los siete casos y los ha sustituído por preposiciones como el italiano o el francés.
Ejemplos análogos conoce en abundancia la filología comparada. Esta es también la causa de que la moderna investigación filológica llegue cada vez más al convencimiento de que las antiguas divisiones de los idiomas, según los diversos grupos originarios, en el mejor de los casos sólo deben ser consideradas como auxiliares técnicos, pero corresponden muy poco a la realidad. Hoy se sabe que hasta los idiomas tibeto-chinos, los ural-altaicos y los semíticos están salpicados por una cantidad de vocablos indogermánicos, lo mismo que el antiguo egipcio. Del hebreo se sostiene incluso que por su estructura es semita, pero por su vocabulario es indogermánico. C. Meinhof, uno de los mejores conocedores de los idiomas africanos, sostiene que los idiomas semíticos, camíticos e indogermánicos pertenecen al mismo círculo lingüístico.
Pero no son solamente las influencias extranjeras las que pesan en el desenvolvimiento de todo lenguaje; todo gran acontecimiento en la vida de un pueblo o de una nación, que dirige su historia por otras vías, deja hondas huellas en el idioma. La Gran Revolución francesa no tuvo sólo por consecuencia profundas modificaciones en la vida económica, política y social de Francia; originó también una transformación en el lenguaje y rompió las cadenas que le habían remachado la vanidad de la aristocracia y las literatos bajo su influencia. Precisamente en Francia se había refinado tanto el lenguaje que se utilizaba en la Corte, en los salones y en la literatura que perdió toda fuerza de expresión y sólo se manifestaba en eufemismos y sofismas. Entre el lenguaje de los ilustrados y el del pueblo había un abismo, tan insuperable como el abismo que había entre los estamentos privilegiados y las grandes masas del pueblo. Sólo la Revolución opuso un dique a esa decadencia del idioma. La nueva vida política y social se enriqueció con una cantidad de expresiones vigorosas y populares, de las cuales la mayor parte recibió carta de ciudadanía, aunque en los años de la reacción se hicieron todos los ensayos posibles por extirpar del lenguaje lo que recordase a la Revolución. En su Neologie, aparecida en 1801, mencionó Mercier más de dos mil vocablos que no se conocían en el período de Luis XIV; pero no quedó agotado, sin embargo, el número de los neologismos brotados de la Revolución. Nuevas palabras y expresiones surgieron en el lenguaje en tal número —escribió Paul Lafargue en un artículo digno de mención— que no se habrían podido hacer comprensibles los diarios y escritos de aquel tiempo a los cortesanos de Luis XIV más que por medio de traducciones.[65]
El lenguaje popular es un capítulo en sí. Si se considera ligeramente el idioma como la característica esencial de la nación, no raramente se pasa por alto que el entendimiento mutuo entre aquellos que pertenecen a la misma nación es posible a menudo sólo mediante el idioma escrito común. El lenguaje escrito que se elabora en cada nación poco a poco es, comparado con el habla popular, una creación artificial. Por eso el lenguaje popular y el literario están siempre en relaciones tirantes, pues aquél sólo con repugnancia se somete a la coacción externa. Ciertamente, todo lenguaje escrito procede en su origen de un dialecto particular. Ordinariamente es el dialecto de una comarca económica y culturalmente adelantada, cuyos habitantes, en razón de su mayor desenvolvimiento espiritual, disponen también de un vocabulario más amplio, lo que les proporciona poco a poco cierto predominio sobre los otros dialectos. Ese proceso se puede observar en cada país. Poco a poco toma el lenguaje escrito también palabras de otros dialectos, con lo que estimula el entendimiento idiomático dentro de un territorio mayor. Así encontramos en la traducción de la Biblia luterana, para la que se utilizó sobre todo el dialecto de la Alta Sajonia, una gran cantidad de expresiones tomadas de otros dialectos alemanes. Muchas palabras utilizadas por Lutero en su traducción eran tan desconocidas en el Sur de Alemania que sin una explicación especial no fueron comprendidas. Por ejemplo: fülzlen, gehorchen, Seuche, täuschen, Lippe, Träne, Kahn, Ufer, Hügel, etc.; han sido tomadas de dialectos del Alto alemán: staunen, entsprechen, tagen, Unbill, Ahne, dimpf, mientras Damm, Beute, beschwichtigen, flott, düster, sacht son de origen bajo alemán.[66]
Es, pues, el idioma escrito el que hace posible un entendimiento en mayor escala, no el lenguaje del pueblo. El ciudadano de Dithmar o de la Prusia Oriental se encuentra ya en el extranjero cuando llega a Baviera o a Suavia. Al habitante de Friesland le suena el alemán-suizo tan extraño como el francés, aunque tiene la misma lengua escrita que el mismo suizo alemán. Todo el mundo sabe que un alemán del Sur está completamente desamparado ante los diversos dialectos del bajo-alemán. El mismo fenómeno encontramos en el idioma de cada nación. El londinense apenas puede entender al escocés que habla su dialecto. Al parisiense le es completamente extraño el francés del gascón o del valón, mientras que para el provenzal, el argot parisiense le es inaccesible sin especial estudio. El italiano de Nápoles le causa menos quebraderos de cabeza al español que al veneciano o al genovés. El dialecto andaluz se distingue bastante del castellano, sin hablar ya del catalán, que es un idioma distinto.
El lingüista que pueda trazar fronteras firmes entre dialecto e idioma, está aún por nacer. En la mayoría de los casos es imposible establecer dónde un modo especial de hablar deja de ser lo que se llama dialecto y debe ser aceptado como su lenguaje particular. De ahí también la inseguridad en los datos sobre la cifra de los idiomas existentes en el mundo, que algunos investigadores estiman en 800 y otros en l.5OO y 2.000.
Pero el lenguaje que deja de ser dialecto, lo que ocurre cuando se convierte en lenguaje escrito, no puede transmitirnos exactamente las características particulares de un dialecto. La traducción de un idioma extraño tiene siempre deficiencias insuperables. Y sin embargo, es más fácil traducir de un idioma a otro que de un dialecto del propio país al lenguaje escrito común, El mero fluir de las cosas se puede reproducir, pero no el espíritu viviente que existe y desaparece con el dialecto. Todos los intentos por traducir a Fritz Reuter al alemán literario han fracasado y no pueden tener nunca éxito, como sería esfuerzo perdido el querer traducir al idioma literario las Alemannische Gedichte de Hebel o a poetas dialectales como Friedrich Stoltze, Franz von Kobell o Daniel Hirtz.
No raramente, el problema sobre si un lenguaje ha de ser considerado dialecto o idioma especial es un asunto puramente político. Así el holandés es hoy un idioma, porque los holandeses poseen un Estado propio; si no fuese así, se consideraría el holandés muy probablemente un dialecto bajo-alemán. La misma relación existe entre el danés y el sueco. En Alemania, tanto como en Suecia, no hay entre los diversos dialectos del país mayor distancia que entre el alemán y el holandés o entre el sueco y el danés. Por otra parte, vemos cómo, bajo la influencia de un nacionalismo exagerado, despiertan a nueva vida idiomas muertos, como el celta en Irlanda y el hebreo en Palestina.
El idioma sigue en general caminos particularísimos y nos coloca siempre ante enigmas nuevos que ningún investigador pudo desentrañar hasta aquí. Hasta no hace mucho se sostenía que todos los lenguajes existentes y ya desaparecidos se remontaban a un idioma originario común. Sin duda ha desempeñado en ello un papel el mito del paraíso perdido. La creencia en una primera pareja humana llevó lógicamente a la noción de un idioma originario común que, naturalmente, había de ser el hebreo, el lenguaje sagrado. Pero el conocimiento progresiva de la descendencia del hombre puso fin a esa creencia. Esa ruptura decidida con las viejas concepciones abrió el camino a una investigación histórico-evolutiva del lenguaje. La consecuencia fue que hubo que abandonar una gran serie de presunciones arbitrarias, que estaban en contradicción insalvable con los resultados de la moderna investigación lingüística. Así cayó también, entre otras, la hipótesis de un desenvolvimiento regular del lenguaje —de acuerdo con leyes fonéticas definidas, como sostuvieron Schleicher y sus sucesores. Hasta que, poco a poco, se llegó a la convicción de que la lenta formación del lenguaje no es en modo alguno un proceso regular y se verifica a menudo sin reglas y sin orden interior. Cuando después se desvaneció en buena hora la teoría sobre la fabulosa raza aria, y junto con ella la fantástica especulación que se anudó a la supuesta existencia de tal raza, comenzó a tambalear también la hipótesis de la procedencia común de los idiomas llamados indogermánicos, que se llaman a menudo arios, y apenas se puede sostener ya en pie.
La fábula de un tronco común en las llamadas lenguas arias no se puede sostener ya después de los trabajos escépticos de Johann Schmidt, y se elude cuidadoumente por los filólogos más destacados. Me parece que ya no está lejano el momento en que no se empleará siquiera el concepto de parentesco del lenguaje, en que el parecido de los elementos lingülsticos se podrá atribuir en gran parte a prestaciones y en menor magnitud quedará inexplicado, en que se renunciará finalmente a aplicar los métodos de la historia a los tiempoo prehistóricos, la ciencia de la tradición al periodo sin tradición. La fantasla del árbol genealógico de la filología comparada, celebró sus triunfos con relación a tiempos de los que han llegado a nosotros fuentes literarias, pero no conexiones históricas. Por lo que conocemos de las conexiones del periodo histórico, no hay ya idiomas filiales; hay sólo adopción de la cultura más fuerte por la más débil (en lo cual la moda, la religión o la fama guerrera pueden haber decidido lo que había de llamarse más débil o más fuerte), adopción en pequeño y en masa, adopción de ramas especiales de la cultura y adopción de culturas enteras.[67]
El origen y la formación de las diferentes lenguas están envueltos en nebulosidad tan impenetrable que sólo en base a hipótesis inseguras se puede seguir adelante. De ahí la necesidad de la prudencia en un dominio en que se puede caer tan fácilmente en extravíos insalvables. Pero una cosa es, sin embargo, segura: la opinión de que un idioma es el producto más primitivo de un determinado pueblo o de una determinada nación, y que por eso posee un carácter puramente nacional, carece de toda fundamentación y no es otra cosa que una de las muchas ilusiones que se advierten tan desagradablemente en la época de las teorías raciales y del nacionalismo.
Si se parte del punto de vista de que el idioma es la expresión esencialísima de la nacionalidad, hay que concluir naturalmente que un pueblo o una nación como tales dejan de existir cuando, por una u otra razón, abandonan su idioma, un fenómeno que no es nada raro en la historia. ¿O se es de opinión que, con el cambio del idioma, se opera también una transformación del espíritu nacional o del alma de la nación? Si fuese así, sólo se demostraría que la nacionalidad es un concepto muy inseguro y carente de toda base firme.
Hay pueblos que han cambiado a menudo de idioma en el curso de su historia, y generalmente es un problema de la casualidad el idioma que habla hoy un pueblo. Los pueblos de procedencia germánica: no constituyen, en este aspecto, una excepción; no sólo han aceptado con relativa facilidad las costumbres y usos de pueblos extraños, sino también sus idiomas, olvidando el propio. Cuando los normandos en el siglo IX y en el X se asentaron en el Norte de Francia, apenas pasaron cien años y habían olvidado completamente su idioma, hablando solamente francés. En la conquista de Inglaterra y de Sicilia en el siglo Xl se repitió el mismo fenómeno. Los conquistadores normandos se olvidaron en Inglaterra del francés adoptado y emplearon poco a poco el lenguaje del país sometido, en cuyo desarrollo influyeron fuertemente. Pero en Sicilia y en el Sur de Italia desapareció la influencia normanda por completo y apenas dejó huellas. Los conquistadores se mezclaron íntegramente con la población nativa, cuyo lenguaje y costumbres, por lo general orientales, habían hecho propios. Y no sólo los normandos. Toda una serie de poblaciones germánicas ha abaandonado, en sus emigraciones y campañas de conquista, el viejo idioma y ha adoptado otros. Piénsese en los longobardos en Italia, en los francos en las Galias, en los godos en España, para no hablar de los vándalos; de los suavos, los alanos y muchos otros. No sólo han experimentado las tribus germánicas ese cambio de sus idiomas; pueblos y tribus de la procedencia más diversa han conocido el mismo destino.
Cuando Ludwig Jahn, el gran patriota alemán, que no podía tolerar por principio a ningún francés, escribió estas palabras: En su lengua materna se honra todo pueblo; en el tesoro del idioma registra la primera información de su historia cultural; un pueblo que olvida el propio idioma abandona su derecho al voto en la humanidad y está destinado a un papel mudo en el escenario mundial, se había olvidado, lamentablemente, que el pueblo a que pertenecía, Prusia, era uno de los que habían olvidado su idioma y habían abandonado su derecho al voto en la humanidad. Los viejos prusianos no sólo eran un pueblo cruzado, en donde la tonalidad eslava era la más fuerte, sino que hablaban también un lenguaje emparentado con el letón y el lituano, conservado hasta el siglo XVI. El filólogo Dirr dijo con razón: Hay pocos pueblos, y tal vez no hay ninguno, que no hayan cambiado su idioma en el curso de su historia. Algunos incluso más de una vez.
Notables en este aspecto son los judíos. Su historia primitiva es, como la de la mayoría de los pueblos, enteramente desconocida, pero se puede suponer que ya entraron en la arena de la historia como pueblo mezclado. Durante la dominación judía en Palestina se empleaban dos idiomas: el hebreo y el arameo, de lo que se deduce que los servicios eclesiásticos se celebraban en los dos idiomas. Un largo tiempo antes de la destrucción de Jerusalén, había en Roma una gran comunidad judía que ejerció bastante influencia y había adoptado el idioma latino. También en Alejandría vivían numerosos judíos, que adquirieron un gran caudal después del fracaso de la insurrección de los macabeos. En Egipto adoptaron los judíos el griego, tradujeron sus Escritos sagrados al griego, cuyo texto al fin sólo fue estudiado en este idioma. Sus mejores cabezas tomaron parte en la rica vida espiritual y escribieron casi solamente en griego.
Cuando a comienzos del siglo VIII los árabes irrumpieron en España, acudieron numerosos judíos al país, en el que antes, como en el Norte de Africa, había existido una serie de comunidades judías. Rajo el dominio de los moros disfrutaron los judíos de amplias libertades, que les permitieron cooperar destacadamente en la edificación cultural del país, que en aquel entonces se parecía a un oasis en medio de las tinieblas espirituales en que estaba sumida Europa. Así se convirtió el árabe en el idioma del pueblo judío; hasta obras filosóficorreligiosas como el Moreh Nebuchim de Moisés ben Maimón y los Cosari del afamado Jehuda Halevi fueron escritos en árabe y tan sólo después se tradujeron al hebreo. Con la expulsión de los judíos de España, numerosas familias se establecieron en Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra, donde ya existían comunidades judías, que habían adoptado el lenguaje de sus pueblos. Cuando después aparecieron en escena las crueles persecuciones a los judíos en Francia e Inglaterra, acudieron núcleos de fugitivos judíos a Polonia y a Rusia. Llevaron consigo su viejo alemán del ghetto, muy salpicado por vocablos hebreos, a las nuevas patrias, donde, en el curso del tiempo, penetraron en su idioma numerosas palabras eslavas. Así se desarrolló el llamado idisch, el actual lenguaje de los judíos orientales, que en los últimos cuarenta años ha creado una literatura bastante rica, que puede resistir muy bien una comparación con la literatura de los otros pequeños pueblos de Europa. Tenemos aquí un pueblo que, en el curso de su larga y penosa historia, ha cambiado a menudo su idioma, sin perder por ello su unidad interna.
Por otra parte existe toda una cantidad de casos en que la comunidad del idioma no coincide con las fronteras de la nación y otros en que se emplean en el mismo Estado lenguas distintas. Por el idioma, los habitantes del Rosellón están más ligados con los catalanes, los habitantes de Córcega con los italianos, los alsacianos con los alemanes, a pesar de que todos pertenecen a la misma nación francesa. El brasileño habla el mismo idioma que el portugués; en los restantes Estados de América del Sur el español es el idioma nacional. El negro de Haití habla francés, un francés muy estropeado, maltratado, pero, sin embargo, su idioma nativo, pues no posee otro. En los Estados Unidos se habla el mismo idioma que en Inglaterra. En los países del Norte de Africa y del Asia menor el árabe es el idioma más difundido. Idénticos ejemplos los hay aún en abundancia.
Y en un país tan pequeño como Suiza, se hablan cuatro idiomas distintos: el alemán, el francés, el italiano y el romanche. Bélgica tiene dos idiomas: el flamenco y el francés. En España se emplea, además del idioma oficial, el castellano, también el vasco, el catalán y el gallego. Apenas hay un Estado de Europa que no encierre en mayor o menor proporción elementos lingüísticos diversos.
El lenguaje, pues, no es el signo característico de la nación; incluso no es siempre decisivo para la pertenencia a una nación determinada. Todo idioma está salpicado de una gran cantidad de vocablos foráneos en los que viven las maneras de pensar y la cultura espiritual de otros pueblos. Por esta razón, todos los ensayos para concentrar en el lenguaje la llamada esencia de la nación son falsos y carecen de toda fuerza persuasiva.
La nación a la luz de las modernas teorías raciales
Primera parte
A las concepciones ya expuestas sobre la esencia de la nación se ha agregado otra que se hace notar hoy de un modo ruidoso y ha encontrado numerosos partidarios en Alemania. Se trata de la Comunidad de la sangre, de la supuesta influencia de la raza en la formación de la nación y en sus dotes creadoras espirituales y culturales. Hay que distinguir claramente desde un comienzo entre las investigaciones científicas puras sobre la aparición de las razas y su naturaleza propia y las llamadas teorías raciales, cuyos portavoces se han propuesto descaradamente derivar, de supuestas o reales características físicas de la raza, un juicio de valor sobre las cualidades espirituales, morales y culturales de determinados grupos humanos. Semejante empresa es tanto más extravagante cuanto que no sólo no están claros hasta hoy para nosotros los detalles sobre la aparición de las razas, sino que también sobre la aparición del ser humano en general nos movemos en la obscuridad y simplemente podemos apoyarnos en algunas hipótesis, de las que no sabemos en qué grado corresponden o no a la realidad.
Por ejemplo, sobre la edad presunta de la especie humana no hay acuerdo alguno en los círculos científicos, y ha pasado mucho tiempo hasta que se osó emitir la opinión de que la primera aparición del hombre sobre la tierra debió ocurrir en la edad de hielo (período pleistoceno); sin embargo van en aumento las voces que opinan que su origen se puede remontar hasta el período terciario. También el problema de la región originaria del hombre está envuelto en las tinievlas y ha suscitado vivas diferencias de opinión entre los representantes más famosos de las ciencias naturales, que reaparecieron en primer plano en los últimos años a causa de los resultados de las expediciones de Cameron-Cable en Africa del Sur, y de las expediciones dirigidas por Roy Chapman Andrews en la Mogolia Exterior. Igualmente queda sin esclarecer el problema sobre si la aparición del hombre se ha verificado en un territorio determinado o la humanización tuvo lugar más o menos simultáneamente en diversas partes de la tierra. En otras palabras: si la especie humana proviene de un origen único y la diversidad de razas fue creada ulteriormente por las migraciones y los cambios en las condiciones externas de la vida, o si la diferencia de razas fue dada ya al comienzo por la diversidad de la procedencia. La mayoría de los investigadores sostiene todavía el punto de vista de la monogénesis y son de opinión que la humanidad se remonta a un origen común primario y las diferenciaciones raciales se produjeron después por las modificaciones del ambiente. También Darwin sostuvo esta concepción cuando dijo: Todas las razas humanas están tan infinitamente más cerca entre sí que de cualquier mono que me inclino a considerarlas a todas procedentes de una forma. Lo que hizo que representantes destacados de la ciencia se mantuvieran firmes hasta hoy sobre la unidad de la especie humana, fue principalmente la naturaleza del aparato óseo del hombre, determinante de toda la estructuración corporal, el cual en todas las razas humanas revela una asombrosa semejanza de constitución.
A todas estas dificultades se añade aún que no existe tampoco claridad sobre el concepto raza, lo que resulta del hecho de que se procede con bastante arbitrariedad en la división de las razas humanas existentes. Por mucho tiempo han bastado las cuatro razas de Linneo; luego introdujo Blumental una quinta raza, y Buffon una sexta, a los que siguieron Peschel con una séptima y d’Agassiz con una octava. Hasta que, finalmente, Haeckel habló de doce, Morton de veintidós y Crawford de sesenta, cifras que posteriormente casi se doblaron. De ahí que un investigador tan meritorio como Luschan pudiera sostener con razón que era tan imposible establecer la cifra de las razas existentes como mencionar el número de los idiomas en vigor, pues una raza no se podía diferenciar fácilmente de una variedad, como no se puede diferenciar un idioma de un dialecto. Si se coloca a un europeo del Norte junto a un negro y a un mogol típicos, inmediatamente se advierte la diferencia hasta por los profanos. Pero si se examinan las graduaciones innumerables de esas tres razas, se llega, al fin, a un punto en que no se puede decir con seguridad dónde termina una raza y dónde comienza la otra.
La palabra gótica reizza tenía propiamente sólo el significado de hendidura o línea.[68] En este sentido penetró en la mayoría de los idiomas europeos, en los que poco a poco fue aplicada a la denominación de otras cosas, lo que aún se hace en la actualidad. En inglés se entiende por race no sólo un grupo humano o animal especial con determinadas características corporales hereditarias; la palabra es empleada también para designar una apuesta sobre velocidad, como, por ejemplo, una carrera de caballos, un instante, una fuerte corriente de agua y otras cosas más. En Francia esa palabra puesta al lado de otras recibió un sentido político, pues la relacionaron con la sucesión de las diversas dinastías, además de otros significados. Así se habló de los merovingios, carlovingios y capetos como de la primera, la segunda y la tercera raza. Una significación múltiple parecida tiene la palabra en español y en italiano. Después fue empleada preferentemente por los criadores de ganado, hasta que, al fin, se convirtió en palabra de moda de determinadas tendencias políticas. De modo que primero hemos debido habituarnos de a poco a ligar la palabra raza a una noción determinada, pero tan obscura en si que un antropólogo de la fama de F. von Luschan pudo decir:... sí, la palabra misma, raza, ha perdido cada vez más en importancia y habría sido abandonada del todo si fuera posible suplantarla de algún modo por otra cualquiera menos ambigua.
Desde el descubrimiento de los famosos restos óseos humanos en la pequeña aldea de Neanderthal (1856), la investigación científica ha hecho al menos un centenar de hallazgos idénticos en diversas regiones de la tierra, todos atribuíbles ál período diluviano. Pero no hay que sobreestimar en modo alguno los conocimientos así adquridos, pues se ha tratado hasta aquí casi siempre de ejemplares aislados, con los que no se pueden establecer comparaciones seguras; además, los simples restos esqueléticos no nos dan noción del color de la piel, del cabello ni de la forma del rostro de aquellos hombres prehistóricos. De la formación craneana de los ejemplares humanos encontrados sólo parece destacarse una cosa con una cierta seguridad: que en esos hallazgos se trata por lo menos de tres variedades distintas que se han denominado según los lugares donde fueron encontrados los restos. Así se habla hoy de una raza de Neanderthal, de una raza de Aurignac y de una raza de Cro-Magnon. De éstas, la de Neanderthal parece haber sido la más primitiva, mientras la de Cro-Magnon, a juzgar tanto por su cráneo como por las herramientas encontradas, ha debido ser el fruto más desarrollado de la población europea de entonces.
Nadie sabe en qué relación han estado esas tres razas entre sí —si es que se trata de razas— ni de dónde han venido. Si los neanderthalenses proceden realmente de Africa y han emigrado a Europa, o si han poblado durante milenios grandes territorios del Continente, hasta que fueron desplazados por la raza de Aurignac inmigrada del Asia hace unos 40.000 años, como suponen Klaatsch y Heilbom; naturalmente, sobre eso sólo se puede hablar en base a hipótesis. Es igualmente problemático que el hombre de Cro-Magnon sea en realidad el resultado de una mezcla entre los neanderthalenses y los hombres de Aurignac, como se supone por algunos investigadores. Pero es enteramente erróneo querer derivar de esas tres razas fundamentales las actuales razas de Europa, pues no podemos saber absolutamente si se trataba en esas variedades de formas raciales originarias o no. Esto último es lo más probable.
Las razas puras no sólo faltan en Europa: no se encuentran tampoco entre las poblaciones llamadas salvajes, aun cuando éstas hayan hecho su hogar en las regiones más apartadas de la tierra, como, por ejemplo, los esquimales o los habitantes de Tierra del Fuego. Apenas se puede decir hoy si hubo o no razas originarias; al menos, el estado actual de nuestros conocimientos no nos autoriza a ciertas afirmaciones privadas de toda prueba tangible. De ahí se desprende que el concepto de raza no define nada firme e inmutable, sino algo en permanente circulación, en continuo cambio. Pero ante todo, hay que cuidarse, de confundir la raza con la especie, como lamentablemente ocurre tan a menudo en los actuales teóricos racistas. La raza es sólo un concepto de naturaleza biológica artificialmente creado; la ciencia se sirve de él como medio mnemotécnico para agrupar determinadas observaciones. Sólo la humamdad como conjunto constituye una unidad histórico-natural, una especie. De ello testimonia, en primera línea, la capacidad ilimitada de cruzamiento dentro de la especie humana. Toda relación sexual entre individuos de razas distintas es fecunda; lo mismo la de sus descendientes. Ese fenómeno es uno de los motivos más fuertes en favor del origen común de la especie humana.
Con el descubrimiento de los llamados grupos sanguíneos se creyó al principio acercarse al fondo del problema de la raza; pero también aquí vino la decepción en seguida. Cuando Karl Landsteiner consiguió establecer que los hombres se distinguen de acuerdo a tres grupos distintos de sangre, a los que Jansky y Moss agregaron un cuarto, creyeron algunos poder atribuir esa diversidad de la sangre, cuya comprobación era de la mayor importancia, especialmente para la ciencia médica, a la existencia de cuatro razas originarias. Pero se comprobó muy pronto que esos cuatro grupos de sangre se encuentran en todas las razas, aun cuando el grupo tercero aparece muy raramente entre los esquimales y los indios. Pero ante todo se demostró que un rubio dolicocéfalo, con todos los caracteres de la raza nórdica, puede pertenecer al mismo grupo de sangre que un negro de cabello rizado o un chino de ojos oblicuos. Para nuestros teóricos racistas, que hablan tanto sobre la voz de la sangre, indudablemente fue un hecho triste.
La mayoría de los teóricos racistas sostiene que los llamados caracteres raciales son cualidades hereditarias creadas por la naturaleza misma, que no son influidos por las condiciones externas dt vida y se transmiten sin modificaciones a la descendencia, siempre que en la reproducción intervenga una pareja racialmente afín. De ahí que la raza sea destino, fatalidad de la sangre a que nadie puede escapar. Por caracteres raciales se entiende principalmente la forma del cráneo, el color de la piel, la contextura especial y el color del cabello y de los ojos, la forma de la nariz y la talla corporal. Si esos caracteres son, en realidad, tan inmutables como quieren hacer creer nuestros teóricos racistas, si realmente sólo pueden ser modificados por cruzamiento de razas, o si el ambiente natural y social puede producir una modificación de los caracteres raciales puramente fisiológicos, es un capítulo que no está cerrado todavía para la ciencia.
Sobre cómo se produjeron los caracteres especiales de las diversas razas, al respecto sólo podemos hacer caba1as; sin embargo, todas las probabilidades dicen que han sido adquiridos, por un camino o por otro, a través de las modificaciones del ambiente natural, concepción defendida por los antropólogos más destacados. Conocemos ya toda una cantidad de hechos comprobados de los que resulta que los caracteres físicos raciales adoptan otras formas por la modificación de las condiciones externas de vida, y esos cambios son heredados por sus descendientes. En su magnífica obra Rasse und Kultur, habla Friedrich Hertz, entre otras cosas, de los ensayos de los investigadores Schloder y Pictet, que consiguieron, en moluscos o insectos, modificar de manera tan consistente, mediante el cambio del ambiente, el instinto de alimentación, el modo de depositar los huevos y de incubarlos, el instinto de la reproducción, ete., que las modificaciones se transmitieron por herencia, aunque las condiciones modificadas de vida fueron suprimidas después. Son conocidos también los ensayos que hizo el sabio americano Tower con el grillo del Colorado. Tower expuso el insecto a temperaturas más frías y consiguió que, por esas y otras influencias, se produjese un cambio de ciertos caracteres que pasaron luego a la descendencia.
E. Vater informa sobre las experiencias del antropólogo ruso Ivanovsky durante el período de hambre trienal en Rusia después de la guerra. Ivanovsky había procedido a mediciones en 2.114 hombres y mujeres de las más diversas partes del país, a distancias de medio año, de manera que cada individuo fue medido seis veces. Comprobó que la talla había disminuído por término medio de 4 a 5 centímetros, que la longitud periférica horizontal, así como los diámetros longitudinal y transversal de la cabeza se habían reducido y que el índice craneano se había modificado. En los rusos grandes había bajado, lo mismo que en los rusos pequeños y en los rusos blancos, syrianos, basquinos, calmucos y kirgises, mientras en los armenios, grusinios y tártaros de Crimea se había elevado, es decir, se había acrecido el porcentaje de los cabezas cortas. Además, el índice nasal se había vuelto menor. Según Ivanovsky, la inmutabilidad de los tipos antropológicos es una leyenda.[69]
Cambio de la alimentación y del clima, inHucncia de altas temperaturas, gran humedad, etc., tienen por consecuencia, sin duda alguna, modificaciones de ciertos caracteres físicos. El antropólogo americano F. Boas pudo demostrar que la forma del cráneo en los descendientes de los europeos inmigrados manifiesta un cambio considerable, de tal manera que, por ejemplo, los descendientes de los judíos orientales braquicéfalos se han vuelto dolicocéfalos, y los sicilianos dolicocéfalos se han vuelto braquicéfalos; es decir, la forma craneana tiende a una cierta forma media.[70] Ese resnliado es tanto más significativo por tratarse de una modificación de caracteres corporales, que sólo se puede explicar por influencias externas sobre la llamada unidad hereditaria de la raza. De importancia especial y todavía inabarcable en sus efectos son los resultados que se han conseguido en los últimos años por las influencias de los rayos Rontgen y catódicos. Experimentos como los hechos en la Universidad de Texas por el profesor I. H. Miller, condujeron a resultados que hacen prever una revolución completa en el dominio de las teorías de la herencia, porque no sólo han probado que son posibles intervenciones artificiales en la vida de la masa hereditaria y, en consecuencia, un cambio consiguiente de los caracteres raciales, sino que también se puede lograr artificialmente, con tales experimentos, la producción de nuevas razas.
De todo esto se desprende que los caracteres físicos no son absolutamente inmutables y que un cambio de los mismos es posible aun sin un cruce de razas. Por eso, es tanto más monstruoso deducir de los rasgos puramente físicos las cualidades psíquicas y espirituales, derivando de ellos un juicio moral de valor. Ya Linneo había tenido en cuenta también los factores morales en sus intentos de elaborar una clasificación de las razas humanas, cuando dijo:
El americano es rojizo, colérico, enjuto; el europeo, blanco, sanguíneo, entrado en carnes; el asiático, amarillo, melancólico, obstinado; el africano, negro, flemático, reposado. El amerícano, es tenaz, satisfecho, libre;. el europeo, ágil, rapaz, de inventiva; el asiático, cruel, amante del boato, codicioso; el africano, perspicaz, perezoso, indiferente. El americano está cubierto de tatuajes y gobernado por costumbres; el europeo está cubierto de ropas a medida y gobernado por leyes; el asiático está envuelto en túnicas blancas y gobernado por opiniones; el africano está untado de aceite y gobernado por el capricho.
Pero Linneo no perseguía propósitos políticos con su esquema. Ya la ingenuidad de deducir de tatuajes, vestidos y cuerpos ungidos las formas de gobierno, prueba lo inofensivo de su ensayo. Pero por extrañas que nos parezcan hoy las interpretaciones del naturalista sueco, no tenemos ningún derecho a sonreír por eso, frente al hecho vergonzoso de que en los dos últimos decenios ha caído sobre nosotros todo un diluvio de una llamada literatura racista que no supo ofrecer nada mejor que lo que Linneo presentó hace doscientos años. Pues cuando el sabio sueco relacionó los tatuajes, los vestidos y los cuerpos ungidos con las formas de gobierno, la cosa no era tan grave como cuando hoy se pretende derivar la capacidad cultural, el carácter y la idiosincrasia moral y espiritual de ciertas razas del color de la piel, de la prominencia nasal o de la forma del cráneo.
El primero que intentó explicar el flujo y reflujo de los pueblos en la historia como un juego de las contradicciones raciales, fue el conde francés Arthur de Gobineau. Gobineau, que en su carrera diplomática había visto algunos países lejanos, era escritor bastante fecundo; pero aquí nos interesa su obra principal: Essai sur l’inégalité des races humaines, que apareció por primera vez en 1855. Según sus propios datos, la revolución parisiense de febrero de 1848 le dió el primer impulso para la formulacion de sus ideas. Vió en los acontecimientos revolucionarios de aquel tiempo solamente la consecuencia inevitable de la gran transformación de 1789-94, bajo cuyas convulsiones cayó en ruinas el mundo feudal. Sobre las causas de ese derrumbamiento se había formado un juicio propio. Para él la Revolución francesa no era otra cosa que la sublevación de la mezcla racial celtorromana que había vivido siempre en dependencia espiritual y económica, contra la casta dominadora franconormanda. De esa casta eran, según Gobineau, los descendientes de aquellos conquistadores nórdicos que habían invadido un día el país y sometido a su dominio la población celtorromana. Fue la raza de ojos claros, de cabello rubio y de alta talla, que constituía para Gobineau la encarnación de toda perfección espiritual y física, cuya inteligencia sobresaliente y fuerza de voluntad le dieron, por sí mismas, el papel a que, según su concepción, estaba llamada en la historia.
Esa idea no era enteramente nueva. Mucho antes del estallido de la Revolución francesa, ya hacía de las suyas en las cabezas de la aristocracia. Así sostenía Menri de Boulainvilliers (1658-1722), autor de algunos trabajos históricos, pero publicados después de su muerte, que la nobleza francesa procedía de la casta señorial de los conquistadores germánicos, mientras que la gran masa de la burguesía y del campesinado habían de ser considerados como descendientes de la raza subyugada de los celtas y los romanos. Boulainvilliers trató de justificar, de acuerdo con esa tesis, todos los privilegios de la nobleza, tanto ante el pueblo como ante el rey, exigiendo para su clase el derecho a tener siempre en sus manos el gobierno del país. Gobineau tomó esa tesis, pero la ensanchó considerablemente aplicándola a la entera historia humana. Pero como creía —según dijo él mismo una vez— sólo en aquello que le parecía creíble, no pudo menos de llegar a las construcciones más atrevidas.
De igual modo que sostuvo en su tiempo Joseph de Maistre que todavía no había tropezado nunca con un ser humano, sino siempre con franceses, alemanes, italianos, etc., así dijo también Gobineau que el hombre ideal sólo existía en las mentes de los filósofos. En realidad el ser humano es solamente la expresión de la raza a que pertenece; pues la voz de la sangre es voz del destino a que ningún pueblo puede substraerse. Ni el ambiente climático ni las condiciones sociales de vida tienen una influencia digna de mención sobre la fuerza creadora de los pueblos. La fuerza motriz de toda cultura es la raza, ante todo la raza aria, que aun en las condiciones externas más desfavorables es capaz de producir algo grande, siempre que eluda la conexión con elementos raciales inferiores. Siguiendo la división del investigador francés Cuvier, distingue Gobineau tres grandes unidades raciales: la raza blanca, la negra y la amarilla. Cada una de esas tres razas representa un ensayo especial de Dios en la producción del ser humano: Dios habría comenzado con el negro, y finalmente formó el blanco a su propia imagen. Entre estas tres grandes unidades raciales no existe ningún parentesco interno, pues tienen diversa procedencia. Un parentesco sólo tiene lugar mediante el cruzamiento de razas. Todo lo que existe fuera de aquellas tres razas básicas es mezcla, o, como dice Gobineau, mestizaje, formado por las relaciones entre blancos, negros y amarillos.
Se comprende que, según Gobineau, la raza blanca ha superado con mucho, en todas las cosas, a las otras dos. Es una raza noble en el mejor sentido, pues aparte de su belleza física, posee también las cualidades psíquicas y espirituales más destacadas, ante todo la profundidad espiritual, la capacidad de organización y muy especialmente el impulso interior del conquistador, que falta enteramente al negro y al amarillo, y que es lo único que da al ario la fuerza para actuar en la historia como fundador de grandes Estados y civilizaciones.
Gobineau distingue diez grandes períodos culturales en la historia, que abarcan todas las épocas importantes de la civilización humana, y que hemos de agradecer exclusivamente a la actuación de la raza aria. La aparición, desarrollo y decadencia de las grandes épocas de la cultura constituyen, según su manera de ver, el contenido de toda la historia humana, en el cual la civilización y degeneración son los dos polos en torno a los cuales gira todo el proceso. Gobineau, a quien era totalmente extraño el pensamiento de un desarrollo orgánico, intentó explicar el ascenso y la decadencia de las grandes civilizaciones por la degeneración de la raza, es decir, de la raza de los amos; pues para él la gran masa de elementos inferiores que constituye la gran mayoría de todo Estado, sólo existe para ser gobernada en su bien por los conquistadores racialmente puros. Todas las modificaciones de las condiciones e instituciones sociales son atribuibles simplemente a las modificaciones de la raza. La decadencia de un imperio y de una cultura se produce cuando afluye un gran caudal de sangre extraña en las filas de la casta dominadora. De esa manera surge, no sólo una modificación de los caracteres raciales externos, sino también un cambio en las aspiraciones psicológicas y espirituales de la raza señorial, que lleva a su decadencia rápida o gradual. En esa descomposición interna de la noble raza encuentra su última y definitiva explicación la decadencia de todas las grandes culturas.
Cuanto más fuertemente están representados los elementos de la raza blanca originaria en la sangre de un pueblo, tanto más se distingue su actuación cultural, tanto mayores son sus energías creadoras de Estados, mientras una afluencia demasiado intensa de sangre negra o mogólica socava las cualidades creadoras de cultura de la vieja raza, empujando a ésta, poco a poco, hacia la disolución interna. En oposición a Chamberlain y a la mayoría de los sostenedores de las modernas teorías racistas, Gobineau era enteramente pesimista en sus previsiones. No podía librarse de la convicción que la raza germánica, esa última floración de la raíz aria, como la llamaba, en cuyas venas circulaba aún la sangre de la raza originaria, se encaminaba a la ruina inevitable. La gran difusión de las ideas republicanas y democráticas le pareció un signo inconfundible de descomposición interna; caracterizaba el triunfo del mestizaje sobre la noble raza aria. Pues segÚn Gobineau, sólo la monarquía estaba capacitada para producir algo duradero, ya que llevaba en sí misma la ley fundamental de su existencia, mientras la democracia depende siempre de fuerzas externas, y por esta razón no puede crear nada trascendental. Sólo la sangre degenerada de la raza mestiza clama por la democracia y la revoluctón. En este punto se aproxima Gobineau a las concepciones de Joseph de Maistre, el abanderado espiritual de la reacción, con quien tiene otras cosas de común; por ejemplo, la deformación escandalosa de los hechos históricos y la ingenuidad apenas concebible de las interpretaciones ideales. Sólo que De Maistre veía en el protestantismo el origen de todo mal, lo que al fin de cuentas equivalía a lo mismo, pues la democracia era para Gobineau solo una variante política del protestantismo.
En un punto se diferencia Gobineau considerablemente de todos los representantes ulteriores de las doctrinas racistas: no tenía ninguna comprensión de las aspiraciones nacionalistas y definía con manifiesta hostilidad el concepto de patria. En su repugnancia contra todo lo que, de un modo u otro, recordaba la democracia, no era posible ninguna otra actitud. Pues la idea de patria y de nación había recibido de la Revolución francesa aquel sello especial que hoy le es propio. Eso le bastaba a Gobineau para ridiculizar la patria como una monstruosidad canaanita, que la raza aria había recibido, contra su voluntad, de los semitas. Mientras el helenismo era ario, la idea de la patria fue totalmente extraña a los griegos. Pero cuando prosperó cada vez más la mezcla de sangre con los semitas, la monarquía tuvo que ceder el puesto a la República. El elemento semita impulsaba al absolutismo, como se expresó Gobineau; pero la sangre aria, que siguió viviendo aún en la raza cruzada de los griegos posteriores, se resistió al despotismo personal corriente en Asia, y llegó lógicamente al despotismo de una idea: la idea de la patria.
En este punto es Gobineau del todo consecuente: su noción de patria es el resultado inmediato y conscientemente sentido de su teoría racial. Si la nación fuese en realidad una comunidad de origen, una unidad racial, actuaría el instinto racial como el ligamento más fuerte en ella. Pero si se compone de los elementos raciales más diversos —un hecho que ningún teórico racista se atreve a negar— entonces la idea de la raza tiene que obrar sobre el concepto de nación como pólvora explosiva y convertir en ruinas sus más sólidos cimientos. Más inteligente y de fantasía más fecunda que todos sus sucesores, Gobineau había reconocido claramente la oposición entre raza y nación, y trazó una línea divisoria entre los estratos dirigentes de la nación, de raza pura, y el mestizaje de las grandes masas, que nuestros teóricos racistas de fondo nacionalista se esfuerzan en vano por superar. El pensamiento de que los grandes estratos de la nación no son más que ilotas sin otra misión que someterse al imperativo de una casta privilegiada destinada por su sangre para dominar, es realmente el mayor peligro para la unión nacional.
Los admiradores de Gobineau han querido explicar la carencia de patria de su maestro con aquello de que en su imaginación se creó una patria ideal correspondiente a sus más íntimos sentimientos y que de esa manera reflejaba la necesidad pauiótica que dehe existir en cada uno. Pero esa explicación no tiene ningún valor. Si el hombre puede crearse arbitrariamente la ficción de una patria ideal, eso no demuestra sino que las nociones de patria y nación son también conceptos ficticios inyectados en la cabeza del individuo y que pueden en todo momento ser desplazados por otras ficciones. Gobíneau era un adversario fanático de la igualdad de los derechos humanos; de ahí que le pareciese la revolución como una profanación del orden establecido por Dios. Toda su ideologla racial era sólo el resultado de un profundo deseo: infundir a los hombres la fe en la inmutabilidad de la desigualdad social. Así como Malthus explicó al superfluo que la mesa de la vida no está cubierta para todos, quiso Gobineau probar al mundo que la servidumbre de las grandes masas es fatal y equivale a una ley de la naturaleza. Sólo cuando los instintos de la mezcla racial inferior comienzan a actuar en la sangre de la casta dirigente, surge la fe en la igualdad de todo lo que lleva rostro humano. Para Gobineau esa fe no era, sin embargo, más que una ilusión, que tenía que conducir ineludiblemente a la descomposición completa de todo orden social.
Mientras que Gobineau en su país nativo ha carecido de todo prestigio y hasta sus obras puramente literarias fueron allí menos estimadas de lo que merecían, tuvo en cambio gran influencia en el desarrollo del pensamiento racista, especialmente en Alemania. Por sus relaciones con Richard Wagner, en cuya casa lo conoció también Schemann, biógrafo alemán y traductor de Gobineau, se constituyó después la llamada Sociedad Gobineau, que se preocupó de la difusión de sus obras sobre las razas y actuó en todo dentro del espíritu del francés dotado de rica fantasía, a quien, a pesar de toda su insuficiencia científica, no se le puede negar una cierta grandeza, de que carecen por completo sus sucesores.
Una influencia mucho mayor que Gobineau la tuv el inglés Houston Stuart Chamberlain en el desenvolvimiento de la teoría racial en Alemania, y fuera de ella; su obra Los fundamentos del siglo XIX (1899) encontró bastante difusión. Chamberlain disfrutaba del beneplácito de Guillermo II, a quien supo catequizar por el lado más sensible. Comparó su gobiemo con un lucero naciente y le extendió un testimonio de que era sobre todo el primer Emperador. Para esas ruines adulaciones tenía un oído muy sensible el castellano de Doorn y de tal manera, por orden superior, se hizo figurar a Chamberlain en las filas de los grandes hombres de su tiempo. Los Fundamentos encontraron un vasto mercado en las castas gobernantes de Alemania. Para asegurar a la obra una difusión lo más amplia posible, fue fundado un fondo especial; el emperador en persona la protegió y hacía llegar la obra a algunas bibliotecas privadas y urbanas y a todas las esencias del Imperio. Según los malévolos comentarios de Bülow, Guillermo leía capítulos enteros del libro a sus damas de la Corte, hasta que se quedaban dormidas.
Por lo general se ve en Chamberlain sólo al perfeccionador de la teoría racista de Gobineau, en lo cual no se deja de acentuar expresamente su superioridad intelectual. Nunca se reaccionará bastante enérgicamente contra tal criterio. Chamberlain fue sólo el aprovechador de Gobineau; sus Fundamentos no habrían sido imaginables sin él. Nadie que compare seriamente las dos obras puede negarse a esa comprobación. Chamberlain había conocido la filosofía histórica racial de Gobineau en casa de su suegro Richard Wagner y la utilizó, en sus rasgos esenciales, para su propia obra.
Acerca de lo que es propiamente raza nada sabemos por Chamberlain, ni por Gobineau. Chamberlain es el místico más acabado del pensamiento racista, que cristaliza en una mitología racial crédulamente interpretada. Los caracteres externos, tales como la forma craneana, la calidad y color del cabello, de la piel, de los ojos, ete., sólo tienen para él una significación condicional; tampoco el idioma es decisivo. Lo decisivo es simplemente el sentimiento instintivo de solidaridad que se anuncia por la voz de la sangre. Ese sentimiento de la raza en el propio seno, que de cualquier modo no se somete a ningún control, y que no se puede concebir científicamente, está en el fondo de todo lo que Chamberlain tiene que decirnos sobre la raza.
Como Gobineau, también Chamberlain ve en todo gran período cultural un resultado indiscutible del espíritu germánico y se apropia con fría naturalidad del patrimonio cultural de todos los pueblos y de todos los grandes espíritus que ha producido la humanidad para su raza noble. Los germanos son la sal de la tierra, pues están provistos por la naturaleza misma de las cualidades espirituales y psicológicas que les destinan a ser amos del mundo. Ese supuesto destino histórico de los germanos se desprende tan claramente, para el autor de los Fundamentos, de toda la historia hasta ahora conocida, que toda duda al respecto debe desvanecerse. Pues fueron germanos los que han jugado un papel preponderante como casta dirigente en pueblos no germánicos como los franceses, italianos, españoles, rusos, etc. Sólo a su influencia hay que agradecer el hecho de que en dichos pueblos se haya podido desarrollar una cultura. También las grandes culturas del Oriente han nacido de esa manera; crecieron bajo la influencia de la sangre germánica hasta una altura insospechada y sucumbieron cuando, a causa de la mezcla con razas inferiores, cedió la tensión espiritual y se apagó en la casta dominante decadente la voluntad de poder.
Que el cruce de razas puede ser beneficioso para el desenvolvimiento cultural no lo pone en duda tampoco Chamberlain, siempre que se trate de la mezcla de razas afines; pues una raza noble se gesta tan sólo poco a poco por la mezcla con razas más o menos equivalentes. Aquí está el punto en que se separa la concepción de Chamberlain de la de Gobineau. Para Gobineau la raza está en el comienzo de toda historia humana. Posee sus caracteres espirituales y físicos determinados, que se transmiten por herencia, y que pueden sufrir un cambio sólo por el cruzamiento con otras razas. Y como estaba convencido de que la sangre de la raza noble se había desvalorizado cada vez más, por cruzamientos con los elementos raciales negros y amarillos en el curso de los milenios, y había perdido sus preciosas cualidades, miraba hacia el futuro con preocupación. Chamberlain, para quien no pasaron inadvertidas las teorías darwinianas, no veía en la raza un punto de partida, sino un resultado de la evolución. Según su manera de ver, aparece la raza por selección natural en la lucha por la existencia, que extirpa a los ineptos y sólo deja en pie a los fuertes, a los individuos más capacitados para la reproducción de la especie. Por eso es la raza el resultado final de un proceso continuo de separación de una especie afin.
Pero si la raza es un resultado y no el punto de partida de la evolución, entonces la aparición de las razas nobles está garantizada también por el porvenir, siempre que la capa superior dominante de una nación comprenda las lecciones de la historia y eluda el caos racial amenazante por medio de una higiene racial correspondiente. Para fortalecer su afirmación menciona Chamberlain las experiencias del ganadero y nos muestra cómo se produce una raza noble de caballos, de perros o de cerdos; en lo cual se olvida de lo esencial, es decir, que los cruzamientos de las razas humanas se han opetado en el curso de los milenios en condiciones muy diversas a como se verifican los llamados ensayos de ennoblecimiento en los establos del ganadero. Para Gobineau era una realidad la frase: al comienzo era la raza. Por eso la nación no significaba para él nada; la idea de la patria le parecía una invención astuta del espíritu semítico. Chamberlain, que creía en la posibilidad de crear una raza noble, quería educar a la nación para la pureza racial. Y como la nación alemana le pareció la más ápropiada para ese fin, porque, según su aserto, circulaba todavía en sus venas, en máximo grado, la sangre germánica, el teutón se convirtió para él en vehículo del porvenir.
Después de haber provisto Chamberlain a los nobles germanos con todas las excelencias físicas; espirituales y psicológicas imaginables, de un modo verdaderamente grandioso, a los pueblos de otra procedencia no les quedaba más salida que la de someterse incondicionalmente a la orgullosa raza soberana y vegetar a la sombra de su grandeza omnimoda. Estos pueblos no son más que abonos culturales de la historia; tanto peor para ellos si no lo quieren comprender.
Según Chamberlain, la oposición entre romanos y germanos constituye todo el contenido de la historia moderna. Y como el mundo romano que ha surgido del gran caos étnico se comprometió en las buenas y en las malas, tenía que comprometerse con las aspiraciones materialistas de la Iglesia cat6lica, pues la voz de la sangre no le permitía otra alternativa, así el protestantismo se convierte para él en la gran gesta de la cultura germánica. Pero el alemán es el instrumento más calificado de la misión protestante, por la cual recibe el cristianismo su verdadero contenido. El que los cristianos hayan elegido precisamente al judío Jesús para la salvación, era ciertamente amargo; pero no se podía ya volver atrás en ese punto. Ahora bien: en los Evangelios, ¿no está escrito que Cristo había visto la luz en Galilea? Y de inmediato interviene en Chamberlain el instinto de la raza y le hace decir que, precisamente en aquella parte de Palestina, tuvieron lugar grandes cruzamientos de razas y ante todo que en Galilea se habían establecido tribus germánicas. ¿No se podia suponer que Cristo ha sido germano? Pues era increíble que del judaísmo infectado de materialismo pudiera brotar una doctrina cuya escncia moral es completamente opuesta al espíritu judío.
Charnberlain manifestaba una repulsión realmente morbosa contra todo lo judío. Llegó hasta persuadir a sus lectores crédulos de que un niño germánico, cuyos sentidos no han sido corrompidos, y que no esté todavía perturbado por los prejuicios de los adultos, siente instintivamente cuándo hay un judío en su proximidad. Sin embargo, no pudo menos de expresarse del mejor modo en favor de los judíos españoles, los llamados sefarditas, mientras que todo desprecio era poco para los aschkenasim, los judíos de los países nórdicos. Ciertamente, su preferencia por los sefarditas se basaba en la presunción de que éstos fueron, en realidad, godos que se habían convertido en gran número al judaísmo, una revelación que fue hecha ulteriormente por el gran virtuoso de las afirmaciones no probadas, pues únicamente se encuentra en la tercera edición de su libro. Continúa siendo misterio incomprensible cómo los godos, legítimos descendientes del noble tronco del germanismo, a pesar de su disposición mística y de su sentido innato para la profundización religiosa, que, según Chamberlain, son patrimonio hereditario de su raza, pudieron echarse en brazos del judaísmo materialista con su muerto ritual, su obediencia esclava, su dios despótico. En este caso ha debido fracasar completamente la raza en el propio seno; de otro modo no se puede explicar este hecho inaudito. Afirmaciones semejantes abundan en la obra de Chamberlain sobre las razas. Seguramente no hay otro libro que pueda compararse a éste por la deficiencia sin ejemplo del material empleado y por el juego atrevido con suposiciones hueras de la naturaleza más extrema. Al respecto están de acuerdo no sólo los adversarios, sino también los partidarios declarados de la teoría racial, como Albrecht Wirth, Eugen Kretzer y algunos otros. Hasta un representante tan complaciente de la teoría racial como Otto Hauser dice de la obra de Chamberlain: Los Fundamentos del siglo XIX, tan privados a menudo de fundamentos reales...[71]
Como Gobineau, también Chamberlain es un adversario fanático de todas las ideas liberales y democráticas, y ve en ellas simplemente un peligro dirigido contra el germanismo. Para él la libertad y la igualdad son conceptos que se excluyen mutuamente; el que quiere la igualdad, tiene que sacrificar a ella la personalidad, que es la única que puede servir de cimiento a la libertad. Pero incluso la libertad de Chamberlain es de naturaleza singular. Es la libertad que el Estado sólo puede defender a condición de que sea él quien trace sus límites. El hombre no es libre porque se le concedan derechos políticos; más bien se le deben conceder derechos políticos por el Estado cuando se siente interiormente pleno de la libertad; de lo contrario esos supuestos derechos servirán sólo para el abuso de otros.[72]
Esa manifestación demuestra que Chamberlain no había comprendido en absoluto la esencia de la libertad ni la del Estado. ¿Cómo se le ocurrió eso? La creencia en el destino es exactamente lo opuesto al concepto de la libertad; pero ninguna creencia en el destino lleva tanto el signo de Caín de su opinión antilibertaria como el fatalismo de la raza. El concepto de Chamberlain sohre la libertad es el del filisteo satisfecho para quien el orden es el priner deber del ciudadano, y del que toma sus derechos según se los discrimina el Estado. Ante una libertad como ésa no ha temblado todavía ningún déspota; pero todo adarme de derecho que el hombre ha debido conquistar en lucha abierta contra la tiranía de lo tradicional, hizo brotar el sudor del miedo en la frente de los tiranos. La libertad interior de Chamberlain no es más que una palabra vacía; sólo donde el sentimiento interior de la libertad se transforma en acción salvadora, tiene un hogar efectivo el espíritu de libertad... El que queda enredado en naturaleza y fuerza y materia —si es sincero— debe dejar marchar la libertad, dice Chamberlain. Pero nosotros pensamos que el que no se esfuerza continuamente por transformar la libertad en fuerza y materia, ha de permanecer esclavo para todos los tiempos. Un concepto abstracto de la libertad, que no puede empujar a sus representantes a la lucha por sus derechos, se parece a la mujer a quien la naturaleza rehuyó el don de la fecundidad. El concepto de la libertad de Chamberlain es la ilusión de la impotencia, una astuta versión deformada del sentimiento interno de servidumbre, incapaz de acción alguna. Íbsen tenía una noción muy distinta de la libertad cuando decía:
No podré nunca ser de aquellos que consideran la libertad como equivalente a libertad política. Lo que ellos llaman libertad, lo llamo yo libertades; y lo que yo llamo lucha por la libertad no es otra cosa que la constante, viva apropiación de la idea de libertad. El que posee la libertad de otro modo que como algo a que se aspira, la concibe muerta y sin espíritu, pues el concepto de la libertad tiene la cualidad de ensancharse continuamente durante la apropiación. Y cuando sucede que alguien, durante la lucha, se detiene y dice: ¡ahora la tengo!, sólo pone de relieve que la ha perdido. Pero precisamente ese género —una visión estática de la libertad— es característico de las asociaciones estatales; y a eso me he referido cuando dije que no es nada bueno.[73]
Chamberlain no se ha detenido nunca en el camino de la libertad, porque no se ha encontrado jamás en ese camino. Su crítica a la democracia se hunde en el pasado; es el hombre de lo retrospectivo, para quien es odioso todo resultado de la revolución sólo porque lleva marcado el sello de su origen revolucionario. Lo que hoy se llama democracia no puede ser superado más que por fuerzas que no arraiguen en el pasado, sino en el futuro. No está la salvación en lo que ha sido, sino en el continuo ensanchamiento del concepto de la libertad y de su aplicación social. Tampoco la democracia ha superado la voluntad de poder, porque estaba encadenada al Estado y no se atrevió a tocar los privilegios de los propietarios. Chamberlain no miraba hacia el futuro; su mirada estaba inflexiblemente dirigida al pasado. Por eso rechazaba incluso la monarquía constitucional como extraña al espíritu germánico y sostenía la idea de una realeza absoluta sobre un pueblo libre, naturalmente, según él se lo imaginaba bajo ese concepto. Era uno de los impertérritos que se resistieron hasta lo último a toda limitación del poder monárquico en Prusia, y como todos sus antecesores y sucesores en las teorías del racismo, estaba con ambos pies en el campo de la franca reacción social y política.
Sería lógico suponer que una obra como los Fundamentos, que no ofrece el menor punto de apoyo para una convicción seria, que no toma en consideración ni las condiciones sociales ni el lento proceso de los esfuerzos espirituales, y en que sólo se manifiesta propiamente la virulenta arbitrariedad del autor, habría debido frustrarse en sus absurdas contradicciones. Lejos de eso. Fue como una revelación directa para las castas gobernantes de Alemania. Tan fuerte fue el deslumbramiento producido por esa obra, que el ex Kaiser pudo escribir aím en sus Memorias:
El germanismo, en toda su magnificencia, ha sido tan sólo explicado y predicado al asombrado pueblo alemán por Chamberlain, en sus Fundamentos del siglo XIX. Pero sín éxito, como demuestra el derrumbamiento del pueblo alemán.
El que el destronado representante de la gracia divina en la tierra haga todavía responsable al pueblo alemán del derrumbamiento, es una revelación tan sabrosa del magnífico espíritu germánico como el triste papel de aquellos que habían lisonjeado con servilismo rastrero al necio desatado como emperador de los romanos, para darle un puntapié y difamarlo incluso como descendiente de judíos después de su caída.
Lo que Chamberlain había comenzado tan magníficamente fue continuado por hombres como Woltmann, Hauser, Günther, Clauss, Madison Grant, Rosenberg y muchos otros en el mismo espíritu. Woltmann, el ex marxista y ex socialdemócrata, que un buen día abandonó la lucha de clases y se convirtió a la lucha de razas, procuró aportar la prueba histórica de lo que Gobineau y Chamberlain habían sostenido sobre el origen y el carácter de las culturas extranjeras. Para ese fin reunió un material enorme, del que debía concluirse que todas las personalidades destacadas en la historia cultural de Francia e Italia han sido de procedencia germánica. Para llegar a ese resultado examinó algunos centenares de retratos de personalidades del período del Renacimiento, de acuerdo con sus caracteres raciales germánicos, para anunciar al mundo estupefacto que la mayoría de ellos tenían el cabello rubio y los ojos azules. Woltmann estaba poseído por la obsesión de la teoría rubio-azul y caía de nuevo en éxtasis cada vez que creía haber descubierto un nuevo ejemplar de esa especie.[74]
Se pregunta uno a menudo qué es lo que prueban esas afirmaciones. Nadie ha puesto aún en duda que en Francia y en Italia existen elementos raciales germánicos. Ambos pueblos están mezclados racialmente tanto como los alemanes, como todos los demás pueblos de Europa. Francia e Italia han sido invadidas repetidamente por tribus germánicas, del mismo modo que olas de tribus eslavas, celtas y romanas han invadido a Alemania. Pero hasta qué punto, en qué grado es determinada la cultura de un pueblo por la raza, es un problema al que ninguna ciencia ha podido encontrar todavía y probablemente no encuentre una respuesta. Estamos reducidos aquí simplemente a suposiciones que no pueden ponerse en el lugar de los hechos reales. No sabemos siquiera algo fijo sobre las causas de la aparición de los rasgos raciales tan puramente externos como el color del cabello, de los ojos, etc.
Además, todo el diagnóstico por el retrato, de Woltmann y de su sucesor Otto Hauser, no tiene valor alguno, pues es el medio menos digno de crédito que podía buscarse para la comprobación de determinados signos característicos. En los libros de retratos de nuestros astrólogos raciales están muy bien tales pruebas y llenan incluso allí su cometido; pero para el investigador serio apenas si ofrecen algún punto de apoyo. La obra del artista no es una fotografía que nos refleje fielmente lo que es. Ha de estimarse en primera línea como una reproducción de lo que el artista ve con sus ojos interiores. La figura interior que tiene el artista por delante, y sin la cual no se produciría nunca una obra de arte, afecta no raramente, en alta medida, la identidad de la obra con el original. También aquí cumple un importante papel el estilo personal y la escuela a que el artista pertenece. ¿A qué investigador sensato se le podría ocurrir averiguar, por los retratos de los actuales cubistas y futuristas, los caracteres de la raza a que alguien pertenece? Aparte del hecho de que los mismos retratos que debieron servir a Woltmann como documentos del origen germánico de la cultura francesa e italiana, ofrecen a otros representantes de la idea racista motivos para conclusiones muy distintas. Por ejemplo Albrecht Wirth, que cree reconocer en la raza el factor decisivo del desenvolvimiento histórico, escribe en su obra Rasse und Volk:
Por un error singular de obsecación, Woltmann y sus partidarios descubrieron en tantos genios y talentos de Italia y de Francia rasgos germánicos. Para ojos imparciales, los retratos que Woltmann agregó como explicación muestran precisamente lo contrario: tipos baskiros, mediterráneos y negros.
En realidad, en la larga galería de retratos que cita Woltmann para fortificar ante el mundo su tesis, apenas hay un tipo que pueda pasar por representante legítimo de la raza germánica. En cada uno de ellos están más o menos marcados los caracteres innegables del mestizaje. Si de las investigaciones de Woltmann y Hauser se pudiera derivar una ley de la historia, sólo podría ser ésta y ninguna otra: la pureza de raza debilita paulatinamente la fuerza espiritual y tiene por consecuencia la lenta decadencia, mientras el cruce de razas inyecta nuevas energías vitales en la capacidad cultural, favoreciendo la aparición de personalidades geniales. Lo mismo puede aplicarse a nuestros representantes alemanes de la cultura, y Max van Gruber dijo no sin razón:
Y cuando examinamos las características físicas de nuestros más grandes hombres en cnanto a su pertenencia racial, encontramos; es verdad, en muchos, caracteres nórdicos; pero en casi ninguno exclusivamente nórdicos. La primera ojeada muestra al entendido que ni Federico el Grande, ni e1 barón von Stein, ni Bismarck fueron nórdicos puros; de Lutero, Melanchton, Leibnitz, Kant, Schopenhauer puede decirse lo mismo, e igualmente de Liebig, Julius Robert Mayer y Helmholtz, de Goerhe, Schiller y Grillpatzer, de Durero, Menzel y Feuerbach y también, por cierto de los más grandes genios de la más alemana de todas las artes, la música de Bach y Gluck y Hyden hasta Brukner. Todos eran mestizos; lo mismo se puede asegurar de los grandes italianos. Miguel Angel y galileo no eran seguramente, si lo eran algo, n+ordicos puros. A las cualidades de los nórdicos han tenido que agregarse al parecer ingredientes de otras razas para producir la felíz composición de cualidades.[75]
Puede sostener Wokmann incluso que Dante, Rafael, Lutero y otros, han sido genios, no porque eran mestizos, sino a pesar de ello y que sus cualidades eeniales eran la parte heredada de la raza germánica; pero eso no es más que retórica estéril mientras no se consiga establecer la influencia de la raza en las cualidades psíquicas del hombre y fundamentar esa influencia de una manera científica. Con la misma lógica se podría sostener que lo genial en hombres como Lutero, Goethe, Kant o Beethoven se puede atribuir a la mezcla de sangre alpina u oriental. Con ello no se habría probado nada, pero el mundo se habría enriquecido con una afirmación más. En realidad, durante la guerra se encontraron realmente del otro lado de los Vosgos, hombres como Paul Souday y otros que sostenían que todas las personalidades verdaderamente grandes que ha producido Alemania habían sido de origen celta y no germánico. ¿Por qué no?
Los novísimos representantes de las llamadas teorías racistas se esfuerzan cuanto pueden por dar un barniz científico a sus concepciones, y apelan sobre todo a las leyes de la herencia, que tienen un papel tan importante en las ciencias naturales modernas y son aún objeto de tanta discusión. Por herencia se entiende en biología en primer ténnino los hechos comprobados por la observación general de que las plantas y los animales son semejantes a sus generadores, y que esa similitud de atributos plasma energías especiales que, aun al dividirse en ínfimas partículas del mismo protoplasma, se desarrollan de esas partículas las mismas o simi1ares cualidades hereditarias. De ahí se desprende que hay en el protoplasma energías especiales que, aun al dividirse en ínfimas partículas, transmiten las cualidades del todo a la descendencia. Así se llegó a la convicción de que las verdaderas causas de la herencia han de ser buscadas en una condición determinada de la substancia celular viviente que llamamos protoplasma.
Por valioso que fuese ese resultado, apenas nos ha aproximado a la solución propiamente dicha de la cuestión, pero puso a la ciencia directamente ante una gran serie de nuevos problemas, cuya solución no era menos difícil. Ante todo había que establecer los procesos que originaban en el protoplasma la transmisión de determinados caracteres, una tarea ligada a dificultades insuperables. Igualmente están envueltos en completas tinieblas todavía los procesos internos que preceden a la herencia. Ciertamente, la ciencia ha conseguido comprobar la existencia de moléculas llamadas químicas y de órganos ya bastante desarrollados dentro del tejido celular; pero la agrupación singular de las moléculas y las causas internas a que hay que atribuir la diferencia de los grupos nucleares en la substancia muerta y en loa viva, permanece para nosotros desconocida hasta hoy. Se puede decir tranquilamente que, en ese difícil dominio, estamos reducidos todavía sólo a presunciones, pues ninguna de las numerosas teorías de la herencia ha sido capaz todavía de levantar el velo de Maya tendido hasta hoy sobre los procesos efectivos de la herencia. En cambio, hemos tenido más éxito en la observación de los cruzamientos de razas y sus resultados: en verdad se trata aquí menos de una explicación de causas que de una comprobación de hechos.
Ya hace setenta años había hecho el monje agustino Gregor Mendel, en su tranquilo monasterio de Brünn, cruzamientos con veintidós variedades de plantas de guisantes y había alcanzado este resultado: el cruzamiento de una variedad amarilla con una verde tenía por resultado que la descendencia tuviera totalmente semilla amarilla, quedando la verde, al parecer, enteramente excluida. Pero cuando fecundó las plantas amarillas híbridas con su propio polen, en la descendencia se presentó el verde desaparecido en una proporción determinada: de cada cuatro plantas de la segunda generación, tres eran de semilla amarilla y una verde. El carácter de la variedad verde no había, pues, desaparecido, sino que había sido cubierto por el carácter de la amarilla simplemente. Mendel habla, en consecuencia, de caracteres recesibos y ocultados, y dominantes u ocultadores. Las plantas recesivas —en este caso, pues, las de semilla verde— se evidenciaron hereditarias en nueva fecundación, mientras la autofecundación fue estrictamente mantenida y no se produjo ningún nuevo cruce. Pero las plantas dominantes se escindían regularmente en cada nueva generación. Una tercera parte de su descendencia volvía a ser dominante, conservando hereditariamente sus caracteres especiales; las otras dos terceras partes se mendelizaban, es decir, se escindían de nuevo, al reproducirse, en ejemplares dominantes y recesivos, y siempre en la misma proporción de tres a uno. En la misma condición, se repitió siempre el proceso.
Ensayos incontables de afamados botánicos y zoólogos han confirmado desde entonces por completo las reglas de Mendel; además coinciden con los resultados de la citología moderna o estudio de las células, en tanto que se pueda observar el crecimiento y división celular. Por eso se puede aceptar que esas reglas tienen validez para todo ser orgánico, hasta el hombre, y que, en toda naturaleza, tiene lugar un proceso unitario de herencia; pero ese reconocimiento no excluye innumerables dificultades que nos han impedido hasta aquí una visión más profunda en ese misterioso proceso. De las reglas mendelianas de la herencia se desprende que los caracteres de ambos padres se transmiten a la descendencia en una proporción determinada. Por otra parte la investigación celular ha comprobado que las cualidades hereditarias de un ser viviente deben buscarse en las partículas cuidadosamente divididas del núcleo que llamamos cromosoma. De todo lo que la ciencia pudo establecer hasta ahora, con más o menos seguridad, parece resultar que en la célula germinal fecundada están representadas en dos pares todas las cualidades hereditarias, de tal manera que uno de los pares procede de la célula seminal del padre y el otro del óvulo de la madre.
Pero como no se puede aceptar la transmisión de las cualidades hereditarias de ambos padres en su totalidad a cada hijo, porque, en este caso, su número habría de crecer en cada generación, se llegó a la hipótesis de que sólo existen los caracteres hereditarios de un ser vivo en el núcleo de la célula somática, pero que la célula germinativa ha de sufrir aún nueva división especial, en donde sólo recibe la mitad de todas las cualidades, es decir sólo un par de cada paridad de caracteres. Se admite que en las células somáticas ordinarias del hombre hay cuarenta y ocho cromosomas, pero que en la célula germinal apta para la reproducción sólo se encuentran veinticuatro. Con eso no se quiere decir que el hombre no tiene más que veinticuatro pares con caracteres que interesan como vehículos de la herencia. En cada cromosona pueden existir diversos ayuntamientos de distintas paridades de caracteres, con lo cual pueden aparecer en la descendencia las combinaciones más distintas. Pero como toda fecundación es propiamente un cruzamiento, aun cuando se trate de seres de la misma raza, porque en la naturaleza no hay individuos completamente iguales, se desprende que en todo proceso de fecundación pueden aparecer los resultados más diversos. Así, con sólo dos factores hereditarios distintos, aparecen ya en la segunda generación cuatro variedades, en la tercera ocho, en la cuarta dieciséis, en la décima 1024, Y así sucesivamente. Debido a esas posibilidades apenas concebibles de combinaciones, no sólo se vuelve cada vez más difícil una visión de conjunto de los resultados del proceso de la herencia, sino directamente imposible.
Y sin embargo, se trató aquí sólo de caracteres puramente físicos. Pero donde se trata de cualidades espirituales y psicológicas, los procesos se vuelven más complicados, porque ahí no es posible una selección o fijación de las cualidades discriminadas. Pues no somos capaces de descomponer los caracteres espirituales en sus elementos integrantes y de separar una parte de las demás. Las cualidades psicológicas y espirituales se valorizan sólo como conjunto; aun si admitiésemos que las reglas mendelianas de la herencia son aplicables aquí, nos falta aún, sin embargo, todo medio para demostrar su eficiencia con la observación científica.
Si después se aclara que las razas puras no se encuentran hoy en parte alguna, que probablemente no han existido nunca; que todos los pueblos europeos no representan más que una mezcla de todas las razas posibles, que se diferencian hacia fuera, pero también dentro de la misma nación simplemente por la proporción de los elementos integrantes, sólo entonces se obtiene una noción de las dificultades que se oponen a cada paso al investigador serio. Si además se tiene presente cuán inseguros son todavía los resultados de la investigación antropológica en relación a las diversas razas y, en particular, cuán deficientes son actualmente aún nuestros conocimientos sobre los procesos internos de la herencia, no se puede menos de confesar que todo ensayo de construir, sobre fundamentos tan inseguros, una teoría que nos descubra el sentido más hondo de todo desarrollo histórico y capacite a sus representantes para pronunciar un fallo infalible sobre las cualidades morales, espirituales y culturales de los diversos grupos humanos, que cualquier ensayo así ha de interpretarse como un juego absurdo o como una burda patraña. Es un signo grave de la decadencia espiritual de una sociedad que ha perdido toda contención moral interior y se empeña por tanto en substituir los antiguos valores éticos por conceptos étnicos, el que precisamente esas teorías hayan podido encontrar en Alemania una difusión tan amplia.
De los actuales representantes del pensamiento racista, el doctor Hans Günther es el más conocido y el más discutido. Sus numerosos escritos, y especialmente su Rassenkunde des deutschen Volkes, han hallado en el país una difusión extraordinaria y han adquirido en vastos círculos una influencia que no debe desestimarse. Lo que diferencia a Günther de sus antecesores no es el contenido de su teoría, sino el esfuerzo por envolverla en un manto científico, para darle exteriormente una apariencia de que carece. Günther ha reunido un amplio material para cimentar su concepción, y eso es todo. Cuando hay que presentar conclusiones científicas de significación decisiva, fracasa completamente y vuelve a los métodos de Gobineau y de Chamberlain, que se basaron simplemente en un anhelo, en una imaginación. El ario queda en él en plano secundario, también el germano ha terminado su papel; el ideal de Günther es la raza nórdica, a la que provee de las cualidades heredadas más valiosas, tan generosamente como lo han hecho Gobineau con los arios y Chamberlain con los germanos. Además ha enriquecido la división de razas en Europa con un nuevo elemento, y a nomenclaturas de división ya existentes les ha dado otros nombres, sin que por eso hayan ganado algo nuestros conocimientos.
El sabio americano Ripley, el primero que hizo el ensayo de escribir una historia antropológica de los pueblos europeos, se contentó con tres tipos principales, que denominó como razas teutónica, celtoalpina y mediterránea. Después se añadió a esas tres razas una cuarta, la dinárica, y se creyó que en esos cuatro tipos fundamentales habían sido comprendidos los elementos capitales de la composición étnica de Europa. Además de esas cuatro razas básicas hay aún en Europa caracteres raciales nordasiáticos, semitas, mogólicos y negros. Naturalmente no hay que imaginarse como razas puras esos cuatro tipos; ante todo se trata aquí de una hipótesis de trabajo para la ciencia, para proceder a una clasificación de la población europea según las líneas generales más o menos definidas. La masa de los pueblos europeos se compone sólo de resultados de cruzamientos de esas razas. Pero estas mismas han sido resultado de determinados cruzamientos, que con el tiempo han asumido ciertas formas, como ocurre siempre en toda formación racial. Günther ha agregado a esas cuatro razas principales, innecesariamente, una quinta: la llamada raza del Báltico oriental; además de ese nuevo descubrimiento ha rebautizado la raza alpina, que él llama ostich (oriental). No había ningún motivo para ese cambio, y su adversario irreductible en el campo racial, el doctor Merkenschlager, puede tener razón cuando admite que Günther, con ese cambio de nombre de los alpinos por el de raza oriental, no ha perseguido más que el propósito de presentarla al sentimiento de sus lectores como contaminada y facilitar a las masas sin criterio la transmutación en ostjüdisch (judío-oriental).
Como casi todos los actuales teóricos racistas, también Günther pane en sus consideraciones de las modernas teorías de la herencia; son principalmente las presunciones hipotéticas del neo-mendelismo las que han de servirle de cimiento. Según esas concepciones no hay ninguna especie de influencia externa en los caracteres hereditarios, de tal modo que una modificación de los factores hereditarios sólo puede venir del cruzamiento. De ahí debe concluirse que el hombre y cualquier otro ser vivo han de ser considerados meramente como resultados de ciertas cualidades hereditarias, recibidas ya antes del nacimiento y que no pueden ser relegadas ni por las influencias del ambiente natural y social ni por otros efectos en su camino fatalmente prefijado.
Aquí está el error esencial de todas las teorías raciales, la causa de sus inevitables sofismas. Günther, y con él todos los representantes del pensamiento racista, parte de suposiciones que no se prueban por nada y que en todo momento pueden ser puestas en descubierto en su vaciedad e inconsistencia interna, por ejemplos de la vida cotidiana y de la historia. Sólo se podrían tomar en serio esas afirmaciones cuando sw representantes fuesen capaces de aportar pruebas concluyentes de los tres puntos siguientes: primero, que las disposiciones hereditarias son inmutables en realidad y no pueden ser alcanzadas por las influencias del ambiente; segundo, que los caracteres físicos tienen que ser considerados como signos intergiversables de determinadas cualidades psíquicas y espirituales; tercero, que la vida del hombre no es determinada más que por su naturaleza congénita y que las cualidades adquiridas o logradas por educación no pueden tener influencia esencial en su destino.
Segunda parte
Por lo que se refiere al primer problema, se ha manifestado ya antes que la ciencia conoce una inmensa serie de hechos comprobados, de los que resulta indiscutiblemente que sí actúan las influencias del nuevo ambiente sobre las disposiciones hereditarias y pueden tener por consecuencia modificaciones en éstas. La circunstancia de que distintos investigadores han conseguido motivar una transformación de los caracteres hereditarios por medio de irradiaciones, de cambios de temperatura, etc., habla en favor de esa tesis. A eso hay que añadir las influencias de la domesticación, cuya importancia ha sido destacada particularmente por Eduard Hahn y Eugen Fischer, y llevó al último a declarar: El hombre es una forma domesticada y la domesticación es precisamente la que motivó o cooperó en su fuerte variabilidad.
Sobre el segundo problema de nada vale la sutileza. Porque no se puede aportar ni la sombra de una prueba de que los caracteres raciales externos, como la forma del cráneo, el color del cabello, la contextura esbelta o achaparrada, etc., estén en alguna relación con las cualidades espirituales o morales del hombre, de modo que, por ejemplo, un nórdico de alta talla, de cabello rubio y de ojos azules, dispondría, en razón de sus caracteres físicos, de cualidades de naturaleza moral y espiritual que no se podrían encontrar en los descendientes de otras razas. Nuestros ideólogos raciales afirman ciertamente eso; pero ahí está toda la inconsistencia de sus teorías, pues sostienen cosas de cuya exactitud no pueden aportar la prueba más mínima.
Ya se ha destacado antes que, en la larga serie de las personalidades geniales que se han hecho meritorias en la cultura espiritual de Alemania, apenas se encontrará una cuya apariencia corresponda sólo medianamente a la representación ideal del hombre nórdico. Y precisamente las más grandes de entre ellas son las que más distantes se hallan físicamente de los lineamientos fantásticos que los Günther, Hauser, Clauss y otros les atribuyeron. Piénsese en Lutero, Goetbe, Beethoven, a quienes faltan casi completamente los caracteres externos de la llamada raza nórdica, y que han sido calificados, hasta por los representantes más destacados de la idea de raza, como mestizos evidentes con salpicaduras de sangre oriental, nordasiática y negromalaya en sus venas. Peor resultaría si sometiésemos a la prueba de la sangre a los campeones de la escena de atletas de la lucha de razas, a los Hitler, a los Alfred Rosenberg, a los Göbbels, a los Streicher y a otros, para dar a esos dignos representantes de la raza nórdica y de los intereses nacionales la ocasión de fortificar también por la pureza de su sangre su derecho a la dirección del Tercer Reich.[76]
Si es indiscutible que hombres como Sócrates, Horacio, Miguel Angel, Dante, Lutero, Galileo, Rembrandt, Goya, Rousseau, Pestalozzi, Herder, Goethe, Beethoven, Byron, Puschkin, Dostoievski, Tolstoi, Dumas, Balzac, Poe, Strindberg, Ibsen, Zola y cien otros han sido mestizos, con eso se tiene la prueba de que los caracteres raciales externos no importan nada en las actitudes espirituales y psicológicas del hombre. Suscita hilaridad cuando se ve con qué subtertugios saltan nuestros modernos fetichistas raciales sobre esas cosas difíciles. Por ejemplo, el doctor Clauss salvó simplemente la cuestión incómoda de la filiación racial de Beethoven diciendo:
Beethoven, por lo que se refiere a su dotación musical, era un hombre nórdico. Lo prueba claramente el estilo de su obra. En eso no cambia nada el hecho que su cuerpo —considerado antropológicamente, es decir: la masa y el peso de su cuerpo— tal vez era bastante oriental puro.[77]
¡Como vemos, la transfiguración más pura de las almas! ¿Qué fuerzas misteriosas han intervenido para meter el alma racial nórdica de Beethoven en un simple cuerpo oriental? ¿No habrán tenido su mano en el juego los judíos o los masones?
Queda aún el último problema: si las cualidades que se conquista el hombre a través de su vida poco a poco o las que le han sido inculcadas por el círculo cultural en que vive, no tienen en realidad ninguna influencia sobre sus disposiciones heredadas. Si se pudiera probar eso, habría que hablar realmente de un destino de la sangre al que nadie puede escapar. ¿Cómo están en realidad las cosas? El poder de los caracteres adquiridos se advierte diariamente en nuestra vida y recubre con frecuencia las disposiciones heredadas con que hemos iniciado el viaje por la vida. Un ejemplo de ello son los dos instintos más fuertes, que se manifiestan en todo ser viviente de igual modo imperioso, y en los hombres de todas las razas y zonas: el hambre y el amor. El hombre ha rodeado esos dos instintos innatos, que compendian toda la energía vital del individuo y de la raza, con una red de antiquísimas costumbres y hábitos que, en el curso del tiempo, se han condensado en determinados principios éticos; el instinto inicial casi no aparece ya en la mayoría de los casos ante esa condensación de conceptos adquiridos y formados por la educación. ¿No vemos acaso cada día cómo en las grandes ciudades pasan mudos millares y millares de hombres miserables y hambrientos ante los ricos escaparates de los comercios de víveres? Devoran esos alimentos con mirada codiciosa, pero raramente se atreve uno de ellos a dejar suelto el instinto primario y a tomar lo que necesita para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes. El miedo a la ley, el temor a la opinión pública, el respeto imbuído ante el derecho de propiedad de los otros se muestran más fuertes que el impulso interior del instinto natural. Y sin embargo se trata aquí, en este caso, de cualidades adquiridas que no se transmiten hereditariamente, como no se transmiten a sus hijos las manos callosas de herrero. El niño no entiende esas cosas hasta que, poco a poco, aprende a adaptarse a ellas.
¿Y el amor? ¡Con cuántos preceptos, deberes, costumbres grotescas ha constreñido el hombre el más elemental de sus instintos? Hasta en los pueblos más primitivos existe una cantidad inmensa de usos y costumbres severos, santificados por el hábito, respetados por la opinión pública. La fantasía humana imaginó el culto a Astarté en Babilonia y el de Milita en Asiria, las religiones sexuales de la India y el ascetismo de los santos de la religión cristiana. Creó todas las instituciones de la actividad sexual: poligamia, poliandria, monogamia y todas las formas de la relación libre desde la prostitución sagrada de los pueblos semitas hasta el acuartelamiento estatal de las mujeres de la calle. Puso bajo normas fijas toda la escala de las pasiones sexuales y desarrolló determinadas concepciones que arraigan hoy hondamente en el alma del hombre. Y sin embargo, se trata también aquí de conceptos, de costumbres, de normas adquiridas, que han encontrado su expresión sentimental en definitiva, mediante cualidades recibidas por educación. Y son precisamente esas cualidades las que han señalado a la vida amorosa del hombre sus líneas fijas y las que obligan continuamente a la superación, a menudo muy penosa, de su instinto natural. Ni la sofistica más descabellada puede desmentir estos hechos.
Toda etapa de la historia humana nos muestra la influencia poderosa de las ideas religiosas, políticas y morales sobre el desenvolvimiento social de los hombres, el fuerte efecto de las condiciones sociales en que viven, y cómo por su parte actúan sobre la formación de sus ideas y concepciones. Esa eterna influencia recíproca crea el contenido de toda la historia. Cientos de millares de hombres han muerto por tales o cuales ideas, muy a menudo en las circunstancias más terribles, y con su comportamiento han destrozado a conciencia el instinto innato inherente en todo ser vivo; y se hizo eso bajo la influencia todopoderosa de nociones adquiridas. Religiones como el islamismo, el cristianismo y otras han atraído a su círculo mágico a pueblos de todas las razas. Lo mismo se puede decir de todos los grandes movimientos populares de la historia. Piénsese en el movimiento cristiano del tiempo de la decadencia romana, en los grandes movimientos del periodo de la Reforma, en las corrientes internacionales de ideas como el liberalismo, la democracia o el socialismo, que han sabido extender sus fuerzas prose1itistas a hombres de las más distintas razas, y agrupar en torno de sus banderas a hombres y mujeres de todas las clases sociales. Los pueblos de la llamada raza nórdica no han hecho ninguna excepción a esta regla.
Nuestros alquimistas raciales tratan de salir del atolladero sosteniendo que los pueblos de la raza nórdica se han manifestado muy frecuentemente en favor de ideas que desde el punto de vista racial les eran extrañas y con las cuales no tenían relación profunda. Se califica incluso esa incomprensible disposición en favor de lo extranjero y de la esencia extranjera, como uno de los aspectos más deplorables del germanismo y en general de la raza nórdica. Ocurrencias de esa especie, que se encuentran a menudo en Günther, Hauser, Neuner y otros, producen una impresión algo rara. ¿Qué clase de raza notable es esa que se siente siempre atraída, como el hierro por el imán, hacia las ideas extranjeras y los caminos extraños? Ese fenómeno antinatural podría llevar a alguien a la convicción de que se trata aquí de una degeneración morbosa del alma de la raza nórdica, lo que se deduce por lo demás bastante claramente de toda la hojarasca racista de nuestro tiempo. Todavía es más singular cuando los adoradores extasiados de la maravillosa raza nórdica se esfuerzan por extirpar esos defectos morales de la belleza de su ídolo, anunciando al mismo instante que raza es fatalidad. Si es así, ¿de qué valen todos los ensayos de aleccionamiento? ¿Qué valor tiene cuando Günther y su anillo nórdico —una especie de Internacional de ojos azules y de cabello rubio— quieren ofrecerlo todo para impedir en el futuro guerras entre pueblos de las razas nórdicas? ¿O cuando Otto Hauser proclama al mundo asombrado que los estrategas principales de la guerra mundial en ambos bandos, han sido nórdicos rubios, presentando al general francés Joffre como godo rubio? Tanto peor para ellos si es así. Pues eso no prueba sino que los nórdicos rubios se han degollado mutuamente por una causa que les era extraña de acuerdo con su sangre; pero ante todo prueba que la voz de la sangre innata nada puede hacer frente a los intereses económicos y políticos, en torno a los cuales se giraba en esa guerra.
Puede el ideólogo racista francés Vacher de Lapouge continuar anunciando que en el siglo XX se matarán millones de seres humanos por causa de uno o dos grados más o menos en el índice craneano, y que en ese signo, que substituirá al schibboleth bíblico y el parentesco lingüístico, se reconocerán las razas afines, y los últimos sentimentalistas contemplarán formidables exterminaciones de pueblos; también en este caso fue la realidad descarnada menos fantástica que la fuerza de imaginación sedienta de sangre del fetichista racial francés. No se han roto la cabeza los pueblos en la guerra porque la cabeza era un poco más larga o un poco más corta, sino porque las contradicciones de intereses en el mundo capitalista habían alcanzado tal grado que la guerra pareció a las capas dominantes la única salida viable para escapar al callejón en que se habían metido. En la pasada guerra mundial han combatido las razas más diversas en cada sector beligerante. Hasta los negros y los amarillos han sido atraídos a la catástrofe, sin que la voz de la sangre les haya impedido dejarse degollar por intereses que seguramente no les eran propios.
Los pueblos han experimentado no raramente una mutación radical de sus viejos usos y costumbres, sin que se pudiera atribuir ese fenómeno a cruzamientos raciales. Según el testimonio unánime de todos los teóricos raciales conocidos, los hombres de la raza nórdica están representados fuertemente todavía en los países escandinavos y principalmente en Suecia. Pero precisamente suecos, noruegos y daneses han conocido en el curso de su historia profundas modificaciones de sus viejas costumbres de vida. Los mismos países que un tiempo eran considerados como el hogar de las tribus guerreras de Europa, a los que se odiaba y temía, albergan hoy la población más pacífica del Continente. El famoso espíriiu de los vikingos, que sería un carácter saliente de la raza nórdica, se ha desvanecido precisamente en los países escandinavos. La expresión pacifistas natos, inventada por Günther y sus partidarios, para desacreditar moralmente a los llamados hombres orientales, no se aplica a nadie mejor que a los actuales escandinavos. Ejemplos idénticos y similares los conoce la historia por millares. Y sólo demuestran que la novísima creencia en el destino de la raza es el fatalismo más enfermizo que se haya imaginado jamás; es la sumisión más miserable y denigrante del espíritu a la obsesión canibalesca de la voz de la sangre.
Para evitar la decadencia de la noble raza, se llegó en Alemania a la famosa idea de la nordificación, que ha conducido a las proposiciones más atrevidas. La llamada teoría de la nordificación ha producido en los últimos diez años toda una oleada de producciones literarias; no se podría encontrar nada más grotesco. Ningún otro país sabría imitar eso. La mayoría de los singulares santos que se destacan hoy como reformadores de las relaciones sexuales en Alemania, quieren que el apareamiento se opere bajo la mano ordenadora del Estado. Otros hablan abiertamente de la introducción legal de la poligamia, a fin de vigorizar a la maravillosa raza nórdica un tanto debilitada. Y para que tampoco quede en situación inferior el punto de vista señorial en medio del derrumbamiento del viejo mundo feminizado —como se expresó tan finamente Alfred Rosenberg, el consejero espiritual de Hitler— sostuvo el señor Richard Rudolf en su escrito Geschlechtsmoral (Moral sexual), la poligamia, no sólo como medio para llevar a las más altas realizaciones la fecundidad de la raza nórdica, sino porque esa condición corresponde mejor a los instintos polígamos del varón.
Partidarios entusiastas de la nordificación han dado vida hace unos años incluso a un movimiento especial que propaga el llamado matrimonio Midgard, cuyos miembros propician la fundación y financiación de colonias especiales en que hombres y mujeres nórdicos, seleccionados para ese objetivo, se dedicarían a la honrosa tarea de evitar la decadencia de la noble raza mediante la acción conjunta en el terreno amoroso. A cada hombre le corresponderían diez mujeres. Ese matrimonio se ha imaginado como una especie de asociación para la preñez; su duración no habría de extenderse más allá del nacimiento del hijo, siempre que ambas partes no manifestaran el deseo de proseguir la alianza más tiempo. En su libro Weltanschauung und Meruchezüchtung, defendió el consejero sanitario F. Dupré un llamado matrimonio temporal, que sólo había de tener por objeto fines reproductivos. Un Consejo de los ancianos nombrados por el Estado debía vigilar al respecto. Las parejas deben ser reunidas solamente con fines de reproducción, se lee en ese singular plan. Conseguida ésta, serán separadas... El costo de la pulcra procreación estará a cargo del Estado. Lo mismo que Hentschel, el inventor del matrimonio Midgard, se pronunció el señor Walter Darré, posteriormente ministro nacionalsocialista de agricultura de Alemania, en su libro Neu Adel aus Blut und Boden, por la crianza de una nueva nobleza en establecimientos especiales aislados. El señor Darré quiere someter la reproducción de la nación a una vigilancia continua por la creación de centros de crianza. Con ese fin se establecerán libros del hogar y actas genealógicas para todas las mujeres. Las muchachas se dividirán en cuatro clases, a quienes, en base a las actas genealógicas especiales, se les permitirá la reproducción en el matrimonio de conformidad con sus cualidades raciales y su capacidad concepcional, o no se les permitirá. El 12 de marzo de 1930, presentaron los nacionalsocialistas al Reichstag el siguiente agregado al artículo 218 del Código penal:
El que se propone contener artificialmente la fecundidad natural del pueblo alemán en daño de la nación, o fomenta tales propósitos por la palabra, el escrito, la figura impresa o de otro modo, o el que contribuye al empeoramiento y a la descomposición racial del pueblo alemán, o amenaza contribuir a ello mediante el cruce con miembros de la comunidad judía de sangre o con razas de color, será castigado con prisión por traición a la raza.
El 31 de diciembre de 1931, ordenó la dirección nacional de los S. S. hitlerianos que, a partir del primero de enero de 1932, todos los S. S. que quisieran casarse debían solicitar una autorización especial de una llamada oficina racial. Ese singular documento, que propiciaba la valiosa conservación de la pureza hereditaria de la especie alemana considerada nórdica, y que habla de un registro familiar de los S. S., nos dió la primera indicación de la futura magnificencia del Tercer Reich. Es característico que las mismas gentes que tanto alardean de idealismo alemán y que con tan profunda indignación combaten la degradación máterialista de Alemania, estiman las relaciones de los sexos sólo de acuerdo con los puntos de vista del ganadero y rebajan la vida amorosa de los seres humanos al nivel de un establecimiento de remonta. Después de la racionalización de la economia, la racionalización de las relaciones sexuales... ¡Qué porvenir!
Pero toda la charlatanería de la nordificación no tiene ningún valor, porque faltan todas las condiciones para semejante proceso. Si la raza no fuera sólo un concepto, y, en cambio, fuese una unidad real de vida, cuyos caracteres se transmiten como un todo a la descendencia, se podría hablar aún sobre semejantes proposiciones. Un ganadero puede criar sus ovejas, sus vacas o sus cerdos conforme al rendimiento de carne, de leche o de grasa; pero querer criar a los seres humanos conforme a determinadas características espirituales y psicológicas, es algo distinto. Todos los ensayos que se han hecho hasta aquí en plantas y animales, han demostrado que la raza no se conserva como conjunto en el cruce. Mientras los seres humanos con caracteres raciales iguales o similares queden aislados y sólo se reproduzcan en su propio círculo, aparecen más o menos unificados sus caracteres específicos o en combinaciones diversas. Por eso no sólo se puede comprobar en los descendientes caracteres puros y mezclados; existe también la posibilidad de todas las combinaciones imaginables en las cualidades hereditarias recibidas de los padres.
Pero ya no existen razas puras, y menos que en parte alguna, en Europa. Las llamadas razas fundamentales de Europa, están hoy tan hondamente entremezcladas que no se encuentran en ningún lugar pueblos de raza pura. Esto se aplica singularmente a Alemania, pues por su situación geográfica en el corazón del continente parece especialmente creada para ser territorio de tránsito de las tribus y de las poblaciones más distintas. En la época de las emigraciones, las tribus nórdicas han abandonado en masa su viejo terruño y han partido hacia el Sur, donde la sangre nórdica, poco a poco, se confundió con la sangre racialmente extraña de las poblaciones nativas. Tribus eslavas que irrumpieron de oriente ocuparon los territorios semiabandonados y se extendieron por el Norte hasta el Elba y por el Sur hasta Regnitz. Todavía hasta mediados del siglo XI fue llamado el bosque de Turingia bosque Eslavo, y se reconoce aún hoy, en los rasgos exteriores de sus habitantes, la fuerte representación de la sangre eslava. La vieja población de Alemania fue completamente transformada por esos cruzamientos continuos. Los alemanes no corresponden ni con mucho a la descripción que Tácito ha trazado de los germanos. No sólo se han modificado los caracteres físicos, sino que también las disposiciones psíquicas y espirituales han experimentado una mutación fundamental. Entre los 60 millones que hoy pueblan Alemania, seguramente no hay una sola persona que pueda señalarse como nórdica pura. Por eso es una de las ilusiones más singulares que hayan nacido de la imaginación humana el querer destilar de esa mezcolanza multicolor la vieja raza básica. Hay que ser en verdad teórico racista para imaginarse algo semejante. Toda la utopía de la ordenanza es —como observó ingeniosamente Brunhold Springer— no una misión, sino un juego pangermánico de sociedad.[78]
Son los extremos los que se atraen mutuamente, de modo particular en el amor de los sexos. El hombre rubio se sentirá siempre más atraído por la morena que por su igual. Es lo extraño lo que excita y seduce y agita la sangre con más fuerza. Ya el hecho de que no haya razas puras y que todos los pueblos sean formaciones mestizas, demuestra que la voz de la naturaleza es más fuerte que la voz de la raza o de la sangre. Ni la institución más severa de las castas de la India ha podido salvar la pureza racial. El hombre nordico de Günther y de sus partidarios no es más que un producto de la fantasía. La creencia en una raza que reúna en sí todos los caracteres de la belleza física con las cualidades más sobresalientes del espíritu y del alma, es una creencia en milagros, una quimera que no corresponde al pasado ni al porvenir.
Si la raza nórdica fuese, en realidad, aquel producto maravilloso de que ha brotado toda cultura humana, ¿cómo es que en su hogar nórdico no ha podido producir ninguna cultura que por su importancia fuera digna de mención? ¿Por qué se desarrollaron sus cualidades innatas, creadoras de cultura, primeramente en zonas distantes y lejos del terruño natal? ¿Por qué hubo un Sófocles, un Praxíteles, un Pericles, un Demóstenes, un Alejandro, un Augusto y cien otros, ensalzados por Günther, Woltmann, Hauser como representantes de la raza nórdica, sólo en Grecia y en Roma? Lo cierto es que el hombre nórdico sólo pudo poner de manifiesto sus famosísimos dones naturales en otro ambiente y en unión con otros pueblos. Pues los viajes de los vikingos, con que se ha hecho tanto ruido en los libros raciales, apenas pueden ser tenidos en cuenta como actos de cultura. Al contrario, han amenazado muy a menudo la cultura y han dejado en ruinas partes valiosas de ella, como lo han probado bastante claramente las expediciones de rapiña de los godos, de los vándalos, de los normandos y de otras tribus germánicas.
Todos los modernos teóricos racistas coinciden en que la capacidad creadora de Estados es uno de los caracteres más importantes del hombre nórdico, y en que ella le impuso como guía y dirigente de pueblos y naciones. Si es así, ¿cómo es que el hombre nórdico no ha creado precisamente en los países nórdicos un gran Imperio como, por ejemplo, el Imperio de Alejandro, de los Césares romanos o el de GengisKhan y ha permanecido desmenuzado siempre en sus pequeñas poblaciones? Resulta en verdad chocante que las mismas gentes que hablan tanto del genio creador de Estados de los nórdicos rubios, deploran al mismo tiempo la eterna desarmonía de las tribus germánicas como uno de los fenómenos más lamentables de su carácter y señalan siempre a los actuales alemanes las consecuencias funestas de esa modalidad de sus supuestos antepasados. Semejantes cualidades no se dejan seguramente compaginar con la capacidad para forjar grandes imperios y grandes naciones, lo que —dicho sea de paso— no habría sido en manera alguna una desgracia. El proverbial instinto de disgregación en las tribus germánicas, ensambla muy mal con su pretendida capacidad estatal. Esta se hizo presente para ellas tan sólo en el extranjero, cuando la idea de poder del Imperio romano se les presentó como una nueva revelación y se convirtió al mismo tiempo en su fatalidad.
Con ello no hay que negar a los hombres nórdicos de ningún modo capacidad cultural y otras cualidades valiosas; nada más lejos de nosotros que caer en el error opuesto al de los ideólogos racistas. Pero nos defendemos enérgicamente contra la arrogancia presuntuosa de gentes que poseen la osadla de desconocer a otras razas, no sólo todo profundo sentimiento de la cultura, sino también toda noción de honor y fidelidad. Finalmente, toda esa fraseología del alma de la raza, no es sino un juego ocioso en torno de nociones imaginadas. El método de colocar a grupos humanos enteros en un determinado nivel, incluso espiritual y psicológícamente, es una monstruosidad que tiene que conducir a los peores sofismas. No hay que negar que hombres que se reproducen durante siglos en un territorio determinado y bajo la ínfluencia del mismo ambiente natural y social, tienen comunes ciertos rasgos externos y también internos. En los miembros de la misma familia se expresa más fuertemente aún ese parecido que en una tribu o en un grupo de tribus; y sin embargo, ¡cumtos contrastes insuperables del carácter se encontrarían si se examinasen más a fondo las disposiciones espirituales y psíquicas de cada uno de los miembros de la familia! En general, el llamado carácter colectivo de un pueblo, de una nación o de una raza corresponde sólo a la interpretación personal de algunos que es aprobada y repetida sin crítica por los demás.
¿Qué se puede replicar, por ejemplo, cuando Günther dice a sus lectores en su Rassenkunde des jüdischen Volkes, sobre la llamada raza oriental: Esta raza ha salido del desierto, y su conducta espiritual se inclina a convertir en desierto nuevamente el suelo ya cultivado. Esto no es más que hinchazón retórica que no puede cimentarse en nada sólido; pues, en primer lugar, nos falta toda base histórica para decir que, en realidad, esa raza ha salido en verdad del desierto, y, en segundo lugar, ¿quién podría probar que se da realmente en los representantes de esa raza el instinto de convertir nuevamente en desierto la tierra cultivada? Pero Günther necesitaba esta construcción para hacer comprensible a sus lectores la esterilidad completa del judío. Y sin embargo, fueron los judíos de Palestina un pueblo agrícola, y toda su legislación estaba basada en ese hecho. Los árabes han transformado a España en un jardín, la mayor parte del cual se ha convertido en desierto después de la expulsión de los moros.
El miedo al judío se ha convertido, en los representantes del pensamiento racista, en un formal pánico de raza. Es verdad, se reconoce también en aquellos círculos que no existe algo así como una raza judía, y que los judíos, como todos los demás pueblos, sólo representan una mezcla de todos los elementos raciales posibles. Modernos teóricos racistas afirman incluso que circula por las venas de los judíos, junto a sangre nord-asiática, oriental, camítica y mogólica, también una gotita de sangre nórdica; pero parece que ellos habrían heredado precisamente lo peor de todas las razas. No hay una mala característica que no se haya atribuído a los judíos. Ellos son los verdaderos inventores del socialismo, y, al mismo tiempo, han dado origen al capitalismo. Han infectado todos los países con sus ideas liberales y han relajado todos los lazos de la autoridad; pero su religión es una creencia del carácter autoritario más inflexible, un culto al despotismo más acabado. Han originado guerras y han provocado revoluciones. Parece que no existen para otra cosa que para vomitar villanías contra los nobles hombres nórdicos. Pero se nos asegura también que la mezcla de sangre mata las disposiciones originarias de la raza y modifica sus cualidades espirituales y psicológicas. ¿Cómo es, pues, que una agrupación tan mezclada como los judíos pudo conservar, durante más de dos mil años, su concepción religiosa, a pesar de las persecuciones horribles que han tenido que soportar por ello? ¿No habría que admitir, siendo así, que hay en la historia otros factores que las disposiciones hereditarias de la raza? ¿Y cómo es que los judios pudieron envenenar con su espíritu moderno al mundo entero, si las ideas de los hombres no son más que el resultado de sus disposiciones hereditarias condicionadas por su sangre? ¿No hay que concluir de todo eso que el judío, o bien está por su sangre más próximo a nosotros de lo que quieren conceder los ideólogos racistas, o que las disposiciones hereditarias condicionadas por la sangre son demasiado débiles para poder resistir a las ideas extrañas?
Pero el ataque de las modernas teorías raciales no se dirige contra los judíos solamente; se dirige en mucha mayor medida, contra una parte del propio pueblo, contra los descendientes de la llamada raza alpina, que Günther ha rebautizado como oriental. Cuando Günther, Hauser, Clauss y compañía comienzan a hablar de los orientales se vuelven directamente malignos. El que la raza oriental se haya aposentado en el corazón de Europa es, para Günther, una gran desdicha, pues amenaza con su sangre impura continuamente a los nórdicos, cuya mezcla sanguínea con esa raza sin talento, sin espíritu creador, no puede menos de perjudicarle. El oriental es la negación más acabada del hombre nórdico. Si en éste encuentra su expresión más saliente el espíritu de soberanía, en aquél no vive más que el alma hosca del filisteo, incapaz de ningún gran gesto. El oriental es el pacifista nato, el hombre de la masa; de ahí su preferencia por la democracia, que sólo procede de la necesidad de rebajar todo lo que es más grande que él. No posee ningún rasgo heroico y no tiene tampoco ninguna comprensión para la grandeza de la patria y de la nación. Los orientales son los hombres de Jean Paul, que en Alemania están bastante o excesivamente representados. Son buenos como súbditos, pero no pueden ser jefes; para ser jefe no está llamado más que el hombre nórdico (véase a Hitler y a Göbbels). Pero eso no es todo:
La relación sexual dentro del mismo linaje, es decir, entre hermanos y entre padres e hijos, según me informan médicos de aquellos distritos, no serían ninguna gran rareza en los territorios orientales. El alma oriental no conoce quizá el concepto del incesto.[79]
Pero aun más pésimamente habla Otto Hauser de los hombres orientales, de quienes traza un cuadro tan corrompido como éste:
Por el dinero, todo le es grato. Vendería sin titubear su honor, si lo tuviera. Es el demócrata y el capitalista nato... El oriental es más lascivo que las razas puras y cruzadas. Para él tienen que danzar en el escenario mujeres y hombres desnudos y apretujarse en lo posible; lee con preferencia perversidades y las practica cuando tiene dinero para ello. Esclaviza a la mujer y es esclavizado por ella. Defiende el Individualismo en el sentido que cada cual puede hacer todo lo que quiere, violar niñas y niños, emplear todos los medios en la competencia social, espiritual y política. Y mientras en los demás es regla deportiva no echar mano a las partes sexuales del adversario, practica él, que por lo demás sostiene la liberación de todos los placeres, ese ejercicio con preferencia cuando puede atraer hacia él los genios que le son —a él, típicamente agenial— desagradables, y trata de hacer caer a los adversarios políticos a quienes no puede vencer en lucha honrada.[80]
Y en otro pasaje de su obra cuenta Hauser a sus lectores:
En su sexualidad el oriental es vulgar. No se puede estar con él media hora sin que cuente, no sólo anécdotas obscenas, sino sus propias aventuJills sexuales, y, en lo posible, también las de su mujer; y las mujeres entretienen a sus oyentes sobre sus dificultades en la menstruación. Su cría llena las paredes de vaginas y de penes, y concierta en los urinarios públicos las citas sexuales.
No se da crédito a los propios ojos cuando se leen cosas como ésas. La primera impresión es que se tiene que ver con un enfermo, pues esa gozosa intromisión en la sexualidad atribuída a los otros, nace seguramente de una inclinación perversa y es engendro de una fantasía mórbida que no conoce la sana sensualidad. Se explica así lo monstruoso de tales inculpaciones, que se lanzan aquí públicamente ante el mundo entero. Este hombre cubre con su suciedad a todo un grupo de seres humanos que cuenta en el propio país millones de hombres, y le atribuye supuestos rasgos de carácter que sólo han nacido de su imaginación enferma e impura. Esa especie de demostración caracteriza los métodos de los actuales ideólogos racistas, pero es también típica de la baja condición espiritual de hombres que no se avergüenzan de sacar a relucir los secretos de los urinarios, para acusar de algo al enemigo de raza y procurar con ello satisfacción a sus propios turbios instintos. Y ese veneno circula desde hace años por incontables libros, folletos y articulos periodísticos en Alemania. No hay que asombrarse de que esa siembra de dragones dé un día sus frutos. Pues eso es lo absurdo del actual movimiento nacionalsocialista en Alemania: que se apoya en la teoría racial, y que sus representantes, en su ceguera, no comprenden que destruyen así, con las propias manos, el baluarte más firme de la nación: el sentimiento inculcado de la común filiación nacional.
Cuando no se retrocede ante una difamación y calumnia tan espantosa de miembros de la propia nación, se puede uno imaginar cómo ha de estallar el fatalismo racial respecto de otros pueblos. De la absurda creencia en la superioridad de la noble raza señalada por Dios, surge lógicamente la creencia en su misión, histórica. La raza se convierte en problema del destino, en sueño de renovación del mundo por la voluntad consciente del germanismo. Y como no se puede admitir que otros pueblos vean la historia futura desde el mismo ángulo visual, la guerra es la única solución. La experiencia nos ha mostrado adónde conduce eso. La creencia en que el mundo disfrutará alguna vez de la esencia alemana, suscitó precisamente en sectores que tenían la mayor influencia en la historia de Alemania, la convicción de la ineludibilidad de la guerra alemana, de la que se hablaba tan a menudo en los círculos formados en torno de Chamberlain. Othmar Spann explicó en un escrito muy divulgado, en el que elogiaba la guerra como partera de toda cultura, lo que sigue:
Debemos esperar y desear que llegue esa guerra especialmente para demostrar que recaerá sobre nosotros solos su peso, que nosotros solos hemos de combatir con toda la energía que ha conservado, a través de los milenios, la raza germánica dominadora.[81]
Ese espíritu fue artificiosamente alimentado durante décadas enteras y se condensó poco a poco en aquella aberración fatalista que ve y considera toda la historia bajo el aspecto de la raza. Spann no fue el único que fantaseaba sobre la guerra de razas del futuro. En la sesión de la directiva de la Alldeutschen Verbandes del 30 de noviembre de 1912, ocupó el puesto más destacado el problema de la guerra próxima. Se habló de la lucha decisiva de todo el eslavismo contra el germanismo, como hicieron el barón von Stossel y otros; y el Dr. Reuter, de Hamburgo, declaró que nuestra misión principal consiste en esclarecer al pueblo sobre la verdadera razón de la guerra probablemente próxima, que ha de concebirse como lucha del eslavismo unificado contra el germanismo. Cuando en abril de 1913 el gobierno alemán presentó los nuevos proyectos de defensa, Betlunann-Hollweg fundamentó la nueva demanda señalando el peligro amenazante de un choque entre eslavos y germanos. Y, aunque la constelación de las potencias hubo de mostrar, al estallar la guerra, a todo el que quería verlo, que no se podía en modo alguno hablar de una guerra de razas, no faltaron voces que sólo querían ver en la espantosa catástrofe el choque ineludible de las razas. Hasta un historiador tan conocido como Karl Lamprecht publicó en el Berliner Tageblatt del 23 de agosto de 1914 un artículo en donde hablaba de la lucha del germanismo y del eslavismo latino (católico) contra la barbarie oriental invasora.
Entonces descubrió Lamprecht que Escandinavia, Holanda, Suiza y América habían tomado partido por Alemania en razón de su sentimiento de raza, y anunció jubiloso: ¡La sangre se hace sentir! La ilusión de tener a Estados Unidos como aliado le llevó incluso a proclamar el porvenir viviente de una cultura teutogermánica. Y cuando, finalmente, Inglaterra no se ajustaba a ese esquema, acentuó el gran historiador: Obsérvese cómo ha sido dominado el país central del imperio germánico, no ya por el espíritu puramente germánico, sino más bien por el céltico.[82]
Cuando la teoría racista ha podido producir una desviación tan incurable en el cerebro de un sabio de fama mundial, no hay que maravillarse de la arrogancia ridícula de un economista como Sombart, que anunció al mundo en aquellos días:
Así como el ave alemana, el águila, planea sobre todos los animales de la tierra, así se siente elevado el alemán por sobre todos los pueblos que le rodean y a quienes ve debajo suyo en infinita profundidad.[83]
No sostenemos que sólo es capaz el alemán de tales fantamagorías. Toda creencia en un religión, en una nación o en una raza elegida lleva a monstruosidades semejantes. Pero no hay que desconocer que la idea de raza no ha encontrado en ningún otro país tanta difusión ni ha dado vida a una literatura tan amplia como en Alemania. Casi parece como si la Alemania de 1871 hubiese querido alcanzar y recuperar lo que no habían alcanzado felizmente sobre la base de su concepción humanista sus grandes espíritus antes de la fundación del Imperio.
Los representantes de las doctrinas racistas se encuentran en la grata situación que se les puede envidiar, de poder salir públicamente con las afirmaciones más osadas, sin tener que esforzarse por exhibir pruebas palpables. Como ellos mismos saben que la mayoría de esas afirmaciones, en un examen de su valor científico, no pueden sostenerse, apelan a la infalibilidad del instinto de raza, que ve supuestamente más claro de lo que permite el procedimiento laborioso de la investigación científica. Si existiese realmente ese famoso instinto de la raza y si fuera demostrable, se podrían consolar de la falta de ciencia con el pretexto de que la voz interior o la raza en el propio seno proporcionaría al hombre certidumbre en todas las cosas difíciles, aun allí donde fracasa la ciencia. Pero en este caso los representantes más afamados de la teoría racial, en los puntos más esenciales de su doctrina habrían de armonizar y proclamar especialmente en sus conclusiones una cierta unidad de la concepción. ¡Pero ahi está el quid de la cuestión! Apenas hay un problema de importancia básica sobre el que se esté medianamente de acuerdo en el campo de los ideólogos de las razas. Muy a menudo las opiniones se escinden de tal manera que ni siquiera puede pensarse en la posibilidad de superar sus contradicciones. He aqui algunos ejemplos entre millares.
En su obra Rasse und Kultur, nos enseña Otto Hauser que los griegos han sido un pueblo rubio, bien definido, que llegó por si mismo a una cultura cuyo nivel será admirado siempre, que será siempre ejemplar, mientras circule en un pueblo, en un individuo, sangre nórdica afín. Woltmann, Günther y otros, han dicho lo mismo con otras palabras, gracias, sin duda, al mismo instinto nórdico que impregna la sangre afin a través de los milenios. Pero Gobineau, el verdadero fundador de la teoria racista, no tenia ninguna prueba favorable para los griegos, a quienes, por odio encarnizado contra la democracia, menospreciaba en todo sentido. En su gruesa obra de 1.200 páginas Historic des Perses, magnifica la cultura de los persas de una manera exagerada y nos describe a Grecia como un pueblo semi bárbaro, sin cultura propia digna de mención. Gobineau rehusa a los helenos incluso todas las cualidades morales y afirma que no tenian comprensión alguna del sentimiento del honor. Como vemos, los orientales más puros.
Para Chamberlain, el cristianismo es la expresión suprema del espíritu ario; en la fe cristiana se reveló en toda su profundidad el alma germánica, distinguiéndose con la máxima claridad de toda concepción semítica de la religión. Pues el judaismo es el contraste más acabado de la religión cristiana; toda sintesis filosófica entre espiritu judio y germánico es inimaginable también en religión. En cambio, Albrecht Wirth ve en el cristianismo un fruto del espiritu judiohelénico, que maduro cuando los despreciados judios salieron de la miseria del mundo externo para construirse un mundo interior más alto.[84] Eugen Dühring, en cambio, rechaza fundamentalmente el cristianismo, porque ha efectuado, por su influencia, la judaización del espíritu ario.[85] Ludwig Neuner acusa a los reyes francos de haber privado a nuestros antepasados de la vieja, propia fe, surgida de la consideración ingenua de la naturaleza, destruyéndola de raíz, habiéndoles impuesto, en cambio, un sistema religioso rigido de carácter manifiestamente internacional. Erich Mahlmeister, por su parte, nos explica en su escrito Für deutsche Geistesfreiheit: El cristianismo no es viril, es de esencia servil, opuesto directamente a la esencia alemana. Y sobre la persona de Cristo pronuncia el autor esta sentencia, El repudiado traidor al país de una raza odiada, es el dios ante el cual debe arrodillarse el alemán.
Günther, Hauser, Clauss ven en el protestantismo un movimiento espiritual de la raza nórdica, y también Lapouge reconoció en él un ensayo para adaptar el cristianismo a la característica de la raza aria. Chamberlain es igualmente adversario decidido de la Iglesia católica y señala, en sus Fundamentos, repetidamente, el origen semita del papado. Ve en éste el antípoda declarado del espíritu germánico, que no reconoce ninguna casta sacerdotal organizada y está sentimentalmente lejos de la idea de una jerarquía mundial. Por eso es para él la Reforma una rebelión del hombre nórdico contra el cesarismo semita de Roma y, en general, uno de los grandes gestos espirituales del germanismo. Pero, en cambio, ensalza Woltmann al papado como un producto genuino del germanismo y se esfuerza por todos los medios en demostrar el origen germánico de la mayoría de los Papas. Le ha interesado especialmente el retoño divino, Hildebrant, que ocupó el trono papal como Gregorio VII y que fue el verdadero fundador del poder mundial del papado. Otto Hauser explica ese manifiesto extravío del espíritu germánico como sigue:
Está en el hambre de poderío del hombre nórdico, en su aspiración a actuar con todas sus energías, algo que le induce a valerse de cualquier medio. Se sabe cuán frívolamente juzgaron algunos Papas el papado y el cristianismo. Así, el papado está representado, periódicamente, en una línea casi ininterrumpida, por germanos, pero, sin embargo, como una ídea no germánica, no nórdica.[86]
¿Quién puede sacar algo, en claro? ¿Qué entidad rara es pues el alma de la raza nórdica? Irradia con todos los colores como un camaleón. Es papal y antipapal, católica y protestante. La voz de la sangre en ella repudia la dominación de una casta sacerdotal privilegiada y rechaza el pensamiento de una jerarquía mundial; pero al mismo tiempo sus representantes se preocupan con toda su fuerza por someter al mundo bajo el yugo del papado, cuyas formas han sido copiadas del despotismo oriental de los semitas. Pero la cosa se vuelve todavía más interesante cuando nos enteramos de que también Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los jesuítas, ha sido un retoño germánico de cabello rubio, como pretenden Woltmann y Hauser. La naturaleza ha tenido que cometer aquí un error más grande aún que en el caso de Beethoven. Figúrese, si no: Loyola, un germano de cabello rubio, de ojos azules, él, heraldo combativo y anunciador consciente de la contra-reforma, y Martín Lutero, el alma de la Reforma alemana, un hombre de cabello oscuro, de figura achaparrada y ojos negros, que manifiesta tan claramente los caracteres externos del oriental que ni siquiera los Günther, Hauser y Woltmann pueden pasarlos por alto. El hecho de que Gobineau, en su obra sobre las razas, y también en otras partes, destaque la mano ordenadora de la Iglesia católica y condene en su Ottar Jarl toda herejía contra la Santa Madre Iglesia, no simplifica las cosas. Y como si todo esto no fuera bastante, nos asegura Hauser que la Reforma ha sido un movimiento de sangre y significa la repulsa del espíritu mestizo por el nórdico (Rasse und Kultur, pág. 331). Y dice esto, después de haber trazado en una página anterior el siguiente cuadro de los hombres del período de la Reforma:
El resto de Alemania tiene el punto más bajo de su menguante racial y cultural hacia 1500. Los alemanes de aquella época, en su generalidad, son tan feos que Durero, sus precursores y sus contemporáneos, en sus descripciones de la realidad apenas pudieron ofrecer nunca un hermoso y noble rostro, bien perfilado, sino sólo contorsiones de fealdad enteramente animal, y hasta en sus representaciones de los personajes divinos de la historia sagrada, raramente estuvieron en condiciones de crear seres medianamente bellos, pues les faltaban los modelos.
Pero esos hombres del reflujo racial han hecho la Reforma, sin embargo. ¿Cómo se explica que ese movimiento de sangre, que repudió el espíritu mestizo, se produjese justamente en una época en que Alemania, según Hauser, había llegado al punto más bajo de su menguante cultural y racial?
Tómese una época cualquiera de la historia humana y se chocará en todas partes con las mismas contradicciones. Por ejemplo, la Gran Revolución francesa. Es en verdad comprensible que, en los representantes del pensamiento racial, no se encuentre rastro alguno de comprensión de las causas económicas, políticas y sociales de aquella gran transformación europea. Como los gitanos leen el destino de un hombre en las líneas de la mano, así leen los malabaristas de la teoría racial, por los retratos de las personalidades dirigentes de aquel período tempestuoso, la historia entera de la revolución y sus causas condicionadas por la sangre.
Sabemos que un hombre forzosamente tiene que obrar de acuerdo con su semblante, y que esa ley puede manifestarse tanto en la más primitiva como en la más complicada y perturbada plenitud de expresión, pero que siempre y en todas partes ha de permanecer la misma ley interna e inconmovible de la transmisión de la vida.[87]
Esa magistral explicación, que decide sobre los problemas más complejos que ocupan a la ciencia desde hace decenios como si se tratase de la cosa más natural del mundo, es asombrosa. ¡Sabemos! ¿Quién lo sabe? ¿Dónde se sabe? ¿Quién ha establecido aquella ley de que habla el autor? ¡Ningún ser humano! ¡Ninguna ciencia! Se trata simplemente de una afirmación vacía que no tiene valor alguno. En realidad, el autor ha intentado cimentar por el retrato de Luis XVI, de Mirabeau, de Madame Roland, de Robespierre, de Danton, de Marat y otros, la ley interior de su conducta y deducir también el grado de su mezcla racial. Por desgracia, ese reconocimiento no se basa en una ley, sino en una fantasía que no es eterna ni inconmovible. Puede haber hombres cuyo carácter esté escrito en su frente, pero no hay seguramente muchos de ellos, pues tipos tales como los Carlos y los Franz Moor no viven más que en las obras de la literatura; en la vida misma no se les suele encontrar. Nadie es capaz de reconocer por los rasgos externos las cualidades espirituales y psicológicas de un hombre; el fisonomista más ducho difícilmente podría leer por el rostro la significación y valía de la inmensa mayoría de las grandes personalidades de la historia. Esas aptitudes ordinariamente aparecen cuando se sabe con quién tiene uno que habérselas, y al autor del escrito mencionado no le sería tan fácil dar un juicio sobre personas como Mirabeau, Robespierre, Marat o Danton, si éstos tuviesen todavía ante sí y no tras sí su papel histórico. Gobineau no vió en la Gran Revolución más que la sublevación del mestizaje celtorromano contra los estratos germánicos dirigentes de la nobleza francesa, y condenó el grandioso movimiento con el odio inexorable del realista que rechaza por principio todo intento de turbar el orden de cosas establecido por Dios. La Revolución era para él la rebelión de esclavos e inferiores, a quienes despreciaba con toda el alma, porque eran los portadores de las modernas ideas democráticas y revolucionarias en Europa, que habían dado el golpe de gracia a la vieja casta de los amos. Chamberlain juzgaba la Revolución desde un punto de vista idéntico, pues también él, como Gobineau, veía en la democracia y en el liberalismo el enemigo mortal del espíritu germánico. Pero, en cambio, vió Woltmann en la Revolución una manifestación del mismo espíritu germánico y trató de cimentar su apreciación ~forzándose por demostrar que la mayoría de las cabezas dirigentes de la revolución ha sido de origen germánico. Si para Gobineau la divisa de la Revolución: Libertad, Igualdad, Fraternidad, no era más que el lema de una mescolanza racial en plena disolución, Hauser, en cambio, nos enseña:
La demanda de libertad, igualdad y fraternidad es auténticamente protestante, pero no se aplica más que a la selección que el protestantismo mismo crea, sólo a grupos similares.
Y en otro pasaje de la misma obra leemos:
La Revolución comienza como obra de los germanos y de los germanoides y sobre la base de una idea germánica, encuentra su eco en todas las razas superiores, pero termina en el aquelarre de los instintos desencadenados de la masa racialmente inferior, que sólo emplean la germánica luz del cielo para ser más bestiales que cualquier animal.[88]
¿Quiere esto decir que el origen germánico de la nobleza francesa de que nos habla Gobineau, sólo era una fanfarronería o nos encontramos aquí con una lucha aniquiladora de germanos contra germanos, o sea con una especie de suicidio racial?
Como Marx y Lassalle, por su origen, eran judíos, para hombres del formato de Philipp Stauf y Theodor Fritsch y sus semejantes se tiene ahí la mejor prueba de que la doctrina socialista está fundada en el espíritu judío y es extraña al sentimiento racial del hombre nórdico. Para esos señores no tiene ninguna significación el hecho de que la gran mayoría de los fundadores del socialismo no han sido judíos y que el movimiento socialista ha penetrado tanto, en los llamados países germánicos como en los latinos y eslavos, y tampoco tiene valor el hecho de que Marx y Lassalle no fueran influídos profunda y consistentemente en su desarrollo espiritual por la ideología del judaísmo, sino por la filosofía de Hegel. Por lo que respecta a la idea misma del socialismo, declaró Woltmann que tiene sus más convencidos partidarios en las capas germánicas de la población proletaria, pues es en el elemento germánico donde encuentra, por razones de sangre, la expresión más fuerte el impulso hacia la libertad. Gobineau, en cambio, reconoció en el socialismo una característica típica del mogolismo y de la aspiración del esclavo nato; de ahí su franco desprecio por los trabajadores, a quienes no reconocia ninguna aspiración cultural. Driesmann calificó a los socialistas de celto-mogoles. Chamberlain descubría a cada paso, en el movimiento socialista, la influencia de la ideología judía, que perseguía con ese movimiento el propósito de aniquilar el espiritu germánico del pueblo alemán. Pero Dühring declaró breve y categóricamente:
La socialdemocracia judía fue, en el fondo, una banda reaccionaria, cuyas veleidades en favor de la coacción estatal no estaban destinadas a llegar a la libertad y a la buena economía, sino a la generalización de la servidumbre y a la explotación mediante el servicio obligatorio de Estado, en interés de judíos dirigentes y sus correligionarios.[89]
Y para que no faltase nada en ese demencial pot-pourri, proclamaron los caballeros de la idea racista en Alemania la guerra sagrada contra el marxismo judaizado y levantaron como bandera un llamado nacional-socialismo, que representa la mescolanza más despiadada que se haya imaginado nunca de los lugares comunes capitalistas con un trillado manoseo de consignas socialistas. Bajo esa bandera y la amable divisa ¡Despierta, Alemania! ¡Sucumba Judea¡, se encontró el camino hacia el Tercer Reich.
Pero todavía se vuelve más bárbaro el cuadro cuando los portavoces del pensamiento racial se disponen a someter las grandes personalidades de la historia a la prueba nórdica de la sangre. Lo que resulta de eso no puede ser más ridículo y extraordinario. Primeramente es Goethe, la descripción de cuyo carácter oscila peligrosamente en los libros raciales. El aspecto, la apariencia del más alemán de todos los alemanes, correspondía muy poco, en realidad, a las representaciones del hombre germánico. Le faltaban para ello los radiantes ojos azules, el cabello rubio y otros rasgos más que constituyen el nórdico ciento por ciento. No obstante, lo elogia Chamberlain como el genio más acabado de la raza germanica y reconoce en el Fausto de Goethe el fruto espiritual más maduro del germanismo. Albrecht Wirth opina, como casi todos los antropólogos, que Goethe no es germano, y la mayoría ve en él un retoño de la raza alpina. Lenz reconoce en Goethe un mestizo nordasiático-germánico. Dühring duda de la procedencia aria de Goethe y creía descubrir en él inclinaciones semitas. Hans Hermann fue más lejos que todos, pues en su escrito Das Sanatorium der freien Liebe, traza del más grande de los poetas alemanes el retrato siguiente:
Obsérvese a Goethe: esos ojos pardos salientes, esa nariz torcida en la punta, ese largo tronco con piernas cortas, al que no falta, además, un leve rasgo melancólico, y tendremos el cuadro primitivo completo de un descendiente de Abraham ante nosotros.
Lessing, cuya obra creadora fue de importancia tan profunda y decisiva para el desarrollo espiritual de Alemania, es ensalzado por Driesmann como encarnación viviente del espíritu alemán. En cambio Dühring ha tratado de demostrar que el poeta de Natan tenía sangre judía en sus venas. Hasta la nariz de Schiller y la de Richard Wagner han despertado la sospecha en los buscadores raciales, y Schiller ha salido todavía bien parado cuando Adolf Bartels, el papa literario del actual Estado hitleriano, justificó lo no-germánico y lo no-alemán en las obras de Schiller con la mezcla de sangre céltica.
Para Chamberlain la encarnación viva de todo lo no-germánico era Napoleón I. Pero Woltmann descubrió en él un germano rubio, y Hauser sostiene: Si se ve en él un corso, se le adscribe a un grupo en que constituye un excepción; pero en la nobleza nord-italiana a que pertenecía se encuentran los brillantes condottieri del Renacimiento y se reconoce de inmediato que corresponde a ellos (Rasse und Kultur; pág. 14). A esto sólo hay que observar que la afirmación sobre la descendencia de Napoleón de una familia de condottieri es sólo una burda repetición de una opinión de Taine. La verdad es que la generación entera de los Buonaparte, ni por la línea de Trevisio ni por la de Florencia, tuvo nada que ver con condottiero alguno; en cambio, sí la tuvo con San Buenaventura. Merejkowski observó con razón: ¿Por qué habría de haberse evidenciado más fuerte la sangre del bandido (condottiero), que nunca ha existido, que la sangre del santo realmente existente?
Pero basta de este amargo juego, que se podría continuar indefinidamente sin sacar de él ninguna claridad. No son ni razones científicas ni la voz de la sangre las que han infundido, a los fundadores de la teoría racial, sus pensamientos, sino su violenta actitud asocial, que pisotea todo sentimiento de la dignidad humana. A nadie se aptica tan bien como a ellos la vieja frase de Goethe: Se podrá saber exactamente cómo alguien ha de pensar sobre una cuestión cualquiera sólo con saber cómo está orientado en general hacia esa cuestión. No fue la doctrina la que formó su orientación; es su orientación la que formó su doctrina y le dió contenido. Pero esa orientación se apoya en la más profunda base de toda reacción espiritual, política y social: en el modo de pensar del amo frente al esclavo. Toda capa social que haya alcanzado hasta ahora el poder tuvo necesidad de imprimir a su dominio el sello de lo ineludible y de lo condicionado por el destino, hasta que, al fin, se convirtió en certidumbre interior, poco a poco, en las mismas castas dominantes. Se siente uno como elegido y se cree haber descubierto, incluso exteriormente, en uno mismo los rasgos externos del carácter del hombre privilegiado. Así apareció en España la creencia en la sangre azul de la nobleza, de la que se habla por primera vez en las crónicas medievales de Castilla. Hoy se apela a la sangre de la raza noble, llamada supuestamente a dominar sobre los pueblos de la tierra. Es el viejo pensamiento del poder, esta vez bajo el ropaje enmascarado de la raza. Asimismo uno de los más conocidos representantes de la moderna idea racista declaró precisamente con delicada naturalidad:
Toda la cultura nórdica es cultura de poder, toda la capacidad nórdica es para cosas de poder, para cosas de empresa y de formación mundial, sea en el dominio especial o en el espiritual, en el Estado, en el arte, en la investigación.[90]
Todos los representantes de la doctrina racial fueron y son siempre aliados y propulsores de toda reacción política y social, representantes del principio del poder en su forma más agresiva. Gobineau estaba con ambos pies en el campo de la contrarrevolución y no simuló en lo más mínimo que quería alcanzar con su teoría a la democracia y su arma, la revolución. Y los propietarios de esclavos del Brasil y de los Estados meridionales de Estados Unidos se apoyaban en su obra para justificar la esclavitud de los negros. Los Fundamentos de Chamberlain fueron una abierta declaración de guerra contra todas las conquistas de los últimos cien años en dirección a la libertad personal y la igualdad social de los hombres. Odiaba todo lo que había nacido de la Revolución con amargo encono, y fue hasta lo último el campanero de la reacción política y social en Alemania. En este aspecto no se distinguen en nada de sus predecesores los representantes de la moderna teoría racista: sólo que son más insípidos, chabacanos y brutales, y por esto más peligrosos en una época en que lo espiritual es sofocado en el pueblo, y en que por la guerra y sus tremendas consecuencias, sus sentimientos se han vuelto más encallecidos y más obtusos. Gentes de la catadura de Ammon, Gunther, Hausser, Rosenberg y otros son, por todas sus aspiraciones, reaccionarios despiadados y empedernidos. Sobre la dirección a que eso lleva, nos da el Tercer Reich de los Hitler, Göring, Göbbels, la enseñanza más penetrante. Cuando Günther habla en su Rassenkunde des deutschen Volkes de una graduación de los alemanes de acuerdo con su sangre, esa concepción se ajusta perfectamente con el concepto de un pueblo de esclavos, que es clasificado según un orden determinado de rangos superiores e inferiores, que hace pensar en las castas de la India y de Egipto. Se comprende por qué esas doctrinas encuentran una comprensión tan entrañable en las filas de los grandes industriales. La Deutsche Arbeitgeberzeitung escribió sobre el libro de Günther:
¿Dónde queda el sueño de la igualdad humana cuando se echa sólo una ojeada d esta obra? Consideramos el estudio de una obra de esta especie, no sólo como una fuente del más noble entretenimiento y de la más pura instrucción, sino que creemos también que ningún político puede llegar a un juicio exacto sin un dominio a fondo de los problemas aquí tratados.
¡Por supuestol No se puede justificar moralmente mejor la servidumbre industrial que nuestros grandes magnates tienen delante como cuadro del porvenir.
La teoría racial apareció primeramente como interpretación histórica, pero adquirió con el tiempo una significación política y cristaliza hoy en Alemania en una nueva ideología de la reacción, que entraña para el futuro peligros inabarcables. El que cree ver en todos los conflictos sociales y políticos solamente fenómenos condicionados por la raza, niega toda influencia reconciliadora de las ideas, toda comunidad del sentimiento ético, y en toda decisión debe echar mano a la fuerza bruta. En realidad, la teoría racista no es más que el culto a la violencia. La raza se convierte en fatalidad contra la que no cabe resistirse; de ahí que sea retórica ociosa toda apelación a los postulados de la humanidad, ya que no puede contener las leyes de la naturaleza. Esa superstición no es solamente un peligro duradero para las relaciones pacíficas de los pueblos entre sí, sino que sofoca también toda simpatía en el propio pueblo y desemboca lógicamente en un estado de la más brutal barbarie. Adónde conduce ese camino, nos lo muestra el escrito de Ernst Mann, Moral der Kraft, donde leemos:
Aun aquel que a consecuencia de su valentía en la lucha por el bien general se ha agenciado una grave lesión o enfermedad, tampoco tiene derecho a cargar como lastre sobre sus semejantes como invalido o enfermo. Si fue bastante valiente para poner su vida en juego en la lucha, debe poseer también la última valentía para terminar con el resto inútil de su vida. El suicidio es el único gesto heroico que queda a los enfermizos y a los débiles.
Así habríamos vuelto felizmente al nivel cultural de los papúas. Tales ideologías conducen a una perfecta brutalización e infieren heridas más grandes de lo que se imagina a todo sentimiento humano. La teoría racista es el leit-motiv de una nueva barbarie, que pone en peligro todos los valores espirituales y psíquicos de la cultura y amenaza sofocar la voz del espíritu por la voz de la sangre. Así se convierte la creencia racista en el derecho más brutal del puño contra la personalidad humana, en la negación indigna de toda justicia social. Como todo otro fatalismo, también el fatalismo racial significa la abdicación del espíritu, la degradación del hombre a simple receptáculo de sangre de la raza. Aplicada al concepto de la nación, demuestra la teoría racista que aquélla no es la comunidad de procedencia, como se sostiene tan a menudo; y al descomponer la nación en sus diversos integrantes, destruye los fundamentos de su existencia. Y si los partidarios de la nación, no obstante, se manifiestan hoy tan ruidosamente como los representantes de los intereses nacionales, se les puede, sin embargo, señalar las palabras de Grillparzer: El camino de la nueva formación va de la humanidad, a través de la nacionalidad, a la bestialidad.
La unidad política y la evolución de la cultura
Antes de entrar a examinar más detalladamente las relaciones entre el Estado nacional y el proceso general de la cultura, es necesario definir lo más concretamente posible el concepto de cultura, a fin de eludir cualquier imprecisión. La palabra cultura; cuyo uso general es relativamente reciente, no encarna de ninguna manera una noción claramente circunscrita, como se podría suponer por la frecuencia de su empleo. Así se habla de una cultura de la tierra, de una cultura física, espiritual, psicológica, de la cultura de una raza o de una nación, de un hombre que posee cultura y de otras cosas semejantes, y se comprende, en cada caso, algo diverso. No hace mucho que se atribuía al concepto de cultura un sentido casi puramente ético. Se hablaba de la moral de los pueblos, como hoy hablamos de su cultura. En realidad hasta fines del siglo XVIII, y más adelante aún, se empleaba el concepto humanidad, que sin embargo es un concepto puramente moral, en el mismo sentido que hoy se emplea la palabra cultura, sin que se pudiera afirmar que aquella denominación haya sido peor o menos clara.
Montesquieu, Voltaire, Lessing y Herder y muchos otros interpretaron la cultura en general como concepto ético. Herder, en sus Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad, ha expuesto el principio de que la cultura de un pueblo es tanto más elevada cuanto más llega en él a expresarse el espíritu de la humanidad. Por lo demás, el sentimiento ético pasa hoy, para muchos, como la encarnación de toda cultura. Así Vera Strasser, en una obra de gran vuelo, declar6 que el progreso de la cultura consiste en que cada uno reprima lo animal y estimule lo espiritual, de donde, ya por el contraste elegido, se desprende claramente que lo espiritual es conceptuado principalmente como noción moral.[91]
También Kant veía en la moral el carácter esencial de la cultura. Partiendo del punto de vista de que el hombre es una criatura en que se manifiesta 1& propensión al aislamiento junto al instinto de la sociabilidad, creía reconocer en la coexistencia de esas dos disposiciones el gran instrumento de la cultura y el verdadero origen de los sentimientos éticos humanos. Por ese medio fue capacitado el hombre para superar su rudeza natural y escalar la pendiente de la cultura que, según las propias palabras de Kant, consiste en el valor social del hombre. La cultura le pareció el objetivo final de la naturaleza, que llegaba en el ser humano a la conciencia de sí misma. Según la concepción de Kant, encierra la cultura misma muchos obstáculos que traban aparentemente el libre crecimiento de la humanidad, pero, en el fondo, le resultan beneficiosos. En este sentido creía reconocer en toda forma de expresión de la cultura una señal que indica el gran objetivo final a que la humanidad aspira.
Después se ha intentado hallar diferencias entre cultura y civilización; de tal manera que por civilización se quiso entender sólo el dominio de la naturaleza externa por los hombres, mientras que la cultura se habría de conceptuar como espiritualización y refinamiento psíquico de la existencia física. En este sentido se han hecho determinadas divisiones de los fenómenos sociales de la vida y se han concebido el arte, la literatura, la música, la religión, la filosofía y la ciencia como dominios especiales de la cultura, mientras que se resumió bajo el concepto de civilización la técnica, la vida económica y la formación política. Otros quieren reconocer también en la ciencia sólo una forma de la civilización, pues sus efectos prácticos influyen y transforman continuamente la marcha material de la vida del hombre. Todos estos ensayos tienen sus ventajas, pero también sus insuficiencias, pues no es muy sencillo establecer aquí fronteras determinadas, aun cuando se esté seguro que se trata simplemente de clasificaciones que deben facilitarnos la investigación de los hechos reales.
La palabra latina cultura, que casi había caído en olvido, no fue aplicada originariamente casi más que al cultivo de la tierra, a la cría de animales y a otras cosas parecidas que significan una intervención consciente del hombre en los procesos naturales, y tenía la significación de cuidar, de cultivar. Esa intervención no encierra todavía ningún contraste; se la puede interpretar también como una formación especial de los sucesos que se integran en la larga serie de los acontecimientos naturales. Es muy probable que el pensamiento teológico-cristiano haya sido el motivo inmediato para construir un contraste artificial entre naturaleza y cultura, al poner al hombre por encima de la naturaleza y al infundirle la creencia de que ésta sólo ha sido creada por él y para él.
Cuando se conviene en la definición de que por cultura se entiende simplemente la intervención consciente del hombre en la marcha ciega de las fuerzas naturales, distinguiendo además entre formas superiores e inferiores de los procesos culturales, se da de ese modo una explicación que seguramente no puede dar motivo a falsas interpretaciones. Comprendida así, la cultura es la rebelión consciente del hombre contra el curso natural de las cosas, que es el único al que debe la conservación de su especie. Innumerables especies que han poblado un tiempo la tierra, han sucumbido en el temprano período glacial, porque la naturaleza les había privado del alimento habitual y de las antiguas condiciones de vida. Pero el hombre combatió contra las condiciones invariables de la existencia y buscó medios y caminos para escapar a sus efectos destructivos. En este sentido, todo su desenvolvimiento y su difusión en la tierra es una lucha continua contra las condiciones naturales de su ambiente, que procuró transformar a su manera y en su beneficio. Se creó utensilios artificiales, armas y herramientas, utilizó el fuego y, por medio de una adecuada indumentaria y vivienda, se adaptó a las condiciones en que fue forzado a vivir. De este modo se creó, por decirlo así, el propio clima, lo que le hizo posible cambiar de residencia y resistir las condiciones naturales de la vida. Por consiguiente, el paso inicial para ser hombre es el comienzo de toda cultura, y la vida humana es su contenido. Una ilustrada exposición de los dos conceptos opuestos, naturaleza y cultura, la dió Ludwig Stein cuando dijo:
A la regularidad, sin excepción, en el fluir de todos los acontecimientos, tal como se desarrollan sin determinadas finalidades, es decir, sin cooperación humana, la llamamos naturaleza. Lo elaborado por la especie humana en su conveniencia y conforme a un plan, lo proyectado, lo deseado, lo alcanzado y conformado, lo llamamos, en cambio, cultura. Lo que crece libremente de la tierra, sin intervención de la fuerza humana de trabajo, es un producto natural; pero lo que sólo adquiere forma y figura por la aportación de la fuerza humana de trabajo, es un artefacto o producto de la cultura. La fuerza humana de trabajo perfecciona, mediante la prosecución consciente de una finalidad y por un sistema elaborado de adaptación de los fines a sus medios, la actividad creadora inconscientemente finalista de la naturaleza. Por medio de las herramientas que el hombre, ser imitativo, crea como una perfección paulatina de sus propios órganos, y con ayuda de las instituciones y de los instrumentos ahorradores de trabajo que se forja, apresura el hombre el perezoso curso monótono del proceso natural y sabe ponerlo al servicio de sus propios objetivos. El tipo de estado natural consiste en el dominio del hombre por su ambiente; la esencia del estado cultural exige, en cambio, lo siguiente: la dominación del ambiente por el hombre.[92]
Esa definición es sencilla y clara; posee además la ventaja que representa simplemente la relación entre naturaleza y cultura, sin levantar una oposición declarada entre ambas. Esto es importante, pues si se es de opinión que también el hombre es una parte de la naturaleza, una de sus criaturas, que no está ni sobre ella ni fuera de ella, entonces no sale su obra del marco general de la naturaleza llamémosla ahora cultura, civilización o como quiera que sea. En este sentido la cultura es sólo una forma de expresión especial de la naturaleza, cuyos comienzos se anudan a la aparición del hombre sobre la tierra. Su historia es la historia de la cultura en sus diversas graduaciones, y sin embargo pertenece, como todos los otros seres, a la misma generalidad que llamamos naturaleza. Es precisamente la cultura la que le señala su puesto en el gran reino de la naturaleza, que es también su madre. Naturalmente, no se puede hablar siempre más que de un dominio relativo de la naturaleza por el hombre, pues ni aun la cultura más avanzada fue capaz hasta aquí de superar completamente la naturaleza. Una marea alta basta para destruir los diques artificialmente erigidos, para inundar los sembrados y hundir en el fondo del mar los barcos ingeniosamente construídos. Un terremoto aniquila en pocos minutos los resultados laboriosos de una actividad creadora secular. La evolución de la cultura es simplemente una dominación de la naturaleza por el hombre, que se lleva a cabo con el desarrollo progresivo de modo metódico y seguro de su finalidad sin ser jamás absoluto.
De ese modo caen también las barreras artificiales trazadas entre los llamados pueblos primitivos y pueblos civilizados. Una separación semejante no corresponde absolutamente a los hechos reales, pues no hay de ningún modo tribus y pueblos que no dispongan de cultura alguna. Ya Friedrich Ratzel, el verdadero fundador de la consideración histórica antropogeográfica, observó en su Volkerkunde que entre pueblos primitivos y pueblos civilizados no existe ninguna diferencia esencial, sino meramente una diferencia en el grado de su cultura, de manera que en realidad sólo se puede hablar de pueblos más pobres y más ricos culturalmente.
Las diversas formas de la vida cultural han dado pábulo por sí mismas a ciertas distinciones, y aun cuando apenas es posible trazar determinadas lineas fronterizas entre los diversos campos de actuación de la cultura humana, no podemos dejar de tenerlas en cuenta, pues nuestro cerebro está ya configurado de tal manera que sólo podemos avanzar mediante las muletas de los conceptos. Así la exposición de la historia puramente politica de los Estados particulares, cuyo contenido se limitó casi exclusivamente a la enumeración de las dinastías, a la anotación y descripción de las guerras y conquistas y a una explicación de los diversos sistemas gubernativos, ha dado sin duda el verdadero impulso para consideraciones histórico-culturales más profundas. Se comprendió que esas exposiciones unilaterales no agotaban de ninguna manera la ilimitada plenitud del proceso de la cultura, más bien extendieron de modo indebido sus aspectos más infecundos. Pues así como no todas las fuerzas de la naturaleza son útiles y provechosas para el hombre, tampoco son beneficiosos para su desarrollo superior todos los productos del ambiente social por él creado; algunos se manifiestan incluso como obstáculos peligrosos para ese desarrollo.
La esclavitud y el despotismo son formas de expresión del proceso general de la cultura, pues también ellos representan una intervención consciente en la marcha natural de las cosas. Pero en última instancia son sólo brotes de la cultura social, cuyos funestos daños llegan a la conciencia del hombre cada vez más claramente en el curso de su historia. La larga serie de las transformaciones sociales y las incontables rebeliones contra viejos y nuevos sistemas de dominio, testimonian al respecto. Como el hombre aspira a comunicar a su ambiente natural lo más posible de su propia esencia, le impulsa su propio desarrollo, en una medida cada vez mayor, a extirpar lo maligno de su ambiente social, para alentar el desarrollo espiritual de su especie y encaminarla a una perfección cada vez más grande. Está en el núcleo esencial de toda cultura que el hombre no se someta ciegamente a la cruda arbitrariedad de los hechos naturales, sino que luche contra ella, para formar su destino de acuerdo con la propia aspiración; así romperá también las cadenas que él mismo se ha forjado, cuando la ignorancia y la superstición enturbiaban su mirada. Cuanto más hondamente penetra su espíritu en los caminos intrincados de su desenvolvimiento social, tanto más amplios y abarcativos se vuelven los objetivos que se propone, tanto más consciente y abiertamente intentará influir en la marcha de ese desenvolvimiento, y procurará que todos los acontecimientos sociales estén al servicio de los propósitos superiores de la cultura.
Así avanzamos, impulsados por anhelo interior y acicateados por la influencia de las condiciones sociales, en las cuales vivimos, hacia una cultura social que no conocerá forma alguna de explotación y de esclavitud. Y esa futura cultura se manifestará tanto más beneficiosamente cuanto más reconozcan sus representantes en la libertad personal del individuo, y en la unión de todos por los lazos solidarios de un sentimiento social de justicia, los verdaderos resortes de su acción social. Libertad, no en el abstracto sentido hegeliano, sino concebida como posibilidad práctica, que ofrezca a cada miembro de la sociedad garantía para desarrollar plenamente todas las fuerzas, talentos y capacidades que le ha proporcionado la naturaleza, sin verse obstaculizado por la coacción de las prescripciones autoritarias y los efectos inevitables de una ideología de la fuerza bruta. Libertad de la persona en el terreno de la igualdad económica y social. Sólo en este camino se ofrece al hombre la posibilidad de llevar al máximo nivel la conciencia de su responsabilidad personal, fundamento férreo de toda libertad, y de desarrollar el sentimiento viviente de la solidaridad con sus semejantes hasta un grado en que los deseos y necesidades del individuo surjan de toda la profundidad de sus sentimientos sociales.
Así como en la naturaleza la lucha brutal que se libra con uñas y dientes, no es la única forma de afirmación de la vida, pues junto a esta forma ruda hay otra, y mucho más eficaz en la lucha por la existencia, que halla su expresión en la agrupación social de las especies más débiles y en su apelación a la ayuda mutua, así la cultura conoce también formas distintas de actividad humana de la vida que hacen aflorar sus aspectos más primitivos y más delicados. Y del mismo modo que en la naturaleza aquella segunda especie de lucha por la existencia es mucho más beneficiosa para la conservación del individuo y de la especie que la guerra brutal de los llamados fuertes contra los débiles —un hecho que se desprende bastante claramente del retroceso significativo de aquellas especies que no practicaron la vida social y que debieron contar sólo con su superioridad puramente física en la lucha con el ambiente[93]—, así triunfa también poco a poco en la vida social de la humanidad la forma superior del desarrollo espiritual y psicológico sobre la fuerza bruta de las instituciones políticas de dominación, que hasta aquí sólo han obrado paralizadoramente sobre toda formación cultural superior.
Pero si la cultura no es otra cosa que una continua superación de los procesos naturales primitivos, de las aspiraciones políticas de dominio dentro de la sociedad, que constriñen el proceso vital del hombre y someten su actividad creadora a la coacción externa de formas rigidas, entonces, según su esencia interna, es en todas partes la misma, a pesar del número siempre creciente y de la diversidad infinita de sus formas especiales de expresión. Por eso la noción de la supuesta existencia de culturas puramente nacionales, de las cuales cada una en sí constituye un todo cerrado, que entraña las leyes de su propio origen, no es tampoco más que un hermoso anhelo que no tiene nada de común con la realidad de la vida. Lo común que sirve de base a toda cultura es infinitamente más grande que la diversidad de sus formas exteriores, que en gran parte son determinadas por el ambiente. Toda cultura procede del mismo impulso y tiende, en lógica consecuencia, a los mismos objetivos. Comienza en todas partes, primero como acción civilizadoraa que opone barreras artificiales a la naturaleza cruda, indomada, lo que permite al ser humano satisfacer sus necesidades perentorias más fácil y libremente. De ahí surge luego, de una manera espontánea, la aspiración a una conformación superior y a una espiritualización de la vida individual y social, que arraiga hondamente en el sentido social del hombre y ha de ser considerada como la fuerza impulsora de toda cultura superior. Si se quiere formar uno un cuadro claro sobre la estructura y las interrelaciones de los diversos grupos humanos con lo que llamamos cultura, se podría emplear el símil siguiente.
El Océano se extiende con su amplitud infinita y aprisiona con sus húmedos brazos los continentes. Sobre la vasta superficie irradia y caldea el sol, y el agua evaporada se eleva lentamente al cielo en impulso eterno. Se forman nubes en el firmamento y marchan, impulsadas por el viento, hacia la tierra. Hasta que su plenitud se descarga y cae la lluvia fructificadora. En millones de lugares se reúnen las gotas en el seno de la gran madre de toda vida y, purificadas, brotan de nuevo a la superficie en incontables fuentes. Aparecen arroyos que cortan el país en todas direcciones, se agrupan y forman ríos y torrentes. Y éstos llevan sus aguas nuevamente al mar, al que, en última instancia, deben su existencia. Desde tiempos inmemoriales se realiza esa circulación con la misma seguridad irresistible, inmutable como la vida entera en la tierra, y continuará efectuándose en lo sucesivo indefinidamente, mientras las condiciones cósmicas de nuestro sistema planetario sean las mismas.
No otra cosa ocurre con la creación cultural de los pueblos, con toda actividad creadora del individuo. Lo que denominamos en general cultura no es, en el fondo, más que una gran unidad del devenir, que lo abarca todo, que se encuentra en transformación incesante, ininterrumpida y se manifiesta en incontables formas y figuras. Es siempre y en todas partes la misma impulsión creadora que acecha la oportunidad de expresarse, sólo que la expresión es distinta y se ajusta al ambiente especial. Como toda pequeña fuente, todo arroyo, todo río están ligados al mar, con cuyas olas se mezclan siempre nuevamente, así todo círculo cultural no es más que una parte de la misma unidad que lo abarca todo, de la que extrae sus fuerzas más profundas y originarias, a cuyo seno vuelve siempre su propia acción creadora. Los arroyos y los ríos son como las innumerables formas culturales que se sucedieron o que han coexistido en el curso de los milenios. Todas tienen su raíz en la misma fuente primaria, a la que están ligadas en lo más profundo, como todas las aguas con el mar.
La reforma cultural y la fructificación social se producen siempre que entran en estrecho contacto diversos pueblos y razas. Toda nueva cultura es iniciada por semejante confluencia de diversos elementos étnicos y recibe de ella su forma particular. Es muy natural, pues sólo por las influencias extrañas nacen nuevas necesidades, nuevos conocimientos, que pugnan continuamente en todos los dominios de la actividad cultural por adquirir formas y expresión. Querer mantener la pureza de la cultura de un pueblo mediante la extirpación sistemática de las influencias extranjeras —un pensamiento que se defiende con gran pasión hoy por los nacionalistas extremos y por los partidarios de las doctrinas racistas— es tan antinatural como infecundo y sólo muestra que esos extraordinarios soñadores de la autarquía cultural nórdica no han comprendido el hondo sentido del proceso cultural. Esas ideas caricaturescas tienen aproximadamente la misma significación que el persuadir a un hombre de que sólo puede alcanzar el grado supremo de su virilidad excluyendo de la esfera de su vida a la mujer. El resultado sería en ambos casos el mismo.
La nueva vida brota sólo por la unión del hombre y la mujer. También una cultura nace solamente o es fecundada de nuevo por la circulación de sangre fresca en las venas de sus animadores. Como nace el niño de la unión de dos seres, así surgen nuevas formas culturales por la fecundación mutua de pueblos diversos y por la penetración y comprensión espiritual de las adquisiciones y capacidades extranjeras. Hace falta una dosis singular de estrechez mental para imaginar que se puede privar a un país entero de las influencias espirituales de circulos culturales más vastos, hoy, cuando los pueblos están expuestos, más que nunca, a una complementación recíproca de sus aspiraciones culturales.
Pero aun cuando existiese la posibilidad de llegar a ese resultado, no se produciría en tal pueblo, en modo alguno, un instrumento de su vida cultural, como se figuran singularmente los representantes máximos de la autarquía cultural. Todas las experiencias hablan más bien de que ese aislamiento llevaría a una decadencia general, a un lento languidecimiento de su cultura. Con los pueblos, en este aspecto, no ocurre de otro modo que con las personas. ¡Qué pobre sería el ser humano si hubiese tenido que depender, en su desenvolvimiento cultural, simplemente de las creacionees del propio pueblo! Aparte del hecho de que no se puede hablar de esa posibilidad, pues aun el más sabio no sería capaz de establecer con seguridad qué parte de los bienes culturales de un pueblo ha sido conquistada de un modo realmente independiente o fue adquirida de otros en una u otra forma.
Pues la cultura interior de un hombre crece en la medida en que adquiere la capacidad de apropiarse las conquistas de otros pueblos y de fecundar con ellas su espíritu. Cuanto más fácilmente consigue eso, tanto más elevada es su cultura espiritual, tanto mayor derecho tiene al título de hombre de cultura. Se hunde en la suave sabiduría de Lao-Tsé y disfruta de las bellezas de la poesía védica. Se abren ante su espíritu las maravillosas leyendas de las Mil y una noches y con íntima delicia gusta los proverbios del alegre catador Omar Khayyam o saborea las estrofas majestuosas de Firdusi. Su alma se templa en la profundidad del libro de Job y vibra en el ritmo de la Iliada. Ríe con Aristófanes, llora con Sófocles, lee con placer las ocurrencias graciosas del Asno de oro de Apuleyo y escucha con interés las descripciones de Petronio sobre las condiciones de la Roma decadente. Con el maestro Rabelais entra en los pórticos ornamentados de la feliz abadía de Thelema y deambula con Francois Villon junto al Rabenstein. Trata de comprender el alma de Hamlet y se regocija con el placer de la aventura de Don Quijote. Penetra en los horrores del infierno de Dante y deplora con Milton el Paraíso perdido. En una palabra, en todas partes está como en su casa y aprende, por tanto, a apreciar más justamente el encanto del propio terruño. Examina con mirada imparcial los bienes culturales de todos los pueblos y abarca cada vez más hondamente la gran unidad de todos los procesos espirituales. Y esos bienes no se los puede robar nadie; están por encima de la jurisdicción de los gobiernos y escapan a la voluntad de los poderosos de la tierra. Es cierto que el legislador puede cerrar al extranjero las puertas de su país, pero no puede impedir que aquél haga uso de los tesoros del pueblo extranjero, de su cultura espiritual, con la misma naturalidad que cualquier nativo del país.
Aquí está el punto en que se puede reconocer más claramente la inmensa significación de la cultura frente a todas las limitaciones político-nacionales. Porque la cultura desata los lazos que impuso a los pueblos el espíritu teológico de la política. En este sentido es revolucionaria en lo más profundo de su esencia. Nos dejamos llevar a hondas consideraciones respecto de lo efímero de toda existencia, y comprobamos que todos los grandes imperios que jugaron en la historia un papel dominante mundial, fueron condenados, inapelablemente a la decadencia en cuanto treparon a la cima suprema de su cultura. Toda una serie de historiadores afamados sostiene incluso que se está aquí ante los efectos inevitables de una determinada ley a que estaría sometido todo proceso histórico. Pero ya el hecho de que esa decadencia o ruina de un imperio no equivale en modo alguno a decadencia de una cultura, puede servimos de índice sobre dónde hay que buscar las verdaderas causas de la ruina. Una forma política de dominación puede sucumbir sin dejar tras sí ni la más remota huella de su existencia. Con una cultura no ocurre lo mismo. Puede marchitarse en un país, cuando es perturbada por algún motivo en su crecimiento natural; pero en ese caso busca fuera de su viejo círculo de acción nuevas posibilidades de desenvolvimiento, abraza poco a poco otros domnios y fecunda allí gérmenes que esperaban en cierto modo la fecundación. Así aparecen nuevas formas del proceso cultural, que se diferencian sin duda de las viejas, pero que, sin embargo, entrañan sus fuerzas creadoras. Los conquistadores macedonios y romanos pusieron fin a la independencia política de las pequeñas ciudades-Repúblicas griegas, pero no pudieron impedir que la cultura griega se trasplantara hacia el interior de Asia, creciera en Egipto en una nueva floración e incluso fecundara espiritualmente a Roma misma.
Este es también el motivo por el cual pueblos con una cultura menos desarrollada no pudieron nunca someter del todo a pueblos culturalmente superiores, aunque fueran mucho más fuertes que ellos militarmente. Una completa sumisión sólo era posible en pequeñas poblaciones que, a causa de su debilidad numérica, podían ser fácilmente aplastadas; pero es inimaginable en un pueblo más importante, consolidado en el curso de muchos siglos por una cultura común. Los mogoles pudieron terminar militarmente con los chinos; fueron capaces incluso de elevar a un hombre de sus tribus a soberano del Celeste Imperio; pero no tuvieron la menor influencia sobre la formación interna de la vida cultural y social de los chinos, cuyo carácter apenas fue tocado por la invasión. Al contrario: la cultura primitiva de los conquistadores mogólicos no pudo resistir a la cultura mucho más vieja y mucho más refinada de los chinos y quedó tan absorbida que no persistió rastro alguno de ella. Doscientos años bastaron para transformar a los invasores mogólicos en chinos. La cultura superior de lbs vencidos se mostró más fuerte y más eficaz que la brutal violencia militar de los vencedores.
¡Y cuán frecuentemente fue asaltada e inundada la península apenina, la actual Italia, por poblaciones extrañas! Desde los tiempos de las emigraciones de pueblos, incluso mucho antes, hasta las invasiones de los franceses bajo Carlos VIII y Francisco I, fue Italia continuo objeto de ataque de innumerables tribus y poblaciones, a quienes la vieja añoranza, y ante todo la perspectiva de un rico botin, empujaban hacia el Sur. Cimbrios y teutones, longobardos y godos, hunos y vándalos y docenas de otras tribus hicieron marchar sus bandas rudas por el territorio fecundo de la península, cuyos habitantes tuvieron que sufrir duramente a causa de esos ataques reiterados. Pero la cultura superior del país no la pudieron resistir ni los conquistadores más vigorosos y más crueles, aunque la hayan tratado al comienzo, con declarada hostilidad y menosprecio altanero.[94] Hasta que paulatinamente fueron dominados por ella y forzados a otras formas de vida. Su fuerza primitiva no había contribuido más que a proporcionar nuevos elementos fecundantes a aquella vieja cultura y a infundirle sangre fresca en las venas.
Ejemplos similares los conoce la historia en gran cantidad. Nos muestran siempre la infinita superioridad del proceso cultural sobre la chapucería lamentable de las aspiraciones políticas de poder. Todos los ensayos de los Estados vencedores para imponerse a la población de los territorios recién conquistados mediante recursos de violencia, como la supresión del idioma nativo, la anulación por la fuerza de las instituciones tradicionales, etc., no sólo han quedado sin éxito, sino que alcanzaron, en la mayoría de los casos, precisamente lo contrario de lo que pretendían los conquistadores. Inglaterra no pudo conquistarse nunca la simpatía de los irlandeses; sus métodos de violencia han hecho más profundo y más insuperable el abismo entre ambos pueblos, y han aumentado el odio de los irlandeses contra los ingleses. Los ensayos de germanización del gobierno prusiano con los polacos sólo han amargado y dificultado la vida de éstos, pero no fueron capaces de modificar su posición y hacerles más amistosos para con los alemanes. Hoy vemos los frutos de esa torpe política. La política de rusificación del gobierno zarista en las provincias bálticas condujo a una violación descarada de toda dignidad humana, pero no aproximó la población a Rusia, y sólo benefició a los barones alemanes allí residentes, cuya explotación brutal de las grandes masas fue estimulada de esa manera. Los representantes de la política imperial en Alemania podían hacerse la ilusión de que serían capaces de despertar en los alsacianos el amor a lo alemán con los decretos dictatoriales, aunque la población, tanto por sus costumbres como por su idioma, es alemana; no tuvieron ningún éxito. Tampoco los ensayos de asimilación de los franceses pueden llenar a los alsacianos de amor a Francia. Casi todo gran Estado tiene, dentro de sus fronteras, las llamadas minorías nacionales y se comporta ante ellas del mismo modo; pero el resultado es, en todas partes, el mismo. El amor y la adhesión no se pueden imponer, hay que conquistarlos; pero la violencia y la opresión son los medios menos apropiados para ello. La política nacional de opresión de los grandes Estados, antes de la guerra de 1914-18, ha producido, en las nacionalidades oprimidas, un nacionalismo hipersensible, que se pone de manifiesto en el hecho de que trata a las minorías nacionales de los nuevos Estados exactamente como antes han sido tratadas ellas mismas; fenómeno éste que sólo es comprensible porque los Estados menores siguen las huellas de los gr:mdes e imitan sus procedimientos.
No se pueden imponer a un pueblo por la violencia costumbres, hábitos e ideas, como a un hombre no se le puede encerrar en el marco de una individualidad extraña. Una fusión de diversas tribus étnicas y de elementos raciales distintos sólo es posible en el dominio de la cultura, porque aquí no brota de la coacción externa, sino de una necesidad interior, pudiendo seguir cada parte sus propias inspiraciones. La cultura no asienta ni en la violencia ni en la ciega fe en la autoridad; su eficacia tiene por base el libre acuerdo de todos, que emana de las aspiraciones comunes al bienestar espiritual y material. Aquí solamente decide la necesidad natural, no la ciega orden de arriba. Por esta razón marchan siempre mano a mano las grandes épocas culturales con las asociaciones voluntarias y las fusiones de diversos grupos humanos; incluso se condicionan mutuamente. Sólo la libre decisión, que en la mayoría de los casos se efectúa de un modo inconsciente, es capaz de agrupar, en su acción cultural, a hombres de procedencia distinta y de crear así nuevas formas de la cultura.
También en este caso la circunstancia es idéntica que para el individuo. Cuando tomo la obra de un autor extranjero que esclarece cosas nuevas y estimula mi espíritu, nadie me obliga a leer el libro o a apropiarme de sus ideas. Es simplemente la influencia espiritual la que obra en mí, influencia que tal vez después es liberadá por influjos de otra especie. Nada me obliga a tomar una decisión que repugne a mi esencia más íntima o violente mi espíritu. Me apropio de lo extraño porque me causa alegría y se convierte así en un trozo de mi existencia; lo asimilo hasta que finalmente no hay frontera alguna entre lo extraño y lo propio. De esa manera se opera todo proceso cultural y espiritual.
Y esa asimilación natural, no impuesta, se opera sin ruido y sin discusiones públicas, pues nace del anhelo personal del individuo y corresponde a sus sentimientos psíquicos y espirituales. Todo proceso cultural se desarrolla tanto más espontánea y pacíficamente cuanto menos aparecen en primera línea los motivos políticos de dominio, pues la política y la cultura son contradicciones que en lo más hondo no se pueden superar nunca, ya que aspiran a objetivos divergentes que siempre se hallan igualmente distantes, pues se hallan ligados a otros mundos.
La descentralización política en Grecia
En la primera parte de esta obra hemos señalado las contradicciones inconciliables entre las aspiraciones políticas de las pequeñas minorías en la historia y la actividad creadora de cultura de los núcleos humanos agrupados en sociedad, y hemos intentado explicar lo más claramente posible los resultados de esa escisión profunda. De ahí resulta todo lo demás por sí mismo; ante todo que, en períodos en que el pensamiento y la acción políticas adquieren la hegemonía en la sociedad, se debilita y naufraga en igual grado la creación cultural y especialmente sus formas superiores. Si fuese de otro modo, la cultura eataría en pleno crecimiento y florecimiento en período de auge político y nacional y debería desaparecer en los de desintegración. Pero la historia muestra en todas partes lo contrario. Roma y Grecia son ejemplos clásicos de ello, pero no los únicos; la historia de todos los tiempos y de todos los pueblos ofrece testimonios elocuentes. Esto lo había reconocido muy bien Nietzsche cuando escribió estas palabras sobre la resurrección del espíritu:
En el lecho de enfermo de la política. un pueblo renueva por lo común su juventud y encuentra de nuevo el alma que ha perdido en la busca y el mantenimiento del poder. La cultura debe lo más sublime que posee a los tiempos de debilidad política.
Sobre la extraordinaria significación de la vieja cultura griega se está casi unánimemente de acuerdo. Aun cuando se sea de opinión que esa cultura ha sido excesivamente idealizada por los partidarios entusiastas de la antigüedad clásica, no se puede poner en tela de juicio su enorme importancia. Por lo demás, se puede explicar bien la sobreestimación desmesurada de que ha sido objeto posteriormente la antigüedad clásica. No hay que olvidar nunca que Europa había perdido, con el desenvolvimiento de la Iglesia cristiana, durante siglos, casi todas las relaciones con la vida espiritual griega, que tenía que aparecer repulsiva y extraña al pensamiento cristiano. Por el redescubrimiento del idioma griego y el despertar general de las mentes al culminar la Edad Media, el hombre se sintió ligado espiritualmente a la vieja Hélade. Para los humanistas del siglo XVI, ese viejo mundo, que surgía ante ellos tan repentinamente del olvido y, visto desde lejos, irradiaba con mil colores, tenía que causar por cierto una impresión seductora, tanto más cuanto que les incitó a la comparación inmediata con el presente, en que la Iglesia resistía aún, con la tortura y la hoguera, a la difusión de las nuevas concepciones del mundo.
La cultura griega tenía, sin duda, junto a sus aspectos luminosos y atractivos, también sus defectos sociales, que no hay que pasar por alto cuando se quiere formar un cuadro claro de su carácter general. Ante todo no hay que olvidar que también en Grecia, como en todos los otros Estados antiguos, existía la esdavitud, aun cuando —con excepción de Esparta— el trato dado a los esclavos fue mucho más humano que, por ejemplo, en Roma. En algunas comunas griegas existía incluso la costumbre de emancipar a los esclavos que habían adquirido la instrucción helénica; ocurrió también que, en acontecimientos extraordinarios, una parte de los esclavos era aceptada en la clase de los señores. Así se hizo en Esparta en tiempo de la guerra arquidamesa, cuando la casta privilegiada fue debilitada por grandes pérdidas y tuvo que prever una sublevación de los ilotas. Algo semejante ocurrió también en Atenas. Tampoco la historia de Grecia está enteramente libre de persecuciones a las ideas. Sócrates tuvo que beber la cicuta. Protágoras hubo de fugarse, y su escrito sobre los dioses fue quemado públicamente. Diógenes de Apolonia y Teodoro el Ateo estuvieron expuestos a persecuciones. Hasta poetas como Diágoras de Melo y Esquilo corrieron peligro de muerte, y Eurípides fue amenazado con la acusación pública por sus ideas ateas. Es verdad que esas persecuciones ocasionales no se pueden comparar ni de lejos con las persecuciones a los herejes de la Edad Media. No existía allí una casta sacerdotal organizada ni había tampoco una iglesia. Faltaban todas las condiciones para ello en Grecia. El país carecía, además, de todo fundamento de unidad política, cuyos representantes están siempre inclinados a reprimir los sentimientos libertarios y a convertir en sistema la persecución de ciertas ideas. Existía en el pueblo mismo toda especie de superstición, y en algunos lugares, principalmente en Delfos, se había desarrollado, bajo la influencia de los sacerdotes, una fanática ortodoxia, pero sólo tuvo una significación puramente local, pues carecía de todo vínculo organizado con otros compatriotas.
A pesar de todo, la grandeza espiritual de la cultura griega es indiscutible. Una cultura que pudo influir tanto tiempo en los dominios más diversos, sobre la totalidad de los pueblos europeos, y cuya fuerza insuperable no se ha agotado todavía, aunque sus representantes han desaparecido de la historia hace ya dos mil años, puede, incluso, ser fácilmente sobreestimada, pero difícilmente negada.
A ninguna persona de honda visión se le ocurrirá suponer que los griegos han sacado de sí mismos todas las realizaciones en los distintos dominios de la vida cultural. Esto es precisamente lo grande y lo característico de toda cultura: que no se puede limitar su eficiencia espiritual y social con ninguna clase de fronteras políticas o nacionales. Se pueden instaurar Estados por obra de la espada, pero no una cultura, pues ésta se halla siempre por encima de todas las formas estatales y de todas las instituciones de dominio y es anárquica según su más íntima esencia; eso no indica que haya de ponerse en duda que la coacción política ha sido hasta aqui el mayor obstáculo de todo desarrollo superior de la cultura. Está tan claro como el dia que Grecia fue influida en su desenvolvimiento por otras culturas, y habría que ser un teórico racista para negarlo. Por lo demás, ya la mitologia misma de los griegos informa acerca de esas influencias extrañas, como lo demuestran las leyendas de Cadmo, de Cérope, de Danae y otras. Apenas transcurre un año sin que la investigación cientifica aporte nuevos materiales que destacan, cada vez más claramente, la influencia oriental y egipcia en la formación de la cultura griega. Así se ponen de relieve a menudo los elementos semiticos en la poesia de Homero. De significación muy especial fueron las excavaciones de Heinrich Schliemann en el Asia Menor, por las cuales se descubrieron los restos de una vieja cultura que denominamos hoy micénica. Siguieron en 1900 las excavaciones del sabio inglés Evans en la isla de Creta, que sacaron a la luz vestigios de una cultura más antigua todavia, que se puede remontar hasta los dos mil años antes de nuestra era.
Esos brillantes resultados de la investigación arqueológica han abierto a la historiografia dominios novísimos, hasta aqui desconocidos, pero han planteado también una serie de nuevos problemas en cuya solución se esforzó en vano la ciencia hasta el presente. Por ejemplo, hasta hoy no se ha decidido si existen vinculaciones profundas, íntimas, entre la cultura cretense y la micénica o si se trata de dos formaciones autónomas. Queda sin solución el problema de saber si los creadores de ambas culturas han de ser considerados, en general, como griegos. Se han encontrado en Creta miles de vasijas cubiertas de inscripciones raras, pero la ciencia no ha conseguido todavía descifrar esa escritura, que es la que nos podría dar tantas informaciones. Se ha comprobado hace mucho que en Grecia se había hablado otro idioma anteriormente. Toda una serie de nombres locales como Atenas, Tebas, Corinto, Olimpo, Parnaso, etc., están envueltos en profundas tinieblas y no tienen relación alguna con el idioma griego, ni pertenecen a ninguno de los idiomas indogermánicos. Por lo demás, también Herodoto informa que ha visitado, en sus viajes, diversas ciudades en que los pelasgos hablaban un idioma particular, que denominaba bárbaro. Según las agudas deducciones de Moritz Horne, la cultura cretense-micense es, por decirlo así, el puente de unión entre las viejas culturas de Oriente y de Egipto y la cultura griega[95], una interpretación cada vez más aceptada. La verdad es que la activa vida espiritual de Grecia se desarrolló primeramente en Oriente, donde alcanzó mayor intensidad el trato con Egipto, Fenicia y Persia.
Pero para nosotros no se trata del problema de saber hasta qué grado fue influida la cultura griega en su desenvolvimiento por otras culturas, sino del hecho que fue una de las culturas más brillantes y abarcativas que ha producido la humanidad. Ha obrado sobre el desarrollo posterior de los pueblos europeos más honda y consistentemente que ninguna otra cultura, y sus efectos lejanos todavía se advierten hoy claramente. Es ante todo el modo de pensar el que nos aproxima a los griegos más que a todos los pueblos de la antigüedad. Su capacidad singular para las observaciones científicas y las conclusiones deductivas, que les hicieron reconocer a menudo cosas que tan sólo siglos después han podido ser confirmadas científicamente, tiene más similitud con nuestra actual modalidad de pensamiento que los misterios de los egipcios y de los babilonios. Aun cuando está fuera de duda que los griegos han tomado de los pueblos orientales sus conocimientos astronómicos y otros, esos conocimientos los han elaborado con una claridad tan luminosa y los han llevado a una altura de que no fue capaz ningún otro pueblo de la historia antigua. Sus matemáticas tan desarrolladas ofrecen un elocuente testimonio al respecto. Ya la circunstancia de que en los egipcios, los caldeos, los persas, etc., todos los conocimientos sobre la naturaleza estaban en manos de los sacerdotes y de los magos, mientras que en Grecia las ciencias y el pensamiento filosófico eran cultivados por hombres que no tenían ninguna relación con la casta sacerdotal, es característica para el estado general de la vida del espíritu.
Aunque de las ideas de los pensadores griegos sólo nos han llegado fragmentos, y muchas cosas nos han sido transmitidas tan sólo de segunda mano, principalmente por Aristóteles y Cicerón, no habiendo escapado así a las desfiguraciones del texto originario, lo poco que podemos disponer hoy nos da una idea clara, aunque imperfecta, de su fecundidad espiritual. Ya en los viejos filósofos jónicos se encuentra aquella agudeza luminosa de observación, unida a la claridad de expresión, que caracteriza tanto el pensamiento de los griegos. Tales, Anaximandro, Ferécides, Anaxímenes y otros se consagraron al estudio de la naturaleza, lo que dió a sus doctrinas, desde el comienzo, un sello distintivo. En base a las concepciones de Anaxímenes, que ya había reconocido el movimiento de las constelaciones y de la estrella polar, y a las interpretaciones posteriores de los pitagóricos, llegó Aristarco de Samos, finalmente, a la conclusión de que la Tierra gira una vez cada veinticuatro horas en torno de su eje y una vez al año con todos los otros planetas alrededor del Sol, mientras éste y las estrellas fijas quedan inmóviles en el espacio. Ciertamente, faltó a los pensadores griegos la posibilidad científica de cimentar sus teorías como la que hoy tenemos a disposición. Pero es singular el modo como se crearon, por sí mismos, un cuadro del mundo que deja con mucho en las sombras todo lo que fue aceptado, durante mil quinientos años, como verdad intangible por los hombres de un período ulterior.
El mismo interés dedicaron los viejos sabios a las transformaciones de la materia. La conocida división de la materia en cuatro elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego, que se atribuyé a Empédocles, dominó las concepciones de los hombres a través de muchos siglos y fue superada tan sólo por los resultados de la química moderna. Un paso decisivo hacia la formación de un cuadro del universo, sobre un fundamento naturalista, lo dieron los atomistas, al intentar establecer la esencia de la materia. Ciertamente, no habría que poner en la misma linea, sin más, las teorías de un Demócrito o de un Leucipo con las actuales teorías atómicas de un Dalton o de un Avogadro; faltaban para ello a los antiguos casi todas las condiciones previas. Pero lo que nos llena hoy de asombro cuando consideramos sus teorías, es la grandiosidad del ensayo, la amplitud de la interpretación en un tiempo en que eran desconocidas completamente hasta las bases preliminares de nuestros conocimientos actuales en física y química. Al atribuir los atomistas todo fenómeno a causas naturales, desterraron el azar y la arbitrariedad de su concepción del mundo, y por consiguiente toda modalidad de pensamiento que busca una finalidad especial en todas las cosas. Se comprende, por tanto, que un Bacon de Verulamio admirase tanto a Demócrito, reivindicando su doctrina contra Aristóteles y sus ciegos sucesores cristianos.
Del gran poema didáctico de Empédocles sobre la naturaleza, apeo nas nos han llegado cuatrocientas líneas. Se le designa como el primer precursor de la doctrina de la descendencia de Lamarck-Darwin, y con las limitaciones necesarias puede admitirse esa afirmación. Empédocles vió en el amor y en la antipatía las dos fuerzas primitivas que se manifiestan por la atracción y la repulsión, a cuyos efectos se puede atribuir la eterna aparición y desaparición de las cosas. Hombres, animales y plantas están compuestos de las mismas substancias; sólo que la mezcla es distinta en cada especie. Por asociaciones y separaciones incontables surgieron, en el curso de un tiempo incalculable, poco a poco las plantas, luego los animales, produciendo aparte la naturaleza todos los órganos: brazos sin tronco, cabezas sin cuello, etc., hasta que, al fin, se impusieron aquellas formas que estaban más capacitadas para una existencia permanente gracias a su estructura más completa.
De Jenófanes, el supuesto fundador de la escuela filosófica eleática, se afirma incluso que trató de exp1icar las impresiones fósiles de plantas y animales en las piedras como restos de especies que vivieron alguna vez y que desaparecieron en el curso del tiempo. Jenófanes reconoció también la antropomorfía que está en el fondo de toda creencia en la divinidad, y afirmó, muchos siglos antes de Feuerbach, que el hombre venera en Dios su propia naturaleza.
Pero no sólo era la concepción del mundo y de las cosas: también la modalidad del pensar excitó tempranamente la atención de los viejos pensadores y les llevó a la convicción de que sólo se podía llegar a determinadas reglas y generalizaciones por la observación y la experiencia. Ese método les pareció la primera condición de toda sabiduría. Con semejante modalidad del pensar tenían que desarrollarse también las ciencias prácticas hasta su floración suprema. En realidad alcanzó la geometría de Euclides una perfección tal que pudo sostenerse, a través de dos mil años, sin que su contenido fuera superado o sus formas modificadas. Tan sólo a la época moderna le estaba reservada la apertura de nuevos caminos también en ese dominio. Lo mismo puede decirse de los ensayos científicos de Arquímedes, que habían echado los cimientos de la ciencia de la mecánica con su teoría de las leyes de la palanca, etc.
Esa libertad de la interpretación se hizo notar en todos los otros dominios. La encontramos en las escuelas filosóficas de los sofistas, de los cínicos, de los megáricos y después de los estoicos, que se ocuparon principalmente de las relaciones del hombre con la sociedad y sus diversas instituciones. Gracias a la rápida evolución de la vida espiritual y social en las ciudades griegas, aparecieron poco a poco interpretaciones novísimas sobre la causa del sentimiento ético y de las relaciones de los hombres entre si. La vieja creencia en los dioses, que había tenido, en los poemas homéricos, una expresión tan infantil como natural, tendía a la desaparición. La filosofía había abierto a los hombres perspectivas enteramente nuevas del pensamiento y les había enseñado a ser dueños del propio destino. Así se produjo una revalorización de todos los conceptos tradicionales de la moral, que fue llevada a sus más vastos límites, especialmente por los cínicos y sofistas, hasta que Sócrates estableció en la convivencia social el verdadero fondo de todos los sentimientos éticos. La virtud —decía— no es un don de los dioses, sino el conocimiento razonado de lo que es realmente bueno y capacita a los hombres para vivir sin perjudicar a los demás, para comportarse justamente y para servir, no a uno mismo, sino a la comunidad. Sin esto no se puede imaginar una sociedad. Sobre esa base edificaron después los epicúreos y los estoicos y continuaron desarrollando sus doctrinas sobre la conciencia ética del hombre.
También el problema de la economía pública y de la formación política de la vida social preocupó a toda una serie de pensadores griegos, habiendo llegado algunos de ellos a las conclusiones más amplias. Desempeñaron en esto un papel no insignificante las viejas tradiciones sobre la edad de oro, que mantuvieron en el pueblo por medio del arte poético y se condensaron paulatinamente en las doctrinas del derecho natural, sostenido celosamente en particular por los cínicos. Gracias a esas concepciones se desarrolló poco a poco una actitud muy distinta ante las instituciones sociales y los pueblos extraños, con su expresión más madura en las teorías de Zenón, el discípulo del cínico Crates y del megárico Stilpo, y su culminación en un completo repudio de todas las instituciones coactivas en la sociedad.
Apenas se encuentra otro período en la historia que pueda señalar una vida espiritual tan elevada y tan multiforme. Pero nuestra maravilla aumenta aún cuando dirigimos nuestras miradas a la obra escrita de los helenos. Ya los poemas más viejos de los griegos que nos han sido conservados, la Iliada y la Odisea, revelan tal belleza y vigor en la perfección poética que, con razón, se les ha caracterizado como el prototipo de la poesía épica. El entrelazamiento de una concepción del mundo sensualista-ingenua con las más profundas agitaciones del corazón humano, la cautivadora magnificencia de colorido del paisaje y la fusión íntima del alma humana con la naturaleza exterior, pero ante todo la graciosa espontaneidad de los relatos, alcanzan aquí un grado de plenitud que ha sido después alcanzado muy raras veces, y sólo por los más grandes. A la epopeya siguió el poema didáctico, para el cual los antiguos señalaron como autor a Hesíodo de Ascra. En el puesto de lo maravilloso y de lo aventurero de la vieja poesía épica, aparece el apego al lugar nativo, el sentido de la actuación útil en la vida cotidiana, la consideración sistemática de las cosas.
El sentido hondamente arraigado de los griegos para la más romántica de las artes, la música, que se expresa ya de una manera tan encantadora en los viejos mitos de Anfión y de Oneo, elevó tempranamente la poesía lírica a un nivel insospechado. Si los poemas épicos se limitaban a la exposición descriptiva del pasado, la poesía lírica tomaba su materia de las experiencias propias del poeta, y armonizaba las melodías de los versos con los sonidos de la flauta y de la lira, expresando así todo estado de espíritu. El poeta se convirtió así en el huésped insustituíble de todas las festividades públicas, y las ciudades competían en recibirle dentro de sus muros. La poesía lírica encontró toda una serie de sus más celebrados cultores en la isla de Lesbos; que se califica a menudo como el hogar de la lírica en su sentido más estricto. Allí actuó Terpondro, el verdadero creador de la poesía melódica, que supo fusionar de un modo tan artístico la música con los versos, que la leyenda cuenta de que ha vuelto a encontrar la lira perdida de Orfeo. Su punto culminante lo alcanzó la lírica en Lesbos en la noble pareja poética de Alceo, el violento enemigo de los tiranos, y Safo, la gran poetisa, cuyas embriagadoras poesías amorosas pertenecen a lo más bello que se haya creado. También Arión, el cantor de las fiestas dionisíacas y creador de los ditirambos, procedía de Lesbos. En Anacreonte de Teos, el cantor entusiasta del amor y del vino, encontró la lírica de los antiguos su representante más gracioso y más amigo de la vida. Junto a él se dejaron oír Ibico de Regio, Simónides de Ceos y, ante todo, Píndaro de Tebas, a quien Quintiliano ha bautizado como el príncipe de los liricos. Píndaro era conocido también como poeta de escolias en toda Grecia. Las escolias o canciones de mesa tenían el propósito de dar un mayor encanto a las alegrías de la mesa y estaban difundidas por toda la Hélade.[96] También debe ser mencionado el antiguo esclavo Esopo, el poeta burlesco de las fábulas de animales, cuyos divertidos relatos andaban de boca en boca. Cada ciudad tenía sus cantores y poetas, y seguramente no hay otro período en la historia en que dentro de un país tan pequeño, y en un tiempo proporcionalmente tan breve, apareciese una cantidad tan extraordinaria de poetas y pensadores como fue el caso en las pequeñas comunas de los griegos.
La cúspide de su poesía la alcanzaron los helenos con el drama, que brotó de las viejas fiestas en honor de Dionisio o de Baco. La poesía dramática tuvo una gran serie de precursores más o menos destacados, de los que se nombra ante todo a Epigenes de Sikyon, a Tespis de Ikarion y especialmente a Frinicos, el poeta de la tragedia La toma de Mildo. Pero su perfección mayor la alcanzó el drama después de las guerras persas, en el período de florecimiento de Atenas, cuando los tres astros, Esquilo, Sófocles y Eurípides, llenaron toda la Hélade con su fama, rodeados de poetas como Filocles, Euforión, Xenocles, Nicómaco y muchos otros. De las setenta y dos piezas de Esquilo sólo han llegado a nosotros siete, entre ellas una gran tragedia, El Prometeo encadenado, en la que resaltan vigorosamente el sentido temerario, la fuerza gigantesca y la grandiosidad de las ideas. De Sófocles se afirma que ha creado más de cien dramas, pero se han conservado sólo siete de sus obras; que nos dan una noción de la magnitud de su genio, expresado de la manera más acabada en su Antígona. De Eurípides, el poeta de la ilustración, como se le ha llamado, y el compañero de ideas de Sócrates, se han conservado más. De los noventa y dos dramas que se le atribuyen, han perdurado diecinueve. Su arte era más severo que el de Esquilo y el de Sófocles, y se decía ya en su tiempo que, mientras Sófocles describía a los hombres como debían ser, Euripides los ha presentado tales como eran en realidad. Que poseía la fuerza de conmover poderosamente por medio de su exposición, lo prueba su forma demoníaca de la pasión, en lo que no fue superado por ningún otro.
La comedia griega tuvo los mismos comienzos que la poesía trágica; también ella brotó de las viejas festividades y provenía principalmente de las canciones fálicas. Pero tan sólo en Atenas alcanzó su pleno desarrollo la comedia. Allí actuaron Cratino, de quien se cuenta que su ironía corrosiva no perdonó ni a Pericles, el más grande estadista de Grecia, y junto a él Crates, Eupolis, Ferécrates y otros, pero a los cuales deja en la sombra Aristófanes, el travieso favorito de las Gracias. De las cincuenta y cuatro comedias de Aristófanes sólo nos han quedado once, pero bastan para formarse una idea del afamado poeta que supo unir en sus obras la más incisiva ironía con la suavidad más grácil. Su burla mordaz no tenía límites: zahería hombres e instituciones con la espontaneidad más temeraria y sin remilgo alguno. Aunque por su manera de pensar era más bien conservador, sus burlas destructoras no se detuvieron ante los dioses ni ante los hombres del gobierno y puso alegremente el gorro de cascabeles sobre todo lo sagrado.
No es ninguna casualidad el que la comedia y el drama alcanzasen el punto culminante de su perfección precisamente en el período de prosperidad de la democracia ateniense. La ilimitada libertad de la exposición en la comedia de aquel tiempo nos da una noción más exacta de la libertad personal del hombre que las más hermosas descripciones de la constitución republicana. Pues el espíritu de un periodo no es determinado por la letra muerta de las leyes, sino por la acción viviente de los hombres, que es la que le da su sello.
Si echamos una breve ojeada a lo que los griegos han producido en la arquitectura, la escultura y la pintura estaremos recién en condiciones de apreciar toda la grandeza y profundidad de su cultura. La historia conoce algunos pueblos que han producido algo grande y excepcional en determinados dominios de su creación cultural, pero los griegos son tal vez el único pueblo que fue capaz de crear en todos los dominios de la cultura aquel equilibrio interior que ha suscitado, durante los últimos mil años, la admiración de los más grandes espíritus. Se comprende que Goethe afirmase del arte griego: A todas las culturas hay que agregarles algo; sólo ante la griega quedamos eternamente deudores.
Para los griegos, el arte no era una necesidad privada de algunos, a lo que uno se dedica como a cualquier deporte, sino una actividad creadora íntimamente ligada a toda su vida social, y sin la cual no se podría imaginar en manera alguna su existencia. Los helenos fueron tal vez el único pueblo que ha sabido hacer de la vida misma un arte; al menos no conocemos ningún otro pueblo en que se exprese tan clara y manifiestamente la estrecha conexión del arte con todos los demás aspectos de la vida personal y social. El hecho de una comuna como Atenas, que gastaba sólo para la manutención y el fomento de su teatro y de sus espectáculos mayores sumas que para las guerras con los persas, cuyas invasiones amenazaban la existencia política de la vieja Hélade, apenas es concebible hoy, en el período de la moderna barbarie estatal, en que la burocracia y el militarismo devoran la parte de león de los ingresos nacionales de todos los pueblos llamados civilizados. Y sin embargo sólo en una comuna puede desarrollarse el arte hasta esa altura.
Esto se aplica especialmente a la arquitectura, la más social de todas las artes; su desarrollo depende completamente de la comprensión que el hombre le conceda socialmente. Sólo en un país donde el individuo tomaba continuamente la participación más viva en las cuestiones de la vida pública, y donde esas cuestiones podían ser abarcadas fácilmente, era posible que llegara a tan soberbia perfección el arte arquitectónico. Entre los babilonios, los egipcios, los persas y otros pueblos de la antigüedad, se circunscribía la arquitectura, como arte, solamente a los palacios y a las tumbas de los reyes y a los templos de los dioses. Entre los griegos vemos, por primera vez, su aplicación a todas las necesidades de la vida pública y del uso personal.
Además, el templo griego respira un espíritu muy distinto al de los edificios religiosos de los pueblos orientales, cuyas masas enormes expresan la pesada y opresiva carga de áridos sistemas religiosos y de rígidos dogmas sacerdotales. Sobre las nociones religiosas de los helenos planeaba el fulgor poético de una alegre concepción de la existencia; imaginaban hasta a los dioses humanamente y no estaban recargados de dogmas contrarios a la vida. Una sana sensualidad dominaba la vida de los griegos y daba su sello también a las nociones de la divinidad. El heleno no caía de rodillas ante divinidad alguna. El concepto del pecado le era enteramente extraño, nunca infamaba su humanidad. Así el culto fue para él fiesta terrestre de la alegría de vivir. Canciones, danzas, juegos, representaciones de contenido trágico, luchas y competencias atléticas, ligadas con alegres festines en donde el vino y el amor desempeñaban un papel no secundario, aparecían en abigarrada sucesión y daban su tonalidad propia a las fiestas religiosas. Y todo esto no se verificaba tras las espesas paredes de los templos, sino bajo el cielo azul, en medio de una naturaleza amable, que ofrecía sus marcos a esas diversiones placenteras. Y ese espíritu de la alegría de vivir se manifestaba en las obras del hombre. Taine ha definido el carácter del arte arquitectónico de la Hélade con estas palabras:
Nada complicado, extraño y artificiosamente forzado hay en ese edificio; es un rectángulo circunscrito por una columnata; tres o cuatro formas geométricas fundamentales soportan el conjunto y la simetría del plan se pone de relieve al repetirse y oponerse unas a otras. La coronación del pináculo, el acanalamiento de los fustes de las columnas, los planos de cobertura de los capiteles, todo lo accesorio y todos los detalles manifiestan del modo más claro el carácter peculiar de cada elemento, y la diversidad del colorido lleva a destacar y a esclarecer todos esos valores hasta la perfección.[97]
Esa cualidad especial del arte arquitectónico, su belleza graciosa y ágil, en donde cada línea se reúne en un todo armónico luminoso, se vuelve a encontrar por doquiera en toda la Hélade: en el templo de Zeus de Olimpia, en el templo de Apolo de Figalia, en el Teseo, en el Partenón, en los Propileos de la Acrópolis, hasta en las magníficas obras de Ictinos, Calícrates y muchos otros maestros.
Ningún arte estaba tan difundido entre los helenos como la escultura. Supera en realidad a todo lo que han hecho los pueblos en este dominio y llena de asombro por la multiplicidad fabulosa de su creación. En la época de la invasión romana los jefes del ejército saquearon de un modo inaudito los tesoros artísticos de Grecia. Dicen los informes que en Roma y en sus alrededores habían sido instaladas no menos de sesenta mil estatuas griegas. Y sin embargo, Pausanias, que vivió en el siglo segundo después de Cristo, en el período de los emperadores romanos Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, pudo decir, después de su gran viaje por la Hélade, que todo el país se parecía de costa a costa a un museo de obras de arte. Según los datos de Winckelmann, Pausanias informó sobre 20.000 estatuas que había visto él mismo.[98] Por esas cifras se puede formar una idea aproximada de la riqueza del arte escultórico griego y de la difusión de sus obras. Este elevado desarrollo de la escultura encuentra sin duda su explicación en la vida pública de los griegos. El cultivo del desnudo llegó en Grecia a un culto formal. Todas las festividades estaban ligadas a juegos públicos y a luchas de competencia y mostraban el cuerpo humano a los ojos del artista en todas las posiciones imaginables, recibiendo así nuevos estímulos su fuerza creadora.
Junto a diversos maestros, se desarrollaron después en Atenas, Corinto, Argos, Sicion, etc., escuelas enteras de arte escultórico. ¡Y qué cantidad de artistas encontramos en este terreno! Agelades, que actuó en Argos, es caracterizado como el maestro de las tres grandes figuras: Fidias, Mirón y Policleto. Fidias es conocido como creador de la estatua de Zeus, de cuarenta pies de altura, en el templo de Olimpia. También la estatua colosal de la Atenea Promacos en la Acrópolis de Atenas, visible para los navegantes desde gran distancia, era obra suya. De la estatua gigantesca de la Atenea del Partenón, que había creado Fidias, apenas podemos darnos una idea incompleta, pues ha desaparecido, como muchas otras de aquel tiempo. Posteriormente se desarrolló la nueva escuela ática, que alcanzó la cima de su capacidad en las obras de Scopas de Paros y, ante todo, en las de Praxíteles de Atenas. La estatua recientemente encontrada de Hermes, en la fachada norte del templo de Olimpia, nos da una noción del arte perfecto de Praxíteles. También deben ser mencionados aquí los grandes escultores Eufranor de Corinto y Lisipo de Sicion. De los centenares y centenares de maestros menos conocidos, en muchos casos ni siquiera se ha transmitido el nombre hasta nosotros.
De las obras de la pintura griega se ha conservado mucho menos aún, naturalmente. De los informes de los antiguos se desprenqe que han existido muchas escuelas famosas en todas las regiones del país, como la escuela pictórica jónica en el Asia Menor, especialmente en Efeso, donde actuaron Zeuxis y Parrasio, las escuelas de Sicion, de Pestum, etc. Entre los primeros pintores de significación destacada se cita ordinariamente a Polignoto, de la isla de Tasos; pero ante todo parece que ha sido Apeles el que ha producido más en el dominio de la pintura, pues los antiguos le colman de alabanzas.
El arte de los griegos se expresaba en cada objeto del uso diario; envolvía como un hálito sagrado todos los fenómenos de la vida pública y privada; tenemos que admirarlo siempre en los innumerables vasos con pinturas seductoras, en las gemas y camafeos de toda especie que se han desenterrado. Apenas se puede apreciar su extraordinaria grandeza y la ilimitada multilateralidad, aun cuando no se pierda de vista y se incluyan en la cuenta también sus aspectos sombríos. Ningún otro pueblo de la historia antigua ha podido ejercer en los espíritus más distinguidos de los tiempos posteriores semejante fuerza de atracción. Sobre cada rama especial de su rica actividad creadora se han escrito innumerables libros en todos los idiomas, y hoy mismo no pasa un año sin que se saque a relucir nuevo e importante material sobre la cultura de la vieja Hélade.
Pero si se observa luego cómo estaba la cuestión referente a la unidad nacional de los griegos, de la que se sostiene, sin embargo, que es la primera y más ineludible condición para el desarrollo de la cultura de un pueblo, se llega a conclusiones aniquiladoras para los representantes de esa concepción. La vieja Hélade no supo nunca qué es lo que significaba la unidad nacional, y cuando al finalizar su historia le fue impuesta la unidad político-nacional desde afuera, violentamente, sonó la última hora de la cultura griega y tuvo que buscar nuevo hogar para su actividad creadora. El espíritu griego no pudo soportar el experimento político-nacional y se esterilizó poco a poco en el país, en donde, durante siglos y siglos, había desplegado sus mejores energías.
Lo que unía a las tribus y poblaciones griegas era la cultura común, que se revelaba en cada lugar en millares de formas distintas, pero de ningún modo el lazo artificialmente anudado de una comunidad política nacional, por la cual nadie se interesaba en Grecia, y cuya esencia fue siempre extraña a los helenos. Grecia era el país políticamente más desmenuzado de la tierra. Cada ciudad velaba con la más celosa constancia a fin de que no fuese tocada su independencia política, en lo cual sus habitantes no querían hacer la más insignificante concesión. Cada una de esas pequeñas Repúblicas urbanas tenía su propia constitución, su vida social con sus propios caracteres culturales, que dieron a la totalidad de la vida helénica esa riqueza multicolor de los verdaderos valores de la cultura. Con toda razón observa Albrecht Wirth:
Las creaciones de los griegos son tanto más asombrosas cuanto más desintegrado y más flojo era el lazo que unía a sus pueblos. Nadie consiguió agrupar a las tribus infinitamente diversas para una acción colectiva, para una orientación única. Todas mantenían y mantienen, es verdad, su adhesión; pero no poseen bastante capacidad de sacrificio, ni bastante sentido político para incorporarse a un gran todo y subordinarle los propios deseos.[99]
Pero justamente esa falta de sentido político fue lo que dió alas a la acción cultural de los griegos; más aún, lo que les hizo espiritualmente sensibles a ella. Cuando Aristóteles reunía materiales para su obra sobre las constituciones de los helenos, se vió obligado a extender sus investigaciones a ciento cincuenta y ocho comunas, cada una de las cuales representaba una unidad política y tenía, en razón de su autonomía, su propio carácter social. Ya la misma estructura geográfica de la península era favorable a tal desarrollo de la vida social. El país es, en parte, montañoso, y disfruta de un clima magnífico y suave, que tuvo una influencia evidente, sin duda, sobre el espíritu de sus habitantes. Valles suaves y fecundos cortan el paisaje en todas direcciones; por innumerables bahías penetra el mar en el territorio, creando, en tres de sus lados, una de las costas más maravillosas que se puede imaginar. A eso se añade un sinfín de pequeñas y grandes islas, que unen a la península con el Asia Menor como un puente. Toda esa rica naturaleza abundaba extraordinariamente en paisajes y tenía que inspirar a los hombres reflexiones que les habrían sido imposibles en otras partes. Cada lugar del país tenía su carácter propio y contribuía a imprimir un sello especial a la actividad de sus habitantes. De esa manera fue despertada y estimulada la rica diversidad de la vida espiritual y social, tan característica de la vieja Hélade.
Por lo que se refiere a los griegos mismos, se pone en claro, cada vez más, que no han sido un pueblo homogéneo ni una raza pura. Todo indica que nos encontramos aquí más bien frente a una mezcla evidentemente feliz de diversos elementos étnicos y raciales, fusionados en una gran unidad espiritual por una cultura común. La afirmación de que los helenos han sido un pueblo de raza germánica, que penetró en la península por el Norte y sometió poco a poco a la población nativa, no se puede probar por ninguna demostración convincente. Cuanto más se esfuerza la investigación científica por esclarecer la obscuridad en que está envuelta la historia primitiva de Grecia, más fenómenos se descubren que hablan precisamente en sentido contrario. Está fuera de duda que la península estuvo expuesta a menudo a invasiones de tribus extranjeras que penetraban por el Norte. Pero con ello no adquirimos ninguna noción clara sobre la procedencia racial de aquellas tribus, cuyo origen se pierde completamente en la nebulosidad de tiempos remotos. La mayor parte de esas invasiones tuvo lugar ya en una época prehistórica y mantuvo grandes regiones del país en perpetua fermentación, como resulta de las tradiciones de los griegos mismos. Poblaciones enteras fueron expulsadas de sus viejos dominios por esas migraciones y esos choques continuos y huyeron a las islas del mar Egeo o se establecieron a lo largo de la costa del Asia Menor. La mayor de esas emigraciones fue la huída de los dorios, que se supone tuvo lugar unos 1.100 años antes de nuestra era y dió margen a grandes cambios en la vida social del país.
Pero esas inmigraciones del Norte no fueron seguramente las únicas, y muchos argmrentos nos hablan en favor de la hipótesis de que antes de esas invasiones tribus asiáticas habían penetrado en el futuro territorio de los helenos. Testimonian en favor de ello numerosos rastros de influencia asiática en la mitología de los griegos, y especialmente los nombres de muchas ciudades y lugares, cuya significación escapa a todo conocimiento actual. No se podría establecer hasta aquí sin discrepancias en qué medida se extendió, en el territorio griego, la influencia de los semitas fenicios; pero que esa influencia no ha sido pequeña, se deduce ya del hecho que toda una serie de las islas posteriormente griegas, como las Cíclades, las Sporades, Rodas, Chipre, Creta, etc., fueron colonizadas por fenicios mucho antes de la aparición de la sociedad griega. También el pueblo del Asia Menor de los carios ha dejado en Grecia rastros bastante claros. Por ejemplo, el nombre del pueblo Karia, en Megara, y el del fabuloso rey Kar, no se puede atribuir más que a ellos.
Respecto de los dorios, eolios y jonios, que se designan, por lo general, como las tres ramas principales de los griegos, precisamente la más dotada y la más avanzada de su cultura, la de los jonios, parece haber tenido menos aporte helénico. Toda una serie de famosos historiadores ha señalado la fuerte mezcla de los jonios con los semitas y otras poblaciones orientales. Ernst Curtius, y otros con él, ha fijado incluso en el Asia Menor la patria originaria de los jonios. Se funda Curtius principalmente en el hecho que, históricamente, no se puede probar la existencia de un país llamado Jonia más que en el Asia Menor. Ciertamente, con ello no se ha demostrado que los jonios procedan realmente de allí; podían haber emigrado también al Asia Menor y haber fundado allí una comunidad.[100] También Herodoto se ha referido en diversos pasajes al origen no-helénico de los jonios y especialmente de los atenienses, calificándolos como descendientes de los pelasgos, que habrían adoptado más tarde el idioma griego.
De todo ello resulta con seguridad sólo una cosa: que los griegos no representan político-nacionalmente, por su raza y origen, una unidad especial, y que todas las afirmaciones contrarias no se apoyan más que en vagas hipótesis y en deseos y sugestiones indefinidas. Unitaria, y eso en el sentido de nuestras manifestaciones anteriores, era solamente la cultura griega, que se extendía desde las costas occidentales del Asia Menor y de las islas del mar Egeo hasta Sicilia y el Sur de Italia. A ese dominio se añadieron todavía algunas colonizaciones en Crimea, en las costas orientales del Mar Negro y en la desembocadura del Ródano.
Han debido existir, por tanto, otras causas, por las cuales ha sido estimulada, de un modo señalado, la evolución de una cultura tan rica y brillante como la helénica, y no creemos equivocarnos cuando observamos en la desintegración política y en el desmenuzamiento nacional del país la más importante y la más decisiva de esas causas. Fue esa descentralización política, ese desmenuzamiento interno de Grecia en centenares de pequeñas comunidades, lo que impidió toda uniformidad y lo que incitó continuamente el espíritu a cosas nuevas. Toda gran estructura política conduce de modo ineludible a la rigidez de la vida cultural y sofoca aquella fecunda emulación entre las comunas diversas, tan característica de la vida entera de las ciudades griegas. Taine describe esa condición política en la vieja Hélade de manera muy atinada:
Para los ojos actuales, un Estado griego parece una miniatura. Argolis tenía una superficie de ocho a diez millas y una anchura de cuatro a cinco; Laconia es aproximadamente igual; Ajaia es una estrecha lista de terreno en los flancos de una montaña que cae al mar. Toda el Atica no pasa de la mitad de uno de nuestros departamentos más pequeños; el territorio de Corinto, Sicion y Megara se reduce a una hora de camino; en general, en las islas y en las colonias, el Estado no es más que una ciudad con una instalación costera y un circulo de caserios. Desde una Acrópolis se ven las Acrópolis o los montes del vecino. En una proporción tan restringida, es todo claro y conciso para la razón; la patria espiritual no tiene nada de gigantesco, de abstracto y de indeterminado como entre nosotros; los sentidos pueden abarcarla, coincide con la patria física; ambas están delineadas con precición en el espiritu del ciudadano. Para imaginarse Atenas, Corinto, Argos o Esparta, se piensa en los picos del propio valle o en la silueta de la propia ciudad. Conoce allí a todos los ciudadanos, e imagina todos los contornos lugareños, y la estrechez de su recinto político le proporciona de antemano, lo mismo que la conformación de su territorio físico, el tipo medio y limitado que contiene todas sus nociones espirituales.[101]
Estas palabras nos revelan toda la esencia de la ciudad griega. En tal Estado en miniatura coincide por completo el amor del hombre al terruño con su amor a la comunidad. Terruño y patria son una misma cosa y no tienen nada de común con la idea abstracta de la patria moderna. Por eso fue extraña a los griegos también la llamada idea nacional y ni siquiera pudo echar raíces entre ellos en los períodos de peligro más apremiante. En Homero no se encuentra la menor huella de una solidaridad nacional, y nada indica que el pensamiento nacional se haya convertido para los griegos en un manjar más apetitoso en el período culminante de su cultura. Era simplemente la conciencia de pertenecer a un círculo cultural común lo que mantuvo ligadas a unas ciudades griegas con otras. Esta es también la causa por la cual las colonizaciones de los griegos tuvieron un carácter muy distinto de las de los otros pueblos de la antigüedad. Para los fenicios las colonias eran consideradas, en primer término, como agencias comerciales. Para los romanos eran territorios subyugados, explotados económicamente por la metrópoli y completamente dependientes del Estado imperial. No ocurría lo mismo entre los griegos. Fundaron sus colonias en las mismas condiciones que sus ciudades en la pequeña patria, como instituciones independientes, ligadas, es verdad, con la metrópoli por la misma cultura, pero en todos los demás aspectos con las pulsaciones de la propia vida. También la colonia tenía su constitución propia, era una polis en sí y competía con las ciudades del país de origen en el desarrollo independiente de su propia vida cultural.
Como la dimensión de la comuna griega sólo se extendía a algunas millas cuadradas, cada ciudadano podía abarcar fácilmente la vida pública y formarse un juicio personal sobre todas las cosas, una circunstancia de gran significación, completamente inimaginable e imposible en nuestros actuales organismos estatales con su complicado mecanismo gubernativo y su complicado laberinto de instituciones burocráticas. De ahí la absoluta impotencia del ciudadano moderno, su sobreestimación desmedida de los órganos gubernativos y de la jefatura política, que cohiben toda iniciativa personal. Como no es capaz, en general, de abarcar todos los dominios de actividad del Estado moderno en su política interior y exterior; y como, por otra parte, está tan firmemente persuadido de la necesidad incondicional de todas esas funciones que cree sucumbir en un abismo sin fondo si se destruyese el equilibrio político, llega a su conciencia tanto más vigorosamente el pensamiento de su inferioridad personal y de su dependencia del Estado y robustece su creencia en la íneludibilidad de la autoridad política, que pesa hoy en los hombres más que la creencia en la autoridad divina. Por eso sueña, en el mejor de los casos, con un cambio de las personas que se encuentran al frente del Estado, y no comprende que todas las insuficiencias y todos los perjuicios de la máquina política que le oprime, se deben a la esencia del Estado mismo y se reproducen, por tanto, en formas distintas.
Entre los griegos no era así. Como cada uno podía conocer fácilmente el mecanismo interior de la polis, estaban en mejor situación para apreciar los actos de sus dirigentes. Tenían presente siempre su humanidad real y por eso estaban más inclinados a la acción propia, pues su agilidad mental no había sido castrada todavía por la fe ciega en la autoridad. En ningún país estuvieron tan expuestos los llamados grandes hombres al juicio de la opinión pública como en Grecia en el período de su más alto desenvolvimiento cultural. Ni los méritos más grandes y más indiscutibles ofrecían, en este aspecto, protección alguna. Esto lo experimentaron en carne propia hombres de la magnitud de Milcíades y de Temístocles y algunos otros. De tal manera la vida pública en las ciudades griegas se mantenía en movimiento y no permitía que se instaurara por mucho tiempo un orden de cosas inconmovible. Pero así se aseguraron del mejor modo la libertad personal y las posibilidades de desarrollo del individuo; su iniciativa no moría ante las formas rígidas de un poder estatal central.
De esa libertad espiritual brotaron las ricas fuentes de aquella cultura grandiosa, cuyo poderoso desarrollo no se puede explicar de otro modo. Sir Francis Galton ha señalado con razón que, solamente Atenas, la más importante de las Repúblicas urbanas griegas, en donde imperaba el espíritu más libre, en el curso de un solo siglo, desde 530 a 430 antes de Cristo, produjo no menos de catorce de los hombres más destacados de la historia; a saber: Mildades, Temístodes, Arístides, Cimon, Pericles, Tucidides, Sócrates, Jenofonte, Platón, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes y Fidias. Y el sabio inglés observa que sólo Florencia, en donde se desarrolló, en las mismas condiciones, una cultura tan rica, aunque de otra naturaleza, se puede comparar en este aspecto con Atenas.[102]
Ese espíritu de actividad creadora alcanzó su perfección suprema en toda ciudad de Grecia, con la sola excepción de Esparta, que no se emancipó nunca de la dominación de la aristocracia, mientras las otras ciudades encontraron el camino hacia la democracia. Por eso jugó en Esparta un papel determinante el pensamiento del predominio político, al cual se subordinó todo lo demás. Es indudable que también en Atenas, Tebas y Corinto, existían fuerzas que aspiraban al predominio político en el país; pero esto no demuestra sino que toda forma estatal cierra el camino a la cultura, aun cuando su poder sea todavía restringido. Pero la completa disgregación política y nacional de Grecia quitó mucho de su peligro a esas aspiraciones expansionistas del poder; incluso allí donde tuvieron éxito pasajero, fue sólo un éxito que no hizo posible nunca la aparición de un orden político consolidado, según es propio de todos los grandes Estados. Ya Nietzsche había reconocido la oposición profunda entre polis y cultura y calificó de sofística la conexión supuestamente necesaria entre ambas.[103]
Pero Grecia no sólo no conoció ningún Estado nacional unitario, sino que tampoco conoció nunca una dominación sacerdotal como Babilonia, Egipto o Persia, según cuyo modelo se formó después el papismo. Y como no había iglesias, tampoco había teología ni catecismos. La religión de los helenos era una creación fantástica en cuya formación tuvieron mayor participación los poetas que los sacerdotes. Las nociones religiosas no estaban sometidas al dogmatismo de una casta teológica y apenas eran una traba a la libertad del pensamiento. El griego se imaginaba sus dioses de otro modo que la mayoría de los pueblos orientales. Les atribuía todos los caracteres de la grandeza y de la debilidad humanas y estaba situado por eso, frente a ellos, con aquel precioso desenfado que daba una nota especial a sus nociones religiosas, que no se encuentra en ningún otro pueblo de la antigüedad. Esta es precisamente la razón por la cual siempre fue ajena a los griegos la idea del pecado original. Schiller tenía razón cuando decía que, por haber imaginado en Grecia a los dioses humanamente, el hombre tenía que sentir divinamente. Todo el Olimpo era, por decirlo así, un fiel reflejo de la exuberante vida cultural helénica, con su desintegración política interna, su multiformidad y fuerza creadora, su continua emulación y su carácter humano y sobrehumano. También en la Hélade se reflejó el hombre en sus dioses. Cuando se advierte la influencia castradora que ejerció la Iglesia cristiana durante siglos en la vida espiritual de Europa, cómo ha fomentado todo despotismo y cómo ha sido hasta hoy el baluarte indemne de toda reacción social y espiritual, se comprende el abismo inmenso que existe entre el sentimiento religioso de los griegos y los muertos dogmas, encadenadores del espíritu, de la Iglesia de Roma.
Hay pocos períodos en la historia como el de la vieja Hélade en que se hayan dado de modo tan abundante las condiciones necesarias para el desarrollo de una gran cultura. Lo que puede parecer al estadista moderno como un defecto máximo del mundo helénico, la extrema desintegración política del país, fue la mayor ventaja para el rico e ilimitado desarrollo de sus energías culturales. Lo poco que existía en los griegos un sentimiento de unidad nacional, se puso de manifiesto de la manera más notoria en el período de las guerras persas. Si hubo un momento apropiado para despertar la conciencia nacional entre los griegos, fue el período en que el despotismo persa se disponía a poner fin a la libertad y a la independencia de las ciudades griegas. El peligro que amenazaba entonces a los helenos era igualmente grave para todos. Nadie podía entregarse, en este aspecto, a la menor ilusión; todos sabían lo que significaba una victoria de Persia para cada comunidad griega. Pero precisamente en el instante del supremo peligro se hizo notar del modo más claro el desmenuzamiento político-nacional de los helenos.
Ya en la invasión de los ejércitos victoriosos de Harpago, que habían sometido en nombre del rey persa Ciro a la mayoría de las ciudades griegas del Asia Menor (546-545 antes de Cristo), y luego, en ocasión de la sublevación jónica (499-494 antes de Cristo) dos acontecimientos de la mayor significación, que pueden considerarse como el primer anuncio de las guerras persas posteriores, se puso de manifiesto la ausencia completa de una aspiración nacional unitaria en los griegos, de tal manera, que no se produjo nunca una acción común contra los persas. Mileto, cruelmente castigada en la represión sangrienta de la sublevación jónica, dejó abandonadas a su suerte las otras ciudades durante las campañas de Harpago, a fin de conseguir de los persas una paz favorable. Sólo muy pocas ciudades lucharon hasta el fin; la mayoría ha preferido abandonar el viejo hogar y fundar en otra parte una nueva patria, cuando comprendió que toda resistencia sería vana. Los espartanos habían rehusado, en general, toda ayuda a las ciudades griegas rebeldes del Asia Menor, lo que no permite hablar de un sentido nacional muy desarrollado. Pero los atenienses apoyaron la sublevación de los jonios principalmente porque el tirano Hipias, desterrado por ellos, había encontrado en la Corte persa un asilo y desde allí atizaba maquinaciones permanentes contra su ciudad natal. Esos pequeños soberanos que se habían establecido casi en todas las ciudades griegas antes de la introducción de la forma republicana de Estado, no se dejaron guiar por consideraciones de índole nacional y estaban dispuestos siempre a prestar servicios de peones al despotismo persa a fin de aplastar con su ayuda las aspiraciones libertarias de los propios conciudadanos. Las maquinaciones de los pisistrátidas en Atenas, de los aleutas en Tesalia y del rey espartano Demarato son las mejores pruebas de ello.
Cuando, finalmente, el rey persa Darío tuvo las manos libres, envió un gran ejército contra Eretria y Atenas, a las que odiaba particularmente por causa del apoyo que habían prestado a la sublevación jónica; pero era evidente que su golpe era dirigido contra toda Grecia, pues el poderío persa en Asia Menor no estaba seguro mientras no se privara a los helenos del apoyo de las ciudades de la metrópoli. Ese peligro era grande, pues en los ejércitos persas se encontraba también el tirano Hipias, que pudo prestarles, como griego, algunos buenos servicios. Sin embargo, no se encuentra ningún rastro de una inflamación de la conciencia nacional entre los helenos. La actitud de Esparta fue ambigua, como siempre, a pesar de que los emisarios persas que le habían exigido, como signo de sumisión, tierra y agua, fueron arrojados a un pozo diciéndoles que tomaran en él la que quisieran. Muchas ciudades de las islas y del Continente se habían sometido casi sin resistencia, entre ellas la mayor parte de Beocia. Ni siquiera los vecinos de los atenienses, los habitantes de la isla Egina, se atrevieron a resistir al ejército persa y prefirieron la sumisión a la ruina probable.
Cuando, finalmente, el ejército de tierra de los persas y el de los griegos llegaron a un encuentro decisivo en Maratón, en donde estos últimos se hallaron frente a una supremacía formidable, estuvieron los atenienses casi solos en la lucha, pues aparte de mil hoplitas que habían enviado los plateos, les había fallado toda otra ayuda. Los espartanos, que habían aceptado la guerra con los persas, aparecieron después de la batalla y no contribuyeron a la gran victoria de Mildades y de su gente. Gracias a la victoria de Maratón, el peligro que amenazaba a la Hélade fue eludido por el momento, y los jefes del ejército persa tuvieron qué volver con sus tropas al Asia. Pero tenía que ser claro para todos que el peligro había sido desviado por un cierto período, mas no suprimido; no quedaba la menor duda de que el despotismo persa pondría en juego todas sus fuerzas para reparar la derrota sufrida. La situación era tan precisa que nadie podía interpretarla mal en toda la Hélade. Se habría debido esperar, por consiguiente, que los griegos aprovecharían el respiro para afrontar más eficazmente el peligro amenazante. Si en Grecia hubiese habido sólo un rastro de aquel espíritu nacional de que hablan tanto los historiadores irreflexivos, habría debido manifestarse en situación tan peligrosa. Pero no se hizo nada que indicara un robustecimiento de la conciencia nacional. Las condiciones internas en Grecia permanecieron idénticas, y particularmente en Esparta, cuyo prestigio militar y político había sido muy reducido por la victoria de los atenienses en Maratón; los espartanos dirigieron su acción política sucesiva a impedir por todos los medios el rápido desarrollo de Atenas. Este problema tenía para la aristocracia espartana una importancia mucho mayor que el peligro persa.
Cuando el año 480 antes de Cristo, diez años después de la batalla de Maratón, el rey persa Jerjes amenazó a Grecia con un gran ejército y con una poderosa flota en sus costas, la situación general de los griegos no era de ninguna manera mejor que en tiempos de la primera invasión. Pero tampoco ahora se pudo descubrir alguna unanimidad nacional frente al terrible peligro que les amenazaba a todos por igual. Al principio, se produjo un pánico general, pero nadie pensó en la defensa común de los llamados intereses nacionales. Tebas, en cuyo recinto había adquirido fuerte influencia el partido medo, influencia sostenida sin duda por los déspotas persas, se sometió al enemigo sin resistencia, siguiendo su ejemplo diversas tribus de la parte central del país. Beocios, tesalios y aqueos intentaron mediante la sumisión evitar el peligro que les amenazaba.
Pero también la famosa conferencia del istmo, a la que habían enviado representantes las pocas ciudades decididas a la resistencia para concertar una defensa común, ofreció cualquier cosa menos un cuadro de solidaridad nacional. No se pudo inclinar a los espartanos a trasladar todo su poder militar a la parte septentrional del país para oponerse a los ejércitos enemigos invasores. Les importaba notoriamente muy poco entregar la Grecia central a la devastación, y apenas cabe duda de que la casta dirigente en Esparta habría visto con gusto que Atenas fuese destruída por los persas, para librarse de esa manera de un competidor incómodo. La actitud de los espartanos fue tan ambigua como diez años antes en la guerra contra Darío. Pero cuando al fin debieron decidirse, para no mostrar demasiado claramente sus deseos secretos, a oponer resistencia a los persas en las Termópilas, enviaron a Leónidas con sólo trescientos ciudadanos espartanos y unos mil periocos, a los que se agregaron algunas otras tribus. En conjunto, la cifra de los bien armados apenas llegaba a cuatro mil hombres, una cifra ridículamente pequeña en comparación con el ejército gigantesco de los persas. Si Grote y otros expositores famosos de la historia griega dudan de la sinceridad de los espartanos, esto se comprende muy bien en relación con los hechos históricos.
Pero también después, cuando Jerjes, tras la derrota catastrófica de su flota en Salamina, se vió obligado a iniciar, con la mayor parte de su ejército, la retirada sobre el Helesponto, continúó manteniendo Esparta la misma táctica ambigua, Jerjes se había retirado, es verdad, al Asia; pero había dejado en Tesalia un fuerte ejército bajo la dirección de su ayudante Madronio, que pasó allí el invierno a fin de reanudar la guerra en la primavera. Justamente en esta última lucha decisiva mostró el rey espartano Pausanias, que comandaba todas las fuerzas de los helenos, una debilidad tan evidente que se hace sospechosa. El fin de Pausanias, que en una ocasión posterior fue acusado de traición abierta a la causa de los griegos, justifica la sospecha de que ya entonces había negociado secretamente con Madronio. Esa presunción adquiere visos de verosimilitud cuando se considera que Madronio había hecho a los atenienses, antes de la apertura de las hostilidades, una oferta secreta para que se aliaran con él, promeiiéndoles que no sería tocada en modo alguno su independencia. Los atenienses habían rechazado orgullosamente ese ofrecimiento, y cabe pensar que Madronio probó después su suerte con Pausanias y que éste se mostró más accesible. En todo caso, todo el comportamiento de Pausanias durante la batalla de Platea justifica esa interpretación.
Si los persas, a pesar de su superioridad, y a pesar de todas las maquinaciones secretas, fueron, sin embargo, derrotados, se debió a que las resueltas legiones de los helenos; que combatían por su independencia y su libertad, corriendo el riesgo de perderlo todo en el juego, estaban animadas por un espíritu muy distinto al que movía al ejército gigantesco de los persas, consolidado por la voluntad de un déspota, e integrado simplemente para la guerra entre pueblos y tribus extrañas. Por esta razón vencieron los griegos a pesar de su desmembramiento nacional y de su desintegración política, sin que hubiesen experimentado como debilidad las condiciones en que vivían.
El intento de algunos historiadores de interpretar la guerra posterior del Peloponeso como una contienda en pro de la unidad nacional de Grecia, carece también de sólida fundamentación. Muy atinadamente se refirió Mauthner a lo arbitrario de ese aserto.
Piénsese, por ejemplo, que durante la guerra del Peloponeso, casi treinta años, la idea de la nacionalidad puede decirse que no apareció entre los helenos; es verdad, un hombre como Alcibíades, que puso su habilidad tan pronto al servicio de los compatriotas atenienses como al de los espartanos enemigos, o al servicio del enemigo hereditario persa, constituyó entonces una excepción; pero también entre los sencillos griegos eran raros los que se habían formado una noción de su nacionalidad y los que querían terminar la guerra como panhelenos conscientes. La idea de la nacionalidad no había sido aceptada todavía, a pesar del amor al terruño, es decir, a la ciudad.[104]
En aquellas largas y sangrientas luchas en que se desangraba Grecia y se consumía su fuerza vital interna, no se planteaba la unidad político-nacional de las tribus griegas, sino otro problema: ¿autonomía o hegemonía? Había que decidir cuál de las ciudades mayores debía tomar la primacía: Atenas, Esparta, Tebas o Corinto. Después de las guerras persas, se desarrolló la cultura, especialmente en Atenas, en un grado supremo; pero la victoria sobre Persia contribuyó también al ensanchamiento de la conciencia política del poder. Atenas, que continuó la guerra contra Persia junto a sus aliados y quería también asegurar a las ciudades griegas del Asia Menor su emancipación del yugo persa, no fue guiada en ello por motivos puramente económicos. El motivo principal de su empresa fue, sin duda, la convicción de que una federación de ciudades libres en el Asia Menor ofrecería un fuerte baluarte contra nuevos ataques del despotismo persa. Mientras los espartanos y las demás ciudades del Peloponeso se habían retirado de la lucha, fundaron Atenas y las ciudades que se mostraron conformes con sus aspiraciones, la alianza delo-ática, que primeramente fue una federación libre de comunas independientes, en cuyos cuadros cada Ciudad tenía los mismos derechos. Pero las cosas cambiaron con el desarrollo de la hegemonía que procuró a Atenas cada vez mayores privilegios, los cuales sólo pudieron ser obtenidos a costa de sus aliados. De esa manera apareció cada vez más fuertemente, en primera línea, el motivo político de poder en la vida social.
Tal es en rigor la maldición de todo poder: que se emplea abusivamente por sus representantes. Contra ese fenómeno de nada valen las reformas, las válvulas constitucionales de escape, pues corresponde a la esencia más íntima del poder y, por tanto, es ineludible. No es la forma externa, sino el poder como tal el que lleva al abuso; ya la aspiración al poder abre de par en par las puertas a las turbias y nefastas pasiones de los hombres. Si Goethe habló alguna vez de que la política corrompe el carácter, es porque tenía presente aquella obsesión del poder que está en la base de toda política. Todo lo que en la vida privada aparece bajo y despreciable, si es ejecutado por hombres de Estado se convierte en virtud, a condición de que le acompañe el éxito. Y como con la extensión del poder caen en las manos de sus representantes medios económicos cada vez más numerosos, se desarrolla un sistema de soborno y de venalidad que socava poco a poco toda moral social, sin la cual a la larga no puede existir una comunidad. Así, el poder se convierte en azote terrible de la vida social y de sus fuerzas culturales creadoras. Tampoco la polis griega constituyó una excepción a esta regla y cayó en la descomposición interior, en el mismo grado en que adquirieron en ella la supremacía las aspiraciones politicas de poder.
Se demostró ya entonces lo que, en lo sucesivo, se ha confirmado siempre: que los resultados de la guerra, que algunos vesánicos festejan como un rejuvenecimiento de la vida social, se manifiestan en la mayoría de los casos más perjudicialmente aún para los vencedores que para los vencidos. Al enriquecer de un modo desmesurado, por sus consecuencias, a ciertas capas de la comunidad, remueve los limites anteriores del bienestar, destruyendo así el equilibrio social de una manera que cada vez permite menos la comunidad de los intereses sociales, apareciendo cada vez más intensa y abiertamente las contradicciones de clase en la sociedad. Así ocurrió en Atenas. Mano a mano con el encumbramiento de la oligarquía del dinero, prosperó el empobrecimiento de las clases populares interiores, destruyendo los viejos fundamentos de la sociedad. En última instancia, por eso y por su economía esclavista tuvo que sucumbir Grecia.
La lucha por la hegemonía, que se expresó de una manera tan destructora en la guerra del Peloponeso, inició simultáneamente la decadencia de la cultura griega y preparó a la realeza macedónica el camino para subyugar a Grecia, pues condujo en todas partes a los mismos resultados inevitables en Atenas, en Esparta, en Tebas. El único fenómeno grato, en esa contienda por el predominio, es el hecho que ninguna de las grandes ciudades fue capaz de sostener por mucho tiempo el predominio, pues el sentimiento de la libertad de los helenos, en cada una de las ciudades, incitó siempre a la rebelión y al sacudimiento del yugo impuesto. Pero la guerra fue de larga duración y debilitó todos los cimientos de la vida social. Después de la suspensión de las hostilidades, todas las ciudades quedaron tan agotadas que no pudieron mantenerse a la altura del peligro macedónico inminente. Tanto menos cuanto que la descomposición de las costumbres y de todos los fundamentos morales, consecuencia de la guerra y de la aspiración al poder, permitió a la monarquía macedónica sostener en casi todas las ciudades agentes que obraban en favor de sus planes. En realidad, la corrupción moral fue mayor que nunca precisamente cuando Demóstenes se esforzaba en vano por incitar a la Hélade a una defensa común ante el peligro macedónico.
Alejandro de Macedonia creó con la espada al fin la unidad político-nacional de Grecia y sometió todo el país a su dominación. Fue el verdadero fundador del llamado helenismo, que algunos historiadores serviles han calificado como culminación de la cultura griega. En realidad, fue solamente una decadencia espiritual, incapaz ya de toda renovación de la vida. Alejandro echó los cimientos de un imperio griego unitario y destruyó así la inagotable multilateralidad de la vida cultural, tan característica de la comuna griega en el período de su apogeo. Los ciudadanos de las ciudades libres se convirtieron en súbditos del Estado nacional unitario, que dispuso toda su fuerza en el sentido de constreñir los fenómenos de la vida social según el nivel medio de sus aspiraciones políticas. El llamado helenismo fue sólo el sucedáneo de una cultura que únicamente podía prosperar en libertad; fue el triunfo de los aprovechadores no creadores sobre el espíritu creador de la ciudad griega.
La mayoría de los historiadores ensalzan a Alejandro como a un gran propagador de la cultura helénica a través del territorio gigantesco de su imperio. Pasan por alto que, no obstante su victoria sobre el poder militar persa, en su pensamiento y en su acción había caído subyugado, cada día más, por los conceptos persas de dominación, que se dispuso a trasplantar a Europa. Grote tiene completa razón cuando sostiene, en su Historia de Grecia, que Alejandro no ha helenizado a Persia, sino que más bien ha persificado a Grecia, habiendo malogrado así, para siempre, todo el desarrollo ulterior de su cultura; más aún: su verdadero objetivo tendía a transformar toda la Hélade en una satrapía, como después fue transformada por los romanos en una provincia de su imperio mundial. Bajo su dominación y la de sus sucesores, se cegaron las fuentes de la vieja cultura griega. Se vivió todavía un tiempo de su antigua vida; pero no volvieron a desarrollarse nuevos valores. La unidad político-nacional mató la fuerza creadora de la cultura helénica.
La centralización romana y su influencia en la formación de Europa
Primera parte
Al hablar de Grecia, pensamos inmediatamente en Roma, a causa de una concatenación de ideas basada en nuestros conocimientos escolares. Nuestro concepto de la antigüedad clásica abraza a los pueblos griego y romano como pertenecientes a la misma esfera cultural; hablamos de un período cultural grecorromano y concretamos con esta representación hondas e íntimas relaciones que no existieron ni pudieron existir. Es verdad que se nos hicieron notar ciertas diferencias características entre griegos y romanos; frente a la serena naturalidad de los helenos, el fuerte sentido del deber de los romanos en el combate; la virtud romana oculta bajo la austera toga, servía en cierto grado de contraste para comprender la energía vital de la Hélade. Ante todo se nos ponderaba el sentido político altamente desarrollado de los romanos, que les puso en condiciones para fusionar en una sólida unidad política toda la península itálica, cosa que los griegos no pudieron realizar en su país. Todo esto se nos entremezclaba de tal manera que nos daba la certidumbre de que lo románico no era más que un complemento necesario de la concepción griega de la vida y que en cierto modo debía llegar a tal objetivo. Sin duda existen algunas relaciones entre la cultura helena y la romana, pero son solamente de carácter puramente externo y no tienen nada de común con la modalidad específica de ambos pueblos ni con la dirección de sus tendencias espirituales y culturales. Aunque se puedan aducir argumentos para justificar la concepción de ciertos investigadores, que consideran a los griegos y a los romanos como descendientes del mismo tronco, que tuvo su residencia en la cuenca del Danubio medio en los tiempos prehistóricos y que, según se pretende, una parte emigró a los Balcanes mientras la otra se estableció en la península apenina, todavía no se habría dado con ello prueba alguna de la homogeneidad de las civilizaciones griega y romana. La profunda diferencia en el desarrollo social de los dos pueblos demostraría solamente, en tal caso, que en los primitivos fundamentos de los griegos y romanos influyó otro ambiente, que dirigió por diversas sendas la formación de su vida social.
Acerca de la historia primitiva de los romanos, sabemos tan poco como acerca del origen de las tribus griegas. También en ellos se pierde todo en la espesa niebla de las leyendas mitológicas. Afamados historiógrafos como, por ejemplo, Theodor Mommsen, sostienen el punto de vista de que muchas de estas leyendas, y especialmente el mito de la fundación de Roma por los mellizos Rómulo y Remo, fueron inventadas mucho después con el designio político de dar un sello nacional romano a las instituciones tomadas de los etruscos y hacer concebir al pueblo la falsa creencia en un origen común. Hoy está fuera de duda que, ya en los tiempos prehistóricos, la península fue repetidas veces invadida por tribus germánicas y celtas; pero también es muy verosímil que hubo después inmigraciones, por vía marítima, desde Africa y desde el Asia Menor, y ciertamente mucho antes de la colonización de Sicilia y de Italia inferior por los fenicios y, algunos siglos después, por los griegos.
Más seguro es que los llamados pueblos itálicos no pertenecían a los habitantes primitivos de la península, como antes se suponía frecuentemente. Los itálicos eran más bien un pueblo de origen indogermánico, que en los tiempos prehistóricos había cruzado los Alpes y se había deslizado hasta la cuenca del Po. Después fueron desplazados por los etruscos y se retiraron hacia la parte central y meridional del país, de modo que, probablemente, se mezclaron con los yapigios-mesapios. Hacia qué época ha tenido lugar esta inmigración, es cosa que permanece aún en las tinieblas. Al aparecer los etruscos en el país, tropezaron con los ligures, que probablemente procedían del Asia Menor. Los ligures desaparecen después por completo de la escena, aunque extendieron sus dominios sobre toda la parte norte de la península, los Alpes, el sur de Francia, hasta el norte de España, donde se mezclaron con los iberos.
No obstante, los etruscos representan el principal papel entre los pueblos que influyeron en la fundación de Roma y en el desarrollo de la civilización romana. Acerca de la procedencia de pueblo tan notable, estamos todavía en la ignorancia, puesto que la investigación científica no ha logrado descifrar aún su escritura. El imperio etrusco se extendía en los tiempos primitivos desde el Norte hasta las orillas del Tíber, considerado por los antiguos como río etrusco. Durante varios siglos, su influencia permaneció inquebrantada, y luego fue destruída por el creciente poder de los romanos. A pesar de ello, todavía representó un papel importante en la fundación de Roma. De los reyes de Roma, Tarquino el Soberbio es reconocido como etrusco, mientras que a Numa Pompilio y Anca Marcio los historiadores romanos los consideran como sabinos.
Es indudable que las grandes construcciones de la antigua Roma, la cloaca máxima, el Templo Capitolino, etc., fueron realizadas por arquitectos etruscos, pues ninguna tribu latina estaba culturalmente desarrollada para llevar a cabo tales trabajos. En la actualidad se admite, generalmente, que el nombre de Roma es de origen etrusco y que seguramente procedía del linaje de Ruma. En las tradiciones semihistóricas de los romanos, los etruscos eran considerados, por lo demás, como uno de los tres pueblos originarios a los cuales se atribuía la fundación de Roma.
De todo ello resulta que los mismos romanos entran ya en la historia como un pueblo mezclado, por cuyas venas corría la sangre de diversas razas.
Los pormenores que ocasionaron la fundación de Roma son aún completamente desconocidos. Muchos historiadores creen que debe atribuirse la fundación de la ciudad al ver sacrum, la sagrada primavera, costumbre difundida entre las tribus latinas, según la cual los jóvenes de veinte años debían abandonar su antigua residencia para fundar en otra parte un nuevo hogar. Muchas ciudades han surgido de este modo y nada impide que Roma debiese su nacimiento al ver sacrum. De las tradiciones se deduce además que primeramente sólo estuvo poblado el Monte Palatino, mientras que las otras seis colinas de la ciudad fueron ocupadas bastante después y, ciertamente, por tribus diferentes. La reunión de todas esas colonias en la ciudad de Roma tuvo lugar ulteriormente, sin que podamos alcanzar el inmediato motivo histórico. Es probable que el deseo de predominio desempeñase cierto papel, y ello es tanto más creíble cuanto que, según las tradiciones antiguas, los fundadores de Roma reunieron toda suerte de fugitivos, a quienes ofreció asilo la nueva ciudad. Además, la leyenda del rapto de las sabinas muestra que los primeros colonos no fueron precisamente vecinos muy agradables.
De la primitiva historia de los romanos sabemos muy poco, y sólo surge claramente que eran un pueblo de agricultores y ganaderos. Su vida social se basaba en la llamada organización gentilicia. Cada tribu o linaje estaba estrechamente unido con los otros linajes, de los cuales, andando el tiempo, surgió una federación de tribus, unidas con fines de protección y de defensa. La comunidad, base de la Roma posterior, aparecía ya como una unidad política, y, análogamente a lo que ocurria entre los griegos, junto a las formas políticas persistieron durante largo tiempo fuertes vestigios de la antigua organización gentilicia. Este paso de la mera unión social a la organización política se realizó con gran facilidad porque los lazos naturales de la organización gentilicia se habían relajado, al paso que la unión de las familias había cobrado mayor influencia, reuniendo todo el poder en manos del jefe familiar. Así el viejo derecho consuetudinario fue perdiendo terreno ante las regulaciones del Estado, las cuales dieron nacimiento al derecho romano.
Este cambio interior debía, naturalmente, influir también en las comunidades vecinas. Admítese que, a consecuencia del rápido crecimiento de la ciudad, las tierras que poseía fueron muy pronto insuficientes para alimentar a sus moradores, de lo cual surgieron probablemente las primeras hostilidades con los vecinos. De modo que las primeras luchas se produjeron para apoderarse de las tierras de las comunidades vecinas y someter éstas a Roma. Pero las tierras robadas debían ser conservadas y defendidas contra las rebeliones de los antiguos poseedores, y esto sólo podía hacerse mediante una fuerte organización militar, a cuyo desarrollo se entregó el Estado romano con toda decisión y energía. De esta manera se formó un nuevo sistema de carácter marcadamente militar. Ello afectó lamentablemente a la preponderancia que antes habían tenido en la vida pública las asambleas populares, los comicios curiales (comitia curiata) imbuídos por el antiguo espíritu de la organización gentilicia, por lo que, ya en tiempo de Numa, sucesor de Rómulo, se manifestaron tendencias que llevaron a la diferenciación de la organización, para dar a ésta carácter puramente político. Las condiciones previas para este cambio se hallan en la división en clases de la sociedad romana, que ya se había manifestado claramente en la época de los primeros reyes. Es totalmente absurdo querer ver en los patricios y en los plebeyos descendientes de dos razas distintas que representaban en cierta manera las relaciones entre vencedores y vencidos, como se ha afirmado frecuentemente. El hecho que descendientes del mismo linaje pertenecieran unos a los patricios y otros a los plebeyos, contradice tal afirmación. En realidad, se trata de dos estamentos diferentes nacidos del sistema de la propiedad privada y de la desigualdad de las condiciones económicas. En este sentido hay que considerar a los patricios como representantes de los grandes terratenientes, mientras que los plebeyos salieron de la masa de los pequeños campesinos, que, a causa de la creciente desigualdad de la propiedad, iban quedando cada vez más sujetos al yugo de sus conciudadanos ricos.
La sociedad de la Roma primitiva estaba dividida en linajes, a cuyo frente había un caudillo o rey, que asumía al mismo tiempo las funciones de sacerdote supremo y de jefe del ejército. Junto al rey estaba el consejo de los caudillos de los linajes, al cual incumbía propiamente la dirección de los asuntos de la comunidad. Mediante la estrecha relación existente entre el rey y el consejo de los caudillos, era absolutamente natural que los funcionarios fuesen elegidos de entre las filas de aquéllos. La potencialidad económica de los grandes terratenientes trajo consigo el que se apoderasen de todos los cargos, que empleasen su poder para defender y acrecentar sus propios intereses y privilegios, lo que hizo que los pobladores pobres fuesen quedando cada día más sujetos a su dependencia. De esta relación se desarrollaron los primeros brotes de una casta aristocrática, que tendió principalmente a la supresión de los obstáculos de la antigua organización gentilicia con objeto de concentrar sus fuerzas más sistemáticamente en la conquista de territorios extranjeros. Estas empresas comenzaron ya en tiempo de Numa; pero hasta los tiempos de Servio Tulio no se produjo el grande y repentino cambio mediante el cual la sociedad romana recibió aquel sello político que fue su carácter peculiar. La ciudad de Roma fue el centro de todas las tierras circundantes y coligadas. A la estructura antigua, sucedió otra formación político-militar basada en cinco clases con derechos desigualmente repartidos. El consejo de los caudillos fue substituído por el Senado; en el que solamente los patricios tenían asiento y voto, con lo que se convirtieron en una aristocracia hereditaria. Las distintas clases estaban divididas en centurias militares, siempre dispuestas a la guerra. En vez de los antiguos comitia curiata se instituyeron los comitia centuriata, que respondían a la nueva división. Cada clase tenía sus centurias particulares; el relativo peso en las votaciones era determinado por la propiedad.
Es evidente que, con esta nueva división, el pueblo quedó más despreciado y postergado; pero como en la estructuración del nuevo orden se habían mezclado arteramente restos del antiguo, la mayoría no se percató del empeoramiento de sus condiciones. De esta manera vino a formarse aquella potencia aristocrático-democrática cuya organización íntima fue planeada para la conquista y la depredación. Todo el pueblo quedó reunido en una milicia; empero los gobernantes proseguían con implacable persistencia la finalidad de someter toda la península al dominio de Roma y a una gran unidad política. Sólo si se consideran desde este punto de vista, pueden comprenderse rectamente las relaciones entre patricios y plebeyos. Solíase antes, de manera errónea, ver en los plebeyos sencillamente una clase sojuzgada cuyos esfuerzos tendían a la abolición de los privilegios y a la formación de una nueva economía. No pensaban en tal cosa; les interesaba mucho más participar de los mismos beneficios que los patricios y dividirse con éstos, por partes iguales, el botín de guerra. Fundamentalmente no había ninguna diferencia entre los dos estamentos; ambos estaban idénticamente poseídos del espíritu de Roma; ambos estaban prontos a esclavizar y a someter a otros pueblos; ambos procuraban conseguir las mismas posibilidades de explotación.
Pero el carácter militar del Estado romano, orientado hacia la conquista, hizo que los patricios se viesen obligados a ceder gradualmente ante las exigencias de la plebe. Esto no se hizo de buen grado, ciertamente; defendieron sus privilegios con la más obstinada decisión y llegaron hasta prohibir los matrimonios entre patricios y plebeyos. Sin embargo, como consecuencia de la dura política de conquista del Estado, y especialmente bajo la era de la República, se exigió cada vez mayores sacrificios a la población pobre, y eso ahondó la oposición existente entre ambos estamentos. La política romana necesitaba soldados; esta necesidad fue la que obligó a los patricios a compartir sus prerrogativas con la plebe y a constituir juntamente con ésta una nueva nobleza, soporte de aquella política mundial imperialista que dió a Roma el poder sobre todos los países importantes del mundo entonces conocido e hizo de ella una temible máquina de saqueo que no ha tenido igual en la historia de todos los pueblos.
Algunos historiadores afirman que Roma tan sólo durante el Imperio, se convirtió en una cueva de ladrones en cuyas fauces insaciables desaparecían la libertad y la riqueza de los pueblos. Es indudable que lo que se ha llamado espíritu de Roma operó así y con la máxima violencia durante el Imperio; pero se necesitaría estar ciego para no reconocer que el dragón del cesarismo había producido sus envenenados vástagos ya en la era de la República. En ella fueron preparados los fundamentos indispensables de todo desarrollo ulterior hacia un poder absoluto. Bajo la República, surgió la institución fatal de la dictadura, que justificaba en principio todos los abusos y estrangulaba toda libertad humana.
La organización de la República puso en la cima del Estado dos cónsules, investidos con todos los derechos de los reyes anteriores. En ocasiones extraordinarias, y con el consentimiento del Senado, uno de los cónsules podía ser nombrado dictador con plenos e ilimitados poderes. El dictador tenía el derecho de suspender todas las leyes vigentes; todos los funcionarios del Estado le debían obediencia incondicional; los derechos de mayor trascendencia para la libertad y la seguridad de los ciudadanos, garantizados por la constitución, podían suprimirse por un decreto dictatorial. Sólo un Estado organizado completa y meramente para la guerra y para aplastar a los otros pueblos podía crear una institución tan temible.
De la dictadúra al cesarismo no hay más que un paso. El imperialismo fue simplemente el fruto maduro de una situación que había hecho del principio del poder el dogma supremo de la vida. Hegel tenía razón al decir que: Roma de por sí, no fue nada original en poder ni en valor, y que el Imperio romano descansaba geográfica e históricamente en el principio de la violencia.
La voluntad de poder, encarnada tan propiamente en el espíritu de Roma, creó aquella cruel ideología que reduce los individuos a la condición de instrumentos inertes del Estado, autómatas insensibles de una fuerza superior, que justifica todos los medios para dar validez a sus propósitos. La tan elogiada virtud romana no fue otra cosa que la esclavitud estatal y el estúpido egoísmo elevados a la categoría de principios, no atenuados por ninguna emoción ni sentimiento. Ambos florecieron con tanta exuberancia en la Roma republicana como en la Roma de los Césares. Hasta el mismo Niebuhr, que, en general, es admirador fervoroso de la política estatal romana, escribe en su Historia Romana: en Roma, desde los más antiguos tiempos, dominaba la iniquidad más espantosa, un insaciable deseo tiránico, un desprecio inescrupuloso del derecho de los extranjeros, una indiferencia notable ante los sufrimientos ajenos, una avaricia, una rapiña y un despego que prodúcian frecuentemente inhumana dureza no sólo con respecto a los esclavos o los extranjeros, sino también contra los mismos ciudadanos. Los dirigentes del Estado romano eran calculadores y metódicos en su política; no retrocedían ante ninguna abyección, ante ninguna perfidia, ante ninguna transgresión, con tal que respondiesen a sus planes. Ellos fueron propiamente los inventores de la razón de Estado, que en el transcurso de las edades se convirtió en una maldición contra los principios fundamentales de la humanidad y de la justicia. No en vano era una loba el símbolo de Roma: realmente el Estado romano llevaba en sus venas sangre de lobo.
Aunque en primer lugar el sometimiento de la península itálica fue la finalidad inmediata de la política romana, apareció lógicamente, después de obtenerla, esa ambición de dominio mundial que tiene una evidente fuerza de atracción para todo Estado poseedor de grandes recursos. La península itálica, con sus largas y no protegidas costas, estaba tan expuesta a los ataques de los enemigos que no era posible trazar grandes planes mientras el país no estuviese políticamente unido y militarmente defendido. El conjunto de la tierra firme forma, naturalmente, una gran unidad geográfica, y el supremo fin de la política romana fue convertir esa unidad geográfica en una unidad política. Mediante una serie de guerras, los distintos pueblos fueron sometidos uno tras otro al Estado romano. Por lo general, las tribus itálicas fueron tratadas por los vencedores más benignamente que después los otros pueblos sometidos. Y esto como fundamento político bien estudiado, ya que los estadistas romanos no podían comprometer su dominación en tierra itálica por continuas rebeliones de los pueblos sometidos si querían proseguir sus planes de alto vuelo: de aquí su benignidad. La invasión de las Galias exigió esta astuta política, tanto más cuanto que los países invadidos habían pedido la protección de Roma. De este modo se fue formando con el transcurso del tiempo ese sentimiento de estrecha homogeneidad que se condensó progresivamente en la idea nacional: se sentían romanos, no sólo en Roma, sino en toda la península.
Cuando se consiguió la unidad política en la tierra firme, pudieron ponerse en ejecución los grandes planes políticos de Roma, que perseguían sus dirigentes con escrupulosa avidez y tesonera perseverancia sin desanimarse por fracasos accidentales. Con este gran objetivo por delante, se desarrolló entre los romanos aquella seguridad en la propia fuerza y aquel sentimiento especial de arrogancia ante los otros pueblos que son tan esenciales para todo conquistador. Para los romanos, Roma era el centro del mundo y ellos se creían llamados por derecho a imponer su dominación a los demás pueblos. Sus éxitos les ayudaron a considerarse encargados de una misión histórica, mucho antes de que Hegel hubiese establecido la categoría de las misiones históricas al exponer su concepción de la historia. En la Eneida, epopeya nacional de los romanos, Virgilio dió a esta idea una expresión poética:
Otros, en verdad, labrarán con más primor el animado bronce; sacarán del mármol vivas figuras; defenderán mejor las causas; medirán con el gnomo el curso del cielo y anunciarán la salida de los astros; tú, oh romano, atiende al gobierno de los pueblos; éstas serán tus artes, y también imponer condiciones de paz, perdonar a los vencidos y derribar a los soberbios.
Después de la caída de Cartago y Corinto, estas ideas adquirieron valor intrínseco para los romanos convirtiéndose en una religi6n política; así se formó gradualmente aquel enorme mecanismo del Estado romano basado en la autoridad y en el saqueo, al que Kropotkin caracterizó con estas acertadas palabras:
El Imperio romano era un Estado en el verdadero sentido de la palabra. Incluso hasta en nuestros dias es el ideal de todos los legisladores y jurisconsultos. Sus órganos cubrían como una tupida malla un territorio enorme. En Roma todo corria al unísono: la vida económica, la vida militar, las relaciones jurídicas, los asuntos del Imperio, la instrucción, y aun la religión. De Roma vinieron las leyes, los jueces, las legiones para repartirse las tierras, los cónsules, los dioses. Toda la vida del Imperio culminó en el Senado, después en César, el topoderoso y omnisciente, el dios del Imperio. Cada provincia, cada porción del territorio tenía su Capitolio en pequeño, su soberano en miniatura, el cual dirigía toda su vida. Una ley promulgada en Roma regía en todo el Imperio. Este Imperio no era de ningún modo una sociedad de ciudadanos, sino un rebaño de súbditos.[105]
En realidad, Roma fue el Estado por excelencia, el Estado que estaba apoyado de un modo absoluto y completo en una gigantesca centralización de todas las fuerzas sociales. Ningún imperio tuvo poder universal tan largo tiempo reconocido, ningún imperio tuvo mayor influencia en el posterior desarrollo político de Europa y en el establecimiento de sus relaciones jurídicas. Y esta influencia no ha desaparecido hoy todavía; en los años posteriores a la guerra mundial, se ha manifestado aún; la idea de Roma, como la llamó Schlegel, forma todavía el fundamento de la política de todos los grandes Estados modernos, aun cuando las formas de esa política hayan tomado otro aspecto.
Si al considerar la historia de Grecia se nos presenta cada vez más claro el espíritu de la autonomía y el completo desmembramiento nacional de los helenos, en cambio en la de Roma vemos desde el principio la idea de una unidad política que lo concentra todo en sí y que encontró su expresión más completa en el Estado romano. Ningún otro Estado desarrolló en tan alto grado el pensamiento de la unidad política ni lo trasplantó tan eficazmente a la realidad de la vida. Atraviesa como un hilo rojo la historia romana entera y constituye el tema dominante de su contenido total.
No obstante, jamás se pensó en Roma en garantizar derechos políticos o nacionales de ninguna clase a los territorios sometidos fuera de la península, que se incorporaban al Imperio como provincias. El extranjero, aun cuando su país estuviese sometido a los romanos, carecía en Roma de todo derecho. Significativo para comprender la concepción romana es que su idioma, para expresar la idea de extranjero y la de enemigo sólo conocía una palabra: hostis. Es absolutamente falso también creer que el Estado romano se preocupaba de la explotación económica de los países sometidos y que en otros aspectos era guiado en sn trato con los vencidos por pensamientos cosmopolitas. Paralelamente con el sometimiento militar y político, avanzaba la romanización de los territorios sometidos, lo cual se proseguía con todo rigor. Sólo respecto de la religión mostraron los romanos cierta tolerancia, siempre que aquélla no fuese peligrosa para el poder omnímodo del Estado. Respecto de esto, hay que tener presente que en Roma la religión estaba subordinada también a la finalidad del Estado. Por esto no hubo allí ninguna Iglesia que pudiera presentarse como rival del Estado. El culto estaba bajo la inspección del Estado; el Senado dictaminaba sobre los asuntos religiosos, como se desprende claramente de numerosos decretos. Los sacerdotes eran solamente empleados del Estado; además, el sumo sacerdocio estaba en las manos de los estadistas dirigentes o en las del Senado.
Por lo demás, a un imperio mundial como Roma, todos los cultos debieron de parecerle igualmente aceptables con tal de que estuviesen subordinados al Estado. Alejandro de Macedonia había dado ya un ejemplo al respecto al hacer de la tolerancia de las religiones extranjeras un medio de su política, tributando idénticos honores al dios Apis de los egipcios, al dios de los judíos y al Zeus de los griegos. Semejante tolerancia —observa Mauthner—, que ya era un principio de igualdad, les sirvió a los romanos como medio para su duradero imperialismo, para su política de conquista mundial. Si una religión se volvía inconveniente o peligrosa para el Estado, pronto terminaba para ella la tolerancia y sucedían a ésta las persecuciones. Este fue el caso de los primeros cristianos, cuyas enseñanzas atacaban los fundamentos del Imperio y se negaban a tributar honores divinos a la persona del César. Las persecuciones religiosas en Roma nacieron siempre de motivos políticos.
Por lo demás, la religión de los romanos tenía poco de original. Habían tomado de todos los pueblos posibles, elementos de creencias religiosas y los habían incorporado a su propia esfera de representaciones. Hoy se admite que gran parte de su culto antiguo es de origen etrusco. Esto se aplica especialmente a su creencia en los demonios y a todo el conjunto del ceremonial que empleaban en el servicio divino, lo cual se refleja también en todas las fases de su vida cotidiana. Muy oportunamente hace notar Eliseo Reclus:
El ceremonial de los tribunales, de los palacios del gobierno, del templo, de los domicilios particulares, que los romanos mantuvieron inmutable durante siglos, era también de procedencia etrusca. Desde cualquier punto de vista que se lo considere, es imposible no llegar a la conclusión de que el pueblo romano se nutrió de la substancia etrusca, del mismo modo que ciertos insectos que encuentran fija y dispuesta en la célula generativa la alimentación que se ha preparado para ellos.[106]
No debe identificarse en ningún caso la religión de los romanos con la de los griegos, como ocurre frecuentemente. Es cierto que en el culto de los romanos hay gran cantidad de cosas tomadas de los griegos, y lo mismo, cabe decir de gran número de sus dioses; pero de esto no se debe deducir la afinidad de esencia de ambas religiones. Un pueblo frío y prosaico como el romano no podía comprender las elevadas concepciones del Olimpo griego. La conducta naturál de los dioses helenos no podía estar de acuerdo con el sentido del orden romano. La religión significaba para los tomanos sometimiento espiritual, como ya lo indica la etimología de la palabra (religar, atar fuertemente). Para los helenos no existía tal sometimiento; en este sentido, no eran religiosos. Zeus era para ellos meramente el padre de los dioses, y se lo imaginaban con las mismas cualidades y debilidades de todos los demás dioses. En cambio, el digno Júpiter de los romanos era en primer lugar el dios protector del Capitolio, el dios protector del Estado romano.
El politeísmo de los griegos era el resultado de una mística poéticamente transfigurada, en la que las diferentes fuerzas de la Naturaleza se habían encarnado en divinidades singulares. Entre los romanos no se veía en la divinidad, frecuentemente, más que un principio abstracto con una utilización práctica. Así, había entre ellos dioses de las fronteras, de los pactos, del bienestar, del robo, de la peste, de la fiebre, del descanso, de la tribulación, etc., etc.; a los cuales podían recurrir los fieles en casos especiales. La morada de los dioses estaba organizada también como el Estado romano; cada divinidad tenía su asiento y misión especiales, en los que las otras divinidades no tenían acceso ni competencia. Para los romanos la religión estaba ordenada con vistas a la práctica y a la finalidad propuesta; por esto todo el culto se redujo a un ritual muerto, rigido y sin espíritu. Incluso los cultos de los egipcios, sirios, persas y otros que, andando el tiempo, tomaron carta de naturaleza entre los romanos, debieron adaptarse, desde luego, al carácter especial del Estado romano. La idea de unidad política estuvo siempre para los romanos en primer plano antes que cualquier otra consideración, y hubo de llevarlos necesariamente a un credo dogmático que no admitía distorsiones ni sutilezas de interpretación.
Si fuera justa la afirmación de que la unidad nacional o política es condición previa indispensable para el libre desarrollo cultural de un pueblo, entonces los romanos habrían tenido fuerza creadora y eficacia cultural mucho mayores que todos los demás pueblos de la historia, porque no hay ninguno que haya reunido en tal alto grado tales condiciones. La dominación romana duró mil doscientos años; ningún otro imperio tuvo tan larga duración. No se puede, pues, decir que los romanos careciesen de suficiente tiempo para desarrollar por completo sus capacidades culturales. A pesar de ello, ni el más fanático admirador de la idea estatal romana y de la genialidad política de los romanos se atreverá a afirmar que éstos fueron un pueblo creador de cultura, pues ni siquiera en sueños se pueden equiparar con los helenos, política y nacionalmente disgregados por completo. El mero pensamiento de semejante equiparación sería un delito de alta traición contra la cultura. Todos los espíritus más eminentes, cuyas perspectivas no están perturbadas por la voluntad de poder, se hallan de acuerdo en que los romanos fueron en absoluto un pueblo sin imaginación, sólo atento a los intereses políticos y que, ciertamente, a causa de esa obsesión política, no tuvierbn comprensión alguna para la honda significación de la cultura. Sus realizaciones de auténtica cultura fueron insignificantes, en ningún sector de la cultura produjeron nada sobresaliente y fueron siempre un pueblo de copistas. Es cierto que supieron apropiarse las creaciones ajenas y explotarlas para sus fines especiales, pero al mismo tiempo les inyectaron gérmenes de muerte, porque no se puede obligar impunemente al esfuerzo cultural a someterse por la fuerza a formas políticas.
Todos los pueblos tienen ciertos talentos y capacidades creadoras, y sería injusto negárselos a los romanos. Pero estas disposiciones naturales son influídas por las condiciones vitales externas del ambiente social, que les imprimen determinadas direcciones. O para decirlo con palabras de Nietzsche: Cada pueblo —y aun cada ser humano— dispone solamente de cierta suma de fuerzas y capacidades creadoras, y lo que de esta suma se gasta en esfuerzos para dominar y obtener el poder político, necesariamente debe quitarse a las realizaciones culturales. Es el mismo pensamiento que Hegel expresó con estas palabras: El principio romano estaba basado completamente en la dominación y en el poder militar. No tenía en sí como finalidad ningún centro intelectual para ocupación y recreto del espíritu. La rígida unidad de su Estado no pudo dar alas a la capacidad cultural de los romanos; antes al contrario: su larga historia de mil doscientos años no ha hecho más que aportar la prueba de que la unidad político-nacional es una cosa y otra la acción creadora de cultura.
Los romanos atormentaron hasta la muerte sus propias disposiciones y dotes naturales en el lecho de Procusto de la unidad política; todo pensamiento creador paralizaba sus alas al encajarse en el inflexible marco de su máquina militar y burocrática. Convirtieron el Estado en una Providencia terrenal, que lo gobernaba todo, lo determinaba todo, lo decidía todo y por ello sofocaba en germen todo impulso de acción independiente. Sacrificaron a ese Moloch el mundo entero y se sacrificaron ellos también. Cuanto mayor y más poderoso fue el Estado romano en el transcurso de los siglos, tanto más perdieron los hombres en valor espiritual y en significación social; tanto más menguó el sentimiento de su personalidad y, con él, el impulso creador cultural, que no soporta coerción política alguna.
Y esto, en los romanos, se ve especialmente en lo tocante al arte, en e1 cual todos los pueblos cifran y presentan la corona de su creación cultural. Hasta que se efectuó por completo la sojuzgación de los países de las orillas del Mediterráneo, no se pudo hablar en modo alguno de arte romano. Todo lo que hasta entonces se había hecho en Roma en el terreno de las artes plásticas, era de origen etrusco o de origen griego. Mientras que el influjo de los etruscos se advierte palpablemente ya en la Roma antigua, la otra corriente artística, que por vez primera pone en estrecho contacto a los itálicos con el arte de los helenos, se produjo mucho después con el establecimiento de las colonias griegas en el mediodía de la península. Mediante la conquista de Grecia, después de la segunda guerra púnica, y la forzada anexión del país al imperio romano, se realizó la unión inmediata que, si fue fatal para los helenos del último período, en cambio, para los romanos significó las primeras disposiciones prácticas para una cultura más elevada. Los generales romanos despojaron a las ciudades griegas de sus más preciadas riquezas y enviaron a Roma todo lo que era transportable. De la fabulosa cantidad de tesoros artísticos robados, apenas si podemos formarnos cabal idea, pero nuestra mirada contempla siempre con muda veneración a la pequeña Grecia, cuyo genio creador produjo todas aquellas obras. A este propósito escribe Taine en su Filosofía del Arte:
Cuando después saqueó Roma al mundo griego, poseyó la prodigiosa ciudad una población de estatuas casi igual al número de sus habitantes. El número de estatuas encontradas hasta hoy en Roma y sus alrededores, a pesar de tantas devastaciones y de tantos siglos, se calcula en más de sesenta mil.
Pero los romanos carecían de comprensión mterior para este arte. Adornaban sus casas y ciudades con obras griegas, algo así como los nuevos ricos americanos de hoy compran cuadros de Rembrandt y Van Dyck, porque creen que su posición se lo merece. Pero jamás penetraron el hondo significado del arte griego. ¿De dónde iba a llegarles tal comprensión?
El alegre disfrute de la vida de los arios orientales, la alegría de los helenos ante el desnudo, ante la belleza de la naturaleza humana, son completamente extraños al romano. No conoce los juegos fastuosos, no honra a los poetas y escritores, y lleva su mojigatería hasta el extremo de prohibir que se bañen juntos yerno y suegro. Lo que al romano le interesa es su rigidez, su método. Quiere saber que su casa y su Estado están en orden. Su vida familiar está severamente regulada y por lo tanto es absolutamente exterior y huera: llama a sus hijas Quinta y Sexta, y sabe arreglar las cuentas al hijo si éste ha sido desobediente. En oposición a la mayor parte de los arios, da extraordinaria importancia a lo exterior, al buen parecer. Gravedad, dignidad, decencia, son sus expresiones favoritas, palabras que en boca del casquivano e indigno Cicerón producen doble asombro.[107]
Con tal concepción de la vida no puede sorprender que al verdadero romano le repugnase la invasión del modo de vida griego, puesto que ambas conductas, la romana y la griega, son esencialmente opuestas. Esta aversión se manifestó en muchos de un modo particular. Así Catón el Viejo prevenía a su hijo contra los médicos griegos y afirmaba que los griegos habían tramado una conjuración contra los romanos, a consecuencia de la cual habían dado a los médicos la orden de envenenar con sus medicamentos a los ciudadanos romanos.[108] El mismo Catón describe a Sócrates como a un filósofo jactancioso y agitador turbulento, que mereció su trágico fin. Profetizó también que en cuanto Roma se asimilase la filosofía griega, perdería su dominio sobre el mundo. Este cruel torturador de esclavos y usurero sin corazón adivinaba instintivamente que la cultura y el imperialismo son antagónicos, y que no pueden existir sino la una a costa del otro.
Lo completamente ajenos que fueron los romanos a toda cultura elevada hasta el final de la segunda guerra púnica, lo demuestra la cruel e inhumana destrucción de Corinto, la ciudad más suntuosa de Grecia, por el general romano Lucio Mummio. No contento con degollar sin compasión a todos los habitantes capaces de defenderse, vendió como esclavos a las mujeres y a los niños, entregó la ciudad al saqueo de una soldadesca brutal, la incendió y demolió sin dejar piedra sobre piedra. Poco tiempo antes, Cartago había sufrido idéntico destino, y durante diecisiete días fue pasto de las llamas, siendo luego entregado a la reja del arado su territorio, ya desierto, como testimonio de la inexorabilidad romana.
No obstante, Roma no pudo substraerse al influjo de la cultura helénica, y todas las advertencias de Catón y de sus secuaces se las llevó el viento. Los generales romanos podían, con las armas, quitar el suelo a los griegos y convertir a Grecia en provincia romana; pero no podían oponer en la misma Roma ningún dique a las corrientes de la cultura helénica. El poeta romano Horacio expresó así esta idea:
Grecia, vencida, cautivó a su orgulloso vencedor e introdujo sus artes en el agreste Lacio: decayeron entonces los sangrientos versos saturninos, y el gusto delicado substituyó a la terquedad, bien que las huellas de nuestra rudeza se conservaron por tan largo tiempo, que aún no se ven completamente borradas. La juventud romana tardó bastante en estudiar las obras griegas, y sólo al concluir las guerras púnicas se inclinó, en las dulzuras de la paz, a aprender lo que tenían de bueno las tragedias de Sófocles, Tespis y Esquilo; quiso traducirlas fielmente y lo consiguió gracias a su genio sublime y vigoroso, pues tiene el acento varonil y el estilo audaz de la tragedia, aunque reputa como mengua el borrar y corregir lo escrito.
No; Roma no pudo substraerse a esta invasión pacífica de una cultura más elevada, que para el espíritu romano fue más peligrosa que Aníbal y que las invasiones de los bárbaros. El panhelenismo resultante reemplazó en Roma, trastrocándolas por completo, las míseras adquisiciones de la primitiva poesía romana. Una multitud de arquitectos, pintores, escultores, orfebres, fundidores, tallistas de marfil, etc., muchos de ellos esclavos que habían sido llevados por la fuerza a Roma, trabajaron en los palacios de la aristocracia romana. Gran número de aquellos artistas y artesanos estaban en posesión de toda la riqueza cultural helena, lo cual les permitió comunicar a sus dueños una cultura espiritual superior. A pesar de esto, en el ejercicio de las artes los romanos no pudieron pasar de la imitación servil de los modelos extranjeros, y es de notar que en toda la historia romana, una historia de más de mil doscientos años, no aparece media docena de grandes artistas con ideas propias, al paso que cualquier ciudad griega, exceptuando Esparta, puede presentar un número considerable de ellos.
Incluso el arte de la llamada edad de oro presenta muy pocas realizaciones que puedan denominarse realmente obras artísticas romanas. Joseph Strzygowski ha demostrado de modo convincente que el arte romano de la época imperial es, en realidad, la última fase del helenismo decadente, cuyos centros estaban entonces en Asia Menor, Siria y Egipto. Por aquel tiempo se marcaban ya en el helenismo fuertes influencias orientales que llevaron poco a poco a la formación del llamado arte bizantino, cuya esencia nada tiene de romano.[109]
Sólo en la arquitectura llegaron los romanos a un estilo nuevo, aunque no hay que olvidar que la mayor parte de los edificios suntuosos de la época del imperio fueron erigidos por arquitectos extranjeros. Los romanos tomaron primeramente de los etruscos su arre de la construcción, como se deduce claramente de la forma característica de sus templos antiguos. Después, cuando la influencia de la cultura posterior helena se manifestó con mayor vigor, el espíritu griego apareció en las construcciones arquitectónicas, aunque la nota etrusca perduró con nitidez durante largo tiempo. Los romanos tomaron también de los etruscos la construcción del arco y de la bóveda, que los últimos habían traído desde Oriente. Solamente mediante la aplicación práctica y el más amplio desarrollo del arco y de la bóveda, fueron después capaces los romanos de ejecutar aquellas poderosas creaciones arquitectónicas qpe aún hoy causan admiración y asombro. El arte de la bóveda llevó después, en su desarrollo posterior, a la construcción de la cúpula, que constituyó un principio nuevo en la arquitectura. El suntuoso efecto de este estilo llega a su más elocuente expresión en el Panteón romano, cuya erección se atribuye a Apolo de Damasco.
En cuanto a la pintura, todo el mundo sabe que los romanos no pasaron de ejecuciones mediocres. Para la música carecieron también de comprensión profunda. Todavía en el año 115 a. de J. C., los patriotas romanos antiguos aprobaron en el Senado una ley prohibiendo todos los instrumentos musicales; sólo la flauta itálica primitiva encontró gracia ante sus ojos. Sin duda, semejante disposición quedó sin vigor andando el tiempo; desapareció ante los avances del helenismo; pero la música permaneció también después casi exclusivamente en manos de los esclavos griegos. Es muy significativo que los romanos se abstuviesen casi por completo de las artes plásticas. Aunque adornaban sus ciudades con las magnificencias robadas a Grecia, dejaron también la práctica de la escultura en manos de los artistas helenos, que habían sido conducidos a Roma como esclavos. Así se desarrolló en Roma la escuela neoática que tanto predominio alcanzó. Todas las obras universalmente célebres de aquel período: las Cariátides del Panteón, el Luchador del Palacio Borghese, la Venus de Médicis, el Hércules Farnesio, etc., etc., fueron cinceladas por griegos. Es cierto que desconocemos quién fue el autor del Apolo del Belvedere, pero está fuera de duda que ha sido un heleno; los toscos ensayos de los romanos en las artes plásticas no permiten otra conclusión.
Ningún pueblo es completamente original en sus creaciones artísticas. Los griegos se nutrieron también espiritualmente de otras civilizaciones, pero supieron elaborar lo extraño de tal manera, que lo convirtieron en parte esencial de su propio pensar y sentir. Esta es la causa de que, al contemplar las obras artísticas de Grecia, de las cuales sabemos que nacieron bajo influencias extranjeras, no aparezca en ellas el elemento extraño y ni tan siquiera se advierta la más ligera grieta en la íntima conexión de la obra. No se nota en los helenos la imitación de materiales extraños; todo es en ellos vida interior y honda simpatía. En cambio, en los romanos la imitación se palpa en la mayoría de los casos. Esto no se explica simplemente por la falta de técnica, sino que demuestra más bien la íntima oposición existente entre los artistas romanos y los modelos extranjeros. Incluso en el período más floreciente de la civilización romana, los romanos cultos no penetraron gran cosa en la esencia del arte griego, por lo que Friedländer hace observar con razón en su Sittengeschichte Roms:
Que en realidad, a pesar de toda su antigua y moderna magnificencia artistica, las artes plásticas no han ejercicio influencia sobre el conjunto del pueblo romano, lo prueba, de manera absoluta e incontrovertible, la literatura romana. De la gran cantidad de poetas y escritores de las diferentes épocas, la mayor parte de los cuales están al frente de la cultura de su tiempo, y que para nosotros deben valer como representantes genuinos de aquélla, apenas hay uno que muestre interés y comprensión ante las artes plásticas. En esta literatura tan diversa, que se extiende durante un período de siglos, que toca todas las orientaciones e intereses importantes, que en los primeros tiempos del cristianismo (esto es, en el período del Imperio antes de la supremada del cristianismo) está especial y completamente asociada a la consideración de la actua1idad, y que asimismo discute, alabándola y vituperándola, la condición espiritual de aquella actualidad, no existe ningún vestigio de comprensión de la verdadera esencia del arte, ni exteriorización alguna de verdadera emoción ante el esplendor de sus obras. Siempre que se habla de ellas, se hace con falta de inte1igencia o sin pasión ni calor. Por numerosos que hayan sido los romanos que en forma individual lograron penetrar en la cultura griega, la cultura romana tomada en conjunto permaneció siempre ajena a ella.
Segunda parte
Este desdén hacia el arte, que en Catón y en el partido de los romanos antiguos se tradujo en franco desprecio, se encuentra por doquiera. Los escritos de Cicerón están salpicados de observaciones desdeñosas acerca del arte y de los artistas. El enorme desarrollo de la esclavitud en Roma llevó naturalmente al completo menosprecio del trabajo, en el que los prosaicos romanos incluían también el arte. Una conocida frase de Plutarco es, a este respecto, altamente significativa, sobre todo siendo este supuesto preceptor del emperador Adriano griego de nacimiento, en cuyas obras, no obstante, el modo de pensar romano encuentra con frecuencia una claridad de expresión sorprendente:
Ningún joven decente que vea el Zeus en Pisa o la Hera en Argos, deseará por eso ser un Fidias o un Apeles, porque aun cuando una obra nos parezca agradable y nos guste, no por eso su autor merece en manera alguna nuestra imitación.
Idénticos fenómenos se advierten en la literatura de los romanos. A pesar de su multitud de facetas, no pasó de ser una literatura de imitación. En vano se busca un Sófocles, un Esquilo, un Aristófanes; prescindiendo de contadas excepciones, todo respira la más sencilla mediocridad. En general, la literatura en Roma fue siempre un artículo de lujo para unas minorías privilegiadas, y no podía echar raíces en el pueblo. Incluso en la llamada edad de oro (80 a. de J. C. hasta 20 d. de J. C.), no cabe excepción alguna. En Atenas, la representación de una pieza de Sófocles o de Aristófanes era un acontecimiento que ponía en conmoción a todo el pueblo; en Roma, genetalmente se carecía de emoción para tales cosas, y Horacio se queja amargamente de que el pueblo se deleitaba más con los espectáculos de los acróbatas y de los juglares que con la representación de un drama. Como todo, la literatura servía en Roma también en primer lugar para los fines del Estado. Catón el Viejo lo declara públicamente y consagró a ello toda su acción. En la época de la República aún tiene poco valor la literatura; bajo los Césares se pone al servicio de la Corte imperial. Ninguna otra literatura encierra, tampoco, tanto contenido de repulsiva adulacion hacia los grandes de la tierra como la romana. En ninguna otra, igualmente, nos sale al paso el espíritu de bajeza y servidumbre de un modo tan descubierto y descarado. Jamás ha habido época en que poetas y artistas se hayan arrastrado tan profundamente por el fango como en la edad de oro.
En Roma se había formado una literatura singular gracias a la influencia griega, por lo que con toda razón puede considerarse la literatura romana como débil reflejo del agonizante helenismo. Lo que antes se tenía en Roma como literatura, apenas merece este nombre. Esto vale en primer lugar respecto de los versos saturninos, canciones festivas de mísero contenido y pesada rigidez. Una epopeya, como la que poseen la mayor parte de los pueblos, no la conocieron los romanos. Entre la historia mítica de Roma y la literatura romana no existe ninguna relación de dependencia. El ensayo de plasmar una epopeya no se hizo hasta la época imperial y para adular el orgullo del César. Existían los versos fesceninos, canciones epitalámicas mímicas que casi siempre se improvisaban, y después las atelanas, así llamadas por el nombre de la ciudad de Atella, en los que se advertía ya la influencia griega. Pero todos estos rudimentos de una literatura primitiva desaparecieron completamente de la escena en cuanto penetró en Roma el helenismo y la cultura griega se convirtió en el plato favorito de las castas privilegiadas.
Los primeros poetas, que generalmente son considerados como fundadores de la literatura romana, fueron Livio Andrónico, Gneo Nevio y Quinto Ennio, los tres oriundos de Grecia, y el primero de ellos esclavo liberto, que tradujo al latín las obras de Homero. Síntoma muy característico es que un pueblo que desempeñó en la historia un papel tan dominante, deba los comienzos de su literatura a los extranjeros. También los sucesores de aquellos tres, Plauto y Terencio, estuvieron completamente penetrados del espíritu helénico y produjeron en sus obras notorias realizaciones de los modelos griegos. A mayor abundamiento, Terencio era de Cartago, de donde había sido llevado como esclavo a Roma, en la cual, y en reconocimiento de sus servicios, fue después manumitido por su dueño.
Pero las posibilidades de desarrollo del arte dramático no fueron en Roma las mismas que en Grecia y especialmente en Atenas. En la Hélade pudo el drama llegar a semejante altura sólo porque su desenvolvimiento natural no fue impedido por ningún obstáculo exterior. Todo arte necesita la mayor libertad de pensamiento imaginable para poder vivir en su total grandeza, y el dramático más aún que otro alguno. Tal libertad no existió jamás en Roma. En Atenas, entre el teatro y la vida pública existían las relaciones más íntimas, y hasta un Pericles hubo de permitir que se le atacase en la escena como a cualquier otro. En Roma, semejantes atrevimientos se habrían considerado como un ataque contra la santidad del Estado. Cuando uno de los primeros dramaturgos de la literatura romana, el griego Nevio, se atrevió en sus comedias a mofarse de algunos patricios importantes, se le obligó a presentar excusas en público y se le envió al destierro, donde murió. Por tal motivo, el drama no pudo arraigar en el pueblo. ¿Qué interés podía tener el romano de la clase popular en él? Los asuntos que se le presentaban en la escena estaban tomados de la vida de un pueblo extraño, cuyas sensaciones espirituales y mentales no tenían nada de común con las suyas. Lo que habría sido capaz de encadenar su atención, la representación de los sucesos inmediatos de la vida pública, en los que se hallaba interesado, estaba, desterrado de la escena.
Los poetas, en los tiempos de la República, marcharon por la senda de la literatura helénica y la mayor parte de sus obras se limitó a traducciones más o menos libres de antiguos textos griegos. El único género literario que ya entonces, y también después, mostró cierta independencia, fue la sátira, en especial después que Lucilio le dió la forma de poema satírico, en lo que, naturalmente, partió también de modelos griegos. Durante el Imperio la literatura cayó completamente bajo el poder de la Corte. Incluso sus más sobresalientes representantes: Virgilio, Horacio, Ovidio, Tíbulo, Propercio, no pudieron libertarse de estas indignas cadenas, y a pesar de sus méritos fueron obligados a adular la persona de los emperadores y sus favoritos y a ensalzar sus virtudes divinas. Así la celebrada y ponderada Eneida de Virgilio, en la que éste —imitando a Homero— trató de crear una epopeya nacional para los romanos, es probable que no hubiese sido escrita de no habérsele encargado al poeta ensalzar al troyano Eneas como antecesor de la gente julia, de la cual procedía el emperador Augusto. Del hecho que Virgilio dispuso en una cláusula de su testamento que su poema, no publicado entonces todavía, fuese arrojado a las llamas, puede deducirse fácilmente que, en un acceso de respeto a sí mismo, el poeta se había avergonzado de su degradación. Los poetas de la edad de oro, todos y cada uno de ellos, dependían de los ricos y de los poderosos en el Estado, cuyo favor sólo podía comprarse mediante la propia humillación y la adulación indigna. Lo mismo que Mesala, Micenas y Augusto reunieron en torno suyo a poetas cortesanos, que cantaron para congraciarse con sus bienhechores; así se puso de moda poco a poco que todo advenedizo de la riqueza tuviese su poeta particular, de cuyo medro se preocupaba a cambio de que le ensalzase hasta las nubes. Horacio, que siempre procuró resistir a los halagos de Augusto, al cual, sin embargo, divinizó de manera indigna, en una de sus epístolas nos ha confiado cómo la necesidad de ganarse el pan fue para él instigación a la creación poética. Después, el poeta nos refiere cómo la instrucción recibida de su buena Atenas se le ha embotado en Roma, y llega a hacer esta confesión:
Tras la derrota de Filipo, abatido mi ánimo como pájaro a quien cortan las alas, y despojado de la casa y la hacienda paternas, la pobreza audaz me impulsó a escribir versos; mas hoy que poseo lo suficiente, ¿qué dosis de cicuta necesitaría para curar mi cabeza, si no prefiriese dormir plácidamente en lugar de la tarea de hacer versos?
Esta confesión singular de uno de los mayores poetas romanos, que no quita nada a la tragedia interior, es muy significativa para comprender las circunstancias de entonces. Atrapar una sinecura poética era el objetivo más elevado de muchas existencias atormentadas por el hambre, que habían recibido una formación griega mejor o peor y qne se esforzaban por utilizarla diciendo lindezas literarias a los poderosos contra indemnización. La profesión de los poetas en la Edad de oro fue casi solamente la de renunciar a su personalidad, y vender sus panegíricos a los ricos y poderosos. Léanse los elogios repugnantes de Marcial y de Estacio a sus amos, su comportamiento de mendigos, para obtener de ellos pequeñas ventajas, y se comprenderá en qué postración debía estar la literatura en un tiempo en que todo se vendía. Ya es muy significativo que los déspotas más crueles y execrables fuesen magnificados hasta el extremo por sus poetas. El cesarismo oprimía como una pesadilla toda la vida pública; convirtió la nación entera en una turba de lacayos en cuya sumidad estaban los poetas. Cuanto más hondo penetraba la íntima descemposición bajo el dominio vergonzoso del cesarismo, tanto más despreciable y repulsiva se volvía esa relación. Persio, Petronio y especialmetne Junio Juvenal nos han descrito toda la corrupción moral de su tiempo. Especialmente Juvenal fue retratista moral de primer rango, y muchas de sus sátiras —especialmente la sexta— tienen una inusitada energía descriptiva.
Tomando en conjunto la literatura de los romanos, se llega a la conclusión de que, en sus producciones propias e independientes, es más pobre que otra cualquiera y no soporta la menor comparación con la rica y creadora literatura de los helenos. Depende de ésta por completo, y sus representantes —con pocas excepciones— procuran imitar a los griegos con una asiduidad completamente servil. Incluso una obra tan deliciosa como El asno de oro de Apuleyo, que, sin duda, pertenece al grupo de las producciones más brillantes de la literatura romana, no se habría producido sin el estímulo y la fuerza creadora del helenismo. Esto lo demuestra especialmente con toda evidencia el fragmento más bello de la obra, el encantador episodio de Cupido y Psiquis. Solamente en la historia, en la cual los prácticos romanos emplearon un estilo florido análogo al de la poesía, se puede advertir cierta independencia de exposición, particularmente cuando se trata de algún acontecimiento vivido por el propio narrador. Pero aun aquí no debe perderse de vista que la idea de Roma forma casi siempre el substrato de todas estas descripcipnes de los historiadores romanos.
En filosofía los romanos dependieron más aún de los griegos que en todo el resto. No enriquecieron al mundo con ningún pensamiento propio y se contentaron con repetir ideas antiguas, pero exponiéndolas con menos vigor. Desde luego no hay que pensar en las escuelas filosóficas de Atenas y de otras ciudades griegas. Esos espectáculos eran desconocidos en Roma. Áquí no hablaba ningún Sócrates públicamente a sus conciudadanos; la filosofía moraba sólo en las mansiones de los ricos, que se servían de ella como de un artículo de lujo, lo mismo que del arte y de la literatura. Al principio, los patricios y el partido de los romanos antiguos combatieron a la filosofía con el mismo encono que al arte helénico. El año 173 a. de J. C. se desterró de Roma al representante de la doctrina de Epicuro; doce años después se expulsó de la capital, enviándolos al destierro, a todos los filósofos y retóricos, porque en sus doctrinas se veía un peligro para el Estado. Los avances del helenismo en Roma proporcionaron mayor ambiente a la filosofía, aunque se miró siempre con cierta desconfianza a sus representantes, y las persecuciones de filósofos, en especial de filósofos estoicos, estuvieron en vigor casi durante los reinados de todos los emperadores romanos.
De los sistemas filosóficos de los griegos, solamente el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo encontraron cierta difusión entre los romanos cultos. No obstante, los romanos que siguieron estas doctrinas no las fecundaron con ningún pensamiento propio; cuando intentaron crear pensamientos filosóficos propios, se perdieron en un pálido eclecticismo, al que faltaba toda fuerza interior de convicción. Hubo una época en que se admiró a Cicerón como filósofo profundo; hoy se sabe, hace ya tiempo, que no creó un solo pensamiento propio y que se limitó meramente a reunir de modo muy superficial los pensamientos expuestos por los pensadores griegos, muchos de los cuales, annque en forma considerablemente debilitada, han llegado hasta nosotros por mediación suya. Con razón dice a este propósito Mauthner:
En una historia de la filosofía no merecería Cicerón ningún puesto, todo lo más... en una historia de las expresiones filosóficas; él, cuya vanidad fue todavía más grande que su fama póstuma, confesó que dependía de los griegos, que era pobre en pensamientos y rico sólamente en palabras no acuñadas.[110]
El luminoso poema didáctico de Lucrecio Caro, De rerum natura, es una brillante exposición de la doctrina de Epicuro; pero nada más; lo mismo puede decirse del pensamiento de Plinio, Luciano y otros epicúreos romanos. Cosa análoga cabe decir de los estoicos romanos; tampoco aportaron a la doctrina ninguna idea nueva, y toda su importancia estriba en el terreno de la vida política. Entre los estoicos se encuentran la mayor parte de los satíricos, y la sátira era en Roma el único sitio seguro para mirar a lo alto. Los estoicos tendían esforzadamente a una reforma de las condiciones sociales; en este terreno excitaron frecuentemente contra sí la ira de los déspotas, que se desató a menudo en violentas persecuciones. Algunos de ellos iban en sus concepciones bastante más lejos, como por ejemplo Séneca, que combatió la esclavitud, y que en muchas de sus cartas —sobre todo en la nonagésima—, llega a conclusiones completamente socialistas. De todas maneras, hay que dejar bien sentado que la vida de Séneca no estuvo a la altura de sus doctrinas; tuvo que dejarse reprochar en pleno Senado que había alcanzado sus bienes (dejó trescientos millones de sestercios, que son aproximadamente 15 millones de dólares) mediante la captación indebida de herencias y la práctica de la más vil usura.
No hubo ningún sector de la vida espiritual en que los romanos tuviesen independencia de pensamiento; pero hay que reconocerles como mérito la capacidad de apropiarse de los descubrimientos y experiencias de los otros. Su dependencia espiritual de los griegos aparece con nitidez en todos los campos de su actividad científica. En ningún punto sobrepasan los fundamentos elementales de la ciencia griega; en muchos aspectos quedan muy por debajo de ellos. Esto vale especialmente en lo que se relaciona con la astronomía y su concepción de la cosmogonía. Tomaron de los alejandrinos el sistema cosmogónico ptolomeico, merced al cual la genial concepción de Aristarco de Samos quedó relegada al olvido durante un milenio, hasta que Copérnico volvió a poner al espíritu humano en el camino recto. Naturalmente, la ciencia sirvió también en Roma a los intereses del Estado. En consecuencia, toda la educación quedó unificada de aquel modo estúpido, rígido y tedioso que se desarrolló bajo el imperio y que Schlosser describió expresivamente:
La tendencia espiritual general había desterrado todo vigor y naturaleza de la vida; la ciencia no era más que una servidora de fines vanos y vulgares; en muchas escuelas, el nivel cultural del maestro y de los discípulos era el mismo, dominados todos por orgullo altanero, pésimo gusto y sin convicción alguna. Detrás del alarde de una conversación elegante y del juego espiritual de los conceptos, ideas y conocimientos, se ocultaba dureza de corazón, vacuidad de alma, interés sensual y un saber bastante superficial.
Un pueblo, en el que las tendencias y esfuerzos para el dominio político absorbían por completo todas las manifestaciones del espíritu, no podía llegar a otro resultado. Como para los romanos la religión no fue nunca otra cosa que el compendio de la sujeción espintual, veneraron en el Estado el principio de la sujeción política y social, que se concretó en el sometimiento del hombre al engranaje de la máquina política. El que la idea estatal, que entre ellos y desde el principio se cimentó sobre la base militar, llevase gradualmente hacia el cesarismo y culminase en la divinización de los emperadores, fue sólo la consecuencia de ese rígido principio de autoridad que no permite ningún examen y es inaccesible a todas las consideraciones humanas.
Rudolf von Ihering, el conocido jurisconsulto, emitió su juicio sobre los romanos en las siguientes palabras:
El carácter romano, con sus virtudes y sus vicios, se puede definir como el sistema del egoismo disciplinado. La base central de este sistema sostiene que los subordinados se deben sacrificar a los que mandan: el individuo, al Estado; el caso particular, a la regla abstracta; el momento, a la situación permanente. Un pueblo en el que, junto al más elevado amor a la libertad, la virtud de autosumisión se convierte en segunda naturaleza, está llamado a dominar sobre los demás. Pero el precio de la grandeza romana fue ciertamente bien caro. El insaciable demonio del egoismo romano lo sacrificó todo a su óbjeto; la felicidad y la sangre de los propios ciudadanos como la nacionalidad de los pueblos extranjeros. El mundo al cual pertenece es un mundo sin alma, desprovisto de los bienes más bellos, un mundo no regido por hombres, sino más bien por máximas y reglas abstractas, una maquinaria gigantesca, digna de admiración por su solidez, por la uniformidad y seguridad con que trabaja, por la fuerza que desarrolla triturando todo lo que se le opone; pero también una máquina que esclavizó a su propio dueño.[111]
Un Estado cuya historia total se basó en el principio de conquista y que se mantuvo consecuente e inflexiblemente fiel a este principio a través del desarrollo de su larga historia, tenía que llegar al sacrificio de todo lo humano. La guerra era su elemento propio; el robo brutal, la finalidad de su existencia, a lo cual se subordinaba todo lo demás. Así resultó aquella ignominiosa situación de esclavitud, de servil sumisión, que constituyó propiamente la corriente vital más profunda del verdadero romanismo. Un Estado en el que primordialmente cada ciudadano debe ser soldado, y en el que ningún ciudadano puede desempeñar un cargo público sin haber tomado parte en diez batallas cuando menos, necesariamente había de brutalizar a sus súbditos. En realidad los romanos fueron un pueblo de sentimientos brutales. Tampoco la invasión del helenismo pudo variar nada en eso puesto que su influencia sólo se hizo sentir sobre una minoría privilegiada, sin rozar siquiera a las grandes masas.[112]
En dos sectores, no obstante, mostraron los romanos una originalidad de pensamiento y de aplicación práctica que no se les puede negar razonablemente; en todo caso, se trata de direcciones sociales que no pueden considerarse como consecuencias de la cultura. Los romanos fueron los verdaderos creadores del militarismo y los inventores de esa concepción brutal y sin alma que llamamos derecho romano y que todavía hoy constituye el fundamem teórico de la armazón jurídica de todos los llamados Estados civilizados. El derecho romano, cuyo fundamento es el frío cálculo de las consecuencias materiales más descarnadas, y en cuya redacción no se tuvo en cuenta ninguna consideración ética, fue sólo el resultado natural de la idea romana de Estado. El Estado romano fue un Estado guerrero, un Estado autoritario en el sentido más tremendo de la palabra; solamente conocía un derecho: el derecho del más fuerte. Consiguientemente el derecho romano no podía ser otra cosa que la violación más brutal de toda idea natural del derecho. Constituyó la base de la ciencia jurídica de nuestros códigos modernos, en los cuales el ser viviente queda estrangulado por las máximas abstractas. Nada modifica en esto la llamada igualdad ante la ley, que en la práctica siempre fue una mentira y que en la teoría sólo tenía una aparente igualdad, la de los esclavos, ya que todos se hallaban en el mismo estado de opresión. Heine, que odiaba de corazón la brutal inhumanidad encerrada en los conceptos jurídicos romanos, expresó su indignación en las siguientes frases:
¡Qué libro tan espantoso es el Corpus juris, la Biblia del egoísmo! Tanto como los romanos, me es odioso su Código. Estos ladrones querían asegurar sus robos, y lo que ganaron con la espada quisieron protegerlo con las leyes, por lo cual el romano era al mismo tiempo soldado y abogado, de lo que resultó la mezcla más repugnante. Ciertamente a ellos debemos la teoria de la propiedad, que antes sólo existía como un hecho real, y la formación de esa doctrina en sus consecuencias más crueles y despreciables es ese tan alabado derecho romano que sirve de base a todas nuestras legislaciones actuales, a todas las instituciones estatales modernas, aunque está en la más manifiesta contradicción con la religión, la moral, los sentimientos humanos y la razón.[113]
Ninguna legislación había hasta entonces vertido el concepto de propiedad de un modo tan inhumano, cruel y egoísta. La propiedad es el derecho de usar y de abusar de las cosas, definía la ley romana. Este punto de vista, que ha venido siendo hasta hoy el fundamento de toda explotación y de todo monopolio, sólo encontró limitaciones donde se daban motivos de razón de Estado. Todos los intentos de los jurisconsultos posteriores para encubrir o atenuar esta cínica brutalidad, fueron ridículos y superficiales. Así lo puso de manifiesto Proudhon cuando dijo:
Se ha intentado justificar la palabra abusar diciendo que significa, no el abuso insensato e inmoral, sino solamente el dominio absoluto. Distinción vana, imaginada para la santificación de la propiedad y sin eficacia contra los excesos de su disfrute, que no previene ni reprime. El propietario es dueño de dejar que se pudran los frutos de su propiedad, de sembrar sal en su campo, de ordeñar sus vacas en la arena, de convertir una viña en un erial y de hacer un parque en una huerta: todo esto, ¿es o no es abuso? En materia de propiedad, el uso y el abuso se confunden necesariamente.[114]
Quien dió tal amplitud y poderío a la propiedad, forzosamente había de estimar en muy poco el valor del hombre. Esto se evidencia especialmente en las leyes acerca de las deudas y en la posición legal que ocupaba el jefe de familia. Según la Ley de las Doce Tablas, el acreedor tenía el derecho de llevar al deudor a rastras ante el tribunal y de venderlo como esclavo en caso de que no pudiera ofrecer garantías o pagar sus deudas. Si eran varios acreedores los que ejercían acción sobre el mismo deudor, la ley dejaba en libertad de matarlo y despedazarlo. La decisión correspondía meramente a la positiva realidad de la deuda, sin ninguna consideración humanitaria. El derecho de propiedad era superior a la vida y a la libertad del hombre.
Los mismos rasgos despiadados se encuentran en el derecho familiar romano. El jefe de familia tenía sobre sus miembros el derecho de vida y muerte. Podía abandonar a sus hijos después del nacimiento o venderlos luego como esclavos; les estaba también permitido condenar a muerte a sus allegados inmediatos. Por el contrario, el hijo no podía levantar queja alguna contra su padre, puesto que era considerado meramente como siervo de éste. Tan sólo la fundación de un hogar propio, que por otra parte no se podía constituir sin permiso del padre, podía poner fin a esta dependencia. Muy justamente hace observar Hegel, el cual fue, por cierto, defensor incondicional del principio de autoridad:
Al rigor que sufría del Estado, el romano respondia en igual forma sobre los individuos de la propia familia. Siervo en un lado, déspota en el otro. Esto constituyó la grandeza romana, cuyas características eran la pétrea dureza en la unidad de los individuos con el Estado, con las leyes estatales, con las órdenes del Estado.[115]
El conjunto del derecho penal de los romanos era de una refinada crueldad y de una brutalidad tremenda. Podría objetarse que la crueldad de los castigos en aquellos tiempos era general; pero lo que dió su nota especial al derecho penal romano fue la circunstancia de que cada designio estaba supeditado a la razón de Estado, y los aspectos humanos eran menospreciados con frialdad insensible. Así los hijos podían ser castigados severamente por los errores de los padres, lo que hace observar tranquilamente al sabio Cicerón:
La dureza del castigo de los hijos por crímenes que cometieron sus padres me apena mucho; pero, sin embargo, ésta es una prescripción sabia de nuestras leyes, que atan así a los padres, sometiéndolos al interés del Estado mediante el más fuerte de todos los lazos: el amor que tienen a sus hijos.
Estas disposiciones y otras se atenuaron con el tiempo, pero su esencia permanece invariable. En semejante sistema legal es fácil adivinar cual era la situación de los esclavos. El esclavo era considerado como un ente por completo desprovisto de derechos, casi como si no fuera humano, y en el mejor de los casos como algo que había sido hombre. La menor desobediencia, la más pequeña insubordinación o, también, cosas de las que él no era responsable, se castigaban de la manera más brutal. Los dueños tenían ilimitadas facultades para castigar a tales desgraciados arrancándoles la lengua, cortándoles ambas manos, sacándoles los ojos, vertiéndoles plomo derretido por la garganta y, después de indecibles martirios, hacerlos crucificar o darlos como pasto a las fieras.
Los admiradores de la idea estatal romana se esfuerzan en vano por encubrir esta falta de todo sentimiento cultural entre los romanos, que ellos mismos deben también reconocer, y no pueden encontrar palabras bastante laudatorias sobre el espíritu de la legislación romana, que admiran como una obra de arte. Pero también contra esto se puede objetar mucho. Nada menos que Theodor Mommsen, en su Historia de Roma, emite sobre el derecho romano el siguiente juicio:
Se procura ensalzar a los romanos como un pueblo privilegiado en jurisprudencia y admirar con pasmados ojos su excelente derecho como un don del cielo, verosímilmente para ahorrarse la vergüenza de considerar la vileza del derecho propio. Una ojeada sobre ese derecho de guerra romano, oscilante y sin desarrollar, podría convencer de la inconsistencia de estas obscuras nociones, aun a aquellos cuya tesis podría resumirse sencillamente diciendo que un pueblo sano tiene un derecho sano; un pueblo enfermo, un derecho enfermo.
Sólo semejante Estado pudo llegar a un sistema militar tan completamente desarrollado. El militarismo y la milicia no son lo mismo, aunque para el militarismo la primera condición es la existencia de un ejército permanente. El militarismo se debe juzgar ante todo como una disposición psíquica. Es la renuncia al propio pensamiento y a la propia voluntad, la transformación de hombres en autómatas, articulados y movidos desde fuera, para que cumplan a ciegas todas las órdenes, sin conciencia alguna de la responsabilidad personal. En una palabra: el militarismo es la forma peor y más recusable del espíritu servil elevado a virtud nacional, que desprecia todas las leyes de la razón y que está desprovisto de toda dignidad humana. Ahora bien: un Estado como el romano, en el cual el hombre se sentía parte de una máquina y en el que la fuerza bruta se había elevado a la categoría de principio supremo de la política, pudo producir tan cruel dislocación del espíritu humano y echar así los cimientos de un ignominioso sistema que ha gravitado siempre como una pesadilla sobre los pueblos y que hasta hoy ha sido el enemigo mortal de todo desarrollo cultural superior. El militarismo y el derecho romano son los resultados inevitables de esa concepción que se ha llamado idea de Roma y que todavía conmueve y confunde los espíritus y parece más fuerte que nunca. Ninguna revolución fue capaz hasta hoy de encadenar la idea de Roma y de cortar el cordón umbilical que nos une aún con aquellas épocas pasadas. Entre los griegos, las organizaciones de sus comunidades. fueron un medio para su finalidad. En Roma, empero, el Estado fue su propia finalidad; el hombre existía solamente por causa de sus instituciones, de las que era esclavo y siervo.
Acerca de la decadencia del Imperio romano se ha escrito mucho y se han aducido todos los ensayos de explicación imaginables. Las causas de esta decadencia las ven unos en la cultura superrefinada y otros en la completa relajación de las costumbres. Modernamente se habla mucho de una desintegración del alma racial —o lo que tal palabra huera pueda significar— y se pretende presentar la decadencia de Roma como una catdstrofe racial, en lo que de intento se olvida el hecho de que Roma había llegado antes a un denominado caos racial que no impidió a los romanos representar hasta lo último su papel histórico mundial. Y sin embargo, en la ruina del Imperio romano hay causas tan claras como en la mayoría de los acontecimientos históricos. Examinando todos los pormenores de este gigantesco decrumbamiento, sin dejarse arrastrar por suposiciones artificialmente constituidas, se llega, con el historiador inglés Gibbon, al siguiente resultado: Nada asombra en el hecho de que Roma se hundiese, a no ser el hecho que este hundimiento se hiciese esperar tanto. Pero también cabe en esto una explicación: la máquina estatal romana estaba tan bien montada y los hombres estaban tan persuadidos de la inquebrantabilidad de aquella máquina, que ésta funcionó, digámoslo así, por sí misma, y durante largo tiempo pudo vencer todos los obstáculos, a pesar de que sus fundamentos hacía ya largo tiempo que estaban podridos.
Roma fue víctima de su ciego frenesí de poderío y de sus inevitables y consiguientes fenómenos concomitantes. Los dirigentes del Estado romano, con obstinación frenética, se esforzaron continuamente por ampliar y robustecer los resortes del poder y ningún medio fue para ellos demasiado brutal y demasiado reprobable como para que no pudieran hacerlo servir de instrumento de su codicia de mando. La fabulosa disipación de las clases privilegiadas en tiempo de la decadencia, la explotación sin escrúpulos de todos los pueblos, la completa desmoralización de la vida pública y privada, no fueron resultado de una degeneración racial física, sino consecuencia inevitable de esa tremenda insaciabilidad que había encadenado al mundo entero y que forzosamente habría de llevar a un derrumbamiento completo de todas las condiciones sociales de la vida. El poder de Roma era el Moloch que destrozaba todo cuanto entraba en contacto con él, sin distinción de pueblos o razas. También los pueblos nórdicos se mostraron a este respecto incapaces de resistir y la sangre germánica no les ofreció protección alguna contra la depravación general de un sistema opresivo llevado hasta sus últimas consecuencias. En el mejor de los casos pudieron tomar en sus manos la horrible máquina, pero quedaron al propio tiempo esclavos absolutos de ella, y, como todos los demás antes que ellos, fueron triturados por su cruel engranaje.
Las señales de la decadencia se advertían claramente ya en tiempo de la República. El Imperio fue solamente el heredero de la política guerrera republicana, y, en realidad, la llevó a su plena expansión. Mientras se trataba exclusivamente de la sumisión de los pequeños pueblos de la península itálica, no hubo grandes beneficios para el vencedor, puesto que Italia era un país relativamente pobre. Pero después de la segunda guerra púnica, se modificó fundamentalmente la situación antigua. Las prodigiosas riquezas que afluían a Roma contribuyeron al desarrollo gigantesco de un latrocinio capitalista qne resquebrajó todos los fundamentos de la antigua estructura social. Salvioli, que estudió todas las ramificaciones de este sistema hasta en los detalles nimios, describió sus consecuencias de manera persuasiva diciendo:
Tras las brillantes guerras que abrieron a los romanos las puertas de Africa y de Asia, llegó el Imperio al punto más elevado de su desarrollo. Especialmente de Asia, paso fabuloso del arte y de la industria, escuela superior de lujo y ornamentación, fuente inextinguible de seducción para los monopolizadores del Estado y procónsules, el poder brutal y extorsivo creó una verdadera corriente de oro y plata, sin cesar de inundar con ella a Italia, hasta que las fuentes se agotaron. Los tesoros que se recogían en Oriente, en las Galias, en el mundo entero, y los que la minería extraía del subsuelo, todos confluían en Roma, como botín de guerra y tributo, como fruto de los saqueos y de los impuestos; incluso llegaban a los otros puntos de Italia, aunque en discreta proporción, por la parte que tenían en el conjunto del poder. Roma fue, y siguió siéndolo durante algunos siglos, el gran mercado de la riqueza metálica. Un vértigo furioso de tiranía y de avidez hacia que el simple guerrero y el simple campesino pensasen que la gloria propia se medía como la gloria de su caudillo, solamente por la cantidad de oro y de plata que trajesen al volver triunfantes a la patria; por lo que todos se acostumbraron a exprimir el jugo a los vecinos sin compasión alguna y a vender a los pueblos amigos al precio más alto el favor de Roma. Nada había sagrado para esta codicia; el derecho y la razón eran vergonzosamente pisoteados. El rey Ptolomeo de Chipre era célebre como poseedor de un tesoro abundante y riquísimo y por desplegar una munificentísima pompa; pues bien, sin tardanza se promulgó una ley, por la que el Senado romano se atribuía el derecho de heredar a un posible aliado rico aun en vida del mismo. El Senado consideraba los tesoros de todo el mundo simplemente como propiedad particular romana; a los vencidos no les era permitido poseer nada. De que esta corriente colosal no se interrumpiese, cuidaban los generales vencedores, los procónsules y los arrendadores de impuestos, que codiciaban las riquezas de los reyes y de los pueblos vencidos. Millares de mercaderes y caballeros de fortuna seguían a las legiones, convertían en dinero el botín que se repartía entre los soldados y se apoderaban de las tierras conquistadas que los generales les habían dejado.[116]
Así se produjo aquel desdichado régimen de especuladores y chalanes para quienes la única finalidad de la vida era el lucro, y que se esforzaban por aprovecharse de todas las cosas sin preocuparse en lo más mínimo de las consecuencias. La usura más impúdica se desarrolló como un sistema criminal que lenta pero seguramente debía echar los fundamentos de toda la vida económica. Se organizaron así los grandes capitalistas y las sociedades capitalistas por acciones, que arrendaban al Estado todos los impuestos de los países y provincias. Al Estado se le ahorraba así trabajo y preocupaciones; pero a los países que caían en las garras de aquellos vampiros, les sacaban hasta la última gota de sangre, de modo que no les quedase nada susceptible de provocar la codicia. De la misma manera se arrendaban las tierras del Estado y los trabajos de las minas; surtían a las legiones del armamento necesario y amontonaban cada vez mayores capitales; organizaron el comercio de esclavos según las normas mercantiles, y procuraban a todas las haciendas el material humano necesario; en una palabra, estaban dondequiera que había algo que ganar.
Los hombres virtuosos de la República participaban en estas depredaciones con la mayor naturalidad y adquirían grandes riquezas como usureros, mercaderes de esclavos y especuladores de tierras. Catón, al que en nuestras escuelas se presenta aún como la encarnación de la virtud del antiguo romanismo glorificado, fue en realidad un hipócrita abominable y un usurero sin escrúpulos, para quien ningún medio era reprobable con tal de lograr su objetivo. El dió a su época la nota característica al decir que el primero y más sagrado deber del hombre es ¡ganar dinero!. Plutarco le atribuyó como última expresión estas palabras: Las cosas de los vencedores agradan a los dioses; las de los vencidos, a Catón. Sin embargo, Catón no formó excepción ninguna entre los romanos virtuosos de su época. Incluso el célebre tiranicida Bruto, al cual la leyenda ha revestido con todos los tributos de la más estricta rectitud, fue también un usurero despiadado como Catón y otros mil, y sus costumbres sociales fueron frecuentemente de tan dudosa naturaleza que el mismo Cicerón, firme defensor de usureros y especuladores, se excusó de defenderle ante los tribunales.
La causa más importante, y con mucho, de la caída de Roma, fue la ruina de los pequeños propietarios de la tierra, que anteriormente fueron el más sólido baluarte de la superioridad romana. Las continuas y afortunadas guerras, los impulsaron hacia esa peligrosa senda que hasta hoy ha sido fatal para todos los conquistadores. Ya la rendición de las ciudades etruscas en el norte y la conquista de las colonias griegas en el sur de la península habían excitado poderosamente la codicia de los romanos. No obstante, cuando llevaron con éxito la guerra al exterior y emprendieron con tesón el desarrollo de su política mundial, lo demás se produjo por sí mismo. La política de dominación mundial y el cuidado de los campos son cosas que no pueden conciliarse durante largo tiempo. Los campesinos progresaban al calor de la tierra que cultivaban; pero las continuas guerras que sacaban sin cesar de los campos a millares de trabajadores, inevitablemente, con el transcurso del tiempo, arruinaron la agricultura. Un sistema, bajo el cual de cada 1.000 hombres 125, comprendidos entre los 17 y los 45 años, estaban sujetos al servicio de las armas, debía en rigor conducir a la decadencia del campesino. El Estado elevó frecuentemente la obra de los salteadores a la categoría de sistema político, y estas ganancias fácilmente obtenidas tenían que parecer con el tiempo a los individuos más productivas que el fatigoso trabajo de la tierra. De esta manera, poco a poco, el campesino se fue alejando del agro. Durante las largas guerras, el campesino romano se desangró mortalmente; los mismos escritores contemporáneos escriben que Roma, después de la segunda guerra púnica, había perdido la mitad de su población antigua. Además, el pequeño propietario de la tierra fue desapareciendo rápidamente y en su lugar se desarrollaron los llamados latifundios, de los que Plinio afirmaba, con razón, que habían arruinado a Italia y a las provincias.
La cuestión de la tierra representó ya en la antigua Roma un papel muy significativo, sobre todo en las prolongadas contiendas entre patricios y plebeyos. En estas duras luchas, los plebeyos adquirieron fínalmente la igualdad legal con sus antiguos adversarios, y la célebre legislación licinio-sextina, cuya redacción sólo ha llegado hasta nosotros fragmentariamente, determina que desde entonces, al repartir las tierras de Estado, ambas partes obtendrían porciones idénticas. También determinó dicha ley que los grandes terratenientes debían emplear un número de trabajadores libres proporcionado al número de esclavos que ocupasen. A la terminación de la segunda guerra púnica, esta disposición quedó completamente fuera de curso. Centenares de pequeñas propiedades se hallaban enteramente en barbecho porque sus dueños habían perecido. Además, por haberse apropiado el Estado de los bienes de todos los partidarios de Aníbal en Italia, adquirió enormes propiedades, de las que, empero, la mayor parte fueron a parar a manos de especuladores. La especulación de tierras asumió ingentes proporciones. Todos los escritores contemporáneos están conscientes acerca de la manera ignominiosa como los pequeños propietarios eran despojados de sus tierras.
¿Y qué? aun no saciado
del cliente arrancas los mojones próximos,
saltando sobre límites;
y a la mujer expulsas y al marido, que llevan en sus brazos
lares paternos y desnudos hijos.[117]
A pesar de que en numerosas partes del Imperio no había sido despojada por completo la pequeña propiedad, el sistema de explotación agrícola de los grandes latifundios arruinó a muchos millares de pequeños propietarios. Los latifundios que no quedaron en barbecho o fueron convertidos en praderas, eran cultivados por esclavos del agro, los más despreciados de los esclavos. De este modo el rendimiento del campo fue disminuyendo continuamente, como sucede en todo trabajo producido por esclavos. Grandes masas de obreros agrícolas libres perdieron su medio de existencia a causa del trabajo de los eslclavos; y la importación de trigo de Sicilia y Africa arruinó por completo a incontables pequeños agricultores.
En las ciudades aparecía el mismo cuadro. Allí las industrias que los esclavos montaron para los menesteres domésticos en las casas de los ricos, arruinaron en absoluto a innumerables pequeños artesanos, en la misma forma que se había arruinado a los pequeños agricultores y a los obreros libres del campo. Estos emigraron a las ciudades y engrosaron las filas de los proletarios menesterosos, a los cuales se les privó de todo medio de ocupación productiva, desacostumbrándolos así del trabajo y haciéndolos útiles al Estado solamente como productores de hijos. Esta masa haragana, inactiva, sin convicciones, acostumbrada a vivir de las migajas de los ricos, constituyó para los aventureros y arribistas políticos la claque, cuyo apoyo subvencionado era tan útil en sus planes ambiciosos. Ya en tiempos de la República, la venta de votos fue una fuente de ingresos para el proletariado de la ciudad. Los ricos compraban los votos de los ciudadanos pobres y así podían alcanzar los puestos más importantes y transmitidos en herencia a sus hijos, tanto que algunos cargos de Estado estuvieron casi siempre en poder de la misma familia. Un candidato a un cargo público carecía de toda probabilidad de alcanzarlo si no estaba en condiciones de distribuir regalos y pagar juegos públicos —por lo general luchas de gladiadores— para influir sobre sus electores.
En tales circunstancias sólo era de esperar que la influencia de los generales victoriosos fuese cada día mayor en los asuntos políticos, lo cual abrió el camino al cesarismo. En realidad el tránsito de la República a la monarquía se efectuó en Roma sin grandes dificultades. Hombres como César, Creso y Pompeyo emplearon sumas fabulosas para preparar la opinión pública. Los Césares posteriores utilizaron este medio, transformándolo en la piedra angular de su política interior, condensada en las palabras panem et circenses. Para mantener el buen humor de las masas proletarias de la ciudad, se recurría especialmente a las crueles luchas de gladiadores. Miles y miles de los esclavos más fuertes eran educados en escuelas especiales para degollarse mutuamente en la arena ante los ojos de una muchedumbre embrutecida o para medir sus fuerzas en combates con fieras hambrientas. Toda monstruosidad —dice Friedländer— tuvo su expresión en la arena; pues ni en la historia ni en la literatura hay torturas o modos de matar que no se hayan expuesto prácticamente a la muchedumbre del anfiteatro. Estos juegos criminales duraban a veces semanas enteras; así se refiere de Trajano que una vez permitió que fuesen conducidos a la arena 10.000 gladiadores, horrible representación que duró 123 días. Innecesario es describir las consecuencias desoladoras que había de tener el permanente espectáculo de estos espantosos horrores sobre el carácter del pueblo.
Las continuas guerras tenían que conducir necesariamente a la consecuencia que, con el transcurso del tiempo, Roma no pudiese sacar de las filas de la población libre hombres para su defensa. Ya Julio César había empezado a incorporar a su ejército soldados mercenarios de los pueblos extranjeros. Los dominadores posteriores desarrollaron la milicia a la condición de sistema permanente y crearon así la monarquía milítar, cuya semilla había plantado antes la República. Pero la soldadesca extranjera, que después se compuso principalmente de celtas, germanos y sirios, carecía de las bases ideológicas en que se habían nutrido y educado los antiguos romanos. Para los mercenarios el saqueo era un mero oficio remunerativo; la idea de Roma les importaba un ardite, y su contenido les era completamente desconocido. Por consiguiente los Césares tuvieron que procurar siempre tener contentas a sus hordas pretorianas, con objeto de no poner en peligro su imperio. Las últimas palabras del emperador Severo a sus dos hijos: ¡Mantened contentos a vuestros soldados y no os preocupéis de otra cosa! fueron la consigna perpetua y principal del cesarismo.
Pero como ninguno de los Césares estaba seguro de su dominio y debía vivir en guardia ante sus rivales, que salían de entre los propios generales y favoritos, el ejército era un instrumento cada vez más costoso, cuyo mantenimiento resultaba más difícil cada día. Así poco a poco llegaron los pretorianos a ser el elemento decisivo en el Estado, y muchas veces el César no era más que su prisionero. Derrocaban a un emperador y elevaban otro al trono, siempre que por uno u otro lado hubiese perspectivas de botín mayor. Cada nueva elección de emperador implicaba un saqueo total del tesoro del Estado, tesoro que debía reponerse después acudiendo a todos los procedimientos posibles. Las provincias, a intervalos cada vez más cortos, eran oprimidas y estrujadas como una esponja, lo cual llevó lentamente al agotamiento absoluto de todas las fuerzas económicas. A esto se añadía que el capitalismo romano no desarrollaba ninguna actividad productiva, sino que vivía meramente del robo, lo cual no podía menos que acelerar la catástrofe.
Cuanto más avanzaba el cesarismo por esta peligrosa senda, más aumentaba el número de parásitos que se habían fijado en el cuerpo del pueblo y que se nutrían de su jugo. Hízose tan grande el mal que los Césares hubieron de empeñar sus bienes particulares al fisco o a los usureros para encontrar dinero con que pagar a los soldados. Marco Aurelio tuvo una vez que sacar a pública subasta sus muebles, incluso los tesoros artísticos de su palacio y los lujosos vestidos de la emperatriz, porque se encontraba en absoluta necesidad de dinero. Otros encontraron más ventajoso quitar de en medio a sus contemporáneos ricos e incorporar los bienes de éstos al Estado. Así Nerón, al saber que la mitad de los territorios de la provincia de Africa estaban en manos de seis latifundistas, los hizo asesinar en seguida para heredarlos.
Los ensayos que se habían hecho anteriormente para remediar el mal, no dieron resultados satisfactorios, y los propietarios los combatieron con sangrienta crueldad. Así ambos Gracos hubieron de pagar con la vida su atrevimiento; y no escaparon mejor Catilina y sus conjurados, cuyos verdaderos designios, por otra parte, jamás han sido puestos en claro. Las numerosas rebeliones que conmovían periódicamente el Imperio, y de las cuales la de Espartaco en particular puso en gran peligro a Roma, no alcanzaron triunfos duraderos, por la sencilla razón de que la mayor parte de los esclavos estaban animados del mismo espíritu que sus amos. La frase de Emerson de que la plaga de la esclavitud consistía en que un extremo de la cadena estaba sujeto al pie de los esclavos y el otro al pie de los esclavizadores, encontró también aquí su confirmación. Las sublevaciones de esclavos en Roma fueron rebeliones de hombres maltratados y desesperados, a los que faltaba, sin embargo, una finalidad elevada. Dondequiera que los esclavos sublevados obtuvieron un breve éxito, no se preocuparon de otra cosa que de imitar a los que habían sido sus amos. ¡Tal corrupción emanaba el espíritu de Roma, que aniquiló en los hombres todos los anhelos de libertad! De una inteligencia entre los oprimidos no podía hablarse siquiera puesto que el mismo misérrimo proletario de la ciudad miraba a los esclavos por encima del hombro. Así aconteció que los esclavos ayudaron a los propietarios a sofocar el movimiento de los Gracos, y los proletarios ayudaron a yugular el movimiento de Espartaco.
¿Cuál podía ser el final de una situación en la que todas las fuerzas espirituales estaban paralizadas y en la que era pisoteado todo principio ético? En realidad toda la historia del cesarismo romano fue una larga cadena de horrores espantosos. Traiciones, asesinatos, felina crueldad, enorme confusión de ideas y morbosa codicia, imperaban en la moribunda Roma. Los ricos se daban a los placeres más disolutos y extravagantes, y los desposeídos de la fortuna no tenían otro anhelo que participar, aunque sólo fuera de un modo más modesto, en aquellos placeres. Un pequeño grupo de monopolistas dominaba el Imperio y organizaba la explotación del mundo según normas férreas. En el palacio de los Césares una revolución palatina sucedía a otra y un delito de sangre se pagaba con otro. Por todas partes vigilaban los ojos de los espías, y nadie estaba seguro de ocultar sus más íntimos manejos. Un ejército de espías poblaba el país y sembraba la desconfianza y las sospechas secretas en el ánimo de todos.
Nunca había celebrado triunfo semejante el espíritu de la autoridad. Roma creó ante todo la condición previa para esa situación despreciable que se podía llamar esclavitud por principio. Y mientras que el más envilecido espíritu de esclavitud había castrado completamente a las masas del pueblo, creció sin medida la locura de grandezas de los déspotas, de manera que nada ni nadie podía oponerse a sus caprichos. Los más altos dignatarios del Senado romano se postraron muertos de miedo ante los Césares divinizados y aprobaron y decretaron para ellos honores divinos. Un Calígula hizo nombrar a su caballo miembro del Colegio de sacerdotes; un Heligábalo hizo cónsul romano al suyo. La bajeza humana toleró semejante degradación.
En esta senda no había resistencia ni firmeza alguna. Roma, en alocado arrebato, había absorbido los tesoros de todo el mundo, y cuando estuvieron agotados, se quebró todo su poder como un frágil edificio cuya armazón estaba ya corroída por la carcoma. Pueblo semejante no podía esperar la salvación de sí mismo, puesto que había perdido toda voluntad firme y todo impulso independiente. Durante el largo dominio de un sistema de poder llevado al colmo de la locura el servilismo se había convertido en hábito y la humillación en dogma. La rebelión contra la idea de Roma se presentó en la forma del cristianismo. Pero la Roma agonizante se vengó todavía en su lecho de muerte, puesto que con su hálito emponzoñado contaminó aquel movimiento, en el cual el mundo esclavizado veía una nueva esperanza, y lo transformó en Iglesia. Así, sobre el dominio mundial del Estado romano, se desarrolló la Iglesia romana; el cesarismo celebró en el papado su resurrección.
La unidad nacional y la decadencia de la cultura
Primera parte
Grecia y Roma son únicamente símbolos. Toda su historia es sólo la confirmación de la gran verdad de que, cuanto menos desarrollado está en un pueblo el sentido político de poder, tanto más ricas son las formas de su vida cultural; y cuanto más preponderan las aspiraciones politicas de poder, tanto más desciende el nivel general de la cultura espiritual y social, tanto más sucumbe el empuje natural creador y todo sentimiento profundo del alma, en una palabra, todo sentido de humanidad. Lo espiritual es desplazado por una técnica inerte de las cosas, que solamente conoce cálculo y está lejos de todos los principios éticos. La fría mecanización de las fuerzas ocupa el puesto de la circulación viviente de toda actividad social. La organización de las fuerzas sociales no es ya un medio para el logro de objetivos superiores de la comunidad, algo que se ha vuelto orgánico y que está siempre en proceso de desarrollo, sino que más bien se vuelve yermo objetivo de sí mismo y conduce gradualmente a la paralización de toda actividad creadora y superior. Y cuanto más reconoce el hombre su incapacidad interior —que no es sino una consecuencia de esa mecanización— más desesperadamente se aferra a la forma muerta, buscando su salvación en la témica, que devora su alma y hace de su espíritu un desierto. Rabindranath Tagore que, en su calidad de asiático, contempla, libre de prejuicios, la civilización occidental, expresa en términos precisos y substanciosos el profundo sentido de este fenómeno. Dice:
Cuando la máquina organizadora comienza a tomar gran empuje y cuando los que en la máquina trabajan han venido a ser piezas de la misma, el hombre personal se elimina, no quedando de él más que un fantasma: todo lo que antes fue hombre es ahora máquina, y la gran rueda de la política gira sin el más ligero sentimiento de compasión ni de responsabilidad moral. Podrá suceder que, aun en el inanimado engranaje, intente afirmarse la naturaleza moral del hombre: pero los cables y las poleas chirrían, las fibras del corazón humano se enredan en el rodaje de la máquina, y sólo con gran trabajo puede la voluntad moral obtener una imagen pálida y fragmentaria de lo que anhelaba.[118]
Según esto, la unidad politica nacional —que siempre significa técnica a expensas de la cultura— no es un medio propulsor de la fuerza organizadora y creadora de un pueblo, sino más bien constituye el mayor obstáculo para la marcha de toda cultura espiritual superior, puesto que desplaza el centro de gravedad de todo hecho social hacia el terreno político y somete las actividades sociales a la vigilancia de la máquina nacional, que ahoga en el hombre todo anhelo hacia objetivos superiores y moldea los sentimientos de la vida cultural en determinadas formas ajustadas a los fines del Estado nacional. El arte de gobernar a los hombres no fue jamás el arte de educarlos, puesto que no dispone más que del adiestramiento espiritual, cuyo objetivo consiste en reducir toda vida dentro del Estado a una norma determinada. Educar al hombre es dar amplia libertad a sus disposiciones y facultades para que puedan desarrollane autonómicamente: en cambio, el adiestramiento instructivo del Estado nacional pone trabas al desarrollo natural del hombre interior, introduciendo en él cosas que le son extrañas y que, sin embargo, constituirán luego el leit motiv de la vida. La llamada voluntad nacional, que no es sino un solapado trasunto de la voluntad de poder, ha actuado y sigue actuando como elemento paralizador de todo proceso cultural: donde ella prepondera, decrece la cultura y se secan los fuentes del impulso creador, porque se les quita el alimento para poder nutrir la máquina insaciable del Estado nacional.
Grecia produjo una gran cultura y enriqueció a la humanidad por milenios, no aunque estaba política y nacionalmente desmenuzada, sino precisamente por eso. Porque les fue extraña la unidad politica. los miembros particulares pudieron desarrollane con entera libertad y expresar su característica singular. En el desmembramiento de las aspiraciones políticas de poder ha crecido la cultura griega. Porque el impulso cultural de creación que se manifestó tan vigorosamente en la comuna helénica, predominó con mucho y por largo tiempo sobre la voluntad de poder de pequeñas minorías y permitió así a la libertad personal y al pensamiento independiente un más amplio espacio de juego. por eso y sólo por eso halló la rica multilateralidad del querer cultural un campo ilimitado de actividad, sin quebrarse ni doblegarse ante la rígida barrera de un Estado nacional unitario.
Roma no conoció esta disgregación: la idea de la autonomía politica no cuajó en el cerebro de sus dirigentes; en cambio, la de la unidad política aparece como un hilo rojo en todas las épocas de su larga historia. Roma, en materia de centralización política, llegó al más alto grado, y precisamente por esto los romanos no sólo no produjeron nada esencial en el campo de la cultura, sino que en todos los demás terrenos de la actividad creadora aparecen como un pueblo sin espíritu original, al que estaba vedado penetrar y profundizar la esencia de la obra cultural de los otros pueblos. Todas las fuerzas sociales de que disponía las empleó Roma exclusivamente para el logro de sus aspiraciones politicas, que aumentaban con cada nuevo triunfo que obtenía y acabaron por producirle un verdadero vértigo de poder que atropelló todo lo humano y no dejó tiempo ni comprensión para otros empeños. Las dotes culturales naturales que poseía el alma romana, naufragaron en el Estado romano y se anularon ante la actividad desplegada por él para la conquista y mantenimiento de la soberanía mundial. La técnica política absorbió las primitivas tendencias de la cultura y sacrificó a una máquina voraz todas las fuerzas sociales, hasta que no quedó nada que sacrificar, y entonces el inerte mecanismo se derrumbó por su propio peso. Tal es el inevitable fin de toda política de conquista, que tan gráficamente expuso Jean Paul:
El conquistador: —¡Oh, y cuán a menudo te pareces a tu Roma! Aunque lleno de tesoros, de ídolos y de grandezas, estás, sin embargo, rodeado del desierto y de la muerte. Nada verdea en los alrededores de Roma sino la emponzoñada laguna; todo está vacío y salvaje; ni siquiera una aldea dirige sus miradas a la basílica de San Pedro. Tú solo te hinchas con tus pecados bajo la tormenta, al modo que los cadáveres se hinchan abandonados a la intemperie.
Estos fenómenos, sin embargo, no se circunscribieron a Grecia y Roma, sino que se repiten en todas las épocas de la historia, y han dado hasta el presente idénticos resultados. Esto es prueba de que existe cierto curso forzoso de los acontecimientos, que resulta automáticamente de la estimación en que un pueblo tiene la participación en la cultura en la realización de las tendencias políticas.
Si echamos una mirada a la historia de España, observaremos que al invadir la Península ibérica los árabes, procedentes de Africa, el imperio visigótico se hallaba ya en estado de descomposición interior. Los godos, una vez sometido el país, habían arrebatado a sus habitantes vencidos dos terceras partes de su territorio y las entregaron, a título de fundación, a manos muertas, a la nobleza y al clero. Eso dió origen a la formación, sobre todo en el Mediodía del país, de un señorío de grandes terratenientes, junto con un rudo sistema feudal, bajo el que fue decreciendo de manera gradual el rendimiento del suelo; el país qu en otro tiempo había sido el granero de Roma, esterilizóse cada vez más, hasta convertirse, en el decurso de algunos siglos, en un desierto. Las inhumanas persecuciones contra los judíos, especialmente en el reinado de Sisebuto —monarca entregado en cuerpo y alma a la Iglesia—, fueron un golpe terrible dado a la economía, puesto que el comercio y la industria estaban, en gran parte, en manos de las comunidades israelitas. Promulgada por Sisebuto una ley que ponía a los judíos en la disyuntiva de abrazar el cristianismo o ser marcados o vendidos como esclavos, emigraron 100.000 judíos a las Galias y otros 100.000 a Africa, sometiéndose al bautismo únicamente 90.000. A esto se añadieron las perpetuas luchas por la sucesi6n al trono, en las que desempeñaron no pequeño papel el veneno, el puñal, la traición y el vil asesinato. Sólo así se explica que los árabes pudiesen conquistar el país entero en tan breve espacio de tiempo y sin notable resistencia de sus habitantes.
Derrotado definitivamente el último de los reyes godos por el caudillo árabe Tarik, los árabes y sus aliados irrumpieron en el país con sus huestes, y pusieron entonces los primeros jalones de aquella brillante época de cultura que hizo de España, durante algunos siglos, el primer país cultural de Europa. Este período se señala, por regla general, como época de la cultura árabe en España; pero esta denominación no es muy ajustada a la realidad, por cuanto los árabes, propiamente tales, formaban una pequeña parte de las huestes musulmanas que penetraron en el país; mucho más numerosos eran los bereberes y los sirios, a los que se agregaron gran número de judíos, los cuales tuvieron notable participación en la preparación y fomento de aquella gran cultura. Fue, sobre todo, la lengua árabe lo que sirvió de aglutinante para la incorporación de razas tan diversas y de elementos étnicos tan distintos.
El país, completamente devastado por el feudalismo godo, se transformó en breve tiempo en un jardín floreciente: con la construcción de gran número de canales y la instalación de un sistema de riego artificial, se desarrolló la agricultura en un grado como no lo había visto España antes ni lo ha vuelto a ver jamás. En el fértil suelo español crecía la palmera, la caña de azúcar, al añil, el arroz y otras muchas plantas alimenticias que los árabes introdujeron en el país, el cual se hallaba poblado por numerosas ciudades y aldeas. Según las descripciones de los cronistas árabes, España era a la sazón el país más rico en ciudades de Europa y el único donde el viajero podía atravesar, en una jornada, dos o tres ciudades, además de numerosas aldeas. En el periodo de florecimiento de la civilización sarracena, contábanse en ambas orillas del Guadalquivir seis grandes ciudades, trescientas villas y mil docientas aldeas.
La minería, con el beneficio de las ricas venas metalíferas de las montañas, tomó un incremento apenas alcanzado en los tiempos actuales, y a favor de este florecimiento de las industrias extractivas, en gran número de ciudades prosperaban las artes y la industria en general, difundiendo en todo el país el bienestar y necesidades culturales superiores. La industria textil, en sus dos ramas de hilados y tejidos, daba ocupación a más de dos millones de personas. Sólo en Córdoba y en sus alrededores, 130.000 personas vivían de la industria de la seda, y algo análogo ocurría en Sevilla. En los numerosos talleres que funcionaban en dichas ciudades y otros lugares del mediodía de la península, se fabricaban los más finos paños, rasos; damascos y preciosas alcatifas, productos sumamente apreciados en el extranjero. Llegaron a obtener renombre universal los trabajos de filigrana y esmalte de los árabes. Producía asimismo la España musulmana las armas más preciosas, los más valiosos objetos de guadamacilería, las más hermosas manufacturas de alfareria y cerámica, cuyo glaseado de oro y reflejos metálicos no se han podido obtener hasta ahora por la industria moderna. Los árabes fueron quienes introdujeron en Europa el papel que, manufacturado en España, suplantó al pergamino, que era un producto mucho más costoso. Finalmente puede decirse que no hubo en la España musulmana rama alguna de la industria que no llegase a la mayor perfección.
Corrió pareja con este brillante desarrollo de las artes y la industria, el progreso de las bellas artes y la ciencia, habiendo llegado ambas a una altura que aún hoy causa verdadera admiración. En efecto, mientras en toda Europa, en los siglos X y XI, no existía biblioteca alguna pública ni funcionaban más que dos universidades que mereciesen el nombre de tales, en España las primeras sumaban más de setenta, y entre ellas la de Córdoba contaba con 600.000 manuscritos. En cuanto a las universidades, tenían justo renombre las diecisiete que había en Espafia. sobresaliendo las de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga, Jaén. Valencia. Almería y Toledo. De muy apartadas tierras venían estudiantes a cursar en las universidades árabes, llevando a su patria los conocimientos en ellas adquiridos, lo cual contribuyó no poco al ulterior despertar de las ciencias en Europa. La astronomía, la física, la química, las matemáticas y la geometría, la lingüística y la geografía llegaron en España al nivel más elevado que se podía alcanzar en aquella época; pero la ciencia que rayó a especial altura fue la medicina, cuyo desarrollo era imposible en los países cristianos, puesto que la Iglesia amenazaba con la pena de muerte por la disección de los cadáveres. Artistas y hombres de ciencia se unían en asociaciones especiales para la prosecución de sus estudios, y en todos los dominios de la ciencia se organizaban congresos regulares, en los que se ventilaban las últimas conquistas científicas y se dictaminaba acerca de sus ventajas o inconvenientes, todo lo cual había de contribuir necesariamente a la propagación y difusión del saber en el campo del pensamiento científico.
Enorme fue la producción de los árabes en el terreno de la música y de la poética, cuyas graciosas formas influyeron poderosamente en la misma poética cristiana de España. Lo que crearon en los dominios de la arquitectura es tan grande que linda con lo fabuloso. Desgraciadamente, la mayor parte de sus mejores construcciones cayeron derribadas por la barbarie de los cristianos, y aun allí donde el fanatismo de los adoradores de la cruz no pudo arrancar de cuajo lo existente, por lo menos satisfizo su sed de destrucción sectaria mutilando brutalmente las más egregias obras de arte. En pie están aún, como elocuente testimonio de la riqueza de aquella época singular, construcciones como el Alcázar de Sevilla, la gran mezquita de Córdoba y, sobre todo, la Alhambra de Granada, en las que el estilo arquitectónico morisco demostró haber llegado a su mayor perfección. En la mezquita de Córdoba —que al ser expulsados los moros se transformó en templo cristiano—, la impresión de asombro que causaba su interior con las diecinueve puertas de bronce y las 4.700 lámparas, se desvirtuó en gran parte con la bárbara reforma que se hizo luego, tan desacertada que el propio Carlos V hubo de dirigir a la administración de la iglesia aquel merecido reproche: Habéis construido lo que en otra parte se hubiese podido construir también, pero habéis destruído lo que era único en el mundo.
Lo que dió al estilo arquitectónico morisco el carácter peculiar que le distingue de los demás, fue la profusión de esa rara ornamentación de paredes e interiores que por antonomasia se llamó arabesco. Como el Corán prohibia a los musulmanes la representación gráfica de la figura humana y de los animales, la fantasia mora recurrió a ese laberíntico juego de lineas, el cual, en su delicada e inagotable riqueza de formas, conmovía tan hondamente el espíritu que pudo calificársele con razón de magia de la línea. El arte de los arquitectos disponia entonces de un campo tanto más dilatado cuanto que las ciudades tenian gran densidad de población y áreas muy vastas y espaciosas; así Toledo, en la era de florecimiento de la cultura árabe, tenia 200.000 habitantes; Sevilla y Granada, 400.000 cada una, y de Córdoba refieren los cronistas árabes que comprendía más de 200.000 edificios, entre ellos 600 mezquitas, 900 baños públicos, una universidad y numerosas bibliotecas públicas.
Es digno de notar que tan elevada cultura se desarrolló en una época de descentralización política, no influída en modo alguno por la fonna de Estado monárquica. Incluso al elevarse al califato Abderramán III, se vió obligado a hacer las más amplias concesiones al sentimiento de la personalidad y al anhelo de independencia de la población; tenía el convencimiento de que una rigurosa centralización de las fuerzas del Estado habría de provocar automáticamente un conflicto con las antiguas constituciones tribales de los árabes y los bereberes, conflicto capaz de conmover a todo el Imperio. El país estaba dividido en seis provincias, administradas por una especie de virreyes. Las grandes ciudades tenían su gobernador, las pequeñas su cadí, las aldeas su juez subordinado o hakim.
Estos funcionarios —dice el profesor Diercks en su Historia de España—. en cierto modo no eran más que mediadores entre el gobierno imperial y los municipios, cuya administración era completamente autónoma, siendo esta autonomía ilimitada donde tribus enteras o grupos de familias hacían vida comón. Tanto los árabes como los bereberes se regian por sus antiguas leyes y fueros y no toleraban la ingerencia de las autoridades en los asuntos de sus comunidades. De igual libertad gozaban los cristianos, los cuales elegían de su seno a los condes, y éstos dirigían, junto con los obispos, la administración comunal, siendo responsables ante el Gobierno, no sólo del cumplimiento de los deberes ciudadanos por sus compañeros de fe, sino de la puntual recaudación de los impuestos y gabelas. Los obispos, aunque debían su elección al libre voto de la comunidad, necesitaban la confirmación de los califas, que era como una transmisión del respectivo derecho de soberanía de que habían gozado los reyes godos. Análoga era la situación civil de los judíos, cuyos grandes rabínos figuraban casi siempre como jefes de la comunidad.[119]
En verdad, los soberanos de la dinastía de los Omeyas, durante los trescientos años de su existencia, no lograron empuñar seriamente las riendas del Estado ni dar fonna unitaria al gobierno del país. Todo intento en este sentido condujo a sublevaciones interminables, a denegaciones de impuestos, a la temporaria defección de determinadas provincias y hasta a la violenta destitución de los califas. Así, pues, el Imperio era un organismo carente de verdadera trabazón, que se disolvió en seguida en sus componentes al renunciar Hixem III (1031) a su dignidad de califa y abandonar los lugares de su anterior actuación. Fue entonces cuando el soberano dimisionario pronunció aquellas resignadas palabras: Esta generación no ha nacido para mandar ni para obedecer. Córdoba se erigió luego en República, y lo que antes era Imperio se fraccionó en una docena de taifas o pequeños Estados que no obedecían a gobierno alguno central. Y, sin embargo, entonces fue cuando la cultura morisca llegó a su mayor grado de florecimiento y esplendor: los pequeños municipios rivalizaron entre si, esforzándose por superarse en el fomento de las artes y las ciencias. La quiebra de la autoridad estatal no hizo la menor mella en la obra del progreso cultural, sino que, por el contrario, le dió gran empuje por no tener que soportar el peso de las limitaciones políticas.
También en la España cristiana se puede observar claramente cómo asciende o desciende la marea del desarrollo cultural, según el poder público ejerce su acción dentro de determinados límites, o bien toma tales proporciones que rompe todo obstáculo interior y se adueña de todos los resortes de la vida social. Derrotados los visigodos por los árabes, una parte del ejército de aquéllos huyó en desbandada, refugiándose en las montañas de Asturias, donde formó un pequeño y mísero Estado, haciendo desde allí continuas irrupciones sobre el territorio ocupado por los árabes. Allí dió comienzo aquella interminable guerra entre la Cruz y la Media Luna, que duró más de setecientos años y que dió origen a la estrecha colaboración de la Iglesia con la cruzada nacional hispánica, que había de imprimir en el subsiguiente Estado unitario español su sello característico y dar al catolicismo del país esa forma típica que no ha tenido en ningún otro.
Después, en el decurso de estas enconadas y sangrientas luchas, al llevar los moros decididamente la desventaja y perder cada vez más terreno, surgió asimismo, a principios del siglo XII, en el norte y oeste de la península, una nueva serie de Estados cristianos, como Aragón, Castilla, Navarra y Portugal, que, a causa de las sucesivas disputas por la sucesión al trono, batallaron constantemente entre sí, no terminando sus discordias internas sino hacia fines del siglo XV, cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla reinaron sobre los diversos Estados. En los pequeños Estados subsistió como forma de gobierno la monarquía electiva, que después fue substituída por la hereditaria. Sin embargo, después que, con la toma de Granada, cayó el último baluarte del islamismo en España y cuando, con el matrimonio de Fernando e Isabel, se echaron los primeros fundamentos del Estado nacional unitario, transcurrió aún mucho tiempo antes de que la monarquía lograse someter a su dominio todas las instituciones sociales. del país. No existía la nación —dice Garrido— ni en el terreno económico, ni en el administrativo, ni en el de la política. La unidad tenía su expresión únicamente en la persona del monarca que gobernaba varios reinos, cada uno de los cuales tenía su propia constitución, su código, su moneda y hasta su propio sistema de pesas y medidas... Antes que el Estado nacional unitario lograra imponerse del todo, fue necesario abolir los antiguos derechos de los municipios y provincias, cuyas libertades estribaban en los llamados fueros o estatutos municipales. Y no era, por cierto, tarea fácil.
Al invadir los árabes el país, una pequeña parte de la población, especialmente la nobleza, huyó a la abrupta región montañosa del norte de la península, pero la gran mayoría de los habitantes de raza ibérica y romana, y hasta buena parte de los godos, desheredados de la fortuna, permanecieron tranquílos en sus antiguas viviendas, sobre todo al advertir que los vencedores les trataban con indulgencia y hasta con consideración; más aún, muchos de ellos abrazaron el islamismo. Todos, sin embargo, musulmanes y cristianos, gozaban de las ventajas del libre estatuto municipal de los árabes, bereberes y sirios, el cual daba amplio campo a su sentimiento de independencia. En cuanto a los españoles, si bien en el decurso de esas interminables luchas arrebataron a los sarracenos alguna que otra ciudad o algún nuevo territorio, en todo caso hubieron de respetar y dejar intactos los antiguos derechos de los municipios; si habían precedido a la conquista prolongadas luchas en virtud de las cuales los habitantes del país habían tenido que abandonarlo o ser exterminados por el vencedor, éste se vió obligado a otorgar a los nuevos pobladores un fuero que les asegurase amplios derechos y libertades locales. Este era el único medio para proteger de contra-ataques el territorio recuperado y mantenerlo en poder del vencedor. La bibliografía española cuenta con gran número de importantes obras sobre la historia de estos municipios, tanto urbanos como rurales, y sus fueros. De ellas se desprende que la administración municipal radicaba en la asamblea del pueblo, a la que los habitantes de la localidad eran convocados todos los domingos al tañido de las campanas para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos de público interés.[120]
El espíritu que informaba a esos municipios era absolutamente democrático y velaba celosamente por los derechos locales de las comunas, dispuesto siempre a ampararlas con todos los medios a su alcance y a resguardarlas de las usurpaciones de los nobles y de la Corona. En estas luchas desempeñaron importante papel las corporaciones de los artesanos urbanos, los cuales constituyeron elemento utilísimo en la rica y variada historia de los municipios españoles, que encarnaban la causa del pueblo. A este propósito dice Zancada:
Entre los varios factores que contribuyeron poderosamente a la dignificación y mejora del municipio, figura un elemento común que favoreció intensamente el desarrollo de estas organizaciones populares. Este elemento, que disponía de grandes energías, fue la asociación profesional de la población artesana, que actuaba a modo de contrapeso contra la tiranía de los barones feudales y bajo cuyo amparo el artesano logró hacer respetar sus derechos. Esta asociación fue a la vez excelente medio para mejorar la situación de los profesionales de las respectivas industrias.[121]
Como en otros países, también en España formaron los municipios grandes y pequeñas federaciones, a fin de defender con mayor eficacia sus antiguos derechos. De estas alianzas y de los fueros urbanos surgieron en los varios Estados cristianos las Cortes, los primeros gérmenes de la representación popular, que en España tomó cuerpo un siglo antes que en Inglaterra. De hecho, el recuerdo de los municipios libres no se borró nunca del todo en España, y volvió a figurar en primera línea en todas las sublevaciones que desde hace varios siglos conmovieron periódicamente al país. Hoy día no hay en toda Europa país alguno en el que el espíritu del federalismo viva tan hondamente en el pueblo como España. Y ésta es también la causa de que hasta la fecha los movimientos sociales de este país se hallen animados de un espíritu libertario en una medida como no se ve en ningún otro.
En los Estados cristianos del norte de la Península Ibérica duró esta situación bastante tiempo, hasta que empezó a brillar una cierta cultura. La vida social de los restos de la población visigoda mantuvo durante cuatrocientos años sus primitivas formas, pudiéndose, por lo tanto, afirmar que entre ellos no hubo rastro de cultura alguna superior independiente. Dice Diercks en su Historia de España:
La cultura del norte de España siguió siendo completamente distinta de la que prevalecia en la parte sur de la Península: si vemos aquí florecientes todas las ramas de la cultura material y espiritual, y al Estado, por el contrario, estancado en un grado relativamente bajo y con escasas modificaciones, es porque las relaciones que se formaron en el norte contenían en si mismas el desarrollo del Estado y la regulación esmerada de las instituciones legales.
Es éste un hecho de grandísima importancia y cuyo alcance probablemente no percibió Diercks. En la España árabe, si la cultura logró un desarrollo nonnal y sosegado, fue precisamente porque allí el poder del Estado no pudo concentrarse nunca plenamente, mientras que en el norte de la península esta cultura tardó largo tiempo en arraigar, porque los esfuerzos de la política estatal habían relegado a último término todos los intereses del procomún, y hasta la fecha de la toma de Zaragoza y Toledo no se operó la gran transformación, un proceso en que la influencia morisca adquirió importancia decisiva.
Unicamente formaron una excepción Cataluña, y Barcelona sobre todo, donde la cultura social y espiritual llegó a un alto grado de progreso mucho antes que en los demás Estados cristianos de la península, debido a las estrechas relaciones que Cataluña mantenía con el mediodía de Francia, que antes de la cruzada contra los heréticos albigenses formaba parte de las regiones intelectual y culturalmente más desarrolladas de Europa. Los catalanes, además, no se creyeron obligados por la prohibición del Papa y mantuvieron activo comercio con los Estados árabes del mediodía de la península, lo cual, naturalmente, hubo de dar lugar a un contacto más íntimo con la cultura morisca. Así se explica por qué en Cataluña reinó un espíritu de mayor libertad y se vivió una vida cultural más intensa que en los demás Estados cristianos de la península. Esta diferencia que, con los vejámenes del regio despotismo, al arrebatar violentamente a Cataluña sus derechos y libertades, se hizo más sensible en la conciencia de los catalanes, los convirtió en enemigos jurados de Castilla y creó aquella abierta oposición, que aún hoy existe, entre Cataluña y el resto de España.
Mientras el poder real —que después del matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se intensificó más y más— se vió obligado a respetar los antiguos privilegios de los municipios y provincias, floreció en las ciudades una exuberante cultura que, transmitida por los árabes a los españoles, llegó sucesivamente a tener existencia propia e independiente. En los comienzos del siglo XVI todas las industrias tenían aún pleno auge: los españoles —como dice Fernando Garrido— habían aprendido de los moros el cardado y teñido de la lana, y los tejidos de León, Segovia, Burgos y Extremadura eran los mejores del mundo. En las provincias de Córdoba, Granada, Murcia, Sevilla, Toledo y Valencia florecía como en ninguna otra parte del orbe la industria de la seda, dando ocupación y sustento a la mayor parte de sus habitantes. La vida de las ciudades parecía remedar la solícita actividad de las abejas al construir sus panales, y al par de la industria llegaron las artes a un magnífico desarrollo, especialmente la arquitectura. Brillante testimonio de este apogeo son las catedrales de Burgos, León, Toledo y Barcelona.
Naturalmente, con la unión de las dos Coronas no se extinguieron las rivalidades entre los diversos Estados, especialmente las que separaban a Castilla de las otras regiones; por lo mismo no pudo el poder público levantar en seguida el brazo en son de amenaza contra los municipios; antes bien, se vió a menudo obligado a someterse a las decisiones de las Cortes, las únicas que podían concederle el dinero que necesitaba para sus empresas. A pesar de esto, el poderoso cardenal Jiménez de Cisneros, confesor de la reina Isabel, preparó la campaña contra los privilegios particulares de los municipios. En esta lucha, uno de los más valiosos instrumentos para el triunfo de la realeza absolutista fue la Inquisición, a la que muchos han señalado como creación exclusiva de la Iglesia y su instrumento; sin razón por cierto, puesto que la Inquisición fue simplemente un engranaje especial en la maquinaria gubernamental de la monarquía y tenía por objeto robustecer el poder del absolutismo y favorecer su completo desarrollo. Como en España los esfuerzos en pro de la implantación del Estado nacional unitario y la unidad de la fe religiosa estaban íntimamente ligados entre sí, colaboraron la Iglesia y la monarquía; pero no obstante, la Iglesia fue en mucho mayor escala un instrumento en manos del despotismo real, cuyos planes favorecía, y con su celo religioso dió aquella nota especial que no conoció el despotismo en ningún otro país. Lo cierto es que la Inquisición, gracias a la realeza española, obtuvo aquel terrible significado que le valió la maldición de las generaciones sucesivas. En su libro sobre la España actual, reproduce Garrido una estadística del abate Montgaillart, según la cual, desde 1481 hasta 1781 fueron quemadas vivas en España 31.920 personas y 16.759 quemadas en efigie. El total de las víctimas —cuyos bienes confiscó el Estado— asciende a 341.029, y añade Garrido que esta cifra es muy moderada.
Fernando el Católico había intentado ya limitar por la violencia el antiguo derecho municipal en varias partes del país; pero hubo de proceder aún con gran cautela y paliar, con todo género de pretextos, sus propios y verdaderos designios. Bajo el gobierno de Carlos I (el emperador Carlos V de Alemania) continuó la Corona con redoblado empeño sus ensayos en dicho sentido, dando esto ocasión al gran levantamiento de las ciudades castellanas en 1521. Los rebeldes obtuvieron al principio algunos pequeños triunfos, pero el ejército de los comuneros no tardó en ser derrotado en Villalar, y Juan de Padilla, el principal caudillo del movimiento, fue ejecutado con algunos de sus compañeros de rebelión. Casi al mismo tiempo fue sofocada, tras sangrientas luchas, la sublevación de las llamadas germanías, que eran unas hermandades y asociaciones de artesanos de la provincia de Valencia. Con estas victorias de la Corona se preparó un sangriento fin a los estatutos municipales vigentes desde principios del siglo XI en los Estados cristianos de España. Después, en tiempo de Felipe II, una vez sofocada en Zaragoza, con sangre de los rebeldes, la sublevación de los aragoneses y decapitado el Justicia Mayor Lanuza, por orden del déspota violador de la Constitución, el absolutismo se afirmó sólidamente, quedando a salvo de cualquier seria conmoción que pudiese producirse en otras partes del país.
De este modo empezó su vida el Estado nacional unitario bajo la dirección de la monarquía absoluta. España fue la primera gran potencia del mundo, y sus esfuerzos en el terreno del poder político influyeron enormemente en la politica europea; pero con el triunfo del Estado unitario español y con la brutal supresión de todos los derechos y libertades locales, se secaron las fuentes de toda la cultura material y espiritual, cayendo el país en un lastimoso estado de barbarie. No lograron salvarle del colapso cultural las inagotables corrientes de oro y de plata que afluían de las jóvenes colonias de América a la metrópoli. Más bien podría decirse que lo aceleraron.
Con la cruel expulsión de los moros y judios había perdido España sus mejores brazos, tanto para la industria como para la agricultura: la admirable organización de regadíos implantada por los moros decayó y las comarcas más fértiles se convirtieron en terrenos yermos e incultos. España, que en la primera mitad del siglo XVI exportaba aún cereales a otros países, en 1610 se vió obligada ya a importarlos del extranjero, a pesar de la disminución constante de la población. A raíz de la toma de Granada contaba el país unos doce millones de habitantes, y bajo el reinado de Felipe II esta cifra había bajado a unos ocho millones; el censo que se hizo en la segunda mitad del siglo XVII no dió más que 6.843.672 habitantes. España, que en un principio no sólo proveía a sus colonias de todos los productos industriales que necesitaban, sino que además mandaba al extranjero importantes partidas de sedas, paños y otras manufacturas, hubo de ver, hacia fines del siglo XVII, cómo tres cuartas partes de su población vestia telas importadas del extranjero. La industria estaba en plena decadencia y en Castilla y otras regiones el Gobierno había tenido que dar la tierra en arriendo a extranjeros, y lo más lamentable era que los hombres, en virtud de la constante opresión de que eran víctimas, habían perdido el amor al trabajo; así, los que buenamente podían, se hacían frailes o soldados, contribuyendo todo ello a aumentar hasta lo increíble la incultura espiritual. El trabajo era tenido en tan poca estima que ya en 1781 la Academia de Madrid ofreció un premio a la mejor Memoria en que se demostrase que el trabajo manual útil no rebaja en manera alguna al hombre ni mancilla en nada su honor.
La miseria habla rebajado la altivez y matado la libertad —dice Garrido—. La superstición atrajo el más terrible de los azotes, haciendo que la mayor parte de las fortunas fuesen a parar a manos muertas. El empeño por crear mayorazgos y ceder sus bienes a la Iglesia llegó a tal extremo que, en los comienzos de la Revolución en el siglo XIX, más de tres cuartas partes del suelo español estaba gravado con servidumbre.
Segunda parte
Podría alguien objetar que fue precisamente en la época del absolutismo cuando la literatura y la pintura llegaron en España a su apogeo. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por las apariencias: lo que entonces crearon las bellas artes fue simplemente cierto sedimento espiritual de una época ya pasada y que no fecundó más que a unos pocos espíritus excepcionales, cuyas creaciones hallaron favor únicamente entre una escasa minoría y no tuvieron eco alguno en el pueblo. Con razón, pues, observa Diercks:
Si bien es cierto que paralelamente a la decadencia del Estado se produjeron importantes obras en varios sectores de la cultura, y florecieron exuberantemente la poesía y la pintura, ello no puede ser falso espejismo de las verdaderas causas de la decadencia general de España, que ni aún así pudo contenerse. Análogos contrasentidos ofrece la vída cultural de otros países. La vitalidad subsístente aún en el pueblo obró en los únicos terrenos en que podía desarrollarse, dada la opresión del despotismo eclesiástico y civil.[122]
El gran desarrollo de la literatura rusa en la época del zarismo es un excelente ejemplo que corrobora la exactitud de este punto de vista. Por lo demás, este brillante empuje de la literatura española no fue de larga duración, y su rápida decadencia se hizo después bien sensible.
Por lo que atañe a Italia, su cultura nunca ocupó lugar tan elevado como en el período comprendido entre los siglos XII y XV, en que toda la Península estuvo fraccionada en centenares de pequeños Estados y en que nadie pensaba siquiera en una unidad política nacional. En dicha época las ciudades libres eran verdaderos oasis de alta cultura espiritual y social, cuya asombrosa multiplicidad y fuerza creadora no se han vuelto a alcanzar desde entonces. Hecha abstracción de las Repúblicas urbanas de la antigua Grecia, no se registra en la historia de los pueblos europeos período alguno en el que, en tan breve tiempo, se haya realizado tan gran número de creaciones culturales imperecederas. Ya el conocido erudito inglés Francis Galton indicó en sus obras que, en aquella época excepcional, sólo Florencia reunió en los diversos dominios de la vida cultural mayor número de espíritus de auténtico valor que todos los Estados monárquicos de la Europa de entonces.
En efecto, no cabe la menor duda de que, en la época a que nos referimos, las ciudades de Italia constituyeron fructíferos centros de toda clase de actividades espirituales y culturales y abrieron a la intelectualidad europea perspectivas completamente nuevas de un despertar social que después, con la aparición del Estado nacional y con el creciente influjo del capital en la esfera de los negocios y el predominio de la política de fuerza, fue conduddo por derroteros totalmente distintos. En las ciudades italianas nació aquel espíritu que luego se rebeló contra la esclavizadora influencia de la Iglesia. Allí tomaron también su decisivo empuje dos corrientes filosóficas, el nominalismo y el realismo, después de haber sido fecundadas por el espíritu árabe y de haber tendido hacia nuevas orientaciones del conocimiento, ya antes de la aparición del humanismo. Pues la importancia verdadera y propia de ambas tendencias —especialmente la del nominalismo en sus postreras fases de desarrollo— consistía en su empeño por emancipar al pensamiento filosófico de la tutela de la teología eclesiástica a que había estado sometido durante más de un siglo. Y es que hasta que no se tuvo plena conciencia de lo complejo del proceso ideológico del escolasticismo cristiano, no se logró apreciar en toda su fuerza esta manifiesta transformación en el modo de juzgar las cosas del espíritu. Por espacio de cuatro siglos se puso a contribución la inteligencia de los escolásticos discutiendo sobre cuestiones futilísimas y se perdió en un verdadero baratillo de fórmulas que no abrieron horizonte alguno al espíritu humano. Durante siglos se estuvo discutiendo acerca de cuántas almas podrían caber en la punta de una aguja; de cómo podrían los ángeles ir de vientre; de cómo Jesucristo habría realizado su obra de la Redención si hubiese venido al mundo en forma de calabaza, de irracional o de mujer; si un ratón, en caso de comerse una hostia consagrada, consumía el cuerpo de Cristo, y qué consecuencias podría ello tener. Estas y un sinfín de cuestiones análogas ocuparon durante siglos la inteligencia de los teólogos, y sus sutiles soluciones se tomaron por demostraciones de la mayor erudición.
Y no fue precisamente en las grandes capitales donde hubo los primeros ensayos de rehabilitación de las ciencias que, con el predominio del espíritu eclesiástico, estaban en plena decadencia, sino que se hicieron en ciudades de segundo orden. Incluso en 1209 un concilio celebrado en París prohibió a los clérigos el estudio de escritos sobre ciencias naturales que el mundo cristiano heredara de la antigüedad. Ya en el siglo X se fundó en Salerno una escuela superior de ciencias, especialmente de medicina, cuyas cátedras eran dictadas por médicos árabes y hebreos. Esta escuela contribuyó poderosamente a difundir la ciencia y la cultura árabe en Italia y de allí a toda Europa, despertándose así nuevamente el afán por la cultura científica. Con esta brillante época coincidió toda una serie de notables invenciones, algunas de las cuales prepararon el camino a los grandes viajes de descubrimientos de fines de siglo XV. La mágica personalidad de Leonardo de Vinci, que no sólo fue uno de los más grandes maestros que ha tenido la humanidad en los más diversos aspectos del arte, sino que descolló como pensador de primera fila en todas las ramas de la investigación científica, y obtuvo sobre todo en la mecánica resultados poco comunes, en su sorprendente universalidad y en su genial grandeza es el perfecto símbolo de aquella era excepcional, en la que tan poderosamente cristalizó el ímpetu creador del hombre.
En las ciudades florecieron las artes, llegando a un esplendor hasta entonces desconocido. El trabajo humano recobró su honorabilidad, no estimándose ya denigrante el hecho de practicarlo. En los municipios urbanos del norte de Italia se manufacturaban los más finos encajes y los más suntuosos tejidos de seda; las ciudades emulaban entre sí en la obtención de artefactos y herramientas de acero, lujosos trabajos de orfebrería y objetos de uso diario; la forja, la fundición de metales, la mecánica y todas las ramas de la actividad industrial llegaron a una perfección tal que aún hoy provocan nuestro asombro por la inagotable variedad, la finura y sinceridad de ejecución.
Pero lo que se creó en este período de florecimiento cultural en todos los dominios del arte, supera a cuanto se había visto desde el ocaso del mundo helénico; un sinnúmero de monumentos arquitectónicos en todas las ciudades de la Península italiana proclaman aún hoy el espíritu de aquella pujante época en que el pulso de la comunidad latía tan fuertemente, y los poetas, artesanos y sabios concurrían a una obra común para producir lo más elevado de que eran capaces. En las catedrales y ayuntamientos, en sus campanarios y fachadas —a cuya construcción concurría todo el pueblo—, se revelaba el genio creador de las masas —como dijo Kropotkin— en toda su grandeza e infinita diversidad; llenaba con su espíritu las obras, arrancaba la vida de la piedra inerte, incorporaba todo aquel insaciable anhelo que dormitaba en el hombre y le incitaba a la realización, y anudaba el lazo que lo unía a una comunidad. Lo que entonces conducía a los hombres a una obra común era la viva conciencia de la ligazón interior que radicaba en la comunidad y daba origen a aquella unidad indivisible que no se imponía desde fuera a los individuos, sino que era el resultado natural de su sentimiento social. Porque el hombre de aquella época sentía constantemente el lazo viviente que le ligaba a los demás. Por lo tanto, la unión social no debía imponérsele por coacción exterior. Unicamente de este espíritu podía surgir aquella libre acción que dió curso a todas las fuerzas creadoras del hombre, llevando así a pleno desarrollo la vida social de los municipios. Así se formaron las iniciativas sociales para las grandes obras arquitectónicas de aquella notable época.
Y al paso de la arquitectura alcanzaron la escultura y la pintura una grandiosidad que sólo tiene su igual en las comunidades politicas de los helenos. Desde la formación de la escuela de escultura del mediodía de Italia, en la primera mitad del siglo XIII, y los trabajos de Nicolás Pisano en Toscana, hasta las obras maestras de Donatello, Verrocchio, Sansovino y Miguel Angel, produjo casi cada una de las ciudades una serie de notables escultores que desplegaron sus facultades siempre en el espíritu de comunidad que había dado alas a su genio. No se registra en la Historia época alguna que en tan breve tiempo haya producido tan elevado número de pintores eximios, ni que haya dado vida a obras de tan alto valor. Desde Cimabue hasta Giotto; desde los fresquistas del trescientos hasta Fra Angélico, Masaccio y Masolino; desde Pisanello y Castagno hasta Filippo Lippi; desde Piero della Franceca y su círculo hasta Mantegna y sus numerosos sucesores; desde Lorenzo de Credi hasta Verrocchio, Ghirlandajo y Botticelli; desde el Perugino hasta Bellini y Leonardo de Vinci; desde el Correggio, Giorgiorie y del Sarto hasta Tiziano, Miguel Angel y Rafael, aparecieron en casi todas las ciudades excelentes maestros que dieron a la pintura un impulso desconocido hasta entonces. Muchos de esos grandes maestros poseían una sorprendente universalidad; eran, a la vez pintores, escultores, fundidores en bronce, arquitectos y artesanos. Pindemonte llamó a Miguel Angel el hombre de las cuatro almas, porque había pintado el Juicio final, esculpido el Moisés, construído la cúpula de San Pedro y compuesto sonetos de notable vigor expresivo. De este modo se formó en las ciudades italianas una cultura que en pocos siglos transformó radicalmente la fisonomía del país y dió a la vida social un sentido que no había poseído nunca. Hacia aquella misma época se desarrolló también la lengua italiana y con ella la literatura del país, y aunque en un principio prevaleció el estilo de los trovadores sicilianos, sin embargo el dialecto toscano fue ocupando cada vez más el primer plano, y con la exuberante cultura de las ciudades de Toscana adquirió cada vez mayor importancia. Poetas como Guinicelli, Cavalcanti y Davanzati escribieron en toscimo; pero lo que dió a la lengua su irresistible fuerza de expresión fue la poderosa poesía de Dante, que la dotó, además, de aquella flexibilidad de forma y delicadeza de colorido que permitió al poeta expresar cuanto conmueve al alma humana. y junto a Dante trabajaron Petrarca y Boccaccio para forjar el instrumento del espíritu, el idioma.
Aquella brillante cultura que se difundió desde Italia por la mayor parte de las ciudades de Europa e impulsó en ellas, además, a una nueva organización de la vida social, se desarrolló en una época en que el país estaba políticamente del todo disgregado y en que la idea de la unidad nacional no ejercía poder alguno sobre el espíritu humano. Todo el país estaba cubierto de una red de Estados autónomos que defendían su independencia local con el mismo ardor que las ciudades-Repúblicas de la antigua Hélade. En los municipios se reunían para una labor común artistas y artesanos en sus hermandades y gremios. Los gremios no sólo eran los animadores y administradores de la vida económica, sino que formaban también la base propiamente dicha del marco político de la comunidad. Partidos políticos y políticos profesionales en el moderno sentido de la palabra no los había; cada gremio elegía sus comisionados al consejo municipal, que exponían los encargos de sus organizaciones y por medio de conferencias con los delegados de los demás gremios, procuraban llegar a convenios sobre las cuestiones importantes, sin perder la base del libre acuerdo. Y como quiera que todos los gremios se sentían estrechamente unidos a los intereses generales de la ciudad, en las votaciones decidía el número de las corporaciones representadas. La misma norma regía para la federación de las ciudades: la aldea más insignificante tenía igpal derecho que el municipio más importante, ya que se había federado por libre convencimiento y tenía tanto interés como los demás municipios en la eficacia de la federación. Al mismo tiempo cada uno de los gremios en la ciudad y cada ciudad dentro de la federación, seguían siendo organismos autónomos, que disponían de su propia hacienda, de su propio fuero y de su propia administración y podían celebrar contratos con otras agrupaciones, según el propio arbitrio, o rescindirlos. Unicamente las exigencias comunes y los mismos intereses hacían que cada uno de los gremios y municipios concurriese con corporaciones de análoga estructura a realizar planes de mayor alcance.
La gran ventaja de este sistema consistía en que los diversos miembros de los gremios, como sus comisionados en el municipio, podían fácilmente fiscalizar todas las funciones. Cada uno trataba y decidía los asuntos que conocía de un modo exacto y acerca de los cuales podía dar su parecer como conocedor y perito. Si se confronta esta institución con los organismos legislativos y ejecutivos del Estado moderno, salta a la vista, sin ningún esfuerzo, su superioridad moral. Ni el elector actual ni el que se supone que ha de representarle están en situación de fiscalizar total o siquiera parcialmente el monstruoso rodaje del aparato político central; los diputados se ven casi diariamente obligados a decidir sobre asuntos que no conocen y para juzgar los cuales han de abandonarse al criterio ajeno. Que un sistema de esta naturaleza ha de conducir necesariamente a los más serios inconvenientes e iniquidades, es indiscutible. Y como el elector individual por las razones dichas no está en situación de fiscalizar la actuación del supuesto representante, la casta de los políticos de profesión, muchos de los cuales no tienen más mira que el medro personal, está tanto más dispuesta a pescar en aguas turbias cuanto más abiertas están todas las puertas a la corrupción moral.
Además de estos males públicos, que aparecen con toda evidencia precisamente hoy, en todos los Estados regidos por el sistema parlamentario, la llamada representación central es también el peor obstáculo para todo progreso social, y se halla en directa oposición con todas las reglas del desarrollo natural. La experiencia nos enseña que toda innovación de carácter social se realiza ante todo en un pequeño círculo, hasta que luego, gradualmente, va influyendo en la totalidad; y si el federalismo es el que ofrece la mayor garantía para el libre desarrollo de las cosas, es porque permite a cada municipio tomar, dentro de su propio círculo, todas las medidas que juzga oportunas para el bienestar de sus conciudadanos. Está, pues, en situación de acometer ensayos prácticos para probar la bondad de las nuevas ideas en base a experimentos positivos y trabaja animando y excitando a los municipios vecinos, los cuales, en virtud de ello, están también en condiciones de convencerse de la conveniencia o inconveniencia de las innovaciones implantadas. En las corporaciones representativas centrales de nuestra época se excluye en absoluto tal criterio. Radica en la naturaleza misma de las cosas que en tales organismos se hallen más fuertemente representadas las regiones más atrasadas del país. En lugar de guiar con su ejemplo las comunidades intelectualmente más avanzadas y activas a las otras, tenemos justamente lo contrario; la mediocridad corriente se mantiene en la superficie y ahoga en germen todo anhelo innovador; las regiones atrasadas y espiritualmente perezosas ponen trabas a los grupos sociales culturalmente desarrollados y paralizan sus iniciativas mediante su oposición. En este hecho positivo nada puede cambiar siquiera el mejor sistema electoral; lo más que consigue a menudo es dar a las cosas una forma más desesperante y ruda, porque el germen reaccionario reside en el sistema de la representación central y no es afectado por las diversas formas del derecho electoral.
Compárese la cultura dominante de las grandes épocas federalistas de Italia con la pseudocultura del Estado nacional unitario —que por tan largo tiempo tuvieron como supremo fin de sus deseos los patriotas italianos—, y se verá la profunda diferencia entre las dos formas, cuyas manifestaciones culturales eran tan variadas como las iniciativas espirituales de toda su estructura social. Los defensores de la unidad nacional, especialmente Mazzini, a quien durante toda su vida torturó este pensamiento, estaban convencidos de que la Italia unida estaba llamada a marchar a la cabeza de todos los pueblos de Europa para dirigir un nuevo período en la historia humana. Con toda la ingenuidad de la inspiración fanática de su misticismo político, dijo Mazzini:
Persiste en mí la fe en Roma. Dentro de los muros de Roma la vida se ha desarrollado dos veces como unidad del mundo. Mientras otros pueblos, al terminar su breve misión han desaparecido, y ninguno volvió por segunda vez a la lucha, la vida fue allí perpetua y la muerte desconocida... ¿Por qué no habría de surgir de una tercera Roma un pueblo italiano como aquel cuyo emblema se agita ante mis ojos? ¿Por qué no habría de surgir una tercera y mayor unidad que armonice cielo y tierra, derecho y deber y que lleve, no a los individuos, sino a los pueblos, libres e iguales, la palabra radiante, unificadora, acerca de su misión en este valle terrestre?
Mazzini, con el arrebato místico de un poseso, creía en la divina misión que había de desempeñar Italia en la futura historia de Europa; en su concepto, la condición espiritual de la Unitá italiana era la única base para la realización de la misión histórica de Italia. Para él la unidad nacional era ante todo una cuestión de Estado, puesto que, si bien llevaba constantemente en su boca el nombre de pueblo, este pueblo fue siempre una noción abstracta que pretendía adaptar a su Estado nacional. Unicamente de la unidad política podía sacar Italia la fuerza necesaria para el cumplimiento de su supuesta misión. De aquí el grito de Mazzini contra el federalismo.
La joven Italia —dice— es unitaria, porque sin unidad no hay verdadera nación, porque sin unidad no existe poder alguno, e Italia, rodeada como está de naciones unitarias, que son a la vez poderosas y ambiciosas, ha de ser ante todo fuerte y poderosa. El federalismo conduciría a la ausencia de fuerza de que adolece Suiza y en este caso Italia caería irremediablemente bajo la influencia de una u otra de las naciones limítrofes. El federalismo resucitaría las rivalidades hoy extinguidas entre varios pueblos, con lo cual Italia retrocedería a la Edad Media... Con la destrucción de la unidad en la gran familia italiana, el federalismo haría fracasar en su base la misión que Italia está llamada a cumplir en la futura humanidad.[123]
Mazzini y sus secuaces esperaban con impaciencia, de la formación del Estado unitario nacional, un poderoso impulso de la cultura italiana que, una vez libre de las trabas que le ponía el dominio extranjero, podría desarrollarse hasta llegar a una insospechada grandeza; ante todo la unidad italiana había de dar la libertad al pueblo y poner fin a toda clase de esclavitud. Pero ¡cuántas veces los patriotas italianos habían enaltecido con palabras exuberantes el impulso natural de los italianos hacia la libertad, glorificándolo con íntimo orgullo ante los franceses! Carlos Pisacane, caído en 1851 en lucha por la liberación de su país, y que, por cierto, no comulgaba con la política metafísica de Mazzini, si bien tenía de él, como hombre, elevadísimo concepto, juzgaba muy desfavorablemente a los franceses. En su gran obra Saggi storici-politici-militari sull’Italia les llamaba pueblo horro de sentido de libertad, pues aunque blasonaba a menudo de ella, estaba íntimamente esclavizado, y, en su desmesurada ambición de gloria, se abrazaba al cuello de cualquier déspota. En cambio, ponderaba y exaltaba en los italianos el instintivo amor a la libertad, afirmando que nunca habían confiado gregariamente sus destinos a una determinada dinastía; subrayaba, además, que una Italia unificada no podría nunca surgir de la fuerza de una minoría privilegiada, sino única y exclusivamente de la voluntad del pueblo. Mazzini y la mayor parte de sus adeptos no tenían de Francia mejor opinión y no disimulaban en manera alguna sus secretos sentimientos.
Estos hombres no barruntaban que sus empeños habían de conducir a aquello mismo que reprochaban a los franceses. Ningún Estado unitario ha abierto hasta ahora amplios horizontes a las aspiraciones culturales, sino que más bien ha conducido a un constante desmedro de todas las formas superiores de la cultura. Toda unidad política nacional tuvo siempre por consecuencia una ampliación de los esfuerzos de las pequeñas minorías en un sentido estatal, a costa del descenso de todas las formas culturales superiores. Toda unidad político-nacional tuvo siempre por consecuencia un ensanchamiento de las aspiraciones políticas de poder de pequeñas minorías, que hubo de ser logrado al precio de la decadencia de la cultura espiritual. Y ante todo, la unidad política nacional no ha dado nunca la libertad a un pueblo, sino que siempre ha llevado la esclavitud interior a una norma determinada que luego pasó como legítima libertad. Pudo forjarse Pisacane la ilusión de que una verdadera nación no podía tolerar en su seno clases privilegiadas, categorías ni castas, puesto que la experiencia enseña que el Estado nacional procura crear siempre determinadas prerrogativas y dividir la población en castas y rangos, ya que toda su existencia está fundada en esta división. He aquí con qué claridad y energía anunció Proudhon a Mazzini y sus adeptos lo que la unidad había de acarrear al pueblo italiano:
Con la centralización de la vida pública —tal es la denominación que propiamente incumbe a la llamada unidad— se pierde por entero el primitivo carácter de las diversas regiones. Un Estado centralizado de veintiséis millones de almas, como sería Italia, absorbe toda la libertad de las provincias y municipios a favor de un poder superior: el Gobierno. ¿Qué es, pues, en realidad esta unidad de la nación? El paso de una población especial, en la que los hombres viven y se diferencian entre si, al concepto abstracto de una nación en la que ninguno respira y nadie conoce a su prójimo... Para gobernar a veintiséis millones de hombres, a los que se ha desposeído de la determinación sobre si mismos, se necesita una máquina gigantesca, y para tener en marcha esta máquina es menester una burocracia, una legión de funcionarios civiles. Y para protegerla en el interior y el exterior hace falta un ejército en pie de guerra, compuesto de empleados, soldados y mercenarios, y este ejército personificará desde luego a la nación. Hace quince años el número de empleados en Francia era de 600.000, y por cierto no ha disminuido desde el golpe de Estado. Las fuerzas de mar y tierra guardan la correspondiente proporción con esta cifra. Todo ello es indispensable para la unidad. Estos son los gastos generales del Estado, gastos que crecen constantemente a causa de la centralización, mientras que la libertad de las provincias decrece sin cesar. Esta grandiosa unidad requiere gloria, brillo, lujo, una fantástica lista civil, embajadores, pensiones, prebendas, etc. En un Estado unitario como éste, todo el mundo alarga la mano. Y ¿quién paga a los parásitos? El pueblo. Quien dice nación unitaria entiende por tal la que está vendida a su gobierno... ¿Y los beneficios de un tal régimen de unidad? No es el pueblo quien los goza, sino las clases directoras, las castas que hay en el Estado.[124]
El genial escritor francés ha reconocido con gran claridad el móvil propiamente dicho de todo esfuerzo por la unidad nacional; lo que predijo a los italianos ha sucedido letra por letra. Mientras Pisacane y sus amigos creían que sólo en Francia existía la posibilidad de que la nación se echase en brazos de cualquier aventurero que le hiciese grandes promesas y, sobre todo, que diese satisfacción a su vanagloria, el ejemplo de Mussolini ha demostrado después que la unidad nacional y política ha preparado también a Italia para cosas análogas. Porque también éste es un resultado de la centralización del Estado: cuanto más profundamente ahoga en el hombre la iniciativa personal y contrarresta el ímpetu hacia la propia ayuda, tanto más alimenta la fe en un hombre fuerte, que ponga término a todas las desdichas que se ciernen sobre el país. Esta misma fe es, sin duda, un artículo de la religión política que siembra en el hombre la idea de su dependencia de un poder superior.
Lo que Proudhon previó ya entonces con toda claridad, porque ninguna creencia en el Estado cegaba su perspectiva espiritual, pueden verlo hoy nuestros modernos socialistas de Estado, desde el socialdemocracia hasta las distintas derivaciones del bolchevismo ruso, pues todos esos sistemas llevan aún pegado el cascarón de sus antepasados jacobinos. La unidad nacional no dió a Italia más que la burocratización de la vida pública y el escamoteo de todos los elevados esfuerzos culturales en favor de los planes de estatización trazados por sus políticos y por la burguesía, su mandataria. Porque la satisfacción del burgués moderno en el Estado unitario sólo tiene por aliciente que éste abre brillantes perspectivas a su política explotadora, a lo cual no se prestaría en modo alguno una federación de pequeñas comunidades. Para los intereses materiales de las pequeñas minorías del país, el Estado unitario nacional fue siempre una bendición, pero fue constantemente funesto para la libertad del pueblo y la estructuración de formas superiores de la cultura.
En la primera parte de esta obra hemos expuesto el resultado que dieron en Francia las tendencias centralizadas del Estado nacional unitario. También allí la acumulación de todos los resortes políticos del poder en manos del monarca, a expensas de los derechos y libertades locales de los municipios y las provincias, condujo a aquella ilimitada política mundial de poder que no reconocía límites y cuyo típico representante fue Luis XIV, política que sumió a Francia y a todo el continente europeo en un abismo de miseria y de barbarie espiritual. Tampoco aquí hay que dejarse deslumbrar por el fastuoso brillo de la Corte francesa, que atrajo a poetas y artistas de todo el orbe para robustecer el prestigio y divinizar la persona del soberano. La autocracia francesa se sirvió del arte para los mismos fines a que lo habían hecho servir en otro tiempo los Césares romanos.
El Estado unitario monárquico no ha favorecido en absoluto el desarrollo de una literatura y un arte populares, como se ha afirmado sin fundamento; por el contrario, ahondó más el profundo abismo existente entre el pueblo y la literatura, que en ningún país se ha hecho tan visible como en Francia, y precisamente en la Francia del ancien régimen. Y ello se explica porque el despotismo francés perseguía sus objetivos con rara lógica y sometía encarnizadamente a su voluntad todos los sectores de la vida social a fin de inocular el espíritu de autoridad en todas las capas del pueblo. Antes de la consolidación interior de la monarquía en Francia, sus ciudades habían ya llegado a un elevado nivel cultural, sobre todo las del Mediodía, donde el ambiente espiritual era más libre y ágil que en el Norte, pues aquí se hallaba el más fuerte apoyo del poder real y del escolasticismo eclesiástico. La poesía lírica de la Edad Media en aquel país es de una extraordinaria fecundidad, realzada por la graciosa flexibilidad del idioma provenzal; pero su mejor producción se inspira en fuentes populares, habiendo hallado en la vida misma su más vasto campo. El espíritu poético del Mediodía dió vida a los trouveres y troubadours provenzales y proporcionó a su arte forma y movilidad interior. Pero los trovadores no eran puramente romanceros o rapsodas, sino también portavoces de la opinión popular, y sus serventesios o cantos bélicos influyeron poderosamente en la vida social de la época: de ellos brotó fuerte y vigoroso el odio contra Roma y contra la soberanía de la Iglesia. No en vano fue el Mediodía de Francia el país de los herejes y las sectas heréticas, igualmente temido por el papado y por la realeza.
Mayor arraigo alcanzaron entre el pueblo los fabliaux, extraña mezcla de poesía épica y didáctica, poemas que cantaban o recitaban los cantores ambulantes (conteurs) y cuyos argumentos abarcaban todo cuanto da finalidad y objetivo a la vida humana. También en estos poemas desempeñaba importante papel la sátira, sirviendo no pocas veces para conmover a la opinión pública. Los autos sacramentales o misterios cristianos, que a menudo tenían un contenido capcioso y sacrílego, no alcanzaron su forma correctamente artística hasta la Francia medioeval; de ellos se desarrolló después el drama. Por entonces existía aún entre el pueblo y la literatura aquella íntima conexión que revela en todas sus estrofas Francois Villon, al que se ha dado el título de creador de la poesía francesa; de ello da su más elocuente testimonio su Grant Testament. También estuvo entregado en cuerpo y alma al pueblo el genial satírico Rabelais, enemigo declarado del romanticismo, que en su época había echado hondas raíces. Sus dos inmortales obras, Gargantúa y Pantagruel, se tienen aún hoy por libros genuinamente populares.
Con el triunfo del absolutismo y del Estado nacional unitario cambiaron radicalmente estas cosas. Este cambio no tardó en hacerse sentir y fue después que Luis XI, aquel siniestro monarca, a quien se ha llamado la araña de Europa, que llevó adelante sus planes con un delirio obsesivo, sin arredrarse ante los obstáculos ni omitir medio alguno que le asegurase el éxito, quebrantó la resistencia y oposición de los Estados vasallos y echó definitivamente los fundamentos del Estado unitario absolutista. Francisco I, otro soberano francés al que se atribuye la gloria de haber transmitido a su pueblo la cultura espiritual del Renacimiento italiano, tomó de éste como prototipo al Príncipe de Maquiavelo, y al favorecer los estudios clásicos, persiguió un objetivo decididamente político. En los antiguos fabliaux, en los misterios y en los cantos populares sobrevivía la memoria de un pasado que el despotismo cesarista se empeñaba en exterminar; por lo mismo la poesía tuvo que retroceder a los temas clásicos e inclinar el espíritu hacia Roma, en vez de vincularlo a las costumbres e instituciones de una época que podía despertar en el pueblo la ambición y el deseo de recuperar lo perdido.
Lo que Francisco I había comenzado, lo continuaron sus sucesores y sus satélites sacerdotales con un ardor digno de mejor causa; por lo cual la literatura se apartó completamente del pueblo y se convirtió en literatura cortesana. Los poetas ya no bebían en los ricos manantiales de la vida del pueblo, que se fueron secando cada vez más bajo el yugo del despotismo. Lo mismo que había sucedido en remotos tiempos en Roma, todo el arte giraba, en Versalles y en París, alrededor de la persona del rey y de la sagrada institución monárquica. Se hacia lo increíble con objeto de someter la creación poética a determinadas reglas y se sacrificaba el espíritu viviente a una erudición muerta que había perdido todas sus relaciones con la vida real. Se dispuso y ordenó todo burocráticamente, aun el idioma, y después de haber empleado, ya desde un principio, todos los medios de violencia para desarraigar, junto con los herejes del Mediodía, también el idioma provenzal que hablaban, fundó Richelieu (1635) la Academia Francesa, con el fin de someter la lengua y la poesía a las ambiciones autoritarias del absolutismo. Solamente lo que desde arriba se tenía por equitativo e irreprochable había de cobrar inmortalidad; lo demás no tenía derecho a la existencia. Boileau con su Art Poétique había marcado a la poesía en general una determinada trayectoria, no sólo seguida en Francia, sino también en el extranjero, con un esmero más propio de esclavos que de inteligencias libres, con lo cual, al cabo de algún tiempo, se privó al desarrollo de la obra literaria de toda nueva perspectiva. Todo el clasicismo francés adolece de esta dislocación del espíritu y por tanto es ajeno al mundo y carece de calor interior. Al atreverse Corneille, en su Cid, a romper con las reglas prescritas para la obra dramática, el cardenal de hierro le hizo entrar rápidamente en razón movilizando a toda la Academia contra él. Si tan afortunadamente se había llegado a burocratizar la lengua, la literatura y el arte, ¿quién se extrañará, pues, de que hasta Voltaire, que en sus obras dramáticas seguía la misma norma, calificase de salvaje a Shakespeare?
Sólo muy pocos poetas de esta esclavizada época forman una honrosa excepción. Descuella ante todo el singular Moliere, en el que había una supervivencia del espíritu de Rabelais y al que su mismo genio dió fuerzas suficientes para romper las estrechas barreras y arrebatar a su época la máscara solemne del falso esplendor que proyecta el rostro engañoso. No es extraño, pues, que la Academia Francesa haya dejado de incluir su nombre en la lista de los inmortales y que el arzobispo de París haya amenazado con la pena de excomunión a los que leyesen el Tartufe. Quizá fue una suerte para el poeta morir en plena juventud, pues un espíritu rebelde como el suyo estaba expuesto a toda suerte de peligros en aquella época de las formas rígidas y la mentira entronizada. Hagamos aquí también mención de Lafontaine y de Lesage. Las deliciosas fábulas del primero, si han conservado su fresco colorido, lo deben a que el autor saltó por encima de las reglas rígidas y volvió a la inagotable riqueza de ideas de los antiguos fabliaux. Lesage, que había entendido esto magistralmente, en su Diable boiteux y en su precioso Gil Blas, dijo a sus contemporáneos grandes verdades y vino a ser propiamente el creador de la novela moderna.
En una época en que tan discordes andaban todas las manifestaciones de la vida en el espíritu de la autoridad y del absolutismo, escribió Bossuet su Discours sur l’histoire universelle, viniendo con ello a ser el fundador de la concepción teológica de la historia, cuyo objetivo era anunciar el sistema del regio despotismo como una realidad de orden divino, sobre la cual nada podía la voluntad humana, pues todo estaba fundado sobre el plan mismo de la providencia. Toda rebelión contra el sistema del absolutismo y contra la sagrada persona del monarca se convirtió en un acto de insubordinación contra Dios y en un crimen contra la Iglesia y el Estado, merecedor de la última pena. El insulso teologismo que a la sazón se profesaba en la Sorbona, no permitía que se diese explicación científica alguna de las cosas. Según esto, la Iglesia prestaba incalculables servicios al despotismo civil, no dejando de explotar ningún recurso que contribuyese a infiltrar y arraigar en las conciencias de los súbditos del rey el principio de autoridad.
Y no sólo el idioma, el arte y la literatura eran sometidos al control de la autoridad, sino que hasta los oficios y la industria caían bajo la reglamentación del Estado, no pudiendo resolver por sí mismos nada, ni siquiera lo que directamente les incumbía. Toda la industria del país estaba sometida a determinados métodos prescriptos por el Estado, y un ejército de funcionarios vigilaba su exacta aplicación, como para que el industrial no se apartase un ápice de la norma establecida. Juan de Chaptal, en su gran obra De l’lndustrie francaise ha descrito y expuesto con todos los pormenores la monstruosidad de ese desatinado sistema, probando cómo se ahogaba con él todo instinto creador y cómo toda idea innovadora estaba condenada a morir de asfixia: al maestro sastre se le prescribía el número de puntos que había de dar para coser una manga a un vestido; al tonelero, el número de aros que había de poner en un barril, y así en relación con los demás oficios. La burocracia del Estado prescribía no sólo el largo, el ancho y el color de los paños, sino también el número de los hilos que habían de entrar en cada pieza, y había una vasta red policíaca encargada de hacer cumplir escrupulosamente tales disposiciones; el que las contravenía era severamente castigado con la confiscación o inutilización del género, y en los casos más graves se llegaba incluso a la destrucción de las herramientas y talleres, a la mutilación del culpable y a la pena de muerte. Salta a la vista que en tales condiciones toda la vida industrial de la nación había de paralizarse. Y a la vez que la servidumbre hacía que la capacidad de la producción agrícola de la tierra fuese cada vez menor, las reales disposiciones aniquilaban a la industria, y ambas a dos empujaban al país al abismo. La Revolución puso fin a esas condiciones insensatas.
Una sola cadena no ha podido aún romper la Revolución: la cadena de la tradición autoritaria, el principio fundamental del absolutismo. Es verdad que ha cambiado las formas del antiguo, pero ha dejado intacto su contenido más profundo y no hizo más que continuar lo que la monarquía había empezado hacía mucho tiempo. Así como hoy, en Rusia, el bolchevismo lleva hasta el extremo el autoritario concepto zarista del Estado, suprim:endo de plano todo libre intercambio de ideas y con ello todo anhelo creador en el pueblo, así el jacobinismo llevó la centralización política de la sociedad hasta su última consecuencia y se convirtió, como hoy su tardío sucesor en Rusia, en un genuino representante de la contrarrevolución. La Revolución trajo a Francia la República, pero ésta no podía tener un sentido sino en tanto que representaba lo contrario de la autocracia y salvaguardaba el derecho con la misma decisión que la monarquía había representado hasta entonces el poder. La República debió ser el símbolo de la verdadera comunidad democrática, en la que toda iniciativa parte del pueblo y arraiga en la libertad humana. Al dictado cesarista: ¡El Estado soy yo! debía de replicar la consigna republicana: ¡La comunidad somos nosotros! El hombre tenía que haber llegado a la convicción de que en lo sucesivo ya no volvería a estar bajo la férula de un poder superior y que sus destinos estarían en sus propias manos y descansarían en la colaboración con sus semejantes. La República sólo podría traer algo verdaderamente nuevo al pueblo si substituía el viejo principio de la tutela por la iniciativa creadora de la libertad, la estúpida violencia por la educación para la autonomía espiritual, y la función mecánica de un poder coercitivo por el desarrollo orgánico de las cosas.
La Revolución libertó al pueblo, es verdad, del yugo del poder real; pero el pueblo cayó aún más profundamente, bajo la servidumbre del Estado nacional. Y esta cadena se mostró más efectiva que la camisa de fuerza de la monarquía absoluta, porque radicaba, no en la persona del soberano, sino en la forma ilusoria de una abstracta voluntad común que quería limitar, bajo una norma determinada, todas las aspiraciones del pueblo. De este modo se desembocó nuevamente en el absolutismo, al que se había querido derribar. Lo mismo que un galeote engrillado, el nuevo ciudadano se hallaba ligado al abstracto concepto de la nación que se le había impuesto como voluntad común, y con ello olvidó el arte de mantenerse sobre sus propios pies, que la Revolución a duras penas le había enseñado. Los republicanos dieron como contenido a la República el absolutismo con el ropaje de la nación, destruyendo de este modo la verdadera comunidad popular de la res publica. Lo que los hombres de la Convención habían empezado, continuáronlo sus sucesores con infatigable constancia: conservaron el absolutismo con el nombre de libertad y siguieron como esclavos las tradiciones de la Gran Revolución, cuyo falso brillo ha hecho palidecer hasta hoy todos los signos y símbolos de una verdadera liberación.
Proudhon comprendió el profundo sentido de esta gran verdad, por lo cual todos los intentos de los partidos políticos de concentrar el poder en sus manos le parecieron siempre manifestaciones diversas del absolutismo bajo un falso pabellón. La experiencia le había convencido de que todo el que promueve una revolución social por medio de la conquista del poder político, necesariamente ha de engañarse a sí mismo y a los demás, ya que todo poder, por su misma esencia, es contrarrevolucionario y arraiga en el ideario del absolutismo, en el cual tiene asimismo su raíz todo sistema de explotación. El absolutismo es el principio de autoridad representado muy lógicamente en el Estado y en la Iglesia. Mientras rige este principio, mientras no se le supera, las llamadas naciones civilizadas se hunden cada vez más profundamente en la ciénaga de la política del poder y de una técnica económica muerta, y esto a expensas de su propia libertad y humanidad. Y únicamente sobre éstas puede florecer una cultura social superior. Esto lo comprendió el mismo Ibsen, cuando dijo:
¡Destiérrese al Estado! Con la revolución obro yo. Sepúltese el concepto de Estado; establézcase la libre elección y sus complementos intelectuales como únicos elementos de una alianza ¡tal es el principio de una libertad, que es algo digno! En cuanto al cambio de formas de gobierno, no es sino una caricia por grados —un poco más, un poco menos—, al fin una necedad. Amigo mío, lo que importa es no dejarse horrorizar por la respetabilidad de la propiedad. El Estado tiene sus raíces en el tiempo, y en el tiempo tendrá su sima. Cosas mayores que él caerán: caerá toda religión.[125]
Iguales experiencias aparecen, a modo de hilos rojos, en la historia de todos los pueblos, y en todas partes conducen a los mismos resultados: la unidad política naeional no fecundó jamás el desarrollo de la cultura espiritual de un pueblo; por el contrario, constituyó siempre una barrera infranqueable para ella, al sacrificar las mejores energías del organismo popular a la ambición sin límites del Estado nacional, en constante apetencia de poder, y al secar los profundos manantiales de todo progreso social. Precisamente las épocas de la llamada división nacional fueron siempre las grandes etapas culturales de la Historia, mientras que las de la unidad nacional llevaron siempre a la decadencia y a la ruina de las modalidades culturales superiores.
En la antigua Alemania, el punto culminante de la cultura lo alcanzaron las ciudades libres de la Edad Media, a pesar de estar rodeadas de un mundo de incultura y de barbarie: fueron esas ciudades los únicos centros donde lograron su desarrollo y esplendor las artes y la industria, donde tuvo aún lugar el pensamiento libre, donde un espíritu social progresivo pudo aún mantener unidos a los ciudadanos. Los grandes monumentos de la arquitectura y del arte medioevales marcan, cada vez más típicamcnte, el proceso de un desarrollo cultural, uno de los más brillantes que prcsenta la historia de Alemania. Pero también la historia de la moderna cultura alemana es una confirmación de aquella antigua verdad que hasta hoy ha sido tan poco comprendida, por desgracia. Todas las grandes conquistas espirituales realizadas en ese país pertenecen cronológicamente a la época de su disgregación nacional: su literatura clásica, desde Klopstock hasta Schiller y Goethe; el arte de su escuela romántica; su filosofía clásica, desde Kant hasta Feuerbach y Nietzsche; su música, desde Beethoven hasta Ricardo Wagner ..., todo ello es anterior al período de fundación del Reich. Luego, con el triunfo del Estado nacional alemán empieza el ocaso de la cultura alemana, el agotamiento de las energías creadoras y, paralelamente a esa decadencia, el triunfo del bismarckismo, palabra con que expresa Bakunin la estúpida amalgama de militarismo y burocracia. Con razón dice Nietzsche:
Si los alemanes empezaron a despertar el interés de los demás pueblos de Europa, fue gracias a una formación espiritual que hoy ya no poseen o, por mejor decir, que han sacudido de sí con ciego ardor y frenesí, como si se tratase de una dolencia: la vesania política y nacional fue el mejor substitutivo que supieron oponerle.[126]
Y Constantino Frantz, el federalista del sur de Alemania, contrincante de Bismarck, opinaba:
La simple observación del grabado, expuesto hoy en todos los comercios de objetos de arte, que representa la proclamación del nuevo emperador en Versalles, basta para descubrir la esencia de esta nueva creación, pues se destaca por sí misma con una claridad meridiana: allí figura una sociedad ostentando brillantes uniformes y frente a ella algunos señores que, vistiendo el negro frac, desempeñan un mezquino y humillante papel: el todo, tan prosaico como impopular. Lo cierto es que no cabía simbolizar en forma más drástica la inauguración de la era del militarismo.[127]
De hecho, la unidad nacional transformó a Alemania en una Prusia amplificada, que se sentía llamada a impulsar la política mundial; el cuartel vino a ser la escuela superior de la mentalidad neoalemana. Fuimos grandes en el terreno de la técnica y de las ciencias prácticas, pero de alma estrecha y pobres de espíritu, y ante todo nos faltó la gran concepción universal de Herder, Lessing, Goethe, Schiller, Jean Paul y Heine, que había sido anteriormente el orgullo de los alemanes. Esto no es una defensa del particularismo, ni del pequeño Estado. Lo que se pretende es la completa eliminación del principio de poder de la vida social y, por tanto, la superación del Estado en cualquiera de sus formas, con una elevada cultura social fundada en la libertad humana y en una alianza solidaria entre los hombres. Esto, empero, no desvirtúa el hecho de que cuanto más grande es un Estado y de mayores recursos de poder dispone, más peligroso es para la libertad y para las necesidades propias de las formas superiores de la vida espiritual y cultural. Estas, en un Estado unitario central, las más de las veces se hallan seriamente comprometidas. Ya lo reconoció el propio Carlos Pisacane al decir en su Saggio sulla Rivoluzione:
Toda forma de gobierno, incluso la despótica, se halla de cuando en cuando en situación de fomentar el progreso de la ciencia y de atraer hacia sí a hombres geniales y a espíritus privilegiados, ya sea para hacer ciertas concesiones al espíritu de la época, ya porque responde a las tendencias personales del que tiene la suprema dirección del Estado. Esto permite deducir que cuanto mayor fuere el número de gobiernos en un pals, mayor será la probabilidad de que la obscuridad general reciba, cuando menos, la claridad que proyecten sobre ella algunas antorchas del espíritu.
Se podría aducir, quizá, como prueba de lo contrario, el caso de Inglaterra, alegando que allí, a pesar del Estado nacional, la cultura alcanzó extraordinario auge, sobre todo en la época de la reina Isabel. A esto replicamos que se debe tener presente que el absolutismo propiamente tal no pudo acreditarse más que un éxito pasajero bajo lo Estuardos y que el Estado británico no logró nunca centralizar la vida pública de la nación en el grado que, por ejemplo, lo hizo Francia. La monarquía inglesa tuvo constantemente frente a sí una corriente liberal contraria, muy poderosa, profundamente arraigada en el pueblo y que imprimió su carácter especial a la historia del país. Y es un hecho patente que en ningún país de Europa se ha conservado tanto de las antiguas constituciones municipales como en Inglaterra, y que la ley municipal inglesa, en cuanto se trata de la autonomía local, es aún hoy la que respira mayor espíritu de libertad entre todas las de Europa. Por lo demás, ya en la primera parte de este libro se explicó detenidamente el hecho de que también en Inglaterra se esforzó constantemente el poder central del Estado por oponer a la vida económica y cultural diversas trabas que, al fin, fueron rotas por la Revolución.
En su magistral obra política Du principe fédératif, expresó Proudhon la siguiente idea:
En el siglo XX se inaugurará la era de las fedteraciones, o bien la humanidad caerá de nuevo en un purgatorio milenario. El verdadero problema pendiente de solución, en realidad, ya no es de carácter político, sino de carácter económico.
Proudhon quería socavar la idea monárquica, como él la llamaba, que había experimentado por medio de la gran Revolución su primer contraste grave, en todos los dominios de la actividad humana; por eso calificó el capitalismo como la monarquía de la economía y creía que el socialismo estaba llamado a restablecer las relaciones internacionales de la cultura europea, y a orientarla por una vía superior, que había malogrado la idea nacional de la unidad. Por eso vió en una federación de los pueblos europeos en base a nuevos fundamentos económicos el objetivo inmediato de un nuevo desarrollo europeo en la dirección del socialismo.
Ahora bien: el siglo XX, en lo que lleva de vida, no nos ha traído el federalismo, sino más bien un robustecimiento de la centralización que excede toda medida y allanó el camino hacia el Estado totalitario. Y los partidos socialistas, que se extraviaron completamente en los manejos de la política nacional, han contribuído no poco a ese desarrollo. A dónde nos condujo esa evolución, nos lo dicen con elocuencia las dos guerras mundiales y sus consecuencias monstruosas. Precisamente la manía de ajustarlo todo al tono único de una máquina política, nos trajo el desgarramiento de todas las condiciones políticas y económicas y a la negación de todo pensamiento internacional. Esa convicción se abre camino hoy hasta en algunos socialistas, que antes no tuvieron ojos ni oídos para un desarrollo que debía conducir lógicamente a una negación completa de todos los principios socialistas. Así, la Neue Volskzeitung socialdemocrática de New York, publicó estos días (26 de julio de 1947) un artículo titulado Zur Krise des Sozialismus, por el sueco Josef Hofbauer, que trata de las ideas críticas del famoso poeta sueco y socialdemócrata Ture Nerman y hace las siguientes consideraciones con ese motivo:
Es solamente de un vacio, del que habló Ture Nerman, de un sentimiento de que falta algo. Cantan la Internacional y no saben que el movimiento socialista se ha distanciado con pasos de gigante de la posibilidad de la realización de su objetivo supremo —aquel objetivo que proclama tan orgullosamente y con tanta seguridad en la victoria esa canción: ¡La Internacional será la humanidad! Pues la política de muchos partidos socialistas se ha vuelto tan nacionalista, tan imperialista, que una comparación con ella del socialpatriotismo de los partidos socialistas durante la primera guerra mundial parece pálida e inocente.
¿Qué ha quedado del internacionalismo checo en los comunistas y socialdemócratas checos, que celebran de tal manera la fiesta del socialismo internacional? (se refiere el autor a la fiesta del primero de mayo en Praga, que había adquirido un carácter salvajemente patriotero).
¿Qué clase de internacionalismo es ese que se anexa territorios y expulsa? ¿Cuándo fue la burguesía más patriotera, más imperialista?
¿Dónde están los partidos socialistas que se atreven a condenar las anexiones y las expulsiones de pueblos?
Bien dicho. Pero este novísimo imperialismo socialista no es, sin embargo, más que el resultado lógico de una política nacional que ha sido practicada más o menos por todos los partidos obreros socialistas desde hace varios decenios. Es como tal sólo un producto de la brutalización espantosa de la época y de la falta completa de todo sentimiento superior de cultura. Nos encontramos ya hace tiempo en el purgatorio que anunció tan justamente Proudhon, y nadie puede prever cuándo sonará para nosotros la hora de la redención. Pero que la solución del problema de que habló Proudhon solamente es posible en el marco de una federación de comunas libres sobre la base de los intereses sociales comunes, se ha vuelto hoy cada vez más una certidumbre interior para todos los que han reconocido los peligros del porvenir próximo y no quieren que la humanidad perezca lentamente en el capitalismo de Estado.
La ilusión de los conceptos de cultura nacional
No hay cultura alguna, sea del carácter que fuere, de la que se pueda afirmar que se ha formado con entera interdependencia y sin la acción de influencias extrañas. Es cierto que ya desde un principio nos hemos acostumbrado a clasificar la llamada historia de la cultura según determinados puntos de vista, algo así como el farmacéutico que distribuye su mercancía en bujetas, redomas y cajitas; pero hay que reconocer que es poco lo que hemos adelantado: al esforzarnos por descubrir los íntimos contrastes existentes entre las diversas formas de cultura, nos inhabilitamos para valorar debidamente los rasgos generales que forman el substrato de toda cultura. Los frondosos árboles nos impidieron ver el bosque. La decadencia de Occidente de Spengler no es sino un resultado tardío, pero lógico, de esta especie de obsesión. Tan sólo los maravillosos resultados de la modernas etnología y de la sociología han vuelto a agudizar nuestra inteligencia para comprender la sorprendente semejanza de los procesos sociales y culturales de desarrollo realizados por los diversos grupos étnicos, y prepararon el camino para una revisión de todos los conceptos tradicionales. Dondequiera que la investigación científica se ha lanzado al descubrimiénto de una época cultural pasada, ha tropezado con restos de culturas más antiguas o con conexiones y transiciones que revelan claramente la influencia fecundante de anteriores formas sociales.
De este mundo no podemos desprendemos ¡dice Grabbe. Y esto nos recuerda, una vez más, lo esencial y lo general que une a todos los hombres entre sí y que, a pesar de todas las particularidades, originadas por la diversidad climatológica y las condiciones exteriores de vida, apenas alteran o modifican el equilibrio interno entre los diversos grupos étnicos. Todos somos hijos de esta tierra y estamos sometidos a las mismas leyes de la vida, que tienen su expresión más elemental en el hambre y en el amor. Y como quiera que nuestro modo de ser fisiológico al fin de cuentas, es el mismo, porque el mundo que nos rodea obra en nosotros en igual medida, bien que no siempre sean iguales en todas partes las circunstancias exteriores, así también la cristalización espiritual y psíquica que produce en nosotros el ambiente en que vivimos es más análoga de lo que sospechan los más. El hombre lucha sobre todo por la conservación de su especie, y, dentro de esa especie, por su existencia personal; los motivos de su acción son los mismos en todas partes. El ambiente natural que le rodea, y los instintos innatos transmitidos por una ininterrumpida cadena de ascendientes y que obran en la subconciencia, hacen surgir en todas partes las mismas formas primitivas del sentimiento religioso. La lucha por la existencia conduce en todas las zonas a determinadas formas de la vida eoonómica y política y a menudo ostentan una analogía sorprendente, aun tratándose de pueblos de diversas razas y separados unos de otros por tierras y mares. Todo ello demuestra que nuestro pensamiento y acción, en virtud de idénticas cualidades fisiológicas y de la receptividad para las influencias del mundo exterior, están sometidos a las mismas leyes básicas de la vida, frente a las cuales todas las diversidades de expresión no desempeñan más que un papel secundario. En la mayor parte de los casos, se trata simplemente de diferencias de grado que resultan espontáneamente de exigencias culturales más elevadas o más primitivas.
Desde que Hegel y otros nos enseñaron a pensar en conceptos generales abstractos, este sistema de pensamiento se puso de moda. Se tomó el hábito de operar con cantidades psicológicas, llegándose así a las más temerarias generalizaciones, sin sospechar los más que eran víctimas de hipótesis arbitrarias que habían de conducir a las consecuencias más descaminadas. Después que Lazarus y Steinthal, siguiendo las huellas de Herbart, construyeron con agudeza de ingenio la Psicologia comparada de los pueblos, se convirtió éste en un ancho campo de placenteras excursiones y nos condujo con aplastante lógica a la abstracta representación de un alma de masas, un alma de clases y un alma de razas y a conceptos análogos nacidos de la acrobacia del espíritu, que lo significan todo y no significan nada. Según esto, Dostoiewski vino a ser para nosotros el genio del alma eslava, y Goethe el heraldo de la alemana. El inglés se nos antoja la incorporación viviente del entendimiento prosaico, reñido con toda consideración sentimental de las cosas; el francés nos parece poseído de una frívola ambición de gloria, y los alemanes como un pueblo de poetas y pensadores. Y nos embriagamos con esta pomposa fraseología y nos sentimos satisfechos al ver que el idioma se ha enriquecido con algún nuevo fetiche verbal. Hablamos, pues, con toda seriedad de un individuo-pueblo y hasta de un individuo-Estado, con lo cual nos queremos significar un hombre perteneciente a determinado pueblo o un ciudadano de un Estado determinado; nada de eso: se trata en este caso de todo un pueblo y de todo un Estado, respectivamente, como si fuesen individuos con especificas disposiciones de carácter y especiales cualidades psíquicas o espirituales. Se comprenderá fácilmente lo que esto significa: tomamos una forma abstracta cualquiera, Estado o pueblo, que entraña simplemente un concepto sociológico, la vestimos con ciertas cualidades que sólo son perceptibles en el individuo, y le aplicamos un concepto general, lo cual nos ha de conducir irrevocablemente a los más monstruosos paralogismos.
Lazarus, al explicar los motivos fundamentales de su Psicología de los pueblos[128], pone de manifiesto con toda claridad el modo cómo se han realizado tales construcciones. Después de aplicar, sin titubeos, a todos los pueblos y naciones las cualidades del individuo, declaró, profundamente convencido, que el hombre aislado se considera meramente como portador de la totalidad del espíritu y que únicamenté como tal sirve de transmisor de ideas. Siguiendo el idéario de Wilhelm von Humboldt, se apoyaron sobre todo Lazarus y Steinthal en la diversidad de las lenguas, cuya estructura orgánica pretendieron hacer derivar del modo especial de ser de cada pueblo. A esta especial disposición espiritual y psíquica atribuyeron también la diferencia en las representaciones religiosas de los pueblos, las formas de gobierno, las instituciones sociales y los conceptos éticos, y adjudicaron a cada nación una especial manera de sentir y pensar que no puede aceptar ni rechazar arbitrariamente.
Sabemos ya que la lengua, como expresión de un especial estado del intelecto y del alma de un pueblo, no interesa, puesto que no hay pueblo alguno que haya conservado su lengua primitiva o que, en el decurso de su historia, no la haya transformado, según explícamos ya. Y lo mismo cabe decir de las diversas formas de gobierno, instituciones sociales, criterios de moralidad y sistemas religiosos. Con todo, hubo quienes fueron mucho más allá en el camino trazado por Lazarus y Steinthal: Gustavo Le Bon fundó la psicologia de las masas; otros descubrieron la psiquis de la clase, mientras que Gobineau, Chamberlain, Woltmann, Günther y otros se vanagloriaron de haber hallado el alma de las razas. En esto, sin embargo, siguieron todos un mismo método: atribuyeron las cualidades especiales del individuo a las naciones, clases y razas, y creyeron haber transformado de este modo una forma abstracta en un organismo viviente. Es el mismo método que empleó el hombre para crearse sus dioses, traspasando su propio ser a las pálidas formas de su fantasía y haciéndolas dueñas de su vida. Ahora bien: ¿quién hubiera dudado de que los inventores de las diversas psicologias colectivas, que habían construido sus esquemas exactamente igual, habían de llegar necesariamente a los mismos resultados? Y sin embargo no fue así: cada una de estas hipótesis colectivas, desarrolladas de tal modo, fue una especie de Saturno, el cual en nuestro caso no se contentó con devorar a los propios hijos, sino que devoró a los propios padres.
Cuando se comenzó a discurrir sobre el concepto de la psicologia de masas, quísose únicamente significar que el hombre, al agruparse con otros muchos como él y verse dominado por igual excitación, con un motivo cualquiera, quedaba sometido a una emoción especial que, en determinadas circunstancias, le conducía a actos que él, por sí solo y sin influencia ajena, no realizarla nunca. No cabe dudar que existen tales situaciones; pero nos encontramos aquí siempre con una disposición del individuo, no con una disposición de la masa en cuanto masa. Esta clase de emociones tiene indudablemente su origen en el instinto sociable del hombre y prueban claramente que éste es un rasgo esencial de su existencia humana. De manera similar forman situaciones de dolor general o de regocijo general y entusiasmo colectivo, pudiendo afirmarse que toda sensación psíquica profunda del individuo cristaliza por efecto de la inmediata influencia del ambiente social que respira. Una expresión colectiva del sentimiento humano, tal como cabe observarlo en las manifestaciones de las grandes multitudes, causa tal impresión porque en ella se expresa con vigor elemental la suma total de cada una de las sensaciones individuales y en consecuencia excita extraordinariamente el ánimo.
Por lo demás, pueden observarse fácilmente analogías de sentimiento en los individuos, no sólo en unión con grandes masas, sino también bajo otros fenómenos concomitantes; pero lo que se destaca siempre es que en los hombres hay ciertos instintos fundamentales comunes, a pesar de todas las variedades que los distinguen. Así vemos que la soledad obligada como la sociedad forzosa producen en muchos individuos estados de ánimo que a menudo dan origen a los mismos actos. Lo mismo cabe observar en ciertos fenómenos patológicos, en la excitación sexual y en otros innumerables casos. Podemos, según esto, hablar de un estado individual, psíquico o intelectual, porque únicamente en el individuo existen disposiciones fisiológicas para cierta clase de estados de ánimo y de impresiones espirituales, no en entidades abstractas como el Estado, la masa, la nación o la raza. Nosotros no concebimos la formación de un pensamiento sin la función del cerebro, ni una impresión sensorial sin la mediación de los nervios, ni tampoco el proceso digestivo sin los órganos correspondientes. Ya por este motivo toda psicología colectiva se halla exenta de una base sólida, pudiendo únicamente establecer comparaciones, más o menos provechosas. Los partidarios de estas teorías pasan por alto esas pequeñeces y generalizan a sus anchas en esa materia. Lo que resulta a veces de ello es una construcción ingeniosa, pero nada más.
El hecho de pertenecer a una determinada clase, nación o raza, no determina en modo alguno acerca de todo el pensár y sentir del individuo; tampoco se puede alambicar la consubstancialidad de una nación, raza o clase por el modo de pensar o por el carácter de uno solo de sus componentes aislados. Toda forma social, grande o pequeña, comprende hombres con todas las cualidades de carácter, disposiciones de espíritu e instintos prácticos de actividad, en los que se expresan todos los matices del sentimiento y del pensamiento humanos. Entre los hombres que pertenecen a ese tipo de grupo hay, por regla general, un vago sentimiento de afinidad que no es ciertamente innato a cada uno, sino que más bien se ha educado en él, pero que tiene escasa importancia para juzgar respecto del conjunto. Lo propio sucede con las semejanzas de naturaleza física y espiritual, las cuales tienen sus causas en las condiciones del mundo exterior. En todo caso las disposiciones especiales del individuo sobresalen en su desarrollo completo más que en ciertos rasgos generales que, con el transcurso del tiempo, se forman en determinados grupos humanos. Esto ya lo comprendió muy bien Schopenhauer, cuando dijo:
Por lo demás, la individualidad supera con mucho a la nacionalidad, y en un hombre determinado merece aquélla una atención mil veces mayor que ésta. El carácter nacional, puesto que se refiere a la multitud, no puede alabarse honradamente demasiado. Más bien, lo que aparece es la limitación, la absurdidad y la ruindad del hombre en diferente forma en cada país; y a esto se le llama carácter nacional. Asqueados de un país, alabamos al otro, hasta que con éste nos sucede lo mismo. Cada una de las naciones se burla de las demás, y todas tienen razón.
Lo que aquí dice Schopenhauer sobre la nacionalidad y sobre el carácter nacional, puede aplicarse sencillamente a todos los conceptos colectivos análogos. Las cualidades que los psicólogos de la multitud atribuyen a sus formas colectivas o imaginan para ellas, rara vez responden a la realidad; son siempre más bien resultados de ilusiones personales, de deseo, y por tanto no hay que considerarlas sino como engendros de la fantasía. La raza o nación cuyas cualidades de carácter pretende exponer el psicólogo de razas o de pueblos, responde siempre al cuadro convencional que él se ha fonnado de ella; ahora bien, según la simpatía o aversión que en un momento dado siente, esta nación o raza es genial, caballeresca, fiel, idealista, de escaso valor moral o espiritual, calculadora, desleal, materialista o traidora. El que confronte las distintas apreciaciones que, durante la Gran Guerra, formulaban los miembros de todas las naciones sobre las contrarias, no se forjará ilusiones sobre la verdadera significación de esos juicios. Más aterradora aún será la impresión si se coteja las apreciaciones de los períodos anteriores, para compararlas con las de los períodos posteriores. Léase el himno del romántico francés Víctor Hugo a los pueblos alemanes o la oda del poeta inglés, Tomás Campbell, A los alemanes y, como réplica, los desahogos nacionales de los honorables contemporáneos de ambos países, sobre los mismos alemanes. Tratándose, en este caso, de ingleses y franceses, no se puede ofrecer a los alemanes un testimonio más fidedigno. Léanse también los frenéticos juicios de los antropólogos alemanes sobre la supuesta inferioridad mental de los ingleses y la degeneración de los franceses, y se comprenderá la máxima de Nietzsche: No tener tratos con hombre alguno que tenga una participación en la mentida mistificación racial.
En cuan gran escala influyen los cambios de circunstancias y la disposición de ánimo del momento en el modo de juzgar a las naciones, se desprende de las manifestaciones de dos autores franceses que Karl Lahm ha reproducido en su sabroso y liberal escrito Franzozen. Frédéric-Constant de Rougemont ha emitido el siguiente juicio sobre los alemanes:
El alemán ha venido al mundo para una vida del espíritu. Fáltale la elevada y fácil serenidad del francés. Tiene un alma muy dotada, y en sus inclinaciones es delicado y profundo. Para el trabajo es incansable, y en las empresas constante. Ningún pueblo conoce una moral más elevada y en ninguno llegan los hombres a edades tan avanzadas... Mientras que los naturales de otros países cifran su gloria en ser franceses, ingleses o españoles, el alemán abraza a la humanidad toda con un amor imparcial. Su misma situación topográfica en el centro de Europa hace que la nación alemana aparezca como el corazón y a la vez la razón pensante de la humanidad.
Compárense estas manifestaciones con el juicio del fraile dominico Didon, en su libro Les allemands:
En el alemán de nuestros días, aun en aquella edad en que se es más susceptible a los pensamientos caballerescos, no he podido sorprender jamás un entusiasta sentimiento que alcanzase más allá del círculo histórico de la patria alemana. Las fronteras oprimen con su fuerza muda al germano. La codicia es su ley suprema. Sus grandes hombres de Estado son sencillamente codiciosos geniales. Su ambiciosa política, más atenta al lucro que a la gloria, no ha sufrido nunca la más ligera desaprohación del país, el cual acepta sus oráculos sin resistencia alguna y a ciegas. Los alemanes se han creado aliados, pero no amigos. A los que logran encadenar, los tienen sujetos por el interés o por el miedo, puesto que no pueden menos de reflexionar en su duro porvenir. Y ¿cómo no ha de tener miedo el que esta a merced de una potencia que no se rige por las leyes de la equidad y a la que domina sin freno el poder de la ambición?... El predominio de Alemania en Europa significa el militarismo triunfante, la soberanía del terror, de la violencia, del egoísmo. Infinitas veces he intentado descubrir en ellos algún rasgo de simpatía hacia los demás países y nunca lo he logrado.
Estos juicios se contradicen mutuamente, a pesar de lo cual ambos —cada uno a su manera— han influído en la opinión pública de Francia; pero aun así se explica en cierto modo la abierta oposición que aqui se destaca. Ambos juicios proceden de dos hombres distintos, habiendo sido pronunciados el uno antes y el otro después de la guerra franco-alemana de 1870-71. Se atravesaba a la sazón el gran período de las mentiras, que los necios frenéticos designaron como baño de acero del rejuvenecimiento de los pueblos. En este periodo el juicio era algo más rápido si se tenía a mano, y se había aprendido, además, a modificar el juicio según lo exigieran las circunstancias. Según esto, el Popolo d’Italia, órgano del que después había de ser dictador Mussolini, estampó el siguiente halagüeño juicio sobre Rumania antes que esta potencia se adhiriese a la causa de los Aliados:
No se llame ya más a Rumania hermana nuestra. Los rumanos no son romanos, por más que se adornen con nombre tan noble. Son una mczda de pueblos primitivos bárbaros, sojuzgados por los romanos, junto con eslavos, pechenegas, cazaros, ávaros, tártaros, mogoles, hunos, turcos y griegos, y puede fácilmente comprenderse qué hez hubo de salir de esta mezcla. El rumano sigue siendo un bárbaro y un individuo inferior que sólo para general ludibrio de los franceses remeda a los parisienses y pesca gustosamente en aguas turbias, donde no hay peligro ninguno, y si lo hubiese, lo evitará en lo posible, así obró ya en 1913.
Pero apenas entrados los rumanos en la guerra y en plena actuación bélica al lado de los aliados, decía de ellos el mismo órgano mussoliniano:
Los rumanos acaban de dar una brillante prueba de que son dignos hijos de los antiguos romanos, de los cuales descienden ni más ni menos que nosotros. Son, pues, nuestros hermanos más próximos; con su propio valor y decisión se han sumado a la lucha de las razas latina, y eslava contra la germana; en otros términos, la lucha por la libertad, la cultura y el derecho, y contra la tiranía, el despotismo, la barbarie y el egoísmo prusianos. así como los rumanos en 1877 demostraron el gran rendimiento que podían dar al lado de nuestros aliados, los valerosos rusos; así también ahora, con los mismos aliados contra la barbarie austrohúngaroalemana, han puesto su acerada espada en el plato de la balanza y lo han hecho inclinar en beneficio de la victoria. Y en realidad, no otra cosa había que esperar de un pueblo que se honra de pertenecer a la raza latina, que en otro tiempo dominó el mundo todo.[129]
Sería labor digna de encomio ésa de recoger cuidadosamente y compulsar los juicios análogos que durante la gran guerra se emitieron sobre las distintas naciones. Una colección de este género pondría de relieve la ausencia de espíritu de nuestro tiempo, mejor que los más bellos comentarios de nuestros historiógrafos.
Si los cultivadores de la llamada psicología de las razas o los pueblos, puestos a dictaminar sobre las naciones extranjeras, expresan juicios por regla general injustos, parciales y apartados de la realidad, en cambio, al hablar de la propia nación la glorifican incesantemente a costa de las demás, incurriendo en juicios necios e infantiles, suponiendo que aun hoy se sienta gusto por tales cosas. Se imagina uno de esos hombres que no pierden ocasión de jactarse de su valor vendiéndose como prototipos de sabiduría, genialidad y virtud y que con esta autoincensación deprime a los demás y los menosprecia como gentes de calidad inferior. Se le tendrá seguramente por un mentecato vanidoso o por un enfermo y se le tratará en consecuencia. Pero cuando se trata del propio país, se hacen valer las peores sinrazones y no se vacila en encomiar las virtudes de todos, considerando a los de fuera como hombres de segundo orden, como si fuera un mérito propio y personal haber nacido alemán, francés o chino. Y téngase en cuenta que de esta debilidad no se han eximido algunos espíritus privilegiados, y lo comprendió muy bien el filósofo escocés Hume, al decir:
Cuando nuestra nación entra en guerra con otra, abominamos de ésta con toda el alma y la llamamos cruel, injusta y atropelladora; en cambio a nosotros y a nuestros aliados nos calificamos de honrados, razonables y hasta indulgentes. En boca nuestra, nuestras traiciones son actos de prudencia, nuestras crueldades son una necesidad. En suma, nuestros defectos nos parecen pequeños, insignificantes y no pocas veces les damos el nombre de la virtud que más se les acerca.
Toda psicología colectiva adolece de tales insuficiencias, y por la lógica de sus propias hipótesis se ve forzada a hacer pasar por hechos concretos sus veleidades, llegando con ello automáticamente a consecuencias que abren el camino a la propia decepción. Sin embargo, es aún más desafortunado hablar de una cultura nacional, en la que se supone que tiene su expresión el espíritu especial o el alma especial de cada pueblo. La creencia en el alma de la cultura nacional se basa en la misma ilusión que las misiones históricas de Bossuet, Fichte, Hegel y sus numerosos adeptos.
La cultura como cultura no fue jamás nacional, ya por el hecho mismo de que va más allá de los marcos políticos de las formas estatales y no está circunscrita por frontera alguna. Esto lo confirmará una ligera ojeada a los diversos sectores de la vida cultural. Prescindiremos en ello de toda separación o distinción artificial entre civilización y cultura, y esto por los motivos antes aducidos. Nuestras consideraciones abarcarán más bien todos aquellos dominios en los que se ve expresada la consciente intervención del hombre en el proceso natural considerado en su rudeza, desde la estructuración material de la vida econ6mica hasta las formas más desarrolladas de la creación espiritual y de la actuación artística, puesto que también nosotros opinamos como Karol Capek, quien ha dicho:
Toda actividad humana orientada a completar, facilitar y ordenar nuestra vida, es cultural. No existe solución de continuidad entre cultura y todo lo demás. No afirmaré yo que el ruido de los motores sea la música de hoy; pero si digo que este ruido es una de las notas de la polifonla de la vida cultural, así como el celestial sonido de un violín, las frases de un elocuente discurso o el griterío en un campo de deportes son también notas de esta polifonía. La cultura no es sección alguna ni fracción de la vida, pero sí es su suma y su punto central.
Trabajo inútil sería querer probar el origen o contenido nacional del sistema de economía nacionalista en que vivimos. El moderno capitalismo, que desarrolla en proporciones fabulosas la monopolización de los medios de producción y de las riquezas sociales en interés de unas exiguas minorías, habiendo expuesto con ello a las grandes masas de la población trabajadora a las funestas y crudes consecuencias de la esclavitud asalariada, es a su vez resultado de ciertas tendencias nacionales, aunque ideológicamente nada tiene que ver con tales tendencias. Es verdad que los fautores de la economía capitalista favorecen bajo ciertas hipótesis las tendencias nacionales; pero esto es siempre debido al hecho de que los intereses nacionales que ellos tienen presentes fueron siempre sus intereses propios. Ningún sistema de economía del pasado sacrificó tan notoria y desconsideradamente como el sistema capitalista los llamados principios fundamentales de la nación a la rapacidad de unas pequeñas minorías de la sociedad.
La estructuración del sistema económico capitalista triunfó en todos los países con uniformidad tan pasmosa que se puede comprender por qué los economistas señalan siempre el determinismo de este desarrollo y ven en cada manifestación del sistema capitalista el inevitable resultado de las férreas leyes económicas, cuyos efectos son más fuertes que la voluntad de los agentes humanos. De hecho, el capitalismo hizo madurar en todos los países donde hasta ahora se ha implantado, los mismos fenómenos, los mismos efectos sobre la vida de los hombres en su conjunto, sin diferencia de raza ni nación. Y si acá o allá aparecen insignificantes diferencias, no son consecuencia de especiales disposiciones nacionales, sino que se han de atribuir al grado de desarrollo a que ha llegado la misma economía capitalista.
Esto se ve hoy muy claramente en el desarrollo adquirido por las grandes industrias capitalistas en Europa y particularmente en Alemania. Hasta no hace mucho se hacían profundas consideraciones sobre el fabuloso desarrollo de la industria americana y sus métodos de trabajo: quísose ver en estos métodos las inevitables realizaciones de un espíritu americano especial que no podría nunca concertarse con el sentimiento del hombre europeo y sobre todo del alemán. ¿Quién, en presencia de los novísimos resultados de toda nuestra vida económica, se hubiera atrevido hoy a defender una afirmación tan huera como inútil? La célebre racionalización de la economía, con la ayuda del sistema Taylor y del trabajo en serie de Ford, ha hecho en Alemania en pocos años mayores progresos que en ningún otro país. Estamos hace ya tiempo convencidos de que el taylorismo y el fordismo no son en manera alguna resultado específico del espíritu americano, sino evidentes fenómenos del sistema de economía capitalista como tal y para cuyas ventajas el generoso empresario alemán no está menos preparado que el asendereado yanqui, cuya actitud puramente materialista no hemos podido condenar antes suficientemente.
El hecho de haberse implantado estos métodos en América por primera vez, no prueba que radiquen en el espíritu americano y que se les haya de conceptuar como disposición especial de los americanos. Ni Ford ni Taylor recibieron inspiración alguna especial del cielo para sus métodos, sino que tuvieron sus predecesores en la economía capitalista, y seguramente no estaban predestinados a semejante misión por disposiciones especiales. El trabajo en serie, el stop-hour y el scientific management, términos con que se ha bautizado el refinado cálculo de todo movimiento muscular, fueron saliendo sucesivamente de la industria capitalista y han sido fomentados por ella. Para el carácter general de la producción mecánica, es de exigua importancia el que ésta o la otra máquina haya sido empleada por primera vez en Alemania o en América, y lo mismo se puede decir de los métodos de trabajo nacidos del desarrollo de la técnica moderna.
El empeño por aumentar en lo posible la producción con el menor consumo de fuerza, va íntimamente unido a la moderna producción mecánica y la economía capitalista. De esto dan testimonio el rápido y cada vez más progresivo despliegue de las fuerzas naturales y su valoración técnica, el constante perfeccionamiento del instrumental mecánico, la industrialización de la agricultura y la creciente especialización del trabajo. El hecho de que las más modernas manifestaciones del capitalismo industrial se hayan dado a conocer precisamente en América y mucho antes que en otras partes, nada tiene que ver con las influencias nacionales. En un país tan extraordinariamente dotado por la naturaleza y en el cual el desarrollo industrial ha tomado un ritmo tan acelerado, habían de aparecer necesariamente, antes que en otros países, los extremos de la vida económica capitalista y tomar formas muy agudas. Taylor, que se vió envuelto en este fantástico proceso de desarrollo y cuyo espíritu no se hallaba cohibido en manera alguna per rancias tradiciones, reconoció con segura visión las posibilidades casi ilimitadas de dicho desarrollo. La constante alza del rendimiento en la producción se convirtió en consigna de la época y condujo a perfecciones cada vez mayores del instrumental mecánico. ¿Tuvo lugar bajo estas circunstancias el hecho inaudito de que se le ocurriese a un hombre la idea de acoplar y graduar el hombre, máquina de carne y hueso, al ritmo de una máquina de hierro y acero? Del sistema de Taylor al proceso de la fabricación en serie no había más que un paso. Ford fue el usufructuario de Taylor, y sus tantas veces encomiada genialidad consistió, sencillamente, en desarrollar el método para sus propios objetivos especiales y en adaptarlo a las nuevas condiciones de la producción en masa.
Desde América se propagó el método por toda Europa. En Alemania la racionalización provocó en pocos años una completa revolución en toda la industria. Hoy la industria francesa se halla bajo este signo. Los demás países siguen a cierta distancia, y no tienen más remedio que seguir si no quieren que su economía quede rezagada. Incluso en la Rusia bolchevista se siguen las mismas huellas y se habla de una socialización del sistema Taylor, sin percatarse de que ello es la muerte del socialismo, que la revolución rusa pretendía convertir en realidad.
Lo que se dice de esta última fase del desanollo capitalista puede aplicarse al desarrollo del capitalismo en general. Este se ha abierto camino en todas partes bajo los mismos y característicos fenómenos concomitantes, sin que hayan podido impedir su avance las fronteras de los distintos Estados ni las tradiciones nacionales y religiosas. En la India, en China, en Japón, etc., pueden observarse hoy fenómenos ariálogos a los que nos deparó el primitivo capitalismo en Europa, sólo que el proceso de desarrollo es hoy más acelerado en todas partes. En todos los países industriales modernos, la lucha por la materias primas y por la salida y colocación de las manufacturas conduce a los mismos resultados y da su propio sello a la política exterior de los Estados capitalistas. Estas manifestaciones tienen lugar en todas partes con rara uniformidad y casi con rasgos semejantes; pero nada, absolutamente nada, indica que actúen verdaderamente fuerzas que hayan de atribuirse a una disposición nacional especial de uno o de otro pueblo.
Con la misma uniformidad se realiza en todas partes el tránsito del capitalismo privado al capitalismo monopolizador que hoy cabe observar en los países industriales. En todas partes se descubre que el mundo capitalista ha entrado en una nueva fase de su existencia, que pone aún más notoriamente de manifiesto su verdadero carácter. El capitalismo rompe hoy todas las barreras de los llamados dominios económicos y tiende cada vez más decididamente a un estado de economía mundial organizada. El capital, que primitivamente se sentía ligado a ciertos intereses económicos nacionales, toma proporciones de capital mundial y se esfuerza por organizar la explotación de toda la humanidad según principios básicos unitarios. Así vemos hoy que, en lugar de los primitivos grupos nacionales de economía, cristalizan, cada vez con mayor pujanza, las tres grandes unidades económicas: América, Europa y Asia, y no hay motivo para creer que el desarrollo deje de avanzar en esta dirección, mientras el sistema capitalista siga siendo capaz de resistir.
Si bien la libre concurrencia era en un principio la gran consigna de la economía política, que veía en el libre juego de las fuerzas la necesaria realización de una férrea ley económica, esta forma, ya anticuada, debe ceder el puesto cada vez más a la estrategia económica de las formas colectivas capitalistas que, con la esperanza de abolir toda concurrencia en el campo nacional e internacional, se empeñan en obtener precios unitarios, mientras primitivamente la mutua concurrencia de los propietarios privados en la industria y el comercio procuraba que el empresario y el comerciante mayorista no elevasen excesivamente sus precios; hoy los tenedores de los grandes kartells económicos están fácilmente en situación de frenar toda concurrencia privada e imponer los precios, por su soberana autoridad, a los consumidores. Corporaciones como la Internationale Rohstahigemeinschaft y cien otras, muestran claramente el camino de esa situación. Junto con el antiguo capitalismo privado desaparece su lema del laissez faire, para dar lugar a la dictadura económica del moderno capitalismo colectivista.
No, nuestro actual sistema económico no tiene tampoco una vena nacional, como no la tuvo el sistema económico del pasado ni la economía en general. Lo que aquí se ha dicho del moderno capitalismo de la industria puede decirse también de las operaciones del capital comercial y bancario. Sus representantes y usufructuarios se sienten seguros; traman guerras y organizan revoluciones cuando les parece conveniente; dan a la moderna política las necesarias consignas que han de encubrir con el velo engañoso de ideas confusionistas la cruel e insaciable avidez de ciertas pequeñas minorías. Por medio de una prensa venal y sin rubor ante la mentira, modifican y crean la llamada opinión pública y pisotean con cinismo frío y calculador todos los mano damientos de la humanidad y de la moral social; en una palabra, hacen del medro personal el punto de partida de todas las consideraciones, estando siempre prontos a sacrificar a este Moloch el bienestar de la humanidad.
Donde los ánimos inocentes olfatean profundas causas políticas o el odio nacional, en realidad no hay sino conjuraciones urdidas por los filibusteros de las finanzas. Estos sacan partido de todo: de rivalidades políticas y económicas, de las hostilidades nacionales, de las comunicaciones diplomáticas, de las contiendas religiosas. En todas las guerras del último cuarto de siglo se vió la ingerencia de las grandes finanzas: la conquista de Egipto y del Transvaal, la anexión de Tripoli, la ocupación de Marruecos, el reparto de Persia, las matanzas en Manchuria, la carnicería de China con motivo de la guerra de los bóxers, la guerra del Japón... todo ha revelado la labor subterránea de la gran Banca. Los centenares de miles de hombres que se han sacrificado en la guerra, son vlctimas de las finanzas, pero a éstas ¿qué les importa? La cabeza del financista tiene bastante que hacer para lograr que concuerden las cifras de los libros de caja; lo demás, no le incumbe, y no tuvo nunca suficiente imaginación para hacer entrar en sus cálculos las vidas humanas.[130]
El capitalismo es siempre el mismo en sus esfuerzos, como también en la elección de medios para sus objetivos. Son también en todas partes los mismos sus devastadores efectos sobre la vida espiritual y sentimental de los hombres. Su actuación, en todas las regiones del globo, conduce a los mismos resultados, dando a los hombres un sello especial, no conocido antiguamente. Al que siguiere de cerca y detenidamente esos fenómenos, le será imposible sustraerse al convencimiento de que nuestro moderno sistema económico es un producto histórico de una época determinada, de ningún modo el resultado de especiales esfuerzos nacionales. A formar este estado de cosas han contribuido fuerzas de todos los países; y si se quiere comprender verdaderamente su modo de ser intrínseco, es necesario profundizar en las iniciativas espirituales y materiales de la época capitalista; pero sería trabajo perdido el querer juzgar, según los llamados puntos de vista nacionales, los fundamentos económicos de ésta y otras épocas ya pasadas de la sociedad.
A esto se debe que el llamado nacionalismo económico, que tanto da hoy que decir y que hasta atrajo a sus filas a socialistas muy destacados, haya prosperado más de lo que era de presumir. Del hecho que las antiguas unidades económicas nacionales se vean cada vez más suplantadas por la economía de los trusts y kartells internacionales, se ha querido sacar la prematura consecuencia de que hay que dar nueva estructura y organización a toda la economía y fundamentarla en las especiales instituciones y capacidades inherentes a cada pueblo. Según esto, la actividad en la industria hullera y sus varias ramas, y la elaboración de las fibras textiles en general, se consideran ocupaciones más adaptadas al instinto económico nacional de los ingleses, mientras que se afirma de los alemanes que son los que tienen mayor aptitud para las industrias de la potasa, para el arte de imprimir, para las industrias químicas y la óptica. De este modo se cree poder prescribir a cada pueblo una actividad industrial especial que responde a su modo de ser nacional, y llegar por este camino a una reorganización de toda la vida económica.
Estos conceptos en realidad no son sino una nueva expresión de idearios que desempeñaron un importante papel en las obras de los antiguos economistas ingleses. También entonces se creyó poder afirmar que la naturaleza había predestinado a ciertos pueblos para la industria y a otras para la agricultura. Esta ilusión se ha desvanecido hace ya mucho tiempo, y cualquier nueva formulación que de ella se haga no tendrá mejor fin. A los hombres, como individuos, se les puede, sí, someter a una especialización económica, pero nunca a los pueblos y naciones. Estos y otros idearios semejantes adolecen de la misma insuficiencia que forma la base de todo concepto colectivo. Se obstinan en traspasar a un conjunto compuesto de elementos discordantes ciertas cualidades que cabe observar en el individuo más o menos claramente. Podrá suceder que un hombre, en base a ciertas disposiciones y capacidades innatas, sea muy apto para químico, albañil, pintor o filósofo; pero a un pueblo, como conjunto, no se le puede someter a una noción tan abstracta, puesto que cada uno de sus miembros muestra inclinaciones y necesidades especiales, que se revelan en la rica diversidad de sus varios esfuerzos. Precisamente esta multiformidad, en la que se complementan mutuamente las disposiciones, capacidades e inclinaciones naturales, es la que forma la esencia propiamente dicha de toda comunidad. El que prescinde de esto no tiene comprensión alguna para la forma orgánica de la sociedad.
Lo que aquí se ha dicho del aspecto económico de la cultura social, atañe igualmente a las formas políticas de la vida de la sociedad, las cuales pueden considerarse únicamente como productos de determinadas épocas, pero nunca como formas típicas de una ideología de carácter nacional. Fuera estéril empeño someter a un examen todas las formas de Estado pasadas, en cuanto a su carácter y contenido nacionales. En este terreno nos encontramos con un desarrollo social que tuvo sucesivamente su campo en todas las partes del ciclo cultural europeo y que, ya por esta causa, no estaba ligado a norma alguna nacional determinada. Ni siquiera los más decididos representantes del pensamiento nacional pueden poner en tela de juicio que el tránsito del llamado Estado de súbditos al Estado constitucional nacional se verificó en toda Europa bajo las mismas condiciones sociales y a menudo en formas completamente análogas.
La monarquía absoluta, que en casi toda Europa precedió al actual Estado constitucional, estuvo al principio tan íntimametne compenetrada con la antigua economía feudal, y en acción recíproca con ella, como lo estuvo después el sistema parlamentario con la ordenación económica del capitalismo privado, y como esta última no está encerrada en frontera nacional alguna, la forma parlamentaria de gobierno sirvió no sólo a una determinada nación, sino a todas las llamadas naciones cultas, de marco político para su actividad social. Aun las manifestaciones de decadencia del sistema parlamentario, que se pueden observar hoy en todas partes, se exteriorizan en todos los países en formas análogas. Por más que afirme constantemente Mussolini que el moderno fascismo es un producto puramente italiano que no puede ser imitado por otra nación, la historia de los últimos diez años nos ha demostrado cuán presuntuosa e infundada es esta afirmación. El propio fascismo, a pesar de su ideología nacionalista exaltada hasta el paroxismo, no es sino un producto espiritual de nuestra época, nacido de una determinada situación y nutrido por ella. La situación general, económica, política y social que surgió de las consecuencias de la guerra, condujo en todos los países a iniciativas por el estilo, las cuales no hicieron sino atestiguar que, en fin de cuentas, hasta el más extremo nacionalismo se ha de considerar como una corriente de la época que se desarrolla en determinadas condiciones sociales y en la que de ningún modo se encarna el espíritu nacional especial de un pueblo determinado.
El político moderno, en todo país de sistema parlamentario, se ajusta a una misma norma y persigue siempre el mismo objetivo. Es un tipo en sí, que se halla en todos los Estados modernos y está moldeado por el especial modo de ser de su profesión: situado en su partido, cuya voluntad expresa y exterioriza, su constante empeño es hacer prevalecer la opinión del partido y defender sus intereses especiales como pertenecientes al bien común. Si sobresale algo por encima del nivel medio espiritual de un jefe de partido, sabe muy bien que la supuesta voluntad de la agrupación sólo es la voluntad de una pequeña minoría, la cual da al partido su tendencia y determina su actividad práctica. Tener en la mano siempre las riendas de los partidos y dirigir a sus adeptos de modo que cada uno de ellos crea que hace su propia voluntad, he aquí uno de los fenómenos caracteristicos del moderno sistema de los partidos.
La naturaleza de los partidos políticos, en los que se apoya todo gobierno parlamentario, es la misma en todos los países. En todas partes se diferencia el partido de otras formas de organización humana en que tiene el constante empeño de lograr el poder, y ha inscrito en su estandarte la conquista del Estado. Toda su estructura está copiada del Estado, y así como el Gobierno mismo se rige siempre por la ra:ón de Estado, el partido sigue constantemente las consideraciones de la especial ra:ón de partido. Un acto, o una simple idea, son para sus adeptos buenos o malos, justos o injustos, no porque lo sean para el criterio personal y para la convicción del individuo, sino única y exclusivamente porque son útiles o nocivos a los empeños del partido, porque favorecen sus planes o ponen trabas a los mismos. Por lo demás, la disciplina voluntaria que el partido impone a sus miembros, por regla general es mucho más eficiente que la amenaza de la ley, puesto que la esclavitud por principio tiene raíces más profundas que la que se impone al hombre por la violencia exterior.
En tanto el partido no consigue la influencia pública a que aspira, se mantiene en continua óposición al Gobierno actual; pero la oposición es para el sistema parlamentario una institución tan necesaria que, de no existir, habría tenido que inventarla, como en cierta ocasión dijo cínicamente Napoleón III. Si el partido adquiere tal fuerza y prestigio que los rectores del Estado han de contar con su influencia, se le hacen todo género de concesiones y hasta, llegado el caso, se llama a sus representantes para que formen parte del Gobierno. Pero lo cierto es que precisamente la existencia de los partidos políticos y su influencia en la vida pública contradice manifiestamente la ilusión de una supuesta conciencia nacional, puesto que demuestra con claridad meridiana cuán irremediablemente hendida y astillada se halla la armazón artificial de la nación.
Ahora, por lo que atañe al gobierno parlamentario como tal, hay en los diversos países ciertas diferencias, pero no pasan de discrepancias formales y en manera alguna han de tenerse por diversidades substanciales. En todas partes trabaja la máquina parlamentaria con iguales métodos y con la misma rutina. Los debates de los cuerpos colegisladores sirven a modo de representaciones teatrales a las que asiste moralmente el país para su esparcimiento; pero no consiguen, en absoluto, el objetivo que parecen proponerse de convencer al adversario o, por lo menos, de hacerle vacilar en sus puntos de vista. En cuanto a la posición de los llamados representantes del pueblo en las votaciones sobre las diferentes cuestiones sometidas a debate, se fija previamente en las diversas fracciones, y no hay elocuencia —ni aunque fuese Demóstenes el que ocupara la tribuna— capaz de hacerles cambiar de posición. Si el Parlamento se limitase simplemente a las votaciones y prescindiese de toda discusión publica, el resultado sería exactamente el mismo. Las exposiciones oratorias no son, en definitiva, más que un aderezo para salvar las apariencias. Esto sucede en Francia, lo mismo que en Inglaterra o América, y sería perder el tiempo el querer comprobar rasgos nacionales especiales en los procedimientos prácticos de cada uno de los diversos parlamentos.
Todo el desarrollo político, hasta que se implantó el moderno Estado constitucional en Europa, se realizó fundándose en las mismas causas y en formas más o menos semejantes, porque tenía como substrato relaciones acreditadas no simplemente en determinada nación, sino en todos los pueblos del continente, y allí se hacían fuertes con la misma irrebatible lógica con que se resistían también los representantes del antiguo régimen. Es verdad que se pueden fijar diferencias temporales, ya que la gran transformación no tuvo lugar simultáneamente en todos los países; pero sus formas fenoménicas son en todas partes las mismas y fueron fomentadas por las mismas causas. Esto se prueba también por la aparición y difusión de las llamadas doctrinas mercantiles, que tan decisiva influencia ejercieron en la política interior y exterior de los Estados absolutistas de los siglos XVII y XVIII. Estas doctrinas tuvieron en todos los países de Europa famosos representantes: en Francia, a Bodin, Montcrétien, de Watteville, Sully, Melon, Farbonnais y otros; en Inglaterra, a Raleigh, Mun, Child, Temple, etc.; en Italia, a Galiani, Genovesi y sus adeptos; en España, a Ustáriz y a Ulloa; en Holanda, a Hugo Grotius y Pieter de Groot; en Austria y Alemania, a Becker, Hrneck, Seckendorff, Justi, Süssmilch, Sonnenfels y muchos más. También aquí se trataba de una amplia corriente general espiritual, nacida de la situación social de Europa.
Cuanto mayores eran las conquistas del Estado absolutistá en cada uno de los países, como infranqueable barrera de todo otro desarrollo social, más de relieve se ponía lo pernicioso de sus tendencias económico-políticas y más indudables fueron en el transcurso del tiempo los esfuerzos hacia una transformación política y hacia nuevos conocimientos económicos. La insensata manía del derroche en las Cortes, rodeadas de pueblos hambrientos; el vergonzoso séquito de favoritos y amantes; la decadencia de la agricultura a causa de los privilegios feudales y de un monstruoso sistema tributario; la inminente bancarrota del Estado; las agitaciones de los campesinos, a quienes las clases privilegiadas trataban apenas como hombres; la ruptura de todo vínculo moral y aquel sentimiento de fría indiferencia que tan triste celebridad alcanzó en la frase de la Pompadour: Aprés nous, le déluge! ..., todo ello había de traer necesariamente el derrumbamiento del antiguo régimen y de conducir a nuevas concepciones de la vida. Carece de importancia si esto, al producirse, tuvo su origen en lo interior, como en Holanda, Inglaterra y Francia, o fue debido a causas extrínsecas, como en Alemania, Austria y Polonia.
Así le salieron al absolutismo, críticos y reformadores sociales como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot y otros, a los que en Holanda e Inglaterra habían precedido pensadores con ideas análogas. Las mismas causas dieron origen a la tendencia de los fisiócratas que, además de levantar gran polvareda contra el mercantilismo, consideraba a la agricultura como la fuente genuina de la riqüeza del pueblo y propugnaba la liberación de toda la economía del yugo de las ordenanzas y reglamentaciones del Estado. La célebre frase de Gournay, laissez faire, laissez aller (que luego sirvió de lema al manchesterismo), había tenido en su origen un significado completamente diverso: había sido el grito de auxilio del espíritu humano contra el grillete de la tutela estatal, que amenazaba con ahogar en germen todas las manifestaciones de la vida social: cada vez se hacia más imposible respirar libremente, y la Humanidad empezaba ya a anhelar el aire puro y el sol. Las ideas de Quesnay, Mirabeau, Beaudeau, de la Riviere, Turgot y otros, hallaron con sorprendente rapidez valerosos aliados en Alemania, Austria, Polonia, Suecia, España y América. Bajo su influencia y la de David Hume, desarrolló Adam Smith su nueva doctrina y se convirtió en fundador de la economía nacional clásica, la cual no tardó en propagarse a otros países, como ocurrió también con la critica del socialismo, que le pisaba los talones.
También en esto vemos que se trata de fenómenos de la época, nacidos de las condiciones generales en el ambiente social de un determinado periodo y que sucesivamente condujeron a una nueva configuración del Estado y a una renovación de la vida económica. Pero ya Saint Simon reconocía que tampoco esta forma de la vida política era la última de la serie, cuando dijo: El sistema parlamentario y constitucional que a muchos les parece el último milagro del espíritu humano, no es sino un dominio de transición entre el feudalismo (en cuyas ruinas vivimos y cuyos grilletes no hemos aún roto del todo) y un orden superior de cosas. Cuanto más ahonda el espíritu en el proceso de la sucesiva configuración de la vida política y económica, más claramente reconoce que sus formas nacieron de los procesos generales del desarrollo social, y que, por lo mismo, no pueden medirse según principios nacionales.[131]
El Estado nacional y el desarrollo del pensamiento científico y filosófico
Asi como la estructura de las formas económicas y políticas no está vinculada a determinados pueblos, razas o naciones, el pensar y el sentir del individuo no actúan tampoco según determinadas directrices nacionales, sino que se hallan constantemente bajo la influencia de las ideas de la época y de la esfera cultural en que se mueven. Los grandes y geniales pensamientos en el terreno de la ciencia y del pensamiento filosófico, las nuevas formas de la organización artística, no nacen nunca de todo un pueblo ni de toda una nación, sino siempre de la fuerza creadora de espiritus esclarecidos, en los que se manifiesta el genio. De qué manera aparece el genio, nadie lo ha examinado a fondo hasta ahora. Todo pueblo es capaz de producir un genio, pero es cosa ignorada por todos cómo un pueblo o una nación han contribuido a crearlo. Tampoco hay ni habrá nunca pueblo, nación o raza de genios, hacia lo que tan vanamente y con tanta insensatez tienden los esfuerzos de los modernos fatalistas raciales. Sin embargo, el genio no lo debe todo a su propia fuerza; por grande que sea, nunca cae fuera del espacio y del tiempo y está vinculado, como los demás mortales, al pasado y al presente. Y ésta es, por cierto, la característica del genio, que da expresión oral y forma a aquello que en muchos se hallaba adormecido, y compendia los resultados parciales del desarrollo espiritual de un período determinado. El espíritu genial es un espíritu universal que, con todo cuanto le ha precedido, plasma un nuevo cuadro de la vida del universo, abriendo así nuevas perspectivas de vida a la humanidad. Cuanto más ahonda en su ambiente social, tanto más exquisitos son los frutos que produce y lleva a plena madurez. Esto nadie lo sintió tan intensamente como Goethe, quien dijo:
Pero en el fondo todos nosotros somos seres colectivos, no obstante tener nuestro propio ser. ¡Cuán poca cosa es, en efecto, y cuán poco nuestro aquello que, en el sentido exacto de la palabra, podemos llamar propiedad nuestra! Hácenos falta recibir y aprender, tanto de los que nos precedieron como de nuestros contemporáneos. Incluso el genio más grande no progresaría si pretendiese confiar sólo en sus propios recursos. Sin embargo, hay muchos que no quieren comprender esta verdad y pasan la mitad de su vida palpando en las tinieblas con sus fantasías de originalidad. He conocido artistas que blasonaban de no haber tenido maestro y decían deberlo todo a su propio genio. ¡Insensatos! ¡Como si todo lloviese de arriba! ¡Como si el mundo entero no empujase y guiase todos sus pasos y no se sirviese, incluso, de ellos, a pesar de su necedad! Permítaseme hablar de mi mismo y con toda modestia decir lo que siento. Es verdad que, durante mi larga vida, he realizado mAs de una cosa de que podría jactarme; pero si quiero ser sincero, ¿qué hubo que fuese en realidad personalmente mío síno la capacidad y el deseo de ver, de oír, de discernir y escoger y animar con algo de mi espíritu lo que había visto y oído, para reproducirlo luego con cierta habilidad? No es, en absoluto, a mi propio saber a quien debo mis obras, sino a millares de cosas y personas extrañas a mi, que me han proporcionado los materiales para ellas. Sabios y necios, espíritus claros y espíritus obtusos, la juventud, la infancia y la edad madura: todos me han confesado su modo de ver y de pensar, me han manifestado cómo vivían y trabajaban y qué caudal de experiencia habían atesorado. No me cabía, pues, otra cosa que tomar y cosechar lo que otros habían sembrado para mí. En el fondo, es una especie de locura el preguntarse si tiene uno de si mismo lo que posee o si lo ha recibido de otros, y si obra uno por sí mismo o por medio de otros. Lo esencial es estar en posesión de una gran voluntad y de la habilidad y perseverancia necesarias para realizarla; lo que no sea esto, no tiene importancia.[132]
Nosotros hacemos siempre pie en los predecesores, y precisamente por esto es falaz y contradictorio el concepto de cultura nacional, puesto que nunca estamos en situación de señalar una línea fronteriza entre lo que hemos adquirido por nuestras propias fuerzas y lo que hemos tomado de los demás. Toda idea, sea religiosa, ética, filosófica, científica o artística, ha tenido sus precursores, quienes le han abierto el camino y sin los cuales sería incomprensible, y en la mayoría de los casos es absolutamente imposible descubrir sus primeros principios; y es que a su desarrollo han cooperado pensadores de casi todos los países y pueblos.
Tomemos como ejemplo dos doctrinas de gran profundidad y que, con sus principios básicos, pusieron en conmoción todas las concepciones de su tiempo: el sistema cósmico de Copérnico y el evolucionismo darwiniano. No sólo transformaron fundamentalmente ambos las opiniones de la humanidad sobre la estructura del mundo y sobre el desarrollo de la vida en él, sino que produjeron una verdadera revolución en otros terrenos del pensamiento humano y perturbaron el orden por el que se regían las ciencias físicas y fisiológicas. Pero los nuevos conocimientos tampoco hicieron aquí sino desbrozar sucesivamente el camino, hasta que, en el transcurso del tiempo, el material acumulado llegó a ser tan denso que una inteligencia genial logró sacar de él las necesarias consecuencias y fundamentar y dar cuerpo a las nuevas concepciones.
Hasta qué época remotísima se remonta en la historia la hipótesis de que la Tierra gira alrededor de su eje y con los demás planetas alrededor del Sol, es cosa que no se ha investigado nunca, y Albert Einstein, el famoso fundador de la teoria de la relatividad, observó con razón que, especialmente al tratarse de los principios fundamentales de la física, se tropieza siempre con uno más primitivo, de modo que resulta casi imposible perseguir la línea del descubrimiento hasta llegar a su primer comienzo. Y aunque, por regla general, se está conforme en considerar a Aristarco de Samos como el primer gran precursor del sistema copernicano del mundo, siempre queda en pie la suposición de que Aristarco ha podido beber en fuentes egipcias.[133] Contra esta apreciación no se puede poner reparo ninguno, puesto que hasta ahora ha sido confirmada siempre por la historia de cada nuevo invento o descubrimiento. Ni siquiera del cerebro más genial nace idea alguna nueva y acabada, como Minerva de la cabeza de Júpiter; es, pues, indiscutible que la idea de un sistema cósmico heliocéntrico pudo surgir a modo de presagio, mucho antes que en Copémico, en la cabeza de algún atrevido pensador, hallando luego en algunos una razón o una serie de motivos más o menos convincentes. El erudito italiano Schiaparelli expuso esto en forma muy precisa en su escrito I precursori del Copérnico.
Que los griegos, en sus progresos astronómicos y físicos, se aprovecharon en gran manera de los conocimientos de los babilonios y egipcios, es cosa de la cual hoy no se duda, resultando de interés muy secundario la cuestión de si el filósofo jónico Tales de Mileto fue o no, en realidad, discípulo del pensador babilónico Beraso. De lo que no cabe dudar es de que entre Grecia y los países del Oriente existieron estrechas relaciones que también en el terreno del espíritu han sido fecundas. Asi, Pitágoras refiere de sí mismo que viajó por el Oriente y Egipto y que allí adquirió gran parte de sus conocimientos de astronomia y matemáticas. En realidad, la escuela de los pitagóricos se distinguió por su audaz concepción de la estructura del universo: del pitagórico Filaos dice Plutarco que, según su doctrina, la Tierra y la Luna se mueven en un circulo oblicuo alrededor del fuego central.
Pero de Aristarco de Samos se sabe; precisamente, que desarrolló la doctrina de un sistema cósmico heliocéntrico, y aunque lo que escribió sobre esto, desgraciadamente, se ha perdido, sin embargo se pueden ver en Plutarco y en el Arenario de Arquímedes algunas someras indicaciones sobre sus teorias, de las que se desprende que sostenía el principio de que la Tierra giraba sobre su propio eje y juntamente alrededor del Sol, que era su centro, mientras que las estrellas y el mismo sol estaban inmóviles en el espacio. Ignoramos qué área de difusión alcanzaron tales doctrinas; pero se comprende fácilmente que los partidarios del sistema geocéntrico, que colocaba a la Tierra en el centro del mundo, habían de ser los más, pues la apariencia parecía favorecerles. Sin embargo, también el célebre sistema del alejandrino Ptolomeo, tal como él mismo lo expuso en su Almagesto y lo profesaron los hombres de ciencia por espacio de siglo y medio, tuvo sus precursores, y no fue sino la conclusión de la gran obra que Hiparco de Nicea comenzara trescientos años antes. Por su parte, también Hiparco habia tomado en préstamo no poco de su doctrina de los astrólogos caldeos.
Ahora bien, si el sistema cósmico de Ptolomeo logró subsistir tan largo tiempo sin hallar oposición, lo debió principalmente a la influencia de la Iglesia. La religión había elevado la Tierra a la categoria de centro de toda creación, y al hombre a la categoría de fin y coronamiento de esta creación y de imagen y semejanza de Dios; no era, pues, decoroso para la Iglesia que la Tierra perdiese su situación preponderante de centro del Universo y se viese obligada, como los demás planetas, a circular alrededor del Sol. Una tal interpretación era inconcebible para el espíritu religioso de la época y podía dar margen a consecuencias peligrosas. Así se explica también por qué la Iglesia luchó tanto tiempo y tan encarnizadamente contra la teoría de Copérnico. Tan rudo fue este empeño que en la misma Roma, hasta la resolución tomada por los cardenales de la Inquisición y sancionada por Pío VII en septiembre de 1832, estuvo prohibida la impresión o pública difusión de cualquier libro en el que se apoyase la doctrina del sistema cósmico heliocéntrico. No se puede, naturalmente, determinar cuántos fueron los secretos enemigos del sistema de Ptolomeo durante el largo tiempo de su ilimitado predominio en el terreno científico. Lo que sí consta es que, bajo la influencia de las obras de los antiguos, transmitidas las más de ellas a los pueblos europeos por conducto de los árabes, se desarrolló, sobre todo en las ciudades de Italia, un nuevo espíritu que se sublevó contra la autoridad de Aristóteles y de Ptolomeo. Audaces pensadores como Domenico María Novara (1454-1504) iniciaron a sus discípulos en las doctrinas Pitagóricas y desarrollaron las ideas de una nueva estructura del Universo. Copérnico, que precisamente por aquellos años hacía sus estudios en Bolonia y Padua, abrazó enteramente los principios de esta nueva corriente espiritual que le dió, sin duda, el primer impulso para el desarrollo de su teoría. De hecho, pese a todo, había sentado los fundamentos de la misma ya en los años 1506-1512 y completó luego su labor científica en su magistral obra Sobre la revolución de los cuerpos celestes, publicada en 1543. A esta obra le había precedido otra, hacia largo tiempo desaparecida, titulada Breve compendio sobre los supuestos movimientos celestes, que el erudito Curtze sacó del olvido y publicó en 1870. Así, pues, aunque la idea del sistema heliocéntrico no fue propiamente original de Copémico, le pertenece indiscutiblemente el mérito de haber desarrollado y fundado la nueva interpretación según principios científicos.
En sus célebres siete tesis sostenía Copérnico que existe un solo centro para los astros y sus órbitas; que el centro de la Tierra no es el centro del Universo, sino únicamente el centro para la órbita lunar y para su propia gravedad; que todos los planetas giran alrededor del Sol, el cual ocupa el centro de sus órbitas; que la distancia de la Tierra al Sol, comparada con la inmensidad del firmamento, es más pequeña que el radio terrestre en comparación con la distancia de la Tierra al Sol y, por tanto, desaparece ante la magnitud del firmamento; que lo que a nosotros nos parece movimiento en el cielo, no deriva de él, sino de un movimiento de la Tierra, pues ésta, con todo lo que la rodea, da diariamente una vuelta alrededor de sí misma, conservando sin embargo sus dos polos la misma dirección, mientras que el firmamento permanece inmóvil hasta su extremo limite; que lo que a nosotros nos parece movimiento del Sol, no deriva de este astro, sino de la Tierra y de la órbita de ésta, en la que nos movemos alrededor del Sol, así como los demás planetas, por lo cual la Tierra tiene un movimiento múltiple; que el proceso y retroceso de los planetas no son una consecuencia de su movimiento, sino del movimiento de la Tierra. La pluralidad de los fenómenos celestes se explica, pues, plenamente por el movimiento de la Tierra.
Copérnico, con su nueva teoría, llevó a cabo una obra intelectual como registra pocas la historia; pero con su labor, tan grande, no quedó terminada la soberbia construcción del sistema cósmico heliocéntrico. La doctrina copernicana tuvo desde un principio una hueste de entusiastas partidarios; pero también, y en mayor número, poderosos adversarios; de modo que no logró imponerse sino muy paulatinamente. Donde mejor y más franca aceptación obtuvo fue en Alemania, país en el que la Reforma había desquiciado el poder de la Igiesia; lo cual, sin embargo, no quiere decir que el protentantismo le tuviese especial ápego; antes bien, sucedía todo lo contrario: Lutero y Melanchton se mostraron tan incomprensivos y hostiles para la nueva doctrina como enemigos del Papa. Pero la nueva Iglesia no había tenido suficiente tiempo para recoger y aunar sus fuerzas y no fue, para los osados innovadores, un enemigo tan temible como la Iglesia católica en los países latinos. En Italia, Giordano Bruno, a quien el sistema copernicano sirvió en gran manera para planear su filosofía natural, hubo de pagar su atrevimiento en la hoguera (1600), mientras que Galileo Galilei, el heraldo más genial de la nueva concepción del universo, hubiera sufrido quizá la misma suerte de no haber decidido abjurar la supuesta herejía ante el tribunal de la Inquisición.
La teoría de Copérnico tuvo un impulso poderoso gracias al astrónomo alemán Juan Kepler, el más aventajado discipulo de Tycho Brahe, al que Copérnico debía sin duda mucho. Kepler, en su Astronomia nova y en otra obra posterior, explicó sus tres célebres leyes, con las cuales, con admirable sagacidad y tras prolongados e inútiles ensayos, aportó la prueba matemática de la verdad y precisión del sistema copernicano. El genial pensador, a quien la grandeza intelectual no pudo protegerle contra la más cruda indigencia, demostró a sus contemporáneos que las órbitas de los planetas no representan verdaderos círculos, sino elipses, las cuales, sin embargo, se diferencian poco de los círculos propiamente tales; pero, sobre todo, demostró cómo por el período de revolución de los planetas alrededor del Sol se podía calcular su distancia, y en qué relación se hallaba la velocidad de sus movimientos en los diversos puntos de su órbita con su distancia del Sol. Kepler columbró ya la gran unidad de las leyes cósmicas que desarrolló luego Newton de modo tan genial.
Casi por el mismo tiempo, pero independientemente de Kepler, logró Galileo Galilei, de Pisa, penetrar en el funcionamiento de las fuerzas mecánicas y establecer las leyes de la caída de los cuerpos, de la oscilación del péndulo y de los lanzamientos, con lo cual pudo responder a todos los reparos físicos contra el sistema heliocéntrico; pero también en este terreno tuvo algunos precursores, pues ya en 1585 el ginebrino Miguel Varo había reconocido claramente la íntima dependencia de las leyes mecánicas, y Simón Stevin, de Brujas (1548-1620), había intentado, independientemente de él, fundar de modo práctico el principio de dichas leyes. Fuera de estos dos, hubo otros pensadores aislados que, con mayor o menor éxito, trabajaron en el mismo terreno. Desde que se empezó a interpretar los diarios de Leonardo de Vinci, se vió con mayor claridad que de este talento verdaderamente universal habían tomado muchas cosas Galileo y otros, por ejemplo la ley de la gravedad, la teoría ondulatoria, y algunas más.
Con ayuda del telescopio, por él construído, logró Galileo hacer gran número de importantes descubrimientos en el espacio. Así, con el descubrimiento de los satélites de Júpiter dió una clara demostración de que había cuerpos celestes que no circulaban alrededor de la Tierra. Pero la invención del telescopio condujo a toda una serie de descubrimientos análogos, realizados en varios países y que no tenían entre sí ninguna relación de dependencia. Limitémonos a recordar las observaciones del jesuita de Ingolstadt, Cristóbal Scheiner, de Juan Fabricius, de Oestel (Frisia), y del inglés Tomás Harriot, de Isleworth.[134]
Después que Kepler, por medio de sus tres leyes, hubo determinado matemáticamente los movimientos en el espacio y después de haber formulado Galileo los principios generales de la gravitación, tal como se manifiesta en la Tierra, quedó la duda de si dichas leyes obraban no sólo en nuestro planeta, sino también en el Universo todo y si determinaban los movimientos de los cuerpos celestes. Ya Francis Bacon (1561-1621), al que se ha dado el sobrenombre de padre del método inductivo, soñó con el advenimiento de una era en la que había de ser permitido al espíritu humano referir todo lo que sucediese en el espacio a las mismas leyes unitarias de la física.
Fue el genial matemático y naturalista inglés Isaac Newton (1642-1727) quien, al formular la llamada ley de la gravedad, contribuyó al triunfo definitivo de las doctrinas de Copérnico y de Kepler. Newton afirmó que la fuerza que hace caer en la tierra a una manzana desprendida del árbol, es la misma que obliga en el espacio a los astros a recorrer sus órbitas. Reconocía Newton que la fuerza de atracción, inmanente en todo cuerpo, aumenta con su masa en grado tal que un cuerpo doblemente pesado atrae a otro con doble fuerza. Descubrió además que la fuerza de atracción de un cuerpo disminuye o aumenta con su mayor o menor distancia de otro cuerpo, y que esto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia; y que por lo mismo que ésta del Sol, es atraído por el Sol sólo con una cuarta parte de su fuerza, un cuerpo de la magnitud de la Tierra y que está a doble distancia.
Newton redujo esta proporción a una fórmula determinada. Valiéndose del cálculo infinitesimal —método matemático que hace posible el cómputo con cantidades infinitamente pequeñas y que el matemático inglés había ideado casi al mismo tiempo que el filósofo alemán Leibnitz—, logró dar, en su famosa obra Principia Mathematica, la prueba de la verdad de su descubrimiento, con lo cual tanto el sistema heliocéntrico de Copérnico como las tres leyes de Kepler tuvieron su mejor confirmación. Desde entonces la ley llamada de Newton sirvió de base a todos los cálculos astronómicos.
Ahora bien: el genial descubrimiento de Newton, que había tenido tan conocidos precursores como Edmund Halley, Robert Hooke, Cristopher Wren y otros, todos los cuales habían estudiado el problema de la fuerza de gravedad, no fue en manera alguna un proceso terminal; antes bien, como todo gran descubrimiento, dió nuevo impulso para ulteriores investigaciones y observaciones. En los resultados de la teoría newtoniana tuvieron su base las brillantes producciones del célebre matemático Leonard Euler, de Basilea, y de los dos franceses Alexis Clairvault y Juan le Rond d’Alembert. Cabe también mencionar aquí al astrónomo danés Olaf Romer, que ya en 1675, o sea antes de la publicación de la magistral obra de Newton, con ocasión de un eclipse de los satélites de Júpiter, había emprendido una medición de la luz, apoyándose en el sistema de Copérnico.
El descubrimiento newtoniano fue un poderoso impulso para otros muchos, los cuales allanaron el camino a aquella gran concepción científica que el astrónomo francés Pierre Laplace (1749-1827) expuso en sus dos obras: Exposition du systeme du monde y Traité de la mécanique céleste, dando así una explicación de la formación de nuestro planeta, en la que atribuía a la eficiencia de las fuerzas puramente físicas todos los fenómenos ocurridos en el espacio. La teoría newtoniana no fue tampoco a modo de clave o piedra angular del edificio de la nueva concepción del universo; antes bien, dejó margen a la rectificación, ampliación y complementación que realizaron hombres eamo Friedrich Gauss, J. L. Lagrange, P. A. Hansen, A. L. Caúchy, J. C. Adams, S. Newcomb, H. Dylden, F. Tisserant y gran número de sabios de todos los países.
De manera análoga se desarrolló la astrofísica, que durante el siglo precedente había tomado tan poderoso empuje. Antes que el genio de Gustav Kirchhoff lograse determinar, con el descubrimiento del análisis espectral, la constitución química del cuerpo solar, ya habían estudiado este problema gran número de pensadores e investigadores de varios países, como W. H. Wollaston, José Fraunhofer, W. A. Miller, L. Foucault, A. J.. Angstrom, Balfour Stewart, G. Stokes y otros muchos, en cuyos experimentos se basó Kirchhoff, ampliándolos de un modo genial y reuniéndolos luego sintéticamente. Por otra parte, el descubrimiento del análisis espectral abrió el camino a gran número de invenciones nuevas y a descubrimientos que a causa de su magnitud no pueden ser mencionados siquiera aquí.
Es, pues, indiscutible que en la formación y desarrollo del moderno cuadro de la vida del Universo colaboraron espíritus geniales de todos los países y de los cuales únicamente los nombres más conocidos pueden ser mencionados brevemente aquí. La misma teoría de la relatividad, de Albert Einstein, con la cual logró tan magníficamente descubrir el secreto de la órbita de Mercurio, no hubiera sido posible sin esos innumerables trabajos previos. Hagan cuanto les parezca los empedernidos e incorregibles fanáticos del fascismo por deducir de los retratos de Copérnico, Galileo y Laplace que estos hombres pertenecían a la raza nórdica; nadie les envidiará un juego tan infantil. Allí donde habla el espíritu, desaparecen la nacionalidad y la raza, como la paja ante el viento, y sería insensata osadía someter a examen, por su contenido nacional, una idea sociológica, una religión o un conocimiento científico, o bien juzgar a sus autores o fautores a tenor de las características raciales.
Hemos visto cómo contribuyeron al triunfo del sistema heliocéntrico polacos, italianos, alemanes, franceses, ingleses, daneses, suecos, holandeses, belgas, suizos, etc. De su trabajo común nació aquella creación espiritual en cuyo desarrollo colaboró todo el mundo y cuyo carácter no lo pueden determinar los credos políticos ni las cualidades específicamente nacionales. Cuando se trata de fenómenos espirituales, sobresale del modo más claro lo universal del pensamiento humano, no siendo capaz de oponérsele barrera alguna nacional, según dijo acertadamente a este propósito Goethe:
No existe el arte patriótico ni la ciencia patriótica: ambas cosas, como todo bien supremo, son patrimonio de todo el mundo y no pueden fomentane sino con la general y libre acción recíproca de todos los vivientes en constante atención a lo que nos ba quedado y conocemos del pasado.
Lo que aquí se ha dicho sucintamente de la doctrina copernicana puede aplicarse en mayor escala, si cabe, a la moderna teoría de la evolución que, en un espacio de tiempo tan sumamente corto, transformó totalmente todos los conceptos e hipótesis tradicionales. Fuera del sistema heliocéntrico, apenas se hallará doctrina que haya ejercido tan profunda y duradera influencia en el pensamiento humano como la idea de un desarrollo evolutivo de todas las formas naturales y de todos los fenómenos vitales bajo la acción del ambiente y de las condiciones exteriores de la vida. La nueva doctrina evolucionista no sólo causó una completa revolución en todos los dominios de las ciencias naturales, sino que además abrió nuevos derroteros a la sociología, a la historiografía y a la filosofía. Más aún, los representantes de la religión, que en un principio habían impugnado ciegamente la idea evolucionista, viéronse pronto obligados a hacerle importantes concesiones y a reconciliarse con ella a su manera. En suma, el pensamiento evolucionista se ha apoderado tan absolutamente de nosotros e influyó en tal grado sobre todo nuestro modo de pensar, que hoy apenas acertamos a comprender que fuese posible una concepción distinta.
Pero esta idea, que hoy nos parece tan evidente, no se implantó en el mundo repentinamente, sino que fue madurando poco a poco, como ha sucedido con todas las grandes conquistas espirituales, hasta que por fin penetró en todos los dominios científicos. No se ha logrado averiguar a qué período de la historia se remontan los primeros postulados de la doctrina evolucionista; consta, sin embargo, que la creencia en una raíz o principio natural de todos los seres tuvo bastante difusión ya entre los antiguos pensadores griegos, y es muy probable que toda la vida intelectual de los pueblos europeos habría tomado muy diversos derroteros si, bajo el dominio de la Iglesia, no hubiesen desaparecido por tanto tiempo las obras de los antiguos sabios, hasta que en forma diluida y sólo en fragmentos pudieron ser transmitidas a los hombres de épocas posteriores, en que circulaban ya ideas totalmente distintas.
Entre los filósofos jónicos, y sobre todo en Anaximenes, se halla la idea de una materia primigenia, dotada intimamente de fuerza generativa y transformadora, que se revela en la aparición y mutación, sobre la tierra, de diversos seres vivientes. Según parece, Empédocles fue el que más hondo penetró en esta idea, pues sostuvo que los varios seres vivientes debian su existencia a mezclas especiales de esa materia primigenia. Este atrevido y original pensador explicaba ya la evolución de los seres orgánicos por la adaptación a su ambiente, y era de opinión que sólo las formas convenientemente dotadas podian subsistir, estando las otras condenadas a desaparecer. También en Heráclito y en los atomistas griegos y hasta entre los epicúreos y otros, se hallan indicaciones de una sucesiva evolución y transformación de todos los fenómenos de la vida, que Lucrecio incluyó después en su célebre poema didáctico, llegando de este modo hasta nosotros. Por lo demás, de la obra de Lucrecio se desprende que los antiguos pensadores no poseian simplemente algunas ideas indeterminadas a las que dieron un sentido que respondia a su propio modo de pensar, sino que disponian de una clara concepción, la cual, aunque a menudo fundada sobre bases insuficientes, no por esto era menos sólida en su esencia.
Con la implantación por el cristianismo de su sistema de dogmas, basado en la leyenda biblica de la Creación y que no toleraba la convivencia con ninguna otra concepción, estos geniales principios de la doctrina evolucionista quedaron relegados durante quince siglos al último término en el campo de la ciencia; pero la idea en si, lejos de desaparecer, renació en la Edad Media con los filósofos árabes Farabi y Avicena, bien que en forma muy especial, fuertemente influida por el neoplatonismo. También tuvo algún desarrollo la doctrina evolucionista en el notable libro Mekor Chaim, del cabalista judio Avicebrón, obra que se tradujo al latín y que en muchos aspectos recuerda al mistico alemán Jacob Böhme, el cual, como es sabido, se acercó bastante a la idea de una eterna evolución de los seres todos del Universo.[135] El escolástico escocés Duns Scoto se aproximó también mucho a la idea de un desarrollo del Universo sobre la base de determinadas leyes físicas.
Bajo el influjo de los grandes descubrimientos de Copérnico, Kepler, Galileo y de otros espiritus superiores de esa época, cobró nueva vida la idea evolucionista. Bernardo Telesio, el gran erudito y filósofo italiano, uno de los primeros que se opusieron a las ideas de Aristóteles, dominantes en toda la Edad Media, en su obra De rerum natura atribuyó toda la vida de la naturaleza a la acción de las leyes mecánicas y explicó todos los fenómenos del cosmos por los movimientos de sus elementos componentes; con lo cual, si no propugnó la idea de una evolución general en la naturaleza, por lo menos se acercó mucho a ella. Pero el que mayor derecho tiene a ser mencionado a este propósito es, sin duda alguna, Giordano Bruno, en cuyo ideario panteísta se dibuja claramente la idea de la evolución. Bruno, que al dar forma a su doctrina se remontó a la filosofía de Demócrito y de los antiguos atomistas, incorporó sus teorías a la concepción cósmica de Copérnico y llegó así —siguiendo siempre las huellas de los epicúreos— a la convicción de que el Universo era ilimitado, idea que Copérnico no conoció, puesto que se imaginaba al mundo limitado por el firmamento de las estrellas fijas. La pluralidad de las formas bajo las cuales se manifiesta la materia, según opinión del gran naturalista italiano, brota de sí misma sin impulso alguno exterior. La materia no es informe —como declaró Bruno—, sino que más bien contiene todas las formas en germen, y puesto que despliega lo que lleva oculto en su seno es, en verdad, madre de la naturaleza y de todo ser viviente.
Otro de los que se apropiaron la doctrina de Epicuro y de los atomistas griegos fue el ffsico y empírico francés Gassendi, quien atribuyó la subsistencia del Universo al juego de los átomos, a los que suponía dotados de una fuerza motriz propia. Gassendi veía en los átomos las primitivas partículas de todas las cosas, afirmando que de ellos se forma todo y, gracias a ellos, todo tiende a su perfeccionamiento. Es interesante observar cuán eficazmente influyeron en el pensamiento de los espíritus superiores las ideas de los antiguos naturalistas griegos, que de repente cobraron nueva vida, ya mucho antes del descubrimiento de Copérnico, hasta el periodo de los enciclopedistas franceses. Así vemos que la obra de Lucrecio, en tiempo de Voltaire y Diderot, andaba en manos de todos los hombres cultos, y fue principalmente la doctrina de los antiguos atomistas la que, según se ha comprobado, hizo cristalizar en inteligencias como Descartes, Gassendi y otros la idea de un devenir gradual como base de toda la vida de la naturaleza. Cabe también mencionar aquí al genial pensador hebreo Baruch Spinoza, que explicaba todos los fenómenos de la vida del Uhiverso por necesidades intrínsecas, y que no sólo comprendió de un modo general las ideas evolucionistas, sino que anticipó algunas de sus hipótesis fundamentales; por ejemplo, el instinto de la propia conservación.
En vísperas de la Gran Revolución, Francia era el centro de una nueva evolución del pensamiento humano, a la que se ha señalado con razón como prolegómeno espiritual de la economía social que después había de ocurrir: las antiguas teorías sobre el mundo y el hombre, el Estado y la sociedad, la religión y la moral, sufrieron una transformación fundamental. La publicación de la célebre Encyclopedie fue a manera de un grandioso ensayo para someter a un detenido examen toda la ciencia humana y reconstruida sobre fundamentos nuevos. Una época como aquélla había de ser sumamente propicia al desarrollo de la doctrina evolucionista, y de hecho se hallan en toda una serie de pensadores de aquella época de fermentación gérmenes más o menos claros de la idea evolucionista, con los cuales fueron fecundadas las ulteriores exploraciones. Maupertius intentó explicar la formación de la vida orgánica por medio de átomos dotados de sentimiento; Diderot, el genio más universal de la época, acometió la empresa de exponer, como una evolución gradual, la formación y ulterior estructuración de las religiones, de los conceptos morales y de las instituciones sociales, terreno en el cual le habían ya precedido pensadores como Bodin, Bacon, Pascal y Vico. Condorcet, Lessing y Herder siguieron derroteros análogos y vieron en toda la historia de la humanidad un constante proceso de transformación, desde las formas inferiores de la cultura a las más complicadas y elevadas.
La Mettrie admitía que nada sabemos de cierto sobre la naturaleza del movimiento y de la materia, pero sostenía que, a pesar de esto, el hombre puede afirmar, en base a las observaciones, que la única diferencia entre la materia inorgánica y la materia orgánica consiste en que la segunda se regula a sí misma, pero que, precisamente por esta causa, necesita de sus fuerzas vitales, y después de muerto el ser viviente se disuelve nuevamente en sus elementos inorgánicos. Como de lo inorgánico sale lo orgánico, así también de éste sale lo espiritual. Según la doctrina de La Mettrie, todas las formas superiores de la conciencia están sometidas a las mismas leyes que rigen la naturaleza orgánica e inorgánica; por eso no señala límite alguno artificial entre el hombre y el animal, viendo en ambos meros resultados de la misma fuerza natural. Robinet llegó a consecuencias análogas y sostuvo que todas las funciones del espíritu son dependientes de las del cuerpo. D’Holbach, sin embargo, en su Systeme de la nature, agrupó estas distintas teorías, y, partiendo de líneas puramente materialistas, desarrolló la idea de una sucesiva aparición de las diversas formas de la vida en base a las mismas leyes naturales unitarias.
En Alemania intentó Leibnitz resistir el materialismo de los pensadores franceses y se expuso varias veces a los ataques de La Mettrie y sus correligionarios; pero su teoría de las mónadas, que tiene evidentes puntos de contacto con los dictados de la moderna biología, le llevó también a la idea de una formación gradual del Universo, según han subrayado a menudo los modernos representantes de la doctrina evolucionista. Más claro que Leibnitz comprendió Kant la idea evolucionista: en su Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels apoyó la teoría de que todo el sistema cósmico se había desarrollado de nebulosas primitivas rotatorias, y que los movimientos caóticos de la materia primigenia fueron tomando sucesivamente trayectorias fijas y permanentes. Kant vió en el Universo el resultado de fuerzas que obran física y mecánicamente, y estaba convencido de que el cosmos se había formado lentamente del caos para, tras de enormes períodos de tiempo, volver a caer en el mismo y empezar de nuevo el proceso, de suerte que el mundo aparece a los ojos del hombre como un constante juego de formación y disolución. También Hegel vió en el gobierno de la naturaleza un ininterrumpido proceso evolutivo, y de una manera metafísica propia, aplicó esta teoría a la historia de la humanidad, y a eso debió principalmente la gran influencia que ejerció en sus contemporáneos. La doctrina evolucionista estaba ya en el ambiente. Rebasaríamos los límites de este trabajo si refiriésemos aquí de qué modo pensadores como Malpighi, Malebranche, Bonnet y otros —cada uno a su manera— favorecieron esta tendencia. Ya en la primera mitad del siglo XVIII la palabra evolución andaba usualmente en boca de los hombres de ciencia, lo cual prueba una vez más que la idea del evolucionismo iba tomando carta de naturaleza en los círculos científicos.
Entre los precursores de la moderna teoría evolucionista, tal como la expusieron Darwin y sus numerosos discípulos, merece especial mención el naturalista francés Buffon: sus concepciones tienen extraordinario valor, no tanto como producto de consideraciones filosóficas; cuanto como resultado de ensayos prácticos y de una seria labor de investigación. Buffon fue uno de los hombres de más talento en su época y muchas de sus sugerencias no fueron debidamente reconocidas hasta mucho después. Su Historia Natural no fue solamente un ensayo de gran envergadura para una explicación racional de la vida del Universo, sino que a la vez desarrolló en otros muchos dominios una multitud de ideas fecundas para la ciencia. Así, con ejemplos prácticos, demostró que, concurriendo múltiples causas, pueden producirse transformaciones en las especies animales y vegetales, y esto lo expuso en el mismo sentido que ulteriormente Darwin. Reconoció también Buffon que el progreso evolutivo no tiene nunca un término definido, y de ello dedujo que la ciencia, valiéndose de ensayos y observaciones, puede afirmar con toda seguridad la exactitud de ciertos fenómenos de la naturaleza. Se comprenderá fácilmente, de lo dicho, por qué un hombre de tan brillantes dotes de inteligencia y comprensión como las que adornaban a Buffon ejerció tan fuerte influencia en pensadores como Goethe, Lamarck y Saint-Hilaire.
Al alborear el siglo XIX, la idea evolucionista se había abierto universalmente camino en todos los espíritus exentos de prejuicios. Su más preclaro representante en dicha época fue Goethe, en cuya genial personalidad se hermanaban a maravilla la visión profética del poeta y el agudo y sereno talento propio del investigador. Goethe, a quien Buffon había inspirado la afición al estudio de las ciencias naturales, ya en su obra Über die Metamorphose der Pflanzen, publicada en 1790, desarrolló ciertas ideas que encuadraban del todo en la concepción científica de la teoría de la descendencia. Así, al atribuir la formación de todos los órganos de una planta a la metamorfosis, o sea, a la modificación de un solo órgano, la hoja —idea que vuelve luego a figurar en Lamarck— hizo Goethe extensivo el mismo pensamiento al mundo animal, y en su Wisbeltheorie (Teoría de las vértebras) nos dió una brillante prueba de su gran capacidad de observación. Su teoría de las transformaciones geológicas de la superficie del globo contiene también muchas ideas que luego aplicaron y desarrollaron Lyell y Hoff en sus trabajos ciendficos.
Precursor especial de la doctrina evolucionista fue Erasmo Darwin, el abuelo de Carlos Darwin. Inspirado sin duda por Lucrecio, en su vasto poema didáctico Zoonomia intentó explicar, según las ideas evolucionistas, la formación del Universo y el origen de la vida y emitió varios pensamientos que se acercan maravillosamente a nuestra concepción evolucionista moderna.
El naturalista alemán Treviranus, en su obra Biologie: oder die Philosophie der lebenden Natur (publicada en 1802-1805), sostuvo que todos los seres vivientes de categoría superior eran resultado de la evolución de un reducido número de arquetipos o formas primitivas, y que toda forma viviente debe su existencia a influencias físicas que únicamente se distinguen entre sí por el grado y la dirección de su eficacia. Lorenz Oken, contemporáneo de Goethe, si bien con absoluta independencia de éste, desarrolló la teoría según la cual la cubierta craneana es un conjunto de vértebras y una simple continuación de la columna vertebral, y afirmó que todo ser viviente es un compuesto de células y que toda la vida orgánica terrestre es producto de un protoplasma. Oken intentó, ya en su tiempo, establecer una nueva división de la fauna y la flora mundiales sobre la base de su descendencia.
Esta larga serie de pensadores de todos los países, a los que con razón se puede llamar precursores del moderno evolucionismo, tuvo en el zoólogo francés Lamarck el más elevado y eficaz coronamiento. En su Philosophie zoologique, publicada en 1808, recopiló, junto con las suyas, las ideas más o menos elaboradas de sus predecesores y les dió determinada base científica; impugnó la doctrina de la invariabilidad de las especies y explicó que, si nos parecen inmutables, es únicamente porque el proceso de su transformación abarca largos períodos de tiempo que nosotros, dada la breve duración de la vida humana, no podemos alcanzar con nuestra inteligencia. A pesar de esto, tales transformaciones, dice, son indiscutibles y su desarrollo está condicionado por los cambios de clima, de nutrición y otras circunstancias del ambiente.
No son los órganos, esto es, la naturaleza y estructura de las partes corporales de un animal —dice Lamarck—, lo que ha dado origen a los hábitos y capacidades especiales de éste; por el contrario, sus hábitos, su modo de vida y las condiciones en que hubieron de vivir los individuos de que procede, son los que, andando el tiempo, determinaron su estructura física y el número y disposición de sus órganos.
La gran reacción que se sintió en toda Europa a raíz de las guerras napoleónicas, y que en tiempo de la Santa Alianza, de siniestra memoria, no sólo ejerció nn sofocante influjo en todos los órdenes de la vida política y social, sino que además dividió en banderías y partidos a los pensadores y hombres de ciencia, puso al desarrollo posterior de la doctrina evolucionista un valladar que fue menester romper antes de que se pudiese soñar siquiera en nuevos progresos en este sentido. El arte, la ciencia y la filosofía cayeron bajo el anatema de los espíritus reaccionarios, y era necesario que surgiese en Europa un nuevo espíritu para que cobrasen nuevo vigor y vida las ideas evolucionistas. Escasos fueron los chispazos de luz en aquel largo período de estancamiento de las corrientes espirituales, y aun los pocos que hubo apenas fueron advertidos. Así, ya en 1813, el erudito inglés W. C. Wells expuso con bastante claridad la idea de la selección natural, diciendo que la tez de color obscuro hace que el hombre pueda evitar más fácilmente los peligros del clima tropical, y deducía, en consecuencia, que primitivamente los únicos individuos que pudieron habitar en las regiones tropicales fueron aquellos a quienes la naturaleza, sea por la causa que fuere, había favorecido con tez de color obscuro. Por lo demás, en sus investigaciones se limitó Wells a determinar tipos y no hizo ensayo alguno para comprobar el valor general de estas ideas.
El acontecimiento más trascendental en este tenebroso periodo fue la obra de Charles Lyell, Principies of Geology, que vió la luz pública en 1830 y tuvo una importancia fundamental para la posterior estructuración del evolucionismo. En ella impugnaba el geólogo británico la teoría de las catástrofes de Cuvier, cuya autoridad en ciencias naturales había sido hasta entonces indiscutible; y declaraba que todos los cambios de la superficie del globo no habían obedecido a repentinas catástrofes, sino que eran debidos a la incesante acción de las mismas fuerzas que aun hoy actúan sin interrupción en el Universo. Esta teoría, que ya Goethe había sostenido, fue el indispensable avance de todo el ideario histórico-evolucionista, ya que sólo así era lógica y científicamente concebible la idea de una sucesiva transformación de las especies, de modo que se adaptasen a las lentas variaciones experimentadas por la corteza terrestre.
El mismo año en que la obra de Lyell vió la luz pública, tuvo lugar en la Academia de Ciencias de París la memorable discusión entre Cuvier y Geoffroy-Saint-Hilaire, que Goethe, no obstante su avanzada edad, siguió con vivísimo interés. Cuvier sostenía la doctrina de la constancia de las especies, mientras que Saint-Hilaire pretendía demostrar su variabilidad por la adaptación a las condiciones del ambiente. Pero el espíritu de la época le era adverso, y Cuvier, a los ojos del mundo científico, salió vencedor en la docta contienda, en la que no dejó de expresar algunas vulgaridades. De su parte estaba toda la pléyade de especialistas científicos, que no sentían sino desprecio y escarnio para sus adversarios. Pareció como si el evolucionismo hubiese sufrido el golpe de gracia, pues la doctrina de Cuvier apenas tuvo quien la combatiese durante los tres decenios subsiguientes. Incluso después de publicada la sensacional obra de Darwin, las autoridades científicas en Francia, Alemania y otros países. se negaron a dar beligerancia de ninguna especie a las ideas allí expuestas, y transcurrió largo tiempo antes de que se decidiesen a un estudio serio de la nueva doctrina. Tampoco mereció atención alguna la idea de una selección natural entre los seres orgánicos, que el explorador inglés Patrick Matthew explayó en un apéndice a un libro sobre arquitectura naval y cultura indígena. La idea evolucionista pareció en realidad haber muerto. En efecto, el pensamiento científico no recobró el libre uso de su derecho sino cuando fueron un hecho el ocaso de la reacción política y social en Europa y la bancarrota de la doctrina de Hegel. Entonces fue cuando la doctrina evolucionista surgió a nueva vida, hallando animosos defensores, aun antes de la aparición de la obra de Darwin, en hombres como Spencer, Huxley, Vogt, Büchner y otros.
Sin embargo, la doctrina evolucionista no obtuvo el triunfo definitivo hasta el año 1859, con la gran obra de Darwin sobre The origin of the species by means of natural selection, a propósito de la cual hay que tener en cuenta que Darwin no era un sabio especializado, en el verdadero sentido de esta frase, sino que cultivaba las ciencias naturales como si dijéramos por puro dilettantismo. Nos encontramos, pues, ante el mismo fenómeno que tantas veces se ha podido observar en los grandes descubrimientos y en las conquistas del espíritu, que han producido verdaderas revoluciones en la humanidad; es decir, ante una prueba de que la autoridad en todos los terrenos conduce a la fosilización y a la esterilidad, mientras que el libre desarrollo del pensamiento es siempre un rico manantial de energías creadoras.
Al mismo tiempo que Darwin, el zoólogo inglés Alfred Russell Wallace, con sus exploraciones en Borneo, obtuvo análogos resultados. Russell Wallace expuso la doctrina de la selección natural, en sus rasgos generales, del mismo modo que Darwin; pero éste, en su prolongada labor de exploración, había recogido tal cantidad de material y lo había clasificado y elaborado de manera tan genial, que Wallace desistió humildemente de su empeño y cedió a su amigo, sin envidia, la primacía.
Darwin, con los resultados de sus grandes experiencias y con el abundante material que recogió, sobre todo en su memorable viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle (1831-1836), puso cuidadosamente manos a la obra y, ante todo, procuró huir de todas las generalizaciones que no pudiesen formularse sin reparo alguno. Así transcurrió casi un cuarto de siglo antes de dar a la publicidad su trabajo. Entretanto, no había ahorrado ningún esfuerzo; entró en comunicación con los especialistas en zootecnia y con los campesinos y granjeros, para conocer sus experiencias. Los ensayos en animales domésticos y en plantas de cultivo por medio de la cría artificial, le confirmaron cada vez más en el convencimiento que había adquirido de que en la naturaleza tienen lugar procesos análogos que conducen a la formación de nuevas especies. De este modo pudo, con toda seguridad, dar a conocer al mundo los resultados de sus largos estudios y documentar sus deducciones con inagotable material de hechos positivos.
Darwin llegó al convencimiento de que la variación de las especies en la naturaleza no constituye ninguna excepción, sino que es regla general. Sus observaciones le habían demostrado que todas las especies afines proceden de un arquetipo común y que las diferencias existentes entre ellas han sido obra de la variación de las condiciones de vida ocurridas en el transcurso del tiempo, por ejemplo, en el cambio de ambiente, alimentación y clima. Esta teoría la apoyó principalmente con investigaciones embriológicas, demostrando que las diferencias entre los embriones de diversas especies animales son mucho menores que las que se observan entre los individuos desarrollados. En este terreno fue de gran importancia el descubrimiento de que los órganos que sirven para iguales funciones, aunque en las especies adquieren luego una forma del todo distinta, en el embrión tienen formas completamente iguales, con lo cual se ve bien que las varias especies son originarias de un arquetipo común. Los cambios que aparecen después son transmitidos gradualmente a la descendencia, de manera que toda la serie de cualidades adquiridas se vuelve a encontrar en el embrión.
Darwin reconoció que la adaptación de los diversos seres vivientes a sus respectivos ambientes era una de las más importantes leyes de la vida, y que las especies y los individuos, en la llamada lucha por la existencia, se defienden tanto más fácilmente cuanto mayor es su capacidad de adaptarse a las condiciones del ambiente que les rodea. De este modo la teoría de la descendencia y la doctrina de la selección natural vinieron a ser las piedras angulares del moderno evolucionismo, al que abrieron vastísimas perspectivas en todos los terrenos de la investigación humana. Sin ellas no hubieran sido posibles las brillantes conquistas de la moderna antropología, de la fisiología, de la psicología, de la sociología, etc. La impresión que produjo la obra de Darwin fue avasalladora. El pensamiento evolucionista había sido tan extraño a la humanidad culta en los largos años de la reacción política y espiritual, que la mayor parte de los hombres de ciencia lo reputaban como una fábula. El que quiera darse cuenta de la poderosa eficacia de la doctrina darwiniana en aquella época, vea cómo hablaban de ella notables investigadores que a la sazón brillaban en el campo científico. Weismann, en sus Vorträge über die Deszendenztheorie, dice:
De la eficacia del libro de Carlos Darwin, sobre el origen de las especies, sólo puede formar exacto concepto el que sepa cuán totalmente alejados estaban de los problemas generales los biólogos de aquella época. Lo único que puedo decir es que los jóvenes de entonces, los estudiantes de quince años de edad, ni siquiera adivinábamos que hubiese una doctrina evolucionista, ya que nadie nos hablaba de ella, y en las lecciones no era mencionada. Era como si todos los profesores de nuestras universidades hubiesen bebido en las aguas del Leteo y olvidado completamente que en otro tiempo se había discutido algo parecido, o también como si se avergonzasen de tales extralimitaciones filosóficas de las ciencias naturales y quisiesen proteger a la juventud de cosas tan peligrosas.
Darwin, en su primera obra, dejó intacta con toda intención la cuestión relativa al origen del hombre; pero era postulado esencial de su doctrina que el hombre no podía formar una excepción en la naturaleza. Así, pues, simplemente por lógica deducción, investigadores tan eminentes como Thomas Huxley y Ernst Haeckel sacaron de los conocimientos recién adquiridos las inevitables consecuencias, clasificando al hombre como eslabón de la larga cadena de la vida orgánica. Con esto los adversarios del darwinismo se irritaron aún más contra la nueva doctrina, sobre todo al publicar Huxley su libro Evidence as to Man’s Place in Nature; pero no hubo ya obstáculo capaz de cerrar el paso al pensamiento en su victoriosa carrera. El propio Darwin, ya en 1871, en su gran obra The Descent of man and Natural Selection in Relatíon to Sex había tomado posición ante el discutido problema y contestó en el sentido de su primera gran obra.
De este modo la doctrina del gran pensador inglés no tuvo limitación ni término alguno, como tampoco lo había tenido la de Copérnico en su tiempo; más bien tendía a expandirse y, en efecto, dió pie a un sinnúmero de nuevas sugestiones y consideraciones, gracias a las cuales se corrigieron algunas ideas de Darwin, mientras que otras fueron objeto de mayores desarrollos. Por lo demás, Darwin comprendió bien que su doctrina necesitaba todavía bastante elaboración; sabía perfectamente que también las ideas están vinculadas a ciertos procesos de desarrollo. Según esto, la noción de la selección natural, tal como la habían expuesto Darwin y Wallace, andando el tiempo sufrió gran número de modificaciones, en virtud de las cuales su importancia, en comparación con otros factores que colaboran en la variación de las especies, obtuvo el lugar que le correspondía. Gracias a la doctrina darwiniana de la evolución, pudo Spencer demostrar que las innumerables especies animales y vegetales que pueblan la tierra son producto del desarrollo de unos pocos organismos simples, y Haeckel logró ir más allá estableciendo un árbol genealógico para todo el reino animal, incluso el hombre. En su Natürliche Schöpfungsgeschichte, dió especial importancia el sabio alemán a la ley biogenética fundamental, según la cual el desarrollo individual de un ser viviente es, en gran escala, una breve recapitulación, rápidamente realizada, de todas las metamorfosis por las que ha pasado en el decurso de su evolución natural toda la línea de ascendientes de la especie de que se trata, metamorfosis condicionadas por las funciones fisiológicas de la herencia (reproducción) y de la adaptación (nutrición). Estas nuevas ojeadas a los procesos evolutivos sirvieron de base a toda una serie de nuevos conocimientos en los diversos dominios de la observación científica, que ensancharon notablemente las fronteras del saber humano.
Darwin y Wallace creyeron haber hallado en la selección mecánica de los mejores una explicación suficiente de las variaciones de las formas vitales, y eran de opinión que esa selección se realizaba en base a una constante lucha entre las diversas especies y hasta dentro de una misma especie, y que en este proceso perecían las especies e individuos débiles y únicamente podían sostenerse los fuertes. Sabemos que Darwin, en el desarrollo de esta teoría, se vió fuertemente influido por la lectura del libro de Malthus sobre el problema de la población. Después estudió de cerca esta opinión y, especialmente en su obra acerca del origen del hombre, llegó a resultados totalmente distintos; pero la teoría de la lucha por la existencia en su primera y parcial exposición ejerció poderosa influencia en gran número de preclaros investigadores, especialmente en los fundadores del llamado darwinismo social. Cundió la costumbre de concebir la naturaleza como un inmenso campo de batalla en donde los débiles son hollados sin compasión por los fuertes, y, de hecho, se creía que, dentro de cada especie, tenía lugar una especie de guerra civil condicionada por las necesidades de la ley natural o física. Hubo un número bastante importante de hombres de ciencia, entre ellos Huxley y Spencer, que al principio consideraban la sociedad humana a la luz de esta hipótesis y estaban íntimamente convencidos de haber encontrado las huellas de una ley natural de vigencia general. Así, la teoría de Hobbes, guerra de todos contra todos, pasó a ser un fenómeno inalterable de la naturaleza, que no podía modificarse por consideración ética alguna; y los partidarios del darwinismo social no se cansaron de repetir las palabras de Malthus de que en el festín de la vida no hay lugar para todos los comensales.
Este modo de pensar, indudablemente, se apoyaba, en gran parte, en la orientación civil de los hombres de ciencia, pero sin penetrar de hecho en su conciencia. La sociedad capitalista había hecho del principio de la libre competencia el punto de apoyo de su economía; lo cual, por lo demás, era más simple que ver en él únicamente una extensión de la misma lucha que, en opinión de muchos preclaros darwinianos, se veía por dondequiera en la naturaleza y de la que tampoco el hombre podía zafarse. Así llegó a justificarse toda suerte de explotación y opresión del ser humano, cohonestándolas con el sofisma de la inexorable y soberana ley de la naturaleza. Huxley, en su conocido escrito Struggle for Existence and Its Bearing upon Man, mantuvo sin vacilación, y arrostrando todas sus consecuencias, este punto de vista, y al hacerlo no se percató de que, involuntariamente, forjaba para la reacción social un arma que, llegada la ocasión, le serviría de recurso intelectual en su defensa. Los pensadores de ese periodo tomaron estas cosas muy en serio, tanto más cuanto que la mayor parte de ellos estaban tan firmemente convencidos de esa inexorable lucha en la naturaleza que la daban por supuesta sin tomarse el ttabajo de comprobar seriamente el fundamento de tal hipótesis.
Entre los representantes de la doctrina darwiniana había a la sazón muy pocos que dudasen del fundamento y exactitud de esta teoría, distinguiéndose sobre todo el zoólogo ruso Kessler, quien ya en 1880, en un Congreso de naturalistas, celebrado en la capital de Rusia, expuso que en la naturaleza, junto con la brutal lucha a muerte, imperaba otra ley, la del mutuo apoyo de las especies que vivían en sociedad, ley que contribuye substancialmente a la conservación de la raza. A este postulado, que Kessler no hizo sino aludir, dió luego forma Pedro Kropotkin en su conocida obra El apoyo mutuo, un factor de la evolución. Kropotkin, apoyándose en los abundantes hechos que había recogido, demostró que la noción de la naturaleza como campo ilimitado de batalla era simplemente un cruel y desgarrador cuadro de la vida que no coincidía con la realidad.[136] También él, como Kessler, subrayó la importancia de la vida social y del instinto de la ayuda mutua y de la solidaridad para la conservación de la especie que nace de ella. Esta segunda forma de lucha por la existencia le parecía infinitamente más importante, para la conservación del individuo y la afirmación de la especie, que la guerra brutal del fuerte contra el débil, lo cual se ve confirmado por el sorprendente retroceso de aquellas especies que no hacen vida de sociedad y cifran su sostenimiento en la superioridad puramente física. Una diferencia de criterio mantenían en este terreno Kessler y Kropotkin, pues mientras el primero opinaba que el instinto de la simpatía era resultado del afecto de los progenitores y de su preocupación por la descendencia, el segundo creía que se trataba simplemente de un resultado de la vida social, heredado por el hombre de sus predecesores animales, que también habían vivido en sociedad. Según esto, no era el hombre el creador de la sociedad, sino la sociedad la creadora del hombre. Esta concepción, que luego hicieron suya numerosos investigadores, fue de mucho alcance, sobre todo para la sociología, porque arrojaba una nueva luz sobre toda la historia de la evolución de la humanidad y ha dado margen a fecundisimas reflexiones.
Nos apartaríamos de nuestro propósito si nos pusiésemos a examinar en detalle las numerosas fases del desarrollo de la doctrina darwiniana. La teoría de la selección y sobre todo el problema de la herencia han dado pie a toda una serie de investigaciones científicas que, en general, han fomentado el evolucionismo, aunque no siempre hayan sido fecundas en resultados. Muchas de las teorías a que aludimos aparecen quizá excesivamente atrevidas y poco fundamentadas; sin embargo, no hay que olvidar que no son únicamente los resultados positivos los que hacen triunfar una idea; también las hipótesis pueden sugerir nuevas consideraciones y dar alas a la investigación para seguir adelante. Esto se aplica en especial a las teorías de Weismann sobre la herencia y a todos los ensayos de aclaración que en este terreno han hecho meritísimos investigadores como Mendel, Naegeli, De Vries, Roux y sus numerosos discipulos, como también los representantes del neolamarckismo y los defensores e impugnadores de la llamada teoría de las mutaciones. La mayor parte de estos ensayos de aclaración han contribuido indudablemente a un ulterior desarrollo de la doctrina evolucionista; pero son en sí demasiado complicados para que se pueda estimar hoy con seguridad la verdadera importancia que puedan tener en lo futuro.
Sería trabajo perdido el de querer ver, en un fenómeno espiritual de tanta envergadura como la moderna doctrina evolucionista, el sello nacional de sus representantes. Toda una pléyade de pensadores e investigadores de todos los países, de los cuales sólo se podrían citar aqui los más conocidos, ha contribuido a dar forma universal a esta doctrina y a fecundarla espiritualmente. No hay un solo país que se haya substraido a su influencia. Ella ha encaminado por determinados derroteros la mentalidad de los hombres de nuestro circulo cultural, ha hecho revalorizar todas las hipótesis hasta ahora formuladas acerca del Universo y del hombre y ha suscitado una concepción completamente nueva de todos los problemas de la vida. ¿Qué importancia tienen las pequeñas peculiaridades que cabe comprobar entre los miembros de diversos grupos humanos —y que, en fin de cuentas, no son sino resultado de conceptos inculcados por la educación, apreciaciones y hábitos—, comparadas con la avasalladora eficacia de una idea o concepción del Universo que arrastra con igual fuerza a todos los hombres y rebasa todas las fronteras artificiales? No; el espíritu humano no se deja encadenar a prejuicios artificialmente creados y no soporta la violencia de la limitación nacional. El hombre aislado podrá, transitoria o permanentemente, dejarse llevar por una ideologia nacional; podrá suceder también que un hombre de ciencia se deje influir por prejuicios educativos de su clase o de su posición; pero no hay poder capaz de dar a la ciencia como tal un sello nacional o de ajustar el pensamiento de un pueblo a las normas artificiales de una llamada idea nacional. Adónde conducen tales ensayos, lo vemos con meridiana claridad en el estado actual de cosas de Alemania e Italia. El mero hecho de que los nacionalistas de un país se concierten para obligar a todos los demás, si es necesario, contra su voluntad, a aceptar sus especiales ideologías, es una declaración de la quiebra espiritual de todo nacionalismo. Si el sentimiento nacional fuese en realidad un fenómeno espiritual claramente comprobable, que se mostrase en el hombre como una especie de instinto, sería un elemento viviente en cada uno de nosotros y se realizaría por necesidad impulsiva, sin que fuese menester cultivarlo e imponerlo artificialmente en la conciencia de los hombres.
En apoyo de nuestras conclusiones hemos aducido el sistema copernicano del Universo y la doctrina evolucionista, porque a nuestro modo de ver es donde más claramente se revela el carácter universal del pensamiento humano; pero igual resultado hubiéramos obtenido recurriendo a cualquier otra manifestación del saber, a una doctrina filosófica, a un movimiento social o a una gran invención o descubrimiento; pues no hay conocimiento científico, ni noción filosófica alguna sobre el Universo y el hombre, ni movimiento social producido por las circunstancias, ni aplicación práctica alguna de los conocimientos en el terreno técnico e industrial, que no haya merecido apoyo y colaboración de parte de miembros de todas las naciones. Según esto, tan impropio sería hablar de una ciencia nacional como de un sistema cósmico nacional o de una teoría sísmica nacional. La ciencia en cuanto ciencia no tiene nada de común con las ambiciones nacionales; antes bien, está en oposición manifiesta a ellas, puesto que mientras la ciencia es uno de los más importante factores de la unión y solidarización de los hombres, el nacionalismo es un elemento disociador que los aleja a unos de otros y tiende constantemente a dificultar sus relaciones naturales y a crear entre ellos hostilidades. No es la nación la que informa nuestro intelecto y le capacita y excita para nuevos ensayos; es el círculo cultural en el que nos movemos el que lleva a sazón cuanto germina en nosotros de espiritual y lo estimula constantemente. No hay aislamiento nacional que pueda substraernos a semejante influencia; lo más que conseguirá será empobrecernos culturalmente y cercenar nuestras disposiciones y capacidades, como vemos que, en virtud de una lógica aterradora, sucede hoy en Alemania.
Arquitectura y nacionalidad
Pero ¿y el arte?, se preguntará. ¿Acaso no había en el arte el alma especial de cada pueblo? Las diferencias que aparecen en el arte de los diversos pueblos, ¿no son el resultado de la idiosincrasia nacional de los mismos? ¿No hay en toda obra de arte un algo que sólo puede sentirse nacionalmente y que el miembro de otro pueblo o el individuo de una raza extraña no comprenden nunca, porque carecen del órgano especial para su comprensión emotiva? — He aquí algunas cuestiones con que se tropieza a menudo al tratar de explicar la esencia del arte nacional.
Reconstituyamos, ante todo, mentalmente, el modo como surge una obra de arte, prescindiendo de raza y nación: al mirar, por ejemplo, un paisaje, lo que a nuestros ojos se ofrece puede producir en nosotros diversos efectos. Puede incitamos a abarcar una por una las cosas visibles y a separarlas luego unas de otras para mantener fijas sus propiedades especiales y descubrir las relaciones que tienen con el mundo que las rodea. Con esta representación puramente mental, quizá un naturalista se acercará primero a las cosas para llegar luego a consideraciones puramente científicas que capta y elabora en su espíritu. Podemos, también, considerar el mismo paisaje desde el punto de vista sentimental, admirando la pompa y gala de sus colores, sus vibraciones y tonos, sin preocuparnos en absoluto de la manera especial como está dispuesto materialmente. En este caso percibimos lo que llega a nuestra vista de un modo puramente estético, y si la naturaleza nos ha dotado de la facultad de reproducir lo visto, aparece entonces la obra de arte. Cierto es que las impresiones que recibimos no son siempre separables unas de otras tan netamente como aquí lo hemos hecho; pero cuanto más profundidad se logra en la percepción de lo puramente sentimental, y con mayor intensidad se expresa en la obra de arte, tanto más merece ésta el nombre de tal. Precisamente por esto el arte no es una mera imitación de la naturaleza. El artista no se limita a reproducir lo visto, sino que lo anima, le da hálito secreto de vida, que es lo único capaz de despertar esa emoción propia del sentimiento artístico; en una palabra, y como bellamente ha dicho Dehmel, el artista pone alma en el todo.
Que el artista puede poner su arte al servicio de una determinada concepción del mundo y ejercer influencia a favor de ella, es una verdad tan palmaria que no necesita demostrarse. Y en este terreno poco importa desde luego que se trate de una concepción de naturaleza religiosa, puramente estética o social. Podrá alguna vez también inspirar al artista y tener influencia en su creación una idea nacional —sea cual fuere el sentido que se dé a la frase—. Pero la obra de arte no es jamás el resultado de un sentimiento nacional innato, con significación decisiva en sus cualidades estéticas. Las concepciones son inculcadas en el hombre y proceden de fuera; el modo de reaccionar ante ellas depende de su personalidad; es un resultado de su disposición individual, nunca el efecto de una peculiaridad nacional especial. El carácter distintivo del artista se manifiesta en su estilo, el cual da a cada una de sus obras una nota especial que se manifiesta en todo lo que produce.
Sin embargo, el artista no vive fuera del espacio ni del tiempo; es también un hombre como el más insignificante de sus contemporáneos. Su yo no es una forma abstracta, sino una entidad viviente, en la que se refleja cada una de las modalidades de su ser social y produce sus acciones y reacciones. El también está ligado a los demás por mil lazos distintos; participa en sus penas y alegrías; sus esfuerzos, deseos y esperanzas hallan eco también en su corazón. Como ente social está dotado del mismo instinto de sociabilidad; en su persona se refleja el mundo exterior en que vive y obra, y que necesariamente halla también expresión en sus creaciones. Ahora bien: cómo se manifiesta esta expresión, de qué singular manera reacciona el alma del artista a las impresiones que recibe de su ambiente, son cosas de las que deciden, en fin de cuentas, su propio temperamento, la disposición especial de su carácter, en una palabra, su personalidad.
La arquitectura, cuyas varias formas de estilo están siempre de acuerdo con las diversas épocas, pero nunca con una nación o raza determinada, nos demuestra en qué alto grado es el arte la suprema manifestación de una colectividad cultural existente y, por el contrario, en qué reducida escala ha de considerarse como resultado de supuestas cualidades raciales o de complejos de sensibilidad nacional. Siempre que en la vida de los pueblos de Europa ocurrió algún desplazamiento de las formas sociales y de sus premisas morales o materiales, se observó en el arte, en general, y en la arquitectura, en particular, la aparición de nuevas formas estilísticas que fueron fiel expresión de las nuevas tendencias. Estas metamorfosis del impulso plasmativo artístico no se riñeron nunca a un país o a una nación, como tampoco sufrieron tal restricción los cambios sociales que les dieron origen. Difundiéronse más bien por toda la esfera cultural de Europa, a la que pertenecemos, y en cuyo seno habían nacido. El arcaico, el gótico, el renacentista —por no mencionar sino las formas estilísticas más conocidas— no sólo incorporan peculiares tendencias en el arte, sino que a la vez han de reputarse como formas expresivas de la estructura social y de las adquisiciones intelectuales de determinadas épocas.
Cuanto más claramente comprendió el pensador la sima que se abrió entre los estilos arcaicos, con sus formas clásicas, y el mundo cristiano surgido más tarde, con su propio impulso plasmativo, tanto mayor fue su estímulo para investigar las causas estéticas de ese contraste. Empezó por establecer la comparación entre las formas artísticas de una y otra época; pero lo que le estimuló directamente fue el redescubrimiento de las formas arcaicas. En este trabajo de compulsa, apenas se tuvieron en cuenta los profundos procesos evolutivos que habían servido de principio y fundamento a ambas formas sociales y a sus realizaciones espirituales. Tales comparaciones conducen siempre a determinados juicios de valor y fijan ciertos límites que han de servir de jalones concretos al pensamiento abstracto. Un juicio de valor supone siempre, sin embargo, un concepto teológico. Así, al establecer comparación entre varias clases de estilo, se las juzga de conformidad con el grado en que un estilo especial responde, o no, a determinada hipótesis. De este modo Lessing, Goethe, Schiller, Winckelmann y sus numerosos sucesores llegaron a lógicas consecuencias en la teoría artística. Se tenía simplemente por objetivo del arte la representación de lo bello, y como el ideal de belleza de los griegos les pareció a nuestros clásicos el más perfecto, tuvo para ellos una importancia absoluta, y fue en su concepto una belleza tal que cualquier otra forma de estilo se les figuró tosca e imperfecta. Así, siguiendo las huellas de lo arcaico, se llegó ciertamente a valiosos descubrimientos, pero el fondo de la cuestión quedó intacto.
El concepto de lo bello es un concepto muy discutido; no sólo tiene especial importancia para pueblos de zonas y círculos culturales distintos, sino que, además, como ideal de belleza de un mismo pueblo o de una misma colectividad cultural —si es que hay alguna que merezca este nombre—, está constantemente expuesto a grandes fluctuaciones. Lo que hoy parece una manía detestable, al día siguiente obtiene los honores de un nuevo concepto de belleza; opinamos, pues, que en el arte no hay objetivo alguno determinado, sino sólo caminos por los cuales halla expresión adecuada el impulso plástico del hombre. Investigar en qué formas se manifiesta este anhelo, es ciertamente una tarea llena de encanto y atractivo, pero no pasa de esto; para la supuesta finalidad del arte no nos da punto alguno de apoyo, puesto que aun en este terreno la finalidad tiene sólo importancia relativa, jamás absoluta. Este pensamiento lo expresó Scheffler con estas bellas palabras:
Así como no hay mortal alguno que posea individualmente toda la verdad, porque ésta mas bien está repartida entre todos, así también el arte, como un todo, no es patrimonio de un pueblo ni de una determinada época. Tomados en su conjunto, los estilos son el arte.[137]
Como en la ciencia natural la llamada teoría catastrófica hace tiempo que ha sido superada, así ocurrió también en la historia del arte. Ningún estilo ha surgido repentinamente de sí mismo y sin puntos de contacto con estilos anteriores. Todo historiador del arte está hoy fácilmente en condiciones de exponer de manera clara cómo se ha desarrollado una forma estilística gradualmente de otras, y ello de la misma manera que las formas distintas de la vida social. Eso no impide ciertamente que la disputa de opiniones sobre los diversos géneros de estilo asuma a menudo formas muy agudas. Así se ha vuelto a adquirir recientemente el hábito de celebrar el gótico como símbolo del espíritu germánico, y de exponer su belleza singular como superior a la del arte arcaico y al del Renacimiento. Y en realidad, si se compara un templo griego con una catedral gótica, destácase inmediatamente una fuerte diferencia entre ambos; pero sería una monstruosidad concluir de ahí que esa divergencia en la forma estilística depende de la raza o de la nacionalidad. Si el gótico fuese realmente el resultado de determinadas disposiciones raciales o de un especial impulso plástico nacional, sería difícil comprender por qué hombres como Lessing, Goethe, Schiller, Winckelmánn, etc., a quienes se tiene por los más preclaros representantes del arte alemán, se manifestaron incondicionalmente en favor del arte clásico de los antiguos. Goethe, que en sus años mozos sintió una gran atracción por el gótico, como se ve en sus consideraciones sobre la catedral de Estrasburgo, más tarde se inclinó decididamente al ideal de belleza arcaico y no tuvo vacilación alguna en manifestar su menosprecio por lo gótico. ¿Acaso no es esto una prueba convincente de que todas las teorías que quieren conceptuar el sentimiento artístico en general, y en particular la actividad creadora del artista, como manifestaciones de la raza o del genio nacional, se apoyan en vanas fantasías que nada tienen de común con las realidades de la vida?
Las teorías de arte y estilo son en general un asunto de importancia singular. Tienen la ventaja de hacernos ver más claramente ciertas diferencias de la creación artística; pero su lado flaco consiste en que todas parten de suposiciones que responden a la concepción arbitraria de sus fundadores. En efecto, al querer subrayar la preferencia que se siente por un determinado estilo, surgen no pocas veces oposiciones de naturaleza puramente abstracta que, si tienen poder para hacer resaltar ciertas particularidades, como es su objetivo, en cambio sirven de poco para el esclarecimiento del verdadero problema. Ya las denominaciones que se han dado a los diversos estilos, fueron escogidas, las más de las veces, de modo arbitrario y muy rara vez responden a una noción claramente perfilada. Así, la palabra Renacimiento no expresa en manera alguna el concepto que hoy le asociamos, puesto que la cultura de aquella época se representa más bien como un renacer de lo arcaico, mientras que en realidad fue una completa subversión de todos los conceptos tradicionales y de las ideas sociales, lo que, como era natural, repercutió en el arte. A la sociedad medioeval, con sus innumerables trabas religiosas y sociales, su mística y su ansia del más allá, sucedió un nuevo orden de cosas poderosamente fomentado por los grandes descubrimientos de la época y por la rápida transformación de todas las relaciones económicas. No fue, pues, el Renacimiento, en manera alguna, una repetición de las formas de vida arcaicas, sino un vigoroso desencadenamiento de impulsos juveniles en todas las esferas de la vida. Y no pudo ser un renacer de lo arcaico porque no consiguió abolir arbitrariamente las tradiciones del cristianismo, que contaban quince siglos de existencia, y a las cuales estaba íntimamente unido en su desarrollo.
Más arbitraria aún es la denominación gótico, que se da al arte del medioevo cristiano, vocablo que, como es sabido, nada tiene de común con el pueblo de los godos. Vasari, de quien hemos tomado esta denominación, quiso sencillamente expresar con ella la oposición al arte del Renacimiento, y sus violentas invectivas contra los fundamentos del gótico dan claramente a entender que había querido asociar a esta expresión el concepto de tosco, grosero y bárbaro. No menos impropias son las calificaciones de barroco y rococó, sobre cuyo significado originario nada se sabe todavía de fijo. Estas voces no recibieron hasta más tarde un sentido más o menos determinado, el cual se apartó casi siempre de su primitiva significación. De todos modos, la gran mayoría de los modernos psicólogos de los estilos hace tiempo que están convencidos de que no hay forma alguna estilística vinculada a un determinado pueblo o nación. Scheffler — que sostiene el principio de que el espíritu gótico, en todos sus grados, creó las formas de la inquietud y el sufrimiento, y el griego, por el contrario, las del sosiego y felicidad, opina que ambas formas de estilo —la griega y la gótica— aparecen en todos los pueblos y en las más distintas épocas, y ha clasificado el concepto del gótico en prehistórico y egipcio, indio y barroco, antiguo y moderno, lejano y próximo, No podemos aceptar las explicaciones generales de Scheffler, porque adolecen de las mismas insuficiencias que las demás teorías estilísticas, a saber: de la arbitrariedad de suposiciones no demostradas e indemostrables. Su afirmación de que se ha de considerar el estilo griego como el elemento femenino y el gótico como el elemento masculino del arte es, en el mejor de los casos, una ingeniosa construcción ideológica. En un punto, sin embargo, tiene Scheffler completa razón, a saber: la noción que nosotros asociamos comúnmente al concepto del gótico no se ciñe meramente al medioevo cristiano, si bien fue quizá en aquella época cuando alcanzó su expresión más acabada y perfecta. Hay indudablemente mucho del gótico en el arte de los antiguos egipcios y asiríos, y hasta algunos templos indios nos dan la impresión del sentimiento demoníaco, de la ilimitada gestación de las formas y del poderoso impulso hacia lo alto, cosas, todas, propias del gótico. Análogo rasgo cabe reconocer en varias construcciones modernas destinadas a fábricas y almacenes, a tal extremo que casi podría hablarse de un gótico de la industria.
Por lo demás, Nietzsche desarrolló un pensamiento análogo cuando intentó fijar en el mismo arte griego dos corrientes diversas que, en una o en otra forma, salen al paso en todos los períodos: la una —Nietzsehe la llama apolinea— se le antoja una expresión de fuerzas puramente plasmativas que están iluminadas por la consagración de la bella apariencia, y con su moderación y su filosófico reposo obran en nosotros como un sueño. La otra corriente, que Nietzsche denomina dionisíaca, está rodeada de mil misterios y de obscuros presentimientos, semejante toda ella a un estado de embriaguez que arrastra en su ascenso al sujeto hasta aniquilarlo en un total olvido de sí mismo. Nietzsche no observa este rasgo únicamente en la civilización griega. También en Alemania, en la Edad Media —dice—, multitudes cada vez más numerosas, daban vueltas bajo el soplo de esta misma potencia dionisíaca, cantando y danzando de unos lugares a otros: en estas danzas de la noche de San Juan y de San Vito reconocemos los coros báquicos de los griegos, cuyos orígenes se pierden a través del Asia Menor hasta Babilonia y hasta las orgiásticas Seceas. Nietzsche expresó esta oposición con palabras magníficas:
Hasta aquí hemos considerado el espíritu apolíneo y su contrario, el espíritu dionisíaco, como fuerzas artísticas que surgen de la naturaleza misma, sin la mediación del artista humano; fuerzas en virtud de las cuales los instintos de arte de la naturaleza se sosiegan en un principio y directamente: por un lado, como el mundo de imágenes del ensueño cuya perfección no depende en modo álguno de la valía intelectual o de la cultura artística del individuo; por otro lado, como una realidad llena de embriaguez que se preocupa a su vez del individuo, pero que más bien procura su aniquilación y su disolución liberadora en un sentimiento místico de unidad.[138]
Poco importa, en substancia, que nos queramos servir de los antiguos conceptos clásico o romántico, o que, en vez de éstos, prefiramos designar aquella polaridad de los estilos, por todos sentida, con los calificativos de realista e idealista, o bien impresionista y expresionista, o que demos la preferencia a la expresión de Worringer, que habla del arte de abstracción del norte, y su opuesto, el arte del sentimiento interior de los griegos, o a la de Nietzsche, que habla de una expresión sensitiva apolínea y otra dionisíaca en el arte. Pero lo que Nietzsche reconoció muy bien es el hecho de que aquella discutida oposición que él intentó encerrar en los conceptos de apolíneo y dionisíaco, no ha de entenderse en absoluto como problema existente entre el norte y el sur, o como una oposición entre razas y naciones, sino que más bien se ha de considerar como un dualismo interior de la naturaleza humana, que se observa en todos los pueblos y agrupaciones étnicas.
Lo que se ha de evitar sobre todo es generalizar las manifestaciones aisladas que se registran en la historia de un pueblo o de una edad y construir sobre ellas el carácter general del pueblo o de la época de referencia. Los griegos eran, indudablemente, un pueblo optimista y amigo de los goces de la vida; pero sería una insensatez suponer que estaba oculta para ellos la tragedia interior del vivir y que el hombre griego no sabía una palabra de dolores psíquicos ni de tormentosas conmociones del alma. También andan descaminados ciertos psicólogos de la cultura y teorizantes en materia de estilos, que nos pintan la Edad Media como una era de agonía del alma y de instinto primitivo demoníaco, en la que el hombre estaba tan embargado por el horror a la muerte y el sombrío problema del próximo castigo o de la recompensa que era incapaz de apreciar los aspectos amenos y apacibles de la vida. Nada de esto; también conoció la Edad Media las alegrías del vivir, también tuvo sus regocijadas fiestas y sintió el impulso de la grosera sensualidad, como se ve a menudo y con bastante claridad en su arte. Recuérdense si no las esculturas ultrarrealistas de gran número de construcciones de aquella época, tanto eclesiásticas como civiles, y se verá que son elocuentes testimonios de lo que decimos. Cada época ha tenido su locura, sus epidemias morales, sus noches de San Juan y sus danzas de San Vito, y la Edad Media cristiana no es una excepción a esta regla. Pero lo que sucede con frecuencia es que nos preocupamos demasiado de las vesanias de los demás, y rara vez, o nunca, de las propias. Y, sin embargo, nuestra época nos da precisamente una lección objetiva que no es fácil que escape a la recta comprensión.
El dolor y el gozo son los puntos extremos del sentimiento humano y se encuentran en todos los tiempos y en todas las latitudes. Son los dos polos en torno a los cuales gira nuestra vida psíquica e imprimen alternativamente su sello en nuestro ser fisico. Y así como un individuo no podría permanecer indefinidamente en un estado de profundo sufrimiento moral o en un sentimiento de beatitud extática, tampoco, y aún mucho menos, puede estancarse todo un pueblo y toda una época. La mayor parte de la vida del hombre discurre entre el sufrimiento y la alegría. El dolor y el placer son comparables a los mellizos; a pesar de las diferencias que pueda haber entre ambos, no nos podemos representar separadamente al uno sin el otro. Lo mismo sucede con la expresión creadora de esos sentimientos en el arte. Así como todo hombre es capaz de sentir la alegría y el dolor, así también hallamos en el arte de cada pueblo una participación de ambos conjuntos sentimentales, que se substituyen y complementan alternativamente. Ambos, junto con sus mil y mil gradaciones de color, matices y transformaciones, nos suministran el concepto del arte como un todo. Esto lo reconoció y vió con gran claridad Scheffler al decir:
Para la ciencia del arte, el ideal consiste en acercarse lo más posible a aquel punto imaginario fuera del mecanismo terrestre con que soñó Arquímedes. No puede haber para ella reparos ni limitaciones de ningún género; la vida, el arte, han de constituir para ella un inmenso todo, y cada fragmento de historia del arte ha de ser como un capítulo de una historia universal del arte. Ni aun el mismo punto de vista patriótico tiene valor alguno. El milagro de haber tomado parte todas las razas, pueblos e individuos en la vida eterna de la forma artística es demasiado grande para que pueda caber en los estrechos limites del nacionalismo; hay que abandonar, pues, el punto de vista nacional; o sea, el investigador científico no ha de participar jamás del querer instintivamente tendencioso de su nación y mucho menos ha de seguir su pequeño querer personal, el impulso de su naturaleza y acuñarlos con argumentos aparentemente objetivos.
Mientras nuestros conocimientos se ciñeron a las formas estilísticas de los pueblos europeos y de sus más próximos parientes, fue cosa relativamente fácil pasar la vista, como sobre un conjunto, por las bellas artes, y sobre todo por la arquitectura, y establecer determinadas divisiones; pero con la ampliación de nuestros conocimientos, la cosa ha cambiado mucho. Desde luego, no es posible fijar en la actualidad las íntimas relaciones de las varias formas estilísticas en la arquitectura de los pueblos antiguos, sobre todo si no pertenecen al ciclo cultural europeo, por más que en este terreno se han logrado ya algunos resultados importantes. Numerosos miembros intercalares de las formaciones tectónicas que existieron en otro tiempo seguramente, desaparecieron en el transcurso de los siglos sin dejar huella, porque el material de que estaban construídos no pudo resistir la acción del tiempo y porque hubo influencias de otro género que favorecieron el proceso destructivo. Lentamente se ha ido introduciendo en la ciencia la costumbre de no hablar de un arte egipcio, asirio o persa como esencialmente distintos, si bien en las conversaciones de la vida ordinaria y en el lenguaje docente no siempre se observa esta costumbre. Ahondando más en la historia de Grecia, se llegó al conocimiento de que también los helenos tuvieron su edades antigua, media, moderna y contemporánea, y esto se nos hizo patente sobre todo por el desarrollo de la arquitectura desde los tiempos prehoméricos hasta la aparición y la decadencia del llamado helenismo. El estilo es donde mejor se manifiesta el contenido cultural de una época, porque en cierto modo refleja un compendio de todas sus tendencias sociales. Pero lo que en él resalta, sobre todo en este caso, es la influencia fecundante que viene del exterior y a menudo da ocasión a nuevas formas estilísticas. Esta mutua fecundación corre como un hilo rojo a través de la historia de todos los pueblos y constituye una de las leyes fundamentales del desarrollo cultural.
En la arquitectura cabe observar esto mejor que en cualquier otro terreno artístico, porque la arquitectura es, entre todas las artes, la más social, puesto que en ella se revela constantemente la voluntad de una colectividad. En la arquitectura se halla el objetivo finalista íntimamente incorporado a lo estético. No fue el capricho del artista el que creó una pirámide, un templo griego o una catedral gótica, sino una fe generalmente sentida, una idea común, que hicieron surgir aquella obra por la mano del artista. Entre los egipcios, el culto a los muertos indujo a la construcción de las llamadas mastabas y las pirámides. Y la pirámide misma no es otra cosa que un gigantesco monumento funerario cuya forma exterior reproduce a la vez el carácter social de una determinada época, así como el templo de los griegos sólo podía surgir en un pueblo que se agitaba constantemente al aire libre y no se dejaba recluir en locales cerrados. En cambio, la catedral cristiana habia de contener a toda una comunidad, y este propósito fue la base de su construcción y, a pesar de todos los cambios operados en su forma exterior, siguió siéndolo.
Se ha dado a la arquitectura el nombre de arte de los acordes, y realmente lo es en mucha mayor escala que otra cualquiera de las artes; pero lo es únicamente por el hecho de dar tan marcada expresión al espiritu de la colectividad y de crear una armonía o acorde total en que desaparece toda emoción personal. Scheffler describió ingeniosamente este efecto de la obra de arte arquitectónica y demostró que en ella se revela al espectador la fuerza de una idea universal. Y esta impresión es tan vigorosa porque no transmite al hombre una emoción que indique las relaciones íntimas entre la obra y su creador, aun en los casos en que éste sea conocido. Al contemplar un cuadro, por ejemplo, fórmase espontáneamente en el espectador un íntimo contacto entre la obra y él maestro que le dió vida; se siente en cierto modo cómo la personalidad del artista se desprende del cuadro, y se percibe la vibración de su alma. Pero en la obra de arte arquitectónica, el autor no es sino un nombre; ninguna voluntad individual le habla allí; en ella se acumula la voluntad de una colectividad, que atrae siempre, como fuerza primaria anónima. De esto dedujo Scheffler que el arquitecto no es sino un educando que aprende los conocimientos hallados por la voluntad de la época, el órgano pensante de ideas técnicas fecundas. Es más bien dirigido que director.[139]
Pero el anhelo íntimo y la voluntad de una colectividad, que se revelan en sus máximas religiosas, en sus costumbres y en sus concepciones sociales, no evolucionan repentinamente, sino paso a paso, aun cuando el cambio se opere a través de acontecimientos catastróficos. Ni siquiera las revoluciones pueden crear nada nuevo por sí mismas; no hacen más que liberar las fuerzas ocultas que se habían ido formando lentamente en el seno del antiguo organismo, hasta que, no pudiendo resistir por más tiempo la presión exterior, se abren camino violentamente. Igual fenómeno cabe observar en el desarrollo de las diversas clases de estilo en el arte en general, y en particular en la arquitectura. Tampoco aquí dejan de ocurrir transformaciones revolucionarias; tampoco aquí faltan apariciones, súbitas al parecer, de nuevas formas estilísticas. Pero si se ahonda en las cosas, se ve claramente que a esas subversiones las precedieron siempre períodos de un lento desarrollo, sin los cuales jamás sé hubiese podido constituir nada nuevo. Toda nueva forma se desarrolló orgánicamente de otra ya existente y por regla general contiene por largo tiempo señales evidentes de su origen.
Si mediante una yuxtaposición se comparan entre sí dos estilos completamente distintos, por ejemplo el griego y el gótico, se notará sin duda todo un mundo de cosas sin punto alguno de contacto; pero si se investiga la lenta formación de los diversos estilos teniendo en cuenta los elementos intercalares y los estilos de transición, no podrá menos de reconocerse también aquí un paulatino madurar de las varias formas y figuras. Este desarrollo, como sucede en todo, no está libre de períodos de paralización y de avances violentos, que no pueden perturbar nunca por largo tiempo la euritmia del proceso total. Por lo demás, esto es muy natural, ya que el arte no es sino una de las muchas exteriorizaciones de la forma cultural, que se manifiesta a su manera. Por lo mismo figuran también aquí las varias etapas del desarrollo estilístico, de mayor o menor duración, según que la corriente de los asuntos sociales se deslice mansamente o se hinche de repente y salga de madre anegando las orillas. Lo que no cabe nunca desconocer es la sucesión del desarrollo; toda forma produce otra forma; nada sale de sí mismo; todo fluye, todo se mueve.
La cuestión del estilo no estriba simplemente en la concepción del artista, sino que depende también, en gran parte, del material de que el artista dispone. Todo material, ya sea madera, barro o piedra, exige elaboración particular y produce sus propios efectos, que el artista conoce muy bien y tiene en cuenta en su labor. Por esto se ha hablado, no sin razón, del alma o del espíritu de los materiales. Hay historiadores del arte a quienes la influencia preponderante de los materiales en la génesis del estilo les parece tan importante que Naumann pudo afirmar que el estilo gótico debió en primer lugar su formación al blando y flexible asperón, o piedra arenisca, de la Isla de Francia, que fue donde el gótico tomó por primera vez formas visibles. Esta afirmación es quizá exagerada por su exclusividad, pero no se puede negar que tiene cierto fundamento de verdad. Recuérdese si no la arquitectura de los antiguos egipcios y el origen de las pirámides. Para ellas fueron inevitables dos premisas: el material pétreo y la vastedad de la llanura; sólo en ésta podían realizarse aquellas construcciones. Recuérdense así mismo los monumentos de los babilonios y los asirios, para los cuales, por falta de madera y de piedra, se recurrió casi exclusivamente a la elaboración de ladrillos desecados o cocidos. La construcción a base de ladrillos condujo a una serie de formas estilísticas especiales; sólo así pudo nacer el arco de medio punto y sucesivamente la llamada bóveda esférica o simplemente la cúpula.
Es verdad que las grandes obras arquitectónicas de la antigüedad no se construyeron de golpe, sino en el decurso de un largo desarrollo cultural en que tomaron parte, tanto en Egipto como en Babilonia, pueblos de las más diversas procedencias. En una sugestiva e instructiva obra del egiptólogo Henrich Schafer se expone muy objetivamente el paulatino devenir de la arquitectura entre los pueblos del valle del Nilo.[140] Explica cómo de la construcción de las chozas de barro, ladrillo, madera y cañas, fue desarrollándose sucesivamente la construcción en piedra, y cómo sus inventores procuraron ante todo imitar en la piedra las antiguas formas estilísticas. De las sepulturas más antiguas, que a causa de la forma de cofre fueron llamadas luego por los árabes mastabas, esto es, bancos de descanso, surgieron paulatinamente las pirámides; pues se pasó a amontonar unos sobre otros aquellos cofres de piedra. Las famosas pirámides de Sakkarah y las llamadas pirámides aplanadas de Dashur nos muestran aún hoy distintas etapas que, finalmente, bajo la IV dinastía, condujeron a las maravillosas construcciones de Gizeh.
Nos muestra asimismo Schafer en qué gran escala sirvió de modelo a los pueblos vecinos la grandiosa arquitectura de los pueblos del valle del Nilo, transmitiéndoles el arte de la construcción de mampostería y también el de la construcción de sillería. Que ya en tiempos muy primitivos existieron relaciones culturales entre el Egipto y la población prehistórica de la que después fue Grecia, no hay actualmente investigador de alguna nota que lo ponga en duda; además los resultados de las excavaciones practicadas en Creta por Evans y otros acusan claramente la existencia de relaciones con Asia y Egipto. También aparece cada vez más probable que las columnas específicamente egipcias de las construcciones de Deier-el Bahri y Beni Hassan ejercieron alguna influencia en las creaciones de los griegos. Pero donde aparecen con mayor claridad las relaciones del Egipto con los numerosos pueblos del Asia Menor y especialmente con el primitivo territorio civilizado que bañan el Eufrates y el Tigris, es en las exploraciones de nuestros días; y aunque no estamos, por ahora, en condiciones de afirmar en detalle las varias acciones y reacciones de esta relación, sin embargo no van descaminados los que suponen que tuvo lugar una mutua fecundación que, partiendo de pueblos de distintas razas, no podía dejar de influir en el desarrollo de cada una de las formas estilísticas. Sería del todo incomprensible que dos focos de civilización tan poderosos como Egipto y Babilonia, desarrollados casi a un mismo tiempo y en la más cercana vecindad, no hubiesen mantenido relación alguna entre sí. Estas recíprocas influencias probablemente debieron de existir ya cuando no se podía pensar aún en la soberanía de los Faraones en el valle del Nilo ni en el imperio de lós reyes babilonios y asirios a orillas del Eufrates y del Tigris. Hasta cabe suponer con bastante fundamento que la gran fusión de razas y pueblos, que tuvo lugar en tan gran escala en aquellos territorios, fue una de las más importantes causas del desenvolvimiento de ambas culturas.
Igual que eu la arquitectura egipcia, en la babilónica y asiria se puede observar un sucesivo desarrollo de las formas estilísticas, el cual fue originado y fomentado quizás por la invasión de nuevos pueblos. Mientras fueron simplemente tribus nómadas que no disponían de cultura alguna que mereciese este nombre, se vieron rápidamente absorbidas por la cultura más vieja; pero al ser invadido el imperio por pueblos de superior cultura, observóse, una vez terminados los conflictos de carácter militar, una penetración de formas de arte que se fusionaron paulatinamente con las ya existentes y condujeron a la creación de otras nuevas. Por desgracia, el material de construcción de que disponían los pueblos de las orillas del Eufrates y del Tigris no era capaz de oponer al curso de los siglos una resistencia análoga a la de las construcciones pétreas de Egipto; por lo cual no es fácil obtener de sus ruinas un cuadro de conjunto de esa cultura desaparecida hace ya tantos siglos. Con todo, se ve claramente la intensidad con que obraron las invasiones persas en el desarrollo del antiguo estilo de construcción. Comparando las ruinas de los antiguos palacios reales de Jorsabad y las de Persépolis, la diferencia salta inmediatamente a la vista. Los medos y los persas que, como es sabido, no eran pueblos semitas como los babilonios y asirios, trajeron de su país natal el estilo de las construcciones en madera, al que dieron nuevos medios de expresión bajo otras condiciones y con el visible influjo de las formas asirias. Las esbeltas columnas del palacio de Jerjes en Persépolis, con sus fantásticos capiteles, testimonian sobre este nuevo desarrollo. Estas construcciones no tienen seguramente las enormes dimensiones de íos gigantescos palacios de Jorsabad, pero son notables por una más bella configuración y especialmente por una mayor armonía en las formas externas y en la estructura interior. En las antiguas construcciones de Susa, que son afines a los palacios de Persépolis, se nota ya la influencia griega.
Mientras que las íntimas relaciones entre la arquitectura de los egipcios y la de los pueblos del Asia Menor, en sus particularidades, nos son aún del todo desconocidas, en Europa el sucesivo desarrollo de los diversos estilos de construcción nos ofrece un cuadro bien claro y definido. Es cierto que en este terreno los primeros principios están aún velados, puesto que los templos griegos más antiguos que conocemos tienen ya un grado de perfección muy elevado; pero las excavaciones de Tirinto y Micenas, en el Asia Menor, y las de Knosos y Festos en Creta, han demostrado claramente que hasta allí llegaron las sugerencias de Levante y de Egipto. Esto se ve especialmente en gran número de objetos ornamentales de Creta; por ejemplo, los símbolos de la fecundidad, que recuerdan el árbol de la vida de los asirios. También en Micenas se han podido comprobar análogas relaciones.
En el templo griego vemos por primera vez una obra de arte dotada de una unidad compacta. El interior y el exterior ofrecen una inalterada armonía; la construcción toda obedece a una ley natural de la que resultan espontáneamente todas las formas. Sobre un tócalo de tres gradas se levantan las columnas y paredes de la cella que rodean al santuario cuadrangular y sostienen la techumbre en forma de albardilla. El triunfo más importante de la arquitectura griega fue la armónica proporción de las cornisas y su unión con el techo horizontal del pórtico y con el remate de la fachada. La ornamentación exterior e interior forma en cierto modo un conjunto con toda la construcción: las obras, tanto escultóricas como pictóricas, ocupan exactamente el sitio que les corresponde respecto del conjunto, avalorándolas definitivamente las proporciones del local. Toda la construcción impresiona favorablemente el ánimo por la acertada combinación de las formas matemáticas y por la sensación de armonía musical. Con todo y ser el templo griego notablemente típico, su estructura permite una infinidad de variaciones, de suerte que no se perjudica en absoluto la intervención creadora del artista, el cual no necesita repetirse nunca. La forma misma de las columnas, con su gran diversidad y sobre todo con la gran abundancia de capiteles que suministran los estilos dórico, jónico y corinto, proporciona constantemente nuevas impresiones. La íntima trabazón de la obra arquitectónica griega causa en realidad un efecto tan avasallador que se comprende muy bien por qué los posteriores defensores del arte clásico no se decidieron por otro ideal de belleza.
La última forma de estilo que Grecia produjo, el llamado estilo helénico, que se desarrolló principalmente en Asia Menor y Egipto, es el lazo de unión con el estilo romano. El templo romano es una fusión de formas griegas y etruscas; en él se combina la construcción de arquitrabes y columnas con la construcción del arco y el muro que los etruscos trajeron de Asia. Esta nueva clase de estilo condujo a toda una serie de creaciones, de las cuales derivaron a su vez gran número de formas estilísticas posteriores. Así, de la llamada bóveda cilíndrica o de medio cañón, por tener la forma de un medio cilindro hueco, surgió más tarde la bóveda con aristas, que se forma al cortarse en ángulo recto dos de estos medios cilindros y fundirse entre sí. La forma espacial resultante desempeñó un importante papel en el desarrollo de la arquitectura del templo cristiano.
Los romanos, prácticos en todas sus cosas, no se contentaron con emplear únicamente para sus construcciones religiosas las formas estilísticas heredadas de los etruscos y de los griegos, sino que las aplicaron también a gran número de construcciones que tenían objetivos puramente civiles. De este modo nació una de las más importantes formas arquitectónicas: la basílica. La basílica, en sus principios, fue un gran local rectangular, cubierto, situado en el centro de la ciudad, del que se servían los comerciantes y los empleados municipales para sus reuniones y consultas, pero que ya primitivamente había servido como lugar de conciliación para pleitos y litigios. El espacio central estaba limitado longitudinalmente, a ambos lados, por dos series de columnas que, a derec;ha e izquierda, daban origen a dos estrechas naves laterales, sobre las que muy frecuentemente se levantaba una galería. Es cosa a todas luces evidente que los arquitectos cristianos posteriores tomaron de la antigua basilica las formas más importantes para la disposición interior de sus templos.
El empleo de la bóveda cilíndrica para cubrir espacios condujo lógicamente desde la bóveda con aristas y pasando por varios tipos intermedios a la creación de la cúpula, que en el Panteón de Roma llegó a su forma más acabada. El Panteón es la construcción de planta circular más perfecta. Su destino como monumento a la familia imperial Julia da claramente a entender que al construirlo no se pensó en que había de servir para lugar de reuniones o asambleas de alguna colectividad, sino simplemente como un espacio cercado en torno a la estatua del César. La impresión que causa la vista del interior es realmente deliciosa. La cúpula que envía una luz cenital uniforme al local, no ofrece punto de concentración a la vista y el espectador se siente como si fuese suavemente elevado. La influencia oriental se hace notar más intensamente en el Panteón que en ninguna otra de las construcciones romanas de bóveda.
Mientras en un tiempo se creyó que los edificios abovedados de los arsácidas y los sasánidas en Persia eran de influencia romana, modernamente prevalece cada vez más la opinión de que esta influenCia se dejó sentir en dirección opuesta, esto es, que las construcciones abovedadas de Roma son de origen oriental. En su obra Architektonische Raumlehre, mantiene Ebe el punto de vista de que tales construcciones se han de conceptuar más bien como continuación de los principios mesopotámicos que luego sirvieron de punto de partida tanto al arte bizantino cristiano como al islámico. En general, se sabe hoy con bastante certeza que al desarrollo del estilo bizantino, que apareció con la propagación del cristianismo, cooperaron intensamente influencias persas, sirias y aun egipcias. Es verdad que no han llegado hasta nosotros las obras primitivas de la arquitectura bizantina; pero en las construcciones de períodos posteriores es tan evidente la influencia oriental que hubo una serie de notables críticos de los estilos que sostuvieron que el arte bizantino tuvo su cuna en las costas jónicas del Asia Menor, ya que allí convergían, como los rayos en un espejo ustorio, las influencias de las diversas clases de estilos, ofreciendo constantemente nuevas inspiraciones al artista. Lo cierto es que precisamente en aquella parte del Oriente florecieron notables maestros de la arquitectura bizantina, entre otros Antonio de Tralles e Isidoro de Mileto, constructores ambos de la famosa iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que se tiene por la creación más perfecta de la arquitectura bizantina.
La construcción eclesiástica bizantina representa, en substancia, la fusión de dos tipos espaciales que —considerados en el terreno de la estética pura— parece como que evitan encontrarse, pero que poco a poco se han incorporado formando una unidad: la planta oblonga de la basílica cristiana y la estructura cupular central. Semejante combinación dió ancho campo al impulso creador del arquitecto y condujo a los más variados resultados en materia de estilos. De hecho, el arte bizantino ejerció notable influencia en toda Europa y en los países del septentrión, y durante siglos tuvo el dominio de la creación artística. Elocuente testimonio de esto son el sinnúmero de construcciones de la alta Edad Media, en Constantinopla, Italia, Grecia, Palestina, Siria, Armenia, etc. Desde el siglo X hasta el XI, tuvo el estilo bizantino un nuevo florecimiento, y en los países de la Iglesia católico-griega se ha mantenido hasta nuestros días. La arquitectura de los pueblos musulmanes se remonta también al estilo bizantino, como se ve por sus primeras construcciones, las mezquitas de Jerusalén y de Damasco, que son bizantinas puras y han sido ejecutadas por arquitectos bizantinos. Ahora bien: es muy dudoso que se pueda dar la denominación de estilo islámico al ulterior desarrollo de la arquitectura musulmana, como hacen muchos, puesto que esta unificación sólo existiría si la religión musulmana hubiese establecido y señalado la organización interior que había de tener la mezquita, como había hecho la religión cristiana al establecer la disposición del espacio en sus templos; pero sucedió lo contrario, y así se observa un sinnúmero de formas diversas en la arquitectura islámica. El islamismo, que en su carrera triunfal avanzó por el Oriente hasta las orillas del Ganges, y por todo el Occidente hasta las riberas del Ebro, conoció los estilos de todos los pueblos y razas y a todos dió cabida a su manera; así vemos en la arquitectura islámica elementos persas, semitas, egipcios, indios, bizantinos y arcaicos que prevalecieron de varios modos y más tarde reaparecieron en la arquitectura del Occidente cristiano.
Fuera de la construcción oblonga de la basílica cristiana, se formó sucesivamente una nueva forma estilística que imprimió su sello en la arquitectura europea desde el siglo X al XIII. Nos referimos al estilo arquitectónico románico, que en sus principios se remonta al estilo romano de la decadencia, y que alcanzó su última perfección en los países septentrionales. El vocablo románico, como designación de una determinada forma estilística, es tan poco adecuado como las denominaciones gótico o renacentista. Los arqueólogos franceses fueron quienes, en los albores del siglo XVIII, pusieron ese nombre en circulación para calificar la unidad interna de una forma estilística que hasta entonces, en varios países, se había llamado lombardá, renana o normanda, etc. Por lo demás, la supuesta unificación dejó mucho que desear, y los inventores del nuevo vocablo no tuvieron presentes más que algunas manifestaciones aisladas del romano arcaico, como el arco de medio punto con las columnas, las cuales tenían escasa importancia para el conjunto. También en la arquitectura llamada románica se observa una serie de influencias estilísticas que, en algunas regiones, le imprimen sello característico, como sucede, por ejemplo, en las construcciones románicas de Sicilia, de la época de la dominación normanda, dirigidas por arquitectos sarracenos y en las que se ven rasgos inconfundibles de la arquitectura islámica. Lo mismo puede decirse de los templos románicos del Norte de Italia, en los que resalta la influencia bizantina de tal manera que con razón se habla de un estilo románico-bizantino.
Entre los pueblos de los países nórdicos, el estilo románico llegó a una perfección singular. Esas poblaciones, después de sufrir las prolongadas invasiones de los bárbaros, fueron fecundadas por la acción civilizadora de los romanos, que las estimuló a creaciones superiores. Para ellas el Cristianismo, que entre los romanos estaba ya en su período de descomposición, tuvo especial importancia, puesto que contribuyó a afirmar su espíritu de solidaridad, que había recibido duros golpes con el tumulto de las grandes migraciones y de las interminables luchas. Desarrollaron, pues, según su propio entender, los principios fundamentales de la arquitectura cristiana que habian recibido del Mediodía y, aunque en sus obras hay mucho de torpe y desmañado, revelan sin embargo una sana originalidad prometedora de grandes resultados.
El rasgo esencial de la arquitectura románica consiste en haber desterrado la forma de la basílica hipóstila de techumbre plana, substituyéndola por la construcción oblonga abovedada, de la cual se van eliminando cada vez más las columnas hasta reducirlas a un simple motivo ornamental. Con la basílica abovedada en arista, se desarrolla sucesivamente una nueva forma espacial que revela un marcado impulso de elevación, y cuanto más prospera este desarrollo, tanto más destaca ese rasgo caracteristico: los arcos son cada vez más empinados y la armazón más esbelta; la torre viene a ser un elemento esencial de la obra arquitectónica, con la cual forma cada vez más una sola pieza, y en el exterior le imprime un carácter distintivo. Este proceso de evolución termina definitivamente al culminar en el estilo gótico. Ya no se podía ir más allá en aquella dirección; el gótico fue, en realidad, la última consecuencia, el total agotamiento de aquel principio de la construcción vertical que en esta última fase de su desarrollo se arranca de la tierra, casi a viva fuerza, y tiende con ímpetu violento a lo alto. Es la piedra convertida en éxtasis, que ve ante sí abierto el cielo y procura desprenderse de todo vínculo terreno.
Y sin embargo, sería un error querer ver en el gótico simplemente la manifestación de un sentimiento puramente religioso, puesto que en aquella misma época fue el resultado de una determinada forma de la vida social, y un elevado símbolo de la misma. El gótico fue como el sedimento artístico de una civilización que representaba en cierto modo una especie de síntesis de la inspiración personal y de la mutua cooperación. El erudito inglés Willis, en un apéndice a la obra History of the lnductive Sciences de Whewell, hace la siguiente observación acerca de esta forma del estilo arquitectónico cristiano:
Surgió una nueva construcción decorativa que ni impugnaba ni destruía la construcción mecánica, sino que más bien la apoyaba y le comunicaba armonía. Cada uno de sus miembros, cada modillón, era un sostén de la carga, y con la multiplicidad de los apoyos, que se ayudaban mutuamente, y la consiguiente distribución del peso, la vista quedaba satisfecha respecto de la solidez de la fábrica a pesar del aspecto particularmente desmedrado de cada una de las partes.
Gustav Landauer, que en su excelente ensayo Die Revolution tomó la cita precedente del magnífico libro El apoyo mutuo de Kropotkin, le añadió una fina observación:
El hombre de ciencia no pretendió sino describir el verdadero carácter del estilo arquitectónico cristiano; pero como acertó en lo justo y en el verdadero contenido de este estilo, y como la arquitectura de aquella remota época era a la vez un compendio y un símbolo de la sociedad, en sus palabras dió, sin querer, un perfecto retrato de aquella sociedad: libertad y sujeción; pluralidad de apoyos que se auxilian mutuamente.
Esto es exacto, tan exacto que no es posible Íormarse idea clara y distinta de la arquitectura gótica sin ahondar en las formas especiales de la sociedad medioeval, cuya abundante variedad tiene su fiel expresión en la obra arquitectónica gótica. Y como quiera que aquella sociedad, con sus innumerables asociaciones, hermandades juradas, gremios, comunidades, etc., no conoció el principio del centralismo y, según su carácter, fue federalista, la catedral gótica no es una construcción central, sino una construcción articulada, en la que cada parte respira su propia vida y a pesar de esto está unida orgánicamente al todo. Según esto, la construcción gótica viene a ser el símbolo pétreo de una forma social articulada federativamente y en la que hasta la más insignificante parte tiene su valor y contribuye a la conservación del todo. Sólo podía emanar de una exuberante y polifásica vida social, en la que cada componente tendía, consciente o inconscientemente a un fin común. La catedral misma era una creación colectiva en cuya realización habían tomado parte, con alegría de espíritu, todas las clases y todos los miembros de la colectividad. Unicamente con una cooperación unánime de todas las fuerzas de la comunidad, y apoyada en un espíritu solidario, podía realizarse la construcción gótica y convertirse en la grandiosa personificación de aquella colectividad que le daba el alma. Apareció un espíritu que de su mismo interior construyó su morada y obedeció más a su impulso creador que a las leyes de la estética, hasta que sucesivamente produjo una belleza propia y dió a las partes integrantes aquella armonía que corresponde mejor a su más íntima esencia.
Se ha dicho muchas veces que el gótico era la más genuina manifestación de la manera de ser y del temperamento alemanes, mientras que en realidad no personificó más que el modo de ser y el temperamento de una especial época cultural que se remontaba hasta el siglo X y que del XI al XV se propagó por toda Europa. Aquella época, cuya conexión íntima suscita aún hoy la admiración del investigador, no fue hija de los esfuerzos peculiares de un determinado pueblo, sino más bien el resultado de una producción colectiva, la viva expresión de todas las corrientes espirituales y sociales que formaban a la sazón el alma de la humanidad europea y la estimulaban a participar en la creación artística. Por desgracia este período es el más desconocido por la mayoría de los historiógrafos, influídos por las modernas ideas estatales. En cada país hay unos pocos que forman honrosa excepción en la materia y a éstos hemos de agradecer, principalmente, el que por lo menos una minoría haya estimulado a la opinión al estudio de aquel incomprendido período. Que el gótico no es hijo de un pueblo especial o de una raza determinada, lo explica también Georg Dehio en su grandiosa obra sobre el arte alemán, en la que dice:
No cabe duda de que fueron los franceses los primeros en reducir a un sistema lógico los elementos de la construcción gótica, y los primeros también en reconocer su valor como expresión de la armonía gótica, del sentimiento mundial gótico, o como quiera llamársele, y por cierto que con ello realizaron una obra del mayor alcance en la historia. Pero seria un error excederse y declarar esta armonía y este sentimiento mundial propiedad del espíritu francés en sentido exclusivo y hacerlos derivar de cualidades especiales hereditarias de la raza. La raza, considerada en si misma, es un principio de explicación muy discutible tratándose de manifestaciones limitadas a una misma época; pues ¿cuánto más lo será tratándose de un pueblo de sangre mezclada? De los eleméntos étnicos componentes del pueblo francés, ¿cuál fue el que dió su expresión al gótico? ¿El galo, el latino o el germano? Basta plantear la cuestión para oomprender que es imposible resolverla. El gótico no se explica por la tradición de la sangre; es la sintesis artística de una civilización creada en común y vivida por los hombres del Norte en una fase de desarrollo temporalmente limitada. Es un producto esporádico de la ciudadanía mundial en la alta Edad Media, nacida de la idea de la familia étnica romanogermánica. Este es el verdadero creador del estilo gótico.[141]
Fue entre las tribus francas de la Ista de Francia y de la Picardía donde el gótico tuvo, por primera vez, su expresión de mayor pureza, después de haber superado gloriosamente las formas intermedias. De allí se propagó sucesivamente por toda Europa, tomando en cada país una forma distinta. A menudo aparece alguna diversidad dentro del mismo país y alguna vez aun dentro de una misma localidad, descubriéndose de este modo las múltiples influencias de la época. Si el gótico, en Italia, no llegó a la suprema perfección que obtuvo en algunas regiones de Alemania, no hay que atribuirlo en manera alguna a la diferencia de raza o de nacionalidad, puesto que en ello desempeñaron papel decisivo, sobre todo, las influencias del pasado, que en Italia obraban de otra manera que en Alemania. De Italia no habían sido nunca totalmente desterradas las tradiciones de lo arcáico, y ni siquiera la enconada oposición de la Iglesia contra la tradición pagana había sido capaz de cambiar tal estado de cosas. Por doquiera se notaba constantemente la réminiscencia de lo arcaico y, naturalmente, el desarrollo del estilo gótico no pudo substraerse a tales influencias. Análogo fenómeno cabe observar también en muchas regiones de Francia; donde el principio fundamental del estilo románico no fue superado del todo en la construcción gótica. En Inglaterra, en cambio, el principio de la construcción vertical ascendió hasta el llamado estilo perpendicular, que representa una forma especial del gótico. Fenómenos como éstos se observan con frecuencia en las diversas fases de desarrollo de cada uno de los grandes periodos estilísticos.
Con la disolución de la sociedad medioeval y de la antigua cultura de las ciudades, el arte gótico bajó poco a poco a la tumba. El incipiente Renacimiento fue el comienzo de un nuevo capítulo de la historia de los pueblos europeos y necesariamente condujo también a un nuevo desarrollo estilístico en el arte. Tampoco el Renacimiento ha de considerarse asunto puramente artístico. Todo gran periodo de transformaciones estilísticas no es sino el reflejo de cambios sociales y sólo por medio de éstos acertamos a comprenderlo. El Renacimiento fue un acontecimiento cultural de alcance europeo, a cuyas repercusiones no logró escapar pueblo alguno, y si se quiere medir exactamente la influencia que ejercía en la estructura cultural de Europa, hay que hacerle obrar sobre sí mismo como un todo. Porque lo que se suele designar como Renacimiento francés, italiano o alemán, o los nombres que se dan en las obras de los historiadores, como Humanismo, Reforma o Racionalismo, son sólo partes de un todo que sólo podemos comprender en su conjunto por la íntima relación de todos sus resultados parciales. Así considerado, fue el Renacimiento el comienzo de una enorme subversión en todos los terrenos de la vida particular y social, y condujo a una nueva estructuración de todas las formas culturales de Europa. Las primitivas normas y los primitivos conceptos habían perdido su punto de apoyo; las teorías y las hipótesis mejor ensambladas se conmovieron, arremolinándose lo antiguo y lo nuevo en un abigarrado caos hasta que se formaron nuevos elementos de la existencia social de este trastorno y confusión.
Que un acontecimiento histórico de tan grande trascendencia había de producir también en el arte una profunda subversión de todas las formas de estilo tradicionales, no necesita ulterior explicación. En realidad el Renacimiento condujo a una renovación de las antiguas concepciones y teorías estilísticas, y donde más claramente se destacó este hecho fue en la arquitectura. Y sin embargo, no se puede aún hablar en este terreno de una franca ruptura con el pasado. El Renacimiento es, sin duda, el punto de partida de una nueva concepción de la vida y de la forma artística, pero las relaciones con el pasado aparecen visiblemente. También aquí encajan unas formas con otras y lo nuevo se articula orgánicamente con lo viejo.
La gran época del arte renacentista —observa Gustav Ebe—, que, comenzando en Italia, se extiende primero a los países del Occidente de Europa y alcanza finalmente las proporciones de estilo mundial, se considera comúnmente como un retorno a las tradiciones artísticas arcaicorromanas, y esta apreciación es tanto más justa cuanto que el Renacimiento, por lo menos en su forma más genuinamente italiana, toma de fuente romana todo su aparato estilístico: sin embargo, aparte del tratamiento formal que se exterioriza en una ruda oposición al gótico, se observa un constante progreso en el perfeccionamiento de los tipos especiales, y este progreso se funda en las conquistas hechas durante la Edad Media en los dominios del arte. En este particular de la disposición especial, no aparece divorcio alguno respecto de los tipos precedentes, sino más bien un ulterior y lógico desarrollo, adaptado a las ideas y exigencias de la época, mediante una transformación que se comprendería sin necesidad de recurrir a una terminología arcaizante.[142]
La exactitud de esta observación es obvia. En la disposición artística espacial, la arquitectura renacentista, a pesar de los contrastes estilísticos que la separan de las formas de estilo medioevales, no representa más que un nuevo factor. Las formas externas cambian y se adaptan a las nuevas necesidades y corrientes espirituales. El hombre, al desviar del cielo su escrutadora mirada, ve de nuevo ante sí la tierra y se adhiere fuertemente a lo terreno. La obra arquitectónica pierde el carácter vertical que había alcanzado su última perfección en el gótico y no podía dar más de si. El impulso hacia lo alto es sustituído nuevamente por el sosegado reposo en la tierra; el trazo horizontal viene a ser la señal distintiva de la nueva obra arquitectónica. Esta ya no se yergue por impulsos internos en dirección al cielo, sino que se configura plásticamente desde fuera según determinados principios y nuevas condiciones artísticas. La proporción viene a ser la medida de todas las cosas y asigna a cada una de las partes su puesto fijo, inmutable. La disposición espacial está claramente planeada y se apoya en determinados principios constructivos. La obra arquitectónica remata a menudo en una pesada cornisa y por medio de cornisas se separan también unos de otros los pisos, con lo cual se acentúa aún más el carácter horizontal del conjunto. En los palacios del Renacimiento italiano resalta de un modo especial este rasgo; hasta la columna vuelve a estar en vigor, apareciendo con pleno atractivo sobre todo en Italia, en los patios rodeados de galerías y de pórticos.
En las construcciones eclesiásticas aparece de nuevo, con carácter dominante, la planta circular, que había sido totalmente desterrada por el estilo gótico. Casi siempre la construcción circular del centro se cubre con una cúpula, con la que se acentúa más vigorosamente el carácter cerrado de la construcción. La vinculación con los modelos bizantinos es palmaria y tan feliz que arquitectos como Brunelleschi, Bramante y, sobre todo, Miguel Angel, no por tener en cuenta los modelos bizantinos dejaron de obtener nuevos efectos de incomparable peso y maciza solidez. Es cierto que por necesidades prácticas la planta circular y la rectangular tenían que ir íntimamente unidas en muchos casos; pero precisamente los ensayos que se hicieron para acoplarlas dieron origen, especialmente en el Renacimiento posterior, a numerosas y originalísimas formas de estilo. La planta de la iglesia de San Pedro de Roma, debida a Miguel Angel, es una notable manifestación de este nuevo estilo, por no decir su última expresión. Bramante, encargado de la ejecución de la catedral, en su plano había rodeado la cúpula principal de cuatro pequeñas construcciones cupulares que tenían, sin embargo, vida propia y cada una de por sí representaba un todo compacto; pero a la muerte de Bramante continuó Miguel Angel la obra y modificó el plan quitando su existencia aislada a las cuatro pequeñas cúpulas y sometiéndolas casi a viva fuerza a la soberanía de la principal. De este modo se despojó a cada una de las partes de su independencia, articulándolas en una unidad central que acabó así con toda la vida propia que hubieran tenido. Miguel Angel desarrolló este sistema hasta su última expresión, pero a la vez abrió a la arquitectura perspectivas completamente nuevas y la espiritualizó de tal manera que hizo imperecedera su obra.
La corriente del Renacimiento, que había liquidado todas las normas tradicionales, y que, sobre todo en las últimas fases de su desarrollo, iba adquiriendo un grave escepticismo que tendía a paralizar todo elevado esfuerzo, hubiera quedado obstruída indefectiblemente de no habérsele infundido un profundo anhelo que la impulsó hacia nuevas soluciones. Nadie sintió este impulso tan hondamente como el gran florentino que supo reflejar en sus atormentadas figuras la lucha interior de su espíritu. A un temperamento luchador como el de Miguel Angel, tampoco le podía satisfacer la fastuosa exterioridad, puesto que él aspiraba a la espiritualización del arte y llamaba para ello a algunas puertas sombrías que aún no se habían abierto a nadie. Este rasgo se hace también resueltamente visible en su producción tectónica. Su obra es un ser viviente y respira toda la pasión del alma humana, toda la misteriosa búsqueda, la rebelde terquedad y sobre todo aquel arranque titánico hacia lo sobrehumano que es tan característico de la obra del maestro y le impele más allá de los horizontes del Renacimiento.
La cultura social del Renacimiento fue principalmente originaria de Italia, pero como halló el terreno moral y socialmente preparado en Europa, tuvo viva resonancia en todos los países y se desarrolló formando un estilo en el que se reflejaba la cultura social de una época determinada. Sus dimensiones son demasiado vastas para que puedan encerrarse dentro del estrecho marco de los conceptos nacionales. Así como el gótico no tuvo nunca en Italia el aspecto que tomó en Alemania, porque allí las tradiciones de lo arcaico le impulsaron por derroteros especiales, así tampoco pudo jamás el arte del Renacimiento superar del todo en Alemania la tradición viva del gótico, y lo mismo puede decirse del Renacimiento en Inglaterra, Francia o España: en todas partes las tradiciones del pasado influyeron sobre el desarrollo de la forma estilística. Pero estas particularidades y desviaciones no hicieron mella en el cuadro total; al contrario, fueron ellas las que crearon ese conjunto y caracterizaron la afinidad de los esfuerzos que brotaban en todas partes de unas mismas fuentes. No fue la peculiaridad de la raza ni la singularidad del sentimiento nacional lo que dió vida al arte del Renacimiento; fue la gran convulsión social que conmovió a la Europa entera y que estimuló en todas partes el desarrollo de nuevas formas estilísticas y una nueva concepción del arte en general.
Del arte del Renacimiento se desarrolló lógicamente el barroco, que fijó el estilo artístico del siglo XVII. En varios países, especialmente en Alemania, ese estilo barroco prevalece hasta muy entrado el siglo XVIII. Tampoco esta vez encontramos ruptura alguna de importancia con el pasado, cuyo lugar viene súbitamente a ocupar una tendencia nueva; antes al contrario, asistimos a una formación gradual, que cristaliza lentamente, de las formas estilísticas del Renacimiento, y vemos que, como todo estilo, sufre las influencias de las transformaciones sociales ocurridas en la vida de los pueblos europeos. Del embrollado caos del período renacentista se formó paulatinamente el gran Estado europeo vestido con la librea de la monarquía absoluta. En los países más importantes se desarrollaron o afirmaron poderosas dinastías después de vencer la oposición y resistencia de las ciudades y de los nobles vasallos y pequeños señores. Habíase formado un nuevo poder que incluso ejerció dominio sobre la Iglesia, haciendo que le sirviese para sus fines. Con la ayuda de sus ejércitos y de su maquinaria administrativa burocrática, logró la monarquía que abandonasen el campo todas las fuerzas enemigas y suprimió violentamente los antiguos derechos y libertades de los municipios. La persona del rey vino a ser la encarnación viviente del poder soberano absoluto, y la Corte el centro de toda la vida pública. El Estado acapara o fiscaliza todas las funciones de la sociedad e imprime su sello a todos los asuntos sociales. La legislación, la jurisprudencia, toda la administración pública pasan a ser monopolio de la realeza; la sociedad es totalmente absorbida por el Estado. Esta transformación de la vida social conduce el sentir y el querer de los súbditos por determinados derroteros, que el Estado impone; parece como si la única razón de ser de todo lo que existe se redujese a sentir a los fines de la monarquía. Es la era del llamado Rey Sol, cuyo ungido representante pudo pronunciar aquellas célebres palabras: el Estado soy yo.
En una situación social de esta naturaleza, donde toda actuación pública tenía su norma especial y en la que todo, hasta lo más insignificante, estaba regulado y ordenado desde las alturas del poder, apenas le quedaba al arte posibilidad alguna para la libre creación. Sus representantes estaban al servicio del autócrata y su misión se reducia casi exclusivamente a publicar la gloria de la realeza por la gracia de Dios. Como el esplendor de las catedrales y de las solemnidades religiosas rodeaba a la Iglesia con una resplandeciente aureola, así también el fausto y pompa de los palacios y las Cortes regias formaban el nimbo de la monarquía y daban a su poder un aspecto místico. De este modo se levantaron las grandes construcciones arquitectónicas del absolutismo: el Louvre de París, el palacio y parque de Versalles, el Escorial de Madrid, el Zwinger o Palacio real de Dresde, etc., y como cada déspota de campanario quería tener su Versalles, el nuevo estilo se propagó a todos los países. Sólo teniendo en cuenta esta gran transformación social que sufrió Europa se puede concebir la aparición del barroco. La denominación misma de barroco, derivada de la voz portuguesa baroccoz, que significa una sarta de perlas irregulares achaflanadas, carece en sí misma de importancia, y en un principio se le aplicó en tono de burla mordaz.
En realidad, el barroco representa una nueva forma de estilo con su origen en el arte del Renacimiento, pero con raíces en una nueva concepción del arte. En rudísima oposición al gótico, y siguiendo las huellas de los antiguos, el Renacimiento había proclamado la armonía como la más genuina, por no decir la única expresión de la belleza. El barroco creó otro criterio valorativo estético, substituyendo la armonía por la potencia. En esta concepción se revela claramente la influencia de la transformación social acaecida en Europa. El concepto de poder de la monarquía absoluta embargó totalmente el espíritu de la época: el poder fue belleza, fue la expresión de un nuevo sentimiento artístico que poco a poco se puso, a viva fuerza, al servicio de la Corona. La majestad del monarca lo iluminaba todo con su brillo y sometía a su dominio toda iniciativa de la vida social. Y esta aureola de gloria del poder absoluto e ilimitado con que la realeza supo nimbarse, en la era de su mayor esplendor, se manifestó también en la arquitectura de la época y proclamó ruidosamente su omnipotencia. La excelsa grandeza del Estado absolutista, que no toleraba nada que pudiese equipararse en algún sentido a la persona del soberano, y que imprimía en todas las cosas el sello de su voluntad, dió a todo el arte del barroco aquel pronunciado carácter áulico-representativo que tanto se destaca en todo el siglo XVII. Así como el jesuitismo se había impuesto la misión de inculcar la idea del poder de la Iglesia, así los fautores del absolutismo se empeñaron en espiritualizar el violento carácter de la monarquía y hacer olvidar su verdadero origen. Así adquirió la realeza ese aspecto de gracia divina de lo sobrenatural, que tiene expresión hasta en las obras arquitectónicas. En realidad, la obra arquitectónica barroca embarga el ánimo del espectador no pocas veces con la fuerza interior de una revelación mística, y le llena el alma de respetuoso temor.
Por iguales derroteros marcha la construcción eclesiástica y da valor supremo a la omnipotencia del principio del poder absoluto. Bajo la influencia del jesuitismo, que encarnaba históricamente la contrarreforma organizada, desarrollóse el llamado estilo jesuítico. Planteáronse nuevos y trascendentales problemas sobre la disposición espacial, y por su complejidad influyeron seriamente sobre los fieles, obligando con fuerza irresistible a las almas a someterse al yugo de su omnipotente y universal influjo. La casa de Dios se convierte en fastuosa sala lujosamente decorada, dando a menudo la sensación de una emoción pasional que necesariamente había de producir el éxtasis. El tabernáculo parece rodeado de una oleada de místicos nubarrones y destellos. La construcción exterior y el decorado interior son dos factores que conspiran para inculcar en el hombre el sentimiento de la omnipotencia de una voluntad suprema que pasa triunfante por encima de todo vínculo que le pueda sujetar a la tierra.
El estilo barroco degenera en rococó. La fría majestad y la rígida solemnidad del ceremonial áulico, andando el tiempo se vuelven pesadas y se impone la adopción de formas más cálidas e íntimas. El llamado estilo Regencia tiene en cuenta esta necesidad y con él comienza una nueva expresión estilística, de la cual surge sucesivamente el rococó, que llega a su apogeo bajo el reinado de Luis XV. A lo inaccesible y mayestático, que rechazaba con su rígida actitud toda intimidad, sucede el deleite de lo gracioso y placentero, que va tras ligeras figuras de fantasía e intrigas amorosas y no se ve abrumado por carga representativa alguna. De este modo aparece una nueva forma de estilo que se manifiesta, sobre todo, en la instalación de los interiores. El muro pierde su carácter tosco y se convierte en un marco flexible, cuyos recuadros se llenan con volutas, motivos florales y otros recursos de ornamentación animada. Las paredes forman un conjunto decorativo con el techo, el cual se adorna con graciosos trabajos de estuco. Los colores pierden su dureza diluyéndose en tonos delicados. Los grandes espejos de las habitaciones sustituyen a las paredes como superficies corpóreas mediante la apariencia incorpórea e inasequible del cristal azogado.
La delicada porcelana ejerce un singular atractivo. Su elegancia no dejó de influir en todo el desarrollo del rococó. Hasta de los muebles desaparecen las formas pesadas, desmañadas, adaptándose a la disposición interior del local. Hombres y cosas se hallan poseídos de una especie de prurito que responde a un refinamiento del sensualismo y obra a modo de secreto flúido sobre los nervios hipersensibles de las capas superiores de la sociedad. El nuevo estilo responde plenamente al estado psíquico de las castas privilegiadas; nótase en aquellos círculos una profunda alteración de las íntimas manifestaciones de la vida y halla en el arte del rococó su más palpable sedimento.
El principio fundamental del poder, al cual la monarquía, en la época de su creciente desarrollo, había sabido dar un significado metafísico, perdió cada vez más su carácter y subsistió únicamente en los círculos de los favoritos y usufructuarios del poder, atentos a los resultados prácticos que obtenían. Empezóse a tomar como objeto de diversión el engreimiento ansioso de gloria y la ceremoniosa pompa de la época, cuya supuesta grandeza ya no imponía respeto a nadie. Todo lo que antes era capaz de producir la impresión de lo mayestático y de la engreída inaccesibilidad, ahora no hacía más que el efecto de una insulsa parodia y daba a la mordacidad de los intelectuales involuntaria ocasión para poner a prueba la agudeza de su ingenio. La realeza era ya un cadáver embalsamado que no aguardaba sino el sepelio. Al identificar Luis XIV su persona con el Estado dió su más orgullosa expresión a la monarquía absoluta, a saber: el rey lo es todo; el pueblo, nada. Pero al dar más tarde la Dubarry a su regio amante, en un momento de burda familiaridad, el titulo de La France, hizo la más feroz burla que podía hacerse de la realeza por la gracia de Dios. La monarquía estaba ya madura para derrumbarse, y esto no se hizo aguardar mucho tiempo. En medio de las borrascas de la Revolución, la frágil cultura del rococó cayó hecha añicos junto con la antigua sociedad que la había engendrado. Entre atormentadas convulsiones y violentas sacudidas, se formaba otra sociedad, aparecía una nueva generación que dirigía su vista a nuevos horizontes.
Lo que aquella generación esperaba y anhelaba con impaciencia no ha sido nunca una realidad, y las palabras libertad, igualdad, fraternidad no fueron sino reminiscencias de un ensueño. La sociedad burguesa, que había aceptado la herencia del antiguo régimen, pudo, es verdad, dar vida, como por arte de encantamiento, a las formas abstractas de la nación moderna; pero no logró formar una verdadera colectividad que arraigase en la necesidad común y tuviese su apoyo y sostén en los principios fundamentales de la justicia social. La nueva organización económica, que elevó a la categoría de principio la lucha de todos contra todos, no podía producir más que aquel frío egoísmo que caracteriza al mundo capitalista, que marcha sobre cadáveres. Esta sociedad no era capaz de crear vínculos sociales que uniesen a hombres y pueblos; no hizo sino ensanchar la sima de los contrastes, haciéndola más infranqueable, y lógicamente condujo a la guerra mundial y al ingente caos de nuestros días.
Por esto la arquitectura no podía formarse nuevas perspectivas; fomentó, pues, el juego de los contrastes y condujo a esa singular carencia de estilo que tan acertadamente se ha llamado caos estilístico. Véanse sino la disposición y el aspecto de nuestras modernas ciudades industriales, la desconsoladora incomodidad de las barracas de alquiler, las extravagantes fachadas con su gallardía trasnochada, que convierten las calles en una especie de sombrío pasadizo y dan la impresión de que se han citado allí todas las extravagancias del gusto de la época. Una sociedad que ha perdido todo sentido natural de la solidaridad entre los hombres y que ha permitido que el individuo se hunda en el caos de la masa no podía dar otros resultados. Pero si hoy se va introduciendo un nuevo estilo en la construcción de los edificios públicos y en las viviendas modernas, es debido al constante anhelo que reina en los espíritus por una nueva comunidad, que es la que ha de emancipar a los hombres de la esclavitud y del vacio de su actual existencia y la que ha de dar a su vida un objetivo y un contenido totalmente nuevos.
La época actual, con su industrialismo llevado al extremo, con sus fábricas, almacenes y cuarteles, con su incurable disgregación social y el caos estilístico resultante de todo esto en la arquitectura, es también, en fin de cuentas, una prueba más de la poca importancia que tiene en el fondo la conciencia nacional. Son la época y sus condiciones materiales, morales y espirituales las que tienen su propia expresión aquí por doquiera y las que últimamente determinan también las manifestaciones del arte.
El arte y el espíritu nacional
Hemos tratado con alguna extensión la historia del desarrollo de la arquitectura, porque en ella es donde más claramente se ve el proceso de transición de las formas estilísticas y la influencia del ambiente social en la obra de arte; pero seria un error suponer que en la otras artes la manera nacional del artista tiene decisiva importancia sobre el carácter de su obra. Lo personal ocupa siempre el primer puesto en la obra de arte y le da su nota especial. Dos artistas, nacidos en una misma localidad y en una misma época y expuestos del mismo modo a las influencias de su ambiente social, reaccionan de modo fundamentalmente diverso a las impresiones que reciban y que influyen más o menos intensamente en su producción.
Miguel Angel y Leonardo de Vinci eran florentinos, ambos vivieron en una misma época, ambos estuvieron imbuidos del espiritu de su tiempo y, sin embargo, no sólo se diferencian como el día y la noche, en sus cualidades puramente humanas, sino que la labor de cada uno de ellos pertenece a un mundo distinto, y el abismo que los separa no puede franquearlo siquiera la más atrevida fantasía nacional.
En el arte de Leonardo hay algo que recuerda el encanto de las sirenas, algo que nos llama como un suave eco desde una inmensa profundidad. La enigmática sonrisa de sus figuras de mujer procede de un mundo íntimo que se aleja de lo temporal y destila en el alma un deseo ardiente; impresiona plácidamente, al modo de un juego ensoñador de los sentidos que nunca será verdad. Y como un sueño son también aquellos raros paisajes que nada tienen en sí de terreno. Las vaporosas formas arrebatan la vista y despiertan armonías de sobrehumana belleza y profundidad soñadora. Recuérdense los paisajes de la Virgen de las rocas, el San Juan o Monna Lisa. Como ondinas son todas las figuras a las que Leonardo da vida; ni siquiera sus madonas respiran hálito alguno de tradición cristiana. Todo está rodeado del hechizo de la más delicada sensualidad, que suscita hondas vibraciones en el alma y en el que parece percibirse el suave sonido de las esferas celestes. Toda la producción de Leonardo se halla penetrada de ese rasgo excepcional, y se reproduce con inagotable variedad. Es éste el rasgo que deslumbró tanto a sus contemporáneos y a la posteridad, como las noticias que se refieren a un lejano país de hadas que ningún mortal ha pisado aún. Siempre y por doquiera campea aquel mirar semivelado que asciende de profundidades enigmáticas y hace pensar en una visión de otro mundo.
¡Cuán distinta es la manera de Miguel Angel, poderoso creador de figuras gigantescas, en las que incorporó la tortura de su propia existencia! También él es un gigante que quiere escalar el cielo y siente constantemente el espíritu de la gravedad o pesantez que se lo impide; es una víctima del destino, en cuya alma sombría rugen fuerzas sobrehumanas; no queda satisfecho de sus obras y, a pesar de ello, no puede resistir al impulso que le domina de crear incesantemente. En sus representaciones demoníacas se agita el atormentado aislamiento y el peso sordo oprimido por estremecimientos de eternidad. Muchas de sus figuras causan la impresión de una pesadilla, por ejemplo el Jeremías de la capilla Sixtina, las Sibilas y las gigantescas figuras del testero y de la bóveda, o también las grandes obras en piedra de la capilla de los Médicis en Florencia. Ya represente el Día, la Noche, la Mañana o la Tarde, sobre todo ello gravita el peso de los milenios y se refleja el alma atormentada del artista. Hasta Leda, en su unión con el cisne, presenta el mismo aspecto de plúmbea gravidez que cierra el paso a todo sentimiento sensual. En otras figuras se adivina la excitación del alma dominada por la ira, como en la colosal estatua de Moisés, en cuyo cuerpo gigantesco todos los músculos están en tensión y en cuya frente se vislumbra la tempestad. El mismo espíritu anima al Cristo del Juicio Final y a la turba de gigantes desnudos que llena el fondo.
Lo que aquí aparece es la diversidad en el modo de concebir el mundo. En Leonardo de Vinci el humanismo, que no era el espíritu de una nación, sino de una época, llegó a su apogeo y a la vez a su más amplia expresión; mientras que en la obra de Miguel Angel el humanismo ha sido superado y cede el puesto al impulso interior hacia lo sobrehumano; el artista llama para ello a las escondidas puertas de todos los cielos y de todos los infiernos, en alas del entusiasmo por la rebeldía y el fanático anhelo por un derecho que ha de volver a ser derecho del hombre. El hombre que se rebela contra el emperador y el Papa, el que en los diálogos de Giannotti defiende el derecho de dar muerte al tirano porque el tirano no es un hombre, sino una fiera en figura humana, vive también en su obra.
Lo que aparece en primer término en la obra de un gran artista, que sabe incorporar a su plástica los problemas espirituales de su época, no es lo fortuito de su nacionalidad, sino lo profundamente humano de todos los tiempos, que nos enseña a comprender el lenguaje de todos los pueblos. Al lado de esto desempeñan insignificante papel las circunstancias del ambiente local, a pesar de las excelentes indicaciones que puedan suministrar para el juicio crítico de la obra de arte en el terreno técnico e histórico. Por lo demás, los rasgos puramente locales en la obra de arte no imprimen a ésta carácter alguno nacional, ya que en cada nación, y sobre todo en las de mayor importancia, hay un sinfín de influencias locales que, en abigarrada mezcla, actúan pacíficamente unas al lado de otras, pero jamás han podido encerrarse en el estrecho marco de un ficticio concepto de nación.
Lo que Leonardo, por ejemplo, quiso expresar en su Monna Lisa, fueron las múltiples emociones del alma del hombre, aquel secreto flujo y reflujo de los sentimientos más intimos. En su obra persiguió las más leves vibraciones del sentimiento y para ello tuvo la mejor ayuda precisamente en la mujer, a la que, por así decirlo, había descubierto para el arte. La enigmática mirada de Monna Lisa refleja todos los extremos del sentimiento humano: la amable claridad y la obscuridad demoníaca, el apacible candor y la astucia sutil, la indiferente pureza y la fascinadora sensualidad. Es la mismísima alma del artista reflejada en el cuadro; también él, cual otro Fausto, recorre todos los obscuros senderos, acuciado por su impulso hacia el conocimiento y apenado por no poder llegar hasta el último límite. Esto es precisamente lo que da su grandeza a la obra de arte: la profunda supervivencia de la tragedia que atormenta el alma del hombre. En la obra de Miguel Angel obsérvase también que toda ella tiende a expresar el sentimiento de su espíritu: Y siempre hubo un cuadro de la propia angustia que marcó en mi frente una triste señal. Y en esta sentidísisima revelación del interior del hombre y del artista, no se percibe un hálito siquiera de sentimiento nacional. ¡Qué pequeña y fútil es toda afectada jactancia nacional frente a esta humanidad combativa que tiende a lo sobrehumano!
En el arte sucede lo que en la historia, que los supuestos rasgos nacionales pasan a último término ante las corrientes generales de la época, a las que no escapa ningún pueblo. Así, sin la Reforma y sus innumerables ramificaciones, casi no podríamos formarnos idea de la obra de Alberto Durero. Sólo fijando claramente la vista en la borrasca y en la actividad de aquella época de fermentación, en la qué tanto elemento nuevo y viejo se mezclaba en confuso torbellino, se comprenden las raras combinaciones que observamos en la producción de Durero. Citamos a Durero precisamente porque muy a menudo y sin fundamento se le ha llamado el más alemán de todos los pintores alemanes. Tal denominación no dice nada. Dése, en buena hora, el calificativo de alemán al profundo sentimiento del maestro en las delicadas emociones y en las irradiaciones espirituales de su país natal; pero con esto no se expresa en manera alguna la verdadera esencia del arte de Durero. Con razón dice Lafargue:
El lado alemán de sus producciones es la limitación de sus facultades. En toda obra de arte el rasgo nacional o racial es a la vez el distintivo de su debilidad. Lo que llamamos alemán no es, según toda probabilidad, más que la forma de una cultura menos antigua.[143]
En el arte de Durero palpita aquel raro país de ensueño que forjó en su alma la contemplación de los alrededores de su lugar natal, poblado de aquellas creaciones de su fantasía que, nacidas en el paisaje, respiran el aliento de su tierra y sienten sobre sí su cielo crepuscular. Obras como Jerónimo en su retiro, la Huida a Egipto, San Antonio o El caballero, la muerte y el diablo y otras muchas, están iluminadas con la rara claridad de la tierra natal, que tan grande consuelo infunde al espíritu. Pero en el mismo artista, en cuya alma se refleja todo el encanto de su tierra nórdica, vive también el anhelo seductor, el mudo ritmo de las llanuras soleadas que habían recorrido sus pies y que su arte ha hecho fructificar. Esta influencia, este grito del Sur lejano, es precisamente lo que se revela de modo expresivo en las obras del maestro. Al afirmar Scheffler que en un pintor como Durero están soberanamente bien combinados el gótico y el griego, expresa el mismo sentimiento, aunque en otras palabras. Durero incorporó en sí todo el ímpetu plasmador del Renacimiento italiano y saturó con él todas las fibras de su ser. En muchas de sus creaciones se ve claramente la influencia de maestros italianos como Verocchio, Leonardo, Mantegna, Bellini, Rafael, Pollajuolo y otros varios. Así, por no citar más que un ejemplo, la estatua ecuestre de Colleoni, debida a Verocchio, inspiró poderosamente a Durero, del cual se puede suponer con toda seguridad que sin esa influencia no hubiera ejecutado obras como San Jorge y El caballero, la muerte y el diablo. Ejercieron asimismo innegable influencia en el arte de Durero el paisaje renacentista italiano y la preferencia por la forma desnuda del cuerpo humano, una de las tipicas características del Renacimiento.
Durero embebió la extranjero absorbiéndolo por todos sus poros hasta que lo convirtió en una parte de sí mismo. Así, en sus obras mezcló lo encrespado y lo crepuscular de las tierras norteñas con las claras y alegres impresiones meridionales, que purificaron y aclararon su exuberante fantasía y dieron a su arte aquella tendencia a la grande. Ni siquiera lo profundamente humano de sus creaciones, que se ve especialmente en sus figuras de Cristo, es una revelación de su alma alemana, sino una manifestación de los esfuerzos espirituales de su época. Aquí se nos presenta el humanista Durero profundizando en todos los sentimientos humanos. Revélase también la manera profundamente humana del arte de Durero en el conocido autorretrato que se guarda en la Pinacoteca de Munich: un pacifico soñador con ojos escrutadores y cuya mirada tiende más bien hacia dentro. El que lo contempla siente cómo detrás de aquella frente los grandes problemas de la época pugnan por tomar forma; pero la profunda gravedad que irradia del rostro nos dice que aquella frente no descifrará todos los enigmas, e involuntariamente se piensa en la mujer alada de la Melancolía del maestro, que mira a una enigmática lejanía sobre la que se esparce misteriosamente la claridad del cometa y de la aurora boreal.
Si de hecho existiese algo así como un arte nacional, no se comprendería que hubiese existido un genio como Rembrandt y con él una legión de artistas análogos. Porque no hay que olvidar que el sentimiento nacional de sus contemporáneos no tuvo sino burla y desprecio para la producción del más grande artista que jamás diera Holanda al mundo. Sus favorecedores tuvieron tan escasa comprensión de la grandeza de Rembrandt, que le dejaron tranquilamente languidecer en la miseria y ni aun de su muerte tuvieron la menor noticia. Hasta mucho tiempo después de su fallecimiento, y aun muy lentamente, no ascendió Rembrandt a la categoría de los inmortales; y hoy se le tiene en su país como un símbolo del espíritu nacional.
El pueblo holandés, que en un tiempo había luchado desesperadamente para librar al país del yugo del despotismo español, quedó vencedor en esa lucha. En todas las capas del pueblo penetró un nuevo espíritu que condujo al pequeño país a un insospechado florecimiento. Todo fue agitación y movimiento en las ciudades, en todas partes se advertía una verdadera exuberancia de energía vital. En los cuadros de Franz Hals se ven aún huellas de aquella altivez que se embriagaba con la propia fuerza; pero este fogoso espíritu detuvo su marcha a medida que prevaleció en la burguesía el anhelo por la vida ordenada, la cual se fue afirmando con el creciente desarrollo del comercio y de la colocación de capitales. Así se desarrolló paulatinamente aquella situación de cómoda preeminencia que no miraba sino por sus intereses materiales y pretendía ajustar a normas fijas toda la vida social.
Para Rembrandt este orden de cosas nacional burgués fue como la maldición de su existencia. Mientras procuró —como lo hizo al principio— complacer buenamente al público halagándole el gusto, lo pasó bastante bien; pero tan pronto como se reveló el artista, se acabó la popularidad del maestro y resaltó cada vez más claramente la infranqueable sima que había entre él y la nación. Esta oposición halla en sus obras una expresión del todo consciente y llevada hasta el extremo de una rudeza mordaz. El artista fue tenido por rebelde contra su época y trazó rigurosamente los limites entre su arte y el filisteismo nacional de su país. Recuérdese, por ejemplo, aquel Sansón del Kaiser Friedrich, Museum de Berlín, que amenaza a su padre político levantando el puño, o también aquel Moisés furioso, de Dresde, que en un arrebato de cólera bace añicos las Tablas de la Ley; y entonces se siente que es el propio Rembrandt el que quiebra las tablas del orden burgués, en el que iba a estrellarse su vida.
Pero ni siquiera en sus posteriores creaciones adopta Rembrandt la actitud de intérprete del sentimiento nacional, siendo así que el genio del artista había llegado ya entonces a su plena madurez y hacia tiempo que no desahogaba su bilis contra los perfumados burgueses; al contrario, el abismo que separaba el arte de Rembrandt de la ausencia de gusto artístico de su país era cada vez más ancho y más profundo, hasta que por fin instaló su vivienda en el centro del barrio judío de Amsterdam, donde los judíos expulsados de España y Portugal le descubrieron un mundo nuevo que se distinguía enormemente de la monotonía gris en que había vivido. Allí olvidó poco a poco el ambiente holandés y se entregó a todos los ensueños llenos de color del Oriente, y fue experiencia sentida profundamente en su alma lo que antes había sido presentimiento y había ensayado de varias maneras. Así vino a ser el gran mago de la pintura, que espiritualizaba todo lo corporal y revelaba el escondido paisaje del alma. Y precisamente por eso fue el introductor de un nuevo arte no sujeto a traba nacional alguna y que por lo mismo ha sido una revelación para los hombres de una época posterior.
Este arte se halla también animado de una tendencia social. Recuérdese el Cristo de la Hoja de los cien florines, aquel Salvador de los despreciados y los rechazados, de los mendigos andrajosos, de los leprosos y los lisiados que, en medio de sus sufrimientos, anhelan la redención. Rembrandt, en los últimos años de su vida, tuvo también constantemente por compañeras a mendigos, bebedores y vagabundos, porque él también buscaba en la embriaguez el olvido, a fin de hacer llevadera su mísera existencia. A este propósito recordemos los últimos autorretratos, en uno de las cuales aparece un rostro desfigurado por los efectos del aguardiente y marcada con el sello de la miseria psíquica, quizá la más tremenda acusación que jamás artista alguno haya perpetuado en el lienzo contra la nación.
Todo arte grande está a cubierto de la limitación nacional y precisamente nos subyuga porque roza las más acultas fibras de nuestra humanidad y revela la gran unidad del alma del hombre. Si estudiamos detenidamente las creaciones de Francisco de Goya, que irradian el fuego propio de las latitudes meridionales, veremos que, tras las formas externas del ambiente de su país, soñaba el alma del artista, y había ideas y problemas que trataba de resolver en su cerebro, y que no afectaban sólo a España sino a su época. Porque todo arte datado de fuerza vital valoriza el sedimento espiritual de su época, el cual tiende por sentimiento a la expresión. Y en esto consiste aquello puramente humano que supera el ambiente extraño y nos conduce a la tierra natal.
No es necesario ser español para apreciar en toda su grandeza el arte de Goya. En sus obras resuena el rumor de una nueva era que, con férreas sandalias, pasa por encima de un mundo que se derrumba, y este rumor afecta a toda la existente como el ocaso de las dioses. Sus retratos de la familia real española y de todas las personalidades que forman el mundo cortesano, son crueles representaciones de una inexorable ansia de verdad que no hace concesiones de ninguna clase y que despoja de todos los oropeles de la mayéstático a la realeza por la gracia de Dios. Allí sólo se expresa lo humano, lo demasiado humano. La frase nietzscheana: A menudo es el fango lo que se sienta en el trono, y frecuentemente el trono descansa sabre el fango, tiene aquí plena realización en sus dos aspectos.
Y lo que decimos de las pinturas de Goya se puede decir, en mayor escala, de sus aguafuertes. En ellos el sentimiento de rebeldía del maestro toma formas demoníacas. Sus Desastres de la guerra son lo más horroroso que haya podido decirse de la guerra. En aquellas espeluznantes representacianes no hay un destello de sentimiento heraico, ningún entusiasmo patriótico tan propio del carácter nacional, ninguna gloria para los grandes directores de batallas; la bestia humana es la única que allí campea, en todas las fases del desarrallo de su sanguinario instinto. Un revolucionario, en el más avanzado significado de esta palabra, nos habla en un idioma que entienden todos los pueblos y arranca a la mentira patriótica el último pingajo del cadáver ya en descomposición; un hombre verdaderamente grande expane su juicio sobre el asesinato arganizado de los pueblos. El espíritu demoledor de Goya no se detiene ante ninguna santidad. Con desprecio y escarnio, acompañados de ira y furor, rompe las vallas de las antiguas tradiciones y de los principios venerados. Escribe su Mane, thecel, phares sobre las puertas de la vieja sociedad y hace frente a los prohombres del Estado y de la Iglesia con la misma inflexibilidad que a la masa caótica de los convencionalismos y prejuicios heredados por sus contemporáneos. Al sentirse en España los primeros chispazos de la Revolución francesa, se regocijó el maestro ante la nueva era que iba a inaugurarse pero pronto se desvanecieron sus esperanzas, y cuando Fernando VII sustituyó en el trono de España al hermano de Napoleón, la más negra reacción levantó osada la cabeza y burló todas las ilusiones que se había forjado el pueblo sobre una futura era de libertad. La Inquisición recobró sus antiguos derechos; los jóvenes retoños murieron ahogados por las emanaciones pestilentes de un despotismo sanguinario y todo el país se vió envuelto en densas tinieblas. También se desvaneció el sueño de Goya. Sordo y lleno de furioso desprecio contra la humanidad, vivió completamente retirado del mundo en una finca de su propiedad cerca de Madrid, solo, con las quimeras de su endiablada fantasía, que le hacian más amarga aún la existencia. Siniestras visiones de un hosco mundo de espectros, rodeado del delirio de todos los horrores, comparado con lo cual el infierno de Dante es un estado de inocencia y agradable sosiego. Hasta que finalmente el anciano artista, no sintiéndose en su mismo retiro a cubierto de la malignidad del déspota, a quien el pueblo daba el apodo de tigre, achacoso y enfermo, tuvo que emigrar a Francia, donde la muerte le cerró los cansados ojos.
En vano proclaman los entusiastas defensores de la teoria de el arte por el arte que éste carece de época, pues la historia del arte de todos los tiempos registra innumerables ejemplos que demuestran cuán irresistiblemente hallan su debida expresión en el arte las corrientes espirituales y sociales de cada momento histórico. Compárense las obras de la pintura rococó en Francia con las creaciones de Jacques-Louis David, y se comprenderá, a simple vista, que en el breve espacio de tiempo que medió entre ambos, se desarrolló una etapa de la historia universal, de formidables dimensiones.
La frase aguda de la Pompadour: Tras de nosotros, el diluvio, estaba escrita, aunque con caracteres invisibles, sobre las puertas de la vieja sociedad que no representaba ya sino un mundo de engañosa apariencia, tan quebradizo como sus delicadas porcelanas y sus muebles de patas combadas, muebles que más parecían construidos para halagar la vista que para su utilización práctica. Esa vieja sociedad habla un lenguaje elegante y escogido; en su ceremonial mundano impera la más fascinadora cortesía; pero ya no tiene siquiera idea de los gestos heroicos de los personajes de Corneille, ni de la mesura y dignidad de los de Racine; para sus mantenedores sólo tiene atractivo lo íntimo, lo lindo; tienen verdadera pasión por el drama pastoril y por la aventura galante, cuyos límites suelen franquear, y como el cuerpo no es capaz de seguir el vértigo de los sentidos, se acude al auxilio de los medios artificiales para activar la sensación erótica. En ese mundo teatral todo aparece adornado, afeminado, superfluo; todo arrulla, sonríe; todo se mece, danza, atrae, suspira enamorado, huele a almizcle y afeites, y ninguno de sus personajes se detiene a pensar un instante que, fuera de allí, todo un pueblo perece en la más espantosa miseria. Y si de vez en cuando algún sordo rugido viene a interrumpir la suave felicidad del eterno festín, reina por un momento el desconcierto y el azoramiento, para, poco después, con gracioso desahogo, reanudar la algazara y el bullicio. Cerrarse a toda realidad de la vida exterior, no ver lo que ella es en sí, fue la consigna de aquella sociedad a la que Mozart en su Fígaro supo ofrecer sonido y ritmo de modo tan encantador.
El Embarque con rumbo a la isla Citerea de Watteau pudo servir de símbolo de aquella época. Una sociedad de hombres enamorados estilo rococó, en medio de un risueño paisaje frente a una mansa corriente, aguardando la barquilla que les ha de conducir a las soñadoras llanuras de los bienaventurados. No se sabe de dolor ni sufrimiento, en ese paraíso no penetra jamás una desapacible brisa fresca, y la vida entera parece envuelta en una atmósfera de perfumes y delicias — fiel retrato de aquella sociedad galante que vivía como en un jardín de amor y había tapiado todos los puntos para que ningún intruso perturbase la dicha. Lo que inspiró a Watteau tuvo una ejecución más fina y acabada en las producciones de Lancret, Bouche, Fragonard y otros. En ellas no figura nada grande, solemne, severo, que pueda mover al espectador a reflexiones serias e inquietantes. La vida está bajo el signo de Venus, y por lo mismo no ha de respirar sino lo erótico. No es la ingenua y casi indiferente desnudez de los tiempos pasados lo que brinda al artista ocasión para expresar todas las actitudes del cuerpo humano, ni tampoco la tosca sensualidad que se destaca tan brutalmente en las creaciones de Rubens. Aquí aparece otra cosa muy distinta: un suave estremecimiento recorre los cuerpos de mujer, que a menudo aun no han llegado del todo a la eclosión, como las figuras femeninas de Boucher. Una especie de lascivo estremecimiento atraviesa esa carne desnuda que, entre placeres privados, languidece jubilosa en pos del amor secreto. Está bajo la encantadora sensación de esa Arcadia, libre de toda preocupación, en cuyo tranquilo firmamento jamás aparece una nubecilla de dolor; casi demasiado bello para ser verdad, y se tiene la impresión de asistir a una alegre representación escénica, en la que muy pronto bajará el telón.
Pero el idilio pastoril había de tener un fin inopinado. Excesivamente elevado era el precio a que había que comprar las alegrias de una exigua y privilegiada minoría de holgazanes, y al mismo tiempo eran atroces el dolor y el sufrimiento que oprimían a millones de pobres mortales, cuyo último estertor de agonía resonaba, sin ser oído, entre la embriaguez de los festines amorosos. La catástrofe no fue repentina: desde la muerte de Luis XV se repetían con regularidad las manifestaciones de protesta de los campesinos hambrientos; pero como esas perturbaciones, por regla general, estaban circunscritas a pequeñas comarcas, era relativamente fácil al gobierno sofocarlas, a pesar de lo cual se repetían una y otra vez, y siempre con encono creciente. Los síntomas existían ciertamente, pero eran muy pocos los que querían hacerles caso y menos aún los que tenían el valor de interpretarlos rectamente. Hasta que al fin se levantó un temporal que penetró con salvaje aullido en los salones de la vieja sociedad, cuyas techumbres se derrumbaron con estrépito. Sobre la isla de Citerea rugió una tempestad furiosa; las llamas prendieron en los añosos árboles, y por las apacibles avenidas, bajo cuya sombra sólo se habían oído hasta entonces el arrullo y las caricias del amor, resonó el trueno anunciando el comienzo de una nueva era. Se derrumbaron los fuertes muros que con tanta seguridad habían cerrado al mundo exterior las deliciosas llanuras de los bienaventurados de esta tierra, y las masas sublevadas, los desgraciados y esclavizados de incontables años, discurrieron por los tranquilos parques de un paraíso perdido. Nadie les había compadecido y tampoco ellos sentían ahora compasión, y con los puños cerrados y los afilados dientes crearon su propio derecho.
El apacible ensueño había terminado, la última ilusión se había desvanecido como irisada pompa de jabón. El gran ocaso de los dioses era un hecho y anunciaba el final de las embriagadoras fiestas y las galantes escenas pastoriles. El mundo ya no olería a perfumes y afeites, sino a sudor y sangre, pólvora y plomo. De un rebaño de súbditos andrajosos se formó una nación que se levantó en armas contra el mundo entero. Ya no eran hombres estilo rococó los que pisaban el escenario del mundo y se lanzaban al combate a los acordes de la Marsellesa para afianzar las conquistas de la Revolución. Había surgido una idea nueva: la idea de la patria; las masas amotinadas habían tomado por sí mismas el bautismo de sangre y fue para ellas como un lazo de unión que agrupó todas las fuerzas al servicio de la Revolución y contra sus enemigos. Porque en aquella época, patriotismo era sinónimo de confesión revolucionaria. Del que había sido súbdito surgió un ciudadano que sintió que también a él le correspondía una parte de la responsabilidad común en la historia de su país. Ya no hubo más aislamiento respecto del resto del mundo y desaparecieron los soñadores.
Este nuevo estado de cosas llevó también el arte por otros derroteros y fue a la vez creador de un nuevo estilo, que tuvo su más genuino representante en Jacques-Louis David. Entusiasta y fanático portavoz de la democracia en el sentido de Rousseau, era uno de los que habían derribado la realeza y declarado la guerra a muerte a la vieja sociedad. Verdadero puritano en política, se sentía atraído hacia Robespierre creyendo, como éste, que es posible hacer practicar la virtud por medio del terror. Ya sus primeras obras, Juramento de los Horacios, Bruto y La muerte de Sócrates, revelan toda la aspereza de su carácter inflexible. ¡Qué gran distancia hay entre estas producciones y las de Boucher o Fragonard! Son manifestaciones de dos mundos rudamente opuestos entre sí y que no tienen punto alguno de contacto. Muther describió muy objetivamente esta oposición, al decir sobre David:
Mostró a una nueva generación puritana, que ya no podla emplear el arte fútil del rococó, el hombre, el héroe que sucumbe por una idea, por la patria. Dió a este hombre una fuerte musculatura, como al luchador que se lanza a la arena, y armonizó también los colores y el lenguaje de las líneas con el heroísmo de la época. Lo que en tiempos del rococó había sido halagüeño y vaporoso en David es duro y metálico. Lo que en la línea había sido danza y arqueo caprichoso, es en él severa disciplina. A la irregularidad, al adorno afectado y a las insulsas bagatelas, sucede lo rectilíneo, el continente rígido del soldado en el campo de maniobras, el movimiento de las tropas, el desfile.[144]
Pocos artistas hay en cuya producción se confundan tan maravillosamente el hombre y la obra, como David. Su personalidad es toda de una pieza y radica por completo en los acontecimientos de la época. Esto prueba también sus relaciones con Napoleón. Cómo comprendió a éste lo muestran los cuadros que presentan al general Bonaparte, sobre todo el conocido retrato en que el conductor de batallas, con su pequeño y recortado semblante y su tranquila conciencia, mira arrogante a la lejanía, seguro de que no errará el camino. A David, el jacobino y tribuno de la plebe en 1793 y que había esperado de la dictadura el establecimiento de la sociedad ideal, le debió de parecer una necesidad la dictadura de la espada del primer cónsul, más tarde emperador. Con los Borbones, a los que odiaba a muerte, no había estado nunca unido por vínculo alguno, porque los tenía por sostenes manifiestos del antiguo régimen; a Napoleón, empero, le unía una afinidad de temperamento que superaba todas las oposiciones externas. David no podía obrar de otro modo. El hombre histórico imprimió el sello a su individualidad y mostró al artista el camino que debía seguir. Conocida es la historia de Mademoiselle de Noailles, que aconsejó al artista que ensayase su arte en la figura de Cristo. Terminado el cuadro, el Salvador apareció como un Catón inexorable, dispuesto siempre a fulminar contra el mundo su despiadado Caeterum censeo. Al expresar la dama su asombro ante esa concepción de Cristo, replicó brúscamente el artista: Tiempo hace que sé que del cristianismo no hay que esperar inspiración alguna. Para él, ciertamente, no había nada que esperar del cristianismo, porque era hombre que no perdonaba. Sus figuras ideales eran Leónidas, Catón, Bruto, los espartanos y los romanos —tales como él los veía en su imaginación—. En aquella época todo lo romano había adquirido popularidad: se adoptaban nombres romanos, era muy común llamarse Romain, y los hombres de la Convención emulaban entre sí por seguir las huellas de los legisladores del Senado romano. Sus discursos tenían corte romano y ellos, en su continente, imitaban el aire de severa dignidad que imponía la toga, inaccesible a toda consideración humana. Algunos tomaban su papel en serio, como Saint-Just, Robespierre y Couthon; los demás les seguían, porque era la moda.
Tiene importancia simbólica el hecho de que los creadores de la moderna nación, ya en el acto de su nacimiento, se obstinasen en vestir a su ídolo la librea de un pueblo extranjero y en aplicarle las formas de expresión de épocas remotas. La grandeza de la nación, tal como se la representaban los hombres de la Gran Revolución, en realidad no era sino la omnipotencia del nuevo Estado que empezaba a estirar sus férreos miembros para introducir una nueva época en la historia de Europa; porque la Gran Revolución no fue un episodio de la historia de Francia, sino un acontecimiento de importancia europea, que atrajo a su causa a todos los miembros del mismo círculo cultural. El arte de David fue como la proclama del heraldo de aquella era naciente, cuya grandeza histórica encarnó totalmente sin que pudiese vencer sus defectos y sus debilidades. En este sentido no sólo fue David el creador de un nuevo estilo y de nuevos conceptos estéticos que dieron plena expresión a las austeras formas de la época revolucionaria, sino que su obra, además, considerada puramente desde el punto de vista sociológico, es de significación imperecedera.
Mucho han cambiado desde entonces las cosas. Sucediéronse unos a otros, en abigarrada serie, períodos de reacción y de revolución, que influyeron en el desarrollo espiritual y social de los pueblos europeos. Situaciones hubo que parecían logradas para siempre y, sin embargo, se perdieron en aquellas interminables luchas de la época; pero hubo un hecho que ninguna reacción fue capaz de hacer retroceder, a saber: la Revolución, por primera vez en la historia, había puesto en movimiento permanente a las masas y les había infundido el convencimiento de que con la lucha conquistarían sus derechos. Primero fueron los ideales del radicalismo político los que pusieron a las masas en ebullición; luego vinieron las grandes ideas del socialismo, que obraron eficazmente sobre el pensar y el sentir de la humanidad y dieron un significado más profundo y extensivo al concepto de la revolución. Entonces adquirió vida propia una nueva capa social: la clase del pueblo trabajador, que arrogantemente desperezó sus miembros y tomó parte en la cosa publica; y nadie se atrevió a desposeerla de lo que había ganado, desde que poco a poco se fue convenciendo de que el trabajo de sus manos daba vida a la sociedad. Este movimiento de las masas es uno de los fenómenos característicos de la historia moderna, que necesariamente había de hallar su expresión en el arte y en la literatura. La gran reacción que se propagó por toda Europa a raíz de la caída de Napoleón, pudo, por breve tiempo, desplazar de la superficie ese movimiento; pero no logró borrar de la memoria de los pueblos el recuerdo de la heroica etapa de la Revolución. El huracán revolucionario había revuelto demasiado a la sociedad; la Revolución francesa había ligado a los pueblos de Europa con un lazo que ningún gobierno podía ya romper. Todos los sucesos revolucionarios ocurridos en Europa hasta muy entrada la segunda mitad del siglo XIX, fueron fecundados por sus ideas, que pusieron en movimiento a las masas. Estos esfuerzos se ven admirablemente representados en el cuadro La Libertad en las barricadas, de Delacroix; sentimos rugir la pasión en un arrebato de jubilo; la masa entra en acción, lucha, muere, cae en éxtasis invadida por la embriaguez del momento, que refleja el recóndito y callado anhelo de muchos siglos. Y esta nota social no desaparece ya del arte de nuestro tiempo.
Hasta el año 1848 libró el cuarto Estado las batallas de la burguesía en lucha contra los ultimos baluartes del antiguo régimen; pero la sangrienta tragedia de junio mató todas las ilusiones que se habían formado sobre la armonía de las clases en la sociedad y mostró con claridad espantosa el profundo abismo que se había abierto entre los nuevos amos y la clase obrera que iba despertando de su letargo. Hasta los más ciegos pudieron ver claramente que, por los caminos que seguían los nuevos hombres de Estado, no podía marchar el pueblo trabajador. En los años que siguieron a la Gran Revolución se fue formando paulatinamente un nuevo tipo social: el burgués, repugnante aborto de aquel conglomerado ciudadano que había tomado parte en el asalto de la Bastilla y desencadenado la revolución; pero sus hijos y sus nietos ya no participaban de aquel turbulento espíritu; nada odiaban tan sinceramente como la revuelta y el fermento de edición. El burgués amaba el orden que le permitía ocuparse con regularidad de sus negocios; su corazón latía al compás de su bolsa y a ésta sacrificaba sin ningún miramiento todo sentimiento social, por hondo que fuese. Con la repugnante avidez del advenedizo, procura someterlo todo a su dominio y medirlo todo con su propio rasero; hombre de escasa mentalidad, plebeyo y grosero en su trato y modales, confortable y satisfecho de sí mismo, es el verdadero retrato del filisteo; pero está pronto a cometer cualquier infamia si se cree amenazado en su propiedad.
Luis Felipe era el genuino representante de esa clase social, tipo que se hallaba incluso fielmente reproducido en su físico; cara adiposa de banquero, con doble papada y mirada de hombre solapado, en la que parecian espiar la disimulada astucia y el machucho sentido del negocio. Después de las ardientes jornadas de julio de 1880, hubo 219 diputados burgueses que lograron engatusar a los franceses para que eligieran rey a aquel noble vástago de la casa de Orleáns. Llamáronle rey burgués y por cierto que no hubo jamás testa coronada que llevara con mayor justicia su título que Luis Felipe. El gobierno de este hombre fue uno de los más vergonzosos que Francia haya sufrido. La famosa palabra del ministro Guizot: ¡enriqueceos!, quedó grabada en el cuerpo de aquel lamentable sistema que tantas amarguras había de causar al pueblo en los dieciocho años de su vigencia.
Con Honoré Daumier surgió un temible e implacable enemigo de aquel desdichado régimen. Daumier fue un gran ingenio que supo inmortalizar sus dibujos, calculados según las exigencias de la actualidad. Fue verdaderamente inagotable en su tarea de atacar al régimen imperante y a sus más altos representantes; espiaba sus debilidades y las fustigaba con mortífero escarnio. Asestaba a la persona del rey los más acerados dardos de su diabólico ingenio: le representaba en todas las situaciones imaginables: como arlequín, como funámbulo, como tramposo agiotista y hasta como vulgar criminal. Luis Felipe no tenía en su persona nada de mayestático; no se le podía, pues, quitar lo que no había poseído nunca; pero Daumier le pintaba en todo su deplorable exceso de corporeidad, como el típico símbolo de la sociedad aburguesada, con el sombrero de copa a modo de corona burguesa, el paraguas debajo del brazo —personificación del Rey de los vientres, para quien el espíritu no es sino peso muerto, la imagen primigenia del voraz filisteo que marcha siempre embarazado con su insignificante vulgaridad.
La cárcel no doblegó a Daumier, y cuando el gobierno de los vientres puso en vigor la célebre ley de septiembre de 1835, mediante la cual se prohibía toda caricatura política y se suprimía prácticamente toda libertad de prensa, entonces el artista la tomó con los burgueses, haciéndolos objeto de su escarnio infernal. Los desnuda expresamente ante los ojos del espectador y pone al descubierto los pliegues más recónditos de su lúgubre alma filistea. Vemos al burgués en la calle, en el teatro, en sus paseos por el borque, en el cabaret, junto a las caras esposas, en el baño, en la alcoba y aprendemos a conocer, por todos lados, su vida carente en absoluto de espiritualidad. Daumier trazó así con su lápiz inexorable una galería de tipos que pertenecen a lo más imperecedero que ha realizado el arte hasta aquí. Inimitables son sus representaciones de Robert-Macaire, el símbolo finísimo de los estafadores y los pícaros, que se esfuerza siempre por convertir en moneda contante la limitación espiritual del prójimo y, junto con su amigo Bartram, procede inescrupulosamente a desplumarlo. Un conocido actor parisiense había llevado, en un melodrama, este tipo a la escena; Daumier se apropió de la excelente idea, que le dió magnífico resultado. Su lápiz histórico dibuja a las mil maravillas su época como si fuese la de Robert-Macaire. El finísimo ladrón, firmemente persuadido de que la necedad de sus bravos contemporáneos no reconoce limites, se introduce con la mayor sangre fría en todos los terrenos de la actividad humana y hace los respectivos papeles con la magistral perfección del catador que sabe lo que ofrece a los hombres. Son casi inacabables las variaciones de este embaucador que Daumier supo presentar.
Ningún artista estuvo tan compenetrado con su ambiente social como Daumier. Aunque no hubiese pronunciado su conocida frase: je suis de mon temps (soy de mi época), lo sabríamos. Basta una ojeada a su obra para persuadirse de que él es verdaderamente hijo de su tiempo. ¡Exacto! De su tiempo y no solamente de su pueblo o de su nación, puesto que su arte salvó las fronteras de Francia; su obra es propiedad cultural de todo el mundo. Daumier tomó el pulso a su época, conoció sus más ligeras oscilaciones y vió, ante todo, su profunda bajeza. Miró con los penetrantes ojos del artista, a los que nada escapaba; por eso supo ver con más agudeza que la mayoría de sus contemporáneos, aunque estaban del mismo lado de las barricadas. Así reconoció ya la completa vacuidad y nulidad de las asambleas legislativas, cuando el parlamentarismo estaba aún en su floración primaveral. Contémplense las diversas figuras que nos enseñan los dientes en el dibujo El vientre legislativo. Jamás se ha desenmascarado a los llamados representantes del pueblo y a los hombres de gobierno de manera tan despiadada. Aquí, sobre la forma exterior, sale elocuentemente lo interior. Una sociedad de nulidades espirituales son esos contemporáneos de frentes deprimidas, con pujos de nobleza, autosatisfechos, llenos de rencillas y de grosería brutal; todo ello representado de la manera más elocuente, de modo que nada mejor se podía decir acerca del capítulo representación del pueblo. Y después las deliciosas figuras de sus representantes representados, de 1848-49, de comicidad irresistible y cruel realismo, en las que se muestra elocuentemente la impotencia y falta de espiritualidad del sistema parlamentario como lo podía hacer la mejor pluma.
Daumier fue ardiente partidario de la libertad hasta el momento de su muerte. Por consiguiente, sentía que la libertad no puede encerrarse en el estrecho marco de una Constitución; qee, si no puede respirar, se asfixia, en cuanto las sutilezas de abogados y legisladores operan sobre ella. ¡Qué sentencia más expresiva la del dibujo ¡La Constitución hipnotiza a la libertad! Y aquel otro dibujo, en el que la Constitución pone un vestido nuevo a la libertad y le hace esta recomendación: ¡No te lo cambies mucho! ¡Ah, todavía no ha llegado el tiempo, ni llegará, en que —como opina Georg Büchner en la Muerte de Dantón— la forma estatal sea como una veste transparente, ajustada al cuerpo del pueblo, de modo que a través de ella se adviertan las oleadas de la sangre en las venas, la tensión de los músculos, las vibraciones de los nervios. Incluso la mejor Constitución estatal es siempre para la libertad como una camisa de fuerza. Y es más: los cortadores de la tela de las Constituciones en todos los países dejaron tan poca para la libertad que apenas se le podría hacer un camisón de dormir algo decente.
Después la magnífica lámina: La Constitución en la mesa de operaciones. Una mujer yace anestesiada sobre una mesa; alrededor suyo están los médicos vestidos de blanco y escuchando las explicaciones del profesor. Siniestras caricaturas, estos cirujanos políticos, fealdad repelente y abyecta. Se advierte con tristeza lo que significa dejar confiadamente la libertad conquistada en manos de semejantes operadores. ¿Apareció también en la sala de operaciones el fantasma de Robert-Macaire? ¡Cuan moderno parece este dibujo! Como si hubiese sido hecho para aplicarlo a Brüning y a la Constitución de Weimar. Si, todo es moderno en Daumier, a quien la fe del carbonero en el poder maravilloso de la Constitución no le engañó ni en la muerte. Daumier pudo, de un modo absolutamente análogo a Bakunin, haber sentido lo que éste, cuando decía:... No creo en las Constituciones ni en las leyes; la Constitución mejor no me satisfaría. Necesitamos otra cosa: ímpetu y vida y un mundo nuevo, libre y sin leyes.[145]
Y como Daumier había elegido a los hombres de los cuerpos legislativos para hacerlos objeto de sus sátiras furibundas, combatió también sus órganos ejecutivos con toda la pasión de su temperamento meridional. La justicia burguesa no era para él otra cosa que la meretriz de aquella sociedad de vientres a la que aborrecía tan profundamente. He aquí cómo nos muestra a sus representantes: vivas encarnaciones de la hipocresía disfrazada, de la maldad infame; asesinos del espíritu, que piensan con artículos y párrafos de la ley, y cuyos sentimientos se han embotado por la opresión de la rutina judicial y por la nulidad del espíritu. Esa litografía es también hoy actual, ya que respecto de ella nada ha cambiado y la justicia es aún la venganza organizada de las castas privilegiadas que utilizan el derecho, violentándolo en su servicio.
El arte de Paumier expone el espíritu de las cosas y cada soporte individual de las diversas instituciones le sirve nuevamente para dar expresión a ese espíritu. Así ataca también a la guerra y al amigo de ella, el militarismo. No es lo externo lo que le repugna, las inmediatas causas que conducen a la guerra; su vista ahonda más y nos muestra esa atadura cruel que encadena al hombre actual con el pasado, aparentemente muerto, para despertarlo a nueva vida en una hora nefasta. Daumier sabía también que el militarismo no estaba sólo en los ejércitos permanentes. Al contrario, comprendió claramente que se trataba de un estado especial del espíritu que, una vez formado artificiosamente, convierte a los hombres en autómatas inanimados, que ejecutan a ciegas las órdenes, sin parar mientes en las consecuencias de sus actos. Esta paralización de la conciencia y de la reflexión individual, que suprime en el hombre todo control moral, toda conciencia de responsabilidad, es la primera condición de todo militarismo, sin distinción de banderas ni de uniformes. Ciertamente, Daumier expresó esto en sus litografías; pero fue más allá todavía y saltó por sobre toda estrechez nacional; trató a la guerra y al militarismo como insanos resultados de un sistema, cuyas condiciones de vida fundamentales actúan de idéntico modo en todos los países. Habla aquí un artista en el cual el hombre había vencido al ciudadano del Estado, y que estimaba a la humanidad en su conjunto mucho más que el resultado artificial de la nación y el concepto completamente mudable de la patria, a pesar de que él amaba a la suya de todo corazón. Esta universalidad de comprensión es lo que eleva su arte por encima del término medio de lo corriente y le da su imperecedera grandeza.
Lo que Daumier comenzó a mostrar como dibujante y pintor, siguió existiendo y se perfeccionó continuamente. En los períodos más negros, después de las guerras napoleónicas, hasta el estallido de la revolución de Julio, casi se habían perdido las relaciones del arte con los fenómenos inmediatos de la vida social. Daumier las restableció, se convirtió en heraldo de un arte por el que hablaban el pensar y el sentir del pueblo. Mediante el desarrollo del movimiento obrero moderno en Europa, se fomentaron poderosamente esas tendencias artísticas. Una época nueva proyectaba su sombra al exterior. El trabajo, que durante largo tiempo había sido menospreciado y cuyos representantes habían sido considerados como despreciables ilotas, recibió nueva estimación. Las masas obreras se dieron cuenta de que su actividad creadora es el fundamento de toda existencia social. El espíritu del socialismo se desarrollaba y en todos los países ponía los cimientos espirituales de la Sociedad del futuro. El pueblo, que debía trabajar y sudar fatigosamente, que construía palacios y horadaba con túneles las entrañas de la tierra para arrancar a ésta sus tesoros; el pueblo, que cada día servía la mesa para sus amos, mientras arrastraba sus días en la pobreza y la miseria, fue madurando poco a poco para comprender las nuevas ideas y quebrar las cadenas que le aherrojaban.
Ya la revolución de 1848 había demostrado cuán hondamente se había afirmado este espíritu. Ebrio de esperanzas y lleno de promesas resonó después el grito de la Internacional por todos los países, para soldar a los desheredados de la sociedad en una gran asociación internacional de trabajadores. El sudor de los pobres no engordaría ya a los parásitos; la tierra debía ser otra vez una patria para todos los hombres y el fruto del trabajo debía nutrir a todos. Ya no querían migajas de la mesa de los ricos, sino justicia, y pan y libertad para todos. El trabajo no había de ser la Cenicienta de la sociedad, el pobre Lázaro que iba de puerta en puerta de los ricos mostrándoles su miseria para mover a compasión sus corazones. Una gigantesca vibración sacudió al mundo de los condenados. El ideal de un futuro mejor había despertado sus almas aletargadas y las había colmado de entusiasmo. Ahora las manos se tendían por encima de las fronteras de los Estados; se dieron cuenta de que la misma necesidad consumía su vida y que idéntica esperanza ardía en sus pechos. Así crearon la gran asociación del trabajo militante, de donde había de surgir una nueva sociedad.
El mismo espíritu se apoderó también del arte. Prueba de ello es la solución del realismo. El artista no está ya obligado a representar solamente lo bello, que tomaba a un mundo extraño y que frecuentemente era sólo una mentira almibarada. Así apareció en el lienzo el mundo del trabajo, hombres con ropas harapientas y rostros curtidos en los que han cavado sus surcos las arrugas. Y se descubrió con asombro que incluso ese mundo encerraba una secreta belleza que no había sido vista antes.
Francois Millet fue uno de los primeros anunciadores del nuevo Evangelio del trabajo creador. Aunque por su modo de ser no era apolítico, conoció sin embargo la significación social del trabajo en su más hondo sentido. Labriego él mismo, era también en su corazón un hombre del terruño; así, amaba la tierra, amaba todo lo que llevaba sus señales y el olor de los campos recién arados. Los labriegos de Millet no son figuras de fantasía. En su arte no hay lugar para la alegría bucólicorromántica, en la cual la fuerza de la imaginación debe reemplazar a la realidad de la vida. Lo que él presentó fue la realidad escueta y sin afeites: el hombre de la gleba, que rinde testimonio de su íntima esencia de manera más llana que elocuente. Millet pintó sus manos nudosas y encallecidas, sus encorvadas espaldas, su rostro descarnado y quemado por la intemperie, todo ello en íntima relación con la tierra que riega y fertiliza con su sudor. No son los labriegos que conocemos en las escenas aldeanas de Auerbach, que suelen darnos la impresión de que se les acaba de peinar y rizar y vestir con sus trajes domingueros para llevarlos de visita; no, los campesinos de Millet lo son de verdad. Y, sin embargo, se cierne sobre toda su producción el aire de una solemnidad silenciosa, que no puede producirse artificialmente, sino que surge del mismo asunto. Es el poderoso hálito de la tierra, que suena al unísono con el ritmo eterno del trabajo y que origina en el alma del espectador ese sacudimiento que le hace comprensible la íntima sinfonía de todos los seres. Cuadros como las Espigadoras y el Hombre del pico, la Pastora o el Angelus impresionan hondamente por la sencilla grandeza de su expresión.
El nuevo arte no careció de enemigos. Como tampoco careció de ellos Gustav Courbet, el amigo de Proudhon, el partidario de toda la revolución, como él se llamaba, por haberse atrevido a profanar el principio de la belleza llevando al lienzo, como nuevos valores, a los proletarios, en un lenguaje artístico que no podía apoyarse ya en el ejemplo de un pasado muerto, sino que tomaba sus asuntos e inspiración de la vida moderna, la cual zumbaba por doquier en torno del artista. Cuadros como Los Picapedreros, el Entierro en Ornans, el Hombre de la pipa, cuyas cualidades artísticas no se cansa uno de admirar, merecieron la mofa de los académicos, que los consideraron como producciones de un gusto detestablemente estragado. Y, sin embargo, el realismo de Courbet no fue más que un ensayo para ver al mundo y a los hombres bajo otra luz; así tocó cosas que nadie había visto antes. Lo muestran también sus espléndidos paisajes con su palpable fertilidad y su plenitud de vida, que parecen entonar un himno al principio de la fecundidad.
La íntima belleza que encierra el mundo del trabajo, la reconoció también Constantin Meunier, que era un entusiasta admirador de las antiguas formas de belleza. No obstante, entre las humeantes chimeneas, los pozos de mina y los altos hornos del Borinage sintió las rápidas pulsaciones de ese reino acerado que respira con férreos pulmones y mueve los pujantes músculos al compás de las máquinas. También él sabía que pertenecía a su tiempo, en el cual debía arraigar su arte. Su pasión por las formas de la antigüedad se mezcló con las impresiones que el artista había recibido en el corazón de las industrias belgas. De este modo creó aquellas ricas figuras del trabajo, penetradas de un anhelo hacia un mundo nuevo y que, a pesar de la mezquindad de su dura existencia presente, nos miran victoriosas. ¡Qué fuerza la de esas figuras, que clavan el pico en las entrañas de la tierra, rodeadas de mágica luz; que doman el acero fundido, que avanzan sobre el campo oscuro sembrando las feraces semillas o llevan pesadas cargas sobre los hombros! Son exploradores esforzados de una nueva edad, heraldos de una nueva existencia, a la que ningún poder de la tierra podrá poner diques. Hay algo de grandiosidad antigua en esas figuras que con paso firme salen al encuentro del alba de un tiempo nuevo. Poderoso es también el reino ciclópeo en que se mueven y templan sus ansias.
En todos los países surgieron los anunciadores e intérpretes de este nuevo arte, en cuyas obras vivía y trataba de expresarse la necesidad de la época. En sus creaciones se refleja la íntima discordia y descomposición de nuestro orden social, su doblez moral, su despiadado egoísmo, su falta de verdadera humanidad, la absoluta corrosión moral de una época que ha hecho de Mamón el señor y dueño del mundo. Y no obstante hay otra cosa que vive en esas obras: el himno rugiente del trabajo que se extiende por el universo y el ardor febril de las conmociones revolucionarias del pueblo, el inquietante anhelo hacia una sociedad nueva de verdadera libertad y justicia. Ante nuestra vista se presenta una larga serie de nombres, artistas de todas las tierras civilizadas que, mediante los invisibles vinculos de su experiencia vital íntima, están ligados —cada uno a su manera— en la elaboración de esa nueva forma social. Charles de Grouxand y A. Th. Steinlen, León Frédéric y Antoine Wiertz, Segantini y Luce, Charles Hermanns y E. Laermans, Félicien Rops y Vicent van Gogh, G. F. Walts y Kathe Kollwitz, Franz Masereel, Heinrich Zille, Georg Grosz, y otros numerosisimos, todos ellos vinculados a los grandes fenómenos sociales de la época y cuyo arte no tiene relación propia con sus respectivas procedencias nacionales.
Y eso no se aplica solamente a los artistas, en cuyas obras se advierte más o menos claramente expresada la preocupación por la cuestión social, sino a los artistas en general. Cada artista es, en definitiva, un miembro de una gran unidad cultural, la cual, según sus designios personales, determina sus creaciones, en las que la nacionalidad representa un papel del todo subordinado. También en el arte se advierten los fenómenos generales que se notan en todos los demás sectores de la producción humana; también aquí la mutua fecundación dentro del mismo circulo cultural, de la que la nación es sólo una parte, representa un papel decisivo. A este propósito recordamos unas palabras de Anselm Feuerbach que, ciertamente, fue hombre de ideas nada revolucionarias:
Han dado en presentarme preferentemente como artista alemán. Protesto solemnemente contra esta denominación, puesto que lo que soy lo debo en parte a mí mismo y en parte a los franceses de 1848 y a los antiguos maestros italianos.
Por lo demás, es muy significativo que este artista tan preferentemente alemán fue por completo menospreciado en Alemania hasta el punto de negársele su capacidad como pintor. La nación, como tal, no crea ningún artista, puesto que carece de las condiciones previas para hacer que una obra de arte sea justa o digna. La voz de la sangre no ha sido capaz hasta hoy de descubrir los rasgos de parentesco en las obras de arte, pues de lo contrario no seria tan grande el número de artistas absolutamente desconocidos, burlados y difamados por los contemporáneos de su propia nación.
Téngase presente la poderosa influencia que ejercen las diversas corrientes estéticas sobre las producciones de los artistas, sin que la respectiva nacionalidad de éstos pueda sustraerlos a esa influencia. Las diferentes corrientes artísticas brotan, no de la nación, sino de la época y de las condiciones sociales. El clasicismo y el romanticismo, el expresionismo y el impresionismo, el cubismo y el futurismo son fenómenos del tiempo, sobre los que ninguna influencia tiene la nación. A primera vista se reconoce el parentesco entre artistas, no de la misma nación sino de la misma dirección artística; y, por el contrario, entre dos artistas de la misma nación, de los cuales el uno sigue el clasicismo y otro el cubismo o el futurismo, no hay —por lo que al arte se refiere— punto alguno de contacto. Esto ocurre con toda manifestación artística y con la literatura. Entre Zola y los secuaces del naturalismo en otros países existe un parentesco innegable; pero entre Zola y de l’Isle-Adam o de Nerval, aunque son todos franceses; entre Huysmans y Maeterlinck, aunque los dos son belgas; entre Poe y Mark Twain, aunque ambos son norteamericanos, se abre todo un abismo. Toda disquisición acerca del germen o quintaesencia nacional, sobre lo que suponen basadas las obras de arte, carece de fundamento y no pasa de ser más que la manifestación de un deseo.
No, el arte no es nacional, como tampoco lo es la ciencia o cualquier otro sector de nuestra vida espiritual y material. Es indudable que el clima y el ambiente influyen en cierto modo sobre el estado anímico del hombre y por consiguiente sobre el artista; pero eso ocurre con frecuencia en el mismo país y dentro de la misma nación. Que ninguna ley nacional puede derivarse de ello lo demuestra el hecho de que los pueblos nórdicos, que emigraron hacia el Sur y se establecieron allí, como los normandos en Sicilia o los godos en España, no sólo olvidaron en el nuevo país su idioma, sino que se adaptaron al nuevo ambiente incluso en su vida emotiva. Los modelos artísticos nacionales, si fueran posibles, convertirían todo arte en una tediosa imitación y le privarían de lo que constituye su fuerza primordial: la inspiración interior. Lo que se ha dado en llamar nacional es, por regla general, la obstinación por aferrarse al pasado, mero dominio de la tradición. Lo tradicional puede ser también bello y excitar la creación artística; pero no debe convertirse en norte de vida y paralizar lo nuevo con el peso de su pasado muerto. Dondequiera que se pretenda despertar lo pasado a nueva vida, como acontece hoy de modo tan grotesco en Alemania, la vida quedará desolada y sin espíritu, y será mera caricatura de lo que fue. No hay, pues, ningún puente que lleve de nuevo hacia el pasado. Como el hombre adulto, a pesar de sus vehemente deseos, no puede retroceder a los años de su infancia y debe completar su ciclo, tampoco un pueblo puede traer a nueva existencia su pasado. Toda producción cultural tiene carácter universalista, y mucho más en el arte. No fue otro que Hans Heinz Ewers, que gozó después del favor de Adolf Hitler, el que expresó verdaderamente este hecho cuando dijo:
Un mundo entero separa a los hombres cultos de Alemania de sus connacionales con los que se cruza diariamente en la calle; una nonada, empero, un simple canalillo de agua, los separa de los hombres cultos de América. Heine se dió cuenta de esto y se lo echó en cara a los de Frandort. Edgar Allan Poe lo dijo con mayor claridad aún. ¡Pero la mayor parte de los artistas y eruditos y hombres cultos de todos los pueblos entendieron esto tan mal que hasta nuestros dlas se interpreta torcidamente la hermosa Odi profanum de Horacio. El artista que quiere crear para su pueblo se esfuerza en algo imposible y descuida así frecuentemente algo practicable y todavía más elevado: crear para todo el mundo. Por encima de los alemanes, de los británicos y de los franceses hay una nación más alta: la nación cultural; crear para ella, es lo único digno del artista.[146]
El arte y la cultura están por encima de la nación. Como ningún verdadero artista crea para un pueblo determinado, así tampoco el arte, en cuanto arte, se deja extender en el lecho de Procusto de la nación. Por el contrario, contribuirá como el mejor intérprete de la vida social a la preparación necesaria para una cultura social más elevada, que vencerá al Estado y a la nación y abrirá a la humanidad las puertas de una nueva sociedad, meta de su ferviente anhelo.
Problemas actuales de nuestro tiempo
Después de la decadencia de la antigua cultura de las ciudades y del periodo del federalismo europeo, se fue olvidando paulatinamente la finalidad propia de la existencia social. Hoy la sociedad no es el vinculo natural en que se expresan las relaciones de hombre a hombre. Con la aparición del llamado Estado nacional, toda práctica social se fue convirtiendo lentamente en un instrumento al servicio de 1os objetivos singulares del poder político, que no corresponde ya a los intereses de la generalidad, sino más bien a los deseos y necesidades de castas y de clases privilegiadas en el Estado. Con esto perdió la sociedad su equilibrio interior y entró en un estado de convulsiones periódicas, nacidas de los esfuerzos conscientes o inconscientes para restablecer la cohesión perdida.
Luis Blanc retrotrae el germen de la Revolución francesa hasta la Edad Media y la época de la Reforma. En realidad, con la Reforma empezó un nuevo capítulo en la historia europea, que hasta hoy no ha encontrado definitivo desenlace y que con razón se denomina la era de la revolución, expresión bien justa que demuestra que todos los pueblos de nuestro continente están empapados e igualmente influídos por el espiritu de esa época. En su luminoso ensayo Die Revolution, Gustav Landauer pretende fijar las diversas etapas de ese periodo y disponerlas en una determinada serie correlativa, dando a este propósito la siguiente descripción:
La Reforma propiamente dicha, con sus transformaciones espirituales y sociales, sus secularizaciones y formaciones de Estados, la guerra de los campesinos, la revolución inglesa, la guerra de los Treinta años, la guerra de la independencia de América, menos en sus accidentes que en el proceso espiritual de sus ideas, ejerció una marcada influencia en lo que sigue: la Gran Revolución francesa.
Del mismo modo que Proudhon y después de él Bakunin, vió también Landauer en todas las rebeliones y revoluciones que han agitado periódicamente los diversos países de Europa desde 1789 hasta hoy, sólo efectos del mismo proceso revolucionario, y este conocimiento afirmó en él la persuasión de que la era de la Revolución no ha pasado y que cada vez estamos más dentro de un proceso gigantesco de transformación social cuyo fin no puede preverse todavía. Si se admite ese punto de vista, cuya lógica imperiosa es incontrovertible, no se puede menos de considerar los acontecimientos de la época: la guerra mundial, los movimientos sociales de la actualidad, las revoluciones en el centro de Europa y especialmente en Rusia, la transformación del orden económico-capitalista y los cambios políticos y sociales de Europa desde la guerra mundial, más que como formas especiales del mismo gran proceso revolucionario que hace cuatrocientos años remueve toda la vida de los pueblos de Europa y cuyas repercusiones se ven hoy ya claramente también en otros continentes.
Este proceso únicamente acabará cuando se encuentre una equiparación real entre las aspiraciones de propiedad del individuo y las condiciones sociales generales de la vida, una especie de síntesis entre la libertad personal y la justicia social por la solidaridad activa de todos, que den nuevamente a la sociedad un contenido y echen los fundamentos de una comunidad nueva que no necesite ya la coacción externa, porque existirá en ella el equilibrio interior gracias a la protección de los intereses de todos y no dé lugar a despotismos políticos ni económicos. Para que la era de la Revolución toque a su fin, la nueva fase imprimirá fuertemente su sello en la humanidad dejando amplio campo a la cultura social.
Si se interpreta la historia con este espíritu, échase de ver que todos los rasgos de conjunto de una época determinada muestran, en todos los países del mismo círculo cultural, análogas oscilaciones. En todo gran capítulo de la historia lo que primero se advierte es el modo de pensar, que surge de las condiciones sociales y reacciona sobre ellas. En comparación con los problemas generales que, en determinado período, ocupan al pensamiento humano, las llamadas tendencias nacionales, que, además, hay que inculcarlas artificialmente al hombre, carecen, puede decirse, de importancia. Solamente sirven para perturbar en los hombres la visión del verdadero proceso cultural y para detener éste, más o menos tiempo, en su natural desarrollo. Los acontecimientos históricos de una época solamente nos son comprensibles vistos en su íntima interdependencia; y en cambio, una ideología nacional formada artificialmente, y cuyos partidarios se esfuerzan por ver y presentar a los pueblos bajo una luz favorable a sus finalidades peculiares, no puede llevarnos a ninguna conclusión acerca de esas conexiones íntimas. Finalmente, la historia nacional completa de un pueblo es únicamente la historia de un Estado especial, pero no la historia de su cultura, la cual lleva siempre el sello de su tiempo. Nuestra división de la vida de los pueblos europeos en la historia de las naciones particulares, puede condicionarse por la existencia de las formas estatales de la actualidad, pero no por eso es menos ambigua. Tales divisiones forman solamente fronteras artificiales que en realidad no existen, y borran la imagen de conjunto de una época hasta el punto de que el espectador pierde la noción de las interrelaciones de los hechos históricos.
En ocasiones es posible percatarse de la profunda y decisiva influencia que ha tenido determinado acontecimiento histórico en la naturaleza general y en el carácter de toda una época. Así la propagación del cristianismo imprimió en toda la vida espiritual de la población europea su sello evidente; también el capitalismo moderno cambió fundamentalmente todas las instituciones sociales durante los últimos doscientos años y no simplemente las condiciones materiales de vida; dió también a todas las tendencias espirituales de esta época un carácter especial, acerca del cual nadie puede engañarse. De las poderosas influencias de concepciones determinadas del mundo y de la vida sobre el pensamiento de los pueblos del círculo cultural europeoamericano se habló ya con anterioridad.
¿No es la crisis actual de todo el mundo capitalista la prueba convincente de que existen en esta época conexiones internas que actúan de modo idéntico en todos los países? No nos engañemos: esta crisis no es mera crisis económica; es la crisis de la sociedad actual, la crisis de nuestro pensamiento moderno, la crisis que impele hacia una nueva configtJración de toda nuestra vida mental y espiritual y no meramente a una igualación de las formas económicas. Esta crisis es el principio del gran ocaso de los dioses, cuya conclusión no se puede prever aún. Fuera del vertiginoso caos de las ideas y conceptos, viejos y nuevos, se está gestando poco a poco un nuevo conocimiento que modifica las perspectivas humanas y presenta bajo nueva luz las relaciones esenciales internas entre el hombre y la sociedad. Porque las necesidades mismas están gestando una gran revolución del espiritu para conformar las relaciones humanas con las cosas de la vida material y para orientar su acción en una dirección nueva.
Ante todo debemos aprender a contemplar y considerar las cosas directamente y a no seguir engañándonos con la visión de los acontecimientos de la vida social a través de hipótesis filosóficas o explicándolos mediante concepciones históricas artificiosamente construidas. La concepción evolucionista, que en otro tiempo revolucionó y cambió fundamentalmente nuestro pensamiento cultural, se ha convertido en una rémora para la acción. Nos ocupamos larga y exclusivamente de las causas y de las consecuencias de los hechos históricos hasta cuando éstos son para nosotros accidentales y extraños. Accidentales en el sentido de que para nosotros los efectos inmediatos del hecho son de interés menor que las causas que lo producen. Hemos empleado muchas decenas de años analizando los hechos históricos de la sociedad capitalista, con lo cual hemos perdido la capacidad para renovar la vida social y abrir a la actuación del hombre nuevos horizontes. Nuestro pensamiento ha perdido el contenido moral que arraigaba en el espíritu de la comunidad y se halla ligado a la regulación técnica de las cosas de un modo excesivo. Hemos ido hasta el punto de achacar a debilidad las consideraciones morales, y así se convencieron no pocos de que semejantes consideraciones no tenían influencia alguna en la conducta social del hombre. Hoy se ve claramente a dónde nos ha llevado esa manera de pensar.
La teoría evolucionista se convirtió para muchos en una concepción fatalista de los sucesos sociales e indujo a que se considerasen los acontecimientos más revolucionarios de la época como resultados inevitables de un proceso evolutivo en el que nada puede influir la voluntad del hombre. Esta creencia en la ineludibilidad y legalidad cósmica de todo acontecimiento debia quitar al hombre el sentimiento natural de lo justo y de lo injusto, embotando al mismo tiempo su comprensión del sentido ético de las cosas.[147]
Hoy se juega con el peligroso pensamiento de que el fascismo, que avanza por todas partes, es una forma evolutiva necesaria del capitalismo, el cual en última instancia prepara el camino al socialismo.[148] Con tales ideas no sólo se debilita todo sentimiento de resistencia contra la voluntad y la fuerza brutal, sino que se justifica también indirectamente el motivo de estas ignominias, ya que las convierte en factores históricos, cuyos hechos, según ellos, son inevitables. Y al respecto poco importa que esto se haga consciente o inconscientemente. En realidad la acción personal de los autoritarios brutales, los monstruosos crímenes que se han cometido en Alemania y en todas partes donde ha hincado su planta el fascismo, sin levantar la más ligera protesta de las potencias llamadas democráticas, no tienen nada que ver con el desarrollo social. Se trata meramente del delirio de poder de péqueñas minorías que pretenden aprovecharse de una situación dada y utilizarla en beneficio propio.
Se adquirió la costumbre de atribuir todos los males de la sociedad actual a los resultados de la ordenación económica capitalista; pero se ha olvidado que las tentativas de explicación no cambian la esencia de la cosa; así también se olvida que hasta aquellos partidos que pretenden laborar por un completo cambio del estado social actual, en realidad no supieron hacer nada mejor que introducirse y entronizarse en el orden de cosas existente, como partes integrantes de ese orden que han robustecido nuevamente con sus métodos. Estos fracasos de los partidos socialistas han destruído muchas esperanzas y han hecho desesperar del socialismo a grandes masas, lo cual explica la decadencia de sus organizaciones; como hay quienes achacan a la concepción social del liberalismo la responsabilidad del fracaso de los partidos liberales. En realidad eso prueba que un movimiento, que tiende hacia una transformación y renovación completa de la vida social, no puede acercarse nunca a esa meta, más aún, está forzado a desviarse cada vez más de su propósito cuanto más intenta apoyarse en las viejas instituciones del orden estatal para poner a su vez en movimiento la máquina política. Pues la máquina, a causa de su mecanismo, no puede trabajar sino en una sola dirección, cualquiera que sea el que mueva su palanca.
Ni la finalidad del socialismo ni las tendencias del liberalismo han sido realizadas hasta hoy; esta realización no se intentó seriamente o por el influjo de fuerzas determinadas, se encauzó por falso camino. Y sin embargo, el desarrollo entero de nuestro estado económico y político nos muestra hoy más que nunca cuán justas eran tales tendencias originarias y a qué peligrosa sima nos hemos acercado creyendo seguir los supuestos caminos de la evolución y huir del precipicio, cuando lo que hemos hecho es ponernos enfrente mismo del peligro que hoy nos amenaza por todas partes.
Ahora bien, todo hombre debe grabar bien en su mente esta idea: el gigantesco Estado actual y el monopolismo económico moderno se han convertido en terribles azotes de la humanidad y nos llevan cada vez con ritmo más acelerado hacia un estado de cosas que desemboca abiertamente en la barbarie más brutal. La vesania de este sistema estriba en que sus propulsores han hecho de su máquina un símbolo y se han esforzado por sincronizar toda actividad humana con el movimiento sin alma del aparato. Esto sucede en todas partes: en la economía, en la política, en la instrucción pública, en la vida del derecho y en todas las demás esferas. Así el espíritu viviente quedó encerrado en el arca de la idea muerta y se hizo creer a los hombres que su vida no es más que un movimiento automático, reiterado en la cinta sin fin de los acontecimientos. A tal situación de espíritu sólo podía llegar ese egoísmo sin corazón que avanza sobre cadáveres, para entregarse a su codicia, y esa desenfrenada ansia de poder que juega con la vida de millones de seres humanos como si fuesen números impalpables y no entes de carne y sangre. Y este estado es también el origen de esa resignación esclava que acepta el sacrificio propio y humillante de su dignidad humana con la más estúpida indiferencia y sin resistencia apreciable.
La monstruosidad de la economía capitalista ha tomado en la actualidad tal carácter que tiene que abrir los ojos hasta a los más ciegos. El mundo capitalista cuenta hoy tantos desocupados que, sumados con sus familias, equivalen a la población de un gran Estado. Y mientras estos seres vegetan en las condiciones de una miseria permanente y muchos de ellos no logran siquiera satisfacer las necesidades más elementales de la vida, se destruye en muchos países por indicación directa de los gobiernos cantidades enormes de alimentos para los que no se encuentra mercado, porque era demasiado restringida la capacidad adquisitiva de los más pobres.[149] Si nuestra época pudiera todavía distinguir entre lo justo y lo injusto, se daría cuenta del espantoso crimen contra la humanidad y provocaría una intervención eficaz para impedir semejante monstruosidad. Sin embargo, nos contentamos con registrar sencillamente los hechos, y la mayoría carece de toda comprensión del sentido de la gran tragedia humana que se representa cada día ante nuestros ojos.
Al aparecer en Europa los primeros signos de la actual crisis económica, para salir al paso del fenómeno sólo se pensó en reducir el precio de costo de la producción con la llamada racionalización de la economía, sin reflexionar para nada en las inevitables consecuencias que tan peligroso experimento tendría para la población obrera. En Alemania las corporaciones sindicales apoyaron ese plan desastroso de los grandes industriales y persuadieron a los trabajadores de que únicamente de ese modo se podría superar la crisis. Los obreros creyeron en ello, hasta que por propia experiencia advirtieron que se les había engañado lanzándolos a la mayor miseria. También entonces se vió cuán poco significa para el poder capitalista la personalidad humana. Sin consideración ninguna se había sacrificado el hombre a la técnica, degradándolo a la condición de máquina, convirtiéndolo en una sombra, en una fuerza de producción privada de todos los rasgos de su humanidad, para que el proceso de trabajo se desarrollase en todo lo posible sin frotamientos y sin resistencias internas.
Y sin embargo, hoy aparece cada vez con mayor claridad que de este modo no nace para el hombre ningún porvenir nuevo, porque la llamada racionalización viene a ser como una frustración de todos los cálculos anteriores. El profesor Félix Krüger, director del Instituto de psicología de Leipzig, demostró ya hace algunos años que el cacareado sistema de Taylor y la llamada racionalización de la industria han surgido de los laboratorios de psicología, y sus fracasos económicos son cada vez más evidentes. De todos los experimentos realizados hasta hoy puede deducirse con seguridad que el movimiento natural y acompasado al ritmo interior del trabajo fatiga menos que un trabajo forzado; pues la acción del hombre tiene su raíz en el alma, la cual no puede ser encadenada en ningún esquema.
Desde entonces esta experiencia se ha vuelto a confirmar siempre. Sin embargo, todavía se cree que la crisis en el terreno de la producción puede ser remediada. La llamada escuela tecnocrática de América ha reunido una cantidad numerosisima de datos concretos, apoyados en observaciones completamente científicas, los cuales demuestran que nuestras posibilidades de producción son, en realidad, casi ilimitadas, y que la elevada capacidad de producción de la industria moderna no está aún en relación con nuestra capacidad técnica; más aún, la plena aplicación de todas las adquisiciones técnicas llevaría a una catástrofe inmediata.
Howard Scott y sus trescientos cincuenta colaboradores científicos están firmemente persuadidos de que América y todos los otros países industriales se dirigen, a pasos agigantados, hacia esa catástrofe si no llegan a poner en manos de los técnicos la dirección de la economía. Si se cediese a esta sugestión se ofrecería a la técnica actual la posibilidad de limitar el tiempo de trabajo de los hombres a dieciséis horas semanales.
Que una reducción importante de las horas de trabajo pudiera ser un medio para reprimir en cierta medida la crisis económica presente y. para volver, hasta cierto punto, la economía a sus vías normales, es cosa que se afirma hace ya mucho tiempo; no obstante, nos engañaríamos pensando que tal reducción pudiera solucionar la gran cuestión de la época. El problema económico de nuestros días es menos una cuestión de producción que una cuestión de consumo. Este resultado es el que expuso ya Roberto Owen en oposición a Smith; y a eso se reduce toda la significación económica del socialismo. Que los hombres de la ciencia y de la técnica han creado enormes posibilidades de producción, no es controvertido por nadie ni necesita confirmación especial. Pero bajo el sistema actual obran las nuevas conquistas de la técnica como armas del capitalismo contra el pueblo y se obtiene de ellas lo contrario de lo que debería obtenerse. Cada adelanto técnico ha hecho para los hombres más pesado y abrumador el trabajo y ha socavado más y más su seguridad económica. El problema básico de la economía actual no está en promover y proseguir la producción mediante nuevos inventos y mejores métodos de trabajo, de modo que resulte más lucrativa, sino en procurar que las conquistas de la capacidad técnica y del rendimiento del trabajo sean igualmente útiles y aprovechables para todos los miembros de la sociedad.
Bajo el sistema actual, que convierte en piedra angular de la economía la ganancia de unos pocos y no la satisfacción de las necesidades de todos, esto es completamente imposible. El desarrollo de la economía privada hasta convertirse en economía monopolista ha empeorado aún más la situación, puesto que ha dado a las corporaciones económicas particulares un poder que sobrepasa las fronteras de lo económico y entrega la sociedad enteramente a las ansias de poderío y a la explotación sin miramientos por la moderna trustocracia. El influjo que alcanzan así los reyes de la alta banca y las grandes empresas industriales sobre la política de los Estados no necesita aclaraciones especiales.[150]
De la misma manera, el socialismo de Estado, del cual tanto se habla hoy, no es solución alguna para las necesidades espirituales y materiales de la época; por el contrario, convertiría al mundo en una cárcel y sofocaría los gérmenes de todo sentimiento de libertad, como ocurre en Rusia. Si, no obstante, existen hoy socialistas que ven en el capitalismo estatal una forma más elevada de economía, ello prueba solamente que no saben cuál es la esencia del socialismo ni lo que es la esencia de la economía. El pensamiento capitalista cree que el hombre existe para la economía, no la economía para el hombre; pensando así se puede creer que el capitalismo estatal es una forma más elevada de la economía; pero pensando como socialistas, semejante concepción es una tremenda transgresión contra el espíritu del socialismo y de la libertad. No obstante, desde el punto de mira exclusivamente económico, cada nuevo paso de la coerción en la actividad productora del hombre significa un descenso en su capacidad de producción. El trabajo esclavizado no hizo nunca prosperar la economía, puesto que fue desposeído de su impulso espiritual y de la conciencia de la acción creadora. Cuanto más floreció la esclavitud en Roma, tanto más decreció el rendimiento de la tierra, hasta que por fin se llegó a una catástrofe general. La misma experiencia se hizo durante la época feudal: cuanto más intolerables fueron las formas de la servidumbre en los países de Europa, tanto más mezquinos fueron los productos del suelo, tanto más desolado quedó el campo. Lo que importa es libertar el trabajo de las cadenas de la sumisión y no apretarle más sólidamente los grilletes.
Un cambio esencial del sistema económico presente que tenga como finalidad la única solución efectiva del problema, sólo podrá efectuarse mediante la desaparición de todos los monopolios y privilegios económicos, los cuales, en la sociedad actual, favorecen sólo a una minoría y dan a esos elegidos los medios para satisfacer su brutal economía de intereses particulares a expensas de las grandes masas del pueblo. Unicamente mediante una reorganización fundamental del trabajo sobre una base socializada, que tienda a satisfacer las necesidades comunes, en vez de procurar, como hoy, ganancias privadas para unos pocos, se puede vencer el caos económico actual y echar los fundamentos para una nueva y más elevada civilización social. Lo que importa es liberar a los hombres de la explotación por otros hombres y asegurarles el fruto de su trabajo. Sólo entonces se podrá hacer que las conquistas de la técnica sirvan para el bien común y se evitará que lo que ha de ser prosperidad para todos se convierta en maldición para los más.
De la misma manera que no se puede permitir que una minoría monopolice en provecho exclusivo las materias primas y los medios de producción, tampoco en una nueva comunidad se puede permitir a ningún grupo humano determinado que erija monopolios a costa de otros grupos humanos para someterlos a su explotación económica.
Toda la tendencia del capitalismo, especialmente desde que éste entró en su fase imperialista, es tan perniciosa y desalentadora para el pueblo y causa tan infinitas calamidades, porque los dirigentes capitalistas se esfuerzan por todos los medios por monopolizar las riquezas naturales y sojuzgar con ellas a la humanidad. Y esto ocurre siempre en nombre de la nación y todas las páginas dogmáticas de esa política de bandidaje se escriben en nombre de la conveniencia nacional, que oculta sus verdaderos designios.
Lo que nosotros pretendemos no es la explotación del mundo, sino una economla mundial en la que todos los grupos humanos encuentren su lugar adecuado y gocen del mismo derecho. En consecuencia, la internacionalización de los tesoros del subsuelo y de las materias primas es una de las condiciones previas más importantes para la construcción de una sociedad sobre principios libertarios y solidarios. Mediante convenios generales y acuerdos mutuos debe llegarse al usufructo de los bienes naturales por todos los grupos humanos, no siendo entonces posibles los monopolios y, consecuentemente, tampoco una nueva división en clases y una nueva esclavitud económica de una parte de la sociedad. Hay que crear una nueva comunidad humana basada en la igualdad de las condiciones económicas y unir a todos los miembros de la gran sociedad civilizada mediante fuertes lazos por encima de las fronteras de los Estados actuales. Sobre la base del sistema económico actual no hay solución alguna para la esclavitud de nuestra época, sino únicamente el hundimiento, cada vez más profundo, en una situación de terrible miseria y de horrores sin fin. La sociedad humana, si no quiere perecer, debe aniquilar al capitalismo.
Al hacerse más peligroso y más fuerte el capitalismo, y al tener los capitalistas en sus manos el poder de vida y muerte sobre el mundo, se fueron perfilando paralelamente y cada día con mayor claridad los males de la organización estatal moderna con el engrandecimiento del Estado y con la continua ampliación de sus poderes. El gigantesco Estado moderno, que se ha desarrollado paralelamente al capitalismo, se ha convertido cada vez más en un peligro amenazador para la existencia misma de la sociedad. No sólo esta enorme máquina se ha convertido en el mayor obstáculo de la lucha de los hombres por la libertad y obliga con sus acerados miembros a toda la vida social a encuadrarse en las formas muertas de los preceptos convencionales, sino que la misma conservación de la máquina devora la mayor parte de los ingresos del Estado y despoja cada día más a la cultura espiritual de todas las condiciones preliminares necesarias para un ulterior desenvolvimiento. En sus consideraciones sobre Europa y sus pueblos observó Lichtenberg en su tiempo:
Si se encontrase un día en una isla lejana un pueblo cuyas casas estuviesen repletas de fusiles cargados y en donde se montase guardia constantemente por la noche, ¿qué otra cosa podría pensar el viajero sino que toda la isla está poblada por bannidos? ¿Pero ocurre algo diverso con los países europeos?
Desde entonces han pasado unos ciento cincuenta años. ¡Pobre Lichtenberg! ¿Qué diría hoy si pudiese volver a ver a Europa? La llamada defensa nacional sola, que compete al Estado, es decir, el ejército permanente, los gastos para armamentos y todo lo que se relaciona con el rubro de la guerra y el militarismo, absorbe hoy del 50 al 70% de todos los ingresos, que se reúnen mediante contribuciones e impuestos. En un sugestivo folleto apoyado en buenas fuentes y en cálculos exactos, Lehmann-Russbüldt, uno de los más notorios adversarios del capitalismo armado moderno, escribe:
Si calculamos en 50.000 millones de marcos oro el presupuesto de guerra, una mitad de esa suma va a la cuenta de las consecuencias de la pasada guerra mundial, y la otra mitad a la preparación de la nueva guerra. Cada dia del año se han de pagar 140.000.000 de marcos oro. Este es el presupuesto anual de una gran ciudad; es lo que el Moloch del militarismo consume diariamente sin ninguna compensación productiva. Incluso en la pequeña y neutral Suiza, que no se vió complicada en la guerra, el 50 por ciento de los ingresos se los lleva también el presupuesto de guerra. En la Unión Soviética el limite baja algo del 50 por ciento, pero principalmente porque desconoció las viejas deudas de guerra. No obstante, también en la Unión Soviética el presupuesto de guerra es mayor que el de instrucción pública. Esto ocurre en todos los demás países, con excepción de Andorra, Costa Rica e Islandia.[151]
Según los cálculos de Russbüldt, mientras el costo de la educación de un hombre hasta cumplir los dieciséis años, esto es, hasta que comienza su capacidad para el trabajo, alcanza por lo menos de 8.000 marcos oro hasta unos 15.000 como máximo, en lo cual se incluye, además de los gastos de alimentación y vestidos en la casa paterna, los gastos del municipio y del Estado por cada individuo, la muerte de un hombre en la guerra cuesta 100.000 marcos, de los cuales un 50 por ciento, o sea 50.000 marcos, corresponde al beneficio neto de la industria de armamentos.
Las pérdidas materiales que ocasionó la pasada guerra mundial son tan fantásticas que, tomadas globalmente, no dicen nada al entendimiento humano. Todo lo más, se adquiere la vaga idea de que estas cifras astronómicas representan algo exorbitante, pues el humano entendimiento tiene también sus límites. La comprensión de esta cantidad extraordinaria sólo puede alcanzarse mediante una exposición ilustrativa.[152]
Todo el que penetre en la monstruosidad de estos hechos reales es imposible que continúe creyendo que el Estado pueda ayudar a remediar tales males con sus ejércitos armados hasta los dientes, sus legiones de burócratas, su diplomacia secreta, sus instituciones destinadas, según dice, a proteger a los hombres, y que no hacen sino mutilar el espíritu humano. En realidad, la existencia de los Estados actuales es un peligro constante para la paz, una perpetua excitación al asesinato organizado de los pueblos y a la destrucción de todas las conquistas culturales. Fuera de esta costosa protección que el Estado concede a sus ciudadanos, no crea nada positivo, ni enriquece en lo más insignificante la cultura humana; antes al contrario, somete toda nueva adquisición cultural poniéndola al servicio de la destrucción, de modo que el progreso científico, en vez de ser bendición y abundancia para el pueblo, se convierte para éste en una constante maldición.
La historia del Estado es la historia de la opresión humana y de la castración espiritual. Es la historia de las ilimitadas aspiraciones al poder de las pequeñas minorías que no pueden ser satisfechas más que con la esclavitud y la explotación de los pueblos. Cuanto más hondamente penetra el Estado, con sus innumerables órganos, en todos los campos activos de la vida social, tanto más logran sus dirigentes transformar a los hombres en meros autómatas, inanimados ejecutores de sus designios; tanto más inevitablemente se trueca el mundo en un gran presidio, en el que finalmente no se puede percibir ningún anhelo de libertad. La situación de Rusia, Italia, Hungría, Polonia, Austria y Alemania habla con tal elocuencia que nadie puede engañarse respecto a las inevitables consecuencias de semejante desarrollo. Que por este camino no puede florecer para la humanidad ningún nuevo y risueño porvenir, está bien claro para quienes tienen ojos y ven, oídos y oyen. Lo que hoy se advierte en el horizonte de Europa, es la dictadura de las tinieblas que cree poder ajustar la sociedad entera al muerto mecanismo de una máquina, cuya uniformidad sofoca todo lo orgánico y eleva a principio la monotonía de la mecánica. No nos engañemos: no es la forma del Estado, es el Estado mismo el que crea el mal y lo nutre y fomenta continuamente. Cuanto más se introduce lo estatal en la vida social de los hombres, o cuanto más somete el Estado a éstos, imponiéndoles su dominación, tanto más rápidamente se disgrega la sociedad en sus componentes, los cuales pierden los lazos íntimos que les unían y se combaten neciamente con vergonzosas discordias, por mezquinos intereses, o bien se dejan arrastrar de un modo irreflexivo por la corriente sin darse cuenta del abismo a que se les conduce.
Cuanto más progrese este estado de cosas, tanto más difícil será reunir a los hombres en una nueva sociedad e impulsarlos a la renovación de la vida social. La vesánica fe en las dictaduras, que se extiende hoy como una peste por Europa, no es más que el fruto maduro de esa creencia ciega en el Estado, que desde hace muchas decenas de años se ha implantado en el ánimo de los hombres. No es el gobierno de los hombres, sino la administración de las cosas el gran problema de nuestra época, y no puede solucionarse dentro de los vínculos estatales de la actualidad. Importa menos el cómo somos gobernados que el ser gobernados, puesto que esto es una señal de nuestra minoridad, que nos impide tomar en las propias manos nuestros asuntos. Compramos la protección del Estado con nuestra libertad, por lo menos para conservar la vida, y no vemos que precisamente es esa protección estatal lo que convierte la vida en un infierno, puesto que sólo la libertad puede asegurar la dignidad y la fuerza interior.
Son muchos los que han reconocido los males de la dictadura, pero se consuelan con la creencia fatalista de que es indispensable como etapa de transición, siempre que tengamos presente la llamada dictadura del proletariado que, se nos explica, conduce al socialismo. Los peligros que amenazaban por todas partes al nuevo Estado comunista en Rusia ¿no eran una justificación moral de la dictadura? ¿Y no hay que admitir que la dictadura cederá a un régimen de mayor libertad cuando esos peligros hayan pasado y el Estado proletario se haya consolidado interiormente?
Han transcurrido casi veinte años para Rusia desde entonces. Y este país es hoy el más fuerte Estado militar de Europa y está vinculado con Francia y otros Estados por una alianza de ayuda mutua. El Estado bolchevique no sólo ha sido reconocido por las otras potencias, sino que está representado en todas las corporaciones de la diplomacia internacional y no se halla expuesto a peligros del exterior mayores que los que amenazan a cualquier otra gran potencia europea. Pero las condiciones políticas internas de Rusia no han cambiado; han empeorado de año en año y han convertido en escarnio toda esperanza de cambio en el porvenir. Cada año fueron más numerosas las víctimas políticas. Entre ellas están millares y millares que han ido rodando en los últimos tres lustros de prisión en prisión, o que han sido asesinadas, no por haberse rebelado con las armas en la mano contra el sistema existente, sino simplemente por no poder aceptar las doctrinas ordenadas por el Estado y por tener opiniones distintas a los gobernantes sobre la solución de los problemas sociales.
Esta situación no puede ser explicada por la presión de las condiciones externas, como han querido persuadirse muchos ingenuamente. Es el resultado lógico de una actitud enteramente antilibertaria, que carece de la menor comprensión o simpatía para los derechos o convicciones de los hombres. Es la lógica del Estado totalitario, que concede al individuo la justificación de su existencia sólo en tanto que sirve a la máquina política. Un sistema que pudo estigmatizar la libertad como prejuicio burgués no podía llevar a otros resultados. En su desarrollo, elevó a principios fundamentales de Estado la supresión de la libre expresión de las opiniones y ha hecho del cadalso y de la cárcel la piedra angular de su existencia. Más aún: ha llegado en ese desarrollo desastroso más lejos que cualquier otro sistema reaccionario del pasado. Sus representantes no se contentan con reducir a la impotencia a sus opositores socialistas y revolucionarios, arrastrándoles ante los tribunales o enterrándoles vivos, sino que niegan también a sus víctimas sinceridad de opinión y pureza de carácter, y no retroceden ante ningún medio para presentarlos ante el foro mundial como bandidos y como instrumentos al servicio de la reacción.
Los hombres y mujeres que sufrían en las prisiones de la Rusia zarista eran considerados por el mundo amante de la libertad como mártires de sus ideas. Ni siquiera los carceleros del zarismo han tenido la desvergüenza de lesionar su honor o de poner en tela de juicio la sinceridad de sus opiniones. Pero las víctimas de la dictadura proletaria fueron difamadas y calumniadas sin pudor por sus opresores y presentadas al mundo como la hez de la sociedad. Y centenares de millares de fanáticos en todos los países, cuyos débiles cerebros han sido ajustados al ritmo de la música de Moscú y han perdido toda capacidad para pensar por propia cuenta, si es que alguna vez lo hicieron, repiten irreflexivamente lo que les han dictado los gobernantes moscovitas.
Nos encontramos así ante una reacción más honda y más desastrosa en sus consecuencias que cualquier otra reacción política en el pasado. Pues la reacción actual no está encarnada en sistemas especiales de gobierno surgidos de los métodos de violencia empleados por pequeñas minorías. La reacción actual es la fe ciega de grandes masas que proclaman como incondicionalmente buena toda violación de los derechos humanos, siempre que sea ejecutada por un sector particular, y condena sin crítica lo que es señalado por ese sector como falso y herético. La creencia actual en la infalibilidad política del dictador reemplaza a la creencia en la infalibilidad religiosa del Papa católico y lleva a los mismos resultados morales. Es posible luchar contra la fuerza de las ideas reaccionarias mientras cabe apelar a la razón y a la experiencia humanas. Pero contra el ciego fanatismo de papagayos sin pensamiento que condenan de antemano toda convicción honesta, la razón es impotente. Hitler, Mussolini y Stalin son los símbolos de esa fe ciega que repudia depiadadamente todo lo que se opone a su poder.
Las desvergonzadas farsas judiciales contra los llamados trotzkistas en Moscú, son ilustraciones sangrientas de esto. Cualquiera que tenga un resto de independencia de juicio ha de reconocer que la auténtica tragedia de esas farsas jurídicas ha tenido lugar tras los bastidores de la sala del proceso. Los más viejos y destacados jefes del partido, todos amigos fieles de Lenin, rivalizan ante el tribunal en autoacusaciones que jamás se habían visto antes en un proceso político. Cada cual procura exceder a los otros en la bajeza de la propia anulación a fin de aparecer ante el mundo como vil instrumento del fascismo; y todos, con asombrosa unanimidad, señalaron a Trotzki como el verdadero instigador de los crímenes que se les imputaban.
¿Qué ha ocurrido tras los muros mudos de las prisiones para que esos hombres hayan podido llegar a tal negación masoquista de su dignidad humana? Todo individuo a quien el ciego fanatismo no ha paralizado la razón tendría que plantearse este interrogante. Pero no los partidarios de Moscú. La prensa comunista del mundo entero saludó las espantosas sentencias contra aquellos a quienes se festejaba pocos años antes como los santos de la Rusia bolchevista y a quienes se llamaba con orgullo camaradas, como la expresión de la más alta justicia y aplaudió ruidosamente a Stalin. Si en la disputa personal por la ocupación del puesto de dictador hubiese resultado Trotzki vencedor y hubiese ejecutado a Stalin, las mismas gentes le habrían testimoniado el mismo acatamiento esclavo que ahora proclaman a su rival.
Ningún movimiento está seguro contra los traidores eventuales en sus filas. Pero creer que la gran mayoría de los jefes más prominentes de un movimiento se consideran a sí mismos traidores de todo lo que habían predicado antes, es cosa que sobrepasa cualquier medida. ¿Y si, después de todo, esa terrible acusación estuviese basada en hechos? Entonces, mucho peor. ¿Qué juicio puede merecer un movimiento cuyos más viejos y más destacados representantes, cada uno de los cuales han ocupado algún tiempo las más altas posiciones en el partido, estaban secretamente al servicio de la reacción? Y si la gran mayoría de los viejos jefes eran traidores ¿qué garantía puede ofrecerse de que los tres o cuatro supervivientes de la vieja guardia estén hechos de mejor pasta? También aquí se manifiesta la ley que está en la raíz de toda dictadura: el dictador no puede sentirse tranquilo hasta que no se ha librado de todos los competidores eventuales. La misma lógica intrínseca que obligó a Robespierre a entregar a sus amigos al verdugo, esa misma lógica que impulsó a Hitler, la noche sangrienta del 30 de junio de 1934, a limpiar el camino de sus más íntimos camaradas, fue la que llevó a Stalin a exterminar a los llamados trotzkistas, por temor a que pudieran llegar a ser peligrosos para su poder. Pues para todo dictador el opositor muerto es el menos temible.
Después de todo, tuvieron esas víctimas el mismo destino que habían deparado antes a los opositores de sus facciones cuando estaban en el poder. Eran almas gemelas, sangre de la misma sangre, inspiradas por la misma obsesión del poder que sus verdugos, capaces de pisotear toda ley humana para mantenerse en los puestos de mando. No sólo han sido privados de su vida, sino también del honor, y el anatema de la traición ha sido lanzado contra sus nombres. Pero tampoco Trotzki, cuando masacró en 1921 a los obreros y marinos de Cronstadt —catorce mil hombres, mujeres y niños— se contentó con ahogar en sangre la protesta de aquellos precursores de la revolución rusa; él y sus colaboradores no vacilaron en denunciar a sus víctimas ante el mundo como contrarrevolucionarios y aliados del zarismo. Actualmente tiene que soportar que se le presente ante la opinión por sus antiguos amigos como aliado de Hitler e instrumento del fascismo. Esta es la Némesis de la historia.
De la misma concepción fatalista que cree imposible pasarse sin la dictadura como etapa transitoria hacia mejores condiciones sociales, surge también la creencia peligrosa, que encuentra cada vez más amplia aceptación, de que al fin de cuentas el mundo no puede elegir más que entre el comunismo y el fascismo, porque no existe otra solución. Esa visión de las cosas prueba que los que tal sostienen no han comprendido la naturaleza real del fascismo y del comunismo y no han descubierto que ambos son ramas del mismo tronco. No hay que olvidar, naturalmente, que la palabra comunismo es tomada aquí para referirnos al presente sistema de gobierno en Rusia, tan lejos de la significación originaria del comunismo, sistema social de igualdad económica, como cualquier otro sistema de gobierno.
No negamos que los motivos originales de la dictadura bolchevista en Rusia eran distintos de los de la dictadura fascista en Italia y Alemania. Pero una vez establecida la dictadura en Rusia, lo mismo que en los Estados fascistas, condujo a los mismos resultados inmediatos; y la semejanza de los dos sistemas se vuelve progresivamente más palpable. Todo el desarrollo interno del bolchevismo en Rusia y la reconstrucción social en los países fascistas, ha llegado a una etapa en que, por lo que concierne a las tendencias actuales, no puede hablarse ya de conflicto entre ambos sistemas. Las diferencias son secundarias, como las que podemos advertir entre el fascismo de Alemania y el de Italia; pero se explican por las condiciones peculiares de los respectivos países.
Bajo la dictadura de Stalin, Rusia se ha convertido en un Estado totalitario en mayor medida que Italia o Alemania. La arbitrariedad y la supresión de toda otra fracción y de toda libertad de opinión, la sumisión de toda esfera de la vida pública al control férreo del Estado, la omnipotencia de un sistema policial absoluto e inescrupuloso que interviene hasta en los asuntos más íntimos del ser humano y vigila todo aliento del individuo; el desprecio sin ejemplo por la vida del hombre, que no retrocede ante nada para quitar de en medio a elementos desagradables — esto y mucho más ha adquirido en la Rusia bo1chevista el mismo carácter que en los países de Hitler y de Mussolini. Incluso la tendencia internacional originaria del movimiento bolchevista, que pudo considerarse un día como signo esencial dé distinción entre el comunismo de Estado ruso y las aspiraciones nacionalistas extremas del fascismo, ha desaparecido por completo bajo el régimen de Stalin para dejar el puesto a una educación estrictamente nacionalista de la juventud rusa. Esa juventud, es verdad, sigue cantando la Internacional en las ocasiones solemnes, pero no por eso está menos sólidamente encadenada que la juventud fascista de Alemania y de Italia a los intereses del Estado nacional.
Por otro lado, el fascismo en Alemania, y más concretamente en Italia, se transforma cada vez más en un capitalismo de Estado. La nacionalización de todas las instituciones financieras en Italia, el sometimiento paulatino de todo el comercio exterior al control del Estado, la nacionalización de la industria pesada, que ya anunció Mussolini, v otros muchos aspectos, muestran más y más la tendencia hacia un desarrollo del capitalismo de Estado de acuerdo con el modelo ruso, fenómeno que causa no pocos quebraderos de cabeza a los capitalistas cómplices del fascismo. Idénticos fenómenos se manifiestan cada día con mayor frecuencia en Alemania. En realidad esas tendencias no son más que el resultado lógico de la idea del Estado totalitario, que no puede considerarse tranquilo hasta que ha puesto a su servicio toda función de la vida social.
Por consiguiente fascismo y comunismo no deben conceptuarse como la oposición de dos interpretaciones distintas de la esencia de la sociedad; son simplemente dos formas del mismo esfuerzo y tienden al mismo objetivo. Y esto no ha cambiado en lo más mínimo por la declaración de guerra contra el comunismo, que Hitler ha proclamado con tanta pasión; pues todo el que piensa reconoce claramente que se trata de un motivo de propaganda para atraer al mundo burgués. Incluso la despiadada brutalidad que caracteriza a los nuevos autócratas en la Rusia bolchevista tanto como a los de los Estados fascistas, encuentra su explicación en el hecho de que son todos advenedizos: los advenedizos del poder no son mejores que los advenedizos de la riqueza.
El que fascismo y comunismo hayan podido ser considerados como opuestos, se explica principalmente por la conducta desdichada de los llamados Estados democráticos, que en su lucha defensiva contra la ola del fascismo se apropiaron cada vez más de sus métodos y son arrastrados inevitablemente por la corriente de las tendencias fascistas. Se repite aquí, en más amplia escala, la situación que hizo posible la victoria de Hitler en Alemania. En sus esfuerzos para oponerse al mal mayor por uno menor, los partidos republicanos de Alemania restringieron los derechos y privilegios constitucionales y al final dejaron muy poco en pie del llamado Estado constitucional. En realidad, el gobierno de Brüning, que tuvo todo el apoyo del partido socialdemócrata, gobernó enteramente por decreto y eliminó las corporaciones legislativas. Así se desvaneció gradualmente el antagonismo entre democracia y fascismo, hasta que luego apareció Hitler como el alegre heredero de la República alemana.
Pero los países democráticos no han aprendido nada de ese ejemplo y avanzan ahora con sumisión fatalista por el mismo sendero. Esto se evidencia especialmente en su conducta miserable con respecto a los terribles acontecimientos de España. Una conspiración de militares ansiosos de poder, se levantó contra un gobierno democrático, elegido por el pueblo, y con ayuda de mercenarios extranjeros, y bajo la dirección de Hitler y de Mussolini, condujeron una guerra criminal contra su propio pueblo, guerra que ha sembrado de ruinas el país entero y que ha costado ya centenares de millares de vidas humanas. Y mientras un pueblo se prepara con heroica resolución a defenderse comra esa violación sangrienta de sus derechos y libertades y opone a ese puñado de aventureros sin conciencia una lucha como jamás había presenciado el mundo, las democracias de Europa no han sabido hacer nada mejor para oponerse a esa violación de todo derecho humano que atrincherarse tras un ridículo pacto de no intervención, que todo el mundo sabe que ni Hitler ni Mussolini han respetado. Por esta obra maestra de la diplomacia, un pueblo amante de la libertad, que arriesga la vida de sus hijos en defensa de sus derechos, y los cobardes instrumentos que amenazan ahogar esos derechos en un baño de sangre, han sido tratados como combatientes iguales y reconocidos moralmente con idénticos derechos. ¿Puede uno asombrarse de que esa democracia no tenga ningún atractivo que oponer al fascismo?
Durante meses y meses el mundo ha contemplado en calma cómo la capital de un país se vió expuesta a los horrores de la guerra, y cómo eran aniquilados mujeres y niños indefensos por la barbarie fascista. En parte alguna se levantó una palabra de protesta para poner fin a esos horrores. La democracia burguesa se ha vuelto senil y ha perdido toda simpatía por los derechos que ha defendido una vez. Esta quiebra de su moral, esta ausencia de ideales éticos, esta anulación de sus impulsos y de sus fuerzas han sido tomadas de los métodos del mismo enemigo que trata de devorarla. La centralización gubernativa ha quebrantado su espíritu y ha cortado las alas a su iniciativa. Tal es la razón por la que muchos piensan hoy que es preciso elegir entre fascismo y comunismo.
Si hubiese que hacer una elección hoy, no es entre fascismo y comunismo, sino entre despotismo y libertad, entre coerción brutal y libre acuerdo, entre la explotación de los seres humanos y la economía corporativa en beneficio de todos.
Fourier, Proudhon, Pi y Margall y otros creían que el siglo XIX traería la disolución de las grandes formaciones estatales para preparar el camino a una época de federaciones de gremios y municipios libres que, según sus puntos de vista, deberían abrir un nuevo capítulo en la historia de los pueblos de Europa. Se engañaron en cuanto al tiempo, pero acertaron en sus concepciones; pues la centralización estatal ha alcanzado hoy tal amplitud que aun a los más despreocupados les llena de secretos temores por lo que respecta al porvenir de Europa y del mundo. Solamente una constitución social federalista, apoyada en el interés común de todos y fundamentada en el acuerdo mutuo de todas las agrupaciones humanas, nos puede salvar de la maldición de la máquina política que se nutre con la carne y con la sangre de los pueblos.
El federalismo es la colaboración orgánica de todas las fuerzas sociales, de abajo arriba, para la obtención de una finalidad común cimentada en el libre acuerdo. El federalismo no es la disgregación de la actividad productora, ni el desbarajuste caótico, sino el trabajo y la actuación común de todos los miembros para la libertad y la prosperidad generales. Es la unidad de la acción que nace de la convicción íntima y encuentra su expresión en la solidaridad vital de todos. Es el espíritu de la voluntad libre, que opera de dentro afuera y no se agota en una estúpida imitación de formas pasadas, que no pueden dar origen a ninguna iniciativa personal. Paralelamente con el monopolio de la propiedad debe desaparecer el monopolio del poder para que se aparte de la humanidad esa pesadilla que gravita sobre nuestras almas como una montaña y corta el vuelo de nuestro espíritu.
¡Hay que liberar del capitalismo a la economía! ¡Hay que liberar del Estado a la sociedad! Bajo estos símbolos se librarán, en un futuro próximo, las luchas sociales que abrirán el camino a una nueva era de libertad, justicia y solidaridad. Cada movimiento que sacuda al capitalismo en su núcleo esencial y tienda a libertar la economía de la tiranía de los monopolios; cada iniciativa que dispute al Estado su actividad y, quitándole eficacia, tienda a que el poder pase a depender directamente de la vida social, es un paso más hacia la libertad y hacia el advenimiento de una era nueva. Todo lo que tiende a una meta contraria, llámese como se llame, afirma consciente o inconscientemente los baluartes de la reacción política, económica y social, más amenazadora hoy que nunca.
Lo que nos hace falta es un nuevo socialismo humanitario, que se haya liberado de todos los conceptos colectivos y de todos los dogmas preconcebidos y haga del hombre nuevamente el centro de todo el proceso social. Un socialismo que suplante la dominación de los hombres por la administración de las cosas. y que arraigue en la conciencia ética del individuo. Un socialismo que permanezca consciente de su gran misión en lo minúsculo y en lo mayúsculo y que anude otra vez el vínculo de la humanidad que ha roto la vesania nacional.
Y con las instituciones coactivas del Estado desaparecerá también la nación, la cual es sólo pueblo del Estado; la idea de humanidad recibirá un nuevo sentido, que se manifestará en cada una de sus partes y extraerá su conjunto de la rica y polifona variedad de la vida.
El sentimiento de la dependencia de un poder externo, ese manantial de toda sumisión religiosa y política, que encadenó siempre al hombre al pasado, obstruyéndole el paso hacia un nuevo futuro, cederá ante un nuevo conocimiento que hará al hombre al fin digno de su propio destino, al que no se le pondrán más cadenas, porque él mismo no querrá llevar más tiempo cadenas.
También para el socialismo importa hoy redescubrir al hombre que ha perdido tras un desierto de conceptos muertos, de vacuas generalizaciones y de conceptos colectivos esquematizados. Justamente para él tienen más validez que para todos los demás las viejas palabras de Goethe:
Pueblo y siervo y dominador
confiesan a coro:
La suprema dicha de los seres humanos
es solamente la personalidad.
Hay que vivir toda vida
siempre que no se pierda uno mismo;
todo se puede perder,
cuando se permanece lo que se es.
Epílogo de la segunda edición norteamericana
Este libro, cuyos trabajos previos me absorbieron muchos años, interrumpidos a menudo por otras tareas, fue terminado poco antes de la toma del poder por los nazis y, por tanto, no pudo ver la luz en Alemania, aunque estaban listos todos los preparativos técnicos para la impresión. La primera edición española apareció en 1936-37 en la editorial Tierra y Libertad de Barcelona. La primera edición inglesa vió la luz en 1937 en la casa editora Covice-Friede de New York. Una edición holandesa en tres tomos fue publicada en 1939 en Amsterdam. La segunda edición española apareció en 1942 en edición de Imán-Tupac, de Buenos Aires. Ediciones en lengua yiddisch, en portugués y en sueco se preparan actualmente en Buenos Aires, San Pablo y Stockholmo (Aparecieron, efectivamente, las ediciones en yiddish y en sueco).
Mi obra se propuso por finalidad describir a grandes rasgos las causas más importantes de la decadencia general de nuestra cultura, puestas de manifiesto cada vez más sensiblemente después de la guerra franco-prusiana de 1870-71, para desembocar unos años después de la aparición de este libro en la catástrofe monstruosa de la segunda guerra mundial. Algo de lo que aquí se predijo, se ha producido después literalmente, lo que, por lo demás, no era difícil de reconocer, pues todo el que intentase ahondar en las causas de la gran caída tenía que llegar a idénticos resultados. Pero de ahí surgen por sí mismos los medios y los caminos que pueden llevar hoy a un saneamiento gradual y a dirigir el desarrollo social general por carriles que hagan posible una colaboración provechosa y pacífica de los diversos grupos étnicos. Dependerá de los seres humanos mismos si quieren tomar a pecho las terribles enseñanzas de la más grande de todas las catástrofes y están decididos a entrar finalmente por sendas que pueden abrir un nuevo porvenir a su historia dolorosa, o si quieren continuar el viejo juego de la diplomacia secreta, de las alianzas militares y políticas y de una política ilimitada de poder, que tienen que conducir únicamente a nuevas catástrofes y finalmente a la decadencia de toda cultura. No será fácil un nuevo camino y sin duda requerirá el trabajo de varias generaciones. Nadie puede esperar que, después del caos espantoso que nos ha dejado la pasada guerra mundial, surja para la humanidad repentinamente una panacea que cure de golpe todas las heridas y haga caer en el regazo de los pueblos, sin lucha, un nuevo mundo de libertad y de justicia. Una catástrofe de proporciones tan desmedidas no se puede superar en pocos años. El desolado campo de ruinas que hemos recibido en herencia, no puede ser preparado de la noche a la mañana para la nueva siembra. Los efectos desmoralizadores que han causado la barbarie nazi y la guerra misma, no pueden ser borrados del mundo de un plumazo.
Sin embargo, el camino que tomemos será de importancia decisiva, y dependerá de nosotros mismos si ese camino ha de ser en los hechos un ascenso nuevo o si ha de ser solamente un sendero de extravío. Tal vez no hubo jamás un tiempo en la historia en que la humanidad haya sido puesta con tal apremio ante la tarea de tomar en las propias manos su destino futuro. En comparación con esta tarea general, todos los otros problemas, incluso también el problema de lo que debe hacerse con Alemania, que preocupa hoy a tantos, se vuelven totalmente intrascendentes, pues también una nueva Alemania solamente puede desarrollarse en una nueva Europa y en un mundo nuevo. Aunque Alemania fuese totalmente aplastada y su población diezmada, no se habría ganado nada con ello, mientras se dejasen intactas las condiciones previas de la vieja política del poder y no hubiese valor para llegar a las verdaderas causas que han conducido a la decadencia sangrienta de toda nuestra civilización. Por una simple transferencia de las condiciones del poder no se podrá nunca extirpar el mal. No se suprime el peligro por el hecho de trasladarlo a otro dominio. Las mismas causas engendran siempre los mismos efectos. Esos efectos, según las circunstancias, pueden adquirir formas diversas, pero con ello no se toca el núcleo del mal, que provoca siempre las mismas consecuencias.
También la creencia de que mediante la agrupación de tres o de cinco grandes potencias podría ser resuelto el problema, tiene por base un completo desconocimiento de los hechos. Esa agrupación, aun en las mejores condiciones, sólo puede cumplir tareas del todo determinadas, pero no puede suprimir el peligro que nos amenaza, y no ofrece ninguna defensa contra catástrofes nuevas para nuestra vida social. Puede obligar a los pueblos menores a someterse provisoriamente y contra su voluntad a determinadas formas de vida, mientras algunas grandes potencias encuentren en ello su ventaja; pero se descompone cuando las contradicciones económicas y políticas internas entre las potencias dirigentes vuelven a manifestarse fuertemente y llevan a un nuevo caos.
Esto se muestra ya hoy, mientras el mundo entero sangra todavía de mil heridas, y millones de seres humanos están expuestos al hambre literal y a la miseria más espantosa. En lugar de dirigir todas las fuerzas a curar esas heridas y a salvar a millones de la muerte segura o de una degeneración física y espiritual incurables, para hacer posible una recuperación en los países destruídos por la guerra y producir nuevamente por la vía más rápida condiciones más o menos soportables, favorables a un desarrollo ulterior de las cosas, la política del poder de los grandes Estados, ya convertida otra vez en maleza arrolladora, impide la principal de todas las tareas y siembra hoy los gérmenes de nuevas divergencias, que solamente pueden culminar catastróficamente.
Justamente entre los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, los tres países a quiienes ss creia especialmente llamados a garantizar una paz duradera en el mundo, aparecieron ya en el comienzo contradicciones chocantes que cada día se vuelven más insuperables. Aun cuando esos contrastes, lo que según toda probabilidad parece que se hará, sean encubiertos provisoriamente mediante toda clase de concesiones insinceras, no por eso han de ser extirpados del mundo, sino que se extenderán en el estado actual de las cosas cada vez más, hasta que al fin sea ineludible la ruptura franca y los pueblos, en caso de que no se anticipen a tiempo a la sabiduria de sus gobiernos, se encontrarán ante los hechos cumplidos nuevamente, y finalmente la bomba atómica hará una raya bajo la cuenta y pondrá fin a todo el cuento. De los estadistas del mundo no se puede esperar una comprensión mejor, y si los pueblos no llegan finalmente por si mismos a la comprensión, con una táctica de suicidio semejante, difícilmente se puede entrever otro fin de la locura política.
Y en esto hay una ironia especial de la historia, que justamente Rusia, la patria roja del proletariado, el país de la realidad socialista, como se le ha llamado a menudo, supera con mucho en sus ilimitadas aspiraciones de expansión al imperialismo de las grandes potencias occidentales y por sus pretensiones insaciables suscita continuamente nuevos peligros, si no se le opone a tiempo una contención. Rusia, el país más grande de la tierra, que abarca una sexta parte de todo el territorio de nuestro planeta, tiene ya ahora, en parte por el convenio secreto concertado en 1939 con Hitler, en parte por las operaciones militares, un aumento de población y territorial como ningún otro país. Según un informe presentado en el New York Times del 14 de marzo de 1946, se distribuye ese engrandecimiento territorial como sigue:
| Lituania | 24.058 millas cuadradas | 3.029.000 |
|---|---|---|
| Letonia | 20.056 millas cuadradas | 1.950.000 |
| Estonia | 18.353 millas cuadradas | 1.120.000 |
| Polonia Oriental | 68.290 millas cuadradas | 10.150.000 |
| Besarabia y Bucovina | 19.360 millas cuadradas | 3.748.000 |
| Distrito de Moldavia | 13.124 millas cuadradas | 2.200.000 |
| Cárpatos y Ukrania | 4.922 millas cuadradas | 800.000 |
| Prusia Oriental | 4.922 millas cuadradas | 400.000 |
| Petsamo, Finlandia | 4.087 millas cuadradas | 4.000 |
| Carlia — Finlandia | 16.173 millas cuadradas | 476.000 |
| Tannu-Tuvu (Asia Central) | 64.000 millas cuadradas | 65.000 |
| Sur de Sakhalin | 14.075 millas cuadradas | 415.000 |
| Islas Curiles | 3.949 millas cuadradas | 4.500 |
| Sumas totales | 275.369 millas cuadradas | 24.361.500 |
A esto hay que agregar los países de la Europa oriental, Polonia, Rumania, Bulgaria, Yugoeslavia y en alto grado también Hungría y Checoeslovaquia, que han caído enteramente en la órbita de poder de Rusia y le sirven de instrumento para extender su influencia cada vez más hacia el sur y hacia el occidente. Sin hablar de las aspiraciones que promueve el Estado ruso sobre el Irán, ciertas partes de Turquía, la antigua colonia italiana de Libia, etc. Y no es preciso hablar de las pretensiones de expansión de Rusia en el Lejano Oriente, pues dada la confusión de la situación en aquellos lugares apenas es posible formarse hoy una noción clara. El hecho que un país con un dominio de expansión tan grande promueve todavía constantemente nuevas reivindicaciones territoriales, tendría que llevar claramente a la conciencia del que es todavía capaz de pensar por cuenta propia que semejante camino sólo puede conducir a un nuevo abismo y ciertamente no es adecuado para dar al mundo la paz a que aspira tan urgentemente.
En este libro se ha señalado reiteradamente que desde la aparición de los grandes Estados nacionales en Europa, cada una de las nuevas potencias intentó primeramente suprimir las libertades locales y los vínculos federativos que habían surgido de la vida social de los pueblos mismos, mediante intervenciones violentas y la centralización de todas las atribuciones del poder y, después de haber alcanzado ese objetivo: procedió a extender a los países vecinos la nueva influencia alcanzada y a someterlos a los intereses de su política exterior. La política del poder no conoce otros límites que aquellos que le traza un poder más fuerte, o aquellos que no puede superar de un golpe. Pero el impulso interno a la hegemonía política y económica no permite a ningún gran Estado llegar al sosiego y obra tanto más funestamente cuanto más ha conseguido la esclavización del propio pueblo. Lo cierto es que el grado de despotismo en un país hasta aquí fue siempre la medida más segura del peligro con que amenaza constantemente a los otros países. Toda la historia de los grandes Estados europeos fue desde hace siglos una lucha casi ininterrumpida por la hegemonía en el continente, acompañada para los más fuertes siempre por un éxito pasajero, hasta que tarde o temprano fue contrarrestada por nuevas combinaciones de potencias o por otras circenstancias. Pero sólo para pasar esas mismas aspiraciones a otra gran potencia y no manifestarse menos nefastamente, lo que llevó siempre a reiteradas catástrofes.
La centralización política que se extiende cada vez más fuertemente, que intentó de modo incesante estrangular todos los derechos y libertades locales y someter toda la vida de un pueblo a determinadas normas, porque eso era lo más conveniente a las aspiraciones internas y externas del poder de sus gobernantes, se puede atribuir casi exclusivamente a esa lucha por la hegemonía. El resultado inevitable de esos ensayos insensatos de una política mecánica de poder, fue el mismo en casi todos los casos: después de haber conseguido sus promotores, por amenazas continuadas y guerras abiertas, someter otros pueblos a su voluntad, se convirtieron al fin ellos mismos en víctimas de sus concupiscencias insaciables de mando. Si Inglaterra fue hasta aquí una excepción de esa regla general, se puede atribuir por una parte al hecho que después de la dominación del absolutismo monárquico hasta en los períodos más reaccionarios de su historia no pudieron ser anuladas nunca del todo las libertades conquistadas, y por otra parte a que sus representantes políticos han sido hasta aquí los únicos que han aprendido algo de las experiencias de la historia y han extraído provecho de ello. Esto lo reconoció también Pedro Kropotkin muy claramente, cuando, en un discurso ante la Asociación de los federalistas de Moscú, el 7 de enero de 1918, dijo:
El Imperio británico nos ofrece una enseñanza drástica. Los dos métodos fueron ensayados por él: el federalismo y el centralismo, y los resultados de ambos no dejan nada que desear en claridad palpable. Alentadas por la influencia del partido liberal sobre el pueblo inglés, las colonias británicas de Canadá, AustraIla y Africa del Sur recibieron su plena libertad; no solamente en la autoadministración de sus propios asuntos, sino una administración política completamente independiente, con sus propias corporaciones legislativas, su hacienda propia, sus propios tratados comerciales y sus propios ejércitos. El resultado fue que esas colonias no sólo se desarrollaron en lo económico brillantemente, sino que también, cuando se presentaron tiempos difíciles para Inglaterra, se colocaron con disposición solidaria al lado de la vieja metrópoli y aportaron los más graves sacrificios, como si se hubiese tratado de la hermana mayor o de la madre. El mismo espíritu se advirtió en las pequeñas islas de Jersey, Guernesey y Man, que se administran autónomamente y cuya vida interna posee tal grado de independencia que, para ellas, en asuntos de la propiedad colectiva, es decisiva todavía la ley normanda y, en lo que se refiere a las relaciones con otros gobiernos, no permiten que puedan serles impuestas las prescripciones aduaneras que subsisten en Inglaterra para los artículos extranjeros. Semejante autonomía, que equivale casi a la independencia, y los vínculos federativos resultantes, se han evidenciado como los fundamentos más seguros de una unidad interna. Y por otra parte, ¡qué contraste en Irlanda, donde la mano fuerte del Dublin Castle, es decir la administración de un gobernador general, suplanfó al parlamento y a la organización interna del país!... El centralismo no es solamente una peste de la autocracia; arruinó también las colonias de Francia y Alemania, mientras que entretanto las colonias inglesas pudieron prosperar y florecer, porque disfrutaron de una amplia autonomía y se desarrollaron hoy poco a poco a la categoría de una federación de pueblos.
En lugar de hacer propias las lecciones valiosas de la historia y de ir al fondo de las verdaderas causas de las grandes catástrofes que alcanzaron hasta aquí a la humanidad, se recibe cada día más la impresión de que hasta los países occidentales, que pueden mirar sin embargo hacia una larga tradición de corrientes liberales de pensamiento, que jugaron un papel importante en las grandes épocas de su historia, hoy caen cada vez más hondamente en el mismo círculo hechizado de las mismas concepciones de que ha brotado la idea del Estado totalitario. De Rusia no hace falta hablar aquí siquiera, pues bajo la llamada dictadura del proletariado se ha llegado a una articulación estatal enteramente totalitaria, cuyas instituciones internas sirvieron quizás de modelo más tarde ai fascismo victorioso.
De esas representaciones, que abarcan hoy circulos cada vez más amplios, ha surgido también la creencia tan ingenua como peligrosa de que los conflictos armados del futuro se podrían eliminar sometiendo al mundo entero al control policial de algunas grandes potencias, a quienes habrían de sujetarse en las buenas y en las malas todos los países menores. El que, cediendo a la presión de Rusia, se hubiese de decidir que sólo se sancionarían aquellas decisiones que fuesen unánimemente aprobadas por los tres o los cinco grandes Estados, y que incluso la mejor propuesta puede ser malograda, mientras una de esas grandes potencias quiera hacer uso de su derecho de veto, vuelve la situación más desesperanzada todavía, pues de ese modo toda seria decisión se puede sabotear con el mejor éxito.
Cómo se manifiesta en los hechos esa condición, se advierte ya en las primeras sesiones del Consejo de las Naciones Unidas, donde justamente por esta razón no se pudo llegar a ninguna deliberación seria y se estuvo obligados a postergar siempre para más tarde los problemas más importantes, de cuya decisión depende hoy el bienestar o la tragedia de millones de seres humanos. Tal vez es bueno que esos inconvenientes se hayan presentado desde el comienzo, pues podrían llevar a algunos a una mejor visión y mostrarles que tales instituciones no sólo escarnecen los principios más elementales de la democracia, sino que por ese camino no se alcanzará nunca un resultado provechoso. Pues de esta manera el Consejo de las Naciones Unidas, en el que se habían puesto tantas esperanzas, será la manzana de discordia de algunas grandes potencias, mientras los pueblos menores apenas tendrán nada que decir. Aun cuando se les permita presentar sus quejas al Consejo, la decisión depende siempre de unas pocas potencias, aunque no se impida por ningún veto, de modo que los pueblos pequeños están a merced de los imperativos de los tres o cinco grandes, sin poder recurrir a una objeción eficiente. Lo que les queda por hacer en el mejor de los casos es no provocar ningún roce y obtener por la complacencia el favor de aquella gran potencia cuyas pretensiones, en una situación dada, podrían serIes más peligrosas. Pero con ello quedan intactos los verdaderos cimientos de la política de la fuerza y por consiguiente también los supuestos resultados y peligros que están indisolublemente ligados a semejante estado de cosas.
La liberación del miedo fue una de las grandes exigencias de la Carta del Atlántico, de la que hace mucho no se habla siquiera; pero justamente ese punto, como todas las otras libertades, que en su tiempo fueron destacadas con tanta insistencia, suena hoy casi como un escarnio notorio. En verdad, ¿qué pequeño país tendrá valor en la situación actual para acusar al diablo ante su abuela y soportar todas las molestias que un gran Estado puede inferir a uno pequeño? En la mayoría de los casos se dejará simplemente intimidar y preferirá acomodarse a una injusticia manifiesta, lo que siempre parecerá más ventajosa a la mayoría que hacerse utilizar como conejo de ensayo en la gran disputa de los grandes. Tal como están hoy las cosas, se muestra cada vez más claramente que una paz duradera entre los pueblos no es realizable en los límites estrechos de los actuales Estados nacionales, aun cuando nadie piense por ahora seriamente en provocar una nueva guerra. Mientras los intereses de todos hayan de posponerse a los intereses singulares del Estado nacional, es inimaginable una verdadera solución de éste que es el más importante de todos los problemas. Para ganar tiempo, hay que resignarse provisoriamente a toda suerte de concesiones, hasta que una u otra gran potencia se sienta fuerte al fin como para renunciar a otras consideraciones, y se llegue a una prueba de fuerza, en caso de que la otra parte no abandone el campo sin lucha por uno u otro motivo.
Incluso el desarme general que antes era puesto tan a menudo en perspectiva y que, frente a toda la situación actual, debería ser la primera condición de una verdadera política de paz, se ha vuelto completamente inocuo desde que Stalin, en su discurso del 9 de febrero de 1946, declaró abiertamente que el fortalecimiento y la estructuración del Ejército Rojo es la tarea más importante para asegurar las fronteras de Rusia, y que quizás eran necesarios todavía otros tres o más planes quinquenales para alcanzar ese objetivo. Esto quiere decir, con otras palabras, que la industrialización ulterior de Rusia no debe estar dirigida a objetivos de paz y al bienestar del pueblo ruso, sino a las eventualidades de una nueva guerra.
Este lenguaje no es nuevo. Son exactamente los mismos motivos que expuso Bismarck después de la guerra de 1870-71 para justificar la militarización del nuevo Imperio y que repitió después Hitler para asegurar a Alemania contra los supuestos planes de fuerza de los Estados enemigos. Es el mismo lenguaje que empleó hasta aquí todo déspota para enmascarar sus propios planes de conquista. La paz armada de Bismarck, como se la llamó entonces, condujo finalmente a la militarización de toda Europa y echó los fundamentos de aquella funesta carrera armamentista de todos los pueblos, que en última instancia desencadenó el diluvio rojo de la primera guerra mundial. Ninguna persona con algo de inteligencia política se atreverá a sostener firmemente que las cosas pudieran ocurrir en Rusia de otra manera. Es la misma vieja lucha por la hegemonía en Europa y hoy también en Asia, sólo que los papeles han sido cambiados y la dictadura del Kremlin ha asumido la herencia de Alemania.
Stalin ha acaparado ya de la pasada guerra más de lo que se habría atrevido a esperar un zar ruso, y como todo político de la fuerza aumenta el apetito comiendo, y con cada bocado el apetito se le vuelve, como es sabido, mayor, por el momento no se puede alcanzar a ver de qué planes ulteriores están preñados los representantes del imperialismo ruso, a quienes les es esencialmente aliviado el juego por el hecho que en cada país disponen de una adhesión organizada y fanática que se deja emplear sin reflexión alguna como instrumento de la política exterior rusa, mientras que Hitler tuvo que crearse primeramente sus Quislings.
No obstante hay ya toda una escuela de intelectuales, de los que muchos se pretenden incluso liberales —What is in a name?— que intentan justificar las pretensiones de la autocracia bolchevista afirmando que Stalin cumple hoy en Europa y en Asia una misión y que mediante el aplastamiento de la gran propiedad territorial de los dominios sometidos a la esfera del poder ruso, crea las posibilidades de un nuevo desarrollo social, por lo cual el status quo creado por el imperialismo occidental no podrá ser restablecido. Para dar validez a esa actitud singular también ante otros, se señala el papel de Napoleón y de sus ejércitos, por los cuales fueron difundidas las ideas de la gran revolución por todos los países y quebrados los sillares del régimen absoluto y de sus instituciories feudales.
El que expone tales consideraciones, carece en general de toda proporción de los hechos históricos. La revolución francesa fue en realidad el llamado de una nueva era. Ha enterrado el absolutismo monárquico y ha hecho caer en ruinas sus instituciones económicas y sociales. Ha fijado en la Declaración de los derechos humanos los fundamentos de un nuevo sentido humano y de un nuevo desarrollo histórico en Europa, como Jefferson en la Declaration of lndependence en América. Aun cuando las ideas y deseos de esos dos grandes documentos históricos no se han realizado todavía por completo, han alentado sin embargo las mejores esperanzas de todos los pueblos y han ejercido una influencia persistente en toda la historia ulterior, que no ha desaparecido hasta ahora y que ha dirigido la vida de los hombres por nuevos derroteros. No puede ponerse tampoco en litigio que los soldados de los ejércitos franceses que crecieron en las tempestades de la gran revolución, llevaron su espíritu por todos los países y causaron al absolutismo monárquico heridas de que no pudo volver a reponerse. Incluso Napoleón, que había surgido de la revolución, para ocasionarle luego tantos daños, no pudo poner límite a esa difusión de las ideas revolucionarias en Europa, que llegaron a manifestarse hasta en Rusia y condujeron allí a la insurrección de los decabristas, que querían librar al país de la autocracia y de sus vínculos feudales y suplantarlos por una federación libre de los pueblos rusos.
La Revolución francesa y sus repercusiones en Europa fueron en verdad el comienzo de un nuevo período en la historia de los pueblos europeos, que puso fin al sistema del absolutismo y abrió nuevos caminos hacia el porvenir. Incluso todos los movimientos sociales ulteriores del pueblo, que iban más allá de los objetivos económicos del liberalismo y de la democracia política, y querían expulsar al absolutismo de su último baluarte, la economía, fueron el resultado directo de aquellas grandes corrientes espirituales que provocó la gran revolución en todos los países y que todavía hoy no han llegado a su conclusión.
Pero el que intente equiparar los grandes e inolvidables resultados de ese poderosísimo acontecimiento de la historia moderna y sus repercusiones espirituales en el desarrollo social de Europa con las aspiraciones del imperialismo rojo y su política exterior, carece de la menor capacidad para la valoración de los acontecimientos históricos, pues arroja en una olla cosas que sólo son comparables en el sentido negativo, pero que en lo demás se apartan como el agua y el fuego. Tales analogías no sólo son mistificadoras, sino que constituyen un peligro directo para todo progreso social y espiritual, en tanto que hace que los individuos se acomoden a cosas que encubren el camino de todo sano desarrollo y, por un malabarismo de falsos hechos, hacen receptivos a los pueblos para una reacción sbcial cuyas aspiraciones arraigan hondamente en las nociones absolutistas de los siglos pasados.
Lo que se ha producido en Rusia desde hace más de un cuarto de siglo y se manifiesta cada día con mayor vigor, es un nuevo absolutismo, cuya configuración interna y externa deja con mucho en las sombras las conquistas políticas de la fuerza del absolutismo monárquico. Todos los derechos y libertades políticos y sociales, que fueron obtenidos por efecto de la revolución francesa y de su influencia en el resto de Europa mediante graves luchas, entre ellos el derecho a la libre emisión de opiniones y a la seguridad de la persona, no tienen ya ninguna validez en la Rusia actual y en los países sujetos a su influencia directa. Toda la prensa y toda literatura en general, la radio, en una palabra todos los órganos de expresión de la opinión pública, están sometidos a una triple censura, de modo que prácticamente no puede llegar a expresarse otra interpretación que la del gobierno y por esta razón no está sujeta a ninguna crítica. De lo que ocurre en otros países, no llega al pueblo ruso más que aquello que el gobierno juzga aconsejable. Incluso bajo el régimen zarista, el país no estuvo nunca tan herméticamente como hoy encerrado con respecto al extranjero. En un país que puede reivindicar para sí la triste gloria de poseer la dictadura policial más inescrupulosa y más despótica, está excluida incluso la más modesta seguridad de la persona. Seguro allí sólo está el que se somete incondicionalmente a los mandatarios dominantes y no atrae sobre sí, por ningún accidente desdichado, la sospecha del espionaje omnipotente. La extirpación sangrienta y despiadada de todas las otras tendencias políticas y la matanza brutal de la mayor parte de los viejos jefes del partido bolchevista, con los fenómenos concomitantes más odiosos, es la mejor prueba de que esta afirmación no es de ningún modo exagerada.
Ahora bien, hay bastantes gentes que se adaptan pacientemente a esos fenómenos indiscutibles de un limitado absolutismo político, porque creen real o supuestamente que ha sido compensado abundantemente por el nuevo orden económico del Estado ruso, que, según su opinión, no puede menos de ser beneficioso para el desarrollo de un orden socialista también en los otros países. También esta fe del carbonero surge de un completo desconocimiento de todos los hechos reales. Lo que se anuncia hoy en Rusia como un orden económico socialista tiene tan poco que ver con las ideas reales del socialismo como la autocracia del Kremlin con las aspiraciones de la revolución francesa contra el absolutismo monárquico. Lo que hoy se denomina en Rusia con ese nombre y lo que personas sin cerebro repiten mecánicamente sin reflexión en el extranjero, en realidad no es más que la última palabra del moderno capitalismo monopolista, que por la dictadura de la economía de los trusts y kartells suprime toda competencia molesta y somete toda la economía a determinadas normas. El último miembro de semejante desarrollo no es el socialismo, sino el capitalismo de Estado, con todos sus fenómenos accesorios ineludibles de un nuevo feudalismo económico y de un nuevo sistema de servidumbre —y esto es lo que hoy domina realmente en Rusia.
La Revolución francesa había suprimido los viejos vínculos impuestos por la fuerza, en que el absolutismo monárquico y su hermano gemelo el feudalismo, habían anudado durante siglos a los hombres. Justamente en ello consiste el mérito inolvidable y la gran significación histórica de sus resultados directos. Pero la dictadura del bolchevismo ha restablecido los viejos vínculos, que hasta en la Rusia de los zares no tenían ya consistencia, y los ha desarrollado hasta el extremo. Si el socialismo en realidad sólo hubiese de ser comprado con la extirpación de toda libertad personal, de toda iniciativa propia, de todo pensamiento independiente, entonces habría que preferir en todas las circunstancias el sistema del capitalismo privado con todos sus defectos ineludibles y sus insuficiencias. Esta verdad debe ser expresada al fin abiertamente; el negarla sólo contribuirá a auspiciar y apoyar una nueva y mayor esclavización de la humanidad.
Si el ejemplo ruso nos ha enseñado algo, es solamente esto: que un socialismo sin libertad política, social y espiritual es inimaginable y tiene que conducir indefectiblemente a un despotismo ilimitado, que no se siente trabado en su burda insensibilidad por ninguna clase de frenos éticos. Esto lo había reconocido ya Proudhon cerca de cien años atrás y lo expresó claramente cuando dijo que una alianza del socialismo y del absolutismo tenía que engendrar la peor tiranía de todos los tiempos.
La vieja creencia según la cual la dictadura era sólo un período de transición necesario y que la supresión del capital privado en la industria y en la agricultura tenía que llevar automáticamente a una liberación completa de la humanidad de todos los lazos retrógrados de un pasado de esclavitud, ha fallado desde entonces tan fundamentalmente que ha perdido todo derecho de validez para la mera realidad. Ningún poder está inclinado a suprimirse a sí mismo, y cuanto más poderosos son los medios de fuerza de que dispone, tanto menos existe en él la necesidad de abdicar voluntariamente. También en este concepto dió Proudhon en el clavo cuando sostuvo que todo gobierno provisorio está movido por la aspiración a volverse permanente. Esta es una tendencia que ha sido hasta aquí siempre el núcleo esencial de toda organización del poder y de la que no se sale con frases huecas. Una burocracia omnipotente con sus ansias insaciables de tutelaje y su red intrincada de reglamentaciones mecánicas para todas las fases de la vida pública y privada, es un peligro mucho mayor para el desarrollo cultural y social que cualquier otra forma de tiranía, aun cuando la propiedad privada de los medios sociales de producción no exista ya y toda la economía esté sometida al control férreo de un Estado totalitario.
Al expresar francamente esta verdad confirmada por las experiencias más amargas, estoy totalmente lejos de hacer la concesión más insignificante a las aspiraciones imperialistas de las potencias occidentales, como se desprende claramente para cualquiera del contenido entero de este libro. Toda la política de fuerza de los Estados nacionales y especialmente de las grandes potencias dirigentes con su diplomacia secreta, sus alianzas militares y políticas, su polìtica colonial y sus medios económicos de presión, por los cuales es contenida tan frecuentemente la evolución social de los pueblos más pequeños, si no es absolutamente reprimida, fortalecidos por las eternas intrigas de las altas finanzas y del capital armamentista internacional, ha expuesto la vida económica y política de los pueblos continuamente a conmociones periódicas que se han vuelto cada vez más insoportables e hicieron del peligro de guerra un estado permanente. Que es aquí donde hay que aplicar primeramente la palanca para abrir a los pueblos una nueva relación entre ellos, en que sea posible un arreglo pacifico de los intereses de todos, es indiscutible para todo el que ha aprendido algo de las dos catástrofes mundiales. Todo el que no esté atacado de ceguera incurable, tiene que reconocer hoy que una continuación de la política imperialista del poder y del viejo juego por la hegemonía en la época de las bombas atómicas y del desarrollo monstruoso de la moderna técnica bélica, tiene que llevar ineludiblemente a la ruina de toda nuestra civilización.
Pero incluso cuando se toman en consideración todos esos peligros y se les valora debidamente, es sin embargo innegable que una desviación de los viejos caminos sólo es posible allí donde están dadas las condiciones sociales y espirituales previas para una nueva transformación de la vida de los pueblos. Solamente en los países en que existe una libre expresión de las opiniones y en que el pensamiento y la acción del individuo no están todavía enteramente sometidos a la tutela del Estado totalitario, es pensable una influencia de la opinión pública para el desarrollo de un mejor conocimiento. Pero en la Rusia actual falta por entero esta importante condición previa como en cualquier otra Estado totalitario. Pero donde es artificialmente trabado el libre intercambio de opiniones entre los pueblos, faltan también los medios para un entendimiento mutuo y las primeras condiciones para una cooperación fecunda.
La gran misión que tenemos hoy por delante, no es ningún problema de algunos grandes Estados, sino una cooperación metódica de todos los grupos étnicos bajo las mismas condiciones y los mismos derechos. Pero semejante alianza sólo es posible cuando no se está bajo el influjo de los intereses nacionales particulares, sino que se tiene en primer plano como objetivo el fomento de los intereses generales y se asegura a todo aliado las mismas aspiraciones a su desarrollo político, económico y social. Solamente una verdadera federación de los pueblos europeos es hoy capaz de nivelar las oposiciones hostiles entre los grupos étnicos europeos, que hasta aquí han sido engendradas y mantenidas por un nacionalismo tan estrecho como anticultural. Pero una federación de Europa es al mismo tiempo la primera condición previa y la única base para una futura federación mundial, que no puede ser alcanzada sin la agrupación orgánica de los pueblos europeos. Por eso es en extremo significativo que justamente Rusia se haya resistido hasta aquí más decididamente que nadie a tal solución y favorezca, por la instalación de una nueva esfera de poder militar y político en los países del oriente de Europa, que ya alcanza partes centrales del continente, el desmenuzamiento europeo, que desde hace siglos ha sido la causa eterna de todas las contradicciones hostiles.
Europa no es, según su situación geográfica, un continente especial como Africa, América y Australia, sino sólo una península de un gran continente asiático y no está separada de éste por una frontera natural. Por eso se trata hoy cada vez más de considerar la enorme masa territorial, que se extiende ininterrumpida en oriente desde el Océano Pacifico hasta el Océano Atlántico, como una unidad geográfica, que se denominaría Eurasia. Lo que ha hecho de Europa un continente especial en nuestra representación, no fueron las causas geográficas, sino las causas políticosociales. Las tribus y pueblos que han inmigrado ya en tiempos prehistóricos de Asia y Africa a Europa, se establecieron allí y se han desarrollado después de incontables mezclas raciales poco a poco a la condición de pueblos especiales y luego naciones, y estuvieron tan estrechamente ligadas en el curso de los tiempos por una civilización común que la historia de un grupo étnico europeo cualquiera no se puede ya comprender sin la historia de los otros. De este modo surgió una cultura europea general, que se trasplantó en tiempos ulteriores también a América del Norte y del Sur, a Australia y a grandes sectores de Africa. En el oriente de Europa el desarrollo de esta cultura ha sido influido durante siglos por las interferencias magólicas, mientras que en el Sur se hicieron sentir largo tiempo influencias arábigas y otras. Pero en general recibió esta cultura un sello singular y unitario con ricos matices y graduaciones locales que se distingue esencialmente de las diversas formaciones de la civilización en los pueblos asiáticos, pero que en los distintos grupos étnicos de Europa produjo un hondo parentesco interno que luego no pudo ser borrado ya por ninguna clase de contrastes nacionales.
El fenómeno se puede atribuir a diversas causas históricas, que se manifestaron todas en la misma dirección. Ante todo la poderosa expansión del Imperio romano sobre todas las partes entonces conocidas de Europa tuvo una influencia decisiva en la configuración cultural entera del continente europeo y de sus diversos grupos insulares, que se ha conservado hasta hoy en la legislación de la mayor parte de los pueblos europeos y en algunos otros dominios. En Roma se había condensado la herencia espiritual de Grecia, Asia Menor y Africa del Norte en una civilización de diversos elementos integrantes, y las conquistas de los romanos hicieron que sus conquistas materiales y espirituales hallasen en todas partes su cristalización. Esto les fue tanto más fácil cuanto que la escasa población de Europa en aquel tiempo se componía en gran parte de grupos étnicos cuyas primitivas formas de vida no podían oponer una gran resistencia a la civilización romana y poco a poco fueron absorbidos por ella. Las incontables invasiones ulteriores de los llamados bárbaros, en la época de las grandes migraciones de los pueblos, han expuesto la cultura superior de los romanos a menudo a más de un peligro, pero en última instancia no impidieron que aquellos pueblos fuesen penetrados cada vez más por su espíritu gracias al continuo contacto con el mundo romano.
Pero una influencia mayor aún sobre el desarrollo espiritual y cultural de Europa la tuvo la difusión del cristianismo en la forma que le dió la iglesia católica y que poco a poco penetró también en aquellos dominios que nunca habíán sido pisados por las legiones romanas. La iglesia no sólo había hecho suyas las ideas del cesarismo romano y las había reformado a su modo, sino que tomó también la herencia de una ramificada civilización que se había concentrado en Roma desde hacia muchos siglos y que en lo sucesivo prestó un vigoroso apoyo a las aspiraciones eclesiásticas de poder. Lo que había llevado a cabo el Estado romano en el dominio de la centralización política y de las concepciones jurídicas surgidas de ella, lo continuó la iglesia a su manera, dirigiendo el pensamiento de los europeos por nuevos caminos y tratando de entretejerlo en la fina red de sus dogmas teológicos. Sus agentes no eran ya los procónsules y gobernadores del Imperio romano, sino los sacerdotes y los monjes que estaban al servicio de la misma causa y penetraron hondamente hasta en los dominios más lejanos. Este nuevo poder se evidenció más fuerte que el dominio de los Césares, que se apoyaba únicamente en la superioridad militar de sus legiones, mientras que el poder de la iglesia se sostenía en las influencias psíquicas que reconciliaban a los hombres con su existencia terrestre y les daban la conciencia de que su destino está sometido a la voluntad de un poder superior, cuya benevolencia sólo podía ser transmitida por medio de la iglesia. Así se desarrolló en el curso de los siglos la civilización cristiana de Europa, que produjo entre los pueblos del continente una semejanza innegable de la aspiración y los aproximó interiormente en su acción y en su pensamiento.
Esta gran comunidad de la fe, no ligada a ninguna frontera política, hizo que también en épocas ulteriores, cuando se manifestaron las contracorrientes hostiles al poderío de la iglesia y los gobernantes temporales, también esas nuevas aspiraciones fueran inspiradas por un espíritu afín. Las mismas condiciones espirituales previas suscitaron en todas partes los mismos gérmenes de un nuevo pensamiento y condujeron con sorprendente simultaneidad a resultados afines. Las diferencias que se advirtieron en eso eran simplemente diferencias de grado, cimentadas por las condiciones locales, pero que no pudieron negar el parentesco interno de la esencia. Aunque la cultura europea pertenece a las formaciones más complicadas que han creado los hombres, no se puede desconocer en ningún período de su historia la unidad espiritual de su esencia. Todo gran acontecimiento que se haya manifestado en cualquier país de Europa, halló en todo momento una repercusión más fuerte o más débil en todos los otros países y se nos vuelve comprensible justamente por eso en sus conexiones internas.
Todas las grandes corrientes de pensamiento que tuvieron una influencia pasajera o duradera en el pensamiento y el sentimiento de los pueblos del continente, fueron fenómenos europeos, no nacionales. Induso el nacionalismo mismo no constituye una excepción, pues se desarrolló en todas partes en un período determinado de la historia europea y de los mismos motivos y presunciones. Toda manifestación en las dominios del pensamiento religioso y filosófico, toda nueva concepción sobre la significación de las formas políticas y sociales de vida, toda gran alteración en el ancho campo de las posibilidades económicas de existencia, toda nueva valoración estética en el dominio del arte y la literatura, todo progreso en la cíencia, toda nueva fase en el conocimiento del devenir natural, todos los grandes movimientos populares, el flujo y reflujo de las tendencias revolucionarias y reaccionarias del pensamiento — todo esto halla y halló una clara cristalización en el círculo entero de cultura a que pertenecemos y del que no podemos salir arbitrariamente. Los procesos externos de estos fenómenos no son en todas partes los mismos, es verdad, y reciben una coloración especial a menudo por la diversidad de las condiciones locales, pero el núcleo interno permanece siempre el mismo y para el observador atento es fácilmente reconocible.
Ningún individuo con visión interna pondrá en tela de juicio las conexiones vivientes en la vida de los pueblos de nuestro círculo de cultura. Las condiciones espirituales previas para una Europa federativa no hace falta que sean creadas primeramente, pues están dadas para cada pueblo desde hace largo tiempo y han sido acentuadas sin cesar por los espíritus mejores y más liberales de todas las naciones. Lo que hoy nos separa son principalmente contradicciones políticas y económicas, avivadas y alimentadas artificialmente por influencias tan absurdas como nefastas de las aspiraciones nacionalistas y de la política de fuerza, hasta que hoy se han vuelto finalmente una fatalidad.
Todo Estado nacional, en el momento en que dispone de la necesaria población para desarrollarse a la condición de gran Estado, ha intentado hasta aquí siempre subyugar el desarrollo económico de otros pueblos por la institución de esferas singulares de intereses y de fuerza, en lo cual los más débiles tuvieron que caer naturalmente bajo los rodajes. Esta tendencia es una de las características esenciales más importantes de toda política de la fuerza, y si los Estados menores, a consecuencia de la debilidad numérica de su población, no pueden hacer ningún uso de ella, su virtud supuesta, como lo advirtió una vez Bakunin justamente, hay que atribuirla principalmente a su impotencia. Pero allí donde consiguen una influencia mayor por el engrandecimiento territorial, siguen siempre las huellas de los grandes Estados, como lo ha mostrado bastante claramente el ejemplo de Polonia, de Rumania y de Servia.
Como el sistema del absolutismo monárquico había paralizado artificialmente durante siglos el desenvolvimiento de toda la economía europea por su reglamentación absurda de todas las ramas de producción y de todas las relaciones comerciales, así hizo el Estado nacional también en la época del capitalismo por sus constantes intromisiones en la vida económica de los pueblos: fue una fuente eterna de conmociones periódicas del equilibrio político y económico en Europa, que en la mayoría de los casos culminaron en guerras abiertas, pero sólo para comenzar de nuevo el eterno círculo de la ceguera, que debía entrañar siempre las mismas consecuencias. Por los tributos de importación y exportación, las altas tarifas y el estímulo y apoyo estatales a determinadas ramas de la industria y de la agricultura a costa de la población total, por la lucha ininterrumpida por el dominio de las materias primas y de los mercados y la explotación despiadada de los llamados pueblos coloniales, por la práctica del sistema del dumping y el desarrollo de grandes trusts y kartells favorecidos por los gobiernos, y por otros incontables medios de presión polítíca y económica, fue desmenuzado cada vez más el dominio económico general y echados los fundamentos de una ilimitada política de piratería que en su limitación egoísta no se sintió ligada a ninguna clase de principios éticos e hizo del poder brutal el punto de partida de todas sus aspiraciones. Pero como ningún poder puede ser mantenido a la larga con puros medios de violencia, está siempre obligado a justificar sus pretensiones con una determinada ideología, para enmascarar su verdadero carácter. Así se convirtió el nacionalismo en una religión política que suplantó el sentimiento personal del derecho por las concepciones jurídicas del Estado nacional y terminó en la fórmula: Wrong or right, my country! El azar del nacimiento se convirtió en punto de partida de la educación nacional, el hombre en recipiente de la nación, que le suplantó la conciencia ética del derecho y de la injusticia por fórmulas huecas, para las cuales no poseían ninguna validez las consideraciones humanas generales. El egoísmo nacional se convirtió en centro del pensamiento político, que determinaba todas las relaciones con los otros pueblos y rodeó a la propia nación con el nimbo sagrado de su carácter de pueblo escogido. Por eso no hay que maravillarse si en el yermo espiritual de las confusiones nacionalistas brotó también al fin aquella maleza como la idea del pueblo alemán de amos o de la maravillosa raza nórdica. Pero donde se instala la creencia en el carácter de pueblo escogido o selecto, germina ya la siembra de dragones de la insolencia, que menosprecia a todos los otros pueblos y los considera inferiores. Todo el resto se encuentra entonces por sí mismo, pues está en la naturaleza de todas las aspiraciones políticas del poder que sus representantes no se contenten con la creencia en su supuesta superioridad, sino que estén siempre inclinados, donde quiera que se les ofrece la ocasión para ello, a hacer sentir a los demás sus excelencias imaginarias.
En estas circunstancias no podía menos de ocurrir que la guerra abierta u oculta se manifestase como estado permanente de nuestra vida social, pues si la comunidad interna de nuestro circulo de cultura impulsaba siempre a una asociación federativa de los pueblos europeos, los representantes de la política de fuerza del nacionalismo encontraron continuamente nuevos medios y recursos para impedir una solución y socavar todo arreglo pacífico entre los diversos grupos étnicos. A donde debía conducir finalmente eso, la devastación de países enteros, la aniquilación salvaje de viejos focos de antigua cultura, la matanza cruel de millones de jóvenes en la flor de sus años y la miseria inenarrable de otros millones que han sido expulsados violentamente de su hogar, nos han dado una enseñanza intuitiva como el mundo no ha experimentado nunca antes en tal magnitud. El que, frente a ese terrible retroceso a la barbarie más brutal, no ha aprendido nada y nn ha olvidado nada y no hace uso de todos los medios para hacer posible a los pueblos una existencia digna de la condición humana en esta tierra y para proteger a la próxima generación ante los peligros que hoy han arrojado a un mundo entero en la muerte y la desgracia, no merece en verdad un destino mejor.
Si los portavoces del nacionalismo fuesen capaces todavía de un mejor conocimiento, el desarrollo de las cosas en el último siglo les habría tenido que mostrar claramente que todas sus aspiraciones se basan en un completo desconocimiento de los hechos políticos y sociales y que especialmente son una ficción vacia para los pueblos menores. En realidad, ¿qué significación tiene el sueño de una soberanía nacional y de una llamada independencia nacional en la época de una ilimitada política de fuerza de los grandes Estados, que intentan subordinar siempre los Estados menores a sus esferas de poder y a utilizarlos como vasallos de sus propios intereses? La mayor parte de las nacionalidades menores que han obtenido su supuesta independencia nacional favorecidas por la momentánea traslación de las condiciones del poder en Europa, han pasado de ese modo de la lluvia al chaparrón. Su soberanía política no les proporciona ninguna protección contra las pretensiones de los grandes Estados y no ha hecho sino volver más opresiva a menudo su situación. La casta de sus nuevos gobernantes y políticos profesionales puede haber logrado alguna ventaja de la unidad nacional, pero para los pueblos mismos la situación general no ha mejorado.
En verdad, ¿quién podría sostener que la situación del pueblo polaco bajo el dominio de Pilsudski y de los generales ha sido más envidiable que bajo el dominio extranjero de Rusia, Austria y Prusia? ¿Quién, realmente, querría afirmar que los húngaros disfrutaron bajo la dictadura de Horthy de una mayor libertad que bajo la dinastía de los Habsburgos? ¿Ha proporcionado la soberanía nacional de Yugoeslavia y de los otros Estados balcánicos a sus pueblos más libertad de movimiento y una mayor expansión de sus derechos y libertades? En la mayoría de los casos ha ocurrido precisamente lo contrario, y la propia dominación se mostró a menudo un mal peor aún que la extraña. Es verdad que hay gentes que no se dejan influir siquiera por tales hechos notorios. Heinrich Reine, como se sabe, dijo ya hace cien años de los alemanes que preferían dejarse apalear por un garrote propio en lugar de serlo por un garrote extraño. El que es tan modesto no debe maravillarse si le danza siempre en las costillas un garrote.
Hoy vemos una nueva repetición de los mismos hechos, sólo que los papeles fueron cambiados. Los mismos Estados soberanos de que se habló ya, cayeron completamente bajo la influencia de la esfera de poder rusa y no sólo han perdido enteramente su independencia nacional, sino también los últimos derechos que habían disfrutado antes.
Pero no sólo la situación política, sino también las condiciones económicas han empeorado esencialmente para la mayoría de aquellos pueblos desde su liberación nacional. De la primera guerra mundial han surgido en Europa nueve Estados soberanos nuevos. Todos esos países, que pertenecían antes a un dominio económico mayor, no solamente se vieron forzados a crear su propia economía, lo que ninguno de ellos ha logrado realmente, fuera de Checoeslovaquia, favorecida especialmente por sus extraordinarios tesoros naturales.
Pero tampoco los pueblos de los grandes Estados europeos hallaron nunca en su unidad nacional la protección y la seguridad que se les había prometido. Por la ciega política de la fuerza de sus gobiernos nacionales no sólo fueron recargados con nuevos impuestos y gabelas, que consumieron partes cada vez mayores de su ingresos nacionales, sino que fueron expuestos constantemente a los peligros de nuevas guerras, que son los resultados lógicos de la política de la fuerza.
El destino de Alemania y del Japón y las terribles heridas que ha abierto la pasada guerra mundial a todos los pueblos, pequeños y grandes, debería quitar la venda de los ojos finalmente a todo el que tiene una honrada voluntad de hallar una salida del laberinto actual de errores, y mostrarle qué es lo que pasa con la soberanía nacional, que no ofrece a ningún pueblo seguridad efectiva y expone su existencia siempre a nuevas catástrofes, que socavan constantemente todo desarrollo pacífico de sus posibilidades de vida. La independencia politica y social de los grupos étnicos nacionales será siempre una utopía, mientras falten las condiciones económicas previas y una próspera y pacífica convivencia sea impedida continuamente por las intrigas de las aspiraciones políticas del poder y de la manía nacionalista de grandezas.
Una Europa federada con un dominio económico unitario, al que no se niegue acceso a ningún pueblo mediante barreras artificiales, es por tanto, después de todas las amargas experiencias del pasado, el único camino viable que puede conducir del aire mefítico de las condiciones actuales al aire libre. Sólo por este medio se puede abrir el camino a una verdadera reforma de la vida de los pueblos que ponga un alto a toda política de fuerza y lleve en sí al mismo tiempo todos los gérmenes para producir cambios ulteriores en el organismo general de nuestra vida social y poner término a la explotación económica de los individuos y de los pueblos. Mientras se considere el trabajo simplemente como mercancía, que se puede canjear por cualquier otra mercancía, y se desconozca la profunda significación ética de toda creación humana de manera tan burda, la economía será siempre una cosa en sí, que garantiza todas las ventajas a una pequeña capa superior, ventajas de que están excluídas las grandes masas en todo pueblo. Sólo una colaboración cooperativa de los hombres, no sometida a la arbitrariedad de los grupos monopolistas ni de la burocracia del Estado, puede facilitar la producción de valores económicos en la misma medida a todos y asegurar a cada uno de los miembros de los diversos grupos étnicos una existencia digna, sin poner barreras a la libertad personal, que tan sólo puede desarrollarse plenamente en esas condiciones.
Justamente las últimas conquistas de la investigación científica muestran clara y nítidamente que tal estado de cosas no pertenece ya al reino de la utopia, sino que más bien tiene que convertirse en una necesidad ineludible de nuestra vida social, si no queremos comprometer delictuosamente la decadencia de toda nuestra humanidad y de toda civilización. De todos nosotros dependerá que la bomba atómica, que se ha convertido en cuadro de terror de la época, se convierta en fatalidad para la humanidad o que el empleo técnico de las energias atómicas para fines de paz y para el bienestar general, se vuelva punto de partida de una nueva época de nuestra historia. Los signos están dados, y lo que importa es el camino que hemos de tomar.
Una federación de pueblos europeos, o al menos los primeros rudimentos de ella, es la condición previa para el desarrollo de una federación mundial, que pueda asegurar también a los llamados pueblos coloniales los mismos derechos y aspiraciones a su pleno dominio humano. Alcanzar este objetivo no será fácil, pero el comienzo debe ser hecho, si no queremos avanzar ciegamente a un nuevo abismo. Y ese comienzo tiene que partir de los pueblos mismos. Para eso hace falta ante todo un nuevo conocimiento y la firme voluntad de un nuevo devenir. Pues hoy más que nunca tiene validez la frase del historiador francés Edgard Quinet:
Los pueblos se levantarán tan sólo cuando llegue a su conciencia plenamente la profundidad de su caída.
Rudolf Rocker
Crompond, N. Y., abril de 1946.
[1] Este prólogo ha sido escrito en 1936, pero se preveía ya inevitable la guerra.
[2] Fernando Garrido: La España contemporánea, tomo 1, Barcelona, 1868. Rico material contienen también los demás escritos de Garrido, especialmente su obra Historia de las clases trabajadoras.
[3] Práxedes Zancada: El obrero en España. Notas para su historia política y social, Barcelona, 1902.
[4] Alexander Ular: Die Politik; Frankfurt a/M., 1906, pág. 44.
[5] Jean Jacques Rousseau: Le contrat social; segundo libro, cap. 7.
[6] Platón: La República, tercer libro.
[7] Lao-Tsé: Die Bahn und der rechte Weg, en alemán, por Alexander Ular: Inselbücherei, Leipzig.
[8] Friedrich Nietzsche: Crepúsculo de los dioses.
[9] Niccolo Machiavelli: Il principe, citado según la traducción alemana Der Fürstenspiegel, por F. von Oppein-Bronikowski; Jena, 1912.
[10] Novalis había reconocido con claridad el profundo sentido de esa transformación política trascendental, cuando escribió:
Por desgracia los príncipes se mezclaron en esa escisión, y muchos aprovecharon esas divergencias para la fortificación y ampliación de su poder y de sus ingresos territoriales. Estaban satisfechos de haber sobrepasado aquella alta influencia y tomaron bajo su protección y su dirección los nuevos consistorios. Hicieron lo que estuvo a su alcance por impedir la reagrupación total de las iglesias protestantes, y así la religión fue encerrada irreligiosamente en fronteras de Estado, y se echaron las bases para el socavamiento gradual del interés cosmopolita religioso. Así perdió la religión su gran influencia pacificadora, su papel característico de principio unificador, individualizador de la cristiandad. (Novalis: Die Christenheit oder Europa; fragmento escrito en 1799).
[11] Carl Vogt: Peter Chelchiky. Ein Prophet au der Wende der Zeiten, pág. 48. Zurich-Leipzig, 1926.
[12] Calixtinos, del latín calix, cáliz; utraquistas, del latín sub utraque specie, porque tomaban la comunión en dos formas y no sólo se hacían alcanzar por los sacerdotes el pan, sino también el vino; por eso el cáliz fue también el signo de los husltas. Propiamente esa costumbre no procede de Huss, sino de Jakob von Mies, llamado también Jakobellus.
[13] Taboritas, porque habían dado el nombre bíblico de Tabor a un lugar, en las proximidades de Praga, sobre una colina. Tabor siguió siendo, hasta la decadencia de los taboritas, el centro espiritual del movimiento, y sus habitantes vivían en una especie de comunidad de bienes que se podría calificar como comunismo de guerra.
[14] Peter Chelchicky: Das Netz des Glaubens, pág. 145, traducido del viejo checo por el doctor Carl Vogl; Dachau-Munich, 1925.
[15] El historiador ginebrino J. B. Galiffe ha recogido en sus dos escritos Quelques pages d’histoire exacte y Nouvelles pages, una gran cantidad de material de viejas crónicas, informes de procesos, etc., que descubren un cuadro horroroso de las condiciones ginebrinas de entonces.
[16] Kropotkin ha expuesto de una manera persuasiva cómo, por la decadencia de la cultura de las ciudades medioevales y por la opresión violenta de todas las instituciones sociales federalistas, recibió el desarrollo económico de Europa un golpe que paralizó sus mejores fuerzas técnicas y las puso fuera de acción. La magnitud de ese retroceso se puede calcular por el hecho que James Watt, el inventor de la máquina de vapor, no encontró, durante veinte años, aplicación para su descubrimiento; pues en toda Inglaterra no consiguió un mecánico capaz de tornear un verdadero cilindro, cosa que en cualquier ciudad de la Edad Media habría encontrado fácilmente. (P. Kropotkin, Mutual aid — a factor of evolution; trad. alemana por Gustav Landauer: Gegenseitige Hilfe, Leipzig; en español: El apoyo mutuo).
[17] La palabra manufactura, de manu facere, significa elaborar con la mano.
[18] Un rico material sobre aquella época contiene la gran obra de M. Kovalewski, Die ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn des kapitalistischen Zeitalters, Berlín, 1901-1904.
[19] Sobre la historia de esta Compañia, que habla de jugar un papel tan importante en la politica exterior inglesa, informan detalladamente Bekles Wilson, Ledger and Sword; Londres. 1905. y W. W. Hunter: History of British India; Londres, 1899.
Libros recomendables sobre el desenvolvimiento de la industria inglesa, monopolismo y ordenanzas del viejo régimen. son: J. E. Rogers: Six Centuries of Work and Wages; además, The Economic Interpretation of History y A History of Agriculture and Prices in England, del mismo autor. Mucho material instructivo aporta Adam Smith, An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, y el primer volumen del Capital, de Marx.
[20] Abundante material sobre la historia de la Hudson’s Bay Company nos lo ofrece la excelente obra History of Canadian Wealth, de Gustavus Myers, Chicago, 1914.
[21] F. A. Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gogenwart; Band I (10 aufl), S. 242.
[22] Fritz Mauthner: Der Ateismus und seine Geschicllte im Abendlande; Vol. II, pág. 535; Stuttgart und Leipzig, 1921.
[23] J. Bentham: Introduction to the principies of Morals and Legislation, año 1789.
[24] Richard Price: Observations on the Nature of Civil Liberty and the Justice and Policy of the War with America, 1776.
[25] Thomas Paine: Common Sense; Filadelfia, 1776.
[26] Thomas Paine: The Rights of Man; being an answer to Mr. Burke’s Attack on the French Revolution; London, 1791. La segunda parte de la obra apareció en 1792 y trajo a Paine una acusación por alta traición, de cuyas consecuencias pudo escapar a tiempo por su fuga a Francia.
La obra anterior de Burke, A Vindication of Natural Society, que había aparecido ya en 1760, figura, con razón, como uno de los primeros escritos del anarquismo moderno, y su autor fue el precursor de algunas conclusiones de Godwin.
[27] William Godwin: An Enquiry concerning Political Justice and Its influence upon general Virtue and Happiness, Londres, 1793.
[28] Eduard Vrehese: Geschichte des preussischen Hofes; Hamburg, 1851.
[29] Este poema debe su origen a un acontecimiento alegre. En una pequeña sociedad de hombres y mujeres fue elegido Diderot rey de las habas, y quiso la casualidad que, durante tres años, en la misma ocasión, encontrase en un trono de torta el haba amasada en la pasta, La primera vez, siguiendo el esplritu de Rabelais, dió a sus súbditos una ley: ¡Sed felices a vuestro modo!. Pero el tercer año describió en la poesla Lu Eleuthéromanes cómo estaba cansado de su reinado y abdicaba la Corona, manifestándose del modo más hermoso su amor a la libertad. El pasaje siguiente lo demuestra mejor que nada:
Jamais au public avantage
l’homme n’a franchement sacrifié ses droits!
La nature n’a fait ni serviteur ni mattre.
Je ne veux pas ni donner ni recevoir des lois!
E: ses maills cuadraient les entrailles du prêtre.
Au défaut d’un cordon, pour étrangler les rois.
[30] J. J. Rousseau: El contrato social; libro primero, capítulo VII.
[31] El contrato social; libro segundo, capítulo V.
[32] El contrato sucial; libro segundo, capítulo VII.
[33] Rousseau: Emilio, libro primero.
[34] El contrato social; libro segundo, capítulo IV.
[35] De un manuscrito incompleto, dejado inédito. Traducción alemana de Rudolf Schlósser: Frankreichs Schicksal im Jahre 1870; pág. 34. Reclam-Verlag.
[36] A. Mathiez: Les origines des cultes révolutionaires, París, 1904.
[37] En su gran obra Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande (vol. IV, pág. 73) da Fritz Mauthner una descripción muy interesante de Fichte, observando entre otras cosas: Cuando él (Fichte), acusado de ateísmo, en marzo de 1799, envió al Gobierno de Weimar la carta de amenaza de que en el caso sólo de una amonestación pública abandonaría Jena y buscaría con algunos otros profesores de ideas afines otro campo de acción ya asegurado, no había fanfarroneado; en Mainz, donde Forster y los demás clubistas se habían entusiasmado por la Revolución francesa; donde hubo una República renana después de la segunda conquista; donde el Gobierno francés quería restablecer la antigua universidad, Fichte —tal vez la incitación vino del general Bonaparte— había de cooperar en una posición destacada.
Para el modo de ver las cosas de Fichte por entonces es también significativa su carta al profesor Reinhold, del 22 de mayo de 1799. donde se lee: En suma: nada es más cierto que la seguridad de que si los franceses no consiguen el gran predominio y no imponen en Alemania, al menos en una parte considerable de ella, una modificación, dentro de algunos años no habrá un solo hombre conocido por haber tenido en su vida un pensamiento libre, que encuentre un refugio seguro.
Lo claramente que Fichte ha visto entonces las cosas, lo han mostrado bastante bien los acontecimientos después de las llamadas guerras de la independencia: la Santa Alianza, las decisiones de Karlsbad, las persecuciones a los demagogos, en una palabra, el sistema Metternich, la reacción franca en pleno avance y en toda la línea, el azuzamiento brutal contra todos los que habían apelado una vez al pueblo para la lucha contra Napoleón. Si la epidemia mortal no hubiese barrido a Fichte a tiempo, no se habría contentado la reacción seguramente con prohibir sus Discursos a la nación alemana, como se hizo realmente. No se le habría tratado, con seguridad, con más respeto que a Arndt, Jahn y tantos otros, cuya actividad patriótica ha incitado y desencadenado la guerra de la independencia.
[38] Ya Herder atrajo la atención sobre aquel curioso antojo que había llegado a ser, en el curso del tiempo, un defecto espiritual, cuando puso en boca de aquel excéntrico Realis de Viena estas palabras: La excelencia de Alemania consiste en estos cuatro detalles: que en la larga noche de la densa ignorancia ha tenido los primeros, los más numerosos, los más grandes inventores, y en novecientos años ha evidenciado más comprensión que los otros cuatro pueblos maestros juntos en cuatro mil años. Se puede decir con verdad que Dios ha querido hacer inteligente al mundo por dos pueblos: antes de Cristo por los griegos, después de Cristo por los alemanes. Se puede llamar a la sabidurfa griega el Viejo Testamento; a la alemana, el Nuevo (Herder: Briefe zur Beförderung der Humanität; 4 colección, 1794).
[39] En su excelente obrita Rasse und Politik advierte Julius Goldstein muy agudamente: El vacio esquema de su (de Hegel) pensamiento continúa haciendo estragos en aquellos hombres —en su mayor parte, caso curioso, extranjeros— que han creído encontrar las llaves de la comprensión del mundo histórico en las razas. Gobineau, Lapouge, Chamberlain, Woltmann están en la órbita de un hegelianismo con ornamentos naturalistas; es hegelianismo cuando, en lugar del espíritu del individuo, se pone en acción el espíritu de la raza para explicar las creaciones espirituales; es hegeliimismo cuando se destierra de la historia toda contingencia y se construye el destino de los pueblos con las Ideas preconcebidas sobre lo que una raza puede hacer y no hacer; es hegelianismo cuando se contraponen, en lógico exclusivismo, el germanismo y el semitismo y se niegan, con dura fórmula racionalista, las hondas relaciones vitales entre ellos. Hegelianismo es finalmente cuando el curso de la historia, hasta aqui y en lo sucesivo, ha de ser explicado en todas partes por un solo factor decisivo, la raza, sin consideración a la diversidad de las fuerzas activas en las distintas épocas.
[40] Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte.
[41] Rudolf Haym: Hegel und seine Zeit; Berlín, 1857.
[42] Ferdinand Lassalle: Der italianische Krieg und Aufgaube Preussens
[43] E. M. Arndt: Geist der Zeit; erster Teil; Kap. VII.
[44] Fichte, Ober den Begriff des wahrhaften Krieges in Bezug auf den Krieg, 1813. Dritte Vorlesung.
[45] E. M. Arndt: An die Preussen, enero 1815.
[46] Georg Brandes: Die romanistische Schule in Deutschland; pág. 6. Berlín, 1900.
[47] Constantin Frantz: Der Föderalismus als das leitende Prinzip für die soziale, staatliche und intenationale Organisation, Unter besonderer Bezugnahme auf Deutschland; pág. 253. Mainz, 1879.
[48] Der Briefweschel zwischen Marxe und Engels; vol. IV. Stuttgart, 1913.
[49] La correspondencia entre Bismarck y Lasalle, que ha sido descubierta hace pocos años de nuevo, y que Gustav Mayer ha publicado en su obra digna de ser leida, Bismarck und Lassalle, arroja una luz singular sobre la personalidad de Lassalle y es también de gran interés aun desde el punto de vista puramente psicológico.
[50] Jean Martet: Clemenceau spricht; pág. 151. Berlín, 1930.
[51] Popolo D’ltalia, 6 de abril de 1920.
[52] Seguimos aquí el informe del congreso de la Deutschen Allgemeinen Zeitung, edición vespertina, 21 de octubre de 1931.
[53] De la revista fascista Gerarchia, número de abril, 1922, en donde aparece el articulo de Mussolini Forza e consenso.
[54] Mencionemos sólo un ejemplo entre mil: Hay dos especies de antisemitismo: el superior y el inferior. El primero es intelectual, humano, un paliativo, y consiste en crear leyes que limiten el circulo de acción de los judíos. Esas leyes hacen posible la convivencia de judíos y goim. Esas medidas son comparables a la tabla que se ata a las vacas ante los cuernos para que no hagan daño a las otras. Pero existe el otro antisemitismo, el que quiere que los judíos sean simplemente muertos por los goim, que han llegado al limite de sus torturas, de su penuria y de su paciencia. Este antisemitismo es realmente terrible; pero sus consecuencias son magníficas. Corta sencillamente el nudo del problema judío, aniquilando todo lo judío. Viene siempre de abajo, de la masa popular; pero es dado desde arriba, por Dios mismo, y sus efectos tienen la fuerza enorme de una potencia natural, tras cuyos misterios no hemos alcanzado todavía. (Marianne Obuchow, Die intemationale Pest; pág. 22. Berlín, 1933).
[55] Saint-Simon: Du systeme industrial, 1821.
[56] Cuando llegó a la publicidad la noticia de ese encuentro, y se supo que el general Degoutte no dejó dudas a los señores de que no intervendría en asuntos de la política interior alemana, acusó la prensa obrera alemana a los señores Stinnes y compañía de traición a la patria. Arrinconados así, los patronos negaron al principio rotundamente todo. Pero en la sesión del Reichstag del 20 de noviembre de 1923 leyó el diputado socialista Wels el protocolo de aquella conversación, redactado por los mismos grandes industriales, con lo que quedó desvanecida la última duda sobre la reunión habida.
[57] Negocios de esta especie se hacen a menudo incluso para estimular al propio Estado a adquisiciones. Walton Newbold informa en un libro digno de leerse sobre algunos casos concretos de la práctica comercial de la conocida empresa Mitchel and Co. de Inglaterra, caracterfsticos de los métodos que prevalecen en la industria del armamentismo:
Armstrong era un genio —escribe Newbold—. Su firma construyó para Chile un gran crucero, el Esmeralda. Cuando estuvo terminado, se dirigió a la opinión pública británica y declaró con todo la plenitud de la indignación moral que nuestra (británica) flota no poseía ningún barco que pudiera superar al Esmeralda, escapársele o sólo batirse con él. Y señaló el peligro que podría surgir para nuestro comercio a causa de esos barcos. El Almirantazgo se hizo eco muy pronto de esta delicada insinuación y compró a la firma de Sir William Armstrong la mayoría de los cañones y armaduras para nuevos y mejorados Esmeraldas. Después construyó la misma empresa un crucero superior aún, el Piemonte, para Italia; y nuevamente supo Armstrong interesar al mundo en favor de su empresa, y los Estados sudamericanos se disputaron entre ellos y con el Japón para recibir de Elswick el primer Piemonte mejorado. También Inglaterra hizo construir algunos Piemonte, en alguna otra parte, es verdad, pero provistos de cañones según el último modelo de Armstrong.
En otro pasaje informa Newbold:
Aproximadamente treinta años se combatieron las empresas de sir William Armstrong y sir Joseph Whitworth, productoras ambas de cañones, como perro y gato, esforzándose por echar abajo mutuamente sus artículos. Sólo en un punto había en ellas unanimidad: ambas sostenían la opinión de que todos los gastos para la producción de planchas blindadas eran dineros derrochados estérilmente, que se aprovecharían mejor en la adquisición de cañones. Las dos empresas construían solamente cañones, no planchas blindadas. Diez años después de ese duelo contra las planchas blindadas, asociadas ya las dos empresas, el primer paso de sus sucesores fue la instalación de un maravilloso taller para la fabricación de planchas blindadas. (J. T. Walton Newbold, How Europe Armed for War, London, 1916).
Estos casos no son en manera alguna los peores ni son sólo posibles en la pérfida Albión. Toda empresa armamentista, sin diferencia de nacionalidad, emplea los mismos métodos impuros y sabe cómo corregir las posibilidades dadas en su beneficio para un buen negocio. Sólo un ejemplo al respecto:
El 19 de abril de 1915 el diputado Karl Liebknecht, apoyado por el diputado del centro Pfeiffer, declaró en el Reichstag algo que promovió indignación en toda Alemania. Con documentos indiscutibles en la mano demostró que Krupp, por intermedio de un cierto Brandt, hizo sobornar a una cantidad de empleados del gran Estado Mayor y del Ministerio de la Guerra para entrar en posesión de importantes protocolos secretos sobre próximos pedidos de armamentos. Además, había tornado a su servicio, con elevados sueldos, a oficiales de todas las graduaciones, hasta generales y almirantes, los cuales tenían la misión de llevarle pedidos para el ejército. Y por si no bastara todo eso, tomó Krupp a sueldo una parte de la prensa, en unión con otros proveedores de guerra, Mauser, Thyssen, Düren, Lüwe, para incitar al patrioterismo y despertar la psicología guerrera. En un registro se encontró una parte de los protocolos secretos en poder del subdirector de los establecimientas Krupp, señor Dewitz. Mediante esa agitación de la prensa debía ganarse la voluntad del pueblo alemán, con el sentimiento de la amenaza continua por las otras potencias, para nuevos armamentos y nuevos gastos militares. Según las estaciones y la necesidad se cambiaban los nombres del enemigo amenazante. Cuando Krupp o Thyssen necesitaban pedidos de ametralladoras, el enemigo era el ruso o el francés; si querían encargos de buques acorazados para los astilleros de Stetlin, Alemania era amenazada por los ingleses. Liebknecht poseía entre su material de acusación la carta del director de la fábrica de armas Lowe a su representación parisiense en la Rue de Chateaudun:
¿No sería posible hacer publicar en uno de los diarios más leídos de Francia, preferible en el Fígaro, un artículo que dijese aproximadamente: El ministerio de guerra de Francia ha resuelto acelerar considerablemente la producción para el ejército de determinadas ametralladoras y duplicar los encargos primitivos (Haga todo lo posible, se lo ruego, para difundir esas y otras noticias por el estilo. Firmado: Von Gontard, director.
La noticia no fue publicada en esa forma. La mentira era demasiado notoria y el Ministerio de la Guerra la habría desmentido inmediatamente. En camhio, apareció unos días después —¡naturalmente sólo por casualidad!— en el Figaro, el Matín y el Echo de París, una cantidad de artículos sobre las excelencias de las ametralladoras francesas y sobre la superioridad alcanzada por el armamento del ejército francés.
Con esos diarios en la mano, interpeló el diputado prusiano Schmidt, un aliado de la gran industria alemana, al canciller del Reich, preguntándole qué pensaba hacer el Gobierno para contrarrestar esas amenazas francesas y restablecer el equilibrio en el armamento. Sorprendido y al mismo tiempo atemorizado, aprobó el Reichstag por gran mayoría y sin discusión los medios para el aumento de las ametralladoras. Francia respondió, naturalmente, con una nueva fortificación de esa especie de armas. Mientras el Fígaro, el Matín y el Echo de París intranquilizaban al pueblo francés con los fragmentos de periódicos pangermánicos, especialmente del Post, cuyo principal accionista era Gontard, la opinión pública fue trabajada igualmente en Alemania en favor de los nuevos armamentos. Los dividendos de Creusot, de Mauser y de Krupp se elevaron, los directores embolsaron bonitas sumas, Fígaro, Matín y Echo de París cobraron cierta cantidad de cheques, y el pueblo, como siempre, pagó. (Hínter der Kulissen des französíchen Journalismus von eínem Paríser Chefredakteur, pág. 129. Berlín, 1925).
[58] Hinter den Kulissen des französtischen Jounlalismus, pág. 252.
[59] Existe ya toda una literatura sobre este tenebroso capítulo del orden social capitalista. Además de los escritos ya citados, mencionamos aqul los que siguen: Generäle, Handler und Soldaten, por Maxim Ziese y Hermann Ziese-Beringer; The Devil’s Business, por A. Fenner Brockway; Dollar Diplomacy, por Scott Nearing y J. Freemann; Oil and the germs of War, por Scott Nearing, y ante todo, el valioso escrito de Otto Lehmann-Russbüldt: Die blutige lnternational der Rüstugsindustrie. Es de notar que aunque hasta aqul no se haya hecho ningún ensayo para poner siquiera en tela de juicio los hechos terribles expuestos por Lehmann-Russbüldt, el anterior gobierno alemán le quitó a este hombre sincero el pasaporte a fin de imposibilitarle viajar por el exterior, como si con ello pudiese hacer peligrar los intereses del Reich. Se acepta como una cosa normal que civilizados canibales hagan un negocio del asesinato organizado de los pueblos y que pongan sus capitales en empresas que tienen por objetivo la muerte en gran escala de seres humanos, mientras que al mismo tiempo se proscribe socialmente a un hombre que tiene el valor de anatematizar públicamente las maquinaciones infames y criminales de turiferarios sin honor que acuñan monedas contantes y sonantes con la sangre y el dolor de millones de seres.
[60] Rabindranath Tagore: Natinalismus, pág. 18.
[61] Fritz Mauthner: Die Sprache, pág 55. Frankfort S. el M., 1906.
[62] Ernest Wasserziecher: Bilderbuch der deutschen Sprache. Leben und weben der Sprache.
[63] W. V. Humboldt: Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf Entwicklung der Menschheit.
[64] K. Sandfield-Jensen: Die Sprachwissenschaft; Leipzig-Berlín, 1923.
[65] Este artículo, del que hemos tomado algunos pasajes relativos al desarrollo del idioma francés. apareció primero en la revista parisiense Ere Nouvelle. Una traducción alemana apareció como suplemento número 15 de Die neue Zeit bajo el título: El idioma francés antes y después de la Revolución.
[66] Véase W. Fischer: Die deutsche sprache von heute; 1918. Berlín, Liepzig.
[67] Fritz Mauthner: Die Sprache; pág. 49.
[68] Algunos filólogos ingleses atribuyen el verbo to write (escribir) a reizza, pues originariamente significaba algo así como marcar.
[69] Ernst Vatter: Die Resen und Völker der Erde; pág. 37. Leipsig, 1927.
[70] F. Bois en la Zeitschrift für Ethnologie, 1923. vol. 49. Compárese también el escrilo del mismo autor Kultur und Rasse; segunda edición, Berlín, 1922.
[71] Otto Hauser: Die Germanen in Europa; pág; 5. Dresde, 1916.
[72] H. S. Chamberlain: Demokratie und Freihei; MUnich, 1917.
[73] Obras completas de Ibsen en alemán; vol. X, Berlín, 1905. Carta a Gearge Brandes; febrero, 1871.
[74] Ludwig Wotmann: Die Germanen und die Renaissance in ltalien; 1905; Die Germanen in Frankreich; 1907.
[75] Max ven Gruber: Pueblo y raza, en Süddeutsche Monatsheftz, 1927.
[76] El conocido higienista racial de Munich, Max van Gruber, presidente de la Academia bávara de las ciencias y una de las cabezas dirigentes del movimiento racial de Alemania, por tanto un testimonio nada sospechoso, ha trazado el siguiente retrato de Hitler: Vi por primera vez a Hitler desde cerca, Rostro y cabeza de mala raza, mestizo. Bajo, frente hundida, nariz fea, mandíbulas anchas, ojos pequeños, cabello oscuro. Un corto bigote en cepillo, tan ancho solamente como la nariz, da a su rostro aspecto algo insolente. La expresión de la cara no es la de un jefe dotado con dominio de sí mismo, sino la de un emotivo desequilibrado. Reflejos repetidos de los músculos de la cara. Finalmente, una feliz satisfacción de si mismo. (Essener Volkswacht, 9 de noviembre de 1929).
[77] Dr. L. F. Clauss: Rasse una Seele; pág. 60. Munich, 1925.
[78] B. Springer: Die Blutmischung als Grundgesetz des Lebens, Berlín.
[79] L. F. Clauss: Rasse und Seele; pág. 118.
[80] Otto Hauser: Rasse und Kultur; pág. 69. Braunschweig.
[81] Othmar Spann: Zur Soziologie und Philosophie des Krieges; 1913.
[82] Tomamos este pasaje de la obra Rasse und Kultur, por Friedrich Hertz.
[83] Werner Sombart: Händler und Helden; Patriotische Dessinungen; pág. 143. Munich, 1915.
[84] Albrecht Wirth: Das Auf und Ab der Volker; pág. 84, Leipzig, 1920.
[85] Eugen Dühring: Die judenfrage als Frage der Rassenschädlichkeit für Exislens Sitie und Kultur der Völker. Véase también: Sache, Leben und Feinde.
[86] Otto Hauser: Die Germanen in Europa; pág. 112.
[87] A. Harrar: Rasse-Menschen van gestern und morgen; pág. 86, Leipzig.
[88] Die Germenen in Europa, pág. 149-50.
[89] Sache, Leben und Freinde; pág. 207.
[90] L. F. Clauss: Rasse und Seele; pág. 81.
[91] Vera Strasser: Psychologie der Zusammenhänge und Begebenheiten; Berlín, 1921.
[92] Dr. Ludwig Stein: Die Anfänge der menschlichen Kultur; pág. 2, Leipzig, 1906.
[93] P. Kropotkin: El apoyo mutuo.
[94] Así informa Procopio en sus descripciones sobre las guerras de los vándalos y de los godos, sobre una manifestación característica de Luitprando: Si queremos deshonrar a un enemigo públicamente y entregarlo al desprecio, lo denominamos romano. Las tribus germánicas eran especialmente hostiles a toda enseñanza y a toda instrucción, porque veían en éstas, como decía Procopio, una enervación de su energía guerrera.
[95] M. Brne: Kultur der Urzeit; vol. II, 1912.
[96] En las escolias se expresaban a menudo motivos políticos, como el odio a la tiranía, etc. He aquí dos estrofas del canto de triunfo a los tiranicidas Harmodio y Aristogiton, que se atribuye a Calistrato:
Quiero llevar en verdes mirtos mi espada de batalla
como Harmodio y Aristogiton,
cuando en la fiesta sagrada de Pallas
mataron al tirano Hiparcos.
¡Vuestro nombre florecerá siempre en la tierra muy queridos
Harmodio y Aristogiton!
Pues gracias a vosotros se hundió el tirano
y por eso habéis hecho a Atenas otra vez igual y libre.
[97] H. Taine: Filosofía del arte.
[98] J. J. Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums; 1764.
[99] Albrecht Wirth: Volkstum und Weltmacht in der Geschichte; pág. 18. Leipzig.
[100] Ernest Curtius: Geschichte Criechenladns y Die Jonier vor der jonischen; Wanduerung.
[101] H. Taine: Philosophie dei Kunst; pág. 319.
[102] Francis Galton: Hereditary Genius, its Laws and Consequences; 1869.
[103] Nietzsche: Humano, demasiado humano. Octavo capítulo.
[104] Fritz Mauthner: Der Atheismus. usw. Vol. 1, pág. 102.
[105] Pierre Kropotkin: La science moderne et l’anarchie, III. L’Etal: son róle historique. 171, París, 1913.
[106] Eliseo Reclus: El hombre y la tierra, vol. II.
[107] Albrecht Wirth: Volkstum und Weltmacht, pág. 40.
[108] No hay nada nuevo bajo el sol. En la actualidad afirma Julio Streicher, el íntimo amigo de Hitler, en quien ha tomado directamente forma patológica el antisemitismo, que los médicos judíos están conjurados para envenenar a los alemanes.
[109] Joseph Strzygowski: Orient oder Roms, 1901.
[110] F. Mauthner: Der Atheismus usw, vol. I, pág. 161.
[111] Rudolf von Ihering: Geist des römischen Rechts, vol. I. pág. 298. Leipzig. 1885.
[112] Ricardo Wagner, que en sus días revolucionarios conoció perfectamente la importancia de la libertad para la cultura en general y en particular para el arte, se expresó como sigue en su obra Kunst und Revolution, hablando de la brutalidad de los romanos: Los romanos, cuyo arte nacional, antes de la inOuencia del ya formado arte heleno, estaba atrasadlsimo, se hicieron servir por arquitectos, escultores y pintores griegos, y sus estetas se formaron en la retórica y versificación griegas; pero el gran escenario popular no se abrió para los dioses y héroes míticos, ni para las danzas y canciones de los coros sagrados; antes bien, las fieras salvajes, los leones, panteras y elefantes debían despedazarse en el anfiteatro para deleitar los ojos de los romanos; y los gladiadores —esclavos entrenados forzadamente en las ejercicios de faena y destreza— debían recrear con el estertor de su agonía los oídos de los romanos. Estos brutales vencedores del mundo sólo se complacían en la realidad positiva; su imaginación no podía satisfacerse sino solamente con la realización más material. Los filósofos que, apartándose angustiados de la vida pílblica, se consagraban valientemente a los pensamientos abstractos, no por ello dejaban de abandonarse gustosamente, como el resto de la población, a la general sed de sangre que los sufrimientos humanos les ponían ante la vista con la más absoluta realidad física.
[113] Heine: Memoiren, 1854.
[114] J. P. Proudhon: Qu’est-ce que la propieté, ou recherches sur le principe du droit du gouvernemient, París, 1940.
[115] Hegel: Philosophie der Geschichte.
[116] J. Salvioli: Der Kapitalismus im Altertum, pág. 26. Stuttgart, 1922.
[117] Horacio: Odas. Libro segundo, 18, según traducción de Bartolomé Mitre.
[118] Rabindranath Tagore: Nationalismus, pág. 17.
[119] Gustav Diercks: Geschichte Spaniens van den frühsten Zeiten auf die Gegenwart, V. 11. pág. 128. Berlín, 1892.
[120] Eduardo Hinojosa: El origen del régimen municipal en Castilla y León.
[121] Práxedes Zancada: El obrero en España, pág. 11. Barcelona, 1902.
[122] Gustavo Diercks: Geschichte Spaniens, V. II, pág. 394.
[123] Allgemeine Unterweisung für die Verbrüderung des Jungen Italien. De los esaitos políticos de Mazzini, 1831. (T. 1, pág. 105, Leipzig. 1911).
[124] P. J..Proudhon, La fédération et l’unité en Italie, pág. 25. (París, 1862).
[125] Carta a Jorge Brandes, 17 febrero 1873. Briefe vom Henrik Ibsen, pág. 159 (Berlín, 1905).
[126] Nietzsche, Werke, t. V, pág. 179.
[127] C. Frantz, Die preussische Intelligenz und ihre Grenzen, pág., 53. (Munich, 1874).
[128] Moritz Lazarus, Das Leben der Seele. Berlín, 1855-57.
[129] Estas dos citas se han tomado del enjundioso escrito Rasse und Politik, del profesor Julio Goldstein, pág. 152.
[130] P. Kropotkin, La science moderne, etc., pág. 294. (París, 1913).
[131] En el texto de la obra que nos ha servido de base para realizar la presente captura, esto es, Rocker, Rudolf, Nacionalismo y cultura, México, Ed. Reconstruir, sin fecha de edición, esta reproducido, textualmente, en la página 416, lo siguiente: Cuanto más ahonda el espíritu en el proceso de la sucesiva configuración de la vida política y económica, más claramente reconoce que sus formas nacieron de los procesos generales del desarrollo social, y que, por lo mismo, no pueden medirse según principios no nacionales. Para nosotros resulta más que evidente que en este párrafo existe una flagrante contradicción con el espíritu mismo del capítulo en cuestión, puesto que precisamente la argumentación de Rocker busca demostrar el error a que conduce el adoptar posturas nacionalistoides para abocarse al análisis de este tipo de hechos. Por supuesto que en esto hay un error, quizá sea del traductor, o del formador o, incluso, del corrector de la edición original, y precisamos original, porque a todas luces, resulta evidente que la edición realizada en México es un facsímil, por lo que quienes la editaron, definitivamente están libres de culpa, ya que la única culpa que quizá podría achácarseles es la de no haber tenido el cuidado de revisarla. Nota de Chantal López y Omar Cortés.
[132] J. P. Eckermann. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823-1832.
[133] A. Mozkowski, Einstein, Einblick in seine Gedankenwelt, Berlín, 1921.
[134] El desarrollo y perfeccionamiento del telescopio fue obra de miembros de todas las naciones. Galileo, contra lo que muchos afirman, no fue en absoluto el inventor del telescopio astronómico; él mismo refería que el invento de un belga le habla guiado, para la construcción de su aparato. Lo que hay de cierto es que el telescopio le inventó en el primer decenio del siglo XVII y fueron sus inventores los dos ópticos Hans Lippenhey y Zacarfas Jansen; pero ya anteriormente se habían construido instrumentos aislados. El invento quedó, como si dijéramos, en el aire y debió su ulterior desarrollo a hombres de todos los países.
[135] Salmon Munk en su libro Mélanges de philosophie juive et arabe, ha querido demostrar que Avicebron no fue otro que el gran poeta-filósofo judío Ibn Gabirol.
[136] Kropotkin publicó su trabajo primeramente en forma de artículos en la revista inglesa Nineteenth Century (sep. 1890 a junio 1896). Su última obra Etica, que por desgracia quedó sin terminar, es un valioso complemento de esta doctrina.
[137] Karl Scheffler, Der Geist der Gotik, pág. 14. Leipzig, 1921.
[138] Nietzsche, El origen de la tragedia.
[139] Karl Schemer, Der Architeckt, pág. 10. Francfort a. M. 1907.
[140] Heinrich Schafer, Die Leistung der ägyptischen Kunst, Leipzig, 1929.
[141] Georg Dehio, Geschichte der deutschen Kunst, t. I, pág. 215.
[142] Gustav Ebe, Architektonische Raumiehre, t. II, pág. 1. (Dresde, 1900).
[143] Juan Lafargue, Great Masters, Nueva York, 1906.
[144] Richard Muther, Geschichte der Malerei, V. III, pág. 128. (Leipzig, 1909).
[145] Marcel Herwegh, Briefe von und an Georg Herwegh: Brief Bakunins an Herwegh aus dem Jahre 1848. (Munich, 1898).
[146] Hans Heinz Ewers, Edgar Allan Poe, pág. 39. Berlfn y Lelpzig. 1905.
[147] En la historia moderna y en la contemporánea tenemos bastantes ejemplos de esto. Cuando el gobierno conservador de Inglaterra, en 1899, llevó la guerra a las dos Repúblicas boers del Sur de Africa, para anexarlas finalmente después de sangrienta lucha, todo el mundo sabía que sólo se trataba de la tranquila posesión de los yacimientos auriferos del Transvaal. No obstante, Wilhelm Liebknecht, entonces, junto con August Bebel, celebrado jefe del partido socialista alemán y director del Vorwärts, procuró acomodarse a los acontecimientos y explicó a sus lectores que se trataba de una necesidad política que no podía tener otra salida; porque así como en el desarrollo económico existe la tendencia del capital a irse concentrando cada vez en menor número de manos, de modo que el capitalista pequeño se ve absorbido por los grandes capitalistas, así también era inevitable en la evolución política que los Estados pequeños fuesen absorbidos por los grandes. Con tales explicaciones que, en el mejor de los casos, sólo podían apoyarse en una hipótesis, se trataba de lograr que los hombres apartasen su mirada de la monstruosidad del hecho y se volvieran insensibles a todos los imperativos de la humanidad.
[148] Poco antes de la ascensión de Hitler al poder estaba tan difundido esto entre los miembros del Partido Comunista de Alemania que los redactores de la Rote Fahne tuvieron que tomar posición contra esta actitud peligrosa, aunque no era más que la consecuencia lógica de las tácticas adoptadas por los comunistas alemanes hasta allí. El hecho de que Hitler pudiese tomar el poder sin encontrar resistencia alguna en los obreros socialistas y comunistas es la mejor ilustración del fatalismo que había quebrantado la voluntad de las masas y hundido a Alemania en el abismo. Habían jugado mucho tiempo con la idea de la inevitabilidad de la dictadura y la dictadura vino, sólo que vino de una dirección distinta a la que habían esperado.
[149] En América, por consejo de las autoridades, se aniquilaron cuatro millones de balas de algodón mientras en las plantaciones se dejaba sin recoger cada tercera hilera de plantas. En Canadá se quemaron enormes existencias de trigo, para las que no se encontraban compradores. El Brasil, en octubre de 1952, destruyó más de 10,2 millones de sacos de café y en la Argentina se inutilizaron cantidades enormes de carne. En Alaska se destruyeron 400.000 cajas de salmón y en el Estado de Nueva York las autoridades tuvieron que dictar disposiciones para evitar la muerte de los peces del río a causa de las grandes cantidades de leche que se vertía en su cauce. En Australia se mata y se entierra sin utilidad alguna un millón de corderos para impedir la llamada superproducción, que en realidad debe denominarse falta de consumo. Gigantescas redadas de arenques son lanzadas nuevamente al mar, sólo porque los compradores no hacen ofertas. En México se pudren en las plantas las bananas y en la Colombia Británica se dejan pudrir millones de manzanas. Holanda destruye inmensas cantidades de coliflores y de otras hortalizas, y hasta en un país tan azotado por la miseria como Alemania se dejan pudrir considerables cantidades de pepinos y otras verduras o bien se las convierte en abonos, por la única razón de que no encuentran compradores. Esto es solamente una parte pequeña de una larga lista, que se alarga continuamente, cuya muda acusación es de gran elocuencia.
[150] La espeluznante naturalidad con que hoy se está siempre dispuesto a sacrificar a millones de hombres en provecho de reducidas minorías, la demuestra el cablegrama que el entonces embajador norteamericano en Londres, Mr. Walter Mines Page, envió el 5 de marzo de 1917 al presidente Wilson y que un mes después fue seguido por la declaración de guerra de Norteamérica a Alemania:
«Inglaterra no puede seguir haciendo compras en los Estados Unidos sin efectuar remesas de oro, y no puede hacer grandes envíos de oro... Existe el peligro inmediato de que cierren las Bolsas francoamericanas y las angloamericanas, de que los pedidos de todos los gobiernos aliados se reduzcan al mínimo y de que el comercio transatlántico disminuya. Esto, naturalmente, desencadenará un pánico en los Estados Unidos... Si nos decidiéramos a entrar en la guerra contra Alemania, todo el oro quedaría en nuestro país, el comercio continuarla y se cimentaría más hasta el fin de la guerra, y después Europa seguiria comprándonos subsistencias y haciéndonos enormes pedidos de materiales para restaurar sus industrias de paz. Recogeríamos también el beneficio de un comercio ininterrumpido durante una serie de años, y nos procuraríamos garantías sólidas de pago... Creo que la presión de la crisis que se avecina sobrepasa la capacidad de la agencia financiera de Morgan para satisfacer a los gobiernos inglés y francés. La situación será tan angustiosa y apremiante que ningún Banco particular podrá hacer frente a ella y todas las agencias entrarán en conflicto por celos y rivalidades. Tal vez nuestra entrada en la guerra es el único medio de evitar un pánico y de sostener nuestra privilegiada posición comercial». (Burton J. Hendrick, The Life and Letters of Waller H. Page, New York).
[151] Otto Lehmann-Russbüldt, Der Krieg als Geschäft, Berlín, 1933. Estos datos se han modificado desde entonces, pues la carrera de los armamentos ha seguido en aumento y ha entregado al militarismo sumas mayores aún de los ingresos del Estado. La U.R.S.S. gasta ahora anualmente para fines militares 12.ooo.ooo de dólares. (The Nation, New York, 27 de febrero de 1937).
[152] Esta tarea la emprendió hace años Victor L. Berger, miembro del Parlamento norteamericano, y le fue tanto más fácil realizarla, cuanto que para sus cálculos tenía a su disposición en Wáshington las mejores fuentes de material informativo. Berger demostró que, con las fabulosas sumas gastadas en la guerra, se podía haber regalado a cada familia de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia una casa por valor de 2.500 dólares, con un equipo doméstico por valor de 1.000 dólares, y, además, cinco acres de tierra para cada casa, al precio de cien dólares el acre. Con eso no se habría acabado la suma, sino que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes de los mencionados países podrían ser dotadas de una biblioteca pública y un hospital por valor de cinco millones de dólares, y además, con una universidad que costase diez millones. No obstante, ni aun con todo ello se habría agotado tan enorme capital. El resto de la suma, colocado al interés anual del 5 por ciento, podría sostener un ejército de 125.000 profesores y 125.000 enfermeras, y aún quedaría un sobrante para comprar todas la propiedad física de Francia y Bélgica.