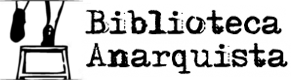Murray Bookchin
Hacia una Sociedad Ecológica
El problema de la degradación medioambiental parece haber sido puesto bajo un enfoque curioso. A pesar del masivo soporte a las medidas medioambientalistas —como testimonio de tal, la positiva respuesta del público en recientes referéndums estatales sobre tales cuestiones— estamos siendo advertidos sobre una reacción violenta contra los “extremistas” que promueven demandas “radicales” para detener el deterioro medioambiental. Mucho de esta “reacción violenta” parece ser generado por la industria y por la Casa Blanca, desde donde el Sr. Nixon[1] complacientemente nos asegura que “los Estados Unidos van bien por el camino de ganar la guerra contra degradación medioambiental; bien en el camino de hacer la paz con la naturaleza”. Esta retorica es sospechosamente familiar; presumiblemente estamos empezando a ver la “luz” al final del túnel medioambiental. En cualquier caso, las campañas comerciales de las industrias petrolera, automotor, maderera y química urgen a los estadounidenses a ser más “razonables” sobre las mejoras medioambientales, al balancear “sensatamente” “beneficios” contra “perdidas”, para reducir los requerimiento normativos para limpiar el aire y el agua que ya han sido adoptadas por la Administración de Protección Ambiental, mostrando “paciencia” y “compresión” por los aparentemente formidables problemas técnicos que enfrentan nuestros amistosos vecinos los oligopolios industriales y de servicios.
No voy a tratar aquí de discutir la escandalosa distorsión que está contenida en este tipo de propaganda. Muchos de ustedes deben estar familiarizados ya, con el reciente estudio de un comité de la Academia Nacional de Ciencias, que acusa a la industria del automóvil de concentrarse (en palabras del periodista del New York Times) en los “más caros y menos satisfactorios medios” de alcanzar los estándares federales de 1975 para la emisión de gases. Tan píos como la retórica desde la Casa Blanca, los esfuerzos del Sr. Nixon para hacer la “paz” con la naturaleza parecen quedarse cortos por debajo de sus esfuerzos para producir paz en Indonesia. Como opina el Times editorialmente, la afirmación del Sr. Nixon “está totalmente reñida con los hechos... El aire sobre las ciudades de la nación se está volviendo sólo marginalmente más limpio. Cada sistema fluvial mayor está gravemente contaminado. Grandes porciones del Océano Atlántico están en peligro de volverse un mar muerto. Plásticos, detergentes, químicos y metales están generando una carga insoportable sobre la biosfera. La tierra misma está siendo erosionada, arruinada, envenenada, violada”.
Lejos de adherir al reclamo de que muchas de las demandas ambientalistas son demasiado “radicales”, yo quisiera argumentar que ellas no son suficientemente radicales. Confrontados con una sociedad que no sólo esta polucionando el planeta en una escala sin precedente en la historia, sino que está minando sus más fundamentales ciclos biogeoquímicos, yo quisiera argumentar que los ambientalistas no han planteado los problemas fundamentales de establecer un nuevo y duradero equilibrio con la naturaleza. ¿Es suficiente parar una planta nuclear aquí o allá? ¿Hemos de alguna forma perdido de vista el hecho esencial de que la degradación medioambiental proviene de fuentes mucho más profundas que los desatinos y las malas intenciones de la industria y el gobierno? ¿O qué el sermoneo sin fin sobre la posibilidad de un apocalipsis medioambiental —sea como resultado de la polución, de la expansión industrial o del crecimiento poblacional— inadvertidamente arroja un velo sobre una crisis más fundamental en la condición humana, una que no es exclusivamente tecnológica o ética, sino profundamente social? Más bien que lidiar nuevamente con la magnitud de nuestra crisis ambiental, o enrolarnos en la denuncia fácil de que “contaminar es rentable”, o argumentar que algún abstracto “nosotros” es responsable por producir demasiados hijos, o que una industria dada está produciendo demasiadas mercancías, yo quisiera preguntar sí la crisis medioambiental no tiene sus raíces en la mismísima constitución de la sociedad como la conocemos actualmente; sí los cambios que son necesarios para crear un nuevo equilibrio entre el mundo natural y el social no requieren una fundamental, de hecho revolucionaria, reconstitución de la sociedad a lo largo de líneas ecológicas.
Quisiera enfatizar las palabras “líneas ecológicas”. Al intentar tratar con los problemas de una sociedad ecológica, el término “ambientalismo”[2] nos falla. El “ambientalismo” tiende crecientemente a reflejar una sensibilidad instrumentalista en la cual la naturaleza es vista meramente como un hábitat pasivo, una aglomeración de objetos externos y fuerzas, que deben ser hechas más útiles para los humanos con independencia de los que estos usos puedan ser. El “medioambientalismo”, en efecto, trata con “recursos naturales”, “recursos urbanos”, incluso “recursos humanos”. El Sr. Nixon, quisiera suponer, es un “ambientalista” de este tipo, en la medida en que la “paz” que él establecería con la naturaleza consiste en adquirir el “saber cómo” explotar el mundo natural con la mínima disrupción para el hábitat. El “medioambientalismo” no nos lleva a la cuestión de la noción subyacente a la sociedad presente de que el hombre debe dominar la naturaleza; más bien, busca facilitar la dominación por el desarrollo de técnicas para disminuir los peligros causados por la dominación. La misma noción de dominación en sí, no es traída a consideración.
La ecología, quisiera afirmar, adelanta una concepción más amplia de la naturaleza y de la relación de la humanidad con el mundo natural. Según mi modo de pensar, me parece que el balance y la integridad de la biosfera son un fin en sí mismos. La diversidad natural debe ser cultivada no solamente porque mientras más diversificados son los componentes que constituyen un ecosistema, más estable es el ecosistema en cuestión; sino porque la diversidad en deseable en sí misma, es un valor que debe ser mantenido como parte de una noción espiritualizada del universo viviente. Los ecólogos ya han apuntado que cuanto más simplificado es un ecosistema —como en los biomas ártico o desértico, o en la forma de monocultivos para alimentos— más frágil es el ecosistema y más propenso es a la inestabilidad, a las infecciones por pestes y a las catástrofes posibles. El típicamente holístico concepto de “unidad en diversidad”, tan común en muchos escritos ecológicos reflexivos, podría haber sido tomado del trabajo de Hegel, una convergencia intelectual que no considero como accidental y que merece una seria exploración por los neo-hegelianos contemporáneos. La ecología, además, adelanta la visión de que la humanidad debe mostrar un respeto consciente por la espontaneidad del mundo natural; un mundo que es demasiado complejo y abigarrado para ser reducido a las simples propiedades físico-mecánicas galileanas. No obstante lo sostenido por algunos sistemas ecológicos, yo mantengo junto con Charles Elton[3] que “... El mundo del futuro tiene que ser controlado, pero este control no sería como en un juego de ajedrez... (sino) más bien como dirigir un bote”. Al mundo natural debe permitírsele la considerable libertad de acción de un desarrollo espontáneo —informado, desde luego, por el conocimiento y el control humano, es como la naturaleza se vuelve auto-consciencia y auto-actividad— para desarrollar y actualizar la riqueza de sus potencialidades. Finalmente, la ecología no reconoce ninguna jerarquía en el nivel de los ecosistemas. No hay “rey de las bestias” y no hay “insignificantes hormigas”. Estas nociones son las proyecciones de nuestras actitudes y relaciones sociales sobre el mundo natural. Virtualmente todos los que viven como parte de la variedad de la flora y la fauna de un ecosistema juegan su rol como co-iguales en el mantenimiento del balance e integridad del todo.
Estos conceptos, reunidos en una totalidad que puede ser expresada como unidad en diversidad, espontaneidad y complementariedad, comprenden no solo un juicio que deriva de una “ciencia ingeniosa” o de “un arte científica” (como he descripto a la ecología en otra parte); ellos también constituyen la superación de la sensibilidad que estamos lentamente recuperando de un distante mundo arcaico y colocando en un nuevo contexto. La noción de que el hombre está destinado dominar la naturaleza se deriva de la dominación del hombre por el hombre —y quizás más tempranamente, de la dominación de la mujer por el hombre y de la dominación de los jóvenes por los viejos. La mentalidad jerárquica que acomoda la experiencia en sí misma —en todas sus formas— a lo largo de líneas piramidales jerárquicas es un modo de percepción y conceptualización dentro de la cual hemos sido socializados por una sociedad jerárquica. Esta mentalidad tiende a ser tenue o completamente ausente en comunidades no-jerárquicas. Las así llamadas sociedades «primitivas» que están basadas en una división sexual simple del trabajo, que carecen de Estado e instituciones jerárquicas, no experimentan la realidad como nosotros a través de un filtro que categoriza los fenómenos en términos de “superior” e “inferior”, o “arriba” y “abajo”. Ante la ausencia de desigualdad, estas comunidades verdaderamente orgánicas ni siquiera tienen una palabra para igualdad. Como Dorothy Lee[4] observa en su magnífica indagación sobre la mente “primitiva”, “... la igualdad existe en la naturaleza misma de las cosas, como un subproducto de la estructura democrática de la cultura en sí misma, no como un principio para ser aplicado. En tales sociedades, no se intenta alcanzar la meta de la igualdad, y de hecho no existe el concepto de igualdad. Frecuentemente, no existe ninguna forma de mecanismo lingüístico para comparar. Lo que encontramos es un absoluto respeto por el hombre, por todos los individuos sin que importe su edad o sexo”.
La ausencia de valores coercitivos y de dominación en estas culturas puede ser mejor ilustrada quizás, por la sintaxis de los indios Wintu de California, un pueblo que ella y aparentemente estudió de primera mano. Los términos que comúnmente expresan coerción en los idiomas modernos, ella nota, son arreglados por los wintu para que ellos denoten un comportamiento cooperativo. Una madre wintu, por ejemplo, no se “lleva” a su bebé a la sombra; ella “va” con él a la sombra. Un jefe no “manda” a su pueblo; él los “apoya”. En cualquier caso, el jamás es más que su consejero, y carece de poder coercitivo para reforzar su punto de vista. Los wintu «nunca dicen, y de hecho ellos jamás pueden decir, como nosotros, “tengo una hermana”, o un “hijo”, o un “marido” observa Lee. “El vivir con es la forma común como ellos expresan lo que nosotros llamamos posesión; y ellos usan este término para llamar todo lo que respetan, de forma que un hombre diría que él vive con su arco y flechas”.
«Vivir con» —la frase implica no sólo un profundo sentido de mutuo respeto y una alta valoración de la voluntad individual; también implica un profundo sentido de unidad entre los individuos y el grupo. Este sentido de unidad dentro del grupo, a su turno, se extiende por proyección a la relación de la comunidad con el mundo natural. Psicológicamente, las personas en las comunidades orgánicas deben creer que ellas ejercen una mayor influencia sobre las fuerzas naturales que la que es posible por su relativamente simple tecnología, una ilusión que ellos adquieren por medio de rituales grupales y procedimientos mágicos. Sin importar cuán elaborados estos rituales y procedimientos puedan ser, el sentido de dependencia de la humanidad del mundo natural, de hecho, de su ambiente inmediato, jamás desaparece completamente. Sí este sentido de dependencia puede generar un miedo abyecto sobre una igualmente abyecta reverencia, hay también un punto en el desarrollo de la sociedad orgánica donde puede generar el sentido de simbiosis; más propiamente, de interdependencia mutua y cooperación, que tiende a trascender los sentimientos oscuros del terror y el temor. Aquí, los humanos no son solamente los propietarios o los tentativos controladores de fuerzas poderosas; sus ceremonias ayudan (desde su perspectiva) en un sentido creativo: a multiplicar la comida de los animales, a traer los cambios de estación y de clima, a promover la fertilidad de los cultivos. La comunidad orgánica siempre tiene una dimensión natural de sí, pero ahora la comunidad es concebida para ser parte del balance de la naturaleza —una comunidad del bosque o una comunidad de la tierra— en breve, una verdadera comunidad ecológica o ecocomunidad propia de su ecosistema, con un activo sentido de participación en el ambiente circundante y en los ciclos de la naturaleza.
Esta perspectiva se vuelve suficientemente evidente cuando consideramos los relatos de ceremoniales entre los pueblos de las comunidades orgánicas. Muchos ceremoniales y rituales son caracterizados no sólo por funcionas sociales, tales como ritos de iniciación, sino también por funciones ecológicas. Entre los Hopi, por ejemplo, las ceremonias más importantes de la agricultura tienen el rol de convocar anticipadamente los ciclos del orden cósmico, la actualización de los solsticios y las diferentes etapas del crecimiento del maíz, de la germinación a la maduración. Aunque el orden de los solsticios y las etapas del crecimiento del maíz son conocidas por estar predeterminadas, el involucramiento humano en el ceremonial es parte integral de esa predeterminación. En contraste con procedimientos estrictamente mágicos, las ceremonias hopi asignan una función participativa, más bien que manipulativa, a los humanos. Las personas juegan un rol mutualista en los ciclos naturales: ellos facilitan los trabajos del orden cósmico. Sus ceremonias son parte de una compleja red de vida que se extiende de la germinación del maíz a la llegada de los solsticios. «Cada aspecto de la naturaleza, las plantas y las rocas y los animales, los colores y los puntos cardinales, y los números y las diferencias de sexos, de lo muerto y de lo vivo, todos tienen una cuota cooperativa en el mantenimiento del orden universal», observa Lee. «Eventualmente, el esfuerzo de cada individuo, humano o no, va a parar dentro este gran todo. Y aquí, también, lo que cuenta es cada aspecto de una persona. El ser completo de un individuo hopi afecta el balance de la naturaleza; y como cada individuo desarrolla su potencial interior, así incrementa su participación, para que el universo completo sea revitalizado».
No es difícil ver que esta visión armonizada de la naturaleza se sigue de unas relaciones armónicas dentro de las tempranas comunidades humanas. De la misma forma que la teología medieval estructuró el cielo cristiano sobre líneas feudales, así los pueblos de todas las edades han proyectado sus estructuras sociales sobre el mundo natural. Para los algonquinos de los bosques del norte de América, los castores viven clanes y en sus propias casas, sabiamente cooperando para promover el bienestar de la comunidad. Los animales, también, poseen su «magia», los tótems de sus ancestros y son revitalizados por el Manitou, cuyo espíritu alimenta el cosmos entero. Concordantemente, los animales deben ser conciliados, o de lo contrario ellos podrían rehusarse a proveer a los humanos sus pieles y su carne. El espíritu cooperativo que forma una precondición para la supervivencia de la comunidad orgánica, ha entrado, entonces, completamente dentro de la visión que los pueblos pre-literarios tenían hacia la naturaleza y la interacción entre el mundo natural y el social.
El quiebre de estas comunidades orgánicas unificadas, basadas en la división sexual del trabajo y en lazos de parentesco, en sociedades jerárquicas y, finalmente, de clases, gradualmente subvierte la unidad de la sociedad con el mundo natural. La división de los clanes y tribus en gerontocracias en las cuales los viejos comienzan a dominar a los jóvenes; el surgimiento de la familia patriarcal, en la cual la mujer es llevada a la subyugación universal al hombre; todavía más, la cristalización de jerarquías basadas en el estatus social dentro de clases económicas basadas en la explotación material sistemática; la emergencia de la ciudad, seguido por el crecimiento de la supremacía del urbano sobre lo rural y de lo territorial sobre los parentescos; y finalmente el surgimiento del Estado, de un aparato profesional militar, burocrático y político ejerciendo una supremacía coercitiva sobre los vestigios remanentes de la vida comunitaria —todas estas divisiones y contradicciones que eventualmente fragmentan y pulverizan el mundo arcaico, conducen a la resocialización del aparato experiencial humano a lo largo de líneas jerárquicas. Esta resocialización no sólo ha servido para dividir internamente la comunidad, sino que ha conducido a las clases dominadas a ser cómplices de su propia dominación, a la mujer a ser cómplice de su propia servidumbre. De hecho, la misma psique de los individuos ha sido dividida contra sí misma, por medio del establecimiento de la supremacía de la mente sobre el cuerpo, de la racionalidad jerarquía sobre la experiencia sensorial. Hasta el grado en que los sujetos humanos se vuelven objeto de la manipulación social y, finalmente, de la auto-manipulación acorde a las normas jerárquicas; así la naturaleza se vuelve objetivizada, desespiritualizada y reducida a una entidad metafísica que de muchas maneras esta no menos comprimida conceptualmente por una noción físico-mecánica de la realidad externa, que las nociones animistas que prevalecieron en las sociedades arcaicas. El tiempo no me permite tratar aquí con gran detalle de la erosión de la antigua relación de la humanidad con el mundo natural. He intentado examinar esta dialéctica en un trabajo por aparecer, La Ecología De La Libertad,[5] que será publicada el año que viene por Knopf and Vintage. Pero quizás unas pocas observaciones sean apropiadas. La herencia del pasado se muestra acumulativamente dentro del presente como problemas al acecho los cuales nuestra era jamás ha resuelto. No me refiero solamente las trabas de la sociedad burguesa, a las que estamos ligados con forzosa inmediatez, sino también a esas formadas por milenios de sociedad jerárquica y que ligan la familia al patriarcado, los grupos de edad a las gerontocracias, y a contorsionadas posturas de renunciación y autodenigración.
Incluso antes del surgimiento de la sociedad burguesa, el racionalismo helénico validaba el estatus de la mujer como virtualmente un bien mueble y la moralidad hebrea pone en las manos de Abraham el poder para matar a Isaac. La reducción de los humanos a objetos, sea como esclavos, mujeres, o niños, encuentra su preciso paralelo en el poder de Noé para nombrar a las bestias y dominarlas, para poner al mundo de la vida al servicio del hombre. Entonces de dos de las corrientes principales de la civilización occidental, el helenismo y el judaísmo, los poderes prometeicos del macho son recolectados en una ideología de racionalidad represiva y moralidad jerárquica. La mujer se»... ha convertido en encarnación de la función biológica, en imagen de la naturaleza”, observan Horkheimer y Adorno, «en cuya opresión puso esta civilización su título de gloria. Dominar sin fin la naturaleza, transformar el cosmos en un inmenso campo de caza: tal ha sido el sueño de milenios al que se conformó la idea del hombre en la sociedad viril. Ése era el sentido de la razón del que el hombre se enorgullecía. La mujer era más pequeña y más débil; entre ella y el hombre subsistía una diferencia que la mujer no podía superar, una diferencia impuesta por la naturaleza: lo más vergonzoso y humillante que se pueda imaginar en la sociedad viril. Allí donde el dominio de la naturaleza es la verdadera meta, la inferioridad biológica constituye el estigma por excelencia: la debilidad impresa por la naturaleza, la cicatriz que invita a la violencia”.[6] No es accidental que Horkheimer y Adorno agrupen estas notas bajo el título de «hombre y animal», porque ellas proveen una intuición básica no sólo dentro de la relación con la mujer, sino también de la relación del hombre en una sociedad jerárquica con el mundo natural como un todo.
La noción de justicia, como distinta del ideal de libertad, agrupa todos estos valores bajo el poder de la equivalencia que niega por completo el contenido de la antigua igualdad en una sociedad orgánica, todos los seres humanos tienen el derecho a los medios para su vida, sin importar que ellos contribuyan al fondo social del trabajo. Paul Radin[7] llama a esta la regla del «mínimo irreductible». La igualdad arcaica, aquí, reconoce el hecho de la desigualdad —la dependencia de los débiles respecto de los fuertes, de los enfermos respecto de los sanos, de los jóvenes y los viejos respecto de los adultos. La verdadera libertad es, en efecto, una igualdad de desiguales que no niega el derecho a la vida de aquellos cuyas fuerzas les están fallando o que se han desarrollado menos que otros. Irónicamente, en esta economía materialmente no desarrollada, la humanidad reconoce el derecho de todos a los mínimos medios de vida incluso más enfáticamente —y en un espíritu de mutualismo tribal que hace a todos los parientes responsables unos de otros, más generosamente— que en economías materialmente desarrolladas, que generan a crecientes excedentes y una concomitante lucha por privilegios.
Pero esta verdadera libertad de una igualdad entre desiguales se corrompe en sus propios términos. En la medida en que el excedente material crece, ellas crean las mismas clases sociales que recogen del trabajo de los muchos, los privilegios de los pocos. El regalo que alguna vez simbolizó la alianza entre los parientes varones por el lazo de sangre, es lentamente convertido en un medio de trueque y finalmente en una mercancía, el germen del moderno negocio burgués. La justicia emerge desde el cuerpo de la libertad para proteger la relación de intercambio —sea éste de bienes o de moralidad— como el exacto principio de una igualdad entre todas las cosas. Ahora el débil es «igual» al fuerte, el pobre al rico, el enfermo al sano en todos los sentidos, excepto en aquellos que se refieren a su debilidad, pobreza y enfermedad. En esencia, la justicia reemplaza la norma de la libertad de una igualdad entre desiguales, con una desigualdad entre iguales. Como Horkheimer y Adorno observan: “Antes, los fetiches estaban bajo la ley de la igualdad. Ahora, la misma igualdad se convierte en fetiche. La venda sobre los ojos de la justicia significa no sólo que no se debe atentar contra el derecho, sino también que éste no procede de la libertad”.[8]
La sociedad burguesa simplemente lleva la regla de la equivalencia a su extremo lógico e histórico. Todos los hombres son iguales como compradores y vendedores —todos son egos soberanos en un mercado libre. Los lazos comunitarios que una vez unificaron a la humanidad en las bandas, los clanes, las tribus y las fraternidades de las polis, y en la comunidad vocacional de la guilda, son totalmente disueltos. Los hombres monádicos reemplazan a los hombres colectivos; la relación de intercambio reemplaza los lazos de parentesco, fraternales o vocacionales del pasado. Lo que unifica a la humanidad en el mercado burgués es la competición: el antagonismo universal de todos contra todos. Graduada al nivel de la competencia de los capitales, la captación y la beligerancia de las empresas burguesas, el mercado dicta su máxima despiadada: “Crece o muere” —aquel que no expanda su capital y devore a su competidor, será devorado. En esta constelación de relaciones asociales siempre regresivas, donde incluso la personalidad en sí misma es reducida a un objeto de intercambio, la sociedad es gobernada por la producción por la producción misma. La equivalencia se afirma a sí misma como valor de intercambio; a través de la mediación del dinero, cada trabajo artístico, de hecho cada escrúpulo moral, es degradado en una cantidad intercambiable. El oro o su símbolo de papel hacen posible el intercambio de la más atesorada catedral por tantos cerillos. El fabricante de los cordones de los zapatos puede transmutar sus mercancías en una pintura de Rembrandt, empobreciendo el talento del más poderoso alquimista.
En este dominio cuantitativo de la equivalencia, dónde la sociedad es regida por la producción por la producción misma, y el crecimiento es el único antídoto contra la muerte, el mundo natural es reducido a los recursos naturales —el dominio de la explotación gratuita par excellence. El capitalismo no sólo valida las nociones pre-capitalistas de la dominación de la naturaleza por el hombre; convierte el saqueo de la naturaleza en la ley de vida de la sociedad. El discutir sutilmente con este tipo de sistema sobre sus valores, o el intentar asustarlo con visiones sobre las consecuencias del crecimiento, es meterse con su mismísimo metabolismo. Uno podría más fácilmente persuadir una planta verde a que desista de la fotosíntesis, antes que pedirle a la economía burguesa que desista de la acumulación de capital. No hay con quién hablar. La acumulación no es determinada por las buenas o malas intenciones de un burgués individual, sino por la relación de intercambio en sí; por lo que Marx tan acertadamente llamó la unidad celular de la economía burguesa. No es la perversidad del burgués la que crea la producción por la producción misma, sino el mismo nexo del mercado sobre el que preside y al cual sucumbe. Apelar a sus intereses humanos sobre los económicos, es ignorar el hecho bruto de que su propia autoridad es una función de su ser material. Él sólo puede negar sus intereses económicos al negar su propia realidad social; de hecho, al negar la autoridad misma con la que victimiza su humanidad. Se requiere de una grotesca auto-decepción, o peor, de un acto de falsedad ideológica social, para fomentar la creencia de que esta sociedad puede deshacer su mismísima ley de vida, en respuesta a argumentos éticos o a la persuasión intelectual.
Aun así el hecho más duro que debe enfrentarse es que este sistema tiene que ser deshecho y reemplazado por una sociedad que restablezca el balance entre la sociedad humana y la naturaleza —una sociedad ecológica que debe primero comenzar por remover la venda de los ojos de la Justitia, y reemplazar la desigualdad de los iguales por la igualdad de los desiguales. En otros escritos, he denominado a tal sociedad, como una sociedad ecológica anarco–comunista; en mi próximo libro es descripta como “ecotopía”. Ustedes son bienvenidos a llamarla como más les plazca. Pero mis comentarios sobre el presente significaran nada, sí fallamos en reconocer que el intento de dominar a la naturaleza deriva de la dominación del ser humano por el ser humano; que armonizar nuestra relación con el mundo natural, presupone la armonización del mundo social. Más allá de los huesos desnudos de una disciplina científica, la ecología natural no tendrá sentido para nosotros, sí no desarrollamos una ecología social que sea relevante para nuestra época.
Las alternativas que enfrentamos en una sociedad regida por la producción por sí misma son muy crudas de hecho. Más que ninguna otra sociedad en el pasado, el capitalismo moderno ha llevado el desarrollo de las fuerzas técnicas a su punto más elevado; un punto, de hecho, dónde podríamos finalmente eliminar el trabajo pesado como condición de la vida de la gran mayoría de la humanidad y abolir en la ancianidad la maldición de la escasez material e inseguridad como características de la sociedad. Vivimos en la actualidad en el umbral de una sociedad post-escasez, en la cual la igualdad de los desiguales, no necesita seguir siendo la regla principal de un pequeño grupo de parentesco colectivo, sino la condición universal de la humanidad como un todo de individuos cuyas afiliaciones sociales son determinadas por la libre elección y las afinidades personales, más bien que por el arcaico juramento de sangre. La personalidad prometeica, la familia patriarcal, la propiedad privada, la razón represiva, la ciudad territorial y el estado han cumplido su obra histórica en movilizar sin piedad el trabajo de la humanidad, desarrollando las fuerzas productivas y transformando el mundo. Hoy en día, ellas son totalmente irracionales como instituciones y modos de la conciencia —los así llamados “males necesarios” en palabras de Bakunin, que se han vuelto males absolutos. La crisis ecológica de nuestro tiempo es testimonio del hecho de que los medios de producción desarrollados por la sociedad jerárquica y particularmente por el capitalismo, se han vuelto demasiado poderosos para existir como medios de dominación.
En la otra mano, sí la presente sociedad persiste indefinidamente en realizar su obra, los problemas ecológicos que enfrentemos serán incluso más formidables que aquellos que hemos reunido bajo la rúbrica de “polución”. Una sociedad basada en la producción por la producción misma, es inherentemente anti-ecológica y sus consecuencias son un mundo natural devorado, uno cuya complejidad orgánica ha sido degradada por la tecnología en materia inorgánica que fluye desde el fin de la línea de ensamblaje; literalmente, la materia simple que forma los presupuestos metafísicos de la física clásica. Mientras las ciudades continúen creciendo cancerosamente sobre la tierra, mientras los materiales complejos de vuelvan materiales simples, mientras la diversidad desaparece en la fauces de un medioambiente sintético compuesto de vidrio, ladrillos, mortero, metales y maquinas, la compleja cadena alimentaria de la que dependemos para la salud de nuestro suelo, para la integridad de nuestros océanos y atmósfera, y para la viabilidad fisiológica de nuestro ser, se vuelve cada vez más simple. Literalmente, el sistema en su interminable devorar la naturaleza, reducirá la biosfera entera a la frágil simplicidad de nuestros biomas desérticos o árticos. Estaríamos revertiendo el proceso de la evolución, que ha diferenciado flora y fauna en formas y relaciones cada vez más complejas, y por tanto creando un más simple y menos estable mundo vivo. Las consecuencias de esta espantosa regresión son suficientemente predecibles en el largo plazo —la biosfera se volverá tan frágil que eventualmente colapsara desde la perspectiva de la supervivencia humana y removerá las precondiciones orgánicas para la vida humana. Que esto eventualmente surja de una sociedad basada en la producción por sí misma es, a mi modo de ver, es mera cuestión de tiempo; aunque sea imposible predecir cuándo ocurrirá.
Debemos crear una sociedad ecológica —no meramente porque tal sociedad es deseable, sino porque es desesperadamente necesaria. Debemos empezar a vivir en orden para sobrevivir. Tal sociedad involucra una fundamental inversión de todos los senderos que marcan el desarrollo histórico de la tecnología capitalista y la sociedad burguesa —la especialización del minuto de las máquinas y el trabajo, la concentración de los recursos y de las personas en una gigantescas empresas industriales y entidades urbanas, la estatización y burocratización de la vida, el divorcio de la cuidad del campo, la objetivación de la naturaleza y los seres humanos. Desde mi perspectiva, esta inversión radical significa que debemos empezar a descentralizar nuestras ciudades y establecer enteramente nuevas ecocomunidades que están artísticamente moldeadas por los ecosistemas en los cuales están localizados. Estoy argumentando, aquí, que descentralización no significa la graciosa dispersión de la población sobre la campiña en pequeños hogares aislados o comunas contraculturales, sin importar cuán vitales sean; sino más bien que debemos retener la tradición urbana en el sentido helénico del término, como una ciudad que es comprensible y manejable por aquellos que la habitan; una nueva polis la cual, sí ustedes quieren ponerla en una escala de dimensiones humanas, según el famoso dicho de Aristóteles, puede ser comprendida por cualquiera en una sola mirada.
Tal ecocomunidad, argumento, puede sanar la separación entre la ciudad y el campo, de hecho entre la mente y el cuerpo al fusionar el trabajo intelectual con el físico, industria con agricultura en una rotación o diversificación de las tareas vocacionales. Una ecocomunidad podría ser sostenida por una nueva clase de tecnología —o ecotecnología— una compuesta de maquinaria flexible, versátil cuyas aplicaciones productivas deberían enfatizar la durabilidad y la calidad, no siendo construidas en la obsolescencia, ni en la salida de una cantidad insensata de baratijas y en la rápida circulación de mercancías básicas. Déjenme enfatizar aquí, que no estoy abogando por el abandono de la tecnología y el retorno a la recolección de alimentos del paleolítico. Más bien lo contrario, insisto que nuestra tecnología no es suficientemente sofisticada en comparación con la eco-tecnología de menor escala y más versátil que puede desarrollarse y, que en gran medida, ya está disponible como piloto o en las mesas de diseño. Tal eco-tecnología utilizaría las capacidades energéticas inextinguibles de la naturaleza —el sol y el viento, las mareas y los ríos, las temperaturas diferenciales de la tierra y la abundancia de hidrógeno a nuestro alrededor, como combustibles —para proveer a la ecocomunidad con materiales no-contaminantes o desechos que serían fácilmente reciclados. Es más, la descentralización habría posible evitar el problema de la concentración de desechos sólidos creado por nuestras ciudades gigantes; desechos que sólo pueden ser quemados o arrojados en cantidades masivas en nuestros mares.
Es mi esperanza que las ecocomunidades y las ecotecnologías, dimensionadas a escala humana, abrirían a una nueva era en las relaciones cara-a-cara y en la democracia directa, proveyendo el tiempo libre que haría posible para el pueblo el modo helénico manejo de sus aferes sociales sin la mediación de burocracias y funcionarios políticos profesionales. La división abierta por la sociedad jerárquica hace milenios sería ahora sanada y trascendida. La división antagonista entre sexos y grupos de etáreos, la ciudad y el campo, la mente y el cuerpo serian reconciliados y armonizados en una síntesis más humanista y ecológica. De esta trascendencia emergería una nueva relación entre la humanidad y el mundo natural, en la cual la sociedad en sí misma sería concebida como un ecosistema basado en la unidad en diversidad, la espontaneidad y las relaciones no jerárquicas. Una vez más buscaríamos alcanzar en nuestras mentes la re-espiritualización del mundo natural —no, por cierto, regresando abyectamente a los mitos de la era arcaica, sino al ver en la conciencia humana un mundo natural que se vuelve auto-consciente y auto-activo, informado por una racionalidad no-represiva que busca alentar la diversidad y complejidad de la vida. Fuera de esta orientación no-prometeica emergería una nueva sensibilidad, una que podría conducir, en palabras de Marx, a la humanización de la naturaleza y a la naturalización de la humanidad.
Al contraponer el ambientalismo a la ecología, no estoy diciendo que debemos desistir de oponernos a la construcción de una planta nuclear o de una autopista y sentarnos pasivamente a esperar la llegada de un milenio ecológico. Todo lo contrario, el terreno adquirido debe ser sostenido fervientemente, a lo largo del camino, para rescatar lo que todavía tenemos, así podamos reconstituir la sociedad en el menos contaminado y menos dañado medioambiente a nuestra disposición. Pero la alternativa drástica de ecotopia o devastación ecológica debe ser mantenida en el primer plano y una teoría coherente debe siempre ser adelantada, a menos que ofrezcamos alternativas que son sinsentidos, como las perspectivas de la sociedad imperante son bárbaras. No podemos decirle al “Tercer Mundo”, por ejemplo, que no se industrialice, cuando ellos se enfrentan a duras carencias materiales y pobreza. Con una teoría coherente que alcance los fundamentos del problema social, en cambio, podemos ofrecerles a las naciones en desarrollo aquellos modelos tecnológicos y comunitarios que usamos para nuestra propia sociedad. Sin un marco teórico coherente, tenemos muy poco para decir salvo por las irritantes obviedades, las luchas episódicas y las piadosas esperanzas que el público puede razonablemente ignorar, excepto en la medida en que afectan sus mezquinos intereses cotidianos.
Supongo que podría discutir estas cuestiones indefinidamente. Permítanme concluir con una observación más bien despiadada, pero honesta. La única libertad que podría esperarnos resulta irónicamente —o debería decir, dialécticamente— del hecho de que nuestras elecciones son dramáticamente limitadas. Hace un siglo, Marx podía válidamente argumentar que la alternativa al socialismo era el barbarismo. Duras como las peores de estas alternativas puedan ser, la sociedad podría al menos recuperarse de ellas. Hoy en día la situación es mucho más sería. La crisis ecológica de nuestro tiempo, ha graduado las alternativas de la sociedad a un nivel más decisivo de elecciones futuras. O creamos una ecotopia basada en principios ecológicos, o simplemente desapareceremos como especie. Desde mi perspectiva, esta no es una exclamación apocalíptica —es un juicio científico, que es validado diariamente por la misma ley de vida de la sociedad imperante.
Murray Bookchin
[1] Este artículo fue presentado en una lectura en 1973 en la Universidad de Michigan y publicado en 1974 durante el último año de Richard Nixon en la Casa Blanca; «Toward an Ecological Society.»; NY, Roots, 1974 (n. del t.).
[2] Literalmente la traducción del término inglés “environmentalism”, es la palabra “ambientalismo” en español; por razones de estilo alternamos el uso de “ambientalismo”, con “medioambientalismo” (aunque este último tiene propiamente un sentido más amplio que el primero, en español; (n. del t.).
[3] Charles Sutherland Elton: (1900–1991) fue un zoólogo y naturalista inglés, creo los parámetros de las poblaciones y las comunidades en ecología (n. del t.).
[4] Dorothy D. Lee: (1905–1975), antropóloga estadounidense de origen griego. Estudio las lenguas de las culturas wintu, hopi, tikopia, trobriand y otras muchas. Sus ensayos usan los datos antropológicos para explorar las cuestiones de la autonomía individual, el placer de la participación, la igualad oportunidad, la libertad y la responsabilidad (n. del t.).
[5] Murray Bookchin: “Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy”. Cheshire Books; Palo Alto, CA. USA. 1982. Versión en español: “La ecología de la libertad: El surgimiento y la disolución de la jerarquía”; Madrid: Ediciones Madre Tierra; Málaga: Fundación Los Arenalejos, 1997; trad. Marcelo Gabriel Burello (n. del t.).
[6] Max Horkheimer y Theodor W. Adorno: “Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos”. Introducción y traducción de Juan José Sánchez. Editorial Trotta, S.A., 1994, 1997, 1998. Pp. 293 (n. del t.).
[7] Paul Radin (1883–1959): antropólogo cultural y folclorista estadounidense de origen judío-polaco; ampliamente conocido entre el público estadounidense de la primera mitad del siglo pasado (n. del t.).
[8] Max Horkheimer y Theodor W. Adorno: op. cit. pp.: 71 (n. del t.).