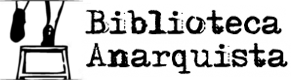Emma Goldman
Viviendo mi vida
Prólogo
Escritas en Saint-Tropez entre 1928 y 1931, echábamos en falta una versión en castellano de las Memorias de Emma Goldman,[1] Viviendo mi vida es sin duda una de las autobiografías más apasionantes y completas de nuestro siglo. Al interés que nos producen textos como los de Sara Bernard o Frida Kahlo por el empeño que muestran sus autoras en cimentar su autonomía personal en una sociedad que pone un precio muy elevado al éxito, o al enfoque de textos como el de C.G. Jung, en el que la experiencia se concibe como un acontecimiento interno, Emma Goldman añade el componente de su lucha social antiautoritaria en una sociedad que ensalza el poder.
Fue corrector del texto su íntimo compañero Alexander Berkman, y en la correspondencia mantenida con él durante esta época, vemos el vaciamiento que supuso para su autora el escribirlo; Berkman, que sugirió el título, le achaca que sobran excesivos detalles de la vida privada y pasajes que pueden llevar a confusiones ideológicas. Emma, sin embargo, considera esencial plasmar la amplitud de su vida y significar la importancia de la belleza en el trabajo cotidiano.
La narración no vacila en los recuerdos, no da lugar a improvisaciones, su estilo es directo y el relato es desenvuelto, con precisión en la cita de fechas, nombres y acontecimientos, y en la descripción de emociones, sentimientos y estados de ánimo; es un continuo contacto con las personas y sucesos que vivió. Como escritora autodidacta, formada desde su inquietud en la discusión y la lectura, en el teatro y la música, representa con bastante fidelidad el perfil de escritora anarquista, la cual viene a engrosar con sus obras el ingente volumen de producción cultural del Movimiento Libertario. Producción cultural que en su mayor parte es desconocida, y Movimiento Libertario al que en repetidas ocasiones se le tacha de analfabeto, no en vano su posición ideológica lo deja fuera de los cauces comerciales. Que lo anterior no es una reivindicación voluntaria de marginalidad lo prueba la lectura de la presente obra.
Nos encontramos con frecuencia que, a la hora de referir la valía literaria de los escritos anarquistas o su solidez histórica, no se cae en la cuenta de que para una persona libertaria escribir es vida. Escribir, del mismo modo que cualquier otra actividad, forma parte del trabajo a desarrollar en vistas a un mundo más solidario. En ningún caso es una profesión. Escribiendo y viviendo su vida.
Emma Goldman
La figura de Emma Goldman justifica por sí sola el acercamiento al estudio del ideal libertario. Es una cita obligada en las historias de los movimientos sociales, y en los más concretos de historia del anarquismo. El estudio más completo sobre la vida de esta mujer, en castellano, lo constituye la traducción[2] de Rebel in paradise, obra de Richard Drinnon, publicada en Chicago en 1961. Exceptuando las posteriores aportaciones de José Peirats,[3] son escasas y breves las contribuciones que se han hecho sobre el tema.
Nace en Kosovo, Rusia, el 27 de junio de 1869. Tercera hija por parte de madre y primera por parte de padre, del que tendrá otros dos hermanos. Su familia, de posición social media, había sufrido recientemente duros reveses económicos, lo que le llevó a una situación financiera delicada. Ello pudo agriar más el carácter de su padre, y unido al deseo que este tenía de que Emma hubiese sido un niño, en su infancia y adolescencia tuvo que soportar los autoritarios métodos educativos de su progenitor. La actitud de su madre no contribuye a suavizar el clima del hogar y, así las cosas, la compensación afectiva le viene por parte de su hermana Helena.
No obstante, lo tormentosa que es a veces la relación con su familia va a ser una constante en su vida. A temprana edad, Emma ya se entusiasma sin límites, y aprende que este entusiasmo difícilmente tiene cabida en el mundo que le rodea; la emoción que le produce escuchar la ópera Il Trovatore a los diez años es un claro símbolo de su carácter, el cual se apresta a defender. En su juventud, cuando se siente con fuerzas, se rebela y escapa del influjo familiar, comenzando poco a poco a crear ambientes en donde puede vivir de manera más satisfactoria. Con el tiempo, los lazos afectivos con todas las personas de su familia se refuerzan y tiene unas relaciones placenteras con ellas. En el momento de su muerte, le acompañan su hermano Morris y su sobrina Stella.
En las relaciones sentimentales, como casi todo en ella, se rige por el afecto, por la rebeldía y por el amor a la libertad. Con el telón de fondo de su unión con Alexander Berkman («Sasha»),[4] que siempre está subyaciendo y que a veces raya en la protección o en la culpabilidad, Emma ama a otros hombres y busca y disfruta la compañía de otras mujeres. Con ellos rompe cuando siente que intentan imponerle ataduras, rompe después de que sus sentimientos han librado duras batallas, rompe después de abdicar de su maternidad, para entregarse a vivir su vida lejos de Johann Most,[5] de Edward Brady, de Max Baginski, de Hippolyte Havel, de Ben Reitman, y el amor le llega también en los últimos años, cuando ya naufraga en los sentimientos, en sus breves estancias en Suecia y América.
Hoy en día, pueden parecemos extemporáneos algunos de los planteamientos vitales que se hacen en el libro. Tal es el caso de su planteamiento de la maternidad. Para Emma, su decisión de renunciar a la misma, es el precio a pagar por dedicar su vida a un ideal. Un precio consciente (Capítulo XVIII) por un ideal del que, como ella manifiesta, a veces quiere escapar y olvidar el cruel impulso de luchar por él.
Si hemos de hacer caso a A. Berkman. «... Emma Goldman es tiránica. Una verdadera lástima. Y lo peor es que ella misma no se da cuenta... Sin duda es en muchos aspectos una gran mujer, pero vivir cerca de ella es simplemente imposible».[6] No sabemos si, de haberla conocido, compartiríamos esta opinión, lo cierto es que siempre estuvo rodeada de amistades y ella valoraba y se prodigaba en los afectos.
Tiene un carácter firme y entre los rasgos de este, uno de los que más destaca es la ausencia de miedo. Ella misma confiesa que es una de las mayores afinidades que puede sentir con otra persona, y que es la cualidad que le permite salir airosa de graves dificultades, que le da valor para iniciar proyectos arriesgados, y que le da alas en sus épocas de crisis. Crisis que experimenta en momentos determinados, como los que tiene después de los reveses personales sufridos por su postura de apoyo hacia Leon Czolgosz, como cuando ve hacia dónde conducen la revolución los bolcheviques, o como cuando se enfrenta a la crueldad humana.
A su vez, esta firmeza de carácter y su manera de entender el ideal le hacen adoptar actitudes extremadamente duras, a pesar de que es una persona que valora los afectos; es así como corta su relación con Gertie Vose, antigua amiga, por salir en defensa de su hijo cuando resulta ser un confidente de la policía.
Sus cualidades de oradora, polemista y escritora,[7] hicieron que el anarquismo entrara por derecho propio en los ambientes liberales estadounidenses, en las universidades y en los sindicatos, más allá de los grupos de inmigrados a los que estaba reducido. Estas mismas cualidades hicieron soliviantar intermitentemente a las autoridades y policías de este país, y posteriormente a las de la Rusia soviética y a las de la civilizada Europa. Para conseguir la entrada hacia amplias audiencias, una de las llaves que empleó fue su conocimiento sobre teatro, el cual le llevó a dar conferencias, a impartir cursos, a escribir artículos y libros, y a emplearlo como fuente de ingresos.
Como autora, era conocida en España desde principios de siglo,[8] aunque su mayor difusión se da a partir de los años veinte, gracias a las publicaciones que sobre temas sexuales realizan «Generación Consciente» y «Estudios», esas dos editoriales libertarias levantinas tan innovadoras en este y otros campos; se conocen también, en estos años, parte de sus experiencias en Rusia. En los años treinta, lo publicado se ciñe a reediciones y a sus colaboraciones en publicaciones periódicas, sobre todo entre los años 1936-1939, ya que nos visitará en tres ocasiones; entonces se publica su Trotsky protest too much.
A pesar de su intensa actividad sindical y propagandística, Emma Goldman no perteneció a grupos organizados. Apoyó y propulsó causas sociales y sindicales, pero siempre desde su particular manera de actuar. Su capacidad de resolver asuntos desde la acción directa, sin intermediarios ni complicidades, era grande, confiando en la posibilidad de organización cuando no existían intereses de grupo.
Para ella, su punto de partida ideológico eran las formulaciones stirnerianas en las que el individuo es lo real, lo concreto, lo verdadero, el origen de todo. La sociedad, el Estado, la nación son abstracciones ante las cuales no cabe más que rebelarse, luchar para arrebatarles la libertad que aprisionan. Así se deduce de su folleto The individual society and the State, como señala Peirats.[9] A lo largo del libro va desgranando sus opiniones sobre el anarquismo, la autoridad, la acción directa, la violencia, la organización... Aunque no la podemos considerar como una innovadora del ideario anarquista, sí la tenemos como una de sus mayores divulgadoras, y sobre todo, como una persona en la que se da la conjunción de pensamiento y acción.
La nueva historia y la memoria
Desde hace unos años se intenta poner las bases metodológicas de la Historia de la coetaneidad, ese lapso de tiempo situado en la época en que, a la persona que elabora la Historia, le ha tocado vivir. Para ello se barajan diversos conceptos y se trabaja en precisar su contenido; surgen así denominaciones como «Historia del mundo actual», «Historia inmediata», «Historia del presente».[10] Aunque en nuestro país no han tenido muchos seguidores, sí es frecuente encontrar libros en los escaparates y estantes de las librerías en cuyo título se incluye alguno de los términos mencionados.
Me ha parecido oportuno incluir este apartado por el nexo que existe entre las características —autobiografía, documento, memoria— del libro que tenemos entre manos y los temas que están en alza en el ámbito de las ciencias sociales: el presente, el tiempo, la memoria. No cabe duda de que parte del interés despertado en la actualidad hacia estos conceptos provienen de estar sometidos a un desarrollo tecnológico acentuado, lo cual nos proporciona una percepción del tiempo, como tiempo «rápido», que nos va alejando del pasado, y explica que las Organizaciones Institucionales dedicadas al estudio y elaboración de esta Historia del Presente, se den en Francia, Alemania, Austria, Inglaterra e Italia.
Al utilizar el término Presente se hace referencia a una Historia que reivindica la coetaneidad, la capacidad de cada generación a pensar sobre sus propios problemas y elaborar su historia; una Historia que plantea la ampliación de fuentes historíográficas, que cuestiona la sola utilización del documento escrito, y que lleva a la superación de la objetividad positivista. Se elabora la Historia de un tiempo en el que conviven historiadores y actores, sin delimitación cronológica estática, en la que se utilizan fuentes orales, creadas a tal efecto, además de otras propias de nuestro siglo, en la que adquieren importancia nociones como acontecimiento y duración; una Historia que se tiene como inacabada, de la que no pueden extraerse conclusiones definitivas, y en cuya elaboración está siempre latente la subjetividad del historiador como testigo.[11]
Respecto al interés que ha despertado el concepto Tiempo, puede verse cualquiera de las obras de P. Ricoeur, de J. Le Goff, o de I. Prigogine. También son sugestivos varios artículos aparecidos en la revista Archipiélago.[12]
Por último, la Memoria es otra de las nociones que ha pasado a primer plano en el estudio de las ciencias sociales[13] y, en el aspecto que aquí nos interesa, se ha convertido en sujeto y objeto mismo de la historia. Hasta ahora, las fuentes eran lo primordial para medir la credibilidad de la Historia; ahora se señala que la memoria, como proceso mental de quien ha elaborado la fuente, es un paso previo a esta, que la información ha pasado con anterioridad por el filtro de su memoria.
Se tiene a César con su Guerra de las Galias, como un pionero en señalar el interés de la memoria, ya que resalta la importancia que tenía esta entre los druidas. En la actualidad sabemos de muchos pueblos que confían su Historia a los poetas o a otros personajes emblemáticos para ellos. Precisamente por el papel que juega, tenemos que tener en cuenta unas características que son inherentes a la memoria. Según señala J. Cuesta,[14] la Memoria es limitada porque es selectiva, y pareja a la memoria, a lo recordado, está el olvido; por otra parte, tiene un carácter nocional al utilizar el lenguaje de su época y de su grupo; y por último, tendremos en cuenta que es acumulativa, pues va sedimentando sus experiencias en un eje racional de tiempo, de sucesión.
El movimiento libertario encuentra dificultades a la hora de emplear los esquemas y lenguaje académicos para definirse, ya que estos han sido elaborados desde una perspectiva de poder, en la que la autoridad, en la forma que sea, es incuestionable, y no cabe en su concepción que puedan darse posturas vitales en las que se la niegue. A pesar de ello, a la hora de buscar instrumentos para analizar sus escritos, nos encontramos con apreciables aportaciones, como la que viene del campo de la lingüística,[15] que nos ayuda a entender la estructura de los mismos.
Desde el laboratorio de la Historia podemos calificar el contenido del libro de Emma Goldman como una memoria individual, compendio de su pertenencia a diversos grupos —familiar, religioso, ideológico—, cuyos acontecimientos son un buen marco de referencia a la hora de acercarnos al conocimiento de la memoria colectiva del grupo libertario en la época y lugar en que le tocó vivir.
En la narración de Viviendo mi vida aparecen unas características generales claras: los recuerdos tienen una sucesión temporal; además, estos mismos recuerdos presentan una lógica de sentido: legitiman lo nuevo a partir de lo antiguo y viceversa, lo cual da cabida al cambio (por ejemplo, en el tema de la violencia, modifica opiniones y concluye que el fin no justifica los medios); en tercer lugar, aunque su concepción del tiempo es lineal, para ella no tiene la misma intensidad (por ello, hasta la página 245 hace referencia por tres veces a que los pocos meses vividos le parecen años); sucede también a veces que se da una interacción de la memoria individual y de la colectiva en la narración de los testimonios, y pareja a esta interacción hay una jerarquización, distinta en diversos momentos de las memorias que la componen; en quinto lugar, señalamos que emplea mecanismos de globalización (la figura del padre, «el atentado», sucesos de Chicago, la deportación, etc.).
Para terminar este apartado, ya solo unos últimos apuntes: la obra fue escrita con un material, aunque abundante, limitado, por todo lo que fue destruido en los azares de su vida. Deberemos tener en cuenta también los cambios sufridos en la memoria de la autora desde que sucedieron los hechos hasta que se narran, y la mayor o menor intensidad con que actuó el olvido.
Viviendo mi vida
La vida de Emma Goldman transcurre en tres grandes espacios geográficos: Estados Unidos, Rusia y Europa (con alguna incursión en Canadá). La descripción de su estancia en el primero es la que mayor número de páginas ocupa en el libro, y la que mayor interés tiene como aportación histórica, por los datos que nos suministra. Son tres ciclos perfectamente delimitados los que ha tomado la autora como estructura de su narración. El primero comienza en el año 1889, coincidiendo con su llegada a Nueva York, y termina en diciembre de 1919, fecha en que se embarca rumbo a Rusia; en este ciclo, y al hilo de los acontecimientos que vive, los recuerdos hacen retroceder la narración hasta los episodios de la infancia y adolescencia. El segundo ciclo comienza con el viaje y la llegada a la Rusia revolucionaria en enero de 1920, y termina con su salida a Europa en diciembre de 1921. El tercero abarca desde el año 1922, y termina en 1928, al comenzar a escribir sus memorias; en este ciclo describe su estancia en diversos países de Europa y en Canadá.
Estados Unidos
La sensibilidad y la inquietud social de Emma Goldman al poco tiempo de llegar a este país se ve afectada por unos acontecimientos que ella misma presenta como claves en su vida: el proceso y posterior asesinato por orden de las autoridades, el 11 de noviembre de 1887, de los anarquistas detenidos en Chicago bajo la falsa acusación de provocar disturbios en un mitin. La manera de contarnos las vivencias que tiene en torno a estos hechos es un baremo del grado de comunicación que consigue en el libro.
Los Sucesos de Chicago tuvieron repercusiones locales e internacionales significativas: sensibilización a la opinión pública estadounidense sobre los arbitrarios métodos represivos de las autoridades gubernamentales hacia el movimiento sindical; pusieron al descubierto las conexiones entre estas y el poder industrial; dieron pie a que numerosa gente joven se interesase por la lucha social libertaria surgiendo entonces una influyente generación de anarquistas; y su eco traspasó fronteras y mares, siendo tema de variadas publicaciones.[16]
Por lo demás, es bastante desconocida la actividad del movimiento anarquista en Estados Unidos, no obstante haber contado con figuras de renombre internacional como Voltairine de Cleyre (1866-1912), o Benjamín R. Tucker (1859-1936); de publicar, según todas las noticias, el primer periódico anarquista de la historia;[17] y de haber aportado a la lucha emancipadora hechos tan relevantes como los ya citados Sucesos de Chicago (1886-1887), que llevarán a la instauración de la jornada del 1° de Mayo, o el proceso y posterior asesinato de N. Sacco y B. Vanzetti. La vida de Emma Goldman es una página de esta historia. Para comprobarlo, basta echarle un vistazo al índice de nombres que se incluye en el final del libro.
Dentro de la abundante literatura en castellano de y sobre anarquismo que existe, no es mucha la dedicada a ilustrar la historia del movimiento libertario estadounidense durante los años que nos ocupan. Contamos con los capítulos correspondientes en lo publicado de la monumental obra de Max Nettlau Histoire de L’Anarchie, ya citada: de igual manera son útiles las aportaciones de Rudolf Rocker,[18] de Floreal Ocaña, aunque toca un aspecto muy concreto,[19] de Armando Sopelana[20] y de Vladimiro Muñoz;[21] podemos ojear el Informe que nos ofrece Pedro Esteve[22] sobre la Conferencia Anarquista Internacional de Chicago, e igualmente los aportados a los Congresos Internacionales de París[23] y Amsterdam. Tampoco son muy extensas las referencias que sobre esta época se hacen en obras generales, como la de George Woodcock[24] o la selección de Irving L. Horowitz,[25] por citar alguna.
Como es de suponer, lo publicado en inglés sobre la época es más numeroso, y queda fuera de mi propósito el enumerarlo. Existen buenas colecciones documentales, depositadas por lo general en Fundaciones y Universidades. Una de las más interesantes es la «Colección Labadie», producto de la donación del anarquista J. Labadie (1850-1930), que se encuentra en la Universidad de Michigan, y a la que contribuyó a engrosar de manera significativa la también anarquista Agnes Inglis (1870-1952), entusiasta colaboradora de Emma Goldman, durante los años que estuvo a su cargo (1924-1952).
Emma Goldman emigra a Estados Unidos en 1885, estableciéndose en Rochestear, cerca de Nueva York; en 1889, después de haber tenido una fracasada experiencia matrimonial, se va a Nueva York, donde entra en contacto con los círculos anarquistas judíos —ella lo es— y alemanes. A lo largo de treinta años tendrá a esta ciudad como sede principal de sus actividades. Desde allí realiza diez giras de propaganda nacionales,[26] cada una de las cuales puede durar meses, además de frecuentes salidas de duración más corta, y de viajar en tres ocasiones a Europa (1895-1896, 1900, 1907), en la primera de las cuales se gradúa de enfermera en Viena.
Su obra propagandística y cultural queda aunada en el proyecto editorial «Mother Earth» (Madre Tierra) 1906-1918, que publica una revista con el mismo nombre, edita abundantes libros, y es punto de colaboración y reunión de importantes figuras. En este sentido hay mucha similitud con otras realizaciones que se dan en nuestro país: «La Escuela Moderna», «La Revista Blanca», «Tierra y Libertad». «Estudios», y un largo etcétera, que sufren parecidas escaseces y persecuciones que la referida «Mother Earth».
Son en verdad cuantiosos los contactos que le proporcionó a E. Goldman su actividad. Sus páginas relatan notables luchas sindicales que se sucedieron a la industrialización norteamericana, y los métodos subsiguientes llevados a cabo contra ellas; reflejan las luchas sociales más significativas de aquellos años: emancipación sexual de las mujeres, libertad de expresión, antimilitarismo. En ellas se mueve desde su análisis de las raíces de los conflictos —es radical— y no desde acciones aisladas. Todas ellas le supusieron algún momento de cárcel, con todo lo que conlleva de valorar la libertad.
En la narración no hay treguas: apenas hay lugar para el descanso y para reponerse de todo el desgaste que acumula una campaña, pues de nuevo surge en el horizonte un asunto —social, familiar, afectivo— que hace volver a concentrar en él la atención. Cuando observamos esta especie de montaña rusa, cuando comprobamos las distancias que recorre y los medios de que dispone, cuando reparamos en la fragilidad de su cuerpo, entonces nos damos cuenta de la fuerza que poseía esta mujer.
Y esto es lo que subyace y une su relato: la pasión que lo invade todo. Emma vive desde dentro, y una vez que ha asumido como propio el ideal de sus «mártires», lo convierte en su punto de partida. Puede variar sus opiniones, puede variar su manera de valorar los acontecimientos, puede variar sus métodos de lucha, pero siempre será una mujer entregada.
También el texto se hace eco de los acontecimientos que supusieron consternación y disensiones en el movimiento anarquista americano: el atentado de Berkman contra Frick en 1892, el asesinato del presidente McKinley en 1901, el apoyo o rechazo al militarismo aliado en la Primera Guerra Mundial, y el apoyo o rechazo a los bolcheviques en la Revolución rusa. A su manera, E. Goldman participa activamente en las cuatro, aunque sean estas últimas las que cambien el rumbo de su vida.
La campaña contra el reclutamiento voluntario para participar en la Primera Guerra Mundial, que provoca las iras del gobierno y de la población norteamericana, lleva a su detención y condena en 1917. En estas fechas y por los mismos motivos, es masacrada la izquierda radical en Estados Unidos y silenciada en destinos como la cárcel, la deportación o la muerte. Desde febrero de 1918 a fines de septiembre de 1919 está en la cárcel y en diciembre del mismo año es embarcada hacia Rusia. Allí, en dos intensos años, va a tener que rehacer su mundo conceptual.
Rusia
En Octubre de 1917, los acontecimientos que ocurren en Rusia conmocionan al mundo. El espíritu revolucionario ruso estalla en una explosión que derroca el gobierno establecido y pretende dar el poder al pueblo. Dentro de los grupos que han estado alimentando durante años este espíritu, y que se han significado durante los hechos, hay uno que se va imponiendo poco a poco: los bolcheviques; los cuales lograran que su principal líder, Lenin, se instale en la cúpula del poder.
Las noticias que llegan al exterior son confusas y mediatizadas. Emma Goldman defiende a los bolcheviques en América, incluso con la publicación de un folleto,[27] ya que entiende que los ataques que sufren desde el capitalismo occidental y desde los residuos zaristas internos son lo suficientemente grandes como para justificar esta defensa.
Pero al llegar a Rusia esta predisposición va a ir cambiando al encontrarse continuamente con hechos que no comprende como fruto de la Revolución, «gente encarcelada y ejecutada por sus ideas, viejos y jóvenes retenidos como rehenes, toda protesta silenciada, la iniquidad y el favoritismo en alza (comida y vivienda para gente del Partido), los mejores valores humanos traicionados», control de la Checa, burocracia, militarización del trabajo con la asignación de un puesto lijo en la fábrica y la supresión de la organización colectiva.
Y al final, en marzo de 1921, la masacre de Kronstadt[28] por el ejército rojo, y a continuación la persecución masiva de anarquistas. Su concepto de revolución ha sido echado por la borda: también aquí la gente dirigente —a la que conoce— utiliza el poder para su provecho y, además, la capacidad revolucionaria de las masas es limitada cuando no va acompañada de una preparación adecuada. Como ya antes había concluido, el fin no justifica los medios.
Sintiéndose una autómata, atada de pies y manos, sin voluntad propia, decide dejar su «madre patria». A fines de 1921 viaja a Riga (Letonia) donde es detenida y encarcelada, pues de ahora en adelante el destino le reserva una nueva ironía: los gobiernos la persiguen por haber estado en Rusia, y los comunistas por haber renegado de «la Revolución».
Europa y Canadá
Entre 1922 y 1928 acontece la última etapa de la autobiografía. En ella es donde más de manifiesto se pone el desarraigo —A woman without a country— y donde más teme no poder sustentarse por sí misma. A ello se une el comienzo de los achaques de la vejez, el que van desapareciendo los seres queridos, y el que la libertad tan ansiada está lejos de vislumbrarse en la sociedad.
Suecia, Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra y Canadá. Dedica su tiempo a escribir sobre sus experiencias en Rusia,[29] a formar Comités de ayuda a los presos políticos rusos, y a dar conferencias y cursos con el fin de recaudar fondos para dichos Comités y como medio de sustento.
A partir de 1931,[30] fecha en que termina de escribir estas memorias en su retiro del mediodía francés, «Bon Esprit», Emma Goldman sigue viajando en giras de propaganda (Inglaterra, Holanda, Canadá, Estados Unidos, España) y sigue escribiendo aunque, para su desesperación, en bastantes ocasiones no llegue a ganar para cubrir sus necesidades más elementales y tenga que recibir ayuda que familiares y amistades le ofrecen; su hermano, el doctor Morris Goldman, es quien con más asiduidad se presta a hacerlo.
Desde esta situación saca fuerzas de y contra la adversidad, la mayor de las cuales es la desaparición voluntaria de su entrañable «Sasha», que decide quitarse la vida, agobiado por los dolores, en 1936. Entre diciembre de 1933 y mayo de 1935 está en Canadá y Estados Unidos, en donde llega a intimar con un joven, que será el postrer amor de su vida. El fracaso de su gira propagandística (la coordinaba una agencia que puso las entradas a un precio muy alto), y la precaria salud de Berkman le hicieron volver a Europa. Aquí, después de haber sufrido la muerte de su compañero del alma, y de ver agudizarse los achaques de su cuerpo, tuvo una nueva pasión: la Revolución libertaria española.
Con ella desplegó de nuevo su actividad: por tres veces visitó el país (17 de septiembre-fines de diciembre de 1936, 16 de septiembre-diciembre de 1937, mediados de septiembre-31 de octubre de 1938) comprobando entusiasmada los logros de las colectivizaciones y de la educación, al tiempo que advertía de las contradicciones que suponía la participación política, y que alertaba de la insaciable acaparación del poder del Partido Comunista.
Asume la representación en Londres de la Oficina de Propaganda CNT-FAI, a pesar de que Inglaterra había sido durante su vida su «bestia negra». En la correspondencia desplegada durante esta época, parte de la cual se conserva en la Fundación «Anselmo Lorenzo», habla de las actividades que realiza, de los actos que organiza y de las dificultades que encuentra.
En abril de 1939 viaja a Canadá con el fin de recaudar fondos para ayudar a los exiliados españoles, y lo hace como representante de Solidaridad Internacional Antifascista, SIA, en un ambiente en el que cada día era más difícil que sus mensajes fueran escuchados y correspondidos. Allí emite una carta abierta To comrades and friends on the North American continent,[31] fechada en Toronto el 27 de junio de 1939, con motivo de su 70 cumpleaños, en la que dice: «15 de agosto de 1939, hará exactamente medio siglo desde que ingresé en nuestras filas y emprendí la batalla por el anarquismo. Lejos de lamentar este paso, puedo decir francamente que estoy más convencida que en agosto de 1889 de la lógica y justicia de nuestro ideal».
El 14 de mayo de 1940 fallece en Toronto, y tres días después es enterrada en el cementerio de Waldheim, Chicago, junto a los anarquistas asesinados en 1887, y a los cuales ella había admirado. Por consentimiento a la voluntad de Emma Goldman.
Saludo final
La «Colección Biografías y Memorias» comienza con la publicación de Viviendo mi vida, de Emma Goldman.
Hacía tiempo que se sucedían los proyectos para publicar en castellano esta obra; el último estaba en manos de la editorial libertaria «Madre Tierra» —las conexiones de este nombre con Emma Goldman se lo hacían deseable—. Una serie de felices circunstancias ha hecho que podamos publicarlo en la Fundación de Estudios Libertarios «Anselmo Lorenzo».
La circunstancia primordial ha sido poder contar con los medios económicos, y ello ha sucedido al recibir la donación de los bienes legados por el compañero Jualián Alcoles, del Sindicato CNT de Jubilados de Madrid. También la fortuna nos ha acompañado al tener de traductora a Antonia, una extremeña cosmopolita, que ha cubierto su tarea con especial dedicación, contrastando datos, introduciendo notas, aquilatando expresiones y precisando términos, hasta que nos ha dejado un texto vivo, fiel reflejo de lo traducido y ha convertido en fluido lo que podía haber sido un lenguaje inflamado y repetitivo.
Cierro este saludo con los nombres de quienes han colaborado de una u otra forma: José María Salguero «Cani» ha aportado sus conocimientos filológicos en la corrección del texto; de igual modo ha hecho Manuel Carlos García. Federico Arcos ha enviado material gráfico, y Sara Berenguer ha cedido el retrato que Jesús Guillén hizo a punta fina de la autora.
Ignacio Soriano.
En agradecimiento
Recibí sugerencias para que escribiera mis memorias cuando apenas había empezado a vivir, y seguí recibiéndolas a lo largo de los años. Pero nunca les presté atención. Estaba viviendo mi vida intensamente, ¿qué necesidad tenía de escribir sobre ello? Otra razón para mi negativa era que tenía la convicción de que se debería escribir sobre la propia vida cuando se hubiera dejado de estar en el torrente de la misma. «Cuando haya alcanzado una edad filosófica —solía decirle a mis amigos—, y sea capaz de mirar las tragedias y comedias de la vida de forma impersonal y objetiva —en particular mi propia vida— es probable que escriba una autobiografía que merezca la pena». Sintiéndome todavía adolescentemente joven a pesar del transcurrir de los años, no me consideraba capaz para emprender esa tarea. Además, siempre me faltó el ocio que requiere la escritura concentrada.
Mi inactividad forzosa en Europa me dejó tiempo suficiente para leer mucho, incluyendo biografías y autobiografías. Descubrí, para sorpresa mía, que la vejez, lejos de estar llena de sabiduría y madurez, lo estaba de senilidad, estrechez de miras y rencor mezquino. No me arriesgaría a caer en esa calamidad, y empecé a pensar seriamente en escribir mis memorias.
La principal dificultad con la que me enfrentaba era la falta de datos históricos para mi trabajo. Casi todos los libros, correspondencia y material similar que había acumulado durante los treinta y cinco años que viví en los Estados Unidos, fueron confiscados por el Departamento de Justicia y nunca me fueron devueltos. Me faltaba incluso mi colección personal de la revista Mother Earth, que había publicado durante doce años. Era un problema para el que no encontraba solución. Siendo como soy, escéptica, había pasado por alto el mágico poder de la amistad, que tantas montañas había movido en mi vida. Mis fieles amigos Leonard D. Abbott, Agnes Inglis, W.S. Van Valkenburgh y otros, pronto hicieron que me avergonzara de mis dudas. Agnes, la fundadora de la Biblioteca Labadie de Detroit, que contiene la más rica colección de material radical y revolucionario de América, vino en mi ayuda con su habitual disposición. Leonard hizo su parte, y Van dedicó todo su tiempo libre a trabajos de investigación.
En la cuestión de los datos sobre Europa, sabía que podía dirigirme a los dos mejores historiadores de nuestras filas: Max Nettlau y Rudolf Rocker. Ya no necesitaba preocuparme más teniendo a mi lado a tal grupo de colaboradores.
Sin embargo, aún no estaba tranquila. Necesitaba algo que me ayudara a recrear el ambiente de mi vida personal: los acontecimientos, grandes y pequeños, que me habían sacudido emocionalmente. Un antiguo vicio mío vino en mi ayuda: verdaderas montañas de cartas que había escrito. A menudo me había reñido mi amigo Sasha, conocido como Alexander Berkman, y mis otros amigos, por mi inclinación a extenderme en mis cartas. En vez de una recompensa obtenida virtuosamente, fue mi iniquidad la que me proporcionó lo que más necesitaba: la atmósfera verdadera de los días pasados. Ben Reitman. Ben Capes, Jacob Margolis, Agnes Inglis, Harry Weinberger, Van, mi romántico admirador Leon Bass y montones de otros amigos respondieron prontamente a mi petición de que me enviaran mis cartas. Mi sobrina, Stella Ballantine, había guardado todo lo que le había escrito durante mi encarcelamiento en el penal de Missouri. Ella, así como mi querida amiga M. Eleanor Fitzgerald, habían conservado también mi correspondencia rusa. En resumen, pronto estuve en posesión de más de un millar de especímenes de mis efusiones epistolares. Confieso que fue doloroso leer la mayoría de ellas, porque nunca se da uno a conocer tanto como en la correspondencia íntima. Pero, para mi propósito, eran del mayor valor.
Así pertrechada, me puse en camino hacia Saint-Tropez, un pintoresco pueblo de pescadores del sur de Francia, en compañía de Emily Holmes Coleman, que iba a hacer de mi secretaria. Demi, como se la llamaba familiarmente, era un duende alocado con un temperamento volcánico. Pero era también la más tierna de las criaturas, sin ninguna clase de astucias ni rencor. Ella era esencialmente la poeta, enormemente imaginativa y sensible. Mi mundo de ideas era extraño para ella, aunque era de forma natural rebelde y anarquista. Chocábamos furiosamente, a menudo hasta el punto de desear vernos mutuamente en las aguas de la bahía de Saint-Tropez. Pero eso no era nada comparado con su encanto, su profundo interés por mi trabajo y su fino entendimiento para con mis conflictos internos.
Nunca me fue fácil escribir, y el trabajo que tenía entre manos no era meramente escribir. Significó revivir mi pasado largo tiempo olvidado, la resurrección de recuerdos que no deseaba desenterrar de las profundidades de mi consciencia. Significó dudas sobre mi habilidad creadora, depresión y desánimo. A lo largo de todo ese periodo, Demi me ayudó valientemente y su fe y su ánimo me confortaron e inspiraron en mi primer año de esfuerzos.
En conjunto, fui muy afortunada por el número de devotos amigos que se esforzaron por suavizar el camino de Viviendo mi vida. La primera aportación al fondo que me librara de la inseguridad material procedió de Peggy Guggenheim. Otros amigos y compañeros siguieron su ejemplo, dando sin escatimar a pesar de sus limitados medios económicos. Miriam Lerner, una joven amiga americana, se ofreció para sustituir a Demi cuando esta tuvo que partir hacia Inglaterra. Dorothy Marsh, Betty Markow y Emmy Eckstein pasaron a máquina parte del manuscrito, por amor al arte. Arthur Leonard Ross, el mejor y más generoso de los hombres, me dio sus incansables esfuerzos como representante legal y consejero. ¿Cómo podría recompensarse tal amistad?
¿Y Sasha? Muchas dudas me asaltaron cuando empezamos la revisión del manuscrito. Temía que se resintiera al verse descrito a través de mis ojos. ¿Sería suficientemente indiferente —me preguntaba—, suficientemente objetivo para la tarea? Lo fue de forma notable para una persona que era, en tan gran medida, una parte de mi historia. Durante dieciocho meses Sasha trabajó a mi lado como en los viejos tiempos. Crítico, por supuesto, pero siempre del mejor ánimo. También fue Sasha el que sugirió el título.
Mi vida, como la he vivido, debe todo a aquellos que llegaron a ella, estuvieron mucho o poco y partieron. Su amor, así como su odio, han hecho que mi vida mereciera la pena.
Viviendo mi vida es mi tributo y mi gratitud a todos ellos.
EMMA GOLDMAN
Saint-Tropez, Francia
Enero 1931
Capítulo I
Era el 15 de agosto de 1889, el día de mi llegada a la ciudad de Nueva York. Tenía veinte años. Todo lo que me había sucedido hasta entonces quedaba ahora atrás, desechado como un vestido viejo. Tenía delante de mí un nuevo mundo, extraño y aterrador. Pero tenía juventud, buena salud y un ideal apasionado. Lo que quiera que lo nuevo me tenía reservado, estaba decidida a afrontarlo resueltamente.
¡Qué bien me acuerdo de aquel día! Era domingo. El tren de West Shore, el más barato, el único que podía permitirme, me había traído de Rochester, Nueva York, y había llegado a Weehawken a las ocho en punto de la mañana, desde aquí cogí el transbordador hasta la ciudad de Nueva York. Yo no tenía allí ningún amigo, pero llevaba conmigo tres direcciones: una de una tía mía; otra de un estudiante de medicina que había conocido el año anterior en New Haven, mientras trabajaba en la fábrica de corsés; y la otra de Freiheit, un periódico anarquista alemán publicado por Johann Most.
Todas mis posesiones consistían en cinco dólares y un pequeño bolso de mano. Mi máquina de coser, que debía ayudarme a ser independiente, la había facturado como equipaje. Comencé a caminar sin saber la distancia que había desde la calle 42 Oeste al Bowery, donde vivía mi tía, e ignorante del calor enervante de un día de agosto en Nueva York. ¡Qué confusa e interminable puede parecer una gran ciudad al recién llegado! ¡Qué fría y hostil!
Después de recibir muchas indicaciones correctas e incorrectas, y de hacer frecuentes paradas en intersecciones desconcertantes, llegué en tres horas a la galería fotográfica de mis tíos. Cansada y acalorada, no me di cuenta, en un principio, de la consternación de mis parientes ante mi inesperada llegada. Me pidieron que me sintiera como en casa, me dieron de desayunar, y luego me bombardearon a preguntas. ¿Por qué había venido a Nueva York? ¿Había roto definitivamente con mi marido? ¿Tenía dinero? ¿Qué pensaba hacer? Me dijeron que podría, por supuesto, quedarme con ellos. «¿A qué otro sitio podrías ir, una joven sola en Nueva York?» Desde luego, tendría que buscar trabajo inmediatamente. Los negocios iban mal y el coste de la vida era alto.
Oí todo esto en un estupor. Estaba demasiado cansada por haber viajado toda la noche sin dormir, por el largo paseo y por el calor del sol que estaba ya cayendo a plomo. Las voces de mis parientes sonaban distantes, como un zumbido de moscas, produciéndome somnolencia. Me sobrepuse con un esfuerzo. Les aseguré que no había venido a molestarles, que un amigo que vivía en la calle Henry me estaba esperando y me daría alojamiento. Solo deseaba una cosa: salir de allí, alejarme de aquel parloteo, de aquellas voces espeluznantes. Dejé mi bolso y salí.
El amigo que había inventado para poder escapar de «la hospitalidad» de mis parientes era tan solo un conocido, un joven anarquista llamado A. Solotaroff, al que había escuchado una vez en una conferencia en New Haven. Traté de encontrarle. Después de una larga búsqueda, di con la casa, pero el inquilino se había marchado. El portero, al principio muy brusco, debió de notar mi preocupación y me dijo que buscaría la dirección que la familia había dejado cuando se mudó. Volvió pronto con el nombre de la calle, pero no tenía el número. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo encontrar a Solotaroff en la gran ciudad? Decidí ir de casa en casa, primero las de una acera y luego las de la otra. Subí y bajé pesadamente seis tramos de escalera cada vez. Sentía punzadas en la cabeza y tenía los pies doloridos. El opresivo día estaba llegando a su fin. Cuando estaba a punto de abandonar la búsqueda, di con él en la calle Montgomery, en el quinto piso de una casa de vecindad plagada de gente.
Había transcurrido un año desde nuestro primer encuentro, pero Solotaroff no me había olvidado. Me saludó cálida y cordialmente, como un viejo amigo. Me dijo que compartía un pequeño apartamento con sus padres y su hermano pequeño, pero que podía quedarme en su habitación; él se quedaría con un compañero de estudios unas cuantas noches. Me aseguró que no tendría dificultad en encontrar un sitio; de hecho, él conocía a dos hermanas que vivían con su padre en un piso de dos habitaciones y estaban buscando a otra chica para compartirlo. Después de que mi nuevo amigo me hubiera servido té y un pastel judío delicioso que había hecho su madre, me habló de las distintas personas que podría conocer, de las actividades de los anarquistas yiddish y otras cuestiones interesantes. Le estaba agradecida a mi anfitrión, mucho más por su amistoso interés y confianza que por el té y el pastel. Me olvidé de la amargura que me había embargado después de la cruel recepción que me dieron los de mi propia sangre. Nueva York ya no era el monstruo que me había parecido en las horas interminables de mi dolorosa marcha por el Bowery.
Más tarde, Solotaroff me llevó al café de Sachs, en la calle Suffolk. Según me informó, era el lugar de reunión de los radicales, socialistas y anarquistas, así como de los jóvenes escritores y poetas yiddish del East Side. «Todo el mundo se reúne allí —señaló—. Las hermanas Minkin, sin duda, también estarán».
Para alguien que, como yo, acababa de llegar de la monotonía de una ciudad provinciana como Rochester y que tenía los nervios de punta después de toda una noche de viaje en un coche mal ventilado, el ruido y el tumulto del café de Sachs no eran en verdad muy relajantes. El lugar consistía en dos habitaciones y estaba abarrotado. Todo el mundo hablaba, gesticulaba y discutía, en yiddish y en ruso, compitiendo unos con otros. Casi me sentí abatida en esta extraña mezcolanza humana. Mi acompañante descubrió a dos chicas sentadas a una mesa. Me las presentó como Anna y Helen Minkin.
Eran dos trabajadoras ruso-judías. Anna, la mayor, era más o menos de mi edad; Helen quizá tuviera dieciocho años. Pronto llegamos a un acuerdo sobre lo de irme a vivir con ellas y así terminaron mi ansiedad e incertidumbre. Tenía un lecho, había encontrado amigos. La algarabía del café de Sachs ya no importaba. Empecé a respirar más libremente, a sentirme menos una extraña.
Mientras los cuatro cenábamos y Solotaroff me señalaba a la diferente gente que se encontraba en el café, oí de repente una voz estentórea que gritaba: «¡Filete extra-grande! ¡Taza de café extra!» Mi propio capital era tan pequeño, y la necesidad de economizar tan grande, que me quedé perpleja por tal extravagancia. Además, Solotaroff me había dicho que los clientes de Sachs eran solo trabajadores, escritores y estudiantes pobres. Me preguntaba quién podía ser ese osado y cómo es que podía permitirse tanta comida. «¿Quién es ese glotón?», pregunté. Solotaroff rió a carcajadas. «Es Alexander Berkman. Puede comer por tres, raramente tiene suficiente dinero para tanta comida. Cuando lo tiene, se come todas las provisiones de Sachs. Te lo presentaré».
Habíamos terminado de comer y varias personas se acercaron a la mesa para hablar con Solotaroff. El hombre del filete extra-grande estaba todavía atareado, parecía que tenía hambre de varias semanas. Cuando estábamos a punto de marchamos, se nos acercó y Solotaroff me lo presentó. No era más que un niño, apenas tendría dieciocho años, pero con el cuello y el pecho de un gigante. Su mandíbula era fuerte y sus gruesos labios la hacían más pronunciada. Su cara era casi seria, a no ser por su frente despejada y sus ojos inteligentes. Un joven decidido, pensé. Al rato, Berkman, me dijo: «Johann Most habla esta noche. ¿Quieres venir a escucharle?»
¡Qué extraordinario, pensé, que mi primer día en Nueva York tuviera la oportunidad de ver con mis propios ojos al hombre apasionado que la prensa de Rochester solía describir como la personificación del diablo, un criminal, un demonio sediento de sangre! Yo había planeado visitar a Most en la redacción de su periódico algún tiempo después, pero que la oportunidad se presentase de esta forma inesperada me hizo sentir que algo maravilloso estaba a punto de suceder, algo que decidiría todo el curso de mi vida.
De camino a la sala, estaba demasiado absorta en mis propios pensamientos para oír la conversación que traían Berkman y las hermanas Minkin. De repente, tropecé. Habría caído si Berkman no me hubiera sujetado, agarrándome del brazo. «Te he salvado la vida», dijo bromeando. «Espero que yo pueda salvar la tuya algún día», respondí rápidamente.
El lugar de reunión era una pequeña sala que se encontraba detrás de un bar, el cual había que atravesar para llegar hasta la misma. Estaba lleno de alemanes bebiendo, fumando y hablando. Pronto apareció Johann Most. Mi primera impresión fue de repulsión. Era de mediana estatura, tenía la cabeza grande coronada de pelo gris enmarañado, pero su cara estaba deformada por una aparente dislocación de la mandíbula izquierda. Solo sus ojos eran tranquilizadores; eran azules y compasivos.
Su discurso era una denuncia incisiva de las condiciones de vida en América, una sátira mordaz de la injusticia y brutalidad de los poderes dominantes, una diatriba apasionada contra los responsables de la tragedia de Haymarket y la ejecución de los anarquistas de Chicago en noviembre de 1.887. Habló de forma elocuente y descriptiva. Como por arte de magia, su deformidad y su falta de distinción física desaparecieron. Pareció transformarse en un poder primitivo que irradiaba amor y odio, fuerza e inspiración. La fluidez de su discurso, la música de su voz y su brillante genio, todo se combinaba para producir un efecto casi abrumador. Me conmovió hasta lo más profundo.
Atrapada en medio de la multitud que se movía hacia la tribuna, me encontré delante de Most. Berkman estaba junto a mí y me presentó, pero yo estaba muda de excitación y nerviosismo, rebosante del tumulto de emociones que el discurso de Most había provocado en mí.
Esa noche no pude dormir. Viví de nuevo los acontecimientos de 1887. Habían pasado veintiún meses desde el Viernes Negro del once de noviembre, cuando los hombres de Chicago sufrieron martirio; sin embargo, cada detalle se presentaba claramente ante mí y me afectaba como si hubiera ocurrido ayer. Mi hermana Helena y yo nos habíamos interesado por el destino de aquellos hombres mientras duró el juicio. Los reportajes de los periódicos de Rochester nos irritaron, confundieron y preocuparon por su evidente prejuicio. La violencia de la prensa, la dura denuncia de los acusados y los ataques hacia todos los extranjeros, volvieron nuestra compasión hacia las víctimas de Haymarket.
Supimos de la existencia en Rochester de un grupo socialista alemán que se reunía los domingos en el Germania Hall. Empezamos a asistir a las reuniones; mi hermana mayor, Helena, solo en algunas ocasiones; y yo, regularmente. Las reuniones eran generalmente poco interesantes, pero ofrecían un escape a la monotonía gris de mi existencia en Rochester. Allí uno podía oír, al menos, algo diferente de las interminables conversaciones sobre dinero y negocios, y podía conocer a gente de carácter e ideas.
Un domingo estaba programada una conferencia de una famosa oradora socialista de Nueva York. Johanna Greie, sobre el caso que se estaba juzgando en ese momento en Chicago. En el día señalado fui la primera en llegar al salón. El enorme lugar se llenó de arriba abajo de hombres y mujeres anhelantes, mientras que la policía se alineaba a lo largo de las paredes. Nunca había estado en un mitin tan grande. En San Petersburgo había visto a los gendarmes dispersar pequeñas reuniones de estudiantes. Pero que, en el país que garantizaba la libertad de expresión, policías armados con largas porras, invadieran una asamblea pacífica, me llenaba de consternación e indignación.
Enseguida el presidente anunció a la oradora. Era una mujer de unos treinta años, pálida y de aspecto ascético, con grandes ojos luminosos. Habló con gran seriedad, con una voz vibrante de intensidad. Su estilo me cautivó. Me olvidé de la policía, de la audiencia, y de todo lo que me rodeaba. Solo era consciente de la frágil mujer de negro que clamaba contra las fuerzas que estaban a punto de destruir ocho vidas humanas.
Todo el discurso trataba de los conmovedores acontecimientos de Chicago. Empezó relatando los antecedentes históricos del caso. Habló de las huelgas que se produjeron en todo el país en 1886 en demanda de la jornada de ocho horas. El centro del movimiento fue Chicago y allí la lucha entre los trabajadores y sus jefes se volvió intensa y dura. Una reunión de los trabajadores en huelga de la McCormick Harvester Company de aquella ciudad fue atacada por la policía; hombres y mujeres fueron golpeados y varias personas murieron. Para protestar contra aquella atrocidad, se convocó un mitin multitudinario en la plaza de Haymarket para el 4 de mayo. Tomaron la palabra Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer y otros, y fue tranquila y pacifica. Esto fue testimoniado por Carter Harrison, alcalde de Chicago, que había asistido al mitin para ver qué es lo que estaba pasando. El alcalde se marchó, satisfecho de que todo iba bien, e informó al capitán del distrito sobre este punto. El cielo se estaba nublando, empezó a caer una lluvia fina, y la gente comenzó a dispersarse, solo unos pocos se quedaron mientras uno de los últimos oradores se dirigía a la audiencia. Entonces, el capitán Ward, acompañado de una numerosa fuerza policial apareció repentinamente en la plaza. Ordenó a la gente que se dispersara en el acto. «Esto es una asamblea pacífica», respondió el presidente, después de lo cual la policía cargó contra la gente, golpeándolos sin piedad. Entonces algo resplandeció en el aire y explotó, matando a un numero de oficiales de policía e hiriendo a muchos otros. Nunca se supo quién fue el verdadero culpable, y aparentemente las autoridades se esforzaron poco en descubrirle. Por el contrario, se emitieron inmediatamente órdenes de arresto contra todos los oradores del mitin de Haymarket y otros anarquistas destacados. Toda la prensa y la burguesía de Chicago y del país entero, empezaron a clamar por la sangre de los prisioneros. La policía dirigió una verdadera campaña de terror, apoyada moral y financieramente por la Cítizens’ Association, para promover su plan criminal de deshacerse de los anarquistas. La opinión pública estaba tan excitada por las historias atroces que hacía circular la prensa en contra de los líderes de la huelga, que un juicio justo se hizo imposible. De hecho, el juicio resultó ser la peor maquinación de la historia de los Estados Unidos. El jurado fue seleccionado para que declarara culpables a los acusados; el fiscal del distrito anunció ante la audiencia pública que no solo los arrestados eran los acusados, sino que también «la anarquía estaba en juicio» y que debía ser exterminada. El juez censuró repetidamente a los prisioneros desde el estrado, influyendo al jurado en su contra. Los testigos fueron aterrorizados o sobornados, con el resultado de que ocho hombres, inocentes del delito del que se les acusaba, y de ninguna manera en relación con él, fueron declarados culpables. El estado en que se encontraba la opinión pública y el prejuicio general contra los anarquistas, unidos a la enconada oposición de los empresarios al movimiento por la jornada de ocho horas, constituyeron la atmósfera que favoreció el asesinato judicial de los anarquistas de Chicago. Cinco de ellos —Albert Parsons, August Spies, Louis Lingg, Adolph Fischer y George Engel— fueron sentenciados a morir en la horca; Michael Schwab y Samuel Fielden fueron condenados a cadena perpetua; Neebe recibió una sentencia de quince años. La sangre inocente de los mártires de Haymarket clamaba venganza.
Al final del discurso de Greie supe lo que ya había imaginado: los hombres de Chicago eran inocentes. Iban a morir por su ideal. ¿Pero cuál era su ideal? Johanna Greie había hablado de Parsons. Spies, Lingg y los otros como socialistas, pero yo ignoraba el verdadero significado del socialismo. Lo que había oído de los oradores locales me había parecido insípido y mecanicista. Por otra parte, los periódicos llamaban a estos hombres anarquistas, lanzadores de bombas. ¿Qué era el anarquismo? Todo era muy intrigante, pero no tenía tiempo para mayores contemplaciones. La gente estaba ya saliendo y me levanté para marcharme. Greie, el presidente y un grupo de amigos estaban todavía en la tribuna. Según me giraba hacia ellos, vi a Greie que se dirigía hacia mí. Me sobresalté, el corazón me latía violentamente y parecía que tenía los pies de plomo. Cuando me acerqué a ella, me cogió la mano y me dijo: «Nunca vi un rostro que reflejara tal tumulto de emociones. Debe de estar sintiendo la inminente tragedia intensamente. ¿Conoce a los hombres?» Con voz temblorosa le respondí: «Desafortunadamente no, pero siento lo sucedido con cada fibra de mi ser y, cuando la oí hablar, me pareció como si los conociera». Me puso la mano sobre el hombro. «Tengo la impresión de que los conocerá mejor según aprenda su ideal, y de que hará suya su causa».
Fui hasta casa como en un sueño. Mi hermana Helena ya estaba dormida, pero yo tenía que compartir mi experiencia con ella. La desperté y le conté toda la historia, citando el discurso casi literalmente. Debí de estar muy dramática, porque Helena exclamó: «Pronto oiré decir que tú también eres una anarquista peligrosa».
Unas semanas más tarde tuve ocasión de visitar a una familia alemana que conocía. Los encontré muy agitados. Alguien de Nueva York les había enviado un periódico alemán, Die Freiheit, editado por Johann Most. Trataba de los sucesos de Chicago. El estilo casi me dejó sin aliento, era tan diferente de lo que había oído en los mítines socialistas, incluso del discurso de Johanna Greie. Parecía un volcán despidiendo llamaradas de burla, desprecio y desafío: alentaba un odio profundo hacia los poderes que estaban preparando el crimen de Chicago. Empecé a leer Die Freiheit regularmente. Mandé que me enviaran todos los libros anunciados en el periódico y devoré todo lo que caía en mis manos sobre anarquismo, todo lo publicado sobre aquellos hombres, sus vidas, su trabajo. Leí sobre su postura heroica durante el juicio y su maravillosa defensa. Sentí que un mundo nuevo se abría ante mí.
Aquello que todo el mundo temía, pero que esperaban que no sucediera, ocurrió. Ediciones extra de los periódicos de Rochester traían la noticia: «¡Los anarquistas de Chicago habían sido colgados!»
Estábamos destrozadas, Helena y yo. Mi hermana estaba completamente trastornada; no dejaba de retorcerse las manos y llorar en silencio. Yo estaba como pasmada, paralizada, no podía ni llorar. Por la tarde fuimos a casa de mi padre. Todo el mundo estaba hablando sobre los sucesos de Chicago. Yo estaba totalmente abstraída en lo que sentía como una pérdida personal, cuando oí a una mujer reír groseramente. Con su voz chillona dijo con desprecio: «¿Qué es todo este lamento? Los hombres eran asesinos. Se merecían que los colgaran». De un salto me agarré al cuello de la mujer. Nos separaron. Alguien dijo: «Esta muchacha se ha vuelto loca». Conseguí soltarme, agarré una jarra de agua de la mesa y se la tiré a la cara con todas mis fuerzas. «¡Fuera, fuera —grité—, o la mato!» La mujer, aterrorizada, fue hacia la puerta y cayó al suelo en un ataque de histeria. A mí me llevaron a la cama y dormí profundamente. Al día siguiente me desperté como de una larga enfermedad, pero liberada del entumecimiento y la depresión de aquellas semanas de espera angustiosa y que habían tenido tan terrible final. Tuve la clara sensación de que algo nuevo y maravilloso había nacido dentro de mí. Un gran ideal, una fe ardiente, una determinación a dedicarme a la memoria de mis compañeros martirizados, a hacer mía su causa, a hacer que el mundo conociera sus vidas llenas de belleza y sus muertes heroicas. Johanna Greie fue más profética de lo que quizás ella misma había imaginado.
Estaba decidida, iría a Nueva York a ver a Johann Most. Él me ayudaría a prepararme para mi nueva tarea. Pero mi marido, mis padres... ¿cómo se tomarían mi decisión?
Solo llevaba casada diez meses, no era una unión feliz. Me di cuenta, casi desde el principio, de que mi marido y yo éramos completamente diferentes, no teníamos nada en común, ni siquiera armonizábamos sexualmente. Esta empresa, como casi todo lo que había sucedido desde que llegué a América, resultó de lo más decepcionante. América, «la tierra de los hombres libres y el hogar de los valientes»... ¡qué farsa me parecía ahora! Sin embargo, ¡cómo había luchado para que mi padre me dejara venir con Helena! Al final gané, y a últimos de diciembre de 1885. Helena y yo dejamos San Petersburgo y nos dirigimos a Hamburgo, donde embarcamos en el vapor Elbe hacia la Tierra Prometida.
Otra hermana nos había precedido unos años antes, se había casado y estaba viviendo en Rochester. Repelidas veces había escrito a Helena para que se fuera a vivir con ella, se encontraba sola. Por fin. Helena decidió partir. Pero yo no podía soportar, ni pensar, siquiera, en separarme de alguien que significaba para mi más incluso que mi madre. Helena odiaba también la idea de dejarme. Conocía bien las desavenencias que existían entre mi padre y yo. Se ofreció a pagarme el billete, pero mi padre no consentía. Lloré, supliqué, rogué y, finalmente, amenacé con tirarme al Neva, tras lo cual, cedió. Con veinticinco rublos en el bolsillo —todo lo que el viejo consintió en darme— me marché sin mirar atrás. Desde mis primeros recuerdos, nuestro hogar me resultaba sofocante, la presencia de mi padre aterradora. Mi madre, si bien menos violenta con los niños, nunca mostró mucho afecto por nosotros. Fue siempre Helena la que me dio amor, la que llenó mi infancia de la única alegría que hubo en ella. Continuamente asumía la culpa en lugar del resto de nosotros. Muchos golpes destinados a mí y a mi hermano fueron a parar a Helena. Ahora estábamos completamente unidas, nadie nos separaría.
Viajamos en tercera clase, donde los pasajeros eran tratados como ganado. Mi primer contacto con el mar fue aterrador y fascinante. La libertad de encontrarme lejos de casa, la belleza y el prodigio de su grandeza sin límites y su talante variable, la anticipación por lo que me ofrecería la nueva tierra, todo estimulaba mi imaginación y me hacía estremecer.
Recuerdo vivamente el último día de viaje. Todo el mundo estaba en cubierta; Helena y yo estábamos de pie, pegadas la una a la otra, extasiadas ante la vista del puerto y la Estatua de la Libertad emergiendo entre la niebla. ¡Ah, allí estaba ella, el símbolo de la esperanza, la libertad, las oportunidades! Mantenía en alto su antorcha para alumbrar el camino hacia el país libre, el refugio de los oprimidos del mundo. Nosotros también. Helena y yo, encontraríamos un sitio en el generoso corazón de América. Teníamos los ojos llenos de lágrimas y el alma llena de júbilo.
Roncas voces nos sacaron de nuestro ensueño. Nos encontramos rodeadas de gente que gesticulaba —hombres airados, mujeres histéricas, niños chillones—. Los guardias nos empujaban rudamente de acá para allá, nos gritaban que estuviéramos listos para ser transferidos a Castle Garden, la aduana de los inmigrantes.
Las escenas en Castle Garden fueron espantosas, el ambiente estaba cargado de antagonismo y severidad. Por ningún lado se veía la cara de un oficial compasivo; nada que atendiera a la comodidad de los recién llegados, las mujeres embarazadas y los niños. El primer día en suelo americano resultó ser un duro golpe. Solo teníamos un deseo, escapar de ese lugar horroroso. Habíamos oído que Rochester era la «ciudad de las flores» de Nueva York, pero llegamos en una mañana de enero fría y desolada. Mi hermana Lena, embarazada de su primer hijo, y la tía Rachel fueron a recibirnos. Las habitaciones de Lena eran pequeñas, pero luminosas y limpias. La habitación que habían preparado para Helena y para mí estaba llena de flores. Durante todo el día la gente entraba y salía —parientes que nunca había conocido, amigos de mi hermana y de su marido, vecinos—. Todos querían vernos, oír noticias del viejo país. Eran judíos que habían sufrido mucho en Rusia; algunos de ellos incluso habían sufrido los pogromos. Decían que la vida en el nuevo país era dura; todavía sentían nostalgia del hogar que nunca había sido su hogar.
Entre las visitas había algunos que habían prosperado. Un hombre se vanagloriaba de que sus seis hijos trabajaran; vendiendo periódicos, limpiando botas... Todos estaban preocupados por lo que íbamos a hacer. Un tipo de aspecto rudo solo me prestaba atención a mí. Estuvo toda la noche mirándome fijamente, de arriba a abajo. Incluso se me acercó e intentó palparme los brazos. Tuve la sensación de estar desnuda en el mercado. Me sentía ultrajada, pero quise insultar a los amigos de mi hermana. Me encontraba completamente sola y salí corriendo de la habitación. Experimenté una gran nostalgia por lo que había dejado atrás —San Petersburgo, mi amado Neva, mis amigos, mis libros, mi música—. Se oían voces en la habitación de al lado. Oí decir al hombre que me había puesto furiosa: «Puedo conseguirle un trabajo en Garson & Mayer. El salario será pequeño, pero pronto encontrará un tipo que se case con ella. Una muchacha tan rolliza, con sus mejillas rosadas y sus ojos azules, no tendrá que trabajar durante mucho tiempo. Cualquier hombre se la llevará y la guardará entre algodones». Pensé en Padre. Él había intentado desesperadamente casarme cuando tenía quince años. Protesté, rogué que me permitieran continuar mis estudios. En un arrebato tiró mi gramática francesa al fuego, gritando: «¡Las muchachas no tienen por qué aprender tanto! Todo lo que una hija judía necesita saber es cómo preparar pescado gefüllte, hacer finos los fideos y dar a su hombre muchos hijos». No me sometería a sus planes, quería estudiar, conocer la vida, viajar. Además, nunca me casaría si no era por amor, argüía yo firmemente. Era en realidad para escapar a los planes de mi padre por lo que había insistido en marcharme a América. Ahora, nuevos intentos de casarme me perseguían en la nueva tierra. Estaba decidida a no dejarme vender: trabajaría.
Nuestra hermana Lena se marchó a América cuando yo tenía once años. Yo solía pasar largas temporadas con mi abuela en Kovno, mientras mi familia vivía en Popelan, una pequeña ciudad de la provincia báltica de Curlandia. Lena siempre me había sido hostil, e inesperadamente descubrí el motivo. Yo no podía tener más de seis años en aquella época, mientras que Lena era dos años mayor. Estábamos jugando a las canicas. Por alguna razón, Lena debió pensar que estaba ganando demasiado a menudo. En un ataque de furia, me dio una patada y gritó: «¡Igual que tu padre! ¡El también nos engañó! Nos robó el dinero que nuestro padre nos había dejado. ¡Te odio! Tú no eres mi hermana».
Me quedé petrificada. Por unos momentos permanecí como clavada al suelo, mirando fijamente a Lena en silencio; luego, la tensión dio paso a un ataque de llanto. Corrí hacia mi hermana Helena, a la que iba siempre con mis penas infantiles. Le pedí que me explicara lo que Lena había querido decir con que mi padre le había robado y por qué yo no era su hermana.
Como siempre. Helena me cogió en sus brazos, intentó calmarme y quitó importancia a las palabras de Lena. Le pregunté a Madre, y por ella supe que había habido otro padre, el de Helena y Lena. Murió joven y Madre escogió entonces a mi padre, mío y de mi hermano pequeño. Dijo que mi padre era también el padre de Lena y Helena, aun cuando ellas no fueran más que sus hijastras. Era cierto, explicó, que Padre había utilizado el dinero de las niñas. Lo había invertido en negocios y había fracasado. Lo había hecho por el bien de todos. Pero lo que Madre me dijo no disminuyó mi agravio. «¡Padre no tenía derecho a utilizar ese dinero! —grité—. Son huérfanas. Es un pecado robar a los huérfanos. Ojalá fuera mayor; podría devolverles el dinero. Sí, eso debo hacer, debo reparar el pecado de Padre».
Mi niñera alemana me había dicho que quien quiera que robara a un huérfano no iría al cielo. Yo no tenía una clara idea de lo que era ese lugar. Mi familia, aunque practicaba los ritos judíos e iba a la sinagoga los sábados y días festivos, raramente nos hablaba de religión. Mi idea de Dios y el diablo, del pecado y el castigo, venía de mi niñera y de nuestros sirvientes rusos. Estaba segura de que Padre sería castigado si no pagaba su deuda.
Habían pasado once años desde aquel incidente, había olvidado hacía tiempo el daño que Lena me había causado, pero bajo ningún concepto sentía por ella el gran afecto que le tenía a mi querida Helena. Durante el viaje a América me había sentido inquieta a causa de los sentimientos que Lena podía tener hacia mí; pero cuando la vi, embarazada de su primer hijo, su pequeño rostro pálido y macilento, mi corazón se conmovió como si nunca hubiera habido ninguna sombra entre nosotros.
Al día siguiente de nuestra llegada, las tres hermanas nos quedamos solas. Lena nos contó lo sola que se había sentido, lo que nos había echado de menos a nosotras y a la familia. Supimos de su dura vida, primero como criada en la casa de tía Rachel; más tarde, como ojaladora en la fábrica de Stein. ¡Qué feliz era ahora, por fin tenía su propio hogar y esperaba con alegría el nacimiento de su hijo! «La vida sigue siendo difícil —dijo Lena—, mi marido gana doce dólares a la semana trabajando de estañero en los tejados, bajo el sol ardiente y el viento frío, siempre en peligro. Empezó a trabajar cuando tenía ocho años en Berdichev, Rusia —añadió— y está trabajando desde entonces».
Cuando Helena y yo nos retiramos a nuestra habitación, estábamos de acuerdo en que debíamos empezar a trabajar inmediatamente. No podíamos sumarnos a la carga de nuestro cuñado. ¡Doce dólares a la semana y un niño en camino! Unos días más tarde Helena encontró trabajo retocando negativos, lo que había sido su oficio en Rusia. Yo encontré trabajo en Garson & Mayer, cosiendo abrigos diez horas y media al día, por dos dólares cincuenta centavos a la semana.
Capítulo II
Había trabajado en fábricas antes, en San Petersburgo. El invierno de 1882, cuando Madre, mis dos hermanos pequeños y yo llegamos de Königsberg para reunirnos con Padre en la capital rusa, nos encontramos con que había perdido su puesto. Había sido el gerente de la mercería de su primo; pero poco antes de nuestra llegada el negocio había fracasado. La pérdida de su trabajo fue una tragedia para la familia, ya que Padre no había conseguido ahorrar nada. La única que ganaba entonces era Helena. Madre se vio forzada a pedir un préstamo a sus hermanos. Los trescientos rublos que nos prestaron fueron invertidos en una tienda de comestibles. El negocio daba poco al principio y tuve que buscar un empleo.
Los chales de punto estaban entonces muy de moda, y una vecina le dijo a mi madre dónde podría encontrar trabajo para hacer en casa. Dedicándome a esta tarea muchas horas al día, a veces hasta bien entrada la noche, conseguía ganar doce rublos al mes.
Los chales que tricotaba para ganarme la vida no eran en absoluto obras maestras, pero eran pasables. Odiaba este trabajo y mis ojos se resentían del esfuerzo constante. El primo de Padre que había fracasado en el negocio de la mercería era dueño ahora de una fábrica de guantes. Me ofreció enseñarme el oficio y darme trabajo.
La fábrica estaba lejos de nuestra casa. Tenía que levantarme a las cinco de la mañana para empezar a trabajar a las siete. Las salas eran oscuras y mal ventiladas. Iluminado por lámparas de aceite, en el taller nunca entraba el sol.
Éramos seiscientas, de todas las edades, hacíamos unos caros y preciosos guantes día tras día, por una pequeña paga. Pero se nos permitía el tiempo suficiente para comer y tomar té dos veces al día. Podíamos charlar y cantar mientras trabajábamos; no éramos ni atosigadas ni hostigadas. Eso era San Petersburgo en 1882.
Ahora estaba en América, en la Ciudad de las Flores del Estado de Nueva York, en una factoría modelo, según se me dijo. Desde luego, los talleres de Garson representaban una gran mejora respecto a la fábrica de guantes en el Vassilevsky Ostrov. Las salas eran grandes, luminosas y ventiladas. Teníamos suficiente espacio. No había ninguno de aquellos malos olores que solían darme nauseas en el taller de nuestro primo. Sin embargo, el trabajo aquí era mucho más duro, y el día, con solo media hora para comer, parecía interminable. La férrea disciplina prohibía movernos libremente (ni siquiera se podía ir al aseo sin permiso), la vigilancia constante del capataz pesaba duramente sobre mí. Cuando terminaba el día estaba agotada, llegaba como podía a la casa de mi hermana y me arrastraba hasta la cama. Esta monotonía mortal continuó semana tras semana.
Lo más sorprendente era que nadie en la fábrica parecía tan afectado como yo, nadie excepto mi vecina, la pequeña y frágil Tanya. Era delicada y pálida, se quejaba con frecuencia de dolores de cabeza y a menudo rompía a llorar cuando la tarea de manejar los pesados abrigos era demasiado dura para ella. Una mañana, cuando levanté la vista de mi trabajo, la descubrí hecha un ovillo. Se había desmayado. Llamé al capataz para que me ayudara a llevarla al vestuario, pero el ruido ensordecedor de las máquinas ahogó mi voz. Algunas de las chicas que estaban juntó a mí, me oyeron y empezaron a gritar. Dejaron de trabajar y corrieron hacia Tanya. El cese repentino de las máquinas atrajo la atención del capataz, que vino hacia nosotras. Sin siquiera preguntar la razón de aquella conmoción, gritó:
—¡A vuestras máquinas! ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¿Queréis que os despidan? ¡Volved inmediatamente al trabajo!
Cuando vio el cuerpo encogido de Tanya, gritó:
—¿Qué diablos le pasa?
Se ha desmayado —respondí, haciendo un esfuerzo por controlar mi voz.
—¿Desmayado? —dijo con desprecio—. Solo está fingiendo.
—¡Es usted un mentiroso y un bruto! —grité, sin poderme controlar ya más.
Me incliné sobre Tanya, le aflojé el vestido y exprimí en su boca medio abierta una naranja que tenía en mi cesta de la comida. Tenía la cara blanca, sudor frío en la trente. Parecía tan enferma que incluso el capataz se dio cuenta de que no había estado fingiendo. Le dio permiso para el resto del día.
—Iré con Tanya —dije—. Puede deducirme las horas de mi paga.
—¡Vete al diablo, salvaje! —me espetó.
Fuimos a un café. Yo misma me sentía vacía y mareada, pero entre las dos solo teníamos setenta y cinco centavos. Decidimos gastarnos cuarenta en comida y utilizar el resto en un billete de tranvía al parque. Allí, al aire libre, entre las flores y los árboles, olvidamos nuestro agobiante trabajo. El día, que había empezado mal, terminó tranquilamente y en paz.
A la mañana siguiente, la deprimente rutina comenzó de nuevo; continuó durante semanas y meses, rota solo por un recién llegado a nuestra familia, una niña. El bebé se convirtió en el único interés de mi existencia gris. A menudo, cuando el ambiente en la fábrica de Garson era abrumador, el recuerdo de la preciosa chiquilla me reanimaba. Las noches ya no eran monótonas e insípidas. Pero aunque la pequeña Stella trajo alegría a nuestra casa, también se sumó a las preocupaciones económicas de mi hermana y mi cuñado.
Lena nunca me hizo sentir, ni de palabra ni de obra, que el dólar y medio que le daba por mi comida (el transporte me costaba sesenta centavos a la semana, los restantes cuarenta centavos eran para mis gastos) no cubría los costes. Pero había oído por casualidad a mi cuñado quejarse sobre el aumento en los gastos de la casa. Sabía que tenía razón. No quería que mi hermana se preocupara, estaba alimentando a su hija. Decidí pedir un aumento. Sabía que no serviría de nada hablar con el capataz y, por lo tanto, pedí hablar con el señor Garson.
Me condujeron hasta una oficina lujosa. Había rosas sobre la mesa, American Beauties. A menudo, las había admirado en las floristerías y una vez, incapaz de aguantar la tentación, entré a preguntar el precio. Valían un dólar y medio cada una —más de la mitad de mi salario semanal—. El precioso jarrón de la oficina del señor Garson contenía un gran ramo.
No me pidió que me sentara. Por un momento olvidé mi misión. La bonita habitación, las rosas, el aroma del cigarro que fumaba el señor Garson, me fascinaron. La pregunta de mi patrón me devolvió a la realidad: «Bien, ¿qué puedo hacer por usted?»
Le dije que había venido a pedir un aumento. Los dos dólares y medio que me daba no eran suficientes para pagar mi manutención, y mucho menos algo como, por ejemplo, un libro o una entrada de teatro de veinticinco centavos de vez en cuando. El señor Garson respondió que, para ser una obrera, tenía gustos bastante extravagantes; que todas sus operarias estaban satisfechas, que parecían arreglárselas muy bien; que yo también debería arreglármelas o buscar trabajo en otro sitio. «Si te aumento el sueldo, tendré que aumentárselo a las demás y no puedo permitírmelo», dijo. Decidí dejar el trabajo en Garson.
Unos días más tarde conseguí un empleo en la fábrica Rubinstein por cuatro dólares a la semana. Era un taller pequeño, no lejos de donde vivía. La casa estaba en medio de un jardín, y solo trabajábamos allí una docena de hombres y mujeres. La disciplina y el hostigamiento de Garson estaban ausentes por completo.
Al lado de mi máquina trabajaba un joven atractivo, de nombre Jacob Kershner. Vivía cerca de la casa de Lena y, a menudo, íbamos caminando juntos desde el trabajo. Al poco tiempo empezó a llamarme por las mañanas. Solíamos charlar en ruso, pues mi inglés era todavía muy vacilante. Su ruso era como música para mis oídos; era el primer ruso verdadero, aparte de Helena, que tenía la oportunidad de oír en Rochester desde mi llegada.
Kershner había llegado a América en 1881, desde Odesa, donde había terminado el Gymnasium. Como no tenía oficio se hizo «operario de capas». Me dijo que solía dedicar la mayor parte de su tiempo libre a leer o a bailar. No tenía amigos porque encontraba a sus compañeros de trabajo de Rochester interesados solamente en hacer dinero, y cuyo único ideal era empezar un negocio por su cuenta. Él se había enterado de nuestra llegada, de Helena y mía —incluso me había visto varias veces en la calle— pero no sabía cómo podíamos llegar a conocernos. Ahora ya no se sentiría solo nunca más, dijo alegremente. Podríamos ir juntos a sitios y me prestaría sus libros. Mi propia soledad ya no era tan profunda.
Le hablé a mis hermanas de él, y Lena me pidió que le invitara al domingo siguiente. Cuando Kershner vino, ella se sintió favorablemente impresionada; pero a Helena no le gustó desde un principio. No dijo nada al respecto durante mucho tiempo, pero yo me había dado cuenta.
Un día, Kershner me invitó a un baile. Mi primer baile desde que había llegado a América. La expectación que sentía me trajo recuerdos de mi primer baile en San Petersburgo. Tenía quince años entonces. A Helena la había invitado su jefe al Club Alemán; le había dado dos entradas y, por lo tanto, podía llevarme con ella. Poco antes, mi hermana me había regalado una pieza de terciopelo azul maravilloso para mi primer vestido largo: pero antes de que pudiera hacérmelo, un sirviente se marchó robándonos la tela. La pena que sentí me hizo enfermar durante varios días. Si al menos tuviera un vestido, pensaba. Padre me dejaría asistir al baile. «Te conseguiré tela para un vestido —me dijo Helena para consolarme—, pero me temo que Padre no te dejará ir». «Entonces, ¡le desafiaré!»
Me compró otra pieza de tela azul, no tan bonita como el terciopelo, pero ya no me importaba. Estaba demasiado contenta por mi primer baile, por el placer de bailar en público. No sé cómo, Helena consiguió el consentimiento de Padre, pero en el último momento cambió de opinión. Había cometido alguna infracción durante el día, por lo que declaró categóricamente que tendría que quedarme en casa. Helena dijo que tampoco iría, pero yo estaba decidida a desafiar a mi padre, pasara lo que pasara.
Esperé con ansiedad a que mis padres se retiraran a dormir. Luego me vestí y desperté a Helena. Le dije que tenía que venir conmigo o me iría de casa. «Podemos estar de vuelta antes de que Padre se despierte». Mi querida Helena... ¡era siempre tan tímida! Tenía una capacidad infinita para el sufrimiento, para soportarlo todo, pero no era capaz de luchar. En esta ocasión se dejó llevar por mi decisión desesperada. Se vistió y sigilosamente nos deslizamos fuera de la casa.
En el Club Alemán todo era alegría y resplandor. Nos encontramos con el jefe de Helena, de nombre Kadison, y algunos de sus jóvenes amigos. Me sacaron a bailar en todas las piezas y bailé con frenesí y abandono. Se estaba haciendo tarde y mucha gente se estaba yendo cuando Kadison me invitó a otro baile. Helena insistía en que estaba demasiado cansada, pero yo no estaba de acuerdo. «¡Bailaré! —dije—, ¡bailaré hasta que caiga muerta!» Tenía calor, el corazón me latía violentamente mientras mi caballero me hacía girar alrededor del salón, sosteniéndome estrechamente. Bailar hasta morir, ¡qué fin más glorioso!
Eran aproximadamente las cinco de la madrugada cuando llegamos a casa. Nuestra familia todavía dormía, me desperté tarde, fingiendo un dolor de cabeza, y secretamente me enorgullecí de mi triunfo sobre mi viejo.
Con el recuerdo de aquella experiencia todavía vivido en mi mente, acompañé a Jacob Kershner a la fiesta, llena de expectación. Mi decepción fue amarga: no había salón de baile maravilloso, ni mujeres bonitas, ni jóvenes apuestos, ni alegría. La música era estridente, los bailarines desmañados. Jacob no bailaba mal, pero carecía de entusiasmo y pasión. «Cuatro años en la máquina me han robado las fuerzas —dijo—. ¡Me canso con tanta facilidad!»
Hacía cuatro meses que conocía a Jacob Kershner cuando me pidió que me casara con él. Admití que me gustaba, pero no quería casarme tan joven. Nos conocíamos muy poco todavía. Dijo que esperaría tanto como yo quisiera, pero que ya había muchos comentarios sobre nuestras salidas juntos. «¿Por qué no nos comprometemos?», imploró. Finalmente consentí. El antagonismo de Helena hacia Jacob se había vuelto casi una obsesión; en realidad le odiaba. Pero yo estaba sola, necesitaba compañía. Por último, la convencí. Su gran amor hacia mí no podía negarme nada u oponerse a mis deseos.
A finales del otoño de 1886 llegó el resto de nuestra familia a Rochester —Padre, Madre y mis hermanos, Herman y Yegor—. La situación se había vuelto intolerable en San Petersburgo para los judíos y la tienda de ultramarinos no daba para pagar los cada vez más numerosos sobornos que Padre se veía obligado a practicar para que se le permitiera existir. América se convirtió en la única solución.
Junto con Helena, preparé un hogar para nuestros padres y, a su llegada, nos fuimos a vivir con ellos. Pronto nos dimos cuenta de que nuestros sueldos eran insuficientes para pagar los gastos de la casa. Jacob Kershner se ofreció a alojarse con nosotros, lo que sería de alguna ayuda, y sin tardar se mudó.
La casa era pequeña, consistía en una sala de estar, una cocina y dos dormitorios. Uno era para mis padres, el otro para Helena, para nuestro hermano pequeño y para mí. Kershner y Herman dormían en la sala. La proximidad de Jacob y la falta de intimidad me tenía continuamente irritada. Sufría de insomnio, tenía pesadillas y un gran cansancio en el trabajo. La vida se estaba haciendo insoportable y Jacob insistió en la necesidad de tener un hogar para nosotros solos.
Teniéndole más cerca, me había dado cuenta de que éramos demasiado diferentes. Su interés por la lectura, que me había atraído en un principio, había menguado. Había adoptado las costumbres de sus compañeros, jugar a las cartas y asistir a bailes aburridos. Yo, por el contrario, estaba llena de ansias de superación y de aspiraciones. Anímicamente estaba todavía en Rusia, en mi querido San Petersburgo, viviendo en el mundo de los libros que había leído, de las óperas que había escuchado, del círculo de estudiantes que había conocido. Odiaba Rochester incluso más que antes, Pero Kershner era el único ser humano que había conocido desde mi llegada. Llenaba un vacío en mi vida y me atraía poderosamente. En febrero de 1887 nos casó en Rochester un rabino, de acuerdo con los ritos judíos, no exigiendo la ley ningún requisito más en aquella época.
La agitación febril de aquel día, la ansiedad y mis ardientes expectativas, dieron paso por la noche a un sentimiento de total perplejidad. Jacob yacía temblando a mi lado; era impotente.
Las primeras sensaciones eróticas que recuerdo me habían invadido cuando tenía seis años. Mis padres vivían en Popelan entonces, donde los niños no teníamos un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Padre regentaba una posada que estaba siempre llena de campesinos, borrachos y camorristas, y de oficiales del gobierno. Madre estaba ocupada supervisando a los sirvientes en nuestra grande y caótica casa. Mis hermanas. Lena y Helena, de catorce y doce años, estaban cargadas de trabajo. Entre los que trabajaban en el establo había un chico campesino. Petrushka, que hacía de pastor, cuidando nuestras vacas y nuestras ovejas. A menudo me llevaba con él a los prados y yo escuchaba las dulces melodías de su flauta. Por la noche me llevaba a casa sentada a horcajadas sobre sus hombros. Jugábamos a los caballos: corría tan deprisa como sus piernas se lo permitían; de repente, me lanzaba hacia arriba en el aire, me cogía en sus brazos y me apretaba contra sí. Solía sentir una sensación peculiar que me llenaba de júbilo, seguida de un alivio maravilloso.
Me hice inseparable de Petrushka. Llegué a encariñarme tanto con él que solía robar pasteles y fruta de la despensa de Madre para dárselos. Estar con Petrushka en los campos, escuchar su música, cabalgar en sus hombros, se convirtió en la obsesión de mis horas de sueño y de vigilia. Un día, Padre tuvo un altercado con Petrushka y el chico fue despedido. Su pérdida fue una de las tragedias más grandes de mi infancia. Después, durante semanas, seguía soñando con Petrushka, los prados, la música, reviviendo la alegría y el éxtasis de nuestro juego. Una mañana, sentí que me despertaban bruscamente. Madre estaba inclinada sobre mí, agarrándome fuerte la mano derecha. Con enfado gritó: «¡Si te encuentro otra vez con la mano ahí, te doy de azotes, niña mala!»
La proximidad de la pubertad me hizo por primera vez consciente del efecto que los hombres tenían sobre mí. Tenía entonces once años. Un día de verano, temprano, desperté con grandes dolores. La cabeza, la espalda y las piernas me dolían como si me las estuvieran partiendo en pedazos. Llamé a Madre. Retiró las mantas de mi cama y, de repente, sentí como un escozor en la cara. Me había pegado. Solté un chillido, y me quedé mirando fijamente sus ojos aterrorizados. «Esto es necesario para una chica —dijo— cuando se hace mujer, como protección contra la desgracia». Intentó abrazarme, pero la rechacé. Me estaba retorciendo de dolor y me sentía demasiado ultrajada para que me tocara. «Quiero morirme —grité—, quiero que venga el Feldscher» (ayudante del doctor). Mandaron llamar al Feldscher. Era un joven que había llegado hacía poco al pueblo. Me examinó y me dio algo para dormir. Desde entonces soñé con el Feldscher.
Cuando tenía quince años trabajaba en una fábrica de corsés en la Galería Hermitage de San Petersburgo. Después del trabajo, cuando dejaba el taller junto con las otras chicas, éramos abordadas por jóvenes oficiales rusos y por civiles. La mayoría de las chicas tenían novio; solo una amiga mía judía y yo nos negábamos a que nos llevaran a la konditorskaya (pastelería) o al parque.
Cerca del Hermitage había un hotel por el que teníamos que pasar. Uno de los recepcionistas, un tipo guapo de unos veinte años, me distinguió con sus atenciones. En un principio yo le desdeñaba, pero, gradualmente, empezó a ejercer cierta fascinación sobre mí. Su perseverancia minó lentamente mi orgullo y acepté que me cortejara. Solíamos encontrarnos en algún lugar tranquilo o en alguna pastelería apartada. Tenía que inventarme toda clase de historias para explicarle a mi padre por qué volvía tarde del trabajo o estaba fuera hasta después de las nueve. Un día, estando en el Jardín de Verano en compañía de otras chicas y de algunos estudiantes, me espió. Cuando volví a casa me empujó violentamente contra las estanterías de la tienda de ultramarinos, lo que provocó que los tarros con la estupenda varenya de Madre se cayeran al suelo. Me golpeó con los puños, gritando que no toleraría una hija fácil. Esa experiencia hizo que mi hogar me pareciera más insoportable y la necesidad de escapar más acuciante.
Durante algunos meses mi admirador y yo nos vimos clandestinamente. Un día me preguntó si no me gustaría entrar en el hotel y ver las lujosas habitaciones. Yo nunca había estado en un hotel —la felicidad y la alegría que imaginaba dentro, cuando pasaba de vuelta del trabajo, me fascinaban—.
El muchacho me llevó, a través de una puerta lateral, a lo largo de un pasillo alfombrado, a una habitación grande. Estaba iluminada profusamente y los muebles eran preciosos. Sobre una mesa cercana al sofá había flores y una bandeja de té. Nos sentamos. El joven sirvió un liquido dorado y pidió que brindáramos por nuestra amistad. Me llevé el vino a los labios. De repente, me encontré en sus brazos, la blusa abierta, sus besos apasionados me cubrían la cara, el cuello y el pecho. No fui consciente de nada hasta el momento en que nuestros cuerpos chocaron violentamente y sentí el dolor insoportable que me había causado. Chillé, golpeándole el pecho salvajemente con los puños. De pronto, oí la voz de Helena en el vestíbulo. «¡Debe de estar aquí, debe de estar aquí!» Me quedé sin habla. El hombre también estaba aterrorizado. Su apretado abrazo se relajó y escuchamos en silencio, sin respirar siquiera. Después de lo que me parecieron horas, la voz de Helena fue haciéndose inaudible. El hombre se levantó. Yo me puse en pie mecánicamente, mecánicamente me abroché la blusa y me atusé el pelo.
Aunque parezca extraño, no sentía vergüenza, tan solo una gran conmoción ante el descubrimiento de que el contacto entre un hombre y una mujer podía ser tan brutal, tan doloroso. Me marché aturdida, herida.
Cuando llegué a casa encontré a Helena muy nerviosa. Había estado preocupada por mí, pues sabía que me iba a ver con el chico. Anteriormente había averiguado dónde trabajaba, y cuando vio que no volvía, fue al hotel a buscarme. La vergüenza que no sentí en los brazos del hombre, me abrumaba ahora. No pude reunir el suficiente coraje para contarle a Helena mi experiencia.
Después de aquello siempre me sentí entre dos fuegos en presencia de hombres. Su atractivo seguía siendo fuerte, pero estaba mezclado con una gran repulsión. No soportaba que me tocaran.
Estas imágenes pasaron por mi mente de forma vivida mientras estaba echada al lado de mi marido nuestra noche de bodas. Él se había quedado profundamente dormido.
Las semanas pasaban; no se produjo ningún cambio. Le insistí a Jacob para que fuera al médico. Al principio se negó, por timidez, pero al final fue. Le dijeron que llevaría bastante tiempo «reconstruir su virilidad». Mi propia pasión había disminuido. Los intentos para llegar a fin de mes excluían todo lo demás. Había dejado de trabajar, no estaba bien visto que una mujer casada fuera a la fábrica. Jacob estaba ganando quince dólares a la semana. Había desarrollado una gran pasión por el juego, que se llevaba una gran parte de nuestros ingresos. Se volvió celoso, sospechando de todo el mundo. La vida se volvió insoportable. Me salvé de la desesperación total gracias a mi interés por los acontecimientos de Haymarket.
Después de la muerte de los anarquistas de Chicago insistí en separarme de Kershner. Él se opuso durante mucho tiempo, pero al final consintió en el divorcio. Nos lo concedió el mismo rabino que nos casó. Después me fui a New Haven, Connecticut, a trabajar en una fábrica de corsés.
Durante el tiempo que luché por liberarme de Kershner, la única que estuvo de mi lado fue mi hermana Helena. Ella se opuso con todas su fuerzas al matrimonio, pero ahora no me hizo ni un solo reproche. Muy al contrario, me ofreció ayuda y comprensión. Defendió ante mis padres y Lena mi decisión de conseguir el divorcio. Como siempre, su devoción no conocía límites.
En New Haven conocí a un grupo de jóvenes rusos, estudiantes principalmente, que trabajan en diferentes oficios. La mayoría eran socialistas y anarquistas. A menudo organizaban reuniones, a las que invitaban a oradores de Nueva York, uno de ellos fue A. Solotaroff. La vida era interesante y animada; pero, gradualmente, el esfuerzo del trabajo se volvió excesivo para mi vitalidad agotada. Por último, tuve que volver a Rochester.
Fui a casa de Helena. Vivía con su marido y su hijo encima de su pequeño taller de imprenta, que servía también de oficina para la agencia de barcos de vapor. Sus dos ocupaciones no les daban lo suficiente para sacarlos de la pobreza más extrema. Helena se había casado con Jacob Hochstein, un hombre diez años mayor que ella. Era un gran erudito hebreo, una autoridad en los clásicos ingleses y rusos y una personalidad excepcional. Su integridad y su carácter independiente le hacían ser un pobre competidor en el sórdido mundo de los negocios. Cuando alguien le traía un encargo por valor de dos dólares. Jacob Hochstein le dedicaba el mismo tiempo que le hubiera dedicado a uno que valiera cincuenta. Si algún cliente regateaba sobre los precios, le pedía que se marchara. No podía soportar que dieran a entender que cobraba de más. Sus ingresos eran insuficientes para las necesidades de la familia, y la que más se preocupaba y se atormentaba era mi pobre Helena. Estaba embarazada de su segundo hijo y, aun así, tenía que afanarse de la mañana a la noche para poder llegar a final de mes, sin la más mínima queja. Ella había sido así toda su vida, sufriendo en silencio, siempre resignada.
El matrimonio de Helena no había surgido del amor apasionado. Era la unión de personas maduras que ansiaban compañía y una vida tranquila. Lo que había habido de pasional en mi hermana se consumió cuando ella tenía veinticuatro años. A los dieciséis años, mientras vivíamos en Popelan, se había enamorado de un joven lituano, un alma hermosa. Pero era un goi (gentil) y Helena sabía que casarse con él sería imposible. Después de un gran esfuerzo y muchas lágrimas, Helena rompió su relación con el joven Susha. Años más tarde, camino de América, paramos en Kovno, nuestra ciudad natal. Helena había concertado allí una cita con Susha. No podía soportar la idea de marcharse tan lejos sin despedirse de él. Se vieron y se despidieron como buenos amigos, el fuego de su juventud solo era cenizas.
A mi vuelta de New Haven, Helena me recibió como siempre, con ternura y con el ofrecimiento de que su casa era también la mía. Me hacía bien estar cerca de ella, de Stella y de mi hermano pequeño, Yegor. Pero no tardé mucho en darme cuenta de la situación tan apurada en que se encontraba el hogar de Helena. Volví al taller.
Viviendo en el barrio judío era imposible evitar a los que no deseaba ver. Me encontré con Kershner casi inmediatamente después de mi llegada. Día tras día me buscaba. Implorándome que volviera con él —todo sería diferente—. Un día amenazó con suicidarse, de hecho, sacó un frasco de veneno. Insistentemente me presionaba para que le diera una respuesta definitiva.
No era tan infantil como para creer que una nueva vida con Kershner sería más satisfactoria o duradera que la primera. Además, había decidido definitivamente irme a Nueva York a prepararme para el trabajo que me había prometido emprender después de la muerte de los compañeros de Chicago. Pero la amenaza de Kershner me asustó: no podía ser responsable de su muerte. Me volví a casar con él. Mis padres se alegraron, y también Lena; pero Helena estaba completamente apenada.
Sin que Kershner lo supiera me matriculé en un curso de costura, con el fin de tener un oficio que me liberara del taller. Durante tres largos meses luché contra mi marido para que me dejara hacer mi vida. Intenté hacerle comprender la futilidad de vivir una vida parcheada, pero él seguía inflexible. Una noche, tarde, después de amargas recriminaciones, dejé a Kershner y mi hogar, esta vez definitivamente.
Fui inmediatamente condenada al ostracismo por toda la población judía de Rochester. No podía ir por la calle sin sentirme despreciada y acosada. Mis padres me prohibieron entrar en su casa y, de nuevo, solo Helena se mantuvo a mi lado. Incluso me pagó, de sus escasos ingresos, el billete a Nueva York.
Así que dejé Rochester, donde había conocido tanto dolor, duro trabajo y soledad. La alegría de la partida se vio disminuida por la separación de Helena, Stella y mi hermano pequeño, a los que tanto quería.
La llegada del nuevo día en el piso de los Minkin me encontró despierta todavía. La puerta hacia lo viejo se había cerrado definitivamente. Lo nuevo me llamaba, y ansiosamente extendí mis manos hacia ello. Me quedé dormida profunda y dulcemente.
Me despertó la voz de Anna Minkin anunciándome la llegada de Alexander Berkman. Era ya más de mediodía.
Capítulo III
Helen Minkin estaba en su trabajo. Anna estaba parada en aquella época. Preparó té y nos sentamos a charlar. Berkman me preguntó sobre mis planes de trabajo, de actividad en el movimiento. ¿Me gustaría visitar la redacción del Freiheit? ¿Podía él ayudarme de alguna manera? Me dijo que estaba libre para acompañarme, había dejado su trabajo después de una disputa con el capataz. «Un negrero —comentó—, a mí nunca me hostigó, pero era mi deber defender al resto de mis compañeros». Había poco trabajo ahora en la industria del tabaco, nos informó, pero, como anarquista, no podía pararse a considerar su propio empleo. Lo personal no importaba. Solo la Causa. Luchar contra la injusticia y la explotación era lo que importaba.
¡Qué fuerte era! —pensé—. ¡Qué maravilloso en su ardor revolucionario! Igual que nuestros compañeros martirizados de Chicago.
Tenía que ir a la calle 42 Oeste a recoger mi máquina de coser de la consigna. Berkman se ofreció a acompañarme. Sugirió que a la vuelta podríamos bajar hasta el Puente de Brooklyn en el tren aéreo y después caminar hasta la calle William, donde estaba la redacción del Freiheit.
Le pregunté si podía tener esperanzas de establecerme de modista por mi cuenta. Deseaba tanto verme libre de la esclavitud y del penoso trabajo del taller. Quería tener tiempo para leer y, más tarde, deseaba realizar mi sueño de una cooperativa taller. «Algo así como la aventura de Vera en ¿Qué hacer?», le expliqué. «¿Has leído a Chernishevski? —me preguntó Berkman sorprendido—, seguramente no en Rochester» «Seguro que no —le respondí riendo—, aparte de mi hermana Helena, no he conocido a nadie allí que leyera esa clase de libros. No, no en esa tediosa ciudad. En San Petersburgo». Me miró dudosamente, y señaló: «Chernishevsky era un nihilista y sus trabajos están prohibidos en Rusia. ¿Estabas en contacto con los nihilistas? Son los únicos que podrían haberte dejado el libro». Me sentí indignada. ¡Cómo se atrevía a dudar de mi palabra! Le repetí enfadada que había leído los libros prohibidos y otros trabajos similares, tales como Padres e hijos de Turgueniev y Obriv (El precipicio) de Gontcharov. Se los habían dejado a mi hermana unos estudiantes y ella me los prestó para que los leyera. «Siento haberte hecho enfadar», me dijo Berkman suavemente. «En realidad no dudaba de tus palabras. Solo estaba sorprendido de que una chica tan joven hubiera leído esos libros».
Qué lejos estaba de mis días adolescentes, reflexioné. Me acordé de la mañana, estando en Königsberg, que vi un gran cartel que anunciaba la muerte del zar, «asesinado por los nihilistas». El recuerdo del cartel trajo a mi memoria un incidente de mi primera infancia que durante un tiempo había convertido mi hogar en una casa de duelo. Madre había recibido una carta de su hermano Martin dándole la horrible noticia del arresto de su hermano Yegor. Le habían tomado por un nihilista, decía la carta, y le habían encerrado en la Fortaleza de Pedro y Pablo y sería pronto enviado a Siberia. Las noticias nos llenaron de terror. Madre decidió ir a San Petersburgo. Durante semanas estuvimos en ansiosa espera de noticias. Finalmente volvió, su rostro estaba rebosante de felicidad. Yegor ya había sido enviado a Siberia. Después de muchas dificultades y con ayuda de una gran suma de dinero, había conseguido una audiencia con Trepov, el gobernador general de San Petersburgo. Ella había descubierto que el hijo del gobernador era compañero de estudios de Yegor, y utilizó esto como una prueba de que su hermano no podía estar mezclado con los terribles nihilistas. Alguien tan cercano al propio hijo del gobernador no podía tener nada que ver con los enemigos de Rusia. Imploró arguyendo la extremada juventud de Yegor, se arrodilló, suplicó y lloró. Finalmente, Trepov prometió que sacaría al chico de la étape. Por supuesto, le pondría bajo estricta vigilancia; Yegor tendría que prometer solemnemente no acercarse nunca a la banda de asesinos.
Cuando nuestra madre nos contaba historias de los libros que había leído, siempre lo hacía de forma muy vivida. Los niños solíamos escucharla con suma atención. Esta vez también su historia era absorbente. Me hizo ver a Madre delante del severo gobernador general, con su cara bonita, enmarcada por su gran melena, bañada en lágrimas. También vi a los nihilistas, criaturas negras y siniestras que habían atrapado a mi tío en su conspiración para matar al zar. El bueno, el amable del zar —decía Madre—, el primero en dar más libertad a los judíos. Que había detenido los pogromos y estaba planeando liberar a los campesinos. ¡A él querían matar los nihilistas! «¡Asesinos a sangre fría! —gritó Madre—. ¡Deberían ser exterminados todos y cada uno de ellos!»
La violencia de Madre me aterrorizó. La sugerencia de exterminio me heló la sangre. Pensé que los nihilistas debían de ser bestias, pero no podía soportar aquella crueldad en mi madre. A menudo, después de aquello, me sorprendí a mí misma pensando en los nihilistas, preguntándome quiénes eran y qué les hacía tan feroces. Cuando llegó a Königsberg la noticia del ahorcamiento de los nihilistas que habían matado al zar, ya no sentía ningún resentimiento contra ellos. Algo misterioso había despertado mi compasión, y lloré amargamente su destino.
Años más tarde descubrí el término nihilista en Padres e hijos. Y cuando leí ¿Qué hacer? comprendí mi compasión instintiva hacia los ejecutados. Comprendí que no podían ser testigos mudos del sufrimiento del pueblo y que habían sacrificado sus vidas por él. Me convencí aún más cuando supe la historia de Vera Zasulich, que había disparado a Trepov en 1879. Mi joven profesor de ruso me la contó. Madre había dicho que Trepov era amable y humano, pero mi profesor me habló de lo tiránico que había sido, un verdadero monstruo que solía mandar a sus cosacos contra los estudiantes, ordenar que los azotaran con nagaikas, dispersar sus reuniones y enviar a los prisioneros a Siberia. «Los oficiales como Trepov son bestias salvajes —decía mi profesor apasionadamente—, roban a los campesinos y después los azotan. Y torturan a los idealistas en la cárcel».
Sabía que mi profesor decía la verdad. En Popelan todo el mundo solía hablar de la flagelación de los campesinos. Un día vi un cuerpo humano medio desnudo ser azotado con un knut. Me puse histérica y, durante días, la terrible imagen me persiguió. Escuchar a mi profesor me lo recordó: el cuerpo sangrante, los chillidos desgarradores, las caras contorsionadas de los gendarmes, los knuts silbando en el aire y descendiendo sobre el hombre semidesnudo con un siseo agudo. Las dudas que desde mi niñez pudieran quedarme sobre los nihilistas, desaparecieron ahora por completo. Se convirtieron en mis héroes y mártires y, desde ese momento, en mis guías.
Me despertó de mi ensueño Berkman, que me preguntaba por qué me había quedado tan callada. Le conté mis recuerdos. Él entonces, me relató algunas de sus influencias tempranas, demorándose particularmente en su querido tío Maxim, un nihilista, y en la conmoción que le había supuesto saber que había sido condenado a muerte. «Tenemos mucho en común, ¿verdad? —señaló—. Incluso somos de la misma ciudad. ¿Sabías que Kovno ha dado muchos hijos valerosos al movimiento revolucionario? Y ahora quizás, también, una valiente hija», añadió. Me puse colorada. Me sentía orgullosa. «Espero no fallar cuando llegue el momento», respondí.
El tren iba por calles estrechas, los monótonos edificios pasaban tan cerca que podía ver el interior de las habitaciones. Las escaleras de incendio estaban llenas de almohadas y mantas sucias y de ropa tendida veteada de suciedad. Berkman me tocó el brazo y anunció que la próxima parada era Puente de Brooklyn. Nos apeamos y caminamos hasta la calle William.
La redacción del Freiheit estaba en un viejo edificio, subiendo dos tramos oscuros de escalones chirriantes. En la primera habitación había varios hombres componiendo los tipos. En la siguiente encontramos a Johann Most, de pie junto a un escritorio alto, escribiendo. Nos miró de reojo y nos invitó a sentarnos. «Estos malditos torturadores están chupándome la sangre», se quejó. «¡Copiar, copiar, copiar! ¡Eso es lo único que saben hacer! Pídeles que escriban una línea, no, ellos no. Son demasiado tontos y perezosos». Un estallido de buen humor, procedente de la habitación de composición, acogió el arranque de Most. Su voz ronca; su mandíbula torcida, que tanto me había repelido la primera vez que le vi, me recordaron las caricaturas que hacían de él los periódicos de Rochester. No era capaz de conciliar el hombre airado que estaba delante de mí con el orador inspirado de la noche anterior, cuya oratoria me había entusiasmado.
Berkman se dio cuenta de mi expresión confusa y asustada. Me susurró en bajo que no me preocupara por Most, que siempre estaba de ese humor cuando estaba en el trabajo. Me levanté a inspeccionar los libros que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, fila tras fila. Qué pocos había leído, reflexioné. Mis años en el colegio me habían dado tan poco. ¿Podría ponerme al día? ¿De dónde sacaría el tiempo para leer? ¿El dinero para comprar los libros? Me preguntaba si Most me dejaría algunos de los suyos, si me atrevería a pedirle que me sugiriera un plan de estudio y lectura. En ese momento, otro estallido hirió mis oídos. «¡Aquí está mi carne, Shylocks! atronó—, más que suficiente para llenar el papel. Toma, Berkman, llévaselo a esos demonios negros».
Most se me acercó. Sus profundos ojos azules se fijaron inquisitivamente en los míos. «Bien, joven —dijo—, ¿ha encontrado algo para leer? ¿O no lee en alemán e inglés?» La dureza de su voz se había trocado en una textura amable y cálida. «Inglés no —dije, aliviada y animada por su tono—, alemán». Me dijo que cogiera el libro que quisiera. Después me acosó a preguntas: de dónde venía, qué pensaba hacer. Le dije que venía de Rochester. «Sí, conozco esa ciudad. Tiene buena cerveza. Pero los alemanes son un puñado de Kaffern. ¿Por qué en Nueva York concretamente? Es una ciudad hostil, el trabajo está mal pagado, no se encuentra fácilmente. ¿Tiene suficiente dinero para ir tirando?» Estaba profundamente conmovida por el interés que este hombre mostraba por mí, una perfecta desconocida. Le expliqué que Nueva York me había atraído porque era el centro del movimiento anarquista, y porque había leído que él era su adalid. En realidad, había venido a verle para que me ayudara y orientara. Deseaba mucho hablar con él. «Pero no ahora, en otro momento, lejos de los demonios negros».
«Tiene sentido del humor —su rostro se iluminó—. Si entra en el movimiento lo necesitará». Sugirió que volviera el próximo miércoles, para ayudarle a despachar el Freiheit, a escribir direcciones y a doblar los periódicos, «y después quizás podamos hablar».
Con varios libros bajo el brazo y un cálido apretón de manos, Most se despidió de mí. Berkman salió conmigo.
Fuimos al café de Sachs. Yo no había comido nada desde el té que nos había dado Anna. Mi acompañante también estaba hambriento, pero evidentemente, no tanto como la noche anterior: no pidió ningún filete extra, ni ninguna taza de café extra. ¿O es que estaba sin blanca? Le dije que yo todavía era rica y le supliqué que pidiera más comida. Él lo rechazó bruscamente diciendo que no podía aceptarlo de alguien en paro que acababa de llegar a una ciudad extraña. Yo estaba al mismo tiempo enfadada y divertida. Le expliqué que no quería herir sus sentimientos, que creía que uno debía compartir siempre con un compañero. Se arrepintió de su brusquedad, pero me aseguró que no tenía hambre. Nos marchamos del restaurante.
El calor de agosto era sofocante. Berkman sugirió una excursión al Battery para refrescarnos. No había visto el puerto desde mi llegada a América. Su belleza me sobrecogió como en aquel día memorable, pero la Estatua de la Libertad había dejado de ser un símbolo cautivador. ¡Qué infantil había sido, y cuánto había progresado desde aquel día!
Volvimos al mismo tema de la tarde. Mi acompañante expresó sus dudas de que pudiera encontrar trabajo de modista, ya que no tenía contactos en la ciudad. Le contesté que intentaría buscar trabajo en una fábrica de corsés, de guantes o de trajes de hombre. Me prometió que preguntaría a los compañeros judíos que eran del oficio. Seguramente me ayudarían a encontrar un empleo.
Era ya tarde cuando partimos. Berkman me habló poco de él, solo que había sido expulsado del Gymnasium por un trabajo que había hecho contra la religión, y que se había marchado de casa para siempre. Había venido a los Estados Unidos en la creencia de que era un país libre y que aquí todos tenían su oportunidad en la vida. Ya estaba desengañado. Había encontrado que aquí la explotación era más severa y, desde el ahorcamiento de los anarquistas de Chicago, estaba convencido de que América era tan despótica como Rusia.
—Lingg estaba en lo cierto cuando decía: «Si nos atacáis con un cañón, responderemos con dinamita». Algún día vengaré a nuestros muertos —añadió con gran seriedad.
—¡Yo también! ¡Yo también! —grité—, sus muertes me dieron la vida. Ella pertenece ahora a su recuerdo, a su trabajo.
Me apretó el brazo hasta hacerme daño.
—Somos compañeros. Seamos amigos también, trabajemos juntos.
Su intensidad vibraba a través de mi ser según subíamos las escaleras del piso de los Minkin.
El siguiente viernes, Berkman me invitó a ir a una conferencia judía que daba Solotaroff en la calle Orchard, número 54, en el East Side. En New Haven, Solotaroff me había parecido un orador excepcionalmente bueno, pero ahora, después de haber escuchado a Most, su discurso me pareció insípido, y su voz mal modulada me afectó de forma desagradable. Su ardor, sin embargo, compensaba por lo demás. Le estaba demasiado agradecida por el cálido recibimiento que me había hecho a mi llegada a la ciudad para permitirme criticar su conferencia. Además, reflexioné que no todo el mundo podía ser un orador como Johann Most. Para mí era un hombre aparte, el más notable del mundo entero.
Después del mitin, Berkman me presentó a varias personas, «todos buenos y activos compañeros», tal y como él dijo. «Y aquí, mi amigo Fedia —dijo, indicando a un joven que estaba a su lado—, él es también anarquista, por supuesto, pero no tan bueno como debiera».
El joven era probablemente de la misma edad que Berkman, pero de constitución menos fuerte, tampoco poseía sus modales agresivos. Sus rasgos eran muy delicados, con una boca sensitiva, mientras que sus ojos, aunque un poco saltones, tenían una expresión soñadora. No parecía importarle para nada la broma de su amigo, sonrió amistosamente y sugirió que fuéramos al café de Sachs, «para darle a Sasha la oportunidad de explicarte qué es un buen anarquista».
Berkman no esperó a que llegáramos al café. «Un buen anarquista —empezó a decir con profunda convicción— es alguien que vive enteramente para la Causa y que da todo para ella. Aquí mi amigo —refiriéndose a Fedia— es todavía demasiado burgués para darse cuenta. Es un mamenkin sin (niño mimado), que incluso acepta dinero de casa». Continuó explicando por qué era incoherente que un revolucionario tuviera nada que ver con sus padres o parientes burgueses. Añadió que la razón por la que toleraba a su amigo Fedia era que daba la mayor parte del dinero que recibía de casa al movimiento. «Si le dejara, se gastaría todo el dinero en cosas inútiles —«bonitas» las llama él—. ¿Verdad, Fedia?» Se volvió hacia su amigo dándole golpecitos cariñosos en el hombro.
El café, como siempre, estaba repleto, y lleno de humo y conversaciones. Durante un rato mis dos acompañantes estuvieron muy solicitados, mientras que yo fui saludada por varias personas que había conocido esa semana. Finalmente conseguimos apropiarnos de una mesa y pedimos café y pastel. Me di cuenta de que Fedia me miraba y me estudiaba. Para esconder mi turbación me dirigí a Berkman.
—¿Por qué uno no debería amar la belleza? —le pregunté—, las flores, por ejemplo, la música, el teatro —las cosas bonitas—.
—No dije que no debería, sino que está mal gastar dinero en tales cosas cuando el movimiento lo necesita tanto. Es una incongruencia que un anarquista disfrute de lujos cuando la gente vive en la pobreza.
—Pero las cosas bonitas no son lujos —insistí—, son necesarias. La vida sería insoportable sin ellas.
Sin embargo, en el fondo, sentía que Berkman tenía razón. Los revolucionarios renunciaban incluso a sus propias vidas, ¿por qué no también a la belleza? Aún así, el joven artista tocó una fibra sensible dentro de mí. Yo también amaba la belleza. Nuestra vida de pobreza en Königsberg se hizo más soportable gracias a las salidas ocasionales que hacíamos con nuestros maestros al campo. El bosque, la luna proyectando su reflejo plateado sobre los campos, las coronas de verdor en nuestro pelo, las flores que recogíamos... me hacían olvidar por un tiempo el ambiente sórdido de nuestro hogar. Cuando Madre me reñía o cuando tenía dificultades en la escuela, un ramillete de lilas del jardín del vecino o la vista de las sedas de colores y los terciopelos en los escaparates de las tiendas me hacían olvidar mis penas y hacían que el mundo pareciera bello y luminoso. O la música, que en raras ocasiones podía escuchar en Königsberg y, más tarde, en San Petersburgo. Me preguntaba si tenía que renunciar a todo eso para ser una buena revolucionaria. ¿Tendría voluntad?
Antes de separarnos aquella noche, Fedia señaló que su amigo había mencionado que me gustaría visitar la ciudad. Él estaba libre al día siguiente y le gustaría mostrarme algunas de las vistas.
—¿Estás también parado? —pregunté.
—Como sabes por mi amigo, soy un artista —contestó riendo. ¿Has oído alguna vez que los artistas trabajen?
Me ruboricé al admitir que no había conocido, hasta ahora, a ningún artista.
—Los artistas son personas inspiradas —dije—, todo les resulta fácil.
—Claro —replicó Berkman—, porque otros trabajan para ellos. Su tono me pareció demasiado severo y me compadecí del niño artista. Me dirigí a él y le dije que pasara a recogerme el próximo día. Pero, sola en mi habitación, era el fervor intransigente del «joven arrogante», como mentalmente llamaba a Berkman, lo que me llenaba de admiración.
Al día siguiente Fedia me llevó a Central Park. A lo largo de la Quinta Avenida fue señalando las diferentes mansiones, nombrando a sus dueños. Yo había leído sobre esos hombres acaudalados, sobre su opulencia y extravagancias, mientras que las masas vivían en la pobreza. Expresé mi indignación ante el contraste entre esos palacios espléndidos y las viviendas miserables del East Side.
—Sí, es un crimen que unos pocos lo tengan todo y la gran mayoría nada —dijo el artista—. Mi principal objeción es que tienen tan mal gusto; esos edificios son feos.
Me vino a la mente la actitud de Berkman sobre la belleza.
—No estás de acuerdo con tu amigo sobre la necesidad e importancia de la belleza en la vida, ¿verdad?
—Desde luego que no. Pero mi amigo es un revolucionario por encima de todo. Me gustaría poder serlo yo también, pero no lo soy.
Me gustó su franqueza y sencillez. No me conmovía como lo hacía Berkman cuando hablaba de ética revolucionaria. Fedia despertaba en mí el anhelo misterioso que solía sentir en mi infancia cuando el atardecer teñía de oro los prados de Popelan, como lo hacía la dulce música de la flauta de Petrushka.
A la semana siguiente fui a la redacción del Freiheit. Varias personas ya estaban allí, ocupadas escribiendo sobres y doblando periódicos. Todos hablaban. Most estaba en su escritorio. Me indicaron dónde podía ponerme y me dieron trabajo. Me maravillé de la capacidad de Most para continuar escribiendo en medio de aquella algarabía. En varias ocasiones estuve a punto de sugerir que le estábamos molestando, pero me retuve. Después de todo, ellos debían de saber mejor que yo si le importaba o no su parloteo.
Por la noche, Most dejó de escribir y, rudamente, llamó a los charlatanes «viejas desdentadas», «gallinas cacareantes» y otros apelativos que difícilmente podía yo haber oído antes en alemán. Cogió bruscamente su gran sombrero de fieltro de la percha, me dijo que le siguiera y salimos. Le seguí y subimos al tren aéreo. «La llevaré a Terrace Garden —dijo—, podemos ir al teatro si quiere. Esta noche están representando Der Zigeunerbaron. O podemos sentamos en algún rincón, pedir comida y bebida y hablar». Le respondí que no tenía interés en la opereta, que lo que realmente quería era hablar con él; o mejor, que él me hablara a mí. «Pero no tan rudamente como en la oficina», añadí.
Eligió la comida y el vino. Los nombres de los vinos me resultaban extraños. La etiqueta de la botella ponía: Liebfrauenmilch. «Leche de amor de mujer, ¡qué nombre tan bonito!», dije. «Para un vino sí —replicó—, pero no para el amor de mujer. Lo primero resulta poético, lo otro, sórdidamente prosaico. Deja mal sabor de boca».
Me sentí culpable, como si hubiera hecho un comentario poco acertado o tocado un punto sensible. Le dije que nunca antes había tomado vino, excepto el que hacía Madre por Pascua. Most se moría de risa y yo estaba a punto de echarme a llorar. Se dio cuenta de mi turbación y se contuvo. Llenó dos vasos diciendo: «Prosit mi joven e inocente dama», y se bebió el suyo de un trago. Antes de que me bebiera la mitad del mío, casi se había tomado la botella entera y estaba pidiendo otra.
Se volvió animado, chispeante, ingenioso. No quedaba rastro de la amargura, del odio, del desprecio que exhalaba su oratoria cuando estaba subido a la tribuna. En cambio, allí, sentado junto a mí, había un ser humano transformado, ya no era la criatura repulsiva de la prensa de Rochester, ni la ruda criatura de la oficina. Era un anfitrión amable, un amigo atento y comprensivo. Hizo que le hablara de mi y se quedó pensativo cuando supo el motivo que me había decidido a romper con mi pasado. Me advirtió que reflexionara cuidadosamente antes de dar el paso. «El camino del anarquismo es abrupto y doloroso —dijo—. Muchos han intentado escalarlo y han fracasado. El precio es muy alto. Pocos hombres están dispuestos a pagarlo, la mayoría de las mujeres en absoluto. Louise Michel, Sofía Perovskaia... ellas fueron las grandes excepciones». Me preguntó si había leído sobre la Comuna de París y sobre la maravillosa revolucionaria rusa. Tuve que admitir mi ignorancia. Nunca había oído el nombre de Louise Michel, aunque sí el de la gran rusa. «Leerá sobre sus vidas, la inspirarán», respondió.
Le pregunté si en el movimiento anarquista americano no destacaba ninguna mujer. «Ninguna en absoluto, solo hay estúpidas —contestó—, la mayoría de las chicas vienen a las reuniones a cazar un hombre; luego, los dos desaparecen, como los pescadores bobos bajo el encanto de Lorelei». Hubo un destello pícaro en su mirada. No creía en el fervor revolucionario femenino. Pero yo, viniendo de Rusia, podía ser diferente, y él me ayudaría. Si iba en serio, encontraría mucho trabajo por hacer. «Hay una gran necesidad en nuestras filas de jóvenes voluntariosos, entusiastas, como usted; y yo necesito una ferviente amistad», añadió con gran sentimiento.
—¿Usted?... Tiene miles de amigos en Nueva York, en todo el mundo. Es amado, idolatrado.
—Sí, pequeña, idolatrado por muchos, amado por ninguno. Se puede estar muy solo entre miles de personas, ¿lo sabía?
Sentí una punzada en el corazón. Quería tomarle la mano, decirle que sería su amiga. Pero no me atreví. ¿Qué podía darle a este hombre, yo, una chica obrera, sin formación, a él, el famoso Johann Most, el líder de las masas, el hombre del verbo mágico y la pluma poderosa?
Prometió hacerme una lista de libros —poetas revolucionarios, Freiligrath, Herwegh, Schiller, Heine y Borne, y, por supuesto, nuestra propia literatura—. Era casi de día cuando dejamos Terrace Garden. Llamó a un taxi que nos condujo al piso de los Minkin. En la puerta me rozó la mano.
—¿De dónde ha sacado ese pelo rubio sedoso y esos ojos azules? —Me dijo que era judía.
—Del mercado de cerdos —respondí—, eso dice mi padre.
—No tiene pelos en la lengua, mein Kind.
Esperó a que abriera la puerta, me cogió la mano, me miró a los ojos y dijo:
—Hace mucho tiempo que no paso una noche como esta.
Una gran alegría me invadió. Despacio, mientras el taxi se alejaba, subí la escalera.
Al día siguiente, cuando Berkman llegó, le hablé de la noche tan maravillosa que había pasado con Most. Su rostro se ensombreció.
—Most no tiene derecho a derrochar el dinero, ir a restaurantes caros, beber vinos caros —dijo muy serio—, está gastando el dinero recaudado para el movimiento. Alguien debería pedirle cuentas. Yo mismo lo haré.
—No, no debes —grité—. No podría soportar ser la causa de ninguna afrenta a Most, que está dando tanto. ¿No tiene derecho a un poco de deleite?
Berkman reiteró que yo llevaba muy poco tiempo en el movimiento, que no sabía nada de ética revolucionaria, que desconocía el significado de lo bueno y lo malo en lo que concernía a la revolución. Admití mi ignorancia, le aseguré que estaba deseando aprender, hacer cualquier cosa; todo, menos que se humillara a Most. Se marchó sin decirme adiós.
Estaba muy disgustada. Permanecía bajo el hechizo de Most. Sus notables cualidades, su anhelo por la vida, su ansia de amistad, me conmovían intensamente. Y Berkman también me atraía profundamente. Su seriedad, su confianza en sí mismo, su juventud, todos sus rasgos me empujaban hacía él irresistiblemente. Pero tenía la impresión de que, de los dos, Most era más de este mundo.
Cuando Fedia vino a verme dijo que ya sabía la historia por boca de Berkman. No estaba sorprendido, sabía lo exigente que era nuestro amigo y lo duro que podía ser, pero era todavía más duro consigo mismo. «Emana de su inmenso amor por la gente —añadió Fedia—, un amor que le impulsará a hacer grandes obras».
Berkman no apareció durante toda una semana. Cuando volvió, fue para invitarme a ir al Prospect Park. Dijo que le gustaba más que Central Park porque estaba menos cuidado, más natural. Paseamos mucho, admirando su belleza áspera y luego elegimos un sitio bonito donde comer lo que había traído.
Hablamos de mi vida en San Petersburgo y en Rochester. Le hablé de mi matrimonio con Jacob Kershner y nuestra ruptura. Quería saber qué libros había leído sobre el matrimonio y si me habían influido a la hora de dejar a mi marido. Nunca había leído tales libros, pero había visto suficiente de los horrores de la vida matrimonial en mi propia casa. La forma desabrida en que Padre trataba a Madre, las continuas disputas y escenas violentas que terminaban en los desmayos de Madre. También había visto la degradante sordidez de las vidas de mis tíos y tías y de mis conocidos de Rochester. Esto, unido a mi propia experiencia matrimonial, me había convencido del error de unir a la gente de por vida. La proximidad constante en la misma casa, la misma habitación, la misma cama, me repelían.
«Si vuelvo a amar a algún hombre, me entregaré a él sin pasar por el altar o por el juzgado —declaré— y cuando el amor muera, me marcharé sin pedir permiso».
Mi acompañante dijo que se alegraba de que pensara de esa forma. Todos los verdaderos revolucionarios habían desechado el matrimonio y vivían en libertad. Eso les servía para fortalecer su amor y les ayudaba en su tarea común. Me contó la historia de Sofía Perovskaia y de Zhelyabov. Habían sido amantes, habían trabajado en el mismo grupo y juntos elaboraron el plan para ejecutar a Alejandro II. Después de la explosión de la bomba, Perovskaia desapareció. Estuvo escondida. Tuvo oportunidad de escapar, y sus compañeros le suplicaron que lo hiciera. Pero ella se negó. Insistió en que debía aceptar las consecuencias, que compartiría el destino de sus compañeros y moriría junto a Zhelyabov. «Desde luego, no estaba bien que le movieran sentimientos personales —comentó Berkman—, su amor por la Causa debería haberla decidido a vivir y llevar a cabo otras actividades». De nuevo estábamos en desacuerdo. Pensaba que no era incorrecto morir con la persona amada en un acto común —era bello, sublime—. Replicó que era demasiado romántica y sentimental para ser una revolucionaría, que la tarea que teníamos ante nosotros era dura y que debíamos endurecemos.
Me preguntaba si el muchacho era en realidad tan duro, o si solo intentaba enmascarar su ternura, la cual intuía yo. Me sentí atraída hacia él, deseaba rodearle con mis brazos, pero era demasiado tímida. El día terminó en un atardecer encendido. Mi corazón rebosaba felicidad. De camino a casa, pasé todo el rato cantando canciones alemanas y rusas, Veeyut, vitrí, veeyut booyníy, era una de ellas. «Esa es mi canción favorita, Emma, dorogaya (querida) —dijo—. Te puedo llamar así, ¿verdad? Y tú, ¿me llamarás Sasha?». Nuestros labios se encontraron en un beso espontáneo.
Empecé a trabajar en la fábrica de corsés donde estaba empleada Helen Minkin. Pero después de algunas semanas el cansancio se hizo insoportable. Apenas si podía llegar al final del día; sufría sobretodo de fuertes dolores de cabeza. Una noche conocí a una chica que me habló de una fábrica de blusas de seda que daba trabajo para hacer en casa. Prometió que intentaría conseguirme algo. Sabía que sería imposible coser a máquina en el piso de los Minkin, hubiera sido demasiado molesto para todos. Además, el padre de las chicas me crispaba los nervios. Era una persona desagradable, nunca trabajaba, vivía de sus hijas. Parecía atraído sexualmente por Anna, la devoraba con los ojos. Lo más extraordinario era su profunda aversión hacia Helen, lo que provocaba disputas continuas. Finalmente decidí mudarme.
Encontré una habitación en la calle Suffolk, no lejos del café de Sachs. Era pequeña y oscura, pero solo costaba tres dólares al mes; la alquilé. Allí empecé a trabajar en las blusas de seda. De vez en cuando también conseguía hacer vestidos para las chicas que conocía y para sus amigas. El trabajo era extenuante, pero me liberaba de la fábrica y su disciplina mortificante. Los ingresos de las blusas, una vez que adquirí velocidad, no eran inferiores a los del taller.
Most se había marchado a hacer una gira de conferencias. De vez en cuando me mandaba unas líneas, comentarios ingeniosos y cáusticos sobre la gente que conocía, denuncias mordaces de los periodistas que le entrevistaban y luego escribían artículos difamadores sobre él. Ocasionalmente incluía en sus cartas las caricaturas que se hacían de él, a las que adjuntaba sus propios comentarios al margen: «¡Cuidado con el asesino de esposas!» o «He aquí el hombre que se come a los niños».
Las caricaturas eran lo más brutal y cruel que había visto nunca. El desprecio que había sentido hacia los periódicos de Rochester durante los sucesos de Chicago se convirtió ahora en odio total hacia toda la prensa americana. Una idea loca me poseyó y se la confié a Sasha. «¿No crees que una de esas malditas redacciones debería volar por los aires, con editores, reporteros y todo? Eso les serviría de lección». Pero Sasha movió la cabeza y dijo que sería inútil. La prensa era tan solo el mercenario del capitalismo. «Debemos dirigir nuestros esfuerzos a la raíz del problema».
Cuando Most regresó de la gira, fuimos todos a escuchar su informe. Estuvo genial, más ingenioso y más desafiante contra el sistema que en anteriores ocasiones. Casi me hipnotizó. No pude evitar, después de la conferencia, decirle qué espléndido había estado. «¿Vendrás conmigo a escuchar Carmen el lunes a la Metropolitan Opera House?», susurró. Añadió que el lunes era un día muy ocupado porque debía tener bien provistos a sus demonios, pero que trabajaría el domingo si le prometía ir. «¡Hasta el fin del mundo!», le respondí impulsivamente.
Cuando llegamos no había ni un solo asiento, a ningún precio. Tendríamos que estar de pie. Sabía que sería una tortura. Desde mi infancia había tenido problemas con el dedo meñique del pie izquierdo, estrenar zapatos me causaba enormes sufrimientos durante semanas. Y ahora estaba estrenando zapatos. Pero me daba vergüenza decírselo a Most, temía que me creyera una presumida. Estaba de pie junto a él, estrechamente rodeados por la multitud. El pie me quemaba como si lo tuviera sobre una llama. El comienzo de la música y el canto me hicieron olvidar mi agonía. Después del primer acto, cuando se encendieron las luces, me agarré a Most como a una tabla de salvación, la cara desfigurada por el dolor. «¿Qué ocurre?», me preguntó. «Tengo que quitarme el zapato —jadeé—, o gritaré». Apoyándome en él me incliné a aflojar los botones. Escuché el resto de la ópera sostenida por el brazo de Most, con el zapato en la mano. No sabría decir si mi arrobamiento se debía a la música de Carmen o al alivio que sentí al quitarme el zapato.
Dejamos la Opera House cogidos del brazo, yo cojeando. Fuimos a un café y Most me tomó el pelo por mi vanidad. Pero dijo que estaba bastante contento de que fuera tan femenina, aunque le parecía una tontería llevar zapatos ajustados. Estaba de un humor maravilloso. Quería saber si había ido antes a la ópera y me pidió que se lo contara.
Hasta la edad de diez años nunca había oído música, excepto la flauta lastimera de Petrushka, el pastor de Padre. El chirriar de los violines en las bodas judías y el aporreamiento de las teclas del piano durante nuestras ciases de canto, siempre me habían resultado odiosos. Cuando oí en Königsberg la ópera Trovatore, me di cuenta por primera vez del éxtasis que podía causarme la música. Puede que mi profesora fuera la responsable del efecto electrizante de aquella experiencia: ella me había imbuido del lirismo de sus autores alemanes preferidos y había contribuido a despertar mi imaginación sobre el triste amor del Trovador y Leonor. La tremenda ansiedad de los días que precedieron al consentimiento de Madre para que acompañara a mi profesora a la representación, agravó la tensa expectación. Llegamos a la Ópera con una hora de antelación: yo iba bañada en sudor frío, del miedo que tenía de que llegáramos tarde. Mi profesora, que tenía una salud muy delicada, no podía seguirme de lo rápido que me dirigía a nuestros asientos. Subí de tres en tres los escalones hasta la galería superior. El teatro estaba todavía vacío y a medio iluminar; al principio fue un poco decepcionante. Como por arte de magia, se transformó. Rápidamente se llenó de una gran audiencia: mujeres vestidas de sedas y terciopelos de matices maravillosos, con joyas que brillaban en sus cuellos y brazos desnudos: la luz que fluía de los candelabros de cristal reflejaban el verde, el amarillo y el amatista. Era un país de ensueño aún más magnífico que los descritos en los cuentos que había leído. Olvidé la presencia de mi profesora, el ambiente miserable de mi casa: con medio cuerpo por fuera de la baranda, me perdí en el mundo encantado de abajo. La orquesta rompió en tonos conmovedores que ascendían misteriosamente de la sala a oscuras. La música me hacía estremecer y me dejaba sin aliento. Leonor y el Trovador hicieron realidad mis propias fantasías románticas sobre el amor. Viví con ellos emocionada, embriagada por su canción apasionada. Su tragedia era mía también, y sentí su alegría y su pena como propias. La escena entre el Trovador y su madre, su canción lastimera «Ach, ich vergehe und sterbe hier», la respuesta del Trovador en «O, teuere Mutter», me llenaron de profunda pena e hicieron que mi corazón palpitara con suspiros compasivos. El hechizo fue roto por los fuertes aplausos y por las luces que volvieron a encenderse. Yo también aplaudí con frenesí, me subí al asiento y grité desaforadamente los nombres de Leonor y el Trovador, el héroe y la heroína de mi mundo encantado. «Vamos, vamos», le oí decir a mi profesora dándome tironcitos de la falda. Con la música resonando en mis oídos, seguí la representación como aturdida, mi cuerpo estremeciéndose con sollozos convulsivos. Escuché después otras óperas en Königsberg y más tarde en San Petersburgo, pero la impresión que me produjo el Trovatore fue durante mucho tiempo la experiencia musical más maravillosa de mi joven vida.
Cuando terminé de contarle esto a Most, noté que tenía la mirada perdida en el tiempo. Levantó los ojos como si despertara de un sueño. Nunca he oído, señaló pausadamente, la excitación de un niño contada de una forma tan dramática. Dijo que tenía un gran talento y que debía empezar rápidamente a recitar y hablar en público. Él me haría una gran oradora, «para ocupar mi lugar cuando yo me haya ido», añadió.
Pensé que se estaba burlando o halagándome. Él no podía creer verdaderamente que yo pudiera alguna vez ocupar su lugar o expresar su fuego, su mágico poder. No quería que me tratara de esa forma, quería que fuera un verdadero compañero, honesto y sincero, sin tontos cumplidos alemanes. Most sonrió y vació su vaso brindando por mi «primer discurso en público».
Después de aquello salimos juntos a menudo. Abrió un nuevo mundo ante mí; me introdujo en la música, los libros, el teatro. Pero su propia personalidad, tan rica, significaba mucho más para mí, las alternantes alturas y profundidades de su alma, su odio hacia el sistema capitalista, su visión de una nueva sociedad de belleza y felicidad para todos.
Most se convirtió en mi ídolo. Le adoraba.
Capítulo IV
Se estaba aproximando el 11 de noviembre, el aniversario del martirio de Chicago. Sasha y yo estábamos ocupados con los preparativos de este gran acontecimiento, tan significativo para nosotros. Habíamos reservado el salón de la Cooper Union para la conmemoración. El mitin iba a ser celebrado conjuntamente por anarquistas y socialistas, con la colaboración de organizaciones obreras progresistas.
Todas las noches, durante varias semanas, visitamos algunos sindicatos para invitarlos a participar. Esto incluía pequeñas charlas informales que daba yo. Iba nerviosa. En ocasiones anteriores, en conferencias alemanas y judías, había reunido el suficiente valor para hacer preguntas, pero siempre experimentaba una sensación como de debilidad. Mientras escuchaba a los oradores, las cuestiones se formulaban fácilmente en mi cabeza, pero en el momento en que me ponía en pie, me sentía mareada. Agarraba la silla que tenía delante con desesperación, el corazón me latía furiosamente, las rodillas me temblaban, todo lo que había en la sala se volvía nebuloso. Luego, era consciente de mi voz, lejana, muy lejana y, finalmente, volvía a mi asiento bañada en sudor frío.
La primera vez que me pidieron hacer discursos cortos me negué, estaba segura de que nunca podría. Pero Most no aceptaba una negativa por respuesta, y otros compañeros le apoyaban. Por la Causa, me decían, uno debía estar dispuesto a hacer cualquier cosa, ¡y yo deseaba tanto servir a la Causa! Mis charlas solían parecerme incoherentes, llenas de repeticiones, carentes de convicción, y sentía que la sensación de desmayo no me abandonaba. Pensaba que todos se daban cuenta de mi nerviosismo, pero aparentemente no era así. Incluso Sasha hacía, a menudo, comentarios sobre mi calma y control. No sé si debido a que era una principiante, a mi juventud o a mis profundos sentimientos por los hombres martirizados, el caso es que nunca fracasé en suscitar el interés de los trabajadores a los que había ido a invitar.
Nuestro pequeño grupo, compuesto por Anna, Helen, Fedia, Sasha y yo, decidimos hacer una contribución: una gran corona de laurel con una cinta de satén roja y negra. En un principio habíamos pensado comprar ocho coronas; pero éramos demasiado pobres, porque solo trabajábamos Sasha y yo. Por último, nos decidimos a favor de Lingg, a nuestros ojos, sobresalía como el héroe sublime de los ocho. Su espíritu firme, su completo desprecio hacia los acusadores y los jueces; su voluntad, la cual le robó a sus enemigos su presa, dándose muerte, todo lo referente a ese muchacho de veintidós años, le prestaba poesía y belleza a su personalidad. Se convirtió en el faro de nuestras vidas.
Por fin llegó la noche tan esperada, mi primer mitin en memoria de los mártires. Desde que había leído en los periódicos de Rochester sobre la impresionante marcha a Waldheim —una fila de trabajadores de cinco millas de longitud que acompañó a los muertos al lugar de su último descanso— y sobre los grandes mítines que se habían celebrado en todo el mundo, había deseado fervientemente participar en este acontecimiento. Por fin llegó el momento. Fui con Sasha a la Cooper Union.
Encontramos la histórica sala abarrotada, pero con la corona en alto, conseguimos finalmente pasar. Incluso la tribuna estaba llena de gente. Estaba desconcertada, hasta que vi a Most al lado de un hombre y de una mujer; su presencia hizo que me sintiera a gusto. Sus dos acompañantes eran personas distinguidas: el hombre irradiaba simpatía, pero la mujer, vestida con un traje ajustado de terciopelo negro y larga cola, con la cara enmarcada por una gran melena cobriza, parecía fría y altiva. Evidentemente pertenecía a otro mundo.
—El hombre que está junto a Most —dijo Sasha— es Sergey Shevitch, el famoso revolucionario ruso, ahora redactor jefe del diario socialista Die Volkszeitung; la mujer es su esposa, la que estuvo casada con von Dönniges.
—¿La que Ferdinand Lassalle amó? ¿Por la que se quitó la vida? —pregunté.
—Sí, la misma; sigue siendo una aristócrata. En realidad, no pertenece a nuestro mundo. Pero Shevitch es espléndido.
Most me había dejado las obras de Lassalle para que las leyera. Me habían impresionado por su profundidad, fuerza y claridad. También había estudiado sus numerosas actividades a favor del incipiente movimiento obrero en la Alemania de los cincuenta. Su vida romántica y su muerte prematura a manos de un oficial, en un duelo por Helene von Dönniges, me afectaron profundamente.
Me repelía la austeridad allanera de la mujer. La larga cola de su vestido, los impertinentes, a través de los cuales observaba a todos, me llenaban de resentimiento. Me volví hacia Shevitch. Me gustaba por su rostro amable y sincero y por la sencillez de sus modales. Le dije que quería colocar la corona sobre el retrato de Lingg, pero que estaba tan alto que tendría que encontrar una escalera para poder hacerlo. «Yo te levantaré, pequeña compañera, y te sostendré hasta que hayas colgado la corona», me dijo amablemente. Me levantó como si fuera un bebé.
Me sentí muy turbada, pero colgué la corona. Shevitch me puso en el suelo y me preguntó por qué había elegido a Lingg y no a ninguno de los otros. Le respondí que me atraía más. Levantándome la barbilla con sus manos fuertes, dijo: «Sí, es más como nuestros héroes rusos». Habló con mucho sentimiento.
Pronto empezó el mitin. Shevitch y Alexander Jonas, el co-redactor del Volkszeitung, y otros oradores en varios idiomas, contaron la historia que había oído en primer lugar de Johanna Greie. Desde entonces la había leído y releído hasta que supe de memoria cada detalle.
Shevitch y Jonas eran unos oradores impresionantes. Los demás me dejaron fría. Luego Most subió a la tribuna y todo lo demás pareció borrarse. Me vi atrapada en el torbellino de su elocuencia, zarandeada, mi alma contrayéndose y expandiéndose con los cambios de tono de su voz. Ya no era un discurso. Eran truenos mezcla dos con los destellos de los rayos. Era un grito apasionado y salvaje contra lo que había sucedido en Chicago, una llamada feroz a batallar contra el enemigo, una llamada a la propaganda por el hecho, a la venganza.
El mitin terminó. Sasha y yo desfilamos con el resto de los asistentes. No podía hablar; caminamos en silencio. Cuando llegamos a la casa donde vivía, todo mi cuerpo comenzó a temblar como si tuviera fiebre. Un anhelo irresistible me invadió, un deseo indecible de entregarme a Sasha, encontrar en sus brazos alivio para la terrible tensión de la noche.
Mi estrecha cama soportaba ahora dos cuerpos, apretados el uno contra el otro. La habitación ya no era oscura: una luz suave y calmante parecía salir de algún lado. Como en un sueño, escuché palabras dulces y cariñosas susurradas al oído, como las bonitas y apacibles nanas rusas de mi infancia. Me entró sueño, mis pensamientos se volvieron confusos.
El mitin... Shevitch sosteniéndome... el rostro frío de Helene von Dönniges... Johann Most... la fuerza y el prodigio de su discurso, su llamada a la exterminación. ¿Dónde había oído esa palabra antes? Ah, sí, Madre... los nihilistas. El horror que me había provocado su crueldad me invadió de nuevo. Pero bueno, ¡ella no era una idealista! Most era un idealista, sin embargo, él también preconizaba la exterminación. ¿Podían ser crueles los idealistas? Los enemigos de la vida, la felicidad y la belleza son crueles. Son despiadados, han matado a nuestros compañeros. Pero, ¿debemos también nosotros exterminar?
De repente, me espabilé, era como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sentí una mano tímida y temblorosa deslizarse sobre mi cuerpo. Con ansia me volví hacia ella, hacia mi amante. Nos sumergimos en un abrazo feroz. De nuevo sentí un dolor espantoso, como si me estuvieran cortando con una navaja afilada. Pero el dolor quedó embotado por la pasión, que se abría paso a través de todo lo que había sido suprimido, de lo inconsciente, de lo que estaba dormido.
El día me encontró todavía anhelante, ávida de caricias. Mi amado yacía a mi lado, rendido. Me incorporé, apoyé la cabeza en mi mano y durante largo rato observé el rostro del muchacho que tanto me había atraído y repelido al mismo tiempo, que podía ser tan severo y cuyas caricias eran, sin embargo, tan tiernas. Mi corazón se llenó de amor, de la certeza de que nuestras vidas quedaban unidas para siempre. Besé sus cabellos y luego yo también me quedé dormida.
La gente que me había alquilado la habitación dormía al otro lado de la pared. Su cercanía siempre me había turbado y, ahora, con Sasha a mi lado, me daba la impresión de ser vista. Él tampoco tenía intimidad donde vivía. Sugerí que buscáramos un pequeño apartamento juntos, él recibió la idea con alegría. Cuando le contamos a Fedia nuestro plan, pidió venirse él también. La cuarta de nuestra pequeña comuna fue Helen Minkin, La fricción con su padre se había vuelto más violenta desde que me mudé y ya no podía soportarlo más. Nos suplicó que la dejáramos irse a vivir con nosotros. Alquilamos un piso de cuatro habitaciones en la calle 42, a todos nos pareció un lujo tener nuestra propia casa.
Desde el principio nos pusimos de acuerdo en compartirlo todo, vivir como verdaderos compañeros, Helen siguió trabajando en la fábrica de corsés y yo dividía mi tiempo entre coser blusas de seda y cuidar de la casa. Fedia se dedicó solo a pintar. Los óleos, telas y pinceles valían más de lo que podíamos permitirnos, pero nunca se nos ocurrió quejarnos. De vez en cuando vendía un cuadro a algún marchante por quince o veinte dólares, después de lo cual me traía un gran ramo de flores o algún regalo. Sasha le censuraba por ello. La idea de gastar dinero en esas cosas cuando el movimiento lo necesitaba tanto le resultaba intolerable. Su enfado no tenía ningún efecto sobre Fedia. Se reía, le llamaba fanático y le decía que no tenía ningún sentido de la belleza.
Un día Fedia llegó con una chaqueta de punto de seda a rayas azules y blancas, preciosa, y muy de moda entonces. Cuando Sasha llegó a casa y lo vio, se puso furioso, llamó a Fedia manirroto y burgués incurable, y le dijo que nunca llegaría a ser nada en el movimiento. Casi llegaron a las manos; finalmente, los dos se marcharon. La severidad de Sasha me dolía enormemente. Empecé a dudar de su amor. No podía ser muy grande o no estropearía las pequeñas alegrías que Fedia me prodigaba. Era cierto que la chaqueta costaba dos dólares y medio. Quizás era extravagante que Fedia gastara tanto dinero. Pero, ¿cómo podía dejar de amar las cosas bonitas? Eran una necesidad para su alma de artista. Estaba resentida y me alegré cuando Sasha no volvió aquella noche.
Estuvo fuera unos días, durante los cuales pase mucho tiempo con Fedia. Poseía tantas cualidades de las que Sasha carecía y que yo necesitaba ardientemente... Su sensibilidad, su amor por la vida y la belleza, le hacían más humano, más afín a mí. Nunca esperó de mí que viviera de acuerdo con la Causa. A su lado me sentía aliviada.
Una mañana, Fedia me pidió que posara para él. No experimenté ninguna vergüenza al estar desnuda ante él. Estuvo trabajando durante un rato, no hablábamos. Luego empezó a enredar aquí y allí y dijo que tendría que dejarlo, no podía concentrarse, la inspiración había pasado. Me fui detrás del biombo a vestirme. No había terminado, cuando oí unos sollozos violentos. Salí corriendo y encontré a Fedia echado en el sofá, la cabeza enterrada en la almohada, llorando. Según me inclinaba sobre él, se incorporó y empezó a decir atropelladamente que me quería, que me amaba desde el principio, que, por Sasha, había intentado mantenerse apartado, había luchado desesperadamente contra sus propios sentimientos, pero se había dado cuenta de que no servía de nada. Tendría que mudarse.
Me senté a su lado, le cogí la mano y acaricié sus suaves cabellos ondulados. Fedia siempre me había atraído por su solicitud, por sus delicadas reacciones y por su amor a la belleza. Ahora sentía algo más fuerte dentro de mí. Me preguntaba si podía ser amor. ¿Se podía amar a dos personas al mismo tiempo? Yo amaba a Sasha. En ese mismo momento mi resentimiento por su rudeza dio paso al anhelo por mi fuerte y ardoroso amante. No obstante, sentía que Sasha no llegaba a todos los rincones de mi ser, ésos que Fedia quizá podría alcanzar. ¡Sí, tiene que ser posible amar a más de una persona a la vez. Decidí que lo que había sentido por el niño artista tenía que ser amor, sin que me hubiera dado cuenta hasta este momento.
Le pregunté a Fedia qué pensaba sobre amar a dos o más personas a un tiempo. Me miró con sorpresa y dijo que no sabía, nunca había amado a nadie hasta ahora. Su amor por mí había excluido todo lo demás. Sabía que ninguna otra mujer podría importarle mientras me amara. Y que estaba seguro de que Sasha nunca me compartiría, que era posesivo.
Me molestó que hablara de compartirme. Insistí en que una persona solo responde a lo que otra es capaz de evocar en ella. No creía que Sasha fuera posesivo. Alguien que tan fervientemente creía en la libertad y que la predicaba de todo corazón no podía poner ninguna objeción a que me entregara a otra persona. Convinimos en que, pasara lo que pasara, no debía haber engaños. Debíamos contarle sinceramente a Sasha lo que sentíamos. Él lo comprendería.
Aquella noche Sasha volvió a casa directamente del trabajo. Como siempre, nos sentamos los cuatro a cenar. Hablamos de cosas diversas. No se hizo ningún comentario sobre la ausencia de Sasha y no tuve oportunidad de hablar con él a solas sobre el nuevo amor de mi vida. Fuimos todos a escuchar una conferencia a la calle Orchard.
Después, Sasha se vino a casa conmigo y Fedia y Helen se quedaron. Ya en el piso, me pidió permiso para entrar en mi habitación. Luego empezó a hablar, a desahogarse por completo. Dijo que me quería muchísimo, que quería que yo tuviera cosas bonitas, que él también amaba la belleza. Pero que amaba a la Causa más que a nada en el mundo. Que por ella renunciaría incluso a nuestro amor. Sí, y a su propia vida.
Me habló del famoso catecismo revolucionario ruso que exigía de los verdaderos revolucionarios que abandonaran sus hogares, sus padres, amores, hijos, todo lo que amaban. Él estaba completamente de acuerdo y estaba decidido a evitar que nada se pusiera en su camino. «Pero te amo», repetía. Su intensidad, su inflexible fervor revolucionario, me irritaban al tiempo que me atraían hacia él como un imán. Fuera lo que fuera lo que había sentido por Fedia, se había disipado. Sasha, mi maravilloso, entregado, obsesionado Sasha, me llamaba. Me sentía completamente suya.
Al día siguiente tenía que ir a ver a Most. Me había hablado de un corto ciclo de conferencias que estaba preparando para mí, pero aunque no me lo había tomado en serio, me pidió que fuera a verle.
La redacción del Freiheit estaba llena de gente. Most sugirió que fuéramos a un salón cercano que sabía estaría tranquilo a esta, hora temprana de la tarde. Fuimos. Empezó a explicarme los planes que había hecho para mí; debía ir a Rochester, Buffalo y Cleveland. Me entró pánico. «¡Es imposible! —protesté—. No sé nada sobre dar conferencias». Desechó mis objeciones diciendo que todo el mundo se sentía así al principio. Estaba decidido a convertirme en una oradora, yo no tendría más que dar el primer paso. Ya había elegido el tema y me ayudaría a prepararlo. Debía hablar sobre la inutilidad de la lucha por la jornada de ocho horas, muy discutida otra vez en los ambientes obreros. Señaló que las campañas por la reducción de jornada durante los años 84, 85 y 86 se habían cobrado ya un alto precio. «Los compañeros de Chicago perdieron la vida por ello y los trabajadores hacen todavía muchas horas». Pero insistió en que, incluso si se establecía la jornada de ocho horas, tampoco se ganaría mucho. Por el contrario, solo serviría para distraer a las masas del asunto principal: la lucha contra el capitalismo, contra el trabajo asalariado y por una nueva sociedad. De cualquier manera, todo lo que tenía que hacer era memorizar las notas que prepararía para mí. Estaba seguro de que mí dramatismo y mi entusiasmo harían el resto. Como siempre, me dejé llevar por su elocuencia. No tenía fuerzas para resistirme.
Cuando llegué a casa, lejos ya de la influencia de Most, experimenté de nuevo la sensación de desfallecimiento que me embargó la primera vez que intenté hablar en público. Todavía me quedaban tres semanas para prepararme, pero estaba segura de que no sería capaz de hacerlo.
Aún más fuerte que la falta de seguridad en mí misma, era mi odio por Rochester. Había roto por completo con mis padres y con mi hermana Lena, pero echaba en falta a Helena, a mi pequeña Stella, que tenía ya cuatro años, y a mi hermano pequeño. ¡Oh!, si fuera una oradora experimentada, correría a Rochester a lanzarles a la cara mi resentimiento a los engreídos que me habían tratado de forma tan brutal. Ahora solo añadirían vergüenza al daño que me habían causado. Esperé ansiosamente el regreso de mis amigos.
¡Cuál no fue mi sorpresa ante el entusiasmo de Sasha y Helen Minkin por el plan de Most! Era una oportunidad maravillosa, decían. ¿Qué importaba si tenía que trabajar duro para preparar la charla? Sería la forja de una oradora, ¡la primera oradora del movimiento anarquista alemán en América! Sasha fue especialmente insistente: debía dejar de lado cualquier consideración y pensar solo en lo útil que sería para la Causa. Fedia dudaba.
Mis tres amigos insistieron en que dejara de trabajar para tener más tiempo para estudiar. Me relevarían además de cualquier responsabilidad en la casa. Me dediqué totalmente a leer. De vez en cuando Fedia me traía flores. Sabía que no había hablado todavía con Sasha. Nunca me presionó, pero sus flores hablaban elocuentemente. Sasha no volvió a reprenderle por gastar dinero. «Sé que te gustan las flores —decía—, puede que te inspiren en tu nuevo trabajo».
Leí mucho sobre el movimiento por las ocho horas, fui a todos los mítines donde se trataba el tema, pero cuanto más estudiaba más confusa estaba. «Las férreas leyes salariales», «oferta y demanda», «la pobreza como germen de la revuelta»... me era imposible captarlo todo. Me dejaba tan fría como las teorías mecanicistas que solía oír exponer a los socialistas de Rochester. Pero cuando leí las notas de Most, todo pareció clarificarse. Las imágenes que empleaba, sus críticas irrefutables de las condiciones de vida existentes y su gloriosa visión de la nueva sociedad, despertaban mi entusiasmo. Seguía dudando de mí misma, pero todo lo que decía Most me parecía irrefutable.
Una idea se perfiló de forma clara en mi mente. No memorizaría las notas de Most. Sus frases, sus invectivas mordaces, me eran demasiado conocidas para repetirlas como un papagayo. Utilizaría sus ideas y las expresaría a mi manera. Pero las ideas, ¿no eran también de Most? Se habían vuelto tanto una parte de mí misma que ya no podía distinguir hasta qué punto estaba repitiendo las ideas de Most o si bien esas ideas habían renacido como propias.
Llegó el día de mi partida hacia Rochester. Me reuní con Most por última vez. Llegué deprimida, pero un vaso de vino y el ánimo de Most pronto me aliviaron. Habló larga y fervientemente, hizo numerosas sugerencias y dijo que no debía tomar demasiado en serio a las audiencias; la mayoría eran unos lelos. Insistió sobre la necesidad del humor. «Si sabes hacer reír a la gente, lo demás será coser y cantar». Me dijo que la estructura de la conferencia no importaba demasiado. Debía hablar de la forma en que le había contado a él mis impresiones sobre la primera vez que fui a la ópera. Eso conmovería a la audiencia. «Por lo demás, sé audaz, arrogante; estoy seguro de que serás valiente».
Me llevó en taxi al Grand Central. Por el camino se arrimó a mí, deseaba tomarme en sus brazos y preguntó si podía hacerlo. Le dije que sí con la cabeza y me mantuvo estrechada contra él. Me invadieron pensamientos y emociones conflictivos: los discursos que iba a hacer, Sasha, Fedia, mi pasión por el primero, mi amor en ciernes por el segundo. Pero cedí al abrazo tembloroso de Most, que cubría de besos mi boca. Le dejé beber de mis labios, no podía negarle nada. Dijo que me quería, que nunca había deseado tanto a una mujer. En los últimos años ni siquiera se había sentido atraído por ninguna. El paso del tiempo le abrumaba, se sentía ajado por la larga lucha y la persecución de que había sido objeto. Más deprimente aún era darse cuenta de que sus mejores compañeros no le comprendían. Pero mi juventud le había hecho sentirse joven, mi fervor había reavivado su ánimo. Todo mi ser le había despertado a una nueva vida llena de sentido. Yo era sus Blondkopf, sus «ojos azules»; quería que fuera suya, su colaboradora, su voz.
Me eché hacia atrás en el asiento con los ojos cerrados. Estaba demasiado emocionada para hablar, demasiado lánguida para moverme. Algo misterioso se despertó en mí, algo totalmente diferente al vivo deseo que sentía por Sasha, a la atracción por Fedia. Era algo diferente a todo esto. Era una ternura infinita por el gran hombre-niño que tenía a mi lado. Sentado allí, me sugería la idea de un árbol robusto doblado por el viento y la tormenta, haciendo un último esfuerzo supremo para enderezarse hacia el sol. «Todo por la causa», decía Sasha tan a menudo. Este luchador ya había dado todo por la Causa. Pero, ¿quién había dado todo por él? Estaba hambriento de afecto, de comprensión. Yo le daría ambas cosas.
En la estación, mis tres amigos estaban esperándome. Sasha me ofreció una rosa American Beauty. «Como prueba de mi amor, Dushenka, y signo de buena suerte en tu primera aparición en público».
Mi maravilloso Sasha; solo irnos día antes, cuando fuimos de compras a la calle Hester, protestó firmemente porque yo quería que se gastara más de seis dólares en un traje y veinticinco centavos en un sombrero. No hubo forma de convencerle. «Tenemos que conseguirlo lo más barato posible», repetía. Y ahora, ¡qué ternura había bajo su exterior severo! Como Hannes. Qué extraño, hasta ahora no me había dado cuenta de lo parecidos que eran. El muchacho y el hombre. Ambos duros; uno porque todavía no había vivido la vida, y el otro porque le había asestado demasiados golpes. Los dos igualmente inflexibles en su fervor, ambos tan niños en su necesidad de amor.
El tren se dirigía a Rochester a toda velocidad. Solo habían pasado seis meses desde que rompí con mi pasado sin sentido. Había vivido años durante este tiempo.
Capítulo V
Le rogué a Most que no dijera la hora de mi llegada a la German Union de Rochester, ante la que tenía que hablar. Quería ver a mi querida hermana Helena primero. Le había escrito avisándola de mi llegada, pero no del motivo de mi visita. Fue a esperarme a la estación, nos abrazamos como si hubiéramos estado separadas durante años.
Le expliqué a Helena mi misión en Rochester. Se me quedó mirando con la boca abierta. ¿Cómo podía emprender tal tarea, enfrentarme a una audiencia? Solo había estado fuera seis meses; ¿qué podía haber aprendido en tan poco tiempo? ¿De dónde sacaba el valor? ¡Y de todos los sitios posibles, en Rochester! Nuestros padres nunca se recuperarían de la conmoción.
Nunca me había enfadado con Helena, nunca había tenido ocasión. De hecho, siempre era yo la que ponía a prueba su paciencia. Pero la referencia a nuestros padres me había puesto furiosa. Me recordó Popelan, el amor imposible de Helena por Susha y todas las otras imágenes horribles. Rompí en una amarga acusación contra nuestra familia, especialmente contra mi padre, cuya severidad había sido la pesadilla de mi infancia y cuya tiranía me había sojuzgado incluso hasta después de mi matrimonio. Le reproché a Helena el haberles permitido a nuestros padres que le robaran su juventud. «¡Casi me la roban a mí también!», grité. Cuando terminé con ellos, se unieron a los fanáticos de Rochester y me desterraron. ¡Mi vida era ahora mía, y el trabajo que había elegido más valioso que mi vida! Nadie podría apartarme de él y menos ningún tipo de consideración hacia mis padres.
El dolor que se reflejó en su cara me contuvo. La abracé y le aseguré que no había por qué preocuparse, que no hacía falta que la familia se enterara de mis planes. La reunión se llevaría a cabo ante un sindicato alemán, no habría publicidad. Además, los judíos de la calle St. Joseph no sabían nada de los alemanes de ideas avanzadas; o, mejor dicho, sobre ninguna otra cosa fuera de sus vidas insípidas y mezquinas. Helena se animó. Dijo que si en mi discurso era tan elocuente como hacía un momento, la conferencia sería un éxito.
Cuando me enfrenté a la audiencia la noche siguiente, mi mente estaba en blanco. No recordaba ni una sola palabra de las notas. Cerré los ojos por un momento; luego, algo extraño sucedió. En un segundo lo vi, todos los incidentes de los tres años que había vivido en Rochester: la fábrica Garson, la pesadez del trabajo, la humillación, el fracaso de mi matrimonio, el crimen de Chicago. Las últimas palabras de August Spies resonaban en mis oídos: «Nuestro silencio será más elocuente que las voces que estranguláis hoy».
Comencé a hablar. Palabras que nunca me había oído comenzaron a fluir cada vez más deprisa. Salían con intensidad apasionada; describían imágenes de los hombres heroicos en el patíbulo, de su luminosa visión de una vida ideal, rica en comodidad y belleza: de hombres y mujeres radiantes en su libertad, de niños transformados por la felicidad y el afecto. La audiencia se desvaneció, la sala misma había desaparecido; ensimismada en mi canto, solo era consciente de mis palabras.
Me detuve. Aplausos tumultuosos me rodearon, murmullo de voces, gente diciéndome algo que no comprendía. Luego, oí a alguien que estaba muy cerca de mi: «Ha sido un discurso muy inspirado, pero ¿qué pasa con la lucha por la jornada de ocho horas? No ha dicho nada sobre ese tema». Sentí como si me derribaran de las alturas a las que había ascendido, me sentía aplastada. Le dije al presidente de la mesa que estaba demasiado cansada para responder a ninguna pregunta y me fui a casa sintiéndome mal física y mentalmente. Entré sin hacer ruido en el apartamento de Helena y me tiré vestida sobre la cama.
Exasperación hacia Most por haberme forzado a hacer la gira, enfado hacía mí misma por haber sucumbido tan fácilmente a sus deseos, convicción de que había engañado a la audiencia... todos estos sentimientos bullían en mi mente junto con una revelación. ¡Mis palabras eran capaces de exaltar a la gente! Palabras extrañas y mágicas que brotaban de mi interior, de algún lugar desconocido. La alegría de este descubrimiento me hizo llorar.
Fui a Buffalo decidida a hacer otro esfuerzo. Los preliminares de la reunión me produjeron el mismo estado de nervios, pero cuando me enfrenté a la audiencia no hubo visiones que inflamaran mí imaginación. De forma repetitiva hice mi exposición sobre el desgaste de energía que suponía la lucha por la jornada de ocho horas, burlándome de la estupidez de los trabajadores que luchaban por tales naderías. Al final de lo que me parecieron varias horas, me felicitaron por mi exposición clara y lógica. Se hicieron algunas preguntas, las contesté con tal seguridad, que mis respuestas resultaron irrefutables. Pero, de vuelta a casa, estaba apesadumbrada. No había estado inspirada, y ¿cómo podía esperar conmover a la audiencia si mi corazón permanecía frío? Decidí mandarle un telegrama a Most a la mañana siguiente, suplicándole que me librara de la necesidad de ir a Cleveland. No soportaba la idea de tener que repetir una vez más aquella cháchara sin sentido.
Después de dormir, mi decisión me pareció pueril y débil. ¿Cómo podía abandonar tan pronto? ¿Habría Most abandonado? ¿Sasha? Bien, yo también seguiría adelante. Cogí el tren a Cleveland.
La reunión fue numerosa y animada. Era un sábado por la noche y los trabajadores asistieron con sus mujeres e hijos. Todo el mundo bebía. Me rodeó un grupo de gente, me ofrecieron refrescos y me hicieron preguntas. ¿Cómo había llegado al movimiento? ¿Era alemana? ¿Qué hacía para ganarme la vida? La curiosidad mezquina de la gente que se suponía estaba interesada en las ideas más avanzadas me recordó el interrogatorio de Rochester el día de mi llegada a América. Me enfurecieron.
Mi exposición fue, en esencia, la misma que en Buffalo; pero la forma diferente. Un ataque sarcástico, no al sistema ni a los capitalistas, sino a los trabajadores mismos, a su fácil disposición a renunciar a un futuro espléndido por pequeñas ganancias temporales. La audiencia parecía disfrutar ser tratada de esa forma. En algunos momentos vociferaban, en otros aplaudían vigorosamente. No era un mitin; era un circo, ¡y yo el payaso!
Un hombre de la primera fila que había llamado mí atención por sus canas y rostro delgado y macilento se levantó para hablar. Dijo que comprendía mi impaciencia ante pequeñas exigencias tales como unas pocas horas menos de trabajo al día, o unos pocos dólares más a la semana. Era legítimo que la gente joven se tomara el tiempo a la ligera. Pero ¿qué podían hacer los hombres de su edad? Probablemente no vivieran para ver el derrumbamiento del sistema capitalista. ¿Debían además renunciar a librarse quizás un par de horas del odiado trabajo? Eso era lo único que podían esperar ver realizado en lo que les quedaba de vida. ¿Debían negarse incluso ese pequeño logro? ¿No debían tener un poco más de tiempo para leer o para salir al aire libre? ¿Por qué no ser justos con los encadenados al trabajo?
La seriedad de aquel hombre, el claro análisis del principio en el que se basaba la lucha por la jomada de ocho horas, me hicieron comprender la falsedad de la posición de Most. Me di cuenta de que repitiendo los puntos de vista de Most estaba cometiendo un delito contra mí misma y contra los trabajadores. Comprendí por qué había fracasado en llegar a la audiencia. Me había refugiado en chistes fáciles y duras arremetidas contra los obreros para enmascarar mi propia falta de convicción. Mi primera experiencia en público no dio los resultados que Most había esperado, pero me enseñó una lección muy valiosa. De alguna manera me curó de mi fe infantil en la infalibilidad de mi maestro y me convenció de la necesidad de pensar de forma independiente.
En Nueva York mis amigos me habían preparado una gran recepción; el piso estaba inmaculadamente limpio y lleno de flores. Estaban ansiosos porque les contara mis impresiones sobre la gira y se preocuparon por cómo afectaría a Most mi cambio de actitud.
A la noche siguiente salí con Most, de nuevo a Terrace Garden. Había rejuvenecido en las dos semanas que había durado mi ausencia: se había recortado la barba, vestía un traje gris nuevo muy elegante y llevaba un clavel rojo en la solapa. Estaba de muy buen humor y me regaló un gran ramo de violetas. Las dos semanas de mi ausencia le habían resultado interminablemente largas, dijo, y se había arrepentido de haberme dejado marchar justo cuando estábamos tan unidos. Pero ahora no dejaría que me marchara otra vez: no sola, por lo menos.
Intenté varias veces hablarle de mi viaje, herida en lo más vivo porque no me había preguntado. Me había enviado fuera en contra, de mi voluntad, tenía unas ganas enormes de hacer de mí una gran oradora: ¿no estaba interesado en saber si era una alumna aplicada?
Por supuesto, contestó. Pero ya había recibido informes; de Rochester, de que había sido elocuente: de Buffalo, de que mi exposición había silenciado a todos los oponentes; y de Cleveland, de que había despellejado a los imbéciles con mi sarcasmo. «¿Y mis propias reacciones?», le pregunté. «¿No quieres que te hable de eso?» «Sí, en otro momento». Ahora solo quería sentirme cerca, su Blondkopf, su niña-mujer.
Monté en cólera, le dije que no sería tratada solo como una mujer. Le espeté que nunca más haría nada ciegamente, que yo misma me había puesto en ridículo, que la corta intervención del viejo trabajador me había convencido más que todas sus frases persuasivas. Seguí hablando, mi interlocutor guardaba silencio. Cuando terminé, llamó al camarero y pagó la cuenta. Le seguí afuera.
En la calle rompió en una tempestad de insultos. Había criado una víbora, una serpiente, una coqueta sin corazón que había jugado con él. Me había enviado fuera a defender su causa y le había traicionado. Yo era como las demás, pero no lo toleraría. Prefería arrancarme ahora mismo de su corazón a tenerme como una medio amiga. «¡Quien no está conmigo está contra mí! —gritó—. ¡No puede ser de otra manera!» Me invadió una gran tristeza, como si acabara de experimentar una gran pérdida.
Al volver a casa me derrumbé. Mis amigos estaban preocupados e hicieron todo lo posible para tranquilizarme. Les conté lo que había sucedido de principio a fin: incluso que me había regalado un ramo de violetas, el cual había traído a casa sin darme cuenta. Sasha estaba indignado. «¡Violetas en puro invierno y habiendo miles en paro y pasando hambre!», exclamó. Siempre había dicho que Most era un manirroto que vivía a expensas del movimiento. Y además, ¿qué clase de revolucionaria era yo que aceptaba los favores de Most? ¿No sabía que a Most solo le importaban las mujeres físicamente? La mayoría de los alemanes eran así. Debería elegir de una vez por todas entre Most y él. Most ya no era un revolucionario, le había vuelto la espalda a la Causa.
Se fue de casa furioso y yo me quedé desconcertada, herida: el nuevo mundo que acababa de descubrir estaba en minas a mis pies. Una mano amable tomó la mía, me llevó a mi habitación y me dejó. Era Fedia.
Al poco tiempo recibí una llamada de trabajadores en huelga, y acudí inmediatamente. Venía de Joseph Barondess, al que ya conocía. Estaba en el grupo de jóvenes judíos socialistas y anarquistas que habían organizado el sindicato de confeccionadores de capas y otros sindicatos yiddish. En este grupo había hombres más informados y oradores más capaces que Barondess, pero él destacaba por su gran sencillez. No había nada rimbombante acerca de este joven atractivo y larguirucho. No tenía una mente intelectual, era más bien de tipo práctico. Era justo el hombre que los trabajadores necesitaban en su lucha diaria. Barondess estaba ahora a la cabeza del sindicato dirigiendo la huelga de confeccionadores.
Toda la gente del East Side capaz de decir unas cuantas palabras en público fue llamada a la lucha. Casi todos eran hombres, excepto Annie Netter, una joven que se había dado a conocer por su actividad incansable en las filas anarquistas y obreras, había sido una de las trabajadoras más inteligentes e infatigables en varias huelgas, incluyendo las de los Knights of Labor,[32] una organización que había sido durante varios años el centro de las intensas campañas de los ochenta. Alcanzó su cénit en la campaña por la reducción de la jornada laboral dirigida por Parsons, Spies, Fielden y los otros hombres que murieron en Chicago, Empezó a decaer cuando Terence V. Powderly. Gran Maestre de los Knights of Labor, se alió con los enemigos de sus compañeros. Era bien sabido que Powderly, a cambio de treinta monedas de plata, había ayudado a mover los hilos que estrangularon a los hombres de Chicago. Los trabajadores militantes se retiraron de los Knights of Labor, que se convirtió en la cochiquera de los buscadores de empleo sin escrúpulos.
Annie Netter fue de las primeras en abandonar la organización traidora. Ahora era miembro de Pioneers of Liberty,[33] a la que pertenecían la mayoría de los anarquistas judíos activos de Nueva York. Era una trabajadora entusiasta y pródiga con su tiempo y sus escasos ingresos. En sus esfuerzos, estaba apoyada por su padre, el cual se había liberado de la ortodoxia religiosa para adoptar el ateísmo y el socialismo. Era un hombre excepcional, de una gran humanidad, un gran erudito y amante de la vida y la juventud. El hogar de los Netter, detrás de su pequeña tienda de comestibles, se convirtió en el oasis de los elementos radicales, en un centro intelectual. La señora Netter siempre tenía listo el samovar y una generosa cantidad de zakusky sobre la mesa. Los jóvenes rebeldes éramos clientes agradecidos, si bien no rentables, de la tienda de los Netter.
Yo nunca había conocido un hogar verdadero. En casa de los Netter disfrutaba con la maravillosa comprensión que existía entre los padres y sus hijos. Las reuniones eran muy interesantes, pasábamos las noches en discusiones, animadas por las bromas de nuestro amable anfitrión. Entre los asistentes había algunos jóvenes muy capaces, cuyos nombres eran bien conocidos en el barrio judío de Nueva York; entre otros, David Edelstadt, un gran idealista, el petrel espiritual cuyas canciones de revuelta eran tan queridas por los radicales yiddish. También estaba Bovshover, que escribía bajo el seudónimo de Basil Dahl, un hombre nervioso e impulsivo con unas dotes poéticas excepcionales. Michael Cohn, M. Katz, Girzhdanski, Louis, y otros jóvenes inteligentes y prometedores, solían reunirse en casa de los Netter, todos haciendo de aquellas veladas verdaderos banquetes intelectuales. Joseph Barondess participaba a menudo, y fue él quien mandó a buscarme para ayudar en la huelga.
Me sumergí en el trabajo con todas mis fuerzas y estaba tan absorbida por él que lo demás no existía. Mi labor consistía en conseguir que las chicas que pertenecían al oficio secundaran la huelga. Con este propósito se organizaron mítines, conciertos, encuentros y bailes. En estos acontecimientos sociales no era difícil hacer comprender a las chicas la necesidad de hacer causa común con sus hermanos en huelga. Yo tenía que hablar a menudo y cada vez me perturbaba menos subir a la tribuna. Mi fe en la justicia de la huelga me ayudaba a dramatizar mis exposiciones y transmitir convicción. En unas cuantas semanas mi trabajo llevó a montones de muchachas a participar en la huelga.
Estaba viva de nuevo. En los bailes era una de las más alegres e incansables. Una noche, un primo de Sasha, un muchacho muy joven, me llevó aparte. Con gravedad, como si fuera a anunciarme la muerte de un compañero querido, me susurró que bailar no era propio de un agitador. Al menos, no con ese abandono. Era indigno de una persona que estaba en camino de convertirse en alguien importante en el movimiento anarquista. Mi frivolidad solo haría daño a la Causa.
La insolencia del muchacho me puso furiosa. Le dije que se metiera en sus asuntos, estaba cansada de que me echaran siempre en cara la Causa. No creía que una Causa que defendía un maravilloso ideal, el anarquismo, la liberación de las convenciones y los prejuicios, exigiera la negación de la vida y la felicidad. Insistí en que la Causa no podía esperar de mí que me metiera a monja y que el movimiento no debería ser convertido en un claustro. Si significaba eso, no quería saber nada de ella. «Quiero libertad, el derecho a expresarse libremente, el derecho de todos a las cosas bellas». Eso significaba anarquismo para mí, y lo viviría así a pesar del mundo entero, de la cárcel, de las persecuciones, de todo. Sí, viviría mi ideal, incluso a pesar de la condena de mis compañeros más próximos.
Había ido exaltándome cada vez más, hablando cada vez más alto. Me encontré rodeada de mucha gente. Se oían aplausos mezclados con gritos de protesta de que estaba equivocada, de que uno debería considerar a la Causa por encima de todo. Todos los revolucionarios rusos habían hecho eso, nunca habían sido conscientes de sí mismos. Querer disfrutar de cualquier cosa que nos alejara del movimiento no era más que egoísmo. En la algarabía, la voz de Sasha era una de las que más se oían.
Me volví hacía él. Estaba junto a Anna Minkin. Había notado el creciente interés del uno por el otro mucho antes de nuestro último altercado. Luego Sasha se marchó de nuestro piso, donde Anna nos visitaba casi a diario. Era la primera vez en muchas semanas que veía a ambos. Mi corazón se contrajo de anhelo por mi impetuoso y testarudo amante. Deseaba llamarle por el nombre que tanto le gustaba —Dushenka—, estrecharle entre mis brazos; pero tenía el ceño fruncido, los ojos llenos de reproche, y me contuve. No bailé más aquella noche.
Al rato, me llamaron a la sala del comité, donde estaban reunidos Joseph Barondess y otros lideres de la huelga. Al lado de Barondess estaba el profesor T.H. Garside, un escocés que había sido anteriormente conferenciante de los Knights of Labor y que ahora estaba a la cabeza de la huelga. Garside tenía unos treinta y cinco años, era alto, pálido y de mirada lánguida. Sus modales eran suaves y elegantes y se parecía, en cierta manera, a la imagen de Cristo. Siempre estaba intentando tranquilizar a los elementos conflictivos y suavizar las cosas.
Garside nos informó de que la huelga estaría perdida si no llegábamos a un arreglo. No estaba de acuerdo con él y rechacé su proposición. Algunos miembros del comité me apoyaron, pero la opinión de Garside prevaleció. La huelga se resolvió de acuerdo a sus sugerencias.
Las semanas de intenso trabajo dieron paso a actividades menos fatigosas; conferencias, veladas en casa de los Netter o en nuestro piso y los esfuerzos por conseguir trabajo otra vez. Fedia había empezado a hacer ampliaciones de fotografías, a lápiz; decía que no podía seguir gastando nuestro dinero en pinturas, el de Helen y el mío. Además, sentía que nunca se convertiría en un gran pintor. Yo sospechaba que se trataba de algo muy diferente; sin duda, deseaba ganar dinero para que yo no tuviera que trabajar tanto.
Últimamente no me había encontrado muy bien, sobre todo durante la menstruación. Durante días tenía que meterme en cama debido a los dolores tan espantosos. Siempre había sido así desde que mi madre me abofeteó. Empeoró cuando cogí frío durante el viaje de Königsberg a San Petersburgo. Tuvimos que entrar clandestinamente en el país, Madre, mis dos hermanos y yo. Fue a finales de 1881 y el invierno fue particularmente crudo. Los contrabandistas le habían dicho a Madre que tendríamos que abrimos paso entre la nieve, e incluso vadear un arroyo medio helado. Madre estaba preocupada porque mi menstruación había comenzado varios días antes de lo esperado debido al nerviosismo del viaje. A las cinco de la mañana partimos, temblando de frío y de miedo. Pronto llegamos al arroyo que separaba las fronteras alemana y rusa. Solo pensar en el agua helada era paralizante, pero no había otra salida, o zambullirnos o ser alcanzados, y quizás tiroteados, por los soldados que patrullaban la frontera. Finalmente, unos cuantos rublos los indujo a hacer la vista gorda, pero nos aconsejaron que nos diéramos prisa.
Nos metimos en el arroyo, Madre cargada de bultos y yo llevando a mi hermano pequeño. El frío repentino me heló la sangre, luego sentí una sensación en la espalda, abdomen y piernas, como si me estuvieran atravesando con hierros al rojo. Quería gritar, pero no lo hice por miedo a los soldados. Cruzamos en seguida, y la quemazón cesó; pero los dientes siguieron castañeteándome y estaba bañada en sudor. Corrimos tan deprisa como pudimos hasta la posada del lado ruso. Me dieron té caliente con maliny, me pusieron ladrillos calientes y me cubrieron con un gran edredón. Tuve fiebre durante todo el camino a San Petersburgo, y el dolor en la espalda y las piernas era terrible. Tuve que guardar cama durante varias semanas y mi espalda siguió débil durante años.
En América había consultado sobre mi problema con Solotaroff, quien me llevó a un especialista. Este recomendó una operación urgente. Estaba sorprendido de que hubiera podido aguantar en esa situación tanto tiempo y de que hubiera podido mantener relaciones íntimas. Mis amigos me informaron de que el médico había dicho que no me vería nunca libre de los dolores y que no experimentaría goce sexual pleno, a menos que me sometiera a la operación.
Solotaroff me preguntó si había deseado alguna vez tener un hijo. «Porque si le operas, podrás tenerlo. Hasta ahora, tu enfermedad lo ha hecho imposible».
¡Un hijo! Los niños siempre me han gustado muchísimo. Cuando era una niña, solía mirar con envidia a los raros bebés con los que jugaba la hija de nuestros vecinos; la niña los vestía, los dormía. Me dijeron que no eran bebés de verdad, solo eran muñecos; pero para mí eran seres vivientes porque eran preciosos. Deseaba ardientemente tener muñecas, pero nunca tuve ninguna.
Cuando mi hermano Herman nació yo solo tenía cuatro años. Él reemplazó mi necesidad de tener muñecas. La llegada del pequeño Leibale dos años más tarde me llenó de éxtasis. Siempre estaba a su lado, meciéndole, cantándole para que se durmiera. Una vez, cuando tenía un año, Madre le llevó a mi cama. Después de que se marchara, el bebé empezó a llorar. Debe de tener hambre, pensé. Me acordé de cómo Madre le daba de mamar. Yo también le daría la teta. Le cogí y apreté su boquita contra mí, meciéndole y arrullándole y diciéndole que mamara. Por el contrario, empezó a asfixiarse, la cara se le puso azul y hacía esfuerzos por respirar. Madre vino corriendo y exigió que le contara lo que le había hecho al niño. Se lo expliqué. Se puso a reír a carcajadas y luego me riñó y me pegó. Lloré, no de dolor, sino porque mi pecho no tenía leche para Leibale.
Mi compasión por nuestra sirvienta Amalia se había debido, casi seguro, a la circunstancia de que iba a tener ein Kindchen. Me gustaban los niños apasionadamente, y ahora... Ahora yo misma podía tener un hijo y experimentar el misterio y el prodigio de la maternidad. Cerré los ojos y soñé despierta.
Sin embargo, una sombra cruel me atenazaba el corazón. Mi infancia desgraciada se alzaba ante mí. Mi ansia de afecto, que Madre fue incapaz de satisfacer, la dureza de Padre hacia nosotros, sus arrebatos de ira, sus palizas. Dos experiencias, en particular, se mantenían todavía frescas en mi mente. Una vez Padre me azotó con una correa de tal manera que mi hermano Herman se despertó con mis gritos y vino corriendo y mordió a Padre en la pantorrilla. Dejó de pegarme. Helena me llevó a su habitación, me lavó la espalda, me trajo leche y me estrechó contra sí, sus lágrimas mezclándose con las mías mientras Padre, al otro lado de la puerta, estaba fuera de sí: «¡La mataré! ¡mataré a esa mocosa! ¡la enseñaré a obedecer!»
Otra vez, en Königsberg, mi familia, habiendo perdido todo en Popelan, era demasiado pobre para permitirse llevarnos a la escuela a Herman y a mí. El rabino de la ciudad, un pariente lejano, prometió ocuparse del asunto, pero insistió en que se le dieran informes todos los meses de nuestro comportamiento y progresos en la escuela. Yo sentía esto como una humillación, pero tenía que llevar los informes. Un día me pusieron bajas notas por mal comportamiento. Fui a casa temblando de miedo. No podía enfrentarme a Padre y enseñé el papel a Madre. Empezó a llorar, dijo que sería la ruina de la familia, que era una niña desagradecida y terca y que tendría que enseñarle el papel a Padre. Pero que me defendería ante él, aunque no lo merecía. Me alejé de ella apesadumbrada. Miré por la ventana a los campos en la distancia. Había niños jugando, parecían pertenecer a otro mundo, no había habido mucho juego en mi vida. Se me ocurrió una idea: ¡sería maravilloso si me aquejara alguna terrible enfermedad! Eso seguramente ablandaría el corazón de Padre. No se ablandaba nunca, excepto en Sukkess, la fiesta otoñal. Padre no bebía, excepto en algunas fiestas judías, en este día especialmente. Se ponía alegre, reunía a los niños a su alrededor, nos prometía vestidos nuevos y juguetes. Era el único momento feliz de nuestras vidas y ansiábamos que llegara. Era solo una vez al año. Desde que tengo uso de razón le recuerdo diciendo que no me había querido. Había querido tener un chico, la vendedora de cerdo le había engañado. Quizás si me ponía muy enferma, a las puertas de la muerte, se volvería amable y no me pegaría nunca más, ni me castigaría en un rincón durante horas, ni me haría caminar con un vaso de agua en la mano. «¡Si viertes una gota te azotaré!», me amenazaba. El látigo y el pequeño taburete estaban siempre a mano. Simbolizaban mi vergüenza y mi tragedia. Después de muchos intentos y castigos considerables aprendí a llevar el vaso sin derramar ni una gota. Todo el proceso solía ponerme los nervios de punta, y luego me sentía enferma durante horas.
Mi padre era guapo, apuesto, y estaba lleno de vitalidad. Le quería a pesar de temerle. Deseaba que él me amara, pero nunca supe cómo llegar hasta su corazón. Su severidad solo servía para que le llevara la contraria aún más. ¿Por qué era tan duro?, me preguntaba mientras miraba a través de la ventana, perdida en mis recuerdos.
De repente, sentí un dolor terrible en la cabeza, como si me hubieran golpeado con una barra de hierro. Había sido Padre, me había golpeado con el puño sobre el peinecillo que llevaba para sujetarme el pelo. Me aporreaba, me arrastraba de un lado a otro, gritando: «¡Eres mi desgracia! ¡Siempre lo serás! ¡No puedes ser hija mía, no te pareces ni a mí, ni a tu madre; no eres como nosotros!»
Helena forcejeó con él para que me dejara. Intentó soltarme de sus garras, y los golpes destinados a mí cayeron sobre ella. Por fin. Padre se cansó, se sintió mareado y cayó de cabeza al suelo. Helena le gritó a Madre que Padre se había desmayado. Me llevó deprisa a su habitación y cerró la puerta con llave.
Todo el amor y el anhelo hacia mi padre se trocaron en odio. Después de aquello siempre le evitaba y nunca le dirigía la palabra, a no ser para contestar a sus preguntas. Hacía lo que se me decía de forma mecánica. El abismo que existía entre nosotros se hizo más grande con los años. Mi hogar se había convertido en una prisión. Cada vez que intentaba escapar, me atrapaban y volvían a atarme con las cadenas que Padre había forjado para mí. De San Petersburgo a América, de Rochester a mi matrimonio, varias veces había intentado escapar. La última y definitiva fue antes de dejar Rochester para ir a Nueva York.
Madre no había estado sintiéndose bien y fui a ordenar la casa. Estaba fregando el suelo mientras Padre me machacaba con sus quejas, por haberme casado con Kershner, por haberle dejado, y por haber vuelto a él. «Eres una perdida —siguió diciendo—, siempre has sido la oveja negra de la familia». Hablaba mientras seguía fregando.
Entonces, algo saltó dentro de mí; mi infancia solitaria y desgraciada, mi adolescencia atormentada, mi juventud carente de alegrías, todo se lo eché en cara. Se quedó pasmado. Yo enfatizaba cada acusación con un golpe del cepillo sobre el suelo. Todos los crueles incidentes de mi vida salieron a relucir. El granero donde vivíamos, la voz airada de Padre resonando en él, su maltrato a los sirvientes, el control terreo sobre mi madre; todo lo que me atormentaba por el día y me aterrorizaba por la noche, le recordé ahora en mi encono. Le dije que si no me había convertido en una ramera, como me llamaba, no era gracias a él. Había estado a punto de lanzarme a la calle más de una vez. El amor y la devoción de Helena era lo que me había salvado.
Mis palabras salían atropelladamente, el cepillo golpeaba el suelo con todo el odio y el resentimiento que sentía hacia mi padre. La escena terminó con mis gritos histéricos. Mis hermanos me levantaron y me llevaron a la cama. Me fui de la casa a la mañana siguiente. No volví a ver a Padre antes de irme a Nueva York.
Después de aquello aprendí que mi trágica infancia no había sido una excepción, que había miles de niños no queridos, lastimados y destrozados por la pobreza y, más aún, por falta de comprensión. Ningún hijo mío se sumaría a esas desafortunadas víctimas.
Había también otra razón: mi creciente dedicación a mi nuevo ideal. Estaba decidida a entregarme completamente a él. Para cumplir esa misión debía permanecer Libre y sin ataduras. Años de dolor y de callado anhelo por un hijo... ¿qué eran comparados con el precio que muchos mártires hablan pagado? Yo también pagaría mi precio, soportaría el dolor, encontraría una salida para mi instinto maternal en el amor a todos los niños. La operación no tuvo lugar.
Varias semanas de descanso y los cariñosos cuidados de mis amigos —de Sasha, que había vuelto a casa; de las hermanas Minkin; de Most, que venía a verme a menudo y me mandaba flores, y sobre todo, del niño artista— me devolvieron la salud. Me levanté de mi lecho con renovada fe en mis fuerzas. Como Sasha, sentía que ahora podía vencer cualquier dificultad, enfrentarme a cualquier prueba por mi ideal. ¿No había vencido el más fuerte y primitivo anhelo de cualquier mujer, el deseo de tener un hijo?
Durante aquellas semanas Fedia y yo nos convenimos en amantes. Me había dado cuenta de que mis sentimientos por Fedia no guardaban relación con mi amor por Sasha. Cada uno despertaba en mí diferentes emociones, me transportaba a mundos diferentes. No experimentaba ningún conflicto, solo me aportaban plenitud.
Le hablé a Sasha de mi amor por Fedia. Su respuesta fue más grande y más maravillosa de lo que había esperado. «Creo en tu libertad para amar», dijo. Era consciente de sus inclinaciones posesivas y las odiaba como todo lo que le había dado su educación burguesa. Quizás si Fedia no fuera su amigo, estaría celoso. Pero no solo Fedia era su amigo, era también su compañero en la batalla; y yo era para él más que una mujer. Su amor por mí era profundo, pero la revolucionaria y la luchadora significaban más para él.
Cuando nuestro amigo artista llegó a casa ese día, se abrazaron. Hasta entrada la noche hablamos sobre nuestros planes para actividades futuras. Cuando nos separamos, habíamos hecho un pacto: dedicamos a la Causa realizando una hazaña suprema, morir juntos si fuera necesario o continuar viviendo y trabajando por el ideal por el que alguno de nosotros quizás tuviera que dar la vida.
Los días y las semanas que siguieron estuvieron iluminados por la gloriosa nueva luz que irradiaba dentro de nosotros. Nos volvimos más pacientes los unos con los otros, más comprensivos.
Capítulo VI
Most había estado preparando una corta gira de conferencias por los Estados de Nueva Inglaterra. Me informó de que estaba a punto de marcharse y me invitó a acompañarle. Dijo que estaba delgada y que parecía cansada, que un cambio de aires me sentaría bien. Prometí que lo pensaría.
Los chicos me animaron a marcharme; Fedia hizo hincapié en la necesidad de alejarme de las tareas de la casa, mientras que Sasha dijo que me ayudaría a conocer a otros compañeros y abrirme paso a otras actividades.
Dos semanas más tarde me fui a Boston con Most en el Fall River Line. Nunca había visto un barco tan grande y lujoso, con camarotes tan confortables; el mío, no lejos de! de Most, parecía resplandeciente con el ramo de lilas que me había enviado. Nos quedamos en la cubierta mientras zarpaba; al momento, apareció a la vista una isla verde y bonita, con grandes y majestuosos árboles que proporcionaban sombra a un conjunto de edificios de piedra gris. El paisaje era agradable después de ver tantos bloques de pisos. Me volví hacia Most. Estaba pálido y tenía los puños apretados. «¿Qué ocurre?, grité alarmada». «Ese es el penal de Blackwell's Island, la Inquisición Española lo transfirió a los Estados Unidos —contestó—. Pronto estaré de nuevo entre sus muros».
Para calmarle puse mi mano sobre sus dedos rígidos. Gradualmente se relajaron, y su mano se abrió en la mía. Estuvimos así mucho tiempo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La noche era cálida y tenía el olor acre del aire de mayo. Most me rodeaba con el brazo mientras relataba sus experiencias en Blackwell’s Island, y me hablaba de su juventud y de su evolución.
Fue el fruto de una relación clandestina. Su padre había llevado en un principio una vida aventurera y luego se colocó de escribiente en el despacho de un abogado. Su madre había sido institutriz en casa de una familia adinerada. Nació sin la bendición de la iglesia, ni reconocimiento legal, ni aprobación moral; la unión fue legalizada después.
Fue su madre quien más le influyó cuando era niño. Ella le enseñó sus primeras lecciones y, lo más importante de todo, dejó su mente infantil libre de dogmas religiosos. Los primeros siete años de su vida fueron felices y despreocupados. Luego sucedió la gran tragedia: la infección de la mejilla y la consiguiente desfiguración de su rostro a causa de una operación. Quizás si su madre hubiera permanecido con vida, su amor le hubiera ayudado a superar las burlas que su apariencia provocaba, pero murió cuando él tenía solo nueve años. Algún tiempo después, su padre volvió a casarse. Su madrastra convirtió el hasta entonces feliz hogar en un purgatorio para el muchacho. La vida se le hizo insoportable. Cuando tenía quince años le sacaron del colegio y le colocaron de aprendiz en el taller de un encuadernador. Esto solo cambió un infierno por otro. Su deformidad le seguía como una maldición y le causaba una pena indecible.
Amaba locamente el teatro, y cada pfennig que ahorraba lo gastaba en entradas. Se obsesionó con la idea de interpretar. Las obras de Schiller, especialmente Wilhelm Tell, Die Räuber, y Fiesco, eran su inspiración y deseaba ardientemente actuar en ellas. Una vez le pidió trabajo a un representante teatral, pero este le dijo secamente que su cara era más apta para un payaso que para un actor. La decepción fue tremenda y le hizo aún más susceptible a su problema. Se convirtió en el horror de su existencia. Se volvió tímido hasta un extremo patológico, especialmente en presencia de mujeres. Las necesitaba ardientemente, pero la desgarradora consciencia de su deformidad le alejaba de ellas. Durante muchos años, hasta que pudo dejarse barba, no logró superar su timidez enfermiza. Casi le condujo a dar fin a su vida, cuando le salvó su despertar espiritual. Las nuevas ideas sociales con las que se familiarizó le confirieron un gran sentido a su vida y le ayudaron a aferrarse a ella. Blackwells Island revivió el antiguo honor por su apariencia. Le afeitaron la barba, y la visión de aquel rostro monstruoso mirándole desde el trozo de espejo que había introducido clandestinamente en su celda era más aterradora que la prisión. Estaba seguro de que una gran parte de su odio feroz a nuestro sistema social, a la crueldad y las injusticias de la vida, era debido a su propia mutilación, al maltrato y humillaciones que le había causado.
Se expresaba con intensidad. Había estado casado dos veces, continuó; los dos matrimonios fracasaron. Había abandonado la esperanza de encontrar un gran amor, hasta que me conoció; entonces, el viejo anhelo le invadió de nuevo. Pero con él regresó el monstruo de la timidez atormentadora. Durante meses una gran batalla se libró en su interior. Le martirizaba el miedo a que me resultara repugnante. Un solo pensamiento empezó a obsesionarle: ganarme, ligarme a él, hacerse indispensable para mí. Cuando se dio cuenta de que yo poseía el talento y las cualidades de un orador enérgico, se aferró a eso como un medio para llegar a mi corazón. En el taxi, de camino a la calle 42, el amor venció sus temores. Esperaba que yo también le amara, a pesar de su defecto. Pero cuando volví de mi viaje, notó el cambio inmediatamente: había empezado a pensar de forma independiente, ya no estaba a su alcance. Eso le volvió loco, le hizo recordar experiencias amargas, y le llevó a atacar a quien tanto quería y necesitaba. Ahora, concluyó, no pedía más que amistad.
Yo estaba conmovida hasta lo más hondo de mi ser por la sencilla y sincera confesión de este ser atormentado. Estaba demasiado emocionada para hablar. En silencio, tomé las manos de Most. Años de pasión reprimida me aplastaron, clamando con éxtasis y disolviéndose en mí. Sus besos se mezclaron con mis lágrimas, que cubrieron su pobre cara mutilada. Ahora era bella.
Durante las dos semanas que duró la gira, vi a Most a solas ocasionalmente, una hora o dos durante el día o mientras viajábamos de una ciudad a otra. El resto del tiempo estaba ocupado con los compañeros. Me maravillaba que pudiera conversar y beber hasta el último momento antes de subir a la tribuna y luego hablar con tal abandono y ardor. Parecía ignorar a la audiencia; sin embargo, estaba segura de que era consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. Most podía, en medio de un punto culminante de su discurso, sacar el reloj y ver si había hablado o no demasiado. Me preguntaba si su discurso no sería estudiado, carente de espontaneidad. Esto me preocupaba mucho. Odiaba pensar que no sentía intensamente lo que decía, que su elocuencia y sus gestos expresivos eran teatralidad consciente más que inspiración. Estos pensamientos me impacientaban y no podía hablar de ellos con Most. Además, el poco tiempo que podíamos pasar juntos era demasiado precioso, estaba deseosa de oírle hablar sobre las luchas sociales de los diferentes países en los que había tomado parte de forma importante. Alemania, Austria, Suiza, y más tarde Inglaterra, fueron el campo de batalla de Most. Sus enemigos pronto se dieron cuenta del peligro que representaba el fiero y joven rebelde. Se esforzaron en aniquilarle. Se siguieron repetidos arrestos, años de prisión y exilio; incluso se le negó la inmunidad acordada a todos los miembros del parlamento alemán.
Most fue elegido para el Reichstag por un numeroso voto socialista; pero, a diferencia de sus colegas, pronto se percató de lo que sucedía entre bastidores en el «Teatro de Marionetas», como había apodado a aquella asamblea legislativa. Se dio cuenta de que las masas no tenían nada que ganar por ese lado. Perdió fe en la maquinaria política. Most fue introducido en las ideas anarquistas por August Reinsdorf, un notable joven alemán que fue más tarde ejecutado por conspirar contra la vida del Kaiser. Posteriormente, estando en Inglaterra, rompió definitivamente con los partidarios de la socialdemocracia y se convirtió en el portavoz del anarquismo.
En aquellas dos semanas, durante el tiempo que pudimos pasar juntos, recibí más información sobre la lucha política y económica en Europa que si hubiera pasado años leyendo. Most conocía al dedillo la historia revolucionaria: el alza del socialismo según fue preconizado por Lassalle, Marx y Engels; la formación del Partido Socialdemócrata, originariamente imbuido de fervor revolucionario, pero que fue absorbiendo gradualmente ambiciones políticas; la diferencia entre las distintas escuelas sociales; la amarga lucha entre la socialdemocracia y el anarquismo, personificados por Marx y Engels de un lado y por Miguel Bakunin y las secciones latinas de otro —una disensión que provocó, finalmente, la ruptura de la Primera Internacional—.
Most narraba de forma interesante su pasado y también quería saber sobre mi infancia y juventud. Todo lo que había precedido mi llegada a Nueva York me parecía insignificante, pero Most estaba en desacuerdo. Insistía en que el entorno y las circunstancias de la primera etapa de la vida eran factores importantes en el desarrollo posterior. Se preguntaba si mi despertar a los problemas sociales se debió enteramente a la conmoción que la tragedia de Chicago me había producido, o si fue el florecimiento de lo que había echado sus raíces dentro de mí en el pasado y debido a las circunstancias de mi infancia.
Le conté incidentes que recordaba —experiencias de mis días escolares—, los cuales parecían interesarle muy particularmente.
Cuando tenía ocho años. Padre me envió a Königsberg a vivir con mi abuela e ir allí a la escuela. Abuela era la propietaria de un salón de peluquería que llevaban sus tres hijas, mientras que ella seguía dedicándose al contrabando. Padre me llevó hasta Kovno, donde fue a recogerme Abuela. Durante el trayecto, con gran severidad intentó meterme en la cabeza el gran sacrificio que iba a suponerle pagar los cuarenta rublos que costaba mensualmente mi manutención y educación. Iba a ir a una escuela privada, ya que él no permitiría que su hija fuera a la Volkschule. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mí si me portaba bien, estudiaba mucho, obedecía a mis maestros, a la abuela, a mis tías y tíos. Si había alguna queja sobre mí no me llevaría nunca de vuelta y vendría a Königsberg a darme una paliza. Estaba atemorizada y demasiado triste para importarme la cariñosa recepción que Abuela me hizo. Solo deseaba una cosa, alejarme de Padre.
La casa de mi abuela en Königsberg era muy pequeña, vivían apiñados. Consistía en solo tres habitaciones y una cocina. La mejor habitación había sido asignada a mi tía y mi tío, mientras que yo tenía que dormir con la más joven de mis tías. Siempre había odiado compartir mi cama con nadie. De hecho, eso siempre había sido la manzana de la discordia entre mi hermana Helena y yo. Todas las noches teníamos la misma discusión: quién dormiría del lado de la pared, y quién de la parte de fuera. Yo insistía siempre en dormir en la de afuera, me daba más sensación de libertad. Ahora, la perspectiva de dormir con mi tía me resultaba también opresiva, pero no había otra solución.
Desde el mismo momento de mi llegada le tomé aversión a mi tío. Echaba de menos nuestro gran patio, los campos, las colinas. Me faltaba el aire y me sentía sola en el mundo. Al poco tiempo me mandaron a la escuela. Hice amigos entre los otros niños y empecé a sentirme menos sola. Todo fue bien durante un mes: luego, Abuela tuvo que marcharse indefinidamente. Mi infierno comenzó casi inmediatamente. Tío insistía en que no había necesidad de gastar dinero en mandarme a la escuela, y que cuarenta rublos daban escasamente para mantenerme. Mis tías protestaron, pero no hubo manera. Le tenían miedo al hombre que las tiranizaba. Me sacaron de la escuela y me pusieron a trabajar en la casa.
Desde por la mañana temprano —cuando tenía que ir a por los bollos, la leche y el chocolate para el desayuno— hasta entrada la noche, me mantenían ocupada haciendo camas, limpiando zapatos, fregando suelos, y lavando ropa. Después de unos días me pusieron incluso a cocinar, pero mi tío no estaba nunca satisfecho. Su voz ronca gritando órdenes durante todo el día me ponía los pelos de punta. Yo seguía trabajando como una esclava y por la noche lloraba hasta que caía rendida de sueño.
Me quedé delgada y pálida; mis zapatos tenían los tacones desgastados, mis ropas estaban raídas y no tenía a nadie que me consolara. Mis únicas amigas eran dos ancianas solteras, las propietarias de nuestro piso, que vivían debajo, y una de las hermanas de mi madre, un alma noble. Estaba enferma la mayor parte del tiempo, pero raramente podía escaparme para ir a verla. No obstante, las dos señoras me acogían con frecuencia en su casa, me daban café y me invitaban a almendras garrapiñadas, mi golosina favorita. Solía verlas en la Konditorei y mirarlas con avidez, pero nunca tenía diez pfennige para comprarlas. Mis dos amigas me daban todas las que quería y, además, flores de su jardín.
No me atrevía nunca a entrar en su casa hasta que mi tío se había ido, su recibimiento amistoso era un bálsamo para a mi dolorido corazón. Siempre era lo mismo: «¿Na, Emmchen, noch immer im Gummi?» Era porque calzaba unos grandes chanclos de goma, pues mis zapatos estaban ya demasiado gastados.
En las raras ocasiones en que podía ir a ver a mi tía Yetta, esta insistía en que se escribiera a mi familia y se les dijera que vinieran a por mí. Yo no quería ni oírlo. No me había olvidado de las últimas palabras de Padre; además. Abuela llegaría de un momento a otro y sabía que me salvaría de mi tan temido tío.
Una tarde, después de un día de trabajos especialmente duros y de interminables recados, Tío entró en la cocina a decir que tendría que llevar otro paquete. Supe, por la dirección, que estaba lejos. Bien por el cansancio, bien por el odio que sentía hacia aquel hombre, el caso es que reuní el coraje suficiente para decirle que no iría, que los pies me dolían demasiado. Me abofeteó de lleno en la cara, gritando; «¡No te ganas tu sustento! ¡Eres una perezosa!» Cuando abandonó la habitación, salí al pasillo, me senté en las escaleras y empecé a llorar amargamente. De repente, sentí un puntapié en la espalda. Intenté agarrarme a la barandilla según bajaba rodando; acabé abajo hecha un ovillo. Con el ruido salieron las hermanas, que vinieron corriendo a ver lo que había pasado. «Das Kind is tot!» gritaron. «¡Ese sinvergüenza la ha matado!» Me metieron en su casa y yo me aferré a ellas, suplicándoles que no me dejaran volver con mi tío. Llamaron al doctor, que no encontró ningún hueso roto, pero sí un tobillo dislocado. Me metieron en la cama, me cuidaron y mimaron como nunca lo había hecho nadie, excepto mi Helena.
La mayor de las hermanas, Wilhelmina, subió, palo en mano. No sé lo que le dijo a mi tío, pero después de aquello no volvió a acercarse a mí. Me quedé con mis benefactoras, solazándome en su jardín y en su amor, y comiendo almendras garrapiñadas a mi gusto.
Mi padre y mi abuela no tardaron en llegar. La tía Yetta les había enviado un telegrama pidiéndoles que vinieran. Padre se sobresaltó al ver mi aspecto; en realidad, me cogió en sus brazos y me besó. Algo así no había pasado desde que tenía cuatro años. Hubo una escena terrible entre Abuela y su yerno, que terminó con mi tío y su mujer mudándose de casa. Al poco, Padre me llevó de vuelta a Popelan. Entonces descubrí que había estado enviando regularmente los cuarenta rublos mensuales, y que mi tío, también regularmente, le había mantenido informado de que iba de maravilla en la escuela, Most estaba profundamente conmovido por mi historia. Me dio palmaditas en la cabeza y me besó las manos. «Armes Aschenprödelchen —decía—, tu infancia fue como la mía después de que la bestia de mi madrastra llegara a casa». Ahora estaba más convencido que nunca, me dijo, de que era la influencia de mi infancia lo que me había hecho ser lo que era.
Volví a Nueva York con renovada fe, orgullosa de tener la confianza y el amor de Johann Most. Quería que mis amigos le vieran como yo le veía. Les conté, entusiasmada, lo que había ocurrido durante las dos semanas de la gira. Todo, excepto el episodio del barco. Sentía que haber actuado de otra forma hubiera significado herir vivamente a Most. Ni siquiera soportaba la menor reflexión sobre lo que dijo o hizo.
Nos habíamos mudado a la calle 13. Helen Minkin se había marchado a vivir otra vez con su hermana, pues su padre ya no estaba con ellas. Sasha, Fedia y yo compartíamos el nuevo piso. Se convirtió en un oasis para Most, tras la algarabía de la redacción del Freiheit. A menudo él y Sasha se enfrentaban verbalmente. Nada personal, parecía. Discutían sobre coherencia revolucionaria, métodos de propaganda, la diferencia entre el fervor de los compañeros rusos y alemanes y otras cuestiones parecidas. Pero a mi pesar, sentía que debía de haber algo más bajo todo eso, algo concerniente a mí. Sus disputas solían ponerme nerviosa, pero siempre conseguía alejarlas de las cuestiones personales y dirigirlas hacia temas de índole general, terminando así de forma amistosa.
El invierno de aquel año (1890), los informes que trajo de Siberia George Kennan, un periodista americano, provocaron una gran conmoción entre las filas radicales. Su relato de las terribles condiciones de los presos políticos rusos hizo que incluso la prensa americana publicara amplios comentarios al respecto. Los del East Side siempre habíamos sabido de los horrores a través de mensajes clandestinos. Un año antes, cosas terribles habían sucedido en Yakutsk. Los presos políticos que habían protestado contra el maltrato a sus compañeros fueron introducidos con engaños en el patio de la prisión y fusilados. Algunos presos fueron ejecutados, entre ellos mujeres, mientras que otros fueron, posteriormente, colgados en la prisión por «promover un motín». Sabíamos de otros casos igualmente terribles, pero la prensa americana se había mantenido en silencio ante las brutalidades cometidas por el zar.
Ahora, sin embargo, un americano había traído datos auténticos y fotografías, y no podía ser ignorado. Su historia animó a muchos hombres y mujeres de espíritu cívico, entre ellos Julia Ward Howe, William Lloyd Garrison, Edmund Noble, Lucy Stone Blackwell, James Russell Lowell, Lyman Abbott, y otros; los cuales organizaron la primera sociedad Friends of Russian Freedom.[34] Su revista mensual, Free Russia, inició el movimiento contra el tratado de extradición con Rusia y sus actividades y campañas produjeron magníficos resultados. Entre otras cosas, consiguieron evitar que el famoso revolucionario Hartmann cayera en las garras de los secuaces del zar.
La primera vez que oímos sobre la matanza de Yakutsk, Sasha y yo empezamos a discutir sobre nuestra vuelta a Rusia. ¿Qué podíamos conseguir en la estéril América? Necesitaríamos años para conseguir fluidez en el idioma y Sasha no tenía intenciones de convertirse en un orador. En Rusia podíamos trabajar en conspiraciones. Pertenecíamos a Rusia. Estuvimos durante meses acariciando esta idea, pero tuvimos que desecharla por carecer de los medios necesarios. Pero ahora, con las declaraciones de George Kennan sobre los horrores en Rusia, nuestros planes tomaron vida de nuevo. Decidimos hablar de ello con Most. Se entusiasmó con la idea. «Emma se está convirtiendo rápidamente en una buena oradora —dijo—, cuando domine el idioma, será una fuerza en el movimiento. Pero tú puedes hacer más en Rusia», convino con Sasha. Haría una petición confidencial a algunos compañeros de confianza para recabar fondos y así poder equipar a Sasha con lo necesario para su viaje y para su trabajo posterior. De hecho, Sasha podía ayudar a redactar el documento. Most también sugirió que sería aconsejable que Sasha aprendiera el oficio de impresor y así estar capacitado para montar en Rusia una imprenta clandestina para la publicación de literatura anarquista.
Me hacía feliz ver cómo Most se sentía rejuvenecido por nuestros planes. Le amaba por la confianza que mostraba en mi muchacho, pero se me encogía el corazón ante la idea de que no quería que yo también me marchara. Seguramente no se daba cuenta de lo que significaría para mí dejar que Sasha se fuera solo a Rusia. No, eso era imposible, decidí para mis adentros.
Se acordó que Sasha se marchara a New Haven; en la imprenta de un compañero de allí se familiarizaría con cada detalle del oficio. Yo también me iría a New Haven para estar cerca de Sasha. Invitaría a Helen y Anna Minkin para que nos acompañaran, y también a Fedia. Podríamos alquilar una casa y llevar a cabo mi plan de comenzar una cooperativa de confección. También podríamos trabajar por la Causa; organizar conferencias e invitar a Most y otros oradores, organizar conciertos y obras de teatro y recabar fondos para propaganda. A nuestros amigos les gustó la idea y Most dijo que le gustaría tener allí un hogar y amigos a los que visitar, un verdadero lugar de descanso. Sasha partió inmediatamente hacia New Haven. Con Fedia, me deshice de las cosas de la casa que no podíamos llevar, y el resto, incluyendo mi fiel máquina de coser, lo trasladamos a New Haven. Una vez allí, colgamos una tablilla: «Goldman y Minkin, Modistas». Pero pronto nos vimos forzados a admitir que los clientes no estaban precisamente haciendo cola a la puerta de nuestro establecimiento y que sería necesario, en un principio, ganar dinero por otros medios. Volví a la fábrica de corsés donde había trabajado después de mi primera separación de Kershner. Solo habían pasado tres años desde entonces, pero parecían siglos: ¡mi mundo había cambiado tanto, y yo con él!
Helen vino conmigo a la fábrica, mientras que Anna se quedó en casa. Ella era una buena costurera, pero no sabía cortar o montar las piezas. Yo preparaba el trabajo por la noche para que ella pudiera terminarlo durante el día.
Era un esfuerzo físico tremendo estar dándole a la máquina todo el día en la fábrica, llegar a casa y preparar la cena (ninguno de los otros miembros de nuestra pequeña comuna sabía cocinar), luego, cortar y montar la ropa para el día siguiente. Pero gozaba de buena salud desde hacía algún tiempo y nos animaba una gran determinación. Luego, estaban también nuestros intereses sociales. Organizamos un grupo educativo, conferencias, encuentros y bailes. Apenas teníamos tiempo para pensar en nosotros mismos; nuestras vidas estaban plenas y satisfechas.
Most vino a un ciclo de conferencias y se quedó con nosotros. Solotaroff también, y celebramos el evento en memoria de la primera vez que le escuché en New Haven. Nuestro grupo se convirtió en el centro de los elementos progresistas alemanes, judíos y rusos. Nuestro trabajo, llevado a cabo en idiomas extranjeros, no atrajo la atención ni de la prensa ni de la policía.
Gradualmente fuimos consiguiendo una buena clientela, lo que anunciaba que podría dejar pronto la fábrica. Sasha estaba haciendo grandes progresos en la imprenta. Fedia había vuelto a Nueva York porque no conseguía trabajo en New Haven. Nuestras actividades propagandísticas empezaron a dar resultados. Las conferencias atraían a gran cantidad de gente, se vendía mucha literatura y el Freiheit ganó un gran número de suscriptores. Nuestra vida era muy activa e interesante, pero pronto se vio perturbada. Anna, que había estado enferma en Nueva York, empeoró, mostrando signos de tuberculosis. Y un domingo por la tarde, al finalizar una conferencia de Most, Helen se puso histérica. Parecía no existir ninguna causa para el ataque, pero a la mañana siguiente me confió que estaba enamorada de Most, que tendría que marcharse a Nueva York, pues no soportaba estar lejos de él.
Yo misma no había estado últimamente mucho a solas con Most. Venía a casa después de las conferencias, pero siempre había otras visitas, y por la noche tomaba el tren de vuelta a Nueva York. De vez en cuando iba a Nueva York a petición de Most, pero nuestros encuentros solían terminar en una escena. Exigía un contacto más íntimo, cosa que no podía darle. Una vez se enfadó y dijo que no tenía por qué suplicarme, podía «conseguir a Helen cuando quisiera». Pensé que bromeaba, hasta que Helen me confesó sus sentimientos. Ahora me preguntaba si Most amaba en realidad a la muchacha.
El domingo siguiente comió con nosotros y después salimos a dar un paseo. Le pedí que me hablara de sus sentimientos hacia Helen. «Eso es ridículo —contestó—, solo necesita a un hombre. Ella piensa que me ama. Estoy seguro de que cualquier otro hombre serviría». Aquella insinuación me dolió, conocía a Helen, estaba segura de que no era la clase de mujer que se entrega de la forma que él insinuaba. «Tiene necesidad de amor», le repliqué. Most rió cínicamente. «Amor, amor... No son más que tonterías sentimentales —gritó—. ¡Solo existe el sexo!» Pensé que Sasha, después de todo, tenía razón. A Most solo le interesaban las mujeres por su sexo. Probablemente no me había querido a mí por ninguna otra razón.
Hacía tiempo que me había dado cuenta de que la atracción que sentía hacia Most no era física. Era su intelecto, sus brillantes habilidades, su peculiar y contradictoria personalidad lo que me fascinaba; el sufrimiento y la persecución que había sufrido me ablandaban el corazón, a pesar de que muchos de sus rasgos me desagradaban. Me acusaba de ser fría, de no amarle. Una vez, mientras dábamos un paseo por New Haven, se volvió demasiado insistente. Mi rechazo le hizo enfadar y arremetió contra Sasha. Sabía desde hacía tiempo, dijo, que prefería a «ese arrogante judío ruso» que se había atrevido a pedirle cuentas a él, a Most: decirle lo que era ser coherente con la ética revolucionaria. Había ignorado las críticas de «el joven imbécil que no sabía nada de la vida». Pero ya estaba cansado y por eso le estaba ayudando a que se marchara a Rusia, lejos de mí. Tendría que elegir entre él y Sasha.
Me había dado cuenta del secreto antagonismo que existía entre ambos, pero Most nunca había hablado de Sasha en esos términos. Me hirió en lo más vivo. Me olvidé de la grandeza de Most; solo era consciente de que se había atrevido a atacar a lo que más quería, a mi Sasha, mi inspirado y loco muchacho. Quería que Most y hasta las piedras supieran de mi amor por este «arrogante judío ruso». Lo grité impulsivamente, apasionadamente. Yo también era una judía rusa. ¿Era él, Most, el anarquista, antisemita? ¿Y cómo se atrevía a decir que me quería para él solo? ¿Era yo un objeto, para ser tomada y poseída? ¿Qué clase de anarquismo era ése? Sasha tenía razón cuando afirmó que Most ya no era anarquista.
Most no decía nada. Luego oí un gemido, como el de un animal herido. Mi estallido de cólera se acabó de forma brusca. Estaba tirado en el suelo, boca abajo, los puños cerrados. Diferentes emociones luchaban dentro de mí: amor por Sasha, remordimientos por haber hablado tan duramente, ira hacia Most, profunda compasión hacia él, según yacía ante mí, llorando como un niño. Le levanté la cabeza suavemente. Deseaba decirle cuánto lo sentía, pero las palabras me parecían banales. Levantó la vista hacia mí y susurró; «Mein Kind, mein Kind, Sasha es muy afortunado. Me pregunto si aprecia tu amor en su justo valor». Enterró su cabeza en mi regazo y nos quedamos sentados en silencio.
De repente oímos unas voces: «¡Levantaros, vosotros dos, levantaros! ¿Cómo os atrevéis a hacer el amor en la calle? Quedáis arrestados por escándalo público». Most estuvo a punto de levantarse. Me aterroricé, no por mí, sino por él. Sabía que si le reconocían le llevarían a la comisaría, y al día siguiente los periódicos contarían de nuevo historias difamatorias sobre él. Como un relámpago, se me vino a la cabeza la idea de inventarme algo, cualquier cosa que evitara el escándalo. «¡Qué bien que hayan llegado! —dije—, a mi padre le ha dado un desmayo. Estaba deseando que pasara alguien y que avisara a un médico. ¿No podría uno de ustedes, caballeros, hacer algo?» Los dos se echaron a reír a carcajadas. «¡Tu padre, eh, desvergonazada! Bueno, si tu padre nos da cinco dólares dejaremos que os vayáis por esta vez». Hurgué en mi monedero nerviosamente y saqué el único billete de cinco dólares que poseía. Los hombres se marcharon, sus risas insinuantes lastimaban mis oídos.
Most se levantó de un salto, intentando ahogar una risita. «Eres muy lista —dijo—, pero ahora me doy cuenta de que nunca seré para ti más que un padre». Aquella noche, después de la conferencia, no fui a despedirle a la estación.
A la mañana siguiente, de madrugada, Sasha me despertó bruscamente. Anna tenía una hemorragia pulmonar. El médico, al que llamamos inmediatamente, dijo que el caso era grave y ordenó que Anna fuera trasladada a un sanatorio. Unos días más tarde Sasha la llevó a Nueva York. Yo me quedé en New Haven a concluir nuestros asuntos.
Mi ansiado plan de trabajar en cooperativa había fracasado por completo.
En Nueva York, alquilamos un piso en la calle Forsythe. Fedia continuaba haciendo ampliaciones cuando tenía la suerte de que le hicieran encargos. Yo empecé de nuevo a trabajar a destajo. Sasha trabajaba de cajista en el Freiheit, todavía aferrado a la esperanza de que Most le ayudaría a marcharse a Rusia. La petición para recabar fondos redactada por Most y Sasha fue enviada, y esperábamos con ansiedad los resultados.
Pasaba mucho tiempo en la redacción del Freiheit, donde las mesas estaban llenas de intercambios con Europa. Un periódico llamó especialmente mi atención. Era el Die Autonomie, un semanario anarquista alemán publicado en Londres. Si bien no era comparable con el Freiheit por la fuerza y expresividad de su estilo, me parecía que exponía las tesis anarquistas de forma más clara y convincente. Una vez que hablé a Most de esta publicación se puso furioso. Me dijo agriamente que la gente que estaba detrás de esa empresa eran personas sospechosas, que habían estado mezcladas con «el espía Peukert, el que había traicionado a John Neve, uno de nuestros mejores compañeros alemanes, y le habían conducido a manos de la policía». Nunca se me ocurrió dudar de Most y dejé de leer el Autonomie.
Pero un conocimiento más profundo del movimiento y otras experiencias, me mostraron la parcialidad de Most. Empecé a leer el Autonomie otra vez. Pronto llegué a la conclusión de que, por mucha razón que llevara Most sobre el personal del periódico, sus principios estaban más cercanos a lo que yo entendía por anarquismo que los del Freiheit. El Autonomie hacía más hincapié sobre la libertad individual y la independencia de los grupos. El tono general de la publicación me atraía con fuerza. Mis dos amigos sentían lo mismo. Sasha sugirió que nos pusiéramos en contacto con los compañeros de Londres.
Pronto nos enteramos de la existencia del Grupo Autonomie en Nueva York. Sus reuniones semanales se celebraban los sábados, y decidimos ir al local en la calle Quinta. El sitio se llamaba de forma extraña, Zum Groben Michel, lo que se correspondía con el exterior basto y las maneras bruscas de su gigantesco dueño. El alma del grupo era Joseph Peukert.
Como estábamos influidos por Most en contra de Peukert, durante largo tiempo nos opusimos a la versión de este último sobre la historia que le hacía responsable del arresto y encarcelamiento de Neve. Pero después de varios meses de asociación con Peukert nos convencimos de que, cualquiera que hubiera sido su parte en ese terrible asunto, no podía haber participado de forma deliberada en la traición.
Joseph Peukert jugó, en un tiempo, un importante papel en el movimiento socialista de Austria. Pero en ningún sentido era comparable con Most. Carecía de la viveza de este último, de su genio y fascinante espontaneidad. Peukert era serio, pedante, y carecía absolutamente de humor, Al principio pensé que su seriedad era debida a las persecuciones de que había sido objeto; a la acusación de traidor que había caído sobre él, lo cual le había convertido en un paria. Pero pronto comprendí que su inferioridad era innata, y que, de hecho, era la fuerza dominante de su odio hacia Most. Aún así nos compadecíamos de él. Teníamos la impresión de que la disensión entre los dos grupos anarquistas —los seguidores de Most y los de Peukert— era, en gran medida, debida a vanidades personales. Pensamos que era justo que Peukert pudiera exponer su caso ante un grupo de compañeros imparciales. En esto nos apoyaban algunos miembros de la asociación Pioneers of Liberty, a la cual pertenecían Sasha y Fedia.
Durante la conferencia nacional de organizaciones anarquistas de expresión yiddish que se celebró en diciembre de 1890, Sasha propuso que los cargos Most-Peukert fueran estudiados exhaustivamente, y que se les pidiera a los dos hombres que presentaran sus alegaciones. Cuando Most se enteró, todo el antagonismo y resentimiento que sentía hacia Sasha dieron paso a una furia incontrolada. «Ese arrogante judío —gritó—, ese Grünschnabel, ¿cómo se atreve a dudar de Most y de los compañeros que probaron hace tiempo que Peukert era un espía?» De nuevo sentí, que Sasha tenía razón con respecto a Most. ¿No había mantenido durante mucho tiempo que Most era un tirano que quería gobernar con mano de hierro bajo el disfraz de anarquista? ¿No me había dicho repetidamente que Most ya no era un revolucionario? «Tú puedes hacer lo que quieras —me dijo Sasha ahora—, pero yo he terminado con Most y con el Freiheit». Dejaría el trabajo en el periódico inmediatamente.
Había estado demasiado cerca de Most, había mirado dentro de su alma, había sentido demasiado profundamente su encanto, su fascinación, sus alturas y profundidades para abandonarle tan fácilmente. Iría a verle e intentaría calmar su espíritu atormentado, como había hecho tan a menudo. Estaba segura de que Most amaba nuestro maravilloso ideal. ¿No había abandonado todo por él? ¿No había sufrido dolor y humillación por su causa? Estaba segura de que era posible hacerle entender el enorme daño que su enemistad con Peukert había causado al movimiento. Iría a él.
Sasha me llamó ciega idólatra; había sabido desde siempre, dijo, que el Most hombre significaba más para mí que el Most revolucionario. Yo no podía estar de acuerdo con las rígidas distinciones de Sasha. La primera vez que le oí enfatizar sobre la mayor importancia de la Causa sobre la vida y la belleza, algo dentro de mí se rebeló. Pero nunca estuve convencida de que estuviera equivocado. Nadie con tal determinación, tal devoción desinteresada, podía estar equivocado. Debía de ser algo dentro de mí —pensaba— que me ataba a la tierra, al lado humano de los que llegaban a mi vida. A menudo pensé que debía de ser débil, que nunca alcanzaría las alturas idealistas y revolucionarias de Sasha. Pero bueno, al menos, podía amarle por su ardor. Algún día le demostraría lo grande que mi devoción podía ser.
Fui a la redacción del Freiheit a ver a Most. ¡Lo que habían cambiado sus modales hacia mí, qué contraste con mi primera y memorable visita! Lo sentí incluso antes de que dijera nada. «¿Qué quieres de mí, ahora que estás con ese horrible grupo?», ese fue su saludo. «Has elegido a tus amigos entre mis enemigos». Me acerqué a él, señalando que no podía discutir en la oficina. ¿No saldría conmigo esa noche, aunque solo fuera por nuestra vieja amistad? «¡Por nuestra vieja amistad! —dijo con desprecio—. Fue bonito mientras duró. ¿Dónde está ahora? ¡Te ha parecido bien irte con mis enemigos y has preferido a un mero jovencito antes que a mí! ¡Quien no está conmigo, está contra mí!» Pero mientras hablaba de esa forma, creí que detectaba un cambio de tono. Ya no era tan ardo. Fue su voz lo primero que me impresionó tan profundamente: había aprendido a amarla, a comprender su trémula variabilidad, de la dureza del acero a la melodiosa ternura. Era capaz de distinguir las cimas y los abismos de su emoción por el timbre de su voz. Así supe que ya no estaba enfadado.
Le cogí de la mano. «Por favor, Hannes, ven». Me apretó contra sí. «Eres una Hexe; eres una mujer terrible. Serás la desgracia de todos los hombres. Pero te amo, iré».
Fuimos a un café que estaba en la esquina de la Sexta Avenida con la calle 42. Era un famoso lugar de reunión de la gente de la farándula, jugadores y prostitutas. Eligió este lugar porque los compañeros no lo frecuentaban.
Hacía mucho tiempo que no salíamos juntos, hacía mucho tiempo que no veía la maravillosa transformación que sufría Most bajo el efecto de unos vasos de vino. Su nuevo humor me transportó a un mundo diferente, un mundo sin discordias ni conflictos, sin una Causa que nos atara, ni opiniones de compañeros que tener en cuenta. Olvidamos todas nuestras diferencias. Cuando nos separamos, no le había hablado del caso Peukert.
Al día siguiente recibí una carta de Most que incluía documentos sobre el asunto Peukert. Leí primero la carta. De nuevo desnudó su alma, como cuando fuimos a Boston. Hablaba de su amor y de por qué debía terminar; no era solo que no podía compartirme con otro, sino que ya no podía soportar las diferencias que había entre nosotros y que iban en aumento. Estaba seguro de que yo continuaría mi desarrollo interior, de que llegaría a ser una fuerza siempre en aumento dentro del movimiento. Pero esta misma seguridad le convencía de que nuestra relación estaba destinada a no permanecer. Un hogar, hijos, el cuidado y atenciones que las mujeres normales pueden dar, las que no tienen otros intereses en la vida más que el hombre que aman y los hijos que le dan, eso era lo que necesitaba; lo que creía que había encontrado en Helen. La atracción que sentía hacia ella no era la pasión tempestuosa que yo había despertado. Nuestro último abrazo fue una prueba más del poder que tenía sobre él. Fue éxtasis puro, pero le dejó en un torbellino, en un conflicto, infeliz. Las disputas entre los compañeros, la precaria situación del Freiheit, y su inminente regreso a Blackwell’s Island, todo se combinaba para robarle la paz, para impedirle trabajar, que era, después de todo, su gran tarea en la vida. Esperaba que le comprendiera, que incluso le ayudara a encontrar la paz que buscaba.
Leí y releí la carta, encerrada en mi habitación. Quería estar a solas con todo lo que Most significaba para mí, con todo lo que me había dado. ¿Qué le había dado yo? Ni incluso lo que una mujer ordinaria le da al hombre que ama. Odiaba admitir, incluso para mí misma, que carecía de lo que él necesitaba tanto. Sabía que podía darle hijos si me operaba. ¡Qué maravilloso sería tener un hijo de esa persona única! Estuve allí perdida en mis pensamientos. Pero pronto, algo más insistente se abrió paso en mi mente: Sasha, la vida y el trabajo que teníamos ante nosotros. ¿Iba a abandonarlo todo? ¡No, no, eso era imposible, no podía ser! Pero ¿por qué Sasha y no Most? Sin duda, Sasha tenía juventud y un fervor indoblegable. Sí, su ardor, ¿no era eso lo que me había unido a él? Pero supón que Sasha también quisiera una esposa, un hogar, hijos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Podría dárselo? Pero Sasha nunca esperaría algo así, solo vivía para la Causa y quería que yo hiciera lo mismo.
Pasé una noche angustiosa. No encontraba respuesta ni paz.
Capítulo VII
En el Congreso Socialista Internacional celebrado en París en 1889 se tomó la decisión de que el primero de mayo se convirtiera en la fiesta mundial del trabajo. La idea despertó la imaginación de los trabajadores progresistas de todos los países. El nacimiento de la primavera marcaría el renacer de las masas a nuevos esfuerzos por la emancipación. En este año, 1891, la decisión del Congreso fue la de que se pusiera en práctica ampliamente. El primero de mayo los obreros debían abandonar sus herramientas, parar las máquinas, dejar las fábricas y las minas. Vestidos de fiesta, debían manifestarse con banderas, marchar al son de la música y las canciones revolucionarias. En todas partes debían realizarse mítines para articular las aspiraciones de los trabajadores.
Los países latinos ya habían comenzado los preparativos. Las publicaciones socialistas y anarquistas editaban informes detallados de las intensas actividades programadas para ese día. También en América se hizo un llamamiento para que el primero de mayo fuera una impresionante manifestación de la fuerza y el poder de los trabajadores. Tuvieron lugar sesiones nocturnas para organizar el acontecimiento. Se me asignó de nuevo visitar los sindicatos. La prensa nacional comenzó una campaña de difamación, acusando a los elementos radicales de preparar la revolución. Se apremió a los sindicatos para que purgaran sus filas de «la chusma extranjera y de los delincuentes que vinieron a nuestro país a destruir sus instituciones democráticas». La campaña dio resultados. Los gremios conservadores se negaron a abandonar las herramientas y participar en la manifestación del primero de mayo. Los otros eran demasiado pequeños, numéricamente, y estaban todavía aterrorizados por los ataques a los sindicatos alemanes durante los días de Haymarket. Solo las más radicales de las organizaciones alemanas, judías y rusas mantuvieron su decisión original. Se manifestarían.
La celebración en Nueva York fue organizada por los socialistas. Reservaron la plaza Union y se comprometieron a permitir a los anarquistas hablar desde su propia plataforma. Pero en el último momento los organizadores socialistas nos impidieron levantar nuestra propia plataforma en la plaza. Most no llegó a tiempo, pero yo estaba allí con un grupo de gente joven, incluyendo a Sasha, Fedia y varios compañeros italianos. Estábamos decididos a tener voz en esta gran ocasión. Cuando se hizo evidente que no podríamos tener nuestra plataforma, los chicos me alzaron y me pusieron encima de uno de los carros socialistas. Empecé a hablar. El presidente salió, pero volvió enseguida con el propietario del carro. Yo seguía hablando. El hombre enganchó el caballo y salió al trote. Yo todavía continuaba hablando. La multitud, que no comprendía lo que sucedía, nos siguió fuera de la plaza unos cuantos bloques.
En seguida apareció la policía y empezó a golpear a la multitud para que volvieran a la plaza. El conductor se detuvo. Rápidamente los chicos me bajaron del carro y nos alejamos deprisa. Todos los periódicos de la mañana hablaban de la historia de una joven misteriosa encima de un carro que había ondeado una bandera roja e instado a la revolución, «haciendo que el caballo se desmandara con su voz aguda».
Unas semanas más tarde nos llegó la noticia de que el Tribunal Supremo había desestimado la apelación de Johann Most. Sabíamos que eso significaba Blackwell's Island otra vez. Sasha olvidó sus diferencias con Most, y a mí dejó de importarme que me hubiera apartado de su vida y de su corazón. Nada importaba ahora, excepto el hecho cruel de que Most sería devuelto a la prisión; de que le afeitarían de nuevo; de que su deformidad, por la que tanto había sufrido, volvería a convertirse en blanco de burlas y humillaciones.
Llegamos los primeros al juzgado. Most fue introducido en la sala acompañado de sus abogados y de su fiador, nuestro viejo compañero Julius Hoffmann. Muchos amigos llegaron, entre ellos Helen Minkin. Most parecía indiferente a su destino, manteniéndose erecto y orgulloso. Era de nuevo el viejo guerrero, el rebelde imperturbable.
El proceso duró solo unos minutos. En el pasillo, corrí hacia Most, tomé su mano y susurré: «¡Hannes, querido Hannes, daría cualquier cosa por estar en tu lugar!» «Sé que lo harías, mi Blondkopf. Escríbeme». Luego se lo llevaron.
Sasha acompañó a Most a Blackwell’s Island. Volvió entusiasmado por su espléndido porte, nunca le había visto tan rebelde, tan digno, tan brillante. Incluso los periodistas estaban impresionados. «Debemos enterrar nuestras diferencias, debemos trabajar con Most», declaró Sasha.
Se convocó un mitin multitudinario para protestar contra la decisión del Tribunal Supremo y para recabar fondos con el fin de continuar la lucha por Most y para ayudarle a hacer su vida en la prisión lo más llevadera posible. La compasión por nuestro compañero encarcelado era general en las filas radicales. En cuarenta y ocho horas conseguimos llenar una gran sala, donde yo iba a ser uno de los oradores. Mi discurso no iba a ser únicamente sobre Johann Most, el símbolo de la revuelta universal, el portavoz del anarquismo; sino también sobre el hombre que había sido mi inspiración, mi maestro y compañero.
Durante el invierno, Fedia se marchó a Springfield, Massachusetts, a trabajar para un fotógrafo. Al poco, me escribió que yo podría trabajar en el mismo sitio, tomando los encargos. Me alegraba tener esa oportunidad; así me alejaría de Nueva York y del eterno y pesado trabajo en la máquina de coser. Sasha y yo habíamos estado viviendo de trabajar a destajo haciendo petos para chicos. A menudo trabajábamos dieciocho horas al día en la única habitación luminosa de nuestro piso, y yo, además, debía ocuparme de la comida y de las tareas de la casa. Springfield sería un cambio y un alivio.
El trabajo no era duro y fue tranquilizador estar con Fedia, que era tan diferente de Sasha o de Most. Teníamos muchas cosas en común fuera del movimiento: nuestro amor por la belleza, por las flores, por el teatro, había muy poco de esto último en Springfield; además, había llegado a aborrecer el teatro americano. Después de Königsberg, de San Petersburgo y del German Irving Place Theatre de Nueva York, el teatro ordinario americano me parecía insípido y ostentoso.
A Fedia se le daba tan bien su trabajo que nos parecía una locura seguir enriqueciendo a nuestro jefe. Se nos ocurrió que podíamos empezar por nuestra cuenta y que Sasha se viniera con nosotros. Aunque Sasha no se había quejado, me daba cuenta por sus cartas de que no era feliz en Nueva York. Fedia sugirió que abriéramos nuestro propio estudio. Decidimos ir a Worcester, Massachusetts, y pedirle a Sasha que se nos uniera.
Alquilamos una oficina, pusimos un cartel y esperamos a los clientes. Pero ninguno vino, y nuestros pequeños ahorros estaban disminuyendo. Alquilamos un caballo y una calesa para poder visitar los alrededores y conseguir encargos de los granjeros para ampliaciones a lápiz de las fotografías de la familia. Sasha conducía y cada vez que chocábamos contra los árboles o las aceras se explayaba sobre la terquedad innata del caballo. Muchas veces viajábamos durante horas antes de conseguir algún encargo.
Nos sorprendió la diferencia existente entre los campesinos rusos y los de Nueva Inglaterra. Los primeros rara vez tenían suficiente para comer; sin embargo, nunca dejaban de ofrecer al extraño pan y kvas (sidra). Los campesinos alemanes también, según recuerdo de mis días escolares, nos hubieran invitado a su «mejor habitación», hubieran puesto leche y mantequilla sobre la mesa, y nos hubieran instado a compartirlas. Pero aquí, en la libre América, donde los granjeros poseían acres de tierra y mucho ganado, teníamos suerte si nos dejaban pasar o si nos daban un vaso de agua. Sasha solía decir que el granjero americano carecía de compasión y amabilidad porque no había conocido nunca la necesidad. «En realidad es un pequeño capitalista —argumentaba—. Es diferente en Rusia o en Alemania, donde los campesinos son proletarios. Por eso es por lo que son hospitalarios y afectuosos». Yo no estaba convencida. Había trabajado con proletarios en fábricas y no siempre me parecieron generosos y amables. Pero la fe de Sasha en la gente era contagiosa y disipaba mis dudas.
A menudo estuvimos a punto de abandonar. La familia con la que vivíamos solía aconsejarnos que abriéramos un comedor o una heladería. La sugerencia nos pareció en un principio absurda; no teníamos ni dinero ni ganas de emprender tal aventura. Además, iba en contra de nuestros principios meternos en negocios.
En esa misma época, la prensa radical publicaba otra vez nuevas atrocidades en Rusia. El viejo anhelo de volver a nuestro país de origen nos invadió de nuevo. Pero ¿dónde conseguir suficiente dinero para nuestro propósito? La petición que hizo Most no encontró una respuesta adecuada. Entonces se nos ocurrió que una heladería podía ser el medio para conseguir nuestros fines. Cuanto más pensábamos en ello más convencidos estábamos de que era la única solución.
Nuestros ahorros consistían en cincuenta dólares. Nuestro casero, quien nos había sugerido la idea, nos prestaría ciento cincuenta. Alquilamos un almacén y en un par de semanas, la habilidad de Sasha con la sierra y el martillo, Fedia con sus pinturas y brochas y mi buena preparación alemana para llevar una casa, consiguieron convertir aquel lugar abandonado y desvencijado en un comedor atractivo. Era primavera y no hacía todavía suficiente calor para una gran demanda de helados; pero mi café, nuestros sandwiches y exquisitos platos, empezaron a ser apreciados, y pronto nos mantuvimos ocupados hasta altas horas de la noche. En poco tiempo habíamos devuelto el préstamo a nuestro casero y pudimos invertir en un sifón y en unos preciosos platos de colores. Nos parecía que estábamos en camino de realizar nuestro ansiado sueño.
Capítulo VIII
Era mayo de 1892. Las noticias que llegaban de Pittsburgh anunciaban que había problemas entre la Carnegie Steel Company y sus empleados, organizados en la Amalgamated Association of Iron and Steel Workers.[35] Era uno de los mayores y más eficaces gremios del país, estaba formado principalmente por americanos, hombres con entereza y decisión, que harían valer sus derechos. Por otro lado, la Carnegie Company era una corporación poderosa y un amo severo. Fue especialmente significativo que Andrew Carnegie, su director, cediera temporalmente la gestión al presidente de la compañía, Henry Clay Frick, un hombre conocido por su enemistad hacia los trabajadores. Frick era también el propietario de grandes depósitos de coque, donde los sindicatos estaban prohibidos y los trabajadores dirigidos con mano de hierro.
Los altos aranceles sobre el acero importado habían hecho prosperar enormemente la industria del acero americana. La Carnegie Company tenía prácticamente el monopolio y disfrutaba de una prosperidad sin precedentes. Sus más grandes acerías estaban en Homestead, cerca de Pittsburgh, donde había miles de trabajadores cuyas tareas requerían largo aprendizaje y gran habilidad. Los salarios eran fijados entre la empresa y el sindicato de acuerdo con una escala móvil basada en el precio reinante en el mercado de los productos del acero. El convenio en curso estaba a punto de expirar y los trabajadores presentaron una nueva tabla salarial, demandando un aumento de acuerdo con la subida de los precios y al aumento en la producción.
El filantrópico Andrew Carnegie se retiró convenientemente a su castillo de Escocia y Frick se quedó a cargo de la situación. Declaró que desde ese momento quedaba abolida la escala móvil. La compañía no llegaría a más acuerdos con la Amalgamated Association; ella misma determinaría los salarios. De hecho, no reconocería en absoluto al sindicato. No trataría con los trabajadores colectivamente, como antes, cerraría las acerías, y los hombres debían considerarse despedidos. A partir de entonces, solicitarían trabajo de forma individual y la paga sería fijada con cada trabajador por separado. Frick rechazó de plano las sugerencias de paz de la organización obrera, declarando que no había «nada que arbitrar». Al poco, las acerías fueron cerradas. «No una huelga, sino un cierre patronal», anunció. Era una abierta declaración de guerra.
Los ánimos estaban soliviantados en Homestead y alrededores. Las simpatías del país entero estaban con los hombres. Incluso la prensa más conservadora condenó a Frick por su arbitrariedad y métodos drásticos. Le acusaron de provocar deliberadamente una crisis que podía asumir proporciones nacionales, debido al gran número de trabajadores despedidos y al efecto que tendría sobre sindicatos asociados e industrias afines.
La masa laboral de todo el país estaba agitada. Los trabajadores del acero declararon que estaban preparados para aceptar el reto de Frick: insistían en su derecho a organizarse y tratar colectivamente con los empresarios. Se expresaban con hombría, su tono resonaba con el espíritu rebelde de sus antepasados de la Guerra Revolucionaría.
Lejos del escenario de la inminente lucha, en nuestra pequeña heladería de la ciudad de Worcester, seguíamos con ansiedad los acontecimientos. Para nosotros parecía el despertar del trabajador americano, el tan esperado día de su resurrección. El obrero oriundo se había levantado, estaba empezando a sentir su gran fuerza, estaba decidido a romper las cadenas que le habían esclavizado durante tanto tiempo; eso pensábamos. Nuestros corazones ardían de admiración por los hombres de Homestead.
Seguíamos en nuestro trabajo diario, atendiendo a los clientes, friendo tortas, sirviendo té y helados; pero nuestros pensamientos estaban en Homestead, con los valientes trabajadores. Estábamos tan absortos en las noticias que ni dormíamos lo suficiente. Al amanecer, uno de los chicos salía a comprar la primera edición de los periódicos. Nos saturábamos de los sucesos de Homestead hasta excluir todo lo demás. Pasábamos noches enteras en vela, discutiendo las diferentes fases de la situación, sumidos por completo en la posibilidad de una lucha gigantesca.
Una tarde, un cliente entró por un helado mientras estaba sola en el salón. Según ponía el plato sobre la mesa, vi los grandes titulares de su periódico: «Últimos acontecimientos en Homestead —las familias de los huelguistas desalojadas de las casas de la compañía— parturienta sacada a la calle por oficiales». Leí por encima del hombro del cliente la declaración de Frick a los trabajadores: prefería verlos muertos que ceder a sus exigencias, y amenazó con importar detectives de la agencia Pinkerton. La brutalidad del descarnado relato y la crueldad de Frick hacia la madre desahuciada me enfurecieron. Una gran indignación recomo todo mi ser. Oí que el hombre sentado a la mesa me preguntaba: «¿Está enferma, señorita? ¿Puedo hacer algo por usted?» «Sí, puede darme su periódico —respondí—. No tendrá que pagarme el helado. Pero debo pedirle que se marche. Tengo que cerrar». El hombre me miraba como si me hubiera vuelto loca.
Cerré y corrí a toda velocidad hasta nuestro piso. Era Homestead, no Rusia; ahora lo sabía. Pertenecíamos a Homestead. Los chicos, que estaban descansado para el turno de noche, se levantaron cuando entré corriendo en la habitación, aferrada al periódico. «¿Qué ha pasado, Emma? ¡Tienes un aspecto horrible!» No podía hablar, les entregué el periódico.
Sasha fue el primero en ponerse en pie. «¡Homestead!», exclamó. «¡Debo ir a Homestead!» Me lancé a sus brazos, gritando su nombre. Yo también iría. «Tenemos que irnos esta misma noche —dijo—. ¡El gran momento ha llegado, por fin!» Siendo intemacionalistas, añadió, no importaba dónde los trabajadores asestaran el golpe, debíamos estar con ellos. Debíamos llevarles nuestro mensaje y ayudarles a comprender que no solo debían luchar por el momento, sino para siempre, por una vida libre, por el anarquismo. En Rusia había muchos hombres y mujeres heroicos, pero ¿quién había en América? ¡Sí, debemos ir a Homestead, esta noche!
Nunca había estado Sasha tan elocuente. Parecía haber crecido en estatura. Parecía fuerte y desafiante, la luz interior que reflejaba su rostro le hacía bello, como nunca antes me lo había parecido.
Fuimos inmediatamente a ver a nuestro casero y le informamos de nuestra decisión de marchamos. Nos contestó que estábamos locos: nos iba tan bien, estábamos en el buen camino para conseguir una fortuna. Si nos quedábamos hasta finales del verano, podríamos sacar un beneficio de al menos mil dólares. Pero argumentaba en vano, nadie nos podría convencer. Inventamos la historia de que un pariente muy querido estaba en el lecho de muerte, y que debíamos marcharnos. Le traspasaríamos a él la heladería, todo lo que queríamos eran los beneficios de la noche. Nos quedaríamos hasta la hora de cerrar, dejaríamos todo en orden y le entregaríamos las llaves.
Esa noche tuvimos mucho trabajo. Nunca habíamos tenido tantos clientes. A la una habíamos vendido todo. Sacamos setenta y cinco dólares. Partimos en un tren de madrugada.
En el camino discutimos sobre los planes más inmediatos. En primer lugar, imprimiríamos un manifiesto para los trabajadores. Tendríamos que encontrar a alguien que lo tradujera al inglés, pues todavía no sabíamos expresarnos correctamente en esa lengua. Imprimiríamos los textos en inglés y en alemán en Nueva York y los llevaríamos a Pittsburgh. Con la ayuda de los compañeros de allí podríamos organizar mítines en los que yo hablaría. Fedia debería quedarse en Nueva York hasta ver cómo se desarrollaban los acontecimientos.
Desde la estación fuimos directamente al piso de Mollock, un compañero austríaco que habíamos conocido en el grupo Autonomie. Era panadero y trabajaba de noche; pero Peppie, su mujer, con los dos niños estaría en casa. Estábamos seguros de que nos acogería.
Le sorprendió vernos a los tres desfilar con nuestro equipaje, pero nos dio la bienvenida, nos dio de comer y sugirió que nos fuéramos a la cama. Pero teníamos otras cosas que hacer.
Sasha y yo fuimos a buscar a Claus Timmermann, un ardiente anarquista alemán. Tenía un talento poético considerable y escribía una propaganda contundente. De hecho, había sido el editor de un periódico anarquista en San Luis antes de venir a Nueva York. Era un tipo muy agradable, completamente de fiar, aunque bebía considerablemente. Creíamos que Claus era la única persona a la que podíamos hacer partícipe de nuestro plan. Se entusiasmó con nosotros al momento y el manifiesto fue escrito aquella tarde. Era una llamada apasionada a los hombres de Homestead para que se liberaran del yugo del capitalismo, para que usaran su lucha actual como un trampolín hacia la destrucción del trabajo asalariado y para que continuaran hacia la revolución social y el anarquismo.
Unos días después de nuestro regreso a Nueva York, la noticia de la matanza de los trabajadores del acero por los Pinkertons recorrió el país como la pólvora, Frick había fortificado las acerías de Homestead levantando una alta empalizada alrededor. Luego, en la quietud de la noche, una barcaza llena de esquiroles, bajo protección de pistoleros de la Pinkerton fuertemente annados, navegó silenciosamente río Monongahela arriba. Los trabajadores supieron del movimiento de Frick. Se apostaron a lo largo de la orilla, decididos a hacer retroceder a los secuaces de Frick. Cuando la barcaza estuvo lo suficientemente cerca de la orilla, los Pinkertons abrieron fuego, sin previo aviso, matando a varios hombres de Homestead, entre ellos un niño, e hiriendo a muchos otros.
Hasta los diarios se revolvieron contra estos asesinatos caprichosos. Varios publicaron duras editoriales criticando severamente a Frick. Había ido demasiado lejos: había echado leña al fuego y sería el único responsable de cualquier acto desesperado que pudiera suceder.
Estábamos estupefactos. Nos dimos cuenta inmediatamente de que nuestro manifiesto ya no era adecuado. Las palabras habían perdido su significado ante la sangre inocente derramada en la orilla del Monongahela. Intuitivamente, cada uno sentía lo que estaba surgiendo en el corazón de los demás. Sasha fue el primero en romper el silencio. «Frick es el factor responsable de este crimen —dijo—, debe hacérsele pagar las consecuencias». Era el momento psicológico para un Attentat; todo el país estaba conmocionado, todo el mundo consideraba a Frick el autor de un asesinato a sangre fría. Un golpe dirigido a Frick tendría eco hasta en el cuchitril más pobre, atraería la atención del mundo entero hacia la verdadera causa de la lucha en Homestead. También provocarla terror en las filas enemigas y les haría darse cuenta de que el proletariado de América tenía sus vengadores.
Sasha no había hecho bombas antes, pero el Science of Revolutionary Warfare, de Most, era un buen manual. Conseguiría dinamita a través de un compañero que conocía en Staten Island. Había esperado este momento sublime para servir a la Causa, para entregar su vida al pueblo. Iría a Pittsburgh.
«¡Iremos contigo!», Fedia y yo gritamos a la vez. Pero Sasha no quería ni oír hablar de ello. Insistía en que era innecesario y criminal desperdiciar tres vidas en un solo hombre.
Nos sentamos, Sasha en el medio, cogiéndonos de la mano. En tono tranquilo y uniforme, empezó a exponernos su plan. Perfeccionaría un temporizador para la bomba, lo cual le permitiría matar a Frick y salvarse él. No porque quisiera escapar. No, quería vivir lo suficiente para justificar ese acto de violencia ante el juez, para que todo el pueblo americano supiera que no era un criminal, sino un idealista.
«Mataré a Frick —dijo Sasha—, y por supuesto me condenarán a muerte. Moriré orgulloso en la certeza de haber dado mi vida por el pueblo. Pero yo mismo me daré muerte, como Lingg. Nunca permitiré que nuestros enemigos me maten».
Le escuchaba con la boca abierta. Su claridad, su tranquilidad y su fuerza, el fuego sagrado de su ideal, me cautivaban, me tenían hechizada. Volviéndose hacia mí, continuó con su voz profunda. Yo era la oradora nata, la propagandista, decía. Podía hacer mucho por su acto. Podría articular su significado ante los trabajadores. Podría explicar que no había tenido nada personal contra Frick, que como ser humano Frick no era menos que cualquier otro. Frick era el símbolo de la riqueza y el poder, de la injusticia y de los errores de la clase capitalista, además de responsable personal del derramamiento de sangre obrera. El acto de Sasha estaría dirigido contra Frick, no como hombre, sino como enemigo de los trabajadores. Con seguridad, debía darme cuenta de lo importante que era que yo me quedara para explicar el significado de su acción, y su mensaje inherente, a todo el país.
Cada palabra que decía golpeaba mi cerebro como un mazo de hierro. Cuanto más hablaba, más consciente era de la terrible realidad, de que no tenía necesidad de mí en su gran y última hora. Darme cuenta de esto borró todo lo demás: mensaje, Causa, deber, propaganda. ¿Qué significado podían tener estas cosas comparadas con la fuerza que había hecho a Sasha carne de mi carne y sangre de mi sangre desde el mismo momento que oí su voz y sentí su apretón de manos el día que nos conocimos? ¿Los tres años de nuestra vida en común le habían mostrado tan poco mi alma que podía decirme tranquilamente que siguiera viviendo después de que él hubiera sido volado en pedazos o estrangulado hasta morir? ¿No es el verdadero amor —no el amor ordinario, sino el amor que anhela compartirlo absolutamente todo con el amado—, no es más irresistible que todo lo demás? Aquellas mujeres rusas lo habían conocido, Jessie Helfmann y Sofia Perovskaia; habían estado con sus hombres en la vida y en la muerte. Yo no podía ser menos.
«¡Iré contigo, Sasha! —grité—, ¡debo ir contigo! Sé que como mujer puedo serte de ayuda. Puedo acceder a Frick más fácilmente que tú. Podría preparar el terreno para tu acción. Además, tengo que ir, simplemente. ¿Lo comprendes. Sasha?»
Fue una semana febril. Sasha hacía sus experimentos por la noche, cuando los demás dormían. Mientras Sasha trabajaba, yo estaba vigilante. Vivía en sobresalto continuo por Sasha, por nuestros amigos del piso, por los niños, y por el resto de los inquilinos. ¿Qué pasaría si algo fallaba? Pero, ¿el fin no justificaba los medios? Nuestro fin era la sagrada causa de los oprimidos y explotados. Era por ellos por los que íbamos a entregar nuestras vidas. ¿Qué si unos cuantos debían perecer? Muchos serían liberados y podrían vivir en bienestar y belleza. Si, el fin en este caso justificaba los medios.
Después de pagar los billetes de Worcester a Nueva York, nos quedaron unos sesenta dólares. Habíamos gastado veinte desde nuestra llegada. El material que Sasha había comprado para la bomba costó mucho, y todavía teníamos que estar otra semana en Nueva York. Además, yo necesitaba un vestido y zapatos, lo que, junto con los billetes a Pittsburgh, sumaría unos cincuenta dólares. Me di cuenta de repente de que necesitábamos una gran suma de dinero. Sabía que nadie nos podría dar tanto; además, no podría decir el motivo. Después de ir de un sitio para otro bajo el abrasador sol de julio, solo había conseguido veinticinco dólares. Sasha terminó los trabajos preliminares y fue a Staten Island a preparar la bomba. Cuando volvió, supe por su expresión que algo terrible había sucedido. Me enteré enseguida, la bomba no había hecho explosión.
Sasha dijo que era debido, bien a instrucciones químicas erróneas o a la humedad de la dinamita. La segunda bomba, estando hecha del mismo material, probablemente también fallaría. ¡Una semana de trabajo y ansiedad y cuarenta dólares desperdiciados! ¿Y ahora qué? No teníamos tiempo para lamentaciones o reproches; teníamos que actuar con rapidez.
Johann Most, por supuesto. Era la persona idónea a quien recurrir. Había preconizado constantemente la doctrina de los actos de violencia individuales; todos y cada uno de sus artículos y discursos eran una llamada directa al Tat. Se alegraría de saber que alguien en América se había decidido por fin a cometer un acto heroico. Ciertamente, Most estaba al tanto del crimen atroz de Frick, el Freiheit le había señalado como el responsable. Most ayudaría.
A Sasha le molestó la sugerencia. Dijo que era evidente, por el comportamiento de Most desde que fue puesto en libertad, que no quería saber nada de nosotros. Nos guardaba rencor por nuestra relación con el Grupo Autonomie. Sabía que Sasha tenía razón. Mientras Most estuvo en la cárcel le escribí repetidas veces y nunca me contestó. Desde que salió, no había pedido verme. Sabía que estaba viviendo con Helen, que estaba esperando un hijo: y yo no tenía derecho a irrumpir en sus vidas. Sí, Sasha tenía razón, el abismo que nos separaba se había hecho demasiado grande.
Recordé que Peukert y uno de sus amigos se habían responsabilizado de un pequeño legado dejado recientemente por un compañero. Entre las pertenencias de este último se encontró un papel autorizando a Peukert usar el dinero y una pistola con fines propagandísticos. Había conocido al hombre y estaba segura de que hubiera aprobado nuestro proyecto. ¿Y Peukert? Él no era, como Most, un defensor audaz de las acciones revolucionarias individuales, pero no podía dejar de ver la importancia de un acto contra Frick. Seguramente querría ayudar. Sería una oportunidad maravillosa para silenciar para siempre las sospechas y dudas que existían sobre él.
A la noche siguiente le busqué. Se negó rotundamente a ayudar. No podía darme el dinero, y mucho menos la pistola, a menos que le dijera para qué y para quién. Luché por no revelárselo, pero, temiendo que todo se echaría a perder si no conseguía el dinero, opté por decirle que era para un atentado contra la vida de Frick, aunque no mencioné quién iba a cometerlo. Estaba de acuerdo en que tal acción tendría un valor propagandístico; pero dijo que tendría que consultarlo con los otros miembros de su grupo antes de darme lo que le pedía. Yo no podía consentir que tanta gente estuviera al tanto del plan. Seguramente la noticia se extendería y llegaría a oídos de la prensa. Más que estas consideraciones, fue que tuve la clara sensación de que Peukert no quería tener nada que ver con el asunto. Esto me confirmó en mis primeras impresiones sobre él: no tenía madera ni de héroe ni de mártir.
No tuve que decirles a los chicos que había fracasado, estaba escrito en mi rostro. Sasha dijo que el plan debía ser llevado a cabo, sin importar cómo consiguiéramos el dinero. Estaba ya claro que los dos no podríamos ir. Tuve que escuchar sus súplicas y dejarle ir solo. Reiteró su fe en mí y en mi fuerza y me aseguró que le había dado una gran alegría al insistir en acompañarle a Pittsburgh. «Pero somos demasiado pobres —dijo—. La pobreza es siempre un factor decisivo en nuestras acciones. Además, solo estamos dividiéndonos la tarea, cada uno hace aquello para lo que está más preparado». Él no era un agitador, ese era mi campo, y sería mi labor explicar su acción ante la gente. A pesar de que sus argumentos eran convincentes, luché contra ellos. No teníamos dinero. Sabía que él iría en cualquier caso: nada le detendría, de eso estaba segura.
Toda nuestra fortuna consistía en quince dólares. Con eso, Sasha llegaría a Pittsburgh, compraría lo necesario y todavía le quedaría un dólar para la comida y el alojamiento del primer día. Los compañeros de Allegheny, Nold y Bauer, a los que Sasha pretendía buscar, le darían alojamiento por unos días, hasta que yo pudiera conseguir más dinero. Sasha había decidido no confiarles la misión; pensaba que no había necesidad y no era aconsejable que demasiada gente estuviera al tanto de una conspiración. Necesitaría, por lo menos, otros veinte dólares para una pistola y un traje. Quizás le fuera posible comprar más barato el arma en una casa de empeño. Yo no tenía ni idea de dónde sacar el dinero, pero sabía que lo encontraría de alguna manera.
Les dijimos a los que nos estaban dando hospitalidad que Sasha se marcharía esa noche, pero no les revelamos el motivo de su marcha. Hubo una sencilla cena de despedida, todo el mundo bromeó y rió y yo me uní a la alegría. Me esforcé en estar alegre para animar a Sasha, pero mis risas enmascaraban sollozos reprimidos. Luego acompañamos a Sasha a la estación Baltimore y Ohio. Nuestros amigos se mantuvieron alejados, mientras Sasha y yo recorríamos el andén, sin poder hablar.
El revisor gritó: «¡Todos al tren!» Me aferré a Sasha. Él estaba en el tren y yo en el primer escalón. Se inclinó sobre mí, sujetándome con su brazo, y susurró: «Mi marinera (como me llamaba cariñosamente), compañera, estarás conmigo hasta el final. Proclamarás que di lo que más quería por un ideal, por la gente que sufre».
El tren empezó a moverse. Sasha me soltó y me ayudó a bajar suavemente. Corrí detrás del tren que se alejaba, diciendo adiós con la mano y gritando su nombre: «¡Sasha, Sashenka!» El monstruo humeante desapareció tras la curva y yo me quedé allí parada, alargando los brazos hacia esa vida, tan preciosa para mí, que me estaba siendo arrebatada.
Me desperté con una idea muy clara de cómo conseguir el dinero para Sasha. Haría la calle. Permanecí echada preguntándome cómo se me había ocurrido. Me acordé de Crimen y Castigo, de Dostoyevski, que me había impresionado profundamente, especialmente el personaje de Sonia, la hija de Marmeladov. Se había hecho prostituta para poder mantener a sus hermanos pequeños y evitarle preocupaciones a su madrastra, que estaba enferma de tuberculosis. Veía a Sonia echada en su catre, de cara a la pared, los hombros crispados. Me sentía casi de la misma manera. Si la sensible Sonia podía vender su cuerpo, ¿por qué no yo? Mi causa era más grande que la suya. Era Sasha, su gran acción, el pueblo. Pero, ¿sería capaz de hacerlo, ir con extraños por dinero? Sentía asco solo de pensarlo. Enterré la cabeza en la almohada para no ver la luz. «¡Débil, cobarde —una voz interior dijo—, Sasha está dando su vida, y a ti te horroriza dar tu cuerpo, cobarde miserable!» Tardé varias horas en recuperar el dominio de mí misma. Cuando me levanté, había tomado una decisión.
Mi principal preocupación era si podía hacerme atractiva a los ojos de los hombres que buscan chicas en la calle. Me acerqué al espejo para examinar mi cuerpo. Parecía cansada, pero mi piel estaba bien, no necesitaría maquillaje. Mi pelo rizado y rubio iba bien con mis ojos azules. Demasiado ancha de caderas para mi edad, pensé; solo tenía veintitrés años. Bueno, era de raza judía. Además, llevaría corsé y parecería más alta con tacones (nunca había usado ninguna de las dos cosas).
Corsés, zapatos de Lacón alto, lencería fina... ¿de dónde iba a sacar el dinero para todo eso? Tenía un vestido blanco de lino adornado con bordados caucasianos. Podía conseguir tela suave color carne y hacerme yo misma la ropa interior. Sabía que las tiendas de la calle Grand eran baratas.
Me vestí deprisa y busqué a la criada, que se había mostrado afectuosa conmigo, y me prestó cinco dólares sin hacerme ninguna pregunta. Salí a hacer las compras. Cuando volví me encerré en mi habitación. No quería ver a nadie. Estaba ocupada preparando mi ropa y pensando en Sasha. ¿Qué diría? ¿Lo aprobaría? Sí, estaba segura. Siempre había insistido en que el fin justifica los medios, que el verdadero revolucionario no se echaría atrás en nada para servir a la Causa.
Sábado por la noche, 16 de julio de 1892. Camino arriba y abajo por la calle Catorce, una más del largo desfile de chicas que había visto tan a menudo ejerciendo su oficio. No estaba nerviosa al principio, pero cuando miré a los hombres que pasaban y vi sus miradas vulgares y su forma de acercarse a las mujeres, se me encogió el corazón. Quería desaparecer, volver a mi habitación, arrancarme la lencería barata y lavarme hasta quedar limpia. Pero una voz seguía resonando en mis oídos: «Tienes que resistir: Sasha, su acción, todo estará perdido si fracasas».
Seguí caminando, pero algo más fuerte que yo misma me hacía caminar más aprisa cuando algún hombre se acercaba. Uno fue bastante insistente y salí corriendo. A las once estaba ya exhausta. Me dolían los pies, por los tacones, y la cabeza. Estaba a punto de echarme a llorar, por el cansancio y por la repugnancia que sentía hacia mí misma por no poder llevar a cabo lo que había venido a hacer.
Hice otro esfuerzo. Me quedé en la esquina de la calle Catorce y la Cuarta Avenida, cerca del edificio del banco. Decidí que me iría con el primero que me lo pidiera. Un hombre alto, de aspecto distinguido, bien vestido, se me acercó. «Tomemos algo, pequeña», dijo. Tenía el pelo canoso, aparentaba unos sesenta años, pero tenía el rostro rubicundo. «De acuerdo», respondí. Me tomó del brazo y me condujo a un bar de la plaza Union que había frecuentado con Most. «¡Aquí no! —casi grité—, por favor, aquí no». Le llevé a la puerta trasera de un salón entre la calle Trece y la Tercera Avenida. Había estado allí una vez por la tarde a tomar una cerveza. Estaba limpio y tranquilo entonces.
Esa noche estaba lleno de gente, y conseguimos una mesa con dificultad. El hombre pidió las bebidas. Tenía la garganta seca y pedí un vaso grande de cerveza. Ninguno hablaba. Era consciente de que el hombre me miraba escrutadoramente el cuerpo y la cara. Empecé a sentirme molesta. Luego el hombre preguntó:
—Eres nueva en el negocio, ¿verdad?
—Sí, es la primera vez; pero, ¿cómo lo sabe?
—Te estuve observando —respondió.
Me dijo que había notado la expresión angustiada de mi rostro y que me apresuraba cuando algún hombre se me acercaba. Comprendió entonces que no tenía experiencia; cualquiera que fuera la razón que me había lanzado a la calle, sabía que no era por falta de moralidad o por diversión.
—Pero miles de chicas lo hacen por necesidad económica —repliqué.
Me miró sorprendido.
—¿De dónde has sacado eso?
Quería hablarle de la cuestión social, de mis ideas, quién y qué era, pero me contuve. No debo revelar mi identidad, sería horrible si se descubriera que Emma Goldman, la anarquista, había estado haciendo de buscona en la calle Catorce. ¡Qué historia tan jugosa para la prensa!
Dijo que no estaba interesado por los problemas económicos y que no le importaba el motivo de mis acciones. Solo quería decirme que para ser prostituta había que valer.
—Tú no vales, eso es todo —me aseguró. Sacó un billete de diez dólares y me lo puso delante—. Tómalo y vete a casa.
—Pero, ¿por qué me da dinero si no quiere que vaya con usted?
—Bueno, para cubrir los gastos que debes de haber tenido para vestirte así —contestó—. Tu vestido es precioso, aunque no pegue con esas medias y esos zapatos baratos.
Estaba demasiado sorprendida para decir nada. Había conocido a dos categorías de hombres: vulgares e idealistas. El primero no hubiera dejado pasar una oportunidad de poseer a una mujer y no hubiera pensado en ella más que como un objeto de deseo. Los idealistas defendían resueltamente la igualdad de sexos, al menos en teoría; pero los únicos hombres que practicaban lo que predicaban eran los radicales judíos y rusos. Este hombre, que me había cogido de la calle y que estaba conmigo en el salón trasero de un bar, parecía pertenecer a una clase totalmente diferente. Me interesaba. Debía de ser rico. Pero, ¿daría un hombre rico algo por nada? Me vino a la memoria el fabricante Garson; él ni siquiera me concedió un pequeño aumento de salario.
Quizás este hombre era uno de esos salvadores de almas sobre los que había leído, gente que estaba siempre limpiando Nueva York del vicio. Se lo pregunté. Se rió y dijo que no era un entrometido profesional. Si hubiera pensado que yo quería realmente estar en la calle, no se hubiera preocupado.
—Por supuesto, puedo estar completamente equivocado —añadió—, pero no me importa. Ahora mismo estoy convencido de que no estás hecha para ser una buscona y que si lo consigues, te odiarás después.
Dijo también que si no estuviera convencido, me tomaría como amante.
—¿Para siempre? —grité.
—¡Ahí lo tienes! —contestó—, te asustas solo de pensarlo y aún tienes esperanzas de tener éxito en la calle. Eres una niña encantadora, pero tonta, inexperta y pueril.
—Cumplí veintitrés años el mes pasado —protesté, molesta por ser tratada como a una niña.
—Eres una viejecita —dijo riendo—, pero incluso los viejos pueden ser niños atolondrados. Mírame a mí: tengo sesenta y un años y a menudo hago tonterías.
—Como creer en mi inocencia, por ejemplo —repliqué.
La sencillez de sus modales me gustaba. Le pedí que me diera su nombre y dirección para poder devolverle los diez dólares algún día. Pero se negó. Dijo que le gustaban los misterios. En la calle, me cogió la mano un momento y luego partimos en direcciones opuestas.
Aquella noche di vueltas en la cama durante horas. Tenía el sueño intranquilo: soñaba con Sasha, Frick, Homestead, la calle Catorce, y el afable extraño. A la mañana siguiente, mucho después de despertarme, las imágenes persistían. Entonces, vi mi monedero sobre la mesa. Salté de la cama, lo abrí con manos temblorosas... ¡contenía los diez dólares! ¡Luego había sucedido realmente!
El lunes llegó una corta nota de Sasha. Escribía que había conocido a Carl Nold y a Henry Bauer. Había fijado como fecha para llevar a cabo el acto el próximo sábado, siempre y cuando pudiera mandarle el dinero que necesitaba. Estaba seguro de que no le fallaría. La carta me decepcionó un poco. Su tono era frío y superficial, y me pregunté cómo escribiría el extraño a la mujer que amaba. De un respingo me liberé de aquellos pensamientos. Era una locura pensar así cuando Sasha estaba preparando acabar con una vida y perder la suya en el intento. ¿Cómo podía pensar en Sasha y en ese extraño al mismo tiempo? Tenía que conseguir más dinero para mi muchacho.
Le mandaría un telegrama a Helena pidiéndole quince dólares. No había escrito a mi querida hermana durante muchas semanas y odiaba pedirle dinero sabiendo lo pobre que era. Me parecía un crimen. Finalmente le dije que me había puesto enferma y que necesitaba quince dólares. Sabía que nada le impediría conseguir el dinero si creía que estaba enferma. Pero me oprimía un sentimiento de vergüenza, como otra vez en San Petersburgo que la había engañado.
Recibí el dinero de Helena por cable. Le envié veinte a Sasha y devolví los cinco que me habían prestado para mi ropa de gala.
Capítulo IX
Desde que volvimos a Nueva York no había podido buscar trabajo. La tensión de las semanas desde que Sasha se marchó, mi lucha desesperada por no dejarle ir solo, mi aventura callejera, junto con la tristeza que sentía por haber engañado a Helena, me trastornaron por completo. Todo se agravó con la agonizante espera del sábado, 23 de julio, la fecha que Sasha había fijado para la acción. Cada vez estaba más inquieta, paseaba sin rumbo bajo el sol de julio, pasando las tardes en Zum Groben Michel y las noches en el café de Sachs.
A primera hora de la tarde del sábado, 23 de julio, Fedia entró corriendo en mi habitación con un periódico. Allí estaba, en grandes letras negras: «Joven, de nombre Alexander Berkman, dispara a Frick —Asesino reducido por trabajadores después de lucha desesperada».
¿Trabajadores, trabajadores reduciendo a Sasha? ¡El periódico mentía! Lo hizo por los trabajadores; ellos nunca le atacarían.
Aprisa nos hicimos de todas las ediciones de la tarde. Cada una hacía una descripción distinta, pero se destacaba lo principal: ¡nuestro valiente Sasha había llevado a cabo su propósito! Frick estaba todavía vivo, pero sus heridas eran consideradas fatales. Probablemente no pasaría de la noche. ¡Y Sasha!... Le matarían. Iban a matarle, estaba segura. ¿Iba a dejarle morir solo? ¿Debería seguir hablando mientras era asesinado? ¡Debo pagar el mismo precio, afrontar las consecuencias, compartir la responsabilidad!
Había leído en el Freiheit que Most iba a dar una conferencia esa noche ante el Grupo Anarquista Alemán N° 1. «Seguramente hablará del acto de Sasha —le dije a Fedia—. Debemos ir a la reunión».
No había visto a Most desde hacía un año. Parecía avejentado: Blackwell's Island había dejado su marca. Habló como siempre, pero solo mencionó el acto de Sasha al final, sin darle importancia. «Los periódicos informan de que un joven de nombre Berkman ha atentado contra la vida de Frick —dijo—. Es probablemente otra falsedad de la prensa. Debe de ser algún chiflado o quizás un hombre de Frick, para crear compasión por él. Frick sabe que la opinión pública está en su contra, necesita algo que la vuelva a su favor».
No podía creer lo que oía. Estaba muda, mirando fijamente a Most. Pensé que estaba bebido, desde luego. Miré a mi alrededor y vi la sorpresa reflejada en muchos rostros. Algunos estaban impresionados por lo que había dicho. Me di cuenta de que había algunos hombres de aspecto sospechoso cerca de la salida; detectives, evidentemente.
Cuando Most terminó, pedí la palabra. Hablé cáusticamente de un conferenciante que se atrevía a aparecer ante el público en estado de embriaguez. ¿O estaba sobrio —pregunté—, y era que tenía miedo de los detectives? ¿Por qué inventaba esa historia ridícula sobre «un hombre» de Frick? ¿No sabía quién era «Berkman»?
Se empezaron a oír objeciones y protestas y pronto el jaleo se hizo tan grande que tuve que dejar de hablar. Most descendió de la tribuna; no quiso contestarme. Estaba desesperada, salí con Fedia. Notamos que dos hombres nos seguían. Durante horas recorrimos las calles en zigzag, hasta que conseguimos perderlos de vista. Caminamos hasta Park Row, y allí esperamos a los periódicos de la mañana.
Con febril agitación leímos en detalle la historia del «asesino Alexander Berkman». Se abrió paso hasta la oficina privada de Frick siguiendo de cerca al portero negro que había de presentar su tarjeta. Abrió fuego inmediatamente y Frick cayó al suelo con tres balas en el cuerpo. El primero en venir en su ayuda, decía el periódico, fue su ayudante, Leishman, que estaba en la oficina en ese momento. Acudieron unos trabajadores que estaban llevando a cabo un trabajo de carpintería en el edificio, y uno de ellos derribó a Berkman con un martillo. Al principio, pensaron que Frick estaba muerto. Entonces, se oyó un grito. Berkman se había arrastrado lo suficientemente cerca de Frick para darle una puñalada en el muslo. Después de lo cual fue golpeado hasta caer inconsciente. Recuperó la consciencia en la comisaría, pero no respondía a ninguna pregunta. Uno de los detectives vio algo sospechoso en las facciones de Berkman y casi le rompió la mandíbula intentando abrirle la boca. Tenía allí escondida una extraña cápsula. Cuando se le preguntó lo que era, Berkman respondió desafiante: «Un caramelo». Después de ser examinado resultó ser un cartucho de dinamita. La policía estaba segura de que existía una conspiración. En ese momento estaban buscando a los cómplices, especialmente a «un tal Bajmetov, que se había registrado en un hotel de Pittsburgh».
Pensé que, en general, los informes de los periódicos eran correctos. Sasha se había llevado un puñal envenenado. «En caso de que el revólver, como la bomba, no funcione», había dicho. Si, el puñal estaba envenenado, nada salvaría a Frick. Estaba segura de que los periódicos mentían al decir que Sasha había disparado a Leishman. Recordé lo decidido que estaba a que nadie, excepto Frick, resultara herido, y no podía creer que los trabajadores acudieran en ayuda de Frick, su enemigo.
En el Grupo Autonomie encontré a todo el mundo alborozado por el acto de Sasha. Peukert me reprochó que no le dijera para quién había querido el dinero y la pistola. Le llevé a un lado. Le dije que era un revolucionario de tres al cuarto, que estaba convencida de que estaba demasiado preocupado por sí mismo para responder a mi petición. El grupo decidió que la próxima edición del Anarchist, su periódico semanal, debería ser dedicado enteramente a nuestro valiente compañero, Alexander Berkman, y su acción heroica. Me pidieron que escribiera un artículo sobre Sasha. Excepto por una pequeña contribución al Freiheit en una ocasión, nunca había escrito nada para ser publicado. Estaba muy preocupada, temía no ser capaz de hacer justicia al tema. Pero después de una noche de esfuerzos y de desperdiciar varios blocs de papel, conseguí escribir un tributo apasionado a «Alexander Berkman, el vengador de la matanza de Homestead».
El tono elogioso del Anarchist parecía actuar sobre Most como un trapo rojo sobre un toro. Había acumulado tanto antagonismo contra Sasha y su rencor por nuestra participación en el odiado grupo Peukert era tan grande, que ahora empezó a desahogarse en el Freiheit, no abiertamente, sino de forma indirecta e insidiosa. A la semana siguiente el Freiheit publicó un duro ataque a Frick. Pero el Attentat contra él fue minimizado y Sasha hecho parecer grotesco. En su artículo, Most insinuaba que Sasha había «disparado una pistola de juguete». Most condenaba el arresto de Nold y Bauer en Pittsburgh en términos desmedidos, señalando que no podían tener nada que ver en el atentado a Frick porque «no habían confiado en Berkman desde el principio».
Era cierto, desde luego, que los dos compañeros no sabían nada sobre el atentado. Sasha había decidido antes de marcharse no decirles nada, pero sabía que Most mentía cuando decía que habían desconfiado de él. Ciertamente no Carl Nold; Sasha me había escrito que Nold le había tratado como un amigo. Era el carácter vengativo de Most, su deseo de desacreditar a Sasha lo que le habían inducido a escribir como lo hizo.
Era cruelmente decepcionante descubrir que el hombre al que había idolatrado, amado, y en el que había creído, podía caer tan bajo. Cualesquiera que fueran sus sentimientos personales hacia Sasha, al que siempre había considerado un rival, ¿cómo podía Johann Most, el tempestuoso petrel de mi imaginación, atacar a Sasha? Mi corazón se llenó de rencor hacia él. Me consumía el deseo de devolverle sus golpes, de proclamar la pureza y el idealismo de Sasha, de gritarlo con tal pasión que el mundo entero pudiera oírme y saberlo. Most había declarado la guerra. Muy bien, yo respondería a sus ataques en el Anarchist.
Mientras tanto, la prensa llevaba a cabo campañas feroces contra los anarquistas. Instaban a la policía a actuar, a acorralar a «los instigadores, Johann Most, Emma Goldman y los de su clase». Mi nombre había aparecido raras veces en los periódicos, pero ahora, aparecía diariamente en las historias más sensacionales. La policía tenía trabajo; empezó la caza de Emma Goldman.
Mi amiga Peppie, con la que estaba viviendo, tenía un piso entre la calle Quinta y la Primera Avenida, a la vuelta de la comisaría de policía. Solía pasar por ahí con frecuencia, abiertamente, y pasaba bastante tiempo en la sede de Autonomie. Sin embargo, la policía parecía no ser capaz de dar conmigo. Una noche, mientras estábamos fuera en un mitin, la policía, que había descubierto por fin mi paradero, entró en el piso a través de la escalera de incendio y robó todo lo que pudo. Mi estupenda colección de fotografías y panfletos revolucionarios y toda mi correspondencia se desvanecieron con ellos. Pero no encontraron lo que venían a buscar. A la primera mención de mi nombre en los periódicos, me deshice del material que había sobrado de los experimentos de Sasha. Como la policía no encontró nada que pudiera incriminarme, se dirigieron a la criada de Peppie, la cual estaba demasiado aterrorizada para darles ninguna información. Negó rotundamente haber visto en el piso a ningún hombre que se pareciera a la fotografía de Sasha que los detectives le mostraron.
Dos días después de la batida, el propietario del piso nos ordenó que nos marcháramos. A esto le siguió algo peor aún: Mollock, el marido de Peppie, que trabajaba en Long Island, fue secuestrado y enviado a Pittsburgh, acusado de complicidad en el acto de Sasha.
Varios días después del Attentat, regimientos de voluntarios miraron en Homestead. Los más conscientes de los trabajadores se opusieron a la maniobra, pero fueron derrotados por el elemento laboral conservador, que, tontamente, vio en los soldados protección contra nuevos ataques de los Pinkertons. Las tropas pronto demostraron a quién habían venido a proteger, A las acerías Carnegie, no a los trabajadores de Homestead.
Sin embargo, hubo un soldado que era lo suficientemente despierto como para ver en Sasha al vengador de los males de los trabajadores. Este valiente demostró sus sentimientos pidiendo a la tropa «tres hurras por el hombre que disparó a Frick». Fue sometido a consejo de guerra y colgado de los pulgares, pero se mantuvo en sus trece. Este incidente fue el único momento brillante en los días negros y angustiosos que siguieron a la partida de Sasha.
Después de una larga y ansiosa espera, llegó una carta de Sasha. Escribía que le había animado mucho la postura del soldado, W. L. Iams. Eso demostraba que incluso los soldados americanos estaban despertando. ¿Podría ponerme en contacto con el chico y mandarle literatura anarquista? Sería valioso para el movimiento. No debía preocuparme por él: estaba animado y preparando ya su pequeño discurso —no como defensa, insistía, sino como una explicación de su acto—. Por supuesto, no quería abogado: representaría él mismo su caso como lo hacían los verdaderos revolucionarios rusos y europeos. Eminentes abogados de Pittsburgh habían ofrecido sus servicios gratis, pero los había rechazado. Era incoherente por parte de un anarquista emplear abogados, yo debía dejar clara su actitud ante los compañeros. ¿Qué pasaba con Hans Wurst (el apodo que le habíamos puesto a Most para protegerle)? Alguien le había escrito que no aprobaba su acción. ¿Era eso posible? ¡Qué estupidez por parte de las autoridades detener a Nold y a Bauer! No sabían nada en absoluto. De hecho, les había dicho que se marchaba a San Luis y se había despedido de ellos, tomando después una habitación en un hotel bajo el nombre de Bajmetov.
Apreté la carta contra mi corazón y la llené de besos. Sabía lo que mi Sasha sentía, aunque no había dicho ni una sola palabra sobre su amor, ni si pensaba en mí.
Me alarmé considerablemente al saber su decisión de defenderse él mismo. Amaba su maravillosa coherencia, pero sabía que su inglés, como el mío, era demasiado pobre para ser efectivo en un juicio. Temía que no tuviera ninguna oportunidad. Pero el deseo de Sasha, ahora más que nunca, era sagrado para mí y me consolé con la esperanza de que tendría un juicio público, de que podía traducir su discurso y de que podríamos dar a todo el proceso publicidad a nivel nacional. Le escribí que estaba de acuerdo con su decisión, y que estábamos preparando un gran mitin donde su acto sería bien explicado y sus motivos presentados adecuadamente. Le hablé del entusiasmo del grupo Autonomie y de los compañeros judíos; de la postura correcta que había tomado el socialista Volkcszeitung, y de la actitud alentadora de los revolucionarios italianos. Añadí que todos nos habíamos alegrado del coraje del joven soldado, pero que no era el único que le admiraba y que se enorgullecía de su acción. Intenté suavizar el tono de los artículos despectivos que habían aparecido en el Freiheit; no quería que se preocupara. A pesar de todo, fue muy duro tener que admitir que Most había justificado con sus acciones la opinión que Sasha tenía de él.
Empezamos a hacer los preparativos del gran mitin en favor de Sasha. Joseph Barondess fue uno de los primeros en ofrecerse a ayudar. Desde que le vi la última vez, un año antes, había sido condenado a prisión en relación con una nueva huelga de confeccionadores de capas, pero el gobernador de Nueva York le había indultado a petición de los trabajadores sindicados y en respuesta a una carta del propio Barondess solicitando el indulto. Dyer D. Lum, que había sido amigo íntimo de Albert Parsons, se ofreció voluntario para hablar; Saverio Merlino, el brillante anarquista italiano, que estaba entonces en Nueva York, también se dirigiría a la audiencia. Me animé, Sasha tenía todavía verdaderos y leales amigos.
Los grandes carteles rojos que anunciaban el mitin multitudinario provocaron las iras de la prensa. ¿No iban a intervenir las autoridades? La policía amenazó con que impedirían la reunión, pero en la tarde señalada, la audiencia era tan numerosa y parecía tan decidida que la policía no hizo nada.
Yo hice de presidente —una experiencia nueva para mí—, pues no pudimos conseguir a nadie más. El mitin estuvo muy animado, todos los oradores rindieron el más alto tributo a Sasha y su acción. Mi rencor hacia las condiciones que impulsaban a los idealistas a actos de violencia me hizo clamar apasionadamente la nobleza de Sasha, su altruismo, su consagración al pueblo.
«Hecha una furia», así hablaba la prensa de mi el día siguiente. «¿Durante cuánto tiempo se le va a permitir a esta peligrosa mujer continuar?» ¡Ah, si supieran cómo deseaba entregar mi libertad, proclamar en voz alta mi parte en los hechos; si lo supieran!
El nuevo casero le notificó a Peppie que tendría que pedirme que me marchara o mudarse ella. ¡Pobre Peppie! Estaba sufriendo por mi culpa. Cuando volví a casa esa noche, tarde, después de una reunión, no encontré la llave en mi bolso. Estaba segura de haberla puesto allí por la mañana. No queriendo despertar al portero, me senté en el portal a esperar a que llegara algún inquilino. Por fin alguien llegó y pude entrar. Cuando intenté abrir la puerta del piso de Peppie, no cedía. Llamé repetidas veces, pero no me contestaban. Empecé a preocuparme, pensaba que podía haber sucedido algo. Llamé con fuerza y finalmente la criada salió para decirme que su señora le había encargado que me dijera que no volviera al piso, porque ya no soportaba más ser molestada por el casero y por la policía. Me precipité dentro y alcancé a Peppie en la cocina, la zarandeé violentamente, llamándola cobarde. En la habitación, recogí mis cosas mientras Peppie rompía a llorar. Me había cerrado la puerta, gimoteó, por los niños, que tenían miedo de los detectives. Me marché sin mediar palabra.
Fui a casa de mi abuela. Hacía mucho tiempo que no me veía y mi aspecto la sobresaltó. Insistió en que estaba enferma y que debía quedarme con ella. Abuela tenía una tienda de ultramarinos entre la calle Diez y la Avenida B. Compartía las dos habitaciones de su apartamento con la familia de su hija casada. El único sitio que quedaba era la cocina, desde donde podía entrar y salir sin molestar a los demás. Abuela se ofreció a conseguirme un catre y ella y su hija se afanaron en prepararme el desayuno y hacer que me sintiera como en mi casa.
Los periódicos empezaron a informar de que Frick se estaba recuperando de sus heridas. Los compañeros que me visitaban expresaban la opinión de que Sasha «había fallado». Algunos tuvieron incluso la desfachatez de sugerir que quizás Most había tenido razón al decir que «era una pistola de juguete». Me hirieron en lo más vivo. Sabía que Sasha no tenía mucha práctica. Ocasionalmente, en picnics alemanes, tomaba parte en competiciones de tiro al blanco, pero, ¿era eso suficiente? Estaba segura de que Sasha no había podido matar a Frick porque su revólver era de poca calidad, no había tenido suficiente dinero para comprar uno bueno.
¿Quizás Frick se estaba recuperando por la atención que recibía? Los mejores cirujanos de América fueron llamados a su cabecera. Sí, eso tenía que ser; después de todo, tres balas del revólver de Sasha se habían alojado en su cuerpo. Era la riqueza de Frick lo que le estaba permitiendo recuperarse. Intenté explicarle esto a los compañeros, pero la mayoría de ellos no quedaban convencidos. Algunos incluso insinuaron que Sasha estaba en libertad. Yo estaba desesperada. ¿Cómo se atrevían a dudar de Sasha? ¡Le escribiría! Le pediría que me mandara noticias que detuvieran los terribles rumores.
Al poco me llegó una carta de Sasha, escrita en tono seco. Le irritaba que incluso pudiera pedirle una explicación. ¿No sabía que lo más importante era el motivo de su acto y no el éxito o fracaso físico del mismo? ¡Mi pobre, atormentado muchacho! Podía leer entre líneas lo abatido que estaba porque Frick seguía con vida. Pero tenía razón, lo importante eran sus motivos, y estos, nadie podía ponerlos en duda.
Pasaron semanas sin que se supiera nada de cuándo empezaría el juicio. Seguían teniéndole en la «galena de los asesinos» de la cárcel de Pittsburgh, pero el hecho de que Frick se estaba reponiendo había cambiado considerablemente la situación legal de Sasha. No podía ser condenado a muerte. A través de los compañeros de Pittsburgh supe que por asesinato frustrado podían sentenciarle a siete años de prisión. Empecé a tener esperanzas otra vez. Siete años era mucho tiempo, pero Sasha era fuerte, tenía una gran perseverancia, resistiría. Me aferré a esta nueva posibilidad con todas las fibras de mi ser.
Mi propia vida era una amargura total. La casa de la abuela era demasiado pequeña, por lo que no podía prolongar mi visita durante más tiempo. Estuve buscando una habitación, pero mi nombre parecía asustar a los caseros. Mis amigos me sugirieron que diera otro nombre, pero yo no quería negar mi identidad.
A menudo me sentaba en un café de la Segunda Avenida hasta las tres de la mañana o iba y venía al Bronx en tranvía. Los pobres caballos parecían tan cansados como yo misma, iban tan despacio. Llevaba un vestido a rayas azules y blancas y un abrigo gris largo, lo que se asemejaba al uniforme de una enfermera. Pronto me di cuenta de que me brindaba bastante protección. Los revisores y los policías me preguntaban frecuentemente si acababa de terminar mi turno o si estaba tomando un poco el aire. Un joven policía de la plaza Tompkins se mostraba particularmente solícito conmigo. A menudo me contaba historias con su empalagoso acento irlandés, o me decía que diera una cabezada, que él me protegería. «No tienes buena cara, muchacha —me decía—, estás trabajando demasiado, ¿no es así?» Le había dicho que tenía turno doble con solo unas horas de descanso. No podía evitar reírme para mis adentros de la ironía de que estuviera siendo protegida por un policía. Me preguntaba cómo actuaría mi poli si supiera quién era la enfermera de aspecto recatado.
En la calle Cuarta, cerca de la Tercera Avenida, había pasado varias veces delante de una casa que siempre tenía colgado un cartel: «Se alquila habitación amueblada». Un día entré. No me preguntaron por mi identidad. La habitación era pequeña y el alquiler alto, cuatro dólares a la semana. El ambiente parecía un tanto peculiar, pero la tomé.
Por la noche descubrí que en la casa solo vivían chicas. Al principio no presté atención, estaba ocupada ordenando mis cosas. Habían pasado semanas sin que pudiera desempaquetar mi ropa y mis libros. Era una sensación tan maravillosa poder tomar un baño, echarse en una cama limpia. Me acosté temprano, pero alguien me despertó por la noche llamando a mi puerta.
—¿Quién es? —pregunté medio dormida.
—¿Qué pasa, Viola, no vas a dejarme entrar? Llevo llamando veinte minutos. ¿Qué demonios está pasando? Dijiste que podía venir esta noche.
—Se ha equivocado, señor —respondí—, no soy Viola.
Episodios similares se sucedieron todas las noches durante cierto tiempo. Hombres preguntaban por Annette, Mildred o Clothilde. Por fin me di cuenta de que estaba viviendo en un burdel.
La chica de la habitación de al lado era una joven de aspecto amable, y un día la invité a tomar café. Supe por ella que aquel lugar no era una «casa de citas normal, con una madame», sino que era una pensión donde a las chicas les estaba permitido traer hombres. Me preguntó si, siendo tan joven, estaba haciendo buen negocio. Cuando le dije que no estaba en el negocio, que era modista, la chica se burló. Me llevó algún tiempo convencerla de que no buscaba clientes. ¿Qué mejor sitio podía haber encontrado que esta casa llena de chicas que debían necesitar vestidos? Empecé a considerar si era oportuno quedarme. Solo pensar que tenía que vivir oyendo y viendo lo que sucedía a mi alrededor, me ponía enferma. Mi amable extraño había tenido razón, no valía para esto. Estaba también mi temor a que los periódicos descubrieran la naturaleza del lugar en el que me encontraba. Los anarquistas ya estaban desvirtuados hasta un punto ultrajante; sería muy provechoso para el sistema capitalista si pudieran proclamar que Emma Goldman había sido hallada en una casa de prostitución. Veía la necesidad de mudarme, pero me quedé. Las semanas de apuros desde que Sasha se fue, la perspectiva de tener que unirme otra vez a la hueste de los que carecían de hogar, pesaron más que cualquier otra consideración.
Antes de que terminara la semana, era la confidente de la mayoría de las chicas. Competían unas con otras en ser amables conmigo, en darme su costura y en ayudarme con pequeños detalles. Por primera vez desde que volví de Worcester podía ganarme la vida. Tenía un rincón para mí y había hecho nuevos amigos. Pero mi vida no estaba destinada a discurrir tranquila por mucho tiempo.
El enfrentamiento entre Most y nuestro grupo continuaba. Rara vez pasaba una semana sin que apareciera alguna calumnia en el Freiheit contra Sasha o contra mí. Ya era bastante doloroso ser insultada por el hombre que una vez me había amado, pero lo que me resultaba insoportable era que Sasha fuera difamado y calumniado. Luego, apareció en el Freiheit del 27 de agosto el artículo de Most Attentats-Reflexionen (Reflexiones sobre la propaganda por el hecho), que era un completo giro en todo lo que Most había defendido hasta entonces. Most, al que había oído cientos de veces defender los actos de violencia individuales, que había ido a prisión en Inglaterra por ensalzar el tiranicidio; ¡Most, la encarnación del desafío y la revuelta, ahora repudiaba deliberadamente el Tat! Me preguntaba si realmente creía lo que escribía. ¿Estaba el artículo inspirado en su odio hacia Sasha, o estaba escrito para protegerse contra la acusación de complicidad hecha por la prensa? Se atrevía incluso a hacer insinuaciones contra los motivos de Sasha. El mundo que Most había enriquecido para mí: la vida, tan llena de color y belleza; todo yacía hecho añicos a mis pies. Solo quedaba el hecho indiscutible de que Most había traicionado su ideal, de que nos había traicionado.
Decidí desafiarle públicamente para que probara sus insinuaciones, obligarle a explicar su repentino cambio de actitud en los momentos de peligro. Respondí a su artículo, en el Anarchist, exigiendo una explicación y tildando a Most de traidor y cobarde. Dos semanas esperé la respuesta en el Freiheit, pero no llegó. No había pruebas, y sabía que no podía justificar sus abyectas acusaciones. Compré un látigo.
En la siguiente conferencia de Most, me senté en la primera fila, cerca de la plataforma. Tenía cogido el látigo por debajo de mi larga capa gris. Cuando se levantó y se dirigió a la audiencia, me puse en pie y declaré en voz alta: «He venido a exigir pruebas de tus insinuaciones contra Alexander Berkman».
Se hizo el silencio instantáneamente. Most masculló algo sobre «mujer histérica», pero no dijo nada más. Entonces, saqué el látigo y me lancé a él. Le crucé la cara y el cuello varias veces con el látigo; luego, lo rompí sobre mi rodilla y le tiré los trozos. Todo ocurrió tan deprisa que nadie tuvo tiempo de intervenir.
Después sentí que me echaban hacia atrás. «¡Echadla! ¡Zurradla!», vociferaba la gente. Estaba rodeada de una multitud furiosa y amenazadora y no hubiera salido muy bien parada si Fedia, Claus y otros amigos no hubieran acudido a rescatarme. Me levantaron todos a la vez y se abrieron camino hacia la salida.
El cambio de opinión de Most, con respecto a la propaganda por la acción, su actitud hostil hacia la acción de Sasha, sus insinuaciones contra los motivos de este último y sus ataques hacia mí, causaron una gran disensión entre las filas anarquistas. Ya no era la enemistad entre Most y Peukert y sus partidarios. Levantó una tormenta en todo el movimiento anarquista, dividiéndolo en dos campos enemigos. Algunos permanecieron al lado de Most, otros defendieron a Sasha y ensalzaron su acto. La disputa se volvió tan enconada que incluso me impidieron entrar en un mitin judío en el East Side, el baluarte de los fieles de Most. El castigo público que había infligido a su idolatrado maestro provocó un antagonismo furioso contra mí y me convirtió en una paria.
Mientras tanto, esperábamos ansiosamente que fuera fijada la fecha del juicio de Sasha, pero no se facilitaba ninguna información. En la segunda semana de septiembre, el lunes 19, fui invitada a hablar en Baltimore. Cuando estaba a punto de subir a la plataforma me entregaron un telegrama. El juicio había tenido lugar ese mismo día y ¡Sasha había sido condenado a veintidós años de prisión! ¡Enviado a una muerte en vida! La sala y la audiencia empezaron a girar a mi alrededor. Alguien me quitó el telegrama de las manos y me hizo sentar. Me dieron un vaso de agua. Los compañeros dijeron que el mitin debía ser cancelado.
Miré a mi alrededor con ojos desorbitados, tragué un poco de agua, les arrebaté el telegrama y salté a la plataforma. El trozo de papel en mi mano era como un carbón ardiendo, su fuego me abrasaba el corazón e inflamaba mi mente, y prendió en la audiencia y la hizo estremecer. Hombres y mujeres se pusieron en pie clamando venganza por la feroz sentencia. Su ardiente fervor por Sasha y su acción resonaba en la gran sala con un ruido atronador.
La policía irrumpió con las porras desenfundadas y sacó a la audiencia del edificio. Yo seguía en la plataforma, con el telegrama todavía en la mano. Los oficiales subieron y nos arrestaron al presidente y a mí. En la calle nos empujaron dentro de un carro de la policía que estaba esperando y nos llevaron a la comisaría, seguidos de una multitud encolerizada.
Había estado rodeada de gente desde el momento en que la devastadora noticia llegó, obligada a reprimir el tumulto de emociones que sentía y a luchar por retener las lágrimas que me ahogaban. Ahora, libre de intrusos, la monstruosa sentencia se me perfiló en todo su horror. ¡Veintidós años! Sasha tenía veintiuno, estaba en la época más impresionable. La vida que todavía no había vivido, había estado ante él, mostrando el encanto y la belleza que su naturaleza apasionada podría haber extraído de ella. Y ahora era cortado como un árbol joven, robado de la luz y del sol. Y Frick estaba vivo, casi recuperado de sus heridas, convaleciendo en su palaciega casa de verano. Seguiría derramando la sangre de los trabajadores. Frick estaba vivo y Sasha condenado a vivir veintidós años en una tumba. La ironía, la amarga ironía del asunto, se me presentó en toda su crudeza.
¡Si por lo menos pudiera huir de la terrible imagen y dar rienda suelta a las lágrimas, alcanzar el olvido en un sueño eterno! Pero no había lágrimas, ni sueño. Solo estaba Sasha. Sasha en ropa de reo cautivo tras muros de piedra; Sasha, pálido, con el ceño fruncido y la cara contra los barrotes de hierro, mirándome fijamente, ordenándome que siguiera adelante.
No, no, no debía desesperar. ¡Viviría, lucharía por Sasha! ¡Rasgaría las negras nubes que se cernían sobre él, rescataría a mi muchacho, le devolvería a la vida!
Capítulo X
Cuando volví a Nueva York dos días más tarde, después de ser absuelta por el juez de Baltimore con la advertencia de que no volviera nunca a la ciudad, me esperaba una carta de Sasha. Estaba escrita con una caligrafía muy pequeña, pero clara, y daba detalles del juicio. Había intentado repetidas veces enterarse de la fecha del juicio, decía la carta, pero no pudo conseguir ninguna información. En la mañana del 19, le dijeron de pronto que se preparara. Apenas tuvo tiempo de recoger las hojas donde tenía escrito su discurso. Rostros desconocidos y hostiles le acogieron en la sala. En vano se esforzó por encontrar a sus amigos con la mirada. Se percató que ellos también ignoraban la fecha del juicio. A pesar de todo, todavía esperaba un milagro. Pero no había ninguna cara amiga en ninguna parte. Se hicieron seis cargos contra él, todos sacados del acto único y, entre ellos, uno acusándole de atentar contra la vida de John G. A. Leishman, el ayudante de Frick. Sasha declaró que no sabía nada de Leishman; era a Frick a quien había venido a matar. Exigía que fuera juzgado solo por esa acusación, y que las otras fueran anuladas, ya que estaban comprendidas en la acusación principal. Pero su protesta fue denegada.
Los miembros del jurado fueron elegidos en unos pocos minutos y Sasha no hizo uso de su derecho de recusación. ¿Qué diferencia podía haber? Todos eran iguales, y de todas maneras sería declarado culpable. Declaró que no deseaba defenderse, solo quería explicar su acción. El intérprete que se le asignó traducía de forma vacilante e inexacta, y Sasha, después de varios intentos por corregirle, descubrió que el hombre era ciego, tan ciego como la justicia que se impartía en los tribunales americanos. Entonces, intentó dirigirse al jurado en inglés, pero el juez McClung le interrumpió impaciente, declarando que «el preso ya había dicho suficiente». Sasha protestó, pero fue en vano. El fiscal del distrito entró en la tribuna del jurado y sostuvo una conversación en voz baja con sus miembros: después de lo cual, sin abandonar ni siquiera sus asientos, pronunciaron un veredicto de culpabilidad. El juez fue lacónico y censurador. Dictó sentencia por cada acusación separadamente, incluyendo tres cargos por «entrar en un edificio con propósitos delictivos», aplicando la pena máxima para cada acusación. El total ascendía a veintiún años en el penal Western de Pensilvania, al término de los cuales debía cumplir un año más en el correccional del condado de Allegheny por «llevar armas ocultas».
¡Veintidós años de muerte y tortura lentas! Había hecho lo que debía y ahora había llegado el final. Moriría como tenía decidido, por su propia voluntad y por su propia mano. No quería que se hiciera ningún esfuerzo por él. No tendría ninguna utilidad y no podría dar su consentimiento para hacer una apelación al enemigo. No necesitaba más ayuda; cualquier campaña que pudiera hacerse debía ser por su acto, y yo debía ocuparme de que fuera así. Estaba seguro de que nadie más sentía y comprendía sus motivos tan bien como yo, nadie más podría explicar el significado de su acción con la misma convicción. El único anhelo que sentía ahora era por mí. Si por lo menos pudiera mirarme a los ojos una vez más y estrecharme contra su corazón. Pero como eso también le era negado, seguiría pensando en mí, su amiga, su compañera. Ningún poder terreno podría arrebatarle eso.
Sentía el alma de Sasha por encima de las demás cosas terrenas. Como una estrella brillante que iluminaba mis oscuros pensamientos y me hacía comprender que había algo mucho más grande que los lazos personales o incluso que el amor: una devoción que lo abarca todo, que lo comprende todo y que da todo hasta el último aliento.
La terrible sentencia de Sasha provocó en Most un violento ataque contra los tribunales de Pensilvania y contra el criminal juez que podía sentenciar a un hombre a veintidós años por un acto que legalmente solo demandaba siete. Su artículo del Freiheit aumentó mi resentimiento hacia él, pues ¿no había ayudado Most a debilitar el efecto de la acción de Sasha? Estaba segura de que el enemigo no se hubiera atrevido a deshacerse de Sasha si hubiera habido una protesta radical combinada a su favor. Consideraba a Most mucho más responsable de la sentencia inhumana que al Tribunal del Estado de Pensilvania.
Desde luego, Sasha no carecía de amigos, los cuales probaron su lealtad desde el primer momento. Dos grupos se ofrecieron a organizar la campaña para la conmutación de la sentencia, El grupo del East Side comprendía diferentes elementos sociales, trabajadores y eminentes socialistas judíos. Entre ellos se encontraba M. Zametkin, un viejo revolucionario ruso; Louis Miller, un hombre muy entusiasta e influyente del barrio judío; e Isaac Hourwitch, un casi recién llegado a América después de su exilio en Siberia. Este último fue en particular un ardiente portavoz de la causa de Sasha. También estaba Shevitch, que había defendido a Sasha desde un principio en el diario alemán Volkszeitung, del cual era redactor jefe. Nuestro amigo Solotaroff, Annie Netter, el joven Michael Cohn y otros, fueron los más activos del grupo del East Side.
El alma del grupo americano era Dyer D. Lum, un hombre de dotes excepcionales, poeta y escritor de temas económicos y filosóficos. Con él estaban John Edelman, arquitecto y publicista de gran talento; William C. Owen, un inglés con habilidades literarias, y Justus Schwab, el conocido anarquista alemán.
Era alentador ver esa maravillosa solidaridad en la causa de Sasha. Le mantenía informado de todos los esfuerzos que se hacían a su favor, exagerándolos un poco para animarle. Pero todo era en vano, estaba en las garras de la sentencia. «No es de ningún provecho intentar hacer nada por mí —escribía—. Se tardarían años en conseguir la conmutación, y sé que Frick y Carnegie nunca darán su consentimiento. Sin su aprobación, la Junta de indultos de Pensilvania no actuará. Además, no puedo continuar por más tiempo en esta tumba». Sus cartas eran desalentadoras, pero yo resistía tenazmente. Conocía su voluntad de hierro y su gran fuerza de carácter. Me aterraba desesperadamente a la idea de que se sobrepondría y que no permitiría que le aniquilaran. Esa única esperanza me daba el valor suficiente para seguir adelante. Uní mis esfuerzos a los trabajos que se estaban organizando. Noche tras noche iba a los mítines a explicar el significado y el mensaje del acto de Sasha.
A principios de noviembre llegaron los primeros signos de que Sasha volvía a tener interés en la vida. En su carta me informaba de que tenía derecho a una visita mensual, pero solo de un pariente cercano. ¿Podría conseguir que su hermana viniera de Rusia para verle? Comprendí lo que quería decir y le escribí inmediatamente para que consiguiera el pase.
Había sido invitada por los grupos anarquistas de Chicago y San Luis a hablar en el inminente aniversario del 11 de noviembre y decidí combinar el viaje con una visita a Sasha. Me presentaría como su hermana casada, bajo el nombre de Niedermann. Estaba segura de que las autoridades de la prisión no sabían nada sobre la hermana de Sasha. Me haría pasar por ella y nunca nadie sospecharía de mi identidad. Apenas era conocida entonces. Los retratos que aparecieron en la prensa en relación con el acto de Sasha se me parecían tan poco que nadie me hubiera reconocido. Ver a mi muchacho otra vez, estrecharle contra mi corazón, llevarle esperanza y ánimo. No viví para nada más durante los días y semanas que precedieron a la visita.
Febrilmente hice todos los preparativos. Mi primer alto sería en San Luis, luego Chicago y finalmente Pittsburgh. Una carta de Sasha llegó unos días antes de mi partida. Contenía un pase del inspector jefe de prisiones del penal Western para la señora E. Niedermann, hermana del prisionero A-7, para una visita el 26 de noviembre. Sasha me pedía que instruyera a su hermana para que se quedara en Pittsburgh dos días. En vista de que venía desde Rusia solo para verle, el inspector había prometido una segunda visita. Estaba loca de alegría, y contaba con impaciencia las horas que me separaban de él. El pase para mi visita se convirtió en un amuleto. Nunca me separaba de él.
Llegué a Pittsburgh la madrugada del día de Acción de Gracias. Fueron a recibirme Carl Nold y Max Metzkow, este último era un compañero alemán que se había mantenido fielmente al lado de Sasha. Nold y Bauer estaban en libertad bajo fianza, esperando el juicio por «complicidad en el intento de asesinato de Frick». Había mantenido correspondencia con Carl durante algún tiempo y me alegraba poder conocer al joven compañero que había sido amable con Sasha. Era de pequeña estatura, frágil, con ojos inteligentes y melena negra. Nos saludamos como viejos amigos.
Por la tarde salí para Allegheny acompañada de Metzkow. Decidimos que Nold se quedara, a menudo era seguido por detectives y teníamos miedo de que mi verdadera identidad fuera descubierta antes de poder entrar en la prisión. Metzkow esperó mi regreso no lejos del penal.
El edificio de piedra gris, los altos muros amenazadores, los guardias armados, el silencio opresivo de la sala donde me dijeron que esperara y los minutos que se sumaban indefinidamente me atenazaban el corazón como una pesadilla. En vano intenté alejar estos sentimientos. Por fin, una voz ruda me llamó: «Por aquí, señora Niedermann». Me llevaron, a través de varias puertas de hierro, a lo largo de pasillos en zigzag, a una pequeña habitación. Sasha estaba allí, un guardia corpulento estaba a su lado.
Mi primer impulso fue correr hacia él y cubrirle de besos, pero la presencia del guardia me contuvo. Sasha se me acercó y me rodeó con sus brazos. Cuando se inclinó para besarme, sentí que me metía en la boca un pequeño objeto.
Durante semanas había esperado ardientemente, ansiosamente, que llegara este momento. Miles de veces había repetido mentalmente lo que le diría sobre mi amor y mi eterna devoción, sobre la lucha que estaba llevando a cabo a favor de su liberación, pero todo lo que pude hacer fue estrecharle la mano y mirarle a los ojos.
Empezamos a hablar en nuestro amado idioma ruso, pero una fría orden del guardia nos interrumpió inmediatamente: «Hablad inglés. No se permiten idiomas extranjeros aquí». Sus ojos de lince seguían cada uno de nuestros movimientos, observaban nuestros labios y se deslizaban en nuestras mentes. Me quedé muda, paralizada. Sasha tampoco decía nada; jugaba todo el rato con la cadena de mi reloj y parecía aferrarse a ella como un ahogado a una paja. Ninguno de los dos podía decir una palabra, pero nuestros ojos hablaban de nuestros miedos, esperanzas y anhelos.
La visita duró veinte minutos. Otro abrazo, otro roce de nuestros labios y nuestro tiempo se había acabado. Le susurré que resistiera, que aguantara, y luego me encontré en el umbral de la prisión. La puerta de hierro se cerró con estrépito detrás de mí.
Quería gritar, lanzarme contra la puerta, golpearla con los puños. Pero la puerta me miraba burlona. Caminé a lo largo de la parte delantera de la prisión hasta la calle. Caminé, llorando en silencio, hacia el lugar donde había dejado a Metzkow. Su presencia me devolvió a la realidad y me hizo consciente del objeto que Sasha me había pasado cuando me besó. Lo saqué, era un rollo envuelto apretadamente. Entramos en el salón trasero de un bar y desenrollé varias capas de papel. Por fin apareció una nota escrita con la diminuta caligrafía de Sasha, cada palabra era como una perla para mí. «Debes ir a ver al inspector Reed —decía la nota—, me prometió un segundo pase. Ve a su joyería mañana. Cuento contigo. Te daré otro mensaje importante de la misma manera».
Fui a la tienda de Reed al día siguiente. Parecía una andrajosa, con mi abrigo raído, en medio de las brillantes joyas, del oro y de la plata. Pedí ver al señor Reed. Era alto, demacrado, tenía labios finos y unos ojos duros y penetrantes. Tan pronto como le dije mi nombre exclamó: «¡Entonces esta es la hermana de Berkman!» Sí, le había prometido una segunda visita, aunque no se merecía ningún trato amable. Berkman era un asesino, había intentado matar a un buen cristiano. Me contuve con todas mis fuerzas: otra oportunidad de ver a Sasha estaba en juego. Llamaría a la prisión, continuó, para averiguar a qué hora podía ser admitida. Debía volver dentro de una hora.
Me hundí en la miseria. Tenía la clara premonición de que no habría más visitas para Sasha. Pero volví como me dijeron. Tan pronto como el señor Reed me vio, su cara enrojeció y casi saltó hacia mí. «¡Tú, embustera! —vociferó—. ¡Ya has estado en la prisión. Te colaste bajo un nombre falso, haciéndote pasar por su hermana. No irás a ninguna parte con tus mentiras aquí, un guardia le ha reconocido! ¡Eres Emma Goldman, la amante de ese criminal! No habrá más visitas. Y ya puedes ir haciéndote a la idea, ¡Berkman no saldrá con vida!»
Se había puesto detrás del mostrador de cristal, que estaba cubierto de objetos de plata. En mi furia e indignación, tiré todo al suelo: platos, cafeteras y jarras, joyas y relojes. Cogí una pesada bandeja y estuve a punto de tirársela cuando uno de los oficinistas me detuvo, gritando que alguien saliera a buscar a la policía. Reed, blanco de miedo y con espuma en la boca, hizo una señal al oficinista. «La policía no —le oí decir—, no quiero escándalos. Echadla, simplemente». El oficinista avanzó hacia mí y luego se detuvo. «¡Asesino, cobarde! —grité—, ¡si le haces algún daño a Berkman, te mataré con mis propias manos!»
Nadie se movió. Salí a la calle y subí a un tranvía. Me aseguré de que no me seguían antes de volver a casa de Metzkow. Por la noche, cuando volvió del trabajo acompañado por Nold, les conté lo que había sucedido. Estaban alarmados. Sentían mucho que hubiera perdido el control, porque eso afectaría a Sasha. Estaban de acuerdo en que debía marcharme de Pittsburgh inmediatamente. El inspector podía enviar detectives detrás de mí y hacer que me arrestaran. Las autoridades de Pensilvania habían intentado atraparme desde que Sasha llevó a cabo la acción.
Estaba desesperada al pensar que Sasha podía realmente sufrir como consecuencia de mi arrebato. Pero la amenaza del inspector de que Sasha nunca saldría vivo de la prisión me trastornó. Estaba segura de que Sasha lo comprendería.
La noche era oscura mientras caminaba con Nold a la estación para coger el tren a Nueva York. Las fundiciones de acero vomitaban inmensas llamaradas que se reflejaban en las colinas de Allegheny tiñéndolas de rojo sangre y llenando el aire de hollín y humo. Pasamos junto a cobertizos donde seres humanos, medio hombres, medio bestias, trabajaban como galeotes de eras pasadas. Sus cuerpos desnudos, cubiertos solo por unos pantalones cortos, brillaban como el cobre al resplandor de los pedazos de hierro al rojo que arrebataban a las fauces de los monstruos llameantes. De vez en cuando, el vapor que se levantaba del agua arrojada sobre el metal caliente los envolvía por completo, luego emergían de nuevo como sombras. «Los hijos de la oscuridad —dije—, condenados al infierno eterno del calor y el miedo». Sasha había dado su vida para traer felicidad a estos esclavos, pero ellos habían permanecido ciegos, continuaban en el infierno que ellos mismos habían forjado. «Sus almas están muertas, muertas al horror y a la degradación de sus propias vidas».
Carl me contó lo que sabía sobre los días que Sasha pasó en Pittsburgh. Era cierto que Henry Bauer había sospechado de él. Henry era un fanático seguidor de Most, el cual le había prevenido contra nosotros, los renegados, diciéndole que nos habíamos aliado con «ese espía de Peukert». Cuando Sasha llegó en el momento culminante del conflicto en Homestead, Bauer ya estaba predispuesto en su contra. Henry le confió que registraría la bolsa de Sasha mientras dormía y que si encontraba algo que le incriminara, le mataría. Con una pistola cargada, Bauer durmió en la misma habitación que Sasha, alerta ante cualquier movimiento sospechoso y preparado para disparar. A Nold le habían impresionado tanto la franqueza y el semblante abierto de Sasha que no podía de ninguna forma sospechar de él. Accedió al plan de Bauer, intentando convencerle de que Most era injusto y de que tenía prejuicios contra cualquiera que estuviera en desacuerdo con él. Carl ya no creía implícitamente en Hannes.
La historia de Carl me llenó de horror. ¡Qué hubiera sucedido si Sasha hubiera tenido en su poder algo que Bauer pudiera haber considerado como prueba de sus sospechas! ¡Hubiera sido suficiente para que el ciego idólatra le hubiera disparado! ¡Y Most, hasta qué abismos le había llevado su odio hacia Sasha, a qué métodos despreciables! ¿Qué había en la pasión humana que forzaba a los hombres a actuar de esa forma? La mía, por ejemplo, que me había impulsado a azotar a Most, a odiarle como siempre él había odiado a Sasha, a odiar al hombre que amé una vez, el hombre que fue mi ideal. Era tan dolorosamente perturbador, tan espantoso. No llegaba a comprenderlo.
De su propio juicio, Carl habló como sin darle importancia. Incluso agradecería unos cuantos años en prisión para estar cerca de Sasha para ayudarle a soportar esa dura prueba. ¡El fiel de Carl! Su confianza en Sasha, su fe, me hicieron sentirme muy unida a él. En la distancia, mientras el tren se alejaba, podía aún ver las llamaradas lanzadas contra el cielo negro, iluminando las colinas de Allegheny. ¡Allegheny, donde estaba lo que más quería, encerrado quizás para siempre! Había planeado el Attentat con él; le había dejado ir solo: había aprobado su decisión de no tener abogado. Me esforzaba por deshacerme de mi sentimiento de culpa, pero no tuve paz hasta que encontré olvido en el sueño.
Capítulo XI
El trabajo por la conmutación de la sentencia de Sasha continuó. En una de nuestras reuniones semanales, a finales de diciembre, me di cuenta de que un hombre de la audiencia me miraba fijamente. En particular noté el raro movimiento de su pierna derecha: la mecía adelante y atrás de forma regular mientras jugaba constantemente con unas cerillas. Los monótonos movimientos me daban sueño y repetidas veces tuve que hacer un esfuerzo para sobreponerme. Finalmente me acerqué al hombre y en broma le quité las cerillas y le dije:
—Los niños no deben jugar con fuego.
—Vale, abuelita —respondió en el mismo tono—, pero debería saber que soy un revolucionario. Me gusta el fuego. ¿A usted no?
Me sonrió mostrando unos preciosos dientes blancos.
—Sí, en el lugar adecuado —repliqué—, no aquí, con tanta gente. Me pone nerviosa. Y, por favor, deje de mover la pierna.
El hombre se disculpó: señaló que era un mal hábito que había adquirido en la prisión. Me sentí avergonzada; pensé en Sasha. Le rogué al hombre que continuara y que no se preocupara por mí. Quizás algún día pudiera hablarme de su experiencia en la cárcel.
—Tengo ahora allí a un amigo muy querido —dije.
Evidentemente comprendió a quién me refería.
—Berkman es un valiente —contestó—. En Austria hemos oído hablar de él y le admiramos profundamente por lo que hizo.
Supe que su nombre era Edward Brady y que acababa de llegar de Austria, donde había cumplido una condena de diez años por publicar literatura anarquista ilegal. Me pareció la persona más erudita que había conocido. Su campo no estaba limitado, como Most, a los temas políticos y sociales; de hecho, raras veces me hablaba de ellos. Me inició en los grandes clásicos de la literatura inglesa y francesa. Le gustaba leerme a Goethe y a Shakespeare o traducirme pasajes del francés, siendo sus favoritos Jean Jacques Rousseau y Voltaire. Su inglés, aunque con acento alemán, era perfecto. En una ocasión le pregunté dónde había recibido su educación. «En la cárcel», respondió sin dudar. Lo modificó añadiendo que había pasado antes por el Gymnasium; pero fue en la prisión donde estudió de verdad. Su hermana solía mandarle diccionarios ingleses y franceses y adoptó la costumbre de aprenderse un cierto número de palabras todos los días. Cuando estaba incomunicado solía leer en alto. Muchos se habían vuelto locos, particularmente los que no tenían nada con lo que ocupar sus mentes. Pero para la gente con ideas, la prisión es la mejor escuela, decía.
—Entonces tendría que ir a prisión enseguida —señalé—, porque soy una tremenda ignorante.
—No tenga tanta prisa, acabamos de conocernos y es todavía muy joven para ir a la cárcel.
—Berkman solo tenía veintiún años —le dije.
—Sí, esa es la pena —le tembló la voz—. Yo tenía treinta cuando me encarcelaron. Ya había vivido intensamente.
Me preguntó sobre mi infancia y días escolares, evidentemente para cambiar de tema. Le dije que solo había estado tres años y medio en la Realschule en Königsberg. La disciplina era muy dura y los instructores brutales, casi no aprendí nada. Solo mi profesora de alemán había sido amable conmigo. Era una mujer enferma, se estaba muriendo lentamente de tuberculosis, pero era paciente y tierna. A menudo me invitaba a su casa y me daba clases extras. Le interesaba especialmente que conociera a sus autores favoritos: Marlitt, Auerbach, Heise, Lindau y Spielhagen. De todos, ella prefería a Marlitt: por lo tanto, yo también. Solíamos leer sus novelas juntas y sus desgraciadas heroínas hacían que se nos saltaran las lágrimas al mismo tiempo. Mi maestra adoraba la realeza; Federico el Grande y la Reina Luisa eran sus ídolos. «La pobre Reina, tratada tan cruelmente por ese carnicero de Napoleón; la amable y bella Reina», solía decir con gran emoción. Con frecuencia me recitaba el poema, la oración diaria de la Reina buena:
Wer nie Brot in Tränen ass.
Wer nie die Kummervollen Nächte auf seinem Bette Weinend sass
Der kennt euch nicht, Ihr himmlischen Mächte.
La conmovedora estrofa me cautivó por completo. Yo también me convertí en una devota de la Reina Luisa.
Dos de mis maestros fueron lo que se dice terribles. Uno, un judío alemán, era profesor de religión; el otro enseñaba geografía. Los odiaba a los dos. En ocasiones me vengaba del primero por su maltrato continuo, pero estaba demasiado aterrorizada por el segundo incluso para quejarme en casa.
La felicidad de nuestro profesor de religión era pegarnos en las palmas de las manos con una palmeta. Yo solía organizar planes para molestarle: clavaba alfileres en su silla Lapizada, ataba a hurtadillas los largos faldones de su chaqueta a las patas de la mesa, le metía caracoles en los bolsillos, cualquier cosa que se me ocurriera para que pagara el dolor que me causaba la férula. Sabía que yo era el cabecilla y me pegaba más por eso. Pero era un enfrentamiento sincero que podía efectuarse abiertamente.
No pasaba lo mismo con el otro. Sus métodos eran menos dolorosos, pero más temibles. Todas las tardes hacía que se quedaran una o dos niñas después de la hora de clase. Cuando todo el mundo se había marchado, mandaba a una niña a otra clase, luego obligaba a la otra a que se sentara en sus rodillas y le agarraba los pechos o le ponía la mano entre las piernas. Le prometía que le pondría buenas notas si se quedaba callada y amenazaba con expulsarla inmediatamente si hablaba. Las chicas, aterrorizadas, guardaban silencio. No supe nada de esto durante mucho tiempo, hasta que un día me encontré en sus rodillas. Grité, le agarré la barba y tiré tan fuerte como pude mientras intentaba desasirme. Dio un salto y me caí al suelo. Corrió a la puerta para ver si alguien venía en mi ayuda, luego me siseó al oído: «Si dices una palabra, te echaré de la escuela».
Durante varios días estuve demasiado enferma, del miedo que tenía, como para volver al colegio; pero no me atrevía a decir nada. El temor de ser expulsada me hacía recordar la furia de Padre cada vez que volvía a casa con malas notas. Finalmente volví a la escuela, y durante varios días las clases de geografía discurrieron sin incidentes. Debido a mi miopía tenía que acercarme mucho al mapa. Un día el maestro me susurró: «¡Échate hacia atrás!» «¡No lo haré!», le contesté, también en un susurro. Al momento, sentí un dolor punzante en el brazo. Me había clavado las uñas en la carne. Mis gritos revolvieron a la clase y atrajo a otros maestros al aula. Oí cómo nuestro profesor decía que yo era una burra, que nunca me sabía las lecciones y que, por lo tanto, tenía que castigarme. Me mandaron a casa.
Por la noche el brazo me dolía muchísimo. Madre se dio cuenta de que estaba inflamado y mandó llamar al doctor, que me hizo preguntas. Sus modales amables me indujeron a contarle toda la historia. «¡Eso es terrible! —exclamó—. Ese tipo debería estar en un manicomio». Una semana más tarde, cuando volví a clase, nuestro profesor de geografía ya no estaba allí. Nos dijeron que se había ido de viaje.
Cuando me llegó la hora de reunirme con Padre en San Petersburgo, no quería ir de ninguna manera. No podía abandonar a mi profesora enferma, que me había enseñado a amar todo lo teutónico. Había hecho que una de sus amigas me diera lecciones de música y de francés y había prometido ayudarme mientras estuviera en el Gymnasium. Quería que continuara mi educación en Alemania, y yo soñaba con estudiar medicina y así poder ser útil al mundo. Después de muchos ruegos y lágrimas Madre consintió en dejarme con mi abuela en Königsberg, siempre que aprobara la prueba de acceso al Gymnasium. Trabajé día y noche y aprobé. Pero para poder matricularme necesitaba un certificado de buena conducta de mi profesor de religión. Odiaba la idea de pedirle nada a ese hombre: pero creía que todo mi futuro dependía de ello y fui a verle. Delante de toda la clase anunció que nunca me daría un certificado de «buena conducta». Declaró que nunca me había comportado bien; que era una muchacha terrible y que me convertiría en una mujer aún peor. No tenía respeto hacia mis mayores o hacia la autoridad y seguramente terminaría en el patíbulo por ser una amenaza pública. Me fui a casa deshecha, pero Madre prometió que me permitiría continuar mis estudios en San Petersburgo. Desafortunadamente sus planes no se materializaron. Solo estudié seis meses en Rusia. Sin embargo, la influencia espiritual que recibí de los estudiantes rusos fue muy valiosa.
«Esos maestros debían de ser unos verdaderos brutos —dijo Brady—, pero tendrá que admitir que el tipo de religión tenía un ojo profético. Ya es considerada una amenaza pública, y si sigue así, puede que se le dé una muerte distinguida. Pero consuélese, muere mejor gente en el patíbulo que en los palacios».
Gradualmente se desarrolló entre Brady y yo un compañerismo maravilloso. Ahora le llamaba Ed. «Lo otro suena demasiado convencional», dijo. Por sugerencia suya comenzamos a leer francés juntos, empezando por Candide. Yo leía despacio, de forma vacilante y con una pronunciación atroz. Pero él era un profesor nato y su paciencia no conocía limites. Los domingos Ed hacía de anfitrión en el piso de dos habitaciones al que me había mudado. Nos echaba a Fedia y a mí fuera del piso hasta que la comida estaba lista. Ed era un cocinero estupendo. En raras ocasiones me era concedido el privilegio de mirar cómo preparaba la comida. Me explicaba minuciosamente, con evidente placer, cada plato y pronto resulté una alumna más aplicada en cocina que en francés. Aprendí a preparar muchos platos antes de terminar de leer Candide.
Los sábados que no tenía que dar ninguna conferencia solíamos ir al bar de Justus Schwab, el centro radical más famoso de Nueva York. Schwab tenía el aspecto de un teutónico tradicional, más de seis pies de alto, ancho de pecho y derecho como un pino. Sobre sus anchos hombros y cuello fuerte descansaba una cabeza magnífica, enmarcada por melena y barba rizadas y pelirrojas. Sus ojos estaban llenos de fuego e intensidad. Pero era su voz, profunda y tierna, su característica más peculiar. Le hubiera hecho famoso si hubiera elegido dedicarse a la ópera. Justus era demasiado soñador y rebelde, sin embargo, para preocuparse por esas cosas. La parte de atrás de su pequeño bar de la calle Primera era la meca de los Comuneros franceses, los refugiados españoles e italianos, los presos políticos rusos y los anarquistas y socialistas alemanes que habían escapado de la bota de hierro de Bismarck. Todo el mundo se reunía en el bar de Justus. Justus, como le llamábamos cariñosamente, era el compañero, consejero y amigo de todos. En el círculo había también muchos americanos, entre ellos escritores y artistas. A John Swinton, Ambrose Bierce, James Huneker, Sadakichi Hartmann y otros literatos les gustaba escuchar la dorada voz de Justus, beber su cerveza y su vino delicioso y discutir sobre los problemas mundiales hasta bien entrada la noche. Junto con Ed, yo también me convertí en una asidua. Ed se explayaba en las sutilezas de alguna palabra inglesa, francesa o alemana, siendo su foro un grupo de filólogos. Yo me peleaba con Huneker y sus amigos sobre anarquismo. A Justus le encantaban esas batallas y me incitaba a seguir. Luego me daba golpecitos en la espalda y decía: «Emmachen, tu cabeza no está hecha para llevar sombrero; está hecha para la soga. Mira esas suaves curvas de tu cuello, la soga se acomodaría perfectamente en ellas». Al oír esto, Ed hacía una mueca de dolor.
La dulce compañía de Ed no eliminaba a Sasha de mis pensamientos. Ed también estaba muy interesado por él y se unió a los grupos que estaban llevando a cabo una campaña sistemática en favor de Sasha. Mientras tanto. Sasha había establecido un correo clandestino. En sus cartas oficiales decía muy poco sobre sí mismo, pero hablaba bien del capellán de la prisión, que le había dado libros y estaba mostrando un interés humano por él. En sus cartas clandestinas dejaba claro lo furioso que se sentía por la sentencia a Nold y Bauer. Pero eso le daba también un poco de esperanza; no se sentía tan solo con sus dos compañeros bajo el mismo techo. Estaba intentando establecer comunicación con ellos, pues habían sido llevados a un ala diferente de la prisión. Hasta el momento, las cartas del exterior eran su único lazo con la vida. Me decía que convenciera a nuestros amigos para que le escribieran con frecuencia.
La certeza de que mi correspondencia sería leída por el censor de la prisión me obsesionaba. Las palabras escritas me parecían frías y prosaicas; sin embargo, quería que Sasha sintiera que pasara lo que pasara, entrara quien entrara en mi vida, él permanecería en ella para siempre. Mis cartas me dejaban insatisfecha y me sentía desgraciada. Pero la vida continuaba. Tenía que trabajar diez y, a veces, doce horas al día en la máquina de coser para ganarme la vida. Las reuniones casi diarias y la necesidad de mejorar mi descuidada educación me mantenían ocupada todo el tiempo. De alguna manera, Ed me había hecho sentir esa necesidad más que ninguna otra persona.
Nuestra amistad gradualmente se convirtió en amor. Ed se me hizo indispensable. Sabía desde hacía tiempo que yo también le importaba. Era inusualmente reservado y aunque nunca me había hablado de su amor, sus ojos y sus manos eran suficientemente elocuentes. Había habido otras mujeres en su vida. Una de ellas le había dado una hija, la cual estaba viviendo con sus abuelos matemos. Decía a menudo que se sentía agradecido hacia esas mujeres. Le habían enseñado los misterios y las sutilezas del sexo. Yo no le entendía muy bien cuando hablaba de estas cosas y era demasiado tímida para pedirle que me lo explicara. Pero solía preguntarme lo que querría decir. El sexo siempre me había parecido un procedimiento sencillo. Mi propia vida sexual me había dejado siempre insatisfecha, anhelando algo que no conocía. Consideraba el amor lo más importante, el amor que encuentra la dicha suprema en el dar sin límites.
En los brazos de Ed aprendí por primera vez el significado de la gran fuerza dadora de vida. Comprendí toda su belleza y bebí con ansia su deleite y felicidad embriagadores. Era una canción encantada, profundamente dulce por su música y su perfume. Mi pequeño piso del edificio conocido como la «República de Bohemia», al que me había mudado hacía poco, se convirtió en un templo del amor. A menudo me asaltaba el pensamiento de que tanta paz y belleza no podían durar; era demasiado maravilloso, demasiado perfecto. Entonces me aferraba a Ed con el corazón trémulo. Él me abrazaba y su buen humor y su alegría inagotables disipaban mis negros pensamientos. «Estás agotada —decía—. La máquina y tu constante ansiedad por Sasha te están matando».
En la primavera caí enferma, empecé a perder peso y me quedé tan débil que no podía ni atravesar la habitación. Los médicos prescribieron descanso inmediato y un cambio de clima. Mis amigos me persuadieron para que dejara Nueva York y fui a Rochester, acompañada de una chica que se ofreció a hacer de enfermera.
Mi hermana Helena pensó que su casa estaba demasiado atestada para una enferma y me reservó una habitación en una casa con un gran jardín. Todo el tiempo que tenía libre lo pasaba conmigo, su amor y sus cuidados eran ilimitados. Me llevó a un especialista de pulmón que descubrió tuberculosis en estadio primario y me puso a dieta. Pronto empecé a mejorar, y en dos meses me había recuperado lo suficiente para dar paseos. Mi doctor estaba planeando mandarme a un sanatorio durante el invierno cuando los acontecimientos en Nueva York dieron un giro a la situación.
La crisis industrial de ese año había producido miles de parados, cuya situación había alcanzado un momento espantoso. La peor situación se dio en Nueva York. Los parados estaban siendo desahuciados; el sufrimiento iba en aumento y los suicidios se multiplicaban. No se estaba haciendo nada para aliviar toda esta miseria.
No podía quedarme más tiempo en Rochester. La razón me decía que era arriesgado volver cuando estaba medio curada. Ya estaba más fuerte y había ganado peso. Tosía menos y las hemorragias habían cesado. Sabía, sin embargo, que estaba muy lejos de estar restablecida. Pero algo más fuerte que la razón me atraía a Nueva York. Echaba de menos a Ed; pero mucha más fuerte era la llamada de los desempleados, de los trabajadores del East Side que me habían dado mi bautismo en cuestiones laborales. Había estado con ellos en sus luchas anteriores; no podía mantenerme alejada ahora. Dejé una nota para el médico y otra para Helena; no tuve fuerzas para mirarlos cara a cara.
Telegrafié a Ed y fue a recibirme contento. Pero cuando le dije que había vuelta para dedicarme a los parados, su humor cambió. Era una locura, decía; significaría perder todo lo que había ganado en salud. Podía incluso ser fatal. No lo permitiría, yo era suya ahora, suya, para amarme y protegerme y cuidarme.
Era una bendición saber que alguien se preocupaba tanto por mí, pero al mismo tiempo lo sentía como un obstáculo. ¿Suya «para protegerme y cuidarme»? ¿Me consideraba su propiedad, un ser dependiente o una inválida que necesitaba cuidados de un hombre? Pensaba que creía en la libertad, en mi derecho a hacer lo que deseara. Me aseguró que era preocupación por mí, miedo por mi salud lo que le había hecho hablar así. Pero si estaba decidida a empezar a trabajar de nuevo, me ayudaría. Él no era un orador, pero podía ser útil de otras formas.
Reuniones del comité, mítines públicos, colectas de comida, supervisar el reparto de víveres a los que no tenían casa y a sus numerosos hijos y, finalmente, la organización de un mitin multitudinario en la plaza Union, ocuparon por completo mi tiempo.
El mitin en la plaza Union fue precedido por una manifestación de muchos miles de personas. Las mujeres y las niñas iban delante, y yo a la cabeza llevando una bandera roja. Su color ondeaba orgullosamente en el aire y se podía ver fácilmente en la distancia. Mi alma vibraba con la intensidad del momento.
Había tomado unas notas para mi discurso y me había parecido inspirado, pero cuando llegué a la plaza Union y vi la enorme masa de gente, mis notas me parecieron frías y sin sentido.
El ambiente en las filas obreras se había vuelto muy tenso debido a los acontecimientos de esa semana. Los políticos obreristas habían hecho un llamamiento al cuerpo legislativo de Nueva York para que encontraran una solución que aliviara la enorme pobreza, pero sus ruegos fueron contestados con evasivas. Mientras tanto, los parados seguían pasando hambre. La gente se sentía ultrajada por esta insensible indiferencia hacia el sufrimiento de hombres, mujeres y niños. Como resultado, la atmósfera en la plaza Union estaba cargada de resentimiento e indignación, y yo me contagié de este espíritu. Estaba programado que hablara la última y apenas pude soportar la larga espera. Finalmente, se acabó la oratoria apologética y me llegó el turno. Cuando me dirigí a la parte delantera de la plataforma, oí mi nombre gritado por mil gargantas. Tenía delante una masa densa, sus rostros pálidos y cansados vueltos hacia mí. Me latía el corazón y las sienes y me temblaban las rodillas.
«Hombres y mujeres —empecé en medio de un silencio repentino—, ¿no os dais cuenta de que el Estado es vuestro peor enemigo? Es una máquina que os aplasta para poder sostener a la clase dirigente, vuestros amos. Como inocentes niños depositáis vuestra confianza en los líderes políticos. Les facilitáis ganar vuestra confianza, solo para dejar que os vendan al primer postor. Pero incluso cuando no hay una traición directa, los políticos obreristas hacen causa común con vuestros enemigos para manteneros a raya, para evitar la acción directa. El Estado es el pilar del capitalismo, y es ridículo esperar ningún desagravio de su parte, ¿No veis la estupidez que es pedir ayuda a Albany cuando existe una inmensa riqueza aquí mismo? La Quinta Avenida está pavimentada en oro, cada mansión es una ciudadela de dinero y poder. Sin embargo, aquí estáis vosotros, un gigante hambriento y encadenado despojado de su fuerza. El cardenal Manning declaró hace tiempo que «la necesidad no conoce leyes» y que «el hambriento tiene derecho a su ración del pan del vecino». El cardenal Manning era un eclesiástico imbuido de las tradiciones de la Iglesia, que siempre ha estado del lado de los ricos y contra los pobres, pero tenía algo de humanidad y sabía que el hambre es una fuerza irresistible. Vosotros también tendréis que aprender que tenéis derecho a compartir el pan del vecino. Vuestros vecinos no solo os han robado el pan, sino que os están chupando la sangre. Seguirán robándoos, y a vuestros hijos, y a los hijos de vuestros hijos, a menos que despertéis, a menos que os volváis lo suficientemente osados como para exigir vuestros derechos. Bien, entonces, manifestaos delante de los palacios de los ricos; exigid trabajo. Si no os dan trabajo exigid pan. Si os deniegan ambas cosas, tomad el pan. ¡Es vuestro derecho sagrado!»
El silencio fue roto por un aplauso atronador, salvaje y ensordecedor, como una tormenta inesperada. El mar de manos que se extendían anhelantes hacia mí se asemejaba a una bandada de pájaros blancos aleteando.
A la mañana siguiente fui a Filadelfia a pedir donaciones y a ayudar a organizar a los parados de allí. Los periódicos de la tarde publicaban un informe desvirtuado de mi discurso. Aseguraban que había incitado a la multitud a la revolución. «Emma la Hoja posee una gran oratoria, su lengua mordaz era justo lo que la chusma necesitaba para destrozar Nueva York». También afirmaban que unos fornidos amigos me habían hecho desaparecer, pero que la policía me seguía el rastro.
Por la noche asistí a una reunión de grupo donde me presentaron a anarquistas que no conocía. Natasha Notkin era la más activa. Era el verdadero tipo de revolucionaria rusa, sin otros intereses en la vida, solo el movimiento. Se decidió celebrar un mitin multitudinario el lunes 21 de agosto. Esa mañana los periódicos traían la noticia de que mi paradero había sido descubierto y de que varios detectives estaban de camino a Filadelfia con una orden de arresto. Creí que lo más importante era arreglármelas para entrar en la sala y pronunciar mi discurso antes de que pudieran arrestarme. Era mi primera visita a Filadelfia, donde no era conocida de las autoridades. Los detectives de Nueva York apenas podrían reconocerme por los retratos que habían aparecido hasta entonces en la prensa. Decidí ir a la sala de conferencias sola y entrar sin llamar la atención.
Las calles de los alrededores estaban llenas de gente. Nadie me reconoció mientras subía el tramo de escalones que daban a la sala. Entonces, uno de los anarquistas me saludó: «¡Aquí está Emma!» Le di con la mano para que se apartara, pero una manaza me agarró por el hombro y una voz dijo: «Queda arrestada, señorita Goldman». Hubo una conmoción, la gente corría hacia mí, pero los oficiales sacaron sus armas y mantuvieron alejada a la multitud. Un detective me agarró del brazo y tiró de mí escaleras abajo hacia la calle. Me dieron a elegir entre ir hasta la comisaría andando o en el coche de policía. Elegí ir andando. Los oficiales intentaron ponerme las esposas, pero les aseguré que no era necesario, pues no tenía intención de escapar. En el camino, un hombre salió de la multitud y vino corriendo. Me alargó su cartera, por si necesitaba dinero. Los detectives le cogieron inmediatamente y le arrestaron. Me llevaron al cuartel general de la policía, en la torre del Ayuntamiento, y me encerraron toda la noche.
Por la mañana me preguntaron si quería volver a Nueva York con los detectives. «No voluntariamente», declaré. «Muy bien, se quedará aquí hasta que se arregle la extradición». Me llevaron a una habitación donde me pesaron, midieron y fotografiaron. Luché desesperadamente para que no me hicieran la foto, pero me sujetaron la cabeza. Cerré los ojos y la fotografía debía de parecer la de una bella durmiente con aspecto de criminal fugitivo.
Mis amigos de Nueva York se alarmaron. Me mandaron montones de telegramas y cartas. Ed me escribió con cautela, pero sentía su amor entre líneas. Quería venir a Filadelfia, traerme dinero y conseguir un abogado, pero le mandé un telegrama diciendo que esperase a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Muchos compañeros vinieron a visitarme a la cárcel, y por ellos supe que el mitin pudo llevarse a cabo sin interferencias después de mi arresto. Voltairine de Cleyre ocupó mi lugar y protestó enérgicamente contra mi detención.
Había oído hablar mucho de esta brillante muchacha americana y sabía que había sido influida, como yo, por el asesinato judicial de Chicago, y que desde entonces había empezado a actuar en las filas anarquistas. Hacía mucho que quería conocerla y cuando llegué a Filadelfia la visité, pero estaba enferma. Siempre se ponía enferma después de un mitin, y había dado una conferencia la noche anterior. Pensé que era estupendo que hubiera ido al mitin y hablado a mí favor a pesar de encontrarse mal. Estaba muy orgullosa de su compañerismo.
La segunda mañana después de mi arresto fui transferida a la prisión de Moyamensing para esperar la extradición. Me pusieron en una celda bastante grande con una puerta de hierro que tenía en el centro una pequeña abertura cuadrada que se abría desde fuera. La ventana era alta y con barrotes. La celda contenía un sanitario, agua corriente, una taza de latón, una mesa de madera, un banco y un catre de hierro. Del techo colgaba una pequeña lámpara eléctrica. De vez en cuando, el cuadrado de la puerta se abría y un par de ojos miraban dentro o una voz me pedía la taza y la devolvía llena de agua tibia o sopa y una rebanada de pan. Excepto por estas interrupciones, predominaba el silencio.
Después del segundo día la quietud se hizo opresiva y las horas transcurrían interminablemente. Empecé a sentirme cansada por el constante ir y venir de la ventana a la puerta. Estaba tensa del esfuerzo constante por oír un sonido humano. Llamé a la matrona, pero nadie contestó. Golpeé la puerta con la taza de latón. Finalmente obtuve una repuesta. Se abrió la puerta y una mujer grande con rostro severo entró en la celda. Me avisó que iba contra las normas hacer tanto ruido. Si lo hacía de nuevo tendría que imponerme un castigo. ¿Qué quería? Le dije que quería mi correo. Estaba segura de que había cartas de mis amigos, y también quería libros para leer. Traería un libro, pero no había correo. Sabía que mentía, pues estaba segura de que al menos Ed había escrito. Salió cerrando la puerta con llave. Al poco volvió con un libro. Era la Biblia, lo que me recordó el rostro cruel de mi maestro de religión. Indignada, tiré el libro a los pies de la matrona. No necesitaba mentiras religiosas; quería un libro «humano» , le dije. Por un momento se quedó allí parada, aterrorizada; luego empezó a gritar. Había profanado la palabra de Dios; me llevarían al calabozo; y más tarde ardería en el infierno. Acaloradamente le respondí que no se atreviera a castigarme, que era una prisionera del Estado de Nueva York, que todavía no había sido juzgada y que, por lo tanto, tenía aún algunos derechos civiles. Salió disparada, dando un portazo.
Por la noche tuve un violento dolor de cabeza, debido a la luz eléctrica que me quemaba los ojos. Golpeé de nuevo la puerta y exigí ver al doctor. Vino otra mujer, la doctora. Me dio un medicamento y le pedí algo de lectura o, al menos, algo para coser. Al día siguiente me dieron toallas para hacerles el dobladillo. Cosí horas tras horas, desesperadamente. Pensaba en Sasha y en Ed. Comprendí con claridad lo que significaba la vida de Sasha en prisión. ¡Veintidós años! Yo me volvería loca en uno.
Un día, la matrona vino a anunciarme que la extradición había sido concedida y que iba a ser trasladada a Nueva York. La seguí a la oficina, donde me entregaron un gran paquete de cartas, telegramas, y periódicos. Se me informó de que me habían enviado varias cajas de frutas y flores, pero que iba en contra de las normas que los presos tuvieran tales cosas. Luego me entregaron a un hombre corpulento. Un taxi nos esperaba fuera de la cárcel para llevarnos a la estación.
Viajamos en un vagón litera muy lujoso y el hombre dijo que era sargento. Se disculpó diciendo que era su deber; tenía seis hijos que alimentar. Le pregunté por qué no había elegido una profesión más honorable, por qué tenía que aumentar el número de espías del mundo. Contestó que si él no lo hacía, otro ocuparía su lugar. La fuerza policial era necesaria, protegía a la sociedad. ¿Me apetecía cenar? Haría que trajeran la comida al coche y así no tendría que ir al vagón restaurante. Estuve de acuerdo. No había comido nada decente durante una semana; además, la ciudad de Nueva York pagaba el lujo de mi viaje.
Durante la cena el detective se refirió a mi juventud y a la vida que «una chica tan brillante, con tales cualidades» tenía delante de sí. Siguió diciendo que nunca sacaría nada del trabajo que estaba haciendo, ni siquiera para un mendrugo de pan. ¿Por qué no era sensata y «miraba primero por mí»? Sentía simpatía hacía mí porque él también era un Yehude. Le daba pena que me mandaran a la cárcel. Me diría cómo librarme, incluso recibir una gran suma de dinero, si fuera un poco sensata.
«Acabe de una vez —dije—, ¿qué es lo que está pensando?»
Su jefe le había ordenado que me dijera que mi caso sería sobreseído y que se me entregaría una gran suma de dinero si yo cedía un poco. Nada especial, solo un pequeño informe periódico sobre lo que estaba sucediendo en los círculos radicales y entre los trabajadores del East Side.
Me sentí fatal, la comida me daba náuseas. Tragué un poco de agua helada de mi vaso y el resto se la tiré a la cara. «¡Canalla! —grité—, ¡no solo actúas como un Judas, sino que intentáis convertirme en uno, tú y tu corrompido jefe! ¡Aceptaré incluso la prisión perpetua, pero nadie me comprará, nunca!»
«Está bien, está bien», dijo apaciguadoramente; «será como tú quieras».
De la estación de Pensilvania me llevaron a la comisaría de la calle Mulberry, donde me encerraron toda la noche. La celda era pequeña y olía mal, solo tenía una plancha de madera para sentarse o echarse. Oía el ruido de las celdas cuando las abrían y cerraban, gritos y sollozos histéricos. Pero era un alivio no tener que ver la cara abotagada del odioso detective y no tener que respirar el mismo aire que él.
Por la mañana me Llevaron ante el jefe de policía. El detective le había contado todo y estaba furioso. Era una boba, una estúpida que no sabía lo que le convenía. Me encerraría durante años en un sitio donde no podría hacer ningún daño. Le dejé que se desahogara, pero antes de marcharme le dije que todo el país sabría lo corrupto que era el jefe de policía de Nueva York. Levantó una silla como para golpearme con ella. Luego cambió de idea y llamó a un detective para que me llevara de vuelta a la comisaría.
Me volví loca de contento al encontrar allí a Ed, Justus Schwab y al doctor Julius Hoffmann esperándome. Por la tarde me llevaron ante el juez y se me presentaron tres cargos por incitar a la violencia. Se fijó el juicio para el 28 de septiembre; la fianza, que ascendía a cinco mil dólares, fue abonada por el doctor Julius Hoffmann. Triunfalmente, mis amigos me llevaron al bar de Justus.
En el correo que se había acumulado encontré una carta clandestina de Sasha. Había leído sobre mi detención. «Ahora eres desde luego mi marinera», decía. Por fin había establecido comunicación con Nold y Bauer y estaban preparando una publicación clandestina en la cárcel. Ya había elegido el nombre; iba a ser llamada Gefangniss-Blüthen (Flores de la Prisión). Me sentí aliviada. ¡Sasha había vuelto, estaba empezado a tomar interés por la vida, resistiría! Como mucho tendría que cumplir siete años por la primera acusación. Debíamos trabajar enérgicamente para conseguir que se le conmutara la pena. Pensaba que todavía podríamos conseguir arrebatar a Sasha de la tumba y esto me hacía sentirme feliz y contenta.
El bar de Justus estaba abarrotado. Gente que no conocía se acercaba a expresarme sus simpatías. De repente me había convertido en un personaje importante, aunque no podía comprender por qué, puesto que no había hecho o dicho nada que mereciera ninguna distinción. Pero me agradaba ver tanto interés por mis ideas. Nunca dudé, ni por un momento, que lo que estaba atrayendo la atención de la gente no era yo personalmente, sino las teorías sociales que yo representaba. Mi juicio me daría una oportunidad maravillosa para hacer propaganda. Debía prepararme para ello. Mi defensa en audiencia pública debía llevar el mensaje del anarquismo a todo el país.
Eché de menos a Claus Timmermann entre la multitud y me preguntaba qué es lo que le habría retenido. Me volví hacia Ed y le pregunté qué había sucedido para que Claus se perdiera la oportunidad de beber gratis. Ed al principio fue un poco evasivo, pero al insistir yo, me informó de que la policía había registrado la tienda de mi abuela, esperando encontrarme allí. Luego arrestaron a Claus. Como sabían que bebía, la policía esperaba sonsacarle cuál era mi paradero. Pero Claus se negó a hablar, entonces, le golpearon hasta dejarle inconsciente y le mandaron seis meses a Blackwell’s Island acusado de oponer resistencia a la autoridad.
Cuando se acercaba la fecha del juicio, Fedia, Ed, Justus y otros amigos insistieron en la necesidad de buscar un abogado. Sabía que tenían razón. La farsa del juicio de Sasha lo había demostrado, y también lo que le había ocurrido a Claus. Yo tampoco tendría ninguna oportunidad si iba a juicio sin abogado. Pero me parecía una traición a Sasha consentir en la defensa legal. Él se negó a tenerla aún cuando sabía que le esperaba una larga sentencia. ¿Cómo podría hacerlo yo? Me defendería yo misma.
Una semana antes del juicio recibí una carta clandestina de Sasha. Se había dado cuenta de que, como revolucionarios, teníamos pocas oportunidades ante un tribunal americano, pero que sin defensa legal estábamos completamente perdidos. Él no se arrepentía de su postura; todavía creía que era incongruente que un anarquista tuviera representante legal o que se gastara el dinero de los trabajadores en abogados; pero pensaba que mi situación era diferente. Como buena oradora, podría hacer mucha propaganda por nuestros ideales en el tribunal y un abogado protegería mi derecho a expresarme. Sugirió que algún eminente abogado de opiniones liberales. Hugh O. Pentecost, por ejemplo, podría ofrecer gratis sus servicios. Estaba convencida de que la preocupación de Sasha por mi bienestar era lo que le inducía a instarme a hacer algo que él mismo se había negado. ¿O era que su propia experiencia le había enseñado que fue un error? La carta de Sasha y una oferta de defensa gratuita inesperada me hicieron cambiar de opinión. La oferta procedía de A. Oakey Hall.
Mis amigos estaban encantados. A. Oakey Hall era un gran jurista, además de un hombre de ideas liberales. Había sido en una ocasión alcalde de Nueva York, pero resultó ser demasiado humano y democrático para los demás políticos. Su aventura con una joven actriz fue la oportunidad que se necesitaba para convertirle en un impresentable políticamente. Hall, alto, distinguido, vivaz, daba la impresión de ser más joven de lo que indicaban sus canas. Tenía curiosidad por saber por qué deseaba llevar mi caso gratis. Me explicó que era en parte porque simpatizaba conmigo y en parte porque sentía un gran antagonismo hacia la policía. Sabía de su corrupción, sabía lo fácilmente que levantaban falsos testimonios para enviar a la gente a la cárcel, y estaba ansioso por exponer públicamente sus métodos. Mi caso le daría esa oportunidad. El tema de la libertad de expresión era de importancia nacional, mi defensa haría que se volviera a hablar de él. Me gustó la franqueza del hombre y consentí en que me defendiera.
El juicio comenzó el 28 de septiembre ante el juez Martin y duró diez días, durante los cuales la sala se llenó de periodistas y amigos. El fiscal presentó tres acusaciones contra mí, pero Oakey Hall le estropeó el plan. Señaló que nadie podría tener un juicio justo si se le presentaban tres acusaciones por un solo delito, en lo que fue apoyado por el juez. Dos de los tres cargos fueron anulados y fui juzgada solo por incitar a la violencia.
El primer día del juicio fui a mediodía a comer con Ed, Justus y John Henry Mackay, el poeta anarquista. Pero cuando se suspendió el juicio y mi abogado iba a acompañarme a casa, nos lo impidieron. Se nos informó de que durante el resto del mismo debía permanecer bajo custodia del tribunal. Debía ser enviada a la cárcel de Tombs. Mi abogado protestó, estaba en libertad bajo fianza y ese procedimiento solo estaba permitido en caso de asesinato. Pero fue en vano. Tuve que permanecer en custodia. Mis amigos me dieron una ovación, dando hurras y cantando canciones revolucionarias, la voz de Justus sobresalía sobre todas las demás. Les dije que siguieran ondeando nuestra bandera y que brindaran en mi lugar por el día en que desaparezcan los tribunales y los carceleros.
El principal testigo de la acusación fue el detective Jacobs. Mostró unas notas que, aseguró, había tomado él mismo en la plataforma de la plaza Union y pretendía que eran una relación literal de mi discurso. Me citó, diciendo que instaba a «la revolución, la violencia y el derramamiento de sangre». Doce personas que habían estado en el mitin y que me habían oído hablar se ofrecieron a testificar a mi favor. Todas afirmaron que habría sido físicamente imposible tomar notas en el mitin, pues la plataforma estaba abarrotada de gente. Las notas de Jacob fueron sometidas al examen de un perito en grafología, quien declaró que la escritura era demasiado regular y uniforme para que las notas hubieran sido escritas de pie y en un lugar lleno de gente. Pero ni ese testimonio ni el de los testigos de la defensa fue de utilidad contra las afirmaciones del detective. Cuando subí al estrado, el fiscal del distrito, señor MacIntyre, insistió en hacerme preguntas sobre todo lo imaginable, excepto sobre mi discurso de la plaza Union. Religión, amor libre, moralidad... ¿cuáles eran mis opiniones sobre estos temas? Intenté desenmascarar la hipocresía de la moralidad, a la Iglesia como instrumento de esclavitud, la imposibilidad del amor forzado. Las constantes interrupciones de MacIntyre y las órdenes del juez de que respondiera con un sí o un no, me obligaron a abandonar mi propósito.
En su discurso final, MacIntyre se puso elocuente sobre qué pasaría si «esta peligrosa mujer» fuera dejada en libertad. La propiedad sería destruida, los niños de los ricos exterminados, las calles de Nueva York se convertirían en ríos de sangre. Según hablaba se fue alterando cada vez más, de forma que los puños y cuello almidonados de su camisa se ablandaron y empezaron a gotear sudor. Esto me incomodó más que su oratoria.
Oakey Hall pronunció un discurso brillante ridiculizando el testimonio de Jacobs y criticando a la policía por sus métodos y la posición del Tribunal. Su cliente era una idealista, todas las grandes cosas de nuestro mundo habían sido difundidas por idealistas. Discursos mucho más violentos que los que Emma Goldman había hecho nunca fueron juzgados. Las clases adineradas de América estaban furiosas desde que el gobernador Altgeld había indultado a los tres anarquistas supervivientes del grupo colgado en Chicago en 1887. La policía de Nueva York buscaba en el mitin de la plaza Union una oportunidad para convertir a Emma Goldman en el blanco de la furia contra los anarquistas. Estaba claro que su cliente era víctima de la persecución policial. Cerró su discurso con una defensa elocuente del derecho a la libertad de expresión y la petición de absolución de la acusada.
El juez se extendió sobre la ley y el orden, la santidad de la propiedad y la necesidad de proteger las «libres instituciones americanas», El jurado deliberó durante mucho tiempo; evidentemente, era reacio a declararme culpable. Una vez, el presidente del jurado volvió a pedir instrucciones; el jurado parecía estar especialmente impresionado por el testimonio de uno de los testigos de la defensa, un joven reportero del World de Nueva York. Había estado en el mitin y escrito un informe detallado sobre él. A la mañana siguiente vio en el periódico su historia, la cual estaba tan mutilada que inmediatamente se ofreció a testificar sobre los hechos reales. Mientras estaba testificando, Jacobs se inclinó sobre MacIntyre, susurró algo y un empleado del tribunal fue enviado fuera. Pronto volvió con una copia del World de aquella mañana. El reportero no podía acusar en audiencia pública a un redactor de haber amañado su reportaje. Se le veía avergonzado, confundido y, obviamente, triste. Su reportaje, según apareció en el World y no según su testimonio durante el juicio, decidió mi destino. Fui declarada culpable.
Mi abogado insistió sobre una apelación a un tribunal superior, pero me negué. La farsa de mi juicio había fortalecido mi oposición al Estado y no le pediría favores. Me devolvieron a Tombs hasta el 18 de octubre, el día fijado para la lectura de la sentencia.
Antes de ser llevada a la cárcel se me permitió una última visita de mis amigos. Les repetí lo que ya le había dicho a Oakey Hall: no consentiría en la apelación. Estuvieron de acuerdo en que nada se ganaría, excepto un respiro mientras el caso estuviera pendiente. Por un momento me sentí débil, pensaba en Ed y en nuestro amor, tan joven, tan lleno de posibilidades. La tentación fue grande. Pero debía tomar el camino que muchos otros habían tomado antes que yo. Me caería un año o dos: ¿qué era eso comparado con el destino de Sasha? No me echaría atrás.
En el intervalo entre el juicio y la sentencia, los periódicos publicaron historias sensacionales sobre «anarquistas planeando tomar por asalto la sala del tribunal» y «preparativos para un rescate por la fuerza de Emma Goldman». La policía se estaba preparando para «hacer frente a la situación», las sedes radicales estaban siendo vigiladas y el juzgado estaba bien protegido. Nadie, excepto la inculpada, su abogado y los representantes de la prensa serían permitidos en el juzgado el día de la lectura de la sentencia.
Mi abogado mandó recado a mis amigos de que no estaría presente en esa fecha debido a mi «testarudez en rechazar una apelación a un tribunal superior». Pero Hugh O. Pentecost estaría a mano, no como abogado, sino como amigo, para proteger mis derechos legales y exigir que se me permitiera hablar. Ed me informó de que el World de Nueva York se había ofrecido a publicar la declaración que había preparado para el Tribunal. De esa forma «llegaría a mucha más gente». Me maravillaba que el World, que había publicado un reportaje amañado de mi discurso en la plaza Union, se ofreciera ahora a publicar mi declaración. Ed dijo que no había ninguna explicación para las incoherencias de la prensa capitalista. De cualquier forma, el World había prometido permitirle ver las pruebas y así estar seguros de que no habría tergiversaciones. Mi declaración aparecería en una edición especial inmediatamente después de leída la sentencia. Mis amigos me instaron a que dejara que el World se hiciera cargo del manuscrito, y consentí.
En el camino desde la cárcel de Tombs al juzgado, Nueva York parecía como si estuviera bajo la ley marcial. Las calles estaban llenas de policía, los edificios rodeados de cordones policiales fuertemente armados, los pasillos del juzgado llenos de oficiales. Cuando comparecí ante el tribunal se me preguntó si tenía «algo que decir contra la pronunciación de la sentencia». Tenía mucho que decir, ¿se me daría la oportunidad? No, eso era imposible; solo podía hacer una pequeña declaración. Entonces solo diría que no había esperado Justicia de un tribunal capitalista. Dije que hiciera lo que hiciera el Tribunal, nada me haría cambiar de opinión.
El juez Martin me condenó a un año en la prisión de Blackwell’s Island. De camino a Tombs oí cómo los repartidores de periódicos voceaban: «¡Extra! ¡Extra! ¡El discurso de Emma Goldman en el tribunal!» y me alegró que el World hubiera cumplido su promesa. Me pusieron inmediatamente en el coche celular y fui llevada a la barca que traslada a los prisioneros a Blackwell’s Island.
Era un día de octubre luminoso, el sol jugueteaba en el agua mientras la barcaza se alejaba. Varios periodistas me acompañaban, y me presionaban para conseguir una entrevista. «Viajo como una reina —dije de buen humor—, mirad, si no, a mis sátrapas». «Nadie puede hacer callar a esta muchacha», repetía con admiración un joven reportero. Cuando llegamos a la isla dije adiós a mis acompañantes exhortándolos a no escribir más mentiras que las que no pudieran evitar. Les dije alegremente que les vería dentro de un año y luego seguí al ayudante del sheriff a lo largo del paseo de grava, ancho y bordeado de árboles, hasta la entrada de la prisión. Allí me volví hacia el río, inspiré profundamente por última vez el aire libre y crucé el umbral de mi nuevo hogar.
Capítulo XII
Me llevaron ante la matrona jefe, una mujer alta de rostro impasible. Empezó a tomarme la filiación. Su primera pregunta fue: ¿qué religión? «Ninguna, soy atea». «El ateísmo está prohibido aquí. Tendrás que ir a misa». Le contesté que no haría nada parecido. No creía en nada de lo que la Iglesia defendía y, como no era una hipócrita, no asistiría. Además, procedo de una familia judía. ¿Había una sinagoga?
Dijo agriamente que había servicios para los convictos judíos el sábado por la tarde, pero que como era la única presa judía, no podía permitirme asistir entre tantos hombres.
Después de un baño me vestí con el uniforme de la prisión. Me mandaron a la celda y me encerraron.
Sabía, por lo que Most me había contado, que la prisión era vieja y húmeda, las celdas pequeñas, sin luz ni agua. Por lo tanto estaba preparada para lo que iba a encontrarme. Pero en el momento en que se cerró la puerta, empecé a experimentar una sensación de ahogo. En la oscuridad tanteé hasta que encontré algo para sentarme, era un estrecho catre de hierro. Un cansancio repentino me invadió y me quedé dormida.
Noté una quemazón en los ojos y salté llena de miedo. Alguien sostenía una lámpara cerca de los barrotes. «¿Qué ocurre?», grité, olvidando dónde me encontraba. Bajaron la lámpara y vi un rostro delgado y ascético que me miraba. Una voz suave me felicitó por mi sueño profundo. Era la matrona de la noche haciendo la ronda. Dijo que me desnudara y se marchó.
Pero no pude volver a dormirme aquella noche. El tacto irritante de la manta áspera, las sombras que reptaban detrás de los barrotes, me mantuvieron despierta hasta que el sonido de un gong me hizo saltar de la cama. Estaban abriendo las celdas, lo hacían con brusquedad, de un golpe. Figuras de rayas azules y blancas pasaron arrastrando los pies, formando una fila automáticamente, yo era también parte de ella. «¡En marcha!», y la fila empezó a moverse por el pasillo, escaleras abajo hacia un rincón donde había lavabos y toallas. De nuevo otra orden: «¡A lavarse!», y todo el mundo empezó a pedir a gritos toallas, ya sucias y húmedas. Antes de tener tiempo de mojarme las manos y la cara y secarme a medias, se dio la orden de volver.
Luego, el desayuno: una rebanada de pan y una taza de lata llena de agua caliente parduzca. Se volvió a formar la fila y la gente a rayas fue separada en secciones y enviada a sus labores diarias. Con un grupo de mujeres fui enviada a la sala de costura.
El proceso de formar filas —«¡Adelante, marchen!»— se repetía tres veces al día, siete días a la semana. Después de cada comida se permitía charlar durante diez minutos. Un torrente de palabras se desbordaba entonces de estos seres confinados. Cada precioso segundo aumentaba el estruendo: y, luego, silencio repentino.
La sala de costura era grande y luminosa, con frecuencia el sol entraba a raudales por las altas ventanas, sus rayos intensificaban la blancura de los muros y la monotonía de los uniformes. En esa brillante luz, las figuras, en ese atavío holgado y tan poco favorecedor, parecían más horrorosas. Aún así, el taller era un bien recibido alivio después de la celda. La mía, en el piso de abajo, era gris y húmeda incluso durante el día; las celdas de los pisos superiores eran algo más luminosas. Cerca de la puerta de barrotes se podía incluso leer con la luz que entraba por las ventanas del corredor.
El cierre de las celdas por la noche era la peor experiencia del día. Las presas tenían que desfilar a lo largo de las galerías. Cuando llegaban a su celda, abandonaban la fila, entraban y con las manos en los barrotes esperaban la orden. «¡Cierren!», y con un estruendo tremendo las setenta puertas se cerraban; automáticamente, cada presa se encerraba a sí misma. Aún más desgarrador era la degradación diaria de marchar muy juntas hasta el río, llevando el cubo de excrementos acumulados durante veinticuatro horas.
Se me puso a cargo del taller de costura. Mi tarea consistía en cortar la tela y preparar el trabajo para las dos docenas de mujeres que constituían el grupo. Además, tenía que llevar un registro del material que llegaba y del que salía. Me alegré de tener trabajo. Me ayudaba a olvidar la terrible existencia en la prisión. Pero las noches eran una tortura. Las primeras semanas me dormía tan pronto como ponía la cabeza en la almohada. Sin embargo, pronto empecé a pasar las noches intranquila, revolviéndome en la cama, buscando el sueño en vano. Las horrorosas noches... Incluso si conseguía los dos meses de indulto acostumbrados, todavía me quedaban doscientas noventa noches. Doscientas noventa. ¿Y Sasha? Solía permanecer despierta en la oscuridad contando mentalmente el número de días y noches que le quedaban. Incluso si pudiera salir después de terminar la primera sentencia de siete años, todavía le quedaban más de ¡dos mil quinientas noches! Me llenaba de espanto pensar que Sasha no sobreviviría. Me parecía que nada podía conducir mejor a la locura que noches de insomnio en una cárcel. Mejor muerto, pensé. ¿Muerto? Frick no estaba muerto y la maravillosa juventud de Sasha, su vida, las cosas que podría haber hecho, todo estaba siendo sacrificado; quizás para nada. Pero ¿fue en vano el Attentat de Sasha? ¿Era mi fe revolucionaria un mero eco de lo que otros me habían dicho y enseñado? «¡No, no en vano!», insistía algo dentro de mí. «Ningún sacrificio por un gran ideal es inútil».
Un día, la matrona jefe me dijo que tendría que conseguir mejores resultados de las mujeres. No estaban trabajando tanto como con la presa que había ocupado antes mi cargo. Me puso furiosa la sugerencia de que me convirtiera en una negrera. Era porque odiaba a los esclavos, así como a los negreros —informé a la matrona—, por lo que se me había enviado a la cárcel. Me consideraba una más de las reclusas, no por encima de ellas. Estaba decidida a no hacer nada que fuera en contra de mis ideales. Prefería ser castigada. Uno de los métodos de tratar a las que cometían alguna falta era ponerlas en un rincón de cara a una pizarra y obligarlas a estar horas en esa posición bajo la constante vigilancia de la matrona. Esto me parecía mezquino e insultante. Decidí que si me ofrecían esa humillación, incrementaría la ofensa e iría al calabozo. Pero los días pasaron y no fui castigada.
Las noticias en la prisión vuelan. En veinticuatro horas todas las mujeres sabían que me había negado a hacer de negrera. No habían sido desagradables conmigo, pero se habían mantenido a distancia. Les habían dicho que era una terrible «anarquista» y que no creía en Dios. Nunca me habían visto en misa y no participaba en sus precipitadas charlas de diez minutos. A sus ojos era un monstruo. Pero cuando se enteraron de que me había negado a hacer de jefa, su reserva se vino abajo. Los domingos después de misa dejaban las celdas abiertas para permitir que las mujeres se visitaran unas otras. El siguiente domingo me visitaron todas las reclusas de mi galería. Sentían que era su amiga, me aseguraban, y que harían cualquier cosa por mí. Las chicas que trabajaban en la lavandería se ofrecieron a lavarme la ropa, otras a zurcirme las medias. Todas estaban ansiosas por hacerme algún favor. Yo estaba profundamente emocionada. Estas pobres criaturas tenían tanta necesidad de bondad, que la menor atención significaba mucho para ellas. Después de aquello, a menudo venían a mí con sus problemas, me confiaban su odio hacia la matrona jefe, sus caprichos por los presos. Su ingenuidad a la hora de flirtear ante los mismos ojos de los funcionarios era increíble.
Las tres semanas que pasé en Tombs me demostraron ampliamente que la idea revolucionaria de que el crimen es el resultado de la pobreza está basada en la realidad. La mayor parte de los acusados que esperaban juicio procedían de los estratos más bajos de la sociedad, hombres y mujeres sin amigos: con frecuencia, incluso sin hogar. Eran criaturas desafortunadas e ignorantes, que todavía mantenían esperanzas porque no habían sido condenados. En la penitenciaría, la gran mayoría de los prisioneros estaban poseídos por la desesperación. Lo cual desvelaba la oscuridad mental, el miedo y la superstición que los mantenía esclavizados. Entre las setenta reclusas, no había más de media docena que mostrara algún signo de inteligencia. Las demás eran parias sin la menor conciencia social. Sus infortunios personales ocupaban todo su pensamiento; no podían comprender que eran víctimas, eslabones de una cadena interminable de injusticia y desigualdad. Desde la infancia no habían conocido otra cosa que pobreza, miseria y necesidad, y lo mismo les esperaba a la salida. Sin embargo, todavía eran capaces de sentir compasión y devoción, de impulsos generosos. Pronto tuve la ocasión de convencerme de ello cuando me puse enferma.
La humedad de mi celda y el frío de los últimos días de diciembre me habían provocado un ataque de mi vieja dolencia, reumatismo. Durante algunos días la matrona jefe se opuso a que fuera trasladada al hospital, pero finalmente se vio obligada a obedecer la orden del doctor que pasaba las visitas.
Era una suerte que el penal de Blackwell’s Island no tuviera un médico fijo. Los reclusos recibían atención médica del Hospital de la Caridad, que estaba cerca. Esa institución programaba cursos de post-graduados de seis semanas, lo que significaba frecuentes cambios de personal. Estaban bajo la directa supervisión del doctor White, de Nueva York, un hombre humano y amable. La asistencia que se daba a los prisioneros era tan buena como la que recibían los pacientes de cualquier hospital de Nueva York.
La enfermería estaba situada en la habitación más grande y luminosa de todo el edificio. Las grandes ventanas daban a una amplia zona de césped delante de la prisión y, más lejos, al río East. Cuando hacía buen tiempo el sol entraba a raudales. Un descanso de un mes, la amabilidad del médico y las atenciones de mis compañeras de prisión me aliviaron de mis dolores y me permitieron volver a la vida normal otra vez.
Durante una de sus visitas, el doctor White cogió la ficha que colgaba a los pies de mi cama y que contenía mi delito y filiación. «Incitar a la violencia —leyó—. ¡Vaya disparate!, no creo que pudieras hacer daño ni a una mosca. ¡Vaya una incitadora!» Luego me preguntó si no me gustaría quedarme en el hospital a cuidar de los enfermos. «Desde luego que me gustaría —respondí—, pero no sé nada de enfermería». Me aseguró que no había nadie en la prisión que supiera. Durante algún tiempo había intentado que las autoridades contrataran a una enfermera titulada para que estuviera a cargo de la enfermería, pero no lo consiguió. Para operaciones y casos graves tenía que traer una enfermera del Hospital de la Caridad. No me costaría trabajo aprender los principios elementales sobre el cuidado de enfermos. Él me enseñaría a tomar el pulso, la temperatura y tareas similares. Hablaría con el alcaide y con la matrona jefe si quería quedarme.
Empecé pronto mi nuevo trabajo. Había dieciséis camas, la mayoría de ellas estaban siempre ocupadas. Todas las enfermedades se trataban en la misma habitación, desde operaciones graves a tuberculosis, neumonía y partos. Mi horario era largo y fatigoso, los lamentos de los enfermos me crispaban los nervios, pero me gustaba mi trabajo. Me dio la oportunidad de estar cerca de las enfermas y de llevar un poco de ánimo a sus vidas. Yo poseía mucho más que ellas: tenía amor y amigos, recibía numerosas cartas y mensajes diarios de Ed. Unos anarquistas austríacos, dueños de un restaurante, me enviaban la cena todos los días y Ed en persona la acercaba a la barca. Fedia me enviaba semanalmente fruta y otros manjares. Tenía tanto que dar; era una alegría poder compartir con mis hermanas, que no tenían amigos ni recibían atenciones. Había unas pocas excepciones, por supuesto; pero la mayoría no tenía nada. Nunca tuvieron nada antes, y no tendrían nada después de su puesta en libertad. Eran desechos en el estercolero social.
Poco a poco me fueron dejando a cargo de todo lo referente a la enfermería, siendo parte de mis deberes dividir las raciones especiales destinadas a las enfermas. Estas consistían en un cuarto de litro de leche, una taza de caldo de carne, dos huevos, dos galletas y dos terrones de azúcar por paciente. En varias ocasiones faltó leche y huevos, de lo que informé a la matrona de día. Más tarde me informó de que la matrona jefe había dicho que no importaba, que algunas pacientes estaban lo suficientemente fuertes como para prescindir de las raciones especiales. Tuve muchas oportunidades para observar a la matrona jefe, la cual sentía aversión por todos los que no fueran anglosajones. El blanco de su odio eran, en particular, los irlandeses y los judíos, a los que discriminaba habitualmente. Por lo tanto, no me sorprendió recibir tal mensaje de su parte.
Unos días más tarde, la prisionera que traía la comida para la enfermería me dijo que la matrona jefe había dado las raciones que faltaban a dos corpulentas prisioneras negras. Eso tampoco me sorprendió. Sabía que sentía un especial afecto por las reclusas negras. Rara vez las castigaba y con frecuencia les otorgaba privilegios poco comunes. A cambio, sus favoritas espiaban a las otras presas, incluso a las de su mismo color que eran demasiado decentes para ser sobornadas. Nunca tuve prejuicios contra la gente de color; por el contrario, tenía profundos sentimientos por ellos, ya que en América eran tratados como esclavos. Pero no soportaba la discriminación. La idea de que a enfermos, blancos o negros, se les robara sus raciones para alimentar a personas sanas ultrajaba mi sentido de la justicia, pero no podía hacer nada al respecto.
Después de los primeros enfrentamientos con esta mujer, me dejó completamente de lado. Una vez se puso furiosa porque me negué a traducir una carta en ruso que había llegado para una de las prisioneras. Me llamó a la oficina para que leyera la carta y la informara de su contenido. Cuando vi que la carta no era para mí, le dije que no estaba empleada en la prisión como traductora. Ya estaba bastante mal que los oficiales leyeran el correo de seres humanos indefensos, yo no lo haría. Dijo que era una estúpida por no aprovechar su buena voluntad. Podía devolverme a mi celda, privarme de mi periodo de conmutación por buena conducta, o hacer que el resto de mi estancia fuera bastante dura. Le dije que podía hacer lo que quisiera, pero que no leería las cartas de mis desgraciadas hermanas, y menos traducírselas a ella.
Luego vino el asunto de las raciones. Las pacientes empezaron a sospechar que no les daban todo lo que les pertenecía y se quejaron al doctor. Este me cuestionó de forma directa y tuve que decirle la verdad. No sé lo que le dijo a la matrona, pero empezaron a llegar de nuevo las raciones completas. Dos días más tarde me llamaron abajo y me encerraron en el calabozo.
Había visto numerosas veces el efecto que el calabozo tenía sobre las reclusas. Tuvieron a una allí veintiocho días a pan y agua, aunque las normas prohibían una estancia superior a cuarenta y ocho horas. Tuvieron que sacarla en camilla; tenía las manos y las piernas inflamadas y todo el cuerpo cubierto de una erupción. Lo que esta pobre criatura y otras me contaron solía ponerme enferma. Pero nada de lo que había oído era comparable a la realidad. La celda estaba vacía; tenías que sentarte o acostarte sobre el frío suelo de piedra. La humedad de las paredes era terrible. Lo peor era la ausencia total de luz o aire fresco, la oscuridad era tan impenetrable que no se veía ni una mano que pusieras delante de la cara. Tuve la sensación de que me hundía en un pozo devorador. Pensé en la descripción que hizo Most: «La Inquisición Española devuelta a la vida en América». No había exagerado.
Después de que la puerta se cerrara tras de mí, me quedé quieta, me daba miedo sentarme o apoyarme contra el muro. Luego busqué a tientas la puerta. Gradualmente la oscuridad palideció. Escuché un leve sonido que se aproximaba lentamente; oí la llave girar en la cerradura. Apareció una matrona. Reconocí a la señorita Johnson, la que me despertó de un susto la primera noche que pasé en la prisión. Había llegado a conocerla y apreciar su bella personalidad. Su bondad hacia las prisioneras era el único rayo de luz de su horrible existencia. Me tomó bajo su protección casi desde el principio, y me mostró su afecto de forma indirecta muchas veces. Con frecuencia, por la noche, cuando todos dormían y el silencio había caído sobre la prisión, la señorita Johnson entraba en la enfermería, apoyaba mi cabeza sobre su regazo y me acariciaba el pelo con ternura. Me contaba las noticias de los periódicos para distraerme e intentar sacarme de mi depresión. Sabía que había encontrado a una amiga, ella misma era un alma solitaria que no había conocido ni el amor de un hombre ni el de un hijo.
Entró en el calabozo con una silla de campaña y una manta. «Te puedes sentar aquí —dijo—, y arroparte. Dejaré la puerta un poco abierta para que entre aire. Te traeré café más tarde. Te ayudará a pasar la noche». Me contó lo doloroso que le resultaba ver a las presas encerradas en ese horrible agujero; pero no podía hacer nada, no se podía confiar en la mayoría de ellas. Conmigo era diferente, estaba segura.
A las cinco de la mañana mi amiga tenía que llevarse la silla y la manta y cerrar la puerta. Ya no me sentía oprimida por el calabozo. La humanidad de la señorita Johnson había disuelto la oscuridad.
Cuando me sacaron del calabozo y me devolvieron al hospital, me di cuenta de que era casi mediodía. Reasumí mis tareas. Más tarde me enteré de que el doctor White había preguntado por mí y, tras ser informado de que estaba en el calabozo, exigió categóricamente que se me liberara.
No se permitían visitas hasta después de haber cumplido un mes. Desde que entré había echado mucho de menos a Ed; sin embargo, al mismo tiempo, temía que viniera. Recordé la terrible visita a Sasha. Pero no era tan horrible en Blackwell’s Island. Vi a Ed en una habitación donde otras presas también estaban con sus visitas. No había guardias de por medio. Todos estaban tan absortos en su propia visita que nadie nos prestaba atención. No obstante, nos sentíamos incómodos. Con las manos cogidas hablamos de cosas generales.
La segunda visita tuvo lugar en la enfermería, la señorita Johnson estaba de guardia. Muy atenta, colocó un biombo para apartarnos de la vista de las pacientes y ella misma se mantuvo a distancia. Ed me estrechó entre sus brazos. Era maravilloso sentir otra vez la calidez de su cuerpo, oír el latir de su corazón, besar ávidamente sus labios, Pero su partida me dejó en medio de un tumulto de emociones, consumida por la necesidad apasionada de mi amante. Durante el día me esforcé en someter el ardiente deseo que circulaba por mis venas; pero por la noche, el anhelo que sentía por él me dominó. Finalmente me quedé dormida, pero mi sueño estuvo perturbado por sueños e imágenes de las embriagadores noches que pasábamos juntos. Fue una tortura. Me alegraba cuando venía acompañado de Fedia y de otros amigos.
En una ocasión Ed llegó acompañado de Voltairine de Cleyre. Había sido invitada por mis amigos de Nueva York para que diera un mitin a mi favor. Cuando la visité en Filadelfia estaba demasiado enferma para poder charlar. Me alegraba tener la oportunidad de estar más cerca de ella ahora. Hablamos de las cosas que más nos interesaban, de Sasha, del movimiento. Voltairine prometió que cuando me pusieran en libertad se uniría a mí en un nuevo esfuerzo por Sasha. Mientras tanto, le escribiría. Ed también estaba en contacto con él.
Mis visitas siempre eran enviadas a la enfermería. Por lo que me sorprendió que un día me llamaran a la oficina del alcaide para ver a alguien. Resultó ser John Swinton y su esposa. Swinton era una figura conocida en todo el país, había trabajado con los abolicionistas y luchado en la Guerra Civil. Como editor jefe del Sun de Nueva York había defendido a los refugiados europeos que venían a los Estados Unidos en busca de asilo. Era el amigo y consejero de jóvenes aspirantes a literatos y había sido uno de los primeros en defender a Wall Whitman de las tergiversaciones de los puristas. Alto, derecho, de rasgos bellos, John Swinton era una figura impresionante.
Me saludó cariñosamente, señalando que acababa de decirle al alcaide Pillsbury que él mismo había pronunciado discursos más violentos durante los días de la abolición que lo que yo había dicho en la plaza Union. No obstante, no fue arrestado. Le había dicho al alcaide que debería sentirse avergonzado por tener a «una chiquilla, como esa» encerrada. «¿Y sabe lo que ha contestado? Ha dicho que no tenía elección, que solo estaba cumpliendo su deber. Todos los pusilánimes dicen lo mismo, son unos cobardes que siempre echan la culpa a los demás». En ese mismo momento se nos acercó el alcaide. Le aseguró a Swinton que era una prisionera modelo y que me había convertido en tan poco tiempo en una enfermera eficiente. De hecho, estaba haciendo tan buen trabajo que deseaba que me hubieran caído cinco años.
—Es usted un tipo muy generoso, ¿verdad? —dijo Swinton burlonamente—. ¿Le daría quizás trabajo asalariado aquí cuando cumpla la sentencia?
—Sí, se lo daría —contestó Pillsbury.
—Bien, pues quedaría como un maldito estúpido. ¿No sabe que ella no cree en las cárceles? Tenga por seguro que los dejaría escapar a todos, y ¿qué sería de usted entonces?
El pobre hombre estaba avergonzado, pero se sumó a la broma. Antes de que mi visitante se fuera se dirigió una vez más al alcaide y le advirtió que «cuidara bien de su pequeña amiga», o si no, «tendría que vérselas» con él.
La visita de los Swinton cambió radicalmente la actitud de la matrona jefe hacia mí. El alcaide siempre había sido bastante razonable, y ella empezó ahora a abrumarme con privilegios: comida de su propia mesa, frutas, café y paseos por la isla. Rechacé todos sus favores excepto los paseos; era la primera oportunidad en seis meses de salir al aire libre e inhalar el aire primaveral sin que me retuvieran los barrotes de hierro.
En marzo de 1894 recibimos una gran afluencia de prisioneras. Casi todas eran prostitutas arrestadas durante las últimas redadas. La ciudad había sido bendecida con una nueva cruzada contra el vicio. El Comité Lexow, con el reverendo doctor Parkhurst a la cabeza, esgrimía la escoba que limpiaría Nueva York de la temida plaga. A los hombres que eran encontrados en las tabernas se les dejaba en libertad, pero las mujeres eran arrestadas y encerradas en Blackwell’s Island.
La mayoría de estas desgraciadas llegaban en condiciones deplorables. Se les separaba repentinamente de los narcóticos que la mayoría de ellas había estado consumiendo con asiduidad. Ver sus sufrimientos era muy doloroso. Con las fuerzas de un gigante las frágiles criaturas sacudían los barrotes de hierro, maldecían y pedían a gritos droga y cigarrillos. Luego caían exhaustas al suelo, y pasaban toda la noche gimiendo lastimosamente.
El sufrimiento de estas pobres criaturas me recordó mis propios esfuerzos por acostumbrarme a prescindir del efecto sedante de los cigarrillos. Excepto por las diez semanas que estuve en Rochester convaleciente, había fumado durante años, a veces, hasta cuarenta cigarrillos al día. Cuando teníamos poco dinero y había que elegir entre pan y cigarrillos, generalmente decidíamos por los últimos. Simplemente, no aguantábamos mucho sin fumar. Que se me privara de la satisfacción del hábito cuando llegué a la prisión, lo sentí como una tortura casi insoportable. Las noches en la celda se me hicieron doblemente espantosas. La única forma de conseguir tabaco era mediante soborno. Sabía que si cogían a alguna de las reclusas trayéndome cigarrillos sería castigada. No podía exponerlas a correr ese riesgo. El tabaco en polvo estaba permitido, pero nunca pude acostumbrarme. No se podía hacer nada, solo acostumbrarse a la privación. Tenía fuerza de voluntad y pude calmar la ansiedad leyendo.
No les ocurría lo mismo a las recién llegadas. Cuando se enteraron de que yo era la encargada del botiquín me perseguían ofreciéndome dinero y, lo que era peor, haciendo llamadas lastimeras a mi humanidad. «¡Solo un poco de droga, por amor de Dios!» Me rebelaba contra la hipocresía cristiana que permitía a los hombres quedar libres, mientras mandaba a las pobres mujeres a la prisión por haber atendido las exigencias sexuales de esos hombres. Privarlas de repente de los narcóticos que habían consumido durante años me parecía despiadado. Yo les hubiera dado con mucho gusto lo que tanto ansiaban. No era miedo al castigo lo que me impedía ayudarlas; era la fe que el doctor White tenía en mí. Me había confiado las medicinas, había sido amable y generoso; no podía fallarle. Los gritos de las mujeres me crisparon los nervios durante días, pero me mantuve firme.
Un día trajeron a una joven irlandesa para una operación. En vista de la gravedad del caso, el doctor White trajo a dos enfermeras tituladas. La operación terminó tarde y luego la paciente fue dejada a mi cargo. Estaba muy mal por el efecto del éter, vomitaba violentamente y reventó los puntos de sutura, lo que provocó una gran hemorragia. Envié un mensaje urgente al Hospital de la Caridad. Cuando el doctor y sus ayudantes llegaron, me pareció que habían transcurrido horas. No había traído a las enfermeras, yo tuve que ocupar su lugar.
El día había sido especialmente agotador y la noche anterior casi no había dormido. Estaba exhausta y tenía que agarrarme a la mesa de operaciones con la mano izquierda mientras con la derecha pasaba los instrumentos y las esponjas. De repente, la mesa cedió y me pilló el brazo. Grité de dolor. El doctor White estaba tan absorto en su trabajo que durante un momento no se dio cuenta de lo que había pasado. Cuando por fin levantaron la mesa y el brazo quedó liberado, parecía no tener ni un hueso sano. El dolor era insoportable y dijo que me pusieran una inyección de morfina. «Le arreglaremos el brazo después. Tenemos que terminar esto primero». «Morfina no», supliqué. Todavía recordaba los efectos que la morfina me produjo una vez que el doctor Julius Hoffmann me dio una dosis contra el insomnio. Me hizo dormir, pero por la noche intenté tirarme por la ventana y Sasha tuvo que emplear toda su fuerza para retenerme. La morfina me había vuelto loca, no dejaría que ahora me la suministraran.
Uno de los médicos me dio algo que tenía un efecto calmante. Después de que la paciente fue devuelta a su cama, el doctor White me examinó el brazo. «Estás bien rellenita —dijo—, eso te ha salvado. No hay ningún hueso roto, solo están un poco aplastados». Me entablillaron el brazo. El doctor quería que me fuera a la cama, pero no había nadie que se quedara con la paciente. Podía ser su última noche: los tejidos estaban tan infectados que no aguantarían los puntos y otra hemorragia sería fatal. Decidí quedarme a su lado. Sabía que no hubiera podido dormir siendo el caso tan grave.
Toda la noche la vi luchar contra la muerte. Por la mañana pedí que viniera el sacerdote. A todo el mundo le sorprendió aquello, especialmente a la matrona jefe. Se preguntaba cómo podía yo, una atea, hacer tal cosa. Y encima, llamar a un sacerdote. Me había negado a ver a los misioneros y al rabino. Se había dado cuenta de lo amiga que me había hecho de las monjas católicas que nos visitaban a menudo los domingos. Incluso les había preparado café. ¿No pensaba que la Iglesia Católica había sido siempre un enemigo del progreso y de que había perseguido y torturado a los judíos? ¿Cómo podía ser tan incoherente? Desde luego, eso era lo que pensaba, le aseguré. Me oponía tanto a la Iglesia Católica como a las otras iglesias. Las consideraba a todas por igual, enemigos del pueblo. Pedían la sumisión y su Dios era el Dios de los ricos y poderosos. Odiaba a su Dios y nunca me reconciliaría con él. Pero si pudiera creer en alguna religión, preferiría la Iglesia Católica. «Es menos hipócrita —le dije—, hace concesiones a las debilidades humanas y tiene sentido de la belleza». Las monjas católicas y el sacerdote no habían intentado darme sermones, como lo habían hecho los misioneros, el ministro presbiteriano y el vulgar rabino. Abandonaban mi alma a su propio destino; me hablaban de cosas humanas, especialmente el sacerdote, que era una persona culta. Mi pobre paciente había llegado al final de una vida que había sido demasiado dura para ella. El sacerdote podría darle unos momentos de bondad y paz; ¿por qué no iba a llamarle? Pero la matrona era demasiado insensible para seguir mi argumento o comprender mis motivos. Para ella seguía siendo una «persona rara».
Antes de morir, mi paciente me rogó que arreglara su cadáver. Había sido más amable con ella que su propia madre. Quería estar segura de que fueran mis manos las que la prepararan para su último viaje. Debía dejarla bonita; quería estar bonita para encontrarse con Jesús y la Virgen María. No me costó mucho dejarla tan hermosa como lo había sido en vida. Sus rizos negros hacían que su cara de alabastro pareciera más delicada que con los métodos artificiales que había usado para realzar su aspecto. Sus ojos luminosos estaban ahora cerrados; los había cerrado con mis propias manos. Pero sus cejas perfiladas y sus largas y negras pestañas recordaban todavía lo radiante que había sido. ¡Cómo debía de haber fascinado a los hombres! Y ellos la habían destruido. Ya estaba fuera de su alcance. La muerte había suavizado las marcas que el sufrimiento había dejado en su rostro. Ahora parecía serena en su blancura de mármol.
Durante las fiestas de la Pascua judía fui llamada de nuevo a la oficina del alcaide. Me encontré allí a mi abuela. Repetidas veces le había suplicado a Ed que la trajera a verme, pero él se había negado para evitarle esa dolorosa experiencia. Pero nada detendría a esta alma devota. Con su escaso inglés se había abierto paso hasta el juez de vigilancia penitenciaria, había conseguido un pase y venido al penal. Me entregó un gran pañuelo blanco que contenía matzoth, pescado gefüllte y un pastel de Pascua que había hecho ella misma. Intentó explicarle al alcaide lo buena judía que era su nieta Chavele; de hecho, mejor que cualquier esposa de rabino, pues daba todo a los pobres. Cuando llegó el momento de separarnos se puso terriblemente nerviosa, intenté tranquilizarla y le supliqué que no se derrumbase delante del alcaide. Valientemente, secó sus lágrimas y salió erecta y orgullosa, pero sabía que lloraría amargamente tan pronto como estuviera fuera de la prisión. Sin duda, también rezaría a su Dios por su Chavele.
Cuando llegó junio muchas pacientes fueron dadas de alta, solo quedaban ocupadas unas cuantas camas. Por primera vez desde que vine a la enfermería tenía un poco de tiempo libre, lo que me permitía leer más regularmente. Había acumulado una gran biblioteca; John Swinton me había enviado muchos libros, así como otros amigos; pero la mayoría eran de Justus Schwab. Nunca había venido a verme; le había pedido a Ed que me dijera que le resultaba imposible visitarme. Odiaba tanto la prisión que no hubiera sido capaz de dejarme ahí dentro. Si viniera, estaría tentado de utilizar la fuerza para llevarme de vuelta con él, y eso solo hubiera traído problemas. En su lugar, me enviaba montones de libros. Aprendí a conocer y, amar, por mediación de Justus, a Walt Whitman, Emerson, Thoreau, Hawthorne, Spencer, John Stuart Mill y otros muchos autores americanos e ingleses. Al mismo tiempo, otros elementos se interesaron por mi salvación, redentores espiritualistas y metafísicos de varias clases. Honestamente, intenté comprender su significado; pero, sin duda, yo era demasiado de este mundo para seguir sus sombras entre las nubes.
Entre los libros que recibí estaba Life of Albert Brisbane, escrito por su viuda. La guarda traía una elogiosa dedicatoria dirigida a mí. El libro vino acompañado de una carta cordial de su hijo, Arthur Brisbane, quien expresaba su admiración y la esperanza de que tras mi puesta en libertad le permitiera organizar una velada en mi honor. La biografía de Brisbane me puso en contacto con Fourier y otros pioneros del pensamiento socialista.
La biblioteca de la prisión contenía algunas buenas obras literarias, incluyendo los trabajos de George Sand, George Eliot y Ouida. El bibliotecario era un inglés culto que estaba cumpliendo una condena de cinco años por falsificación. Los libros que me entregaba, pronto empezaron a contener cartas de amor redactadas en los términos más afectuosos y, más tarde, ardían de pasión. En una de sus notas decía que ya llevaba allí cuatro años y tenía una gran necesidad de amor y compañía. Me suplicaba que le diera por lo menos compañía. ¿Le escribiría de vez en cuando y comentaría los libros que estaba leyendo? Me disgustaba verme envuelta en un tonto flirteo; no obstante, la necesidad de expresarme libremente, sin censura, era difícil de resistir. Intercambiamos muchas cartas, con frecuencia de naturaleza bastante ardiente.
Mi admirador era un músico espléndido y tocaba el órgano en la capilla. Me hubiera gustado asistir, poder escucharle y sentirle cerca; pero la vista de los prisioneros vestidos a rayas, algunos esposados, y aún más degradados e insultados por las palabras del reverendo, me resultaba demasiado espantosa. Los había visto una vez el 4 de Julio, cuando un político había venido a hablar a los reclusos sobre las glorias de la libertad americana. Tuve que pasar por el ala de los hombres al hacer un recado para el alcaide y oí al pomposo patriota perorar sobre la libertad y la independencia ante esas ruinas mentales y físicas. Uno de los convictos estaba encadenado porque había intentado escapar. Podía oír el ruido de las cadenas cada vez que se movía. No podía soportar ir a la iglesia.
La capilla estaba debajo de la enfermería. Los domingos, desde la escalera, podía escuchar dos veces a mi amor carcelario tocar el órgano. El domingo era una fiesta: la matrona jefe no trabajaba, lo que nos libraba de la irritación que nos causaba la dureza de su voz. Algunas veces, las monjas venían el domingo. Yo estaba encantada con la más joven, todavía una adolescente, que era preciosa y estaba llena de vida. Una vez le pregunté qué le había inducido a tomar los hábitos. Volvió sus grandes ojos hacia arriba y dijo: «¡El cura era tan joven y tan guapo!» La «monja-niña», como la llamaba, solía charlar durante horas, con su voz alegre y joven, me contaba noticias y cotilleos. Era un alivio después de la tristeza de la prisión.
De los amigos que hice en Blackwell's Island, el sacerdote era el más interesante. En un principio sentí antagonismo hacia él. Pensaba que era como todos los entrometidos beatos, pero enseguida me di cuenta de que solo quería hablar de libros. Había estudiado en Colonia y había leído mucho. Sabía que yo tenía muchos libros y me pidió que hiciera intercambios con él. Esto me sorprendió mucho y me preguntaba qué clase de libros me traería, yo me esperaba el Nuevo Testamento y el Catecismo. Pero llegó con libros sobre poesía y música. Tenía libre acceso a la prisión a cualquier hora, y a menudo venía a la enfermería a las nueve y se marchaba después de medianoche. Hablábamos sobre sus compositores favoritos: Bach, Beethoven y Brahms y comparábamos nuestros puntos de vista sobre poesía e ideas sociales. Me regaló un diccionario Inglés-Latín, con la dedicatoria: «Con el mayor respeto, a Emma Goldman».
En una ocasión le pregunté por qué nunca me había traído la Biblia. «Porque nadie puede entender y amar lo que dice si se le fuerza a leerla», contestó. Eso me atrajo y le pedí que me la llevara. La sencillez de su estilo y las leyendas me fascinaron. No había ningún tipo de simulación por parte de mi joven amigo. Era devoto, estaba dedicado en cuerpo y alma a su fe. Observaba cada ayuno y se abandonaba durante horas a la oración. Una vez me pidió que le ayudara a decorar la capilla. Cuando bajé, encontré a la frágil y pálida figura en oración silenciosa, por completo inconsciente de lo que sucedía a su alrededor. Mi propio ideal, mi fe, estaba en el polo opuesto al de él; pero sabía que era tan ardientemente sincero como yo. Nuestro fervor era nuestro punto en común.
El alcaide Pillsbury venía con frecuencia al hospital. Era un hombre poco corriente para su ambiente. Su abuelo había sido carcelero y tanto él como su padre habían nacido en la prisión. Comprendía a sus «pupilos» y las fuerzas sociales que los habían creado. Un día me dijo que no soportaba a los soplones; prefería a los prisioneros orgullosos que no se inclinaban a hacer nada mezquino contra sus propios compañeros para ganar privilegios para sí. Si un recluso afirmaba que se reformaría y que nunca más cometería un delito, el alcaide estaba seguro de que mentía. Sabía que nadie podía comenzar una nueva vida después de años en la cárcel y con el mundo entero en contra, a menos que tuviera fuera amigos que le ayudaran. Solía decir que el Estado ni siquiera le daba a un hombre el día de su liberación el suficiente dinero para pagar la comida de una semana. ¿Cómo podría esperarse que se «comportara bien»? Contaba entonces la historia de un hombre que la mañana de su puesta en libertad le dijo; «Pillsbury, el próximo reloj y la próxima cadena que robe, te los enviaré como regalo». «Ese es mi hombre», decía el Alcaide riendo.
Pillsbury estaba en situación de hacer mucho en favor de las desafortunados que estaban a su cargo, pero se le ponían trabas continuamente. Tenía que permitir que los prisioneros cocinaran, lavaran y limpiaran para otros. Si el mantel no estaba bien alisado antes de plancharlo, la lavandera corría el peligro de acabar en el calabozo. Toda la prisión estaba desmoralizada por el favoritismo. Se le negaba la comida a los convictos por la más mínima infracción; pero Pillsbury, que era un hombre viejo, no podía hacer casi nada. Además, deseaba evitar los escándalos.
Cuanto más se acercaba el día de mi liberación, más insoportable se me hacía la vida en la prisión. Los días discurrían interminables y estaba cada vez más irritable por la impaciencia. No podía ni leer. Me sentaba y estaba horas perdida en mis recuerdos. Pensaba en los compañeros de la prisión de Illinois que habían sido devueltos a la vida por el indulto del gobernador Altgeld. Desde que llegué a la prisión, me di cuenta de todo lo que la liberación de esos tres hombres, Neebe, Fielden y Schwab, había hecho por la causa por la que fueron colgados sus compañeros en Chicago. La malevolencia de la prensa contra Altgeld por su gesto de justicia demostraba el golpe tan enorme que había asestado a los intereses creados, particularmente por su análisis del juicio y la clara demostración de que la ejecución de los anarquistas había sido un crimen judicial. Cada detalle de aquellos días transcendentales de 1887 se perfilaban claramente ante mí. Luego Sasha, nuestra vida juntos, su acción, su martirio; reviví intensamente cada momento de los cinco años que habían pasado desde que le conocí. ¿Por qué, reflexionaba, estaba Sasha tan enraizado dentro de mí? ¿No era mi amor por Ed más delirante, más enriquecedor? Quizás fue su acción lo que me unió a él con tan fuertes lazos. ¡Qué insignificante era mi propia experiencia de la cárcel comparada con lo que Sasha estaba sufriendo en el purgatorio de Allegheny! Ahora me avergonzaba de que, aunque solo por un momento, mi encarcelamiento me hubiera parecido duro. Ni una sola cara amiga en el juicio para estar cerca de Sasha y consolarle, incomunicación, aislamiento total, no se le permitían más visitas. El inspector había cumplido su promesa, desde mi visita en noviembre de 1892, no se le había permitido ver a nadie más. ¡Cómo debía anhelar poder ver y tocar a un amigo, cómo debía ansiarlo!
Mis pensamientos seguían avanzando velozmente. Fedia, el amante de la belleza, tan bueno y tan sensible. Y Ed. Ed, con sus besos había despertado tantos anhelos misteriosos, había abierto tantos tesoros espirituales para mí. Debía mi desarrollo personal a Ed, y a los otros también, a los que habían pasado por mi vida. Y sin embargo, más que todo eso, había sido la prisión la mejor escuela. Una escuela más dolorosa, pero más vital. Aquí había entrado en contacto con las profundidades y complejidades del alma humana; aquí había encontrado la fealdad y la belleza, el egoísmo y la generosidad. Aquí, también, había aprendido a ver la vida a través de mis propios ojos y no a través de los de Sasha, Most o Ed. La prisión había sido el crisol que había puesto a prueba mi fe. Me había ayudado a descubrir mi propia fuerza, la fuerza para permanecer sola, la fuerza para vivir mi vida y luchar por mis ideales, contra el mundo entero si fuera necesario. ¡El Estado de Nueva York no podría haberme hecho un favor más grande que el de mandarme al penal de Blackwell's Island!
Capítulo XIII
Los días y las semanas que siguieron a mi puesta en libertad fueron como una pesadilla. Necesitaba tranquilidad, paz e intimidad después de la prisión, pero estaba siempre rodeada de gente y había reuniones casi todas las noches. Estaba aturdida, todo lo que me rodeaba me parecía incoherente e irreal. Mis pensamientos seguían estando en cautividad; mis compañeras de prisión me obsesionaban despierta y dormida, y los ruidos de la prisión seguían resonando en mis oídos. La orden «¡Cierren!», seguida del estruendo de las puertas de hierro y el ruido de las cadenas me atormentaban cuando estaba ante una audiencia.
La experiencia más extraña la tuve en el mitin que se organizó para darme la bienvenida. Tuvo lugar en el Teatro Thalia, que se llenó por completo. Muchos hombres y mujeres conocidos, de varios grupos sociales neoyorquinos, habían venido a celebrar mi liberación. Yo estaba sentada, apática, como pasmada. Me esforzaba por seguir en contacto con la realidad, escuchar lo que se decía, concentrarme en lo que pensaba decir, pero era en vano. Más y más caía en la garras de Blackwell’s Island. La gran audiencia se transformó de forma imperceptible en las presas, con sus caras pálidas y asustadas, las voces de los oradores se impregnaron de la rudeza de la voz de la matrona jefe. Luego sentí que una mano me tocaba el hombro. Era Maria Louise, que presidía el mitin. Me había llamado varias veces y había anunciado que era la próxima en hablar. «Estás como dormida», dijo.
Me puse en pie, caminé hasta el borde de la escena, vi a la audiencia levantarse para saludarme. Luego intenté hablar. Mis labios se movían, pero no salía ningún sonido. Horribles figuras a rayas de formas fantásticas emergían de los pasillos, moviéndose despacio hacia mí. Empecé a sentirme mareada e, impotente, me volví a Maria Louise. En un susurro, como si temiera que me oyeran, le supliqué que explicara a la audiencia que me sentía mareada y que hablaría más tarde. Ed estaba cerca y me llevó a la parte de atrás del escenario, a un camerino. Nunca antes había perdido el dominio de mí misma o de mi voz y eso me asustó. Ed me hablaba tranquilizadoramente, diciéndome que cualquier persona sensible llevaba la cárcel dentro de su corazón durante mucho tiempo. Me instó a abandonar la ciudad con él, buscar un sitio más tranquilo y más paz. Mi querido Ed, su voz suave y sus modales tiernos siempre me tranquilizaban. Ahora también tuvieron el mismo efecto.
Al poco, el sonido de una bonita voz llegó hasta el camerino. Su forma de hablar no me era familiar. «¿Quién está hablando ahora?», pregunté. «Es Maria Rodda, una joven anarquista italiana —contestó Ed—, solo tiene dieciséis años y acaba de llegar a América». La voz me electrizó y quise ver a quién pertenecía. Me dirigí al escenario. Maria Rodda era la criatura más exquisita que había visto nunca. Era de mediana estatura y su bien formada cabeza, cubierta de rizos negros, descansaba como un lirio de los valles sobre un cuello esbelto. Su rostro era pálido, sus labios rojo coral. Especialmente llamativos eran sus ojos: grandes, negros carbones encendidos por una luz interior. Como yo, muy pocas personas de la audiencia, podían entender italiano, pero la extraña belleza de Maria y la música de su discurso llevó a toda la asamblea al más tenso entusiasmo. Maria fue como un rayo de sol para mí. Los espectros se desvanecieron, el peso de la prisión disminuyó: me sentí libre y feliz, entre amigos.
Hablé después de Maria. De nuevo la audiencia se puso en pie, como un solo hombre, y aplaudió. Sentía que la gente respondía espontáneamente a la historia de mis días en la cárcel, pero esto no me llevó a engaño; sabía de forma intuitiva que era la juventud y el encanto de Maria Rodda lo que les había fascinado y no mi discurso. Sin embargo, yo también era todavía joven, solo tenía veinticinco años. Todavía era atractiva, pero comparada con esa preciosa flor, me sentía vieja. Las penas del mundo me habían hecho demasiado madura para mi edad; me sentía vieja y triste. Me preguntaba si un gran ideal, más ardiente por haber sido puesto a prueba, podría competir con la juventud y la belleza radiante.
Después del mitin, los compañeros más cercanos nos reunimos en el bar de Justus. Maria Rodda estaba con nosotros y yo tenía unas ganas enormes de saberlo todo acerca de ella. Pedro Esteve, un anarquista español, hizo de intérprete. Me enteré de que Maria había sido compañera de colegio de Santa Caserio, y su maestra había sido Ada Negri, la fervorosa poetisa de la revuelta. A través de Caserio, Maria, que tenía apenas catorce años, se unió a un grupo anarquista. Cuando Caserio mató a Carnot, el presidente de Francia, la policía hizo una redada y detuvo a Maria y al resto de los integrantes del grupo, y más tarde fueron enviados a prisión. Cuando la pusieron en libertad, Maria vino a América junto con su hermana pequeña. Lo que les dijeron sobre Sasha y sobre mí les convenció de que América, como Italia, perseguía a los idealistas. Maria creía que tenía trabajo que hacer entre sus compatriotas en los Estados Unidos. Me rogó que la ayudara, que fuera su maestra. La estreché contra mí, como para protegerla de los duros golpes que sabía que la vida le daría. Sería la maestra de Maria, su amiga, su compañera. La envidia que me corroía hacía una hora había desaparecido.
De vuelta a mi habitación hablé de Maria con Ed. Para sorpresa mía, no compartía mi entusiasmo. Admitía que era encantadora, pero creía que su belleza no duraría, y mucho menos su entusiasmo por nuestros ideales. «Las mujeres latinas maduran muy jóvenes —dijo—, se hacen viejas tras el primer hijo, viejas de cuerpo y de espíritu». «Bueno, entonces, Maria debería evitar tener hijos si desea dedicarse al movimiento», contesté. «Ninguna mujer debería hacer eso —replicó enfáticamente—. La naturaleza la ha formado para la maternidad. Todo lo demás son tonterías, algo artificial, irreal».
Nunca antes había oído a Ed hablar así. Su conservadurismo me puso furiosa. Exigí que me dijera si le parecía absurda porque prefería, trabajar por un ideal en lugar de procrear. Despreciaba la actitud reaccionara de nuestros compañeros alemanes sobre estos temas. Había creído que él era diferente, pero ahora veía que era como todos. Quizás él también solo amaba en mí a la mujer, me quería solo como esposa y madre de sus hijos. No era el primero en esperar eso de mí, pero debía saber que nunca sería eso, ¡nunca! Había elegido mi camino; ningún hombre me apartaría de él.
Dejé de caminar. Ed también se paró. Vi la expresión de dolor de su rostro, pero lo único que dijo fue: «Por favor, cariño, vamos, o pronto tendremos una gran audiencia». Me cogió suavemente por el brazo, pero me liberé y me fui sola hacia adelante.
La vida con Ed había sido plena y gloriosa, sin ninguna fisura. Pero se acabó; me desperté bruscamente de mi sueño de amor y compañerismo verdadero. Ed nunca había demostrado su anhelo, excepto cuando protestó por unirme al movimiento de los parados. Entonces pensé que solo era preocupación por mi salud. ¿Cómo iba a saber que era algo más, el interés del hombre? Si, eso es lo que era, el instinto masculino de la posesión, el cual no respeta nada, solo a sí mismo. Bueno, no cedería, incluso si tenía que dejarle. Todos mis sentidos clamaban por él. ¿Podría vivir sin Ed, sin la felicidad que me proporcionaba?
Cansada y triste, seguía pensando en Ed, en Maria Rodda, y en Santa Caserio. El recuerdo de este último me trajo a la memoria los sucesos revolucionarios que habían tenido lugar en Francia recientemente. Se habían llevado a cabo varios Attentats. Había habido también protestas por parte de Émile Henri y Auguste Vaillant contra la corrupción política, la frenética especulación con los fondos del Canal de Panamá y la consiguiente quiebra de los bancos, lo que había provocado que la gente perdiera sus últimos ahorros y causado gran miseria y necesidad. Los dos fueron ejecutados. El acto de Vaillant no tuvo resultados fatales; nadie perdió la vida, ni siquiera hubo heridos. No obstante, también fue condenado a muerte. Muchos hombres ilustres, entre ellos François Coppée, Émile Zola y otros, pidieron al presidente Carnot la conmutación de la sentencia. Se negó, ignorando incluso la conmovedora carta de la hija de Vaillant, una niña de nueve años, rogando por la vida de su padre. Vaillant fue guillotinado. Poco después, el presidente Carnot, mientras conducía su carruaje, fue apuñalado hasta morir por un joven italiano. En la daga se encontró la inscripción: «En venganza por Vaillant». El nombre del italiano era Santa Caserio, el cual había viajado a pie desde Italia para vengar la muerte de su compañero Vaillant.
Leí sobre este atentado y otros sucesos similares en los periódicos anarquistas que Ed me llevaba clandestinamente a la prisión. A la luz de estos acontecimientos, la pena que me había causado la primera pelea seria con Ed no me parecía más que un punto en el horizonte social de dolor y sangre. Uno a uno se fueron perfilando en mi mente los nombres de los héroes que habían sacrificado sus vidas por un ideal o que estaban siendo martirizados en la cárcel: mi propio Sasha y todos los demás. Todos tan sensibles a la injusticia del mundo, tan nobles, inducidos por las fuerzas sociales a hacer lo que más aborrecían, destruir la vida humana. Algo muy dentro de mí se rebelaba contra tan trágicas pérdidas; no obstante, sabía que no había escapatoria. Había aprendido cuáles eran los temibles efectos de la violencia organizada: inevitablemente engendraba más violencia.
Afortunadamente, el espíritu de Sasha siempre estaba cerca de mí, ayudándome a olvidar todo lo personal. Su carta de bienvenida fue la más bonita que había recibido de él hasta entonces. Revelaba no solo su amor y su fe en mí, sino también su propio valor y fuerza de carácter. Ed había guardado copias del Gefängniss-Blüthen, la revista clandestina que Sasha, Nold y Bauer estaban editando en la prisión. La voluntad de vivir de Sasha era aparente en cada palabra, en su determinación a seguir luchando y a no permitir que el enemigo le destruyera. El ánimo de este muchacho de veintitrés años era extraordinario. Me hacia avergonzarme de ser una timorata. Sin embargo, sabía que lo personal jugaría siempre un papel dominante en mi vida. No estaba cortada de una sola pieza, como Sasha y otras figuras heroicas. Hacía tiempo que me había dado cuenta de que estaba hecha de diferentes madejas, cada una diferente a la otra en tono y textura. Hasta el fin de mis días estaría dividida entre el anhelo por una vida personal y la necesidad de darlo todo a mi ideal.
Ed llegó pronto al día siguiente. Se comportó como siempre, con aplomo y calma, al menos exteriormente. Pero yo había observado demasiado a menudo las turbulentas aguas de su espíritu para que su reserva me llevara a engaño. Sugirió que hiciéramos una excursión. Ya llevaba fuera de la prisión dos semanas y todavía no habíamos estado un día entero a solas. Fuimos a la playa de Manhattan. El aire de noviembre era frío, el mar estaba agitado: pero el sol brillaba con fuerza. Ed nunca fue muy hablador, pero ese día habló mucho sobre sí mismo, sobre su interés por el movimiento, sobre su amor por mí. Los diez años de cárcel le habían dejado mucho tiempo para pensar. Salió creyendo tan profundamente en la verdad y la belleza del anarquismo como cuando entró el primer día. Seguía creyendo que nuestras ideas triunfarían algún día, pero estaba convencido de que ese momento estaba lejos. Ya no esperaba que sucedieran grandes cambios durante su propia vida. Todo lo que podía hacer era organizar su vida lo más de acuerdo posible con su propia visión. En esa vida me quería a mí; me quería con todas las fuerzas de su ser. Admitió que sería más feliz si dejara las conferencias y me dedicara al estudio, a escribir o a una profesión. Eso le evitaría estar constantemente preocupado por mi vida y por mi libertad. «Eres tan intensa, tan impetuosa —dijo—, que temo por tu seguridad». Me suplicó que no me enfadara porque él creyera que la mujer debía ser principalmente una madre. Estaba seguro de que el principal motivo de mi devoción al movimiento era que mi maternidad insatisfecha buscaba un escape. «Eres la típica madre, mi pequeña Emma, física y emocionalmente. Tu ternura es la mayor prueba de ello».
Estaba profundamente emocionada. Cuando pude encontrar palabras, pobres e inadecuadas palabras, para expresar lo que sentía, solo pude decirle otra vez que le amaba, que le necesitaba, que anhelaba darle lo que él ansiaba. Mi maternidad insatisfecha, ¿era esa la principal causa de mi idealismo? Había despertado el viejo deseo de un hijo. Pero había silenciado la voz del hijo a favor de lo universal, de la pasión de mi vida que lo absorbía todo. Los hombres estaban consagrados a un ideal y, no obstante, eran padres. Pero la participación física del hombre en el hijo era solo momentánea; la de la mujer duraba años, años de estar absorta en un ser humano hasta la exclusión del resto de la humanidad. Nunca abandonaría lo uno por lo otro. Pero le daría mi amor y mi devoción. Seguramente, era posible para un hombre y una mujer tener una bella vida amorosa y estar dedicados además a una gran causa. Debíamos intentarlo. Propuse que buscáramos un sitio donde vivir juntos, no estar más separados por tontas convenciones; aunque pobre, un hogar para los dos. Nuestro amor lo embellecería, nuestro trabajo le prestaría su significado. Ed se entusiasmó con la idea y me tomó en sus brazos. Mi gran, mi poderoso amante, había odiado siempre la menor de mostración de afecto en público. Ahora, loco de alegría, se olvidó de que estábamos en un restaurante. Bromeé sobre su renuncia a los buenos modales; pero se comportó como un niño, alegre y juguetón como nunca le había visto antes.
Pasaron casi cuatro semanas antes de que pudiéramos llevar a cabo nuestros planes. Los periódicos me habían convertido en una celebridad y descubrí la verdad del tópico alemán; «Man kann nicht ungestraft unter Palmen wandeln». Sabía de la manía americana por las celebridades, especialmente de la persecución que hacían las mujeres americanas a cualquiera que estuviera en el candelero, fuera el ganador de un premio, un jugador de béisbol, un ídolo del público, un asesino de esposas o un decrépito aristócrata europeo. Gracias a mi encarcelamiento y al espacio que me dedicaron los periódicos, yo también me convertí en una celebridad. Cada día llegaban montones de invitaciones para almuerzos y cenas. Todo el mundo parecía desear «acogerme».
Una de las invitaciones que más agradecí fue la de los Swinton. Me escribieron pidiéndome que fuera a cenar y que llevara a Ed y a Justus. Su apartamento era sencillo, amueblado con mucho gusto y lleno de curiosidades y regalos. Había un precioso samovar enviado por exiliados rusos en agradecimiento por el incansable trabajo de los Swinton a favor de la libertad en Rusia, un exquisito juego de porcelana de Sèvres que les habían regalado unos Comuneros franceses que habían escapado a la furia de Thiers y Galliffet tras la corta vida de la Comuna de París en 1871, preciosos bordados campesinos de Hungría, y otros regalos en reconocimiento del espíritu y la personalidad espléndidos del gran amante de la libertad.
Tras nuestra llegada, John Swinton, alto y derecho, con una gorra de seda sobre su pelo blanco, procedió a regañarme por lo que había dicho sobre los negros de la prisión. Había leído en el World de Nueva York mis revelaciones sobre las condiciones en el penal. Le gustó el artículo, pero le apenaba que Emma Goldman tuviera «el prejuicio del hombre blanco contra la raza negra». Me quedé atónita.
No podía comprender cómo nadie, y menos un hombre como John Swinton, podía ver prejuicio de raza en mi historia. En el artículo señalé la discriminación que se hacía entre mujeres blancas enfermas y hambrientas y las favoritas negras. Hubiera protestado lo mismo si a las mujeres de color se le hubiera robado sus raciones. «Seguro, seguro —respondió Swinton—, no obstante, no debería haber enfatizado la parcialidad. Los blancos hemos cometido tantos crímenes contra los negros que ninguna cantidad extra de amabilidad puede expiarlos. La matrona es sin lugar a dudas una bestia, pero casi la perdono por su compasión por las pobres reclusas negras». «¡Pero a ella no la movían esa clase de consideraciones! —protesté—. Era amable porque podía utilizarlas de la manera más despreciable». Swinton no estaba convencido. Había estado unido a los abolicionistas más activos, había luchado y había sido herido en la Guerra Civil; estaba claro que sus sentimientos por la raza negra le habían hecho parcial. Era inútil seguir discutiendo; además, la señora Swinton nos llamaba a la mesa.
Eran unos anfitriones encantadores. John era especialmente amable y cordial. Era un hombre de gran experiencia en los negocios y que conocía bien a la gente y resultó ser una verdadera mina de información. Supe por primera vez de su participación en la campaña para salvar a los anarquistas de Chicago del patíbulo, y de otros americanos de espíritu cívico que habían defendido valientemente a mis compañeros. Me habló de sus actividades contra el tratado de extradición ruso-americano, y del papel que él y sus amigos habían jugado en el movimiento obrero. La velada con los Swinton me mostró un nuevo ángulo de mi país de adopción. Hasta mi encarcelamiento había creído que, a excepción de Albert Parsons, Dyer D. Lum, Voltairine de Cleyre y pocos más, América carecía de idealistas. Pensaba que sus hombres y mujeres se preocupaban solo por adquisiciones materiales. El relato de Swinton sobre el pueblo amante de la libertad que había estado y seguía estando en lucha contra la opresión cambió mi juicio superficial. John Swinton me hizo ver que los americanos, una vez estimulados, eran tan capaces de idealismo y sacrificio como mis héroes y heroínas rusos. Dejé a los Swinton con renovada fe en las posibilidades de América. De camino a casa hablé con Ed y con Justus, les dije que desde ese momento pensaba dedicarme a la propaganda en inglés, destinada al pueblo americano. La propaganda en los círculos extranjeros era, desde luego, muy necesaria; pero los verdaderos cambios sociales solo podían ser conseguidos por los americanos. Estuvimos de acuerdo en que instruirlos a ellos era mucho más importante.
Por fin Ed y yo conseguimos una casa para los dos. Con los ciento cincuenta dólares que recibí del World de Nueva York, por mi artículo sobre las cárceles, amueblamos un piso de cuatro habitaciones en la calle Once. La mayor parte de los muebles eran de segunda mano, pero la cama y el sofá eran nuevos. Este último, junio con un escritorio y unas sillas, decoraban mi sanctasanctórum. Ed se sorprendió cuando hice hincapié en la necesidad de tener una habitación para mí sola. Decía que ya era bastante duro estar separados durante las horas de trabajo, en nuestras horas libres me quería cerca de él. Pero insistí en tener mi propio rincón. Mi infancia y mi juventud habían estado emponzoñadas por estar obligada a compartir mi habitación con alguien. Desde que me convertí en un ser libre, insistí en tener intimidad durante al menos una parte del día y durante la noche.
Exceptuando esta pequeña nube, la vida en nuestro nuevo hogar comenzó de forma gloriosa. Ed solo ganaba siete dólares a la semana como agente de seguros, pero era rara la vez que no volvía a casa con una flor o algún regalo, un jarrón o una taza de porcelana. Sabía de mi amor por el color y nunca olvidaba traer algo que contribuyera a hacer nuestro hogar más alegre y luminoso. Nos visitaba mucha gente, demasiados para el gusto de Ed. Quería tranquilidad y estar a solas conmigo. Pero Fedia y Claus habían compartido mi vida en el pasado, habían sido parte de mis luchas. Necesitaba su compañía.
Claus se las había arreglado bien en Blackwell's Island. Había echado de menos su querida cerveza, por supuesto; pero, por lo demás, bien. Después de su puesta en libertad Claus comenzó a publicar un periódico anarquista. Der Sturmvogel, del cual era el principal colaborador, además de cajista, impresor e, incluso, repartidor. Pero, a pesar de lo ocupado que estaba, no podía dejar de hacer travesuras. Ed tenía muy poca paciencia con mi amigo, al que puso el apodo de Pechvogel.
Al poco tiempo de mi entrada en la cárcel, Fedia consiguió un puesto en una publicación de Nueva York. Hacía dibujos a lápiz y tinta y ya estaba siendo reconocido como uno de los mejores en su campo. Empezó ganando quince dólares a la semana y regularmente contribuyó a mis necesidades durante los diez meses que estuve en la prisión. Ahora que estaba ganando veinticinco, insistía en que tomara al menos diez, para que no tuviera que pedir nada a los compañeros, pues sabía que lo odiaba. Seguía siendo el mismo amigo fiel, más maduro, con creciente confianza en sí mismo y en su arte.
Creía que para poder mantener su puesto no podía aparecer abiertamente en nuestras filas. Pero seguía teniendo interés por el movimiento y su preocupación por Sasha no había disminuido. Durante mi encarcelamiento había ayudado a comprar cosas para Sasha. Muy pocos artículos estaban permitidos en el penal Western: leche condensada, jabón, ropa interior y calcetines. Ed se había hecho cargo de todo. Ahora estaba ansiosa por ocuparme yo de estas cosas y también decidí comenzar una nueva campaña por la conmutación de la sentencia de Sasha.
Llevaba fuera dos meses, pero no me había olvidado de los desgraciados que estaban en la cárcel. Quería hacer algo por ellos. Necesitaba dinero para este propósito y, además, quería ganarme la vida.
Contra los deseos de Ed, empecé a trabajar de enfermera no titulada. El doctor Julius Hoffmann me mandaba sus pacientes privados después de tratarlos en el Hospital St. Mark. El doctor White me dijo antes de dejar la prisión que también me daría trabajo en su consulta. No podía recomendarme a sus pacientes, «la mayoría son unos estúpidos, temerían que los envenenaras». Este hombre maravilloso cumplió su promesa: me dio trabajo unas horas al día y también conseguí trabajo en el recién abierto Hospital Beth-Israel en East Broadway. Me gustaba mi profesión y ganaba más dinero de lo que había ganado nunca. Me alegraba enormemente no tener que trabajar en la máquina, en casa o en el taller; pero más grande aún era la satisfacción de tener más tiempo para leer y para dedicar a mis actividades públicas.
Desde que entré en el movimiento anarquista había deseado tener una amiga, un alma gemela con la que compartir mis pensamientos y sentimientos más íntimos, los que no podía contar a un hombre, ni siquiera a Ed. De parte de las mujeres, en lugar de amistad, siempre encontré envidia mezquina y celos porque gustaba a los hombres. Desde luego había excepciones: Annie Netter, siempre noble y generosa; Natasha Notkin, Maria Louise y una o dos más. Pero lo que me unía a ellas era el movimiento; no había nada personal ni íntimo. Cuando Voltairine de Cleyre llegó a mi vida tuve esperanzas de conseguir una buena amistad.
Después de que me visitara en la prisión, me escribía unas cartas maravillosas, llenas de afecto y compañerismo. En una de ellas me sugirió que tras mi liberación debía ir directamente a verla. Me haría descansar junto a su chimenea, me cuidaría, me leería e intentaría hacerme olvidar la horrible experiencia. Al poco tiempo, me escribió otra carta diciendo que ella y su amigo A. Gordon iban a venir a Nueva York y estaban ansiosos por hacerme una visita. No quería rechazarla, ella significaba mucho para mí, pero no soportaría ver a Gordon. Le conocí en mi primera visita a Filadelfia y me causó muy mala impresión. Era un seguidor de Most y, como tal, me odiaba. En una reunión de compañeros me acusó de ser la responsable del desbaratamiento del movimiento, y de hacerlo solo con fines sensacionalistas. No participaría en ningún mitin donde yo fuera a hablar. Como no era tan pueril como para creer que mi encarcelamiento me había añadido importancia, no veía ningún motivo por el que Gordon hubiera cambiado de opinión sobre mí. Le conté sinceramente todo esto a Voltairine, explicándole que prefería no ver a Gordon. Solo se me permitían dos visitas al mes; no renunciaría a la visita de Ed, la otra estaba dedicada a mis amigos más próximos. Desde entonces no volví a tener noticias de Voltairine, y achaqué su silencio a una enfermedad.
Cuando salí de la cárcel, recibí muchas cartas de felicitación de amigos que compartían mis ideas, así como de personas que no conocía. Pero no recibí ni una palabra de Voltairine. Cuando le hablé a Ed de lo sorprendida que estaba, me informó de que Voltairine se había sentido muy herida ante mi negativa a permitir a Gordon que me visitara en la isla. Me apenaba saber que una revolucionaria tan espléndida podía alejarse de mí porque no me gustaba un amigo suyo. Al darse cuenta de mi decepción, Ed añadió: «Gordon no es solo su amigo, es más que eso». Pero para mí no existía ninguna diferencia; no entendía cómo una mujer libre debía esperar que sus amigos aceptaran a su amante. Sentía que Voltairine había demostrado ser estrecha de miras y que eso me impedía ser libre y sentirme a gusto con ella. Mis esperanzas de una amistad íntima se desvanecieron.
Me consoló, por decirlo así, otra mujer, joven y bonita, que llegó a mi vida. Su nombre era Emma Lee. Durante mi encarcelamiento había escrito a Ed expresando interés por mi caso. Las cartas las firmaba solo con sus iniciales, y siendo su caligrafía muy masculina, Ed pensaba que era un hombre. «Imagina mi sorpresa —me contó Ed durante una de mis visitas— cuando una mujer joven y encantadora entró en mis habitaciones de soltero». Pero Emma Lee no solo era encantadora; también era inteligente y poseía un gran sentido del humor. Me sentí atraída hacia ella desde el momento que Ed la llevó a verme. Después de salir de la cárcel Emma Lee y yo pasábamos mucho tiempo juntas. En un principio se mostraba muy reservada sobre sí misma, pero con el tiempo llegué a saber su historia. Se había interesado por mí porque ella misma había estado en la cárcel y sabía de sus horrores. Se había convertido en una librepensadora y se había emancipado de la creencia de que el amor está justificado solo cuando está reconocido legalmente. Había conocido a un hombre que le aseguró compartía sus ideas. Estaba casado y era muy desgraciado. Decía que había encontrado en ella más que una compañera; se había enamorado. Ella también le amaba, pero su relación pronto se hizo imposible en la atmósfera intolerante de una pequeña ciudad del sur. Se marcharon a Washington, pero allí también fueron perseguidos. Hicieron planes para mudarse a Nueva York y Emma Lee volvió a su ciudad natal para disponer de una pequeña propiedad que tenía. No llevaba allí más de una semana cuando el lugar se prendió fuego. La casa estaba asegurada y Emma fue arrestada acusada de incendiaria. Fue declarada culpable y sentenciada a cinco años de prisión. Durante todo este tiempo el hombre no dio señales de vida; la abandonó a su destino mientras se escondía en alguna ciudad del este.
Su amarga decepción fue más insoportable que la cárcel. Las descripciones que Emma Lee hizo de su vida en la prisión del sur hacían que la existencia en Blackwell’s Island pareciera paradisiaca. En aquel infierno, los convictos negros, hombres y mujeres, eran azotados por la más mínima infracción de las normas. Las mujeres blancas tenían que someterse a sus guardianes o morir de hambre. La atmósfera era espeluznante, con el lenguaje infame y las acciones más infames aún tanto de los guardianes como de los prisioneros. Emma se vio obligada a estar permanentemente en guardia contra las exigencias del alcaide y del doctor de la prisión. En una ocasión casi la indujeron al asesinato en defensa propia. No hubiera salido viva si no hubiera conseguido pasar una nota a una amiga de la ciudad. Esta amiga hizo que alguna gente se interesara y comenzaron la petición de indulto al gobernador; lo que finalmente consiguieron después de que Emma Lee hubo cumplido dos años.
Desde entonces, se había dedicado por entero a conseguir cambios fundamentales en las condiciones de las cárceles. Ya había conseguido que sus torturadores fueran expulsados y ahora estaba cooperando con la Society for Prison Reform.
Emma Lee era un alma especial, cultivada, refinada y libre; aunque no había leído mucha literatura libertaria. A través de sus actividades también se había liberado del típico prejuicio racial de los sureños. Lo que me parecía más admirable era la falta total de resentimiento hacia los hombres. Su tragedia amorosa no había limitado su concepto de la vida. Decía que los hombres eran egoístas e insensibles para con las necesidades de la mujer; incluso el más libre de los hombres solo quería poseer a las mujeres. Pero eran interesantes y entretenidos. Yo no estaba de acuerdo con ella sobre el egoísmo de los hombres y cuando citaba a Ed como una excepción, contestaba: «No hay dudas de que te ama, pero...» No obstante, se llevaban de maravilla. Peleaban por todo, pero de forma amistosa. Yo era su punto en común. Ninguna mujer, a excepción de mi hermana Helena, me quiso tanto como ella. En cuanto a Ed, me mostraba su afecto de tantas maneras que no podía dudar de él. Aun así, sabía que, de los dos, era Emma Lee la que mejor me comprendía.
Emma Lee estaba empleada en el Nurses' Settlement en la calle Henry y a menudo la visitaba allí, algunas veces como invitada de las mujeres que dirigían la institución. La señorita Lillian D. Wald, Lavinia Dock y la señorita MacDowell eran unas de las primeras americanas que conocía que mostraban algún interés por las condiciones económicas de las masas. Estaban genuinamente preocupadas por la gente del East Side. Mi relación con ellas, como con John Swinton, me acercó a una nueva clase de americanos, hombres y mujeres con ideales, capaces de acciones buenas y generosas. Como algunos de los revolucionarios rusos, también procedían de hogares adinerados y se habían consagrado completamente a lo que consideraban una gran causa. No obstante, su trabajo me parecía solo paliativo. «Enseñar a los pobres a comer con cuchillo y tenedor está muy bien —le dije una vez a Emma Lee—, pero ¿de qué sirve si no tienen qué comer? Dejémosles ser primero los amos de sus propias vidas: luego sabrán cómo comer y cómo vivir». Estaba de acuerdo conmigo en que, si bien los trabajadores de la colonia eran sinceros, estaban haciendo más daño que bien. Estaban creando cursis entre la gente que estaban intentando ayudar. Por ejemplo, una joven que había sido activa en una huelga de confeccionadores de blusas fue acogida en la colonia y exhibida como la preferida. La chica se daba aires y hablaba constantemente de la «ignorancia de los pobres», los cuales carecían de entendimiento por la cultura y el refinamiento. «¡Los pobres son tan burdos y vulgares!», le dijo una vez a Emma. Su boda iba a celebrarse pronto en la colonia y Emma me invitó a asistir al acontecimiento.
Fue chillón, casi vulgar. La novia, con un vestido de gala barato, parecía absolutamente fuera de lugar en aquel entorno. No es que las mujeres de la colonia vivieran con lujo: todo lo contrario, todo era de lo más sencillo, aunque de la mejor calidad. La misma sencillez del ambiente exageraba la pobreza lastimosa de los novios y la turbación de sus ortodoxos padres. Era muy doloroso ver todo aquello, sobre todo la presunción de la novia. Cuando la felicité por haber elegido por marido a un hombre de aspecto tan agradable, dijo: «Sí, está bien, pero desde luego no pertenece a mi esfera. ¿Sabe?, en realidad me he casado por debajo de mi posición social».
Durante todo el invierno Ed estuvo quejándose de un problema en la bóveda plantar: tanto caminar y subir escaleras le causaban un dolor insoportable. Al principio de la primavera empeoró de tal forma que tuvo que dejar el trabajo en la agencia de seguros. Yo ganaba lo suficiente para los dos, pero Ed no aceptaba que le «mantuviera una mujer». Mi orgulloso amor se vio obligado a unirse a las filas de parados que buscaban trabajo. No había nada en la gran ciudad de Nueva York para un hombre de su cultura y amplio conocimiento de idiomas. «Si fuera peón de albañil o sastre —solía decir—, conseguiría trabajo. Pero solo soy un intelectual inútil». Empezó a preocuparse, tenía insomnio, adelgazó y se deprimió mucho. Lo que peor le sentaba era que él tenía que quedarse en casa mientras yo salía a trabajar. Su estima masculina no podía soportar esa situación.
Se me ocurrió que podíamos intentar hacer algo como la heladería de Worcester. Había salido muy bien; ¿por qué no intentarlo en Nueva York? Ed aprobó el proyecto y sugirió que debíamos dedicarnos a ello inmediatamente.
Había ahorrado un poco de dinero y Fedia nos ofreció algo más. Los amigos nos aconsejaron que fuéramos a Brownsville: era un centro en crecimiento y podríamos conseguir un local no lejos de las pistas de carreras, por donde pasaban diariamente miles de personas. Así que nos fuimos a Brownsville y preparamos un sitio precioso. En efecto, miles de personas pasaban por allí, pero no se detenían. Tenían prisa por llegar a las pistas, y de vuelta a casa ya habían estado en alguna heladería más cercana a ellas. Los ingresos diarios no cubrían los gastos. Ni siquiera podíamos hacer frente a los pagos semanales de los muebles que habíamos comprado para las dos habitaciones que habíamos alquilado en Brownsville. Una tarde, llegó una carreta y procedió a llevarse camas, mesas, sillas y todo lo que teníamos. Ed intentaba reírse del aprieto en el que estábamos, pero era evidente que estaba triste. Dejamos el negocio y volvimos a Nueva York. En tres meses perdimos quinientos dólares, además del trabajo que Ed, Claus y yo misma habíamos invertido en la fracasada empresa.
Me di cuenta desde el mismo momento en que empecé a trabajar de enfermera de que debía seguir un curso en una escuela de formación profesional. Las enfermeras no tituladas eran tratadas como a criadas y recibían la misma paga que estas, y sin un título no podía esperar encontrar trabajo de enfermera diplomada. El doctor Hoffmann me instó a entrar en el Hospital St. Mark, donde él podría conseguir que estuviera solo un año debido a mi experiencia. Era una gran oportunidad, pero había otra, y más atractiva: Europa.
Ed siempre hablaba de Viena con regocijo, de su belleza, encanto y posibilidades. Quería que fuera allí a estudiar en la Allgemeines Krankenhaus. Me aconsejaba que hiciera obstetricia y otras ramas de la enfermería. Lo cual me daría más tarde mayor independencia material y la posibilidad de pasar más tiempo juntos. Sería duro soportar otro año de separación cuando hacía tan poco que le había sido devuelta; pero estaba dispuesto a dejarme marchar, sabiendo que era por mi bien. Parecía una idea fantástica para gente tan pobre como nosotros, pero el entusiasmo de Ed se me contagió. Accedí a ir a Viena, pero combinaría mi viaje al extranjero con una gira de conferencias por Inglaterra y Escocia. Los compañeros británicos me habían pedido en varias ocasiones que fuera.
Ed había encontrado trabajo en la carpintería de un húngaro conocido suyo. El hombre se ofreció a prestarle dinero; pero Fedia insistió en que él estaba primero, como viejo amigo que era. Pagaría el pasaje y enviaría veinticinco dólares mensuales durante toda mi estancia en Viena.
Sin embargo, una sombra se cernía sobre mí: Sasha en prisión. ¡Europa estaba tan lejos! Ed y Emma Lee prometieron mantenerse en contacto con él y atender a sus necesidades. El mismo Sasha me instaba a que me marchara. Me escribía que no se podía hacer nada por él y Europa me daría la oportunidad de conocer a nuestra gran gente: Kropotkin, Malatesta, Louise Michel. Podría aprender mucho de ellos y así estar mejor preparada para mis actividades en el movimiento americano. Era típico de Sasha pensar en mí siempre en relación con la Causa.
El 15 de agosto de 1895, exactamente seis años desde que comencé mi nueva vida en Nueva York, embarqué para Inglaterra. Mi partida era bastante diferente de mi llegada a Nueva York en 1889. Entonces era muy pobre, pobre en varios sentidos, no solo en el aspecto material. Era una niña, inexperta, y estaba sola en la vorágine de la metrópolis americana. Ahora tenía experiencia, un nombre; había estado en prisión; tenía amigos. Y, sobre todo, tenía el amor de una persona maravillosa. Era rica, pero estaba triste. Me acordaba de Sasha encerrado en el penal Western.
De nuevo viajaba en tercera, mi economía no me permitía más que dieciséis dólares para el pasaje. Pero había solo unos pocos pasajeros, algunos de los cuales habían estado menos tiempo que yo en los Estados Unidos. Se consideraban americanos y eran tratados en consonancia, más decentemente que a los pobres emigrantes que habían peregrinado a la Tierra Prometida, como hice yo en 1886.
Capítulo XIV
En América las reuniones al aire libre son raras, el ambiente está siempre demasiado tenso por los inminentes enfrentamientos entre la audiencia y la policía. No era así en Inglaterra. Aquí, el derecho de reunión al aire libre era una institución. Se había convertido en una costumbre británica, como tomar bacon para desayunar. Las ideas y los credos más variados encontraban su expresión en los parques y plazas de las ciudades inglesas. No hay nada que pueda causar agitación y tampoco hay exhibición de fuerza armada. La presencia del solitario bobby en los aledaños de la multitud es una simple formalidad; no es su deber ni dispersar las reuniones ni golpear a la gente.
El centro social de las masas es la reunión al aire libre en el parque. Los domingos van al parque en bandadas, como los días de diario van a los teatros de variedades. No cuesta nada y es mucho más entretenido. Masas de gente, a veces miles de personas, van de plataforma en plataforma como si estuvieran en una feria, no tanto por escuchar y aprender como por divertirse. Los personajes principales en estas reuniones son los hecklers, que disfrutan enormemente bombardeando con preguntas molestas a los oradores. Pobre el que no es capaz de seguirles la pista a estos torturadores o que no es suficientemente rápido en replicar. Pronto se encuentra confundido y siendo el blanco indefenso de las burlas más escandalosas. Aprendí todo esto después de que casi caigo en desgracia en mi primer mitin en Hyde Park.
Era una nueva experiencia para mí hablar al aire libre, con un solo policía mirando plácidamente. Pero, ¡ay!, la multitud también estaba muy tranquila. Tenía la sensación de haber escalado una empinada montaña para hablar luego contra toda esa inercia. Me cansé pronto y empezó a dolerme la garganta, pero continué. De repente, la audiencia empezó a cobrar vida. Me lanzaron una andanada de preguntas, como balas, desde todas las direcciones. El ataque inesperado me cogió por sorpresa, estaba desconcertada, e irritada. Sentí que perdía el hilo de mi disertación y eso me puso aún más furiosa. Luego un hombre que estaba cerca de la plataforma dijo:
—No te preocupes, querida, sigue. Esto es solo una buena costumbre británica.
—¿La llamas buena? —repliqué—. Me parece fatal interrumpir de esa forma a un orador. En fin, de acuerdo, adelante; pero no me echéis la culpa si salís perdiendo.
—Está bien, cielo —gritó la audiencia—, sigue, veamos de lo que eres capaz.
Estaba hablando de la futilidad de los políticos y de su influencia perniciosa cuando hicieron el primer disparo.
—¿Qué pasa con los políticos honestos, no crees que existen?
—Si existen, yo no conozco a ninguno —contesté—. Los políticos prometen el cielo antes de las elecciones y después dan el infierno.
—¡Eso! ¡Eso! —gritaban en señal de aprobación.
Apenas había dicho unas palabras más de mi discurso cuando me interrumpieron de nuevo.
—Y digo yo, querida, ¿por qué hablas del cielo? ¿crees acaso en un sitio como ese?
—Por supuesto que no —repliqué—, solo me refería al cielo en el que vosotros creéis tan estúpidamente.
—Bueno, si no hay cielo, ¿dónde tendrán los pobres su recompensa? —preguntó otro.
—En ningún sitio, a menos que insistan en sus derechos aquí y tomen su recompensa mediante la posesión de la tierra.
Continué diciendo que si existía el cielo, no se le permitiría entrar a la gente común. «Veréis —expliqué—, las masas han vivido tanto tiempo en el infierno que ya no saben como comportarse en el cielo. El ángel que está a la entrada les echaría a patadas por escándalo público». A esto le siguió otra media hora de tira y afloja, lo que hacía que la gente se partiera de risa. Finalmente, la audiencia pidió que me dejaran hablar, admitiendo su derrota.
Me hice famosa rápidamente; en cada mitin la multitud era cada vez más numerosa. Se vendía literatura en grandes cantidades y los compañeros estaban encantados. Querían que me quedara en Londres, pensaban que podía ser muy útil. Pero yo sabía que los mítines al aire libre no estaban hechos para mí. Mi garganta no resistía el esfuerzo y yo no soportaba los ruidos del tráfico tan cercanos. Además, noté que la gente, de pie tantas horas, se volvía inquieta y se cansaba tanto que no eran capaces de concentrarse o de seguir un discurso serio. Mi trabajo significaba demasiado para mí para convertirlo en un circo para disfrute del público británico.
Más que mis hazañas en el parque lo que me gustaba era conocer gente y ser testigo del espíritu vital que prevalecía en el movimiento anarquista. En los Estados Unidos las actividades eran llevadas a cabo casi exclusivamente por los elementos extranjeros. En América había muy pocos anarquistas nativos, mientras que el movimiento en Inglaterra sustentaba varias publicaciones semanales y mensuales. Una de ellas era Freedom, la cual contaba con la colaboración de personas de gran talento e inteligencia: entre ellos, Pedro Kropotkin, John Turner, Alfred Marsh, William Wess y otros. Liberty era otra publicación anarquista, publicada en Londres por James Tochatti, un seguidor del poeta William Morris. Torch era un pequeño periódico publicado por dos hermanas, Olivia y Helen Rossetti. Solo tenían catorce y diecisiete años respectivamente, pero eran muy maduras de cuerpo y mente para su edad. Escribían todo lo que aparecía en el periódico, colocaban los tipos e, incluso, atendían personalmente el trabajo en la imprenta. La redacción de Torch, que fue en un principio el cuarto de juegos de las chicas, se convirtió en el lugar de reunión de los anarquistas extranjeros, particularmente de los que llegaban de Italia, donde se estaban llevando a cabo grandes persecuciones. Los refugiados afluían en bandadas a casa de los Rossetti, que eran de origen italiano. Su abuelo, el patriota y poeta italiano Gabriele Rossetti, había sido condenado a muerte en 1824 por el gobierno austriaco, bajo cuyo yugo estaba sometida entonces Italia. Gabriele escapó a Inglaterra, se asentó en Londres, donde fue Catedrático de italiano en King's College. Olivia y Helen eran las hijas del segundo hijo de Gabriele Rossetti, William Michael, el famoso crítico. Evidentemente, las chicas habían heredado las tendencias revolucionarías de su abuelo y el talento literario de sus progenitores. Mientras estuve en Londres, pasé mucho tiempo con ellas, disfrutaba enormemente de su prodigiosa hospitalidad y de la atmósfera inspiradora de su círculo de amigos.
Uno de los miembros del grupo Torch era William Benham, familiarmente conocido como el «niño anarquista». Me cogió cariño y se constituyó en mi acompañante a mítines y excursiones por la ciudad.
Las actividades anarquistas en Londres no se limitaban a las organizadas por los ingleses. Inglaterra era el refugio de gentes de todas las tierras, que llevaban a cabo su trabajo sin impedimentos. En comparación con Estados Unidos, la libertad política de Gran Bretaña parecía el paraíso en la tierra. Pero económicamente, el país estaba mucho más atrasado que América.
Yo misma había conocido la necesidad y sabía de la pobreza en los grandes centros industriales de los Estados Unidos, pero nunca había visto una miseria y una pobreza tan abyectas como la que vi en Londres, Leeds y Glasgow. Tuve la impresión de que sus efectos no eran el resultado de un pasado reciente. Tenían siglos, habían pasado de generación en generación y, aparentemente, estaban enraizados en la misma médula de las masas británicas. Una de las imágenes más espantosas fue la de ver a un hombre sano correr delante de un coche durante varias manzanas para llegar a tiempo de abrirle la puerta a un «caballero». Por ese tipo de servicios recibiría un penique, o dos como mucho. Después de un mes en Inglaterra comprendí la razón de tanta libertad política. Era una válvula de seguridad contra la espantosa pobreza. El gobierno británico pensaba sin duda que mientras permitiera a sus súbditos desahogarse hablando libremente, no había peligro de rebelión. No encontraba ninguna otra explicación para la inercia y la indiferencia del pueblo ante su condición de esclavos.
Uno de mis objetivos al venir a Inglaterra era conocer a los notables personajes del movimiento anarquista. Desafortunadamente, Kropotkin estaba fuera, pero volvería antes de mi partida. Errico Malatesta estaba en la ciudad. Vivía en la parte de atrás de su pequeña tienda, pero no había nadie que me sirviera de intérprete y yo no sabía hablar italiano. Su sonrisa amable reflejaba una personalidad agradable y me hizo sentir como si le conociera de toda la vida. Conocí a Louise Michel inmediatamente después de mi llegada. Los compañeros franceses con los que me quedaba organizaron una recepción en mi honor el primer domingo que pasé en Londres. Desde que leí sobre la Comuna de París, sobre su inicio glorioso y su trágico final, Louise Michel había destacado por su amor a la humanidad, por su gran fervor y su valor. Era huesuda, estaba demacrada y parecía más vieja de lo que era en realidad (solo tenía sesenta y dos años); pero sus ojos estaban llenos de juventud y ánimo, y su sonrisa era tan tierna que ganó mi corazón inmediatamente.
Esta era, pues, la mujer que había sobrevivido al salvajismo de la respetable muchedumbre parisina, cuya furia ahogó a la Comuna en la sangre de los trabajadores y sembró las calles de París con miles de muertos y heridos. No siendo suficiente, fueron también a por Louise. Una y otra vez había desafiado a la muerte; en las barricadas de Pére Lachaise, la última posición de los Comuneros, Louise eligió para sí los puestos más peligrosos. Ante el tribunal exigió la misma pena con la que fueron castigados sus compañeros, despreciando la clemencia del tribunal en relación a su sexo. Moriría por la Causa.
Bien por temor o por admiración a esa figura heroica, la asesina burguesía parisina no se atrevió a matarla. Prefirieron condenarla a una muerte lenta en Nueva Caledonia. Pero no habían contado con la fortaleza de Louise Michel, con su devoción y capacidad de consagración a sus compañeros de desgracia. En Nueva Caledonia se convirtió en la esperanza e inspiración de los deportados. En la enfermedad, cuidaba sus cuerpos; en la depresión, animaba sus almas. La amnistía de los Comuneros trajo de vuelta a Francia a Louise y a los otros. Se encontró con que era el ídolo de las masas francesas. La adoraban como su Mere Louise, bien aimée.
Al poco de su retorno del destierro Louise encabezó una manifestación de parados en la Esplanade des Invalides. Había miles que estaban sin trabajo desde hacía tiempo y estaban hambrientos. Louise dirigió la procesión hacia las panaderías, por lo que fue arrestada y condenada a cinco años de prisión. Ante el tribunal defendió el derecho de los hambrientos al pan, incluso si tenían que «robarlo». No fue la sentencia, sino la pérdida de su madre, a la que amaba muchísimo, lo que resultó el más duro golpe durante el juicio. Louise declaró que no tenía nada más por lo que vivir, excepto la revolución. En 1886, Louise fue indultada, pero se negó a aceptar favores del Estado. Para ponerla en libertad tuvieron que sacarla por la fuerza de la prisión.
Durante un gran mitin en Le Havre alguien le disparó a Louise dos tiros, mientras estaba en la plataforma hablando. Una bala le atravesó el sombrero y la otra le dio detrás de la oreja. Durante la operación, que fue muy dolorosa, no se quejó lo más mínimo. Por el contrario, se lamentaba de que sus pobres animales estuvieran solos y de que su retraso le causaría inconvenientes a la amiga que la esperaba en la siguiente ciudad. El hombre que casi la mató había sido influido por un cura para que cometiera esa acción, pero Louise hizo todo lo que estuvo en su poder para que le dejaran en libertad. Indujo a un abogado famoso a que defendiera a su agresor y ella misma apareció ante el tribunal para rogar al juez en su favor. La conmovió especialmente la hija del hombre, no podía soportar la idea de que se quedara sin su padre por ser este enviado a prisión. La postura de Louise influyó incluso a su fanático asaltante.
Más tarde Louise tenía intención de participar en una gran huelga en Viena, pero fue arrestada en la Gare du Lyon cuando estaba a punto de subir al tren. El miembro del gabinete responsable de la masacre de los trabajadores de Founnies vio en Louise a la formidable fuerza que había intentado aplastar repetidas veces. Exigió que fuera trasladada de la cárcel e ingresada en un manicomio, aduciendo que estaba trastornada y era peligrosa. Fue este diabólico plan para deshacerse de Louise lo que indujo a sus compañeros a persuadirla de que se marchara a Inglaterra.
Los vulgares periódicos franceses continuaban pintándola como una bestia salvaje, como «La Vierge Rouge», carente de encanto y rasgos femeninos. Los más decentes escribían sobre ella en términos que denotaban el miedo que le tenían, pero también la consideraban muy por encima de sus almas vacías y de sus huecos corazones. Mientras estaba sentada cerca de ella el día que la conocí, me preguntaba cómo podría haber alguien que no viera su encanto. Era cierto que no se preocupaba por su apariencia. De hecho, nunca había conocido a una mujer tan desinteresada en lo que concernía a sí misma. Su vestido estaba raído, el gorro era viejísimo. Todo lo que llevaba puesto le sentaba mal. Pero todo su ser estaba iluminado por una luz interior. Se sucumbía rápidamente al encanto de su radiante personalidad, tan irresistible por su tuerza, tan conmovedora por su sencillez infantil. La tarde que pasé con Louise fue una experiencia no comparable a nada de lo que me había sucedido hasta entonces en mi vida. Su mano en la mía, el tierno roce de su mano sobre mi cabeza, sus palabras de cariño e íntima camaradería, hicieron que mi alma se expandiera, ascendiera hacia las esferas de belleza donde moraba ella.
Después de mi regreso de Leeds y Glasgow, donde había hablado en grandes mítines y conocido a un gran numero de trabajadores activos y entregados, encontré una carta de Kropotkin invitándome a visitarle. Por fin iba a realizarse mi añorado sueño, conocer a mi gran maestro.
Pedro Kropotkin era descendiente en línea directa de los Rurik y sucesor directo al trono de Rusia. Pero renunció a su título y a su riqueza en favor de la humanidad. Hizo más: desde que se hizo anarquista fue renunciando a una carrera científica brillante para poder dedicarse mejor al desarrollo e interpretación de la filosofía anarquista. Se convirtió en el exponente más notable del comunismo libertario, en su pensador y teórico más lúcido. Era reconocido por amigos y enemigos como una de las mentes más ilustres y una de las personalidades más extraordinarias del siglo diecinueve. De camino a Bromley, donde vivían los Kropotkin, iba nerviosa. Temía descubrir que Pedro fuera de trato difícil, imaginaba que estaría demasiado absorto en su trabajo para dedicar su tiempo a una relación social normal. Pero cinco minutos en su presencia bastaron para tranquilizarme. La familia estaba fuera y fue Pedro el que me recibió, de forma tan amable y cordial que me sentí como en casa inmediatamente. Dijo que haría té en un momento. Mientras tanto, ¿me gustaría ver su taller de carpintería y los artículos que había hecho con sus propias manos? Me llevó a su estudio y me señaló con gran orgullo una mesa, un banco y unas estanterías que había construido. Eran unos objetos muy sencillos, pero él se enorgullecía de ellos; representaban el trabajo y él siempre había hecho hincapié en la necesidad de combinar la actividad mental con el esfuerzo manual. De esta forma podía demostrar lo bien que armonizaban. Ningún artesano había mirado nunca las cosas que había creado con sus manos con más amor y reverencia que Pedro Kropotkin, el científico y el filósofo. Su alegría sana en el producto de su trabajo era simbólica de la fe ardiente que tenía en las masas, en la capacidad de estas para crear y modelar la vida.
Mientras tomábamos el té que él mismo había preparado, Kropotkin me preguntó sobre las condiciones sociales en América, sobre el movimiento y sobre Sasha. Había seguido su caso y sabía cada fase de él: expresó un gran interés y preocupación por Sasha. Le relaté mis impresiones sobre Inglaterra, los contrastes entre su pobreza y extrema riqueza junto a la libertad política. Le pregunté si no era un hueso lanzado a las masas para apaciguarlas. Pedro estaba de acuerdo conmigo. Dijo que Inglaterra era una nación de tenderos dedicados a comprar y vender en lugar de producir lo necesario para evitar que su pueblo muriera de hambre. «La burguesía británica tiene buenas razones para temer que se extienda el descontento, y las libertades políticas son el mejor seguro para que eso no suceda. Los hombres de estado ingleses son muy astutos —continuó—, siempre han procurado no tirar demasiado de las riendas políticas. Al británico medio le gusta pensar que es libre; le ayuda a olvidar su miseria. Esta es la ironía y el drama de las clases trabajadoras inglesas. No obstante, Inglaterra podría alimentar a cada hombre, a cada mujer, a cada niño de su población si liberase las grandes extensiones de tierras que están monopolizadas por una aristocracia vieja y decadente». Mi visita a Pedro Kropotkin me convenció de que la verdadera grandeza siempre va unida a la sencillez. Él era la personificación de ambas. La lucidez y brillantez de su mente se combinaban con su bondad para formar en un todo armonioso una personalidad amable y fascinante.
Me dio pena dejar Inglaterra; durante mi corta visita había conocido a mucha gente y hecho amigos y salí enriquecida del contacto con mis grandes maestros. Los días fueron gloriosos. Nunca había visto un verde tan voluptuoso en árboles y praderas, tal profusión de jardines, parques y flores. Al mismo tiempo, nunca había visto una pobreza tan lúgubre y triste. La naturaleza misma parecía discriminar entre ricos y pobres. El azul claro del cielo en Hampstead parecía un gris sucio en el East End, el sol brillante, una mancha de amarillo sucio. Las grandes diferencias entre las distintas capas sociales de Inglaterra eran espantosas. Aumentaron mi odio hacia la injusticia y mi determinación de trabajar por mi ideal. Me dolía la pérdida de tiempo que suponía obtener mi título de enfermera. Pero me consolé con la esperanza de que estaría mejor preparada al volver a América. No podía seguir en Londres, el curso empezaba a principios de octubre. Tuve que partir para Viena.
Viena resultó incluso más fascinante de lo que Ed me había contado. Ringstrasse, la calle principal, con su serie de espléndidas mansiones y estupendos cafés, los espaciosos paseos bordeados de árboles majestuosos y, en especial, el Prater, más bosque que parque, hacían de la ciudad una de las más bellas que conocía. Y todo realzado por la alegría y jovialidad de los vieneses. En comparación, Londres parecía una tumba. Aquí había color, vida y alegría. Ansiaba formar parte de todo ello, lanzarme en su generoso regazo, sentarme en los cafés o el Prater y mirar a la multitud. Pero había venido con otro propósito; no podía permitirme ninguna distracción.
Mis estudios incluían, además de las asignaturas de obstetricia, un curso sobre enfermedades infantiles. En mi corta experiencia había visto lo poco aptas que eran las enfermeras tituladas para cuidar a los niños. Eran desabridas, dominantes y poco comprensivas. Yo había sufrido esto mismo en mi infancia, lo que me hacía ser compasiva con los niños. Tenía mucha más paciencia con ellos que con los adultos. Su dependencia, agravada por la enfermedad, siempre me conmovía profundamente. Quería, no solo darles mi afecto, sino capacitarme para cuidarlos.
La Allgemeines Krankenhaus, donde se trataban y se impartían cursos sobre todas las enfermedades del cuerpo humano, ofrecía oportunidades espléndidas para el estudiante voluntarioso y con ansias de saber. Aquel lugar me pareció una institución notable, una verdadera ciudad en sí misma, con sus miles de pacientes, enfermeras, doctores y cuidadores. Los hombres que estaban a cargo de los departamentos eran conocidos mundialmente dentro de su campo en particular. Los cursos de obstetricia eran dirigidos por un famoso ginecólogo, el profesor Braun. No solamente era un maestro estupendo, sino también un hombre encantador. Sus clases nunca eran áridas ni tediosas. En medio de una explicación, o durante una operación, Herr Professor nos animaba con una anécdota graciosa o con comentarios que resultaban embarazosos a las estudiantes alemanas. Al explicar, por ejemplo, la tasa de nacimientos comparativamente más alta durante los meses de Noviembre y Diciembre, decía: «Es el carnaval, señoras. Durante el festival más alegre de Viena incluso las chicas más virtuosas caen en la tentación. No quiero decir con eso que cedieran con facilidad a su impulso natural. Es solo que la Naturaleza las ha hecho tan fértiles. Un hombre no tiene más que mirarlas, por decirlo así, y quedan embarazadas. Por lo tanto debemos culpar a la Naturaleza y no a esas criaturitas». En otra ocasión, el Profesor Braun hizo que algunos de los estudiantes más virtuosos se sintieran ofendidos al contarles la historia de una paciente. Pidió a varios de los estudiantes varones que la examinaran e hicieran un diagnóstico. Les preguntó uno a uno, pero ninguno se arriesgó a decir nada. Esperaban a que el Profesor diera su opinión. Después de examinar a la paciente dijo: «Caballeros, es una enfermedad que la mayoría de ustedes ya ha padecido, o la padece ahora o la padecerá en el futuro. Muy pocos pueden resistirse al encanto de sus orígenes, al dolor de su evolución o al precio de su cura. Se trata de la sífilis».
Entre los que asistían a los cursos de obstetricia había un grupo de chicas judías de Kiev y Odesa. Una había venido incluso desde Palestina. Ninguna sabía suficiente alemán para comprender las clases. Las rusas eran muy pobres, tenían que vivir con diez rublos al mes. Era inspirador ver tal coraje y perseverancia por una profesión. Pero cuando les expresé mi admiración, las chicas contestaron que era algo bastante normal: miles de rusos, judíos y gentiles, lo hacían. Todos los estudiantes que iban al extranjero vivían con muy poco dinero: ¿por qué no ellas? «Pero con vuestro alemán —pregunté—, ¿cómo vais a comprender las clases, leer los libros de texto? ¿cómo pensáis aprobar los exámenes?» No sabían, pero de alguna forma se las arreglarían. Después de todo, decían, todos los judíos entienden un poco el alemán. Sentía especial compasión por dos de las chicas. Vivían en un agujero miserable, mientras yo tenía una habitación grande y bonita. Les pedí que la compartieran conmigo. Sabía que tendríamos que hacer guardias en el hospital, probablemente no al mismo tiempo. Al vivir juntas no tendrían tantos gastos y podría ayudarlas con el alemán. Pronto nuestra habitación se convirtió en el centro de los estudiantes rusos de ambos sexos.
Me conocían en Viena por la señora E. G. Brady. Tuve que venir al extranjero con ese nombre, ya que no me hubieran admitido si hubiera dado el mío. Me había liberado de la idea de que uno no debe asumir nombres falsos. Por supuesto, podía haber conseguido un pasaporte con los papeles de Kershner, pero no había usado su nombre desde que le abandoné. Es más, desde entonces solo le había visto una vez, en 1893, mientras estaba enferma en Rochester. Ese nombre no guardaba para mí más que recuerdos tristes. Brady era un nombre irlandés, y sabía que no levantaría sospechas sobre mi verdadera identidad. En aquella época, para conseguir un pasaporte, no había más que pedirlo.
En Viena tenía que tener mucho cuidado. Los Habsburgo eran despóticos, la persecución de socialistas y anarquistas era severa. Por lo tanto, no podía asociarme abiertamente con mis compañeros, pues no deseaba que se me expulsara. Pero esto no me impidió conocer a gente interesante, activa en diferentes movimientos sociales.
Los estudios y las frecuentes guardias de noche en el hospital no disminuyeron mi interés por los acontecimientos culturales de Viena, por su música y sus teatros. Conocí a un joven anarquista, Stefan Grossmann, que estaba muy bien informado sobre la vida en la ciudad. Poseía muchos rasgos que no me gustaban, me irritaba porque se esforzaba en esconder sus orígenes, adoptando camaleónicamente todas las tontas costumbres gentiles. El día que le conocí, Grossmann me dijo que su maestro de esgrima había admirado sus germanische Beine (piernas germánicas). «No me parece un gran cumplido —contesté—, ahora bien, si hubiera admirado tu nariz yiddish; de eso sí podrías estar orgulloso». A pesar de todo, venía a menudo y gradualmente aprendí a estimarle. Era un lector omnívoro y un gran admirador de la nueva literatura: Fríedrich Nietzsche, Ibsen, Hauptmann, von Hoffmansthal y otros exponentes, los cuales lanzaban sus anatemas contra los viejos valores. Había leído fragmentos de sus obras en el Armer Teufel el semanario publicado en Detroit por Robert Reitzel, un brillante escritor. Era el único periódico alemán de los Estados Unidos que mantenía a sus lectores en contacto con el nuevo espíritu literario europeo. Lo que había leído en sus columnas sobre el trabajo de las grandes mentes que estaban conmocionando a Europa solo me había abierto el apetito.
En Viena se podía asistir a conferencias muy interesantes sobre prosa y poesía alemanas modernas. Se podía leer las obras de los jóvenes iconoclastas de las artes y de las letras, el más atrevido de los cuales era Nietzsche. La magia de su lenguaje, la belleza de su visión, me transportaron a alturas insospechadas. Deseaba devorar cada línea de sus escritos, pero era demasiado pobre para comprarlos. Afortunadamente, Grossmann estaba surtido de Nietzsche y otros modernos.
Para poder leer tenía que privarme de necesarias horas de sueño; pero ¿qué era el esfuerzo físico comparado con el éxtasis que me provocaba Nietzsche? El fuego de su espíritu, el ritmo de su canción hacían que la vida fuera más rica, más plena, más maravillosa. Quería compartir estos tesoros con mi amado, y le escribía largas cartas describiéndole el nuevo mundo que había descubierto. Sus respuestas eran evasivas; evidentemente, Ed no compartía mi fervor por el nuevo arte. Estaba más interesado en mis estudios y en mi salud, y me instaba a que no pusiera a prueba mis energías con lecturas frívolas. Estaba decepcionada, pero me consolaba pensar que apreciaría el espíritu revolucionario de la nueva literatura cuando tuviera la oportunidad de leerla por sí mismo. Decidí que tenía que conseguir dinero para llevarle a Ed una buena provisión de libros.
A través de uno de los estudiantes me enteré de un ciclo de conferencias que daba un eminente y joven profesor, Sigmund Freud. Descubrí, sin embargo, que me sería muy difícil asistir, pues solo se admitían médicos y los que estaban en posesión de unas tarjetas especiales. Mi amigo me sugirió que me apuntara al curso del profesor Bruhl, que trataba también problemas sexuales. Como una de sus alumnas, tendría más posibilidades de ser admitida a las conferencias de Freud.
El profesor Bruhl era un anciano de voz débil. Los temas que trataba me parecían un tanto oscuros. Hablaba sobre «Homosexuales», «Lesbianas» y otros temas extraños. Sus oyentes eran también extraños; hombres de aspecto femenino y modales coquetones y mujeres marcadamente masculinas, con voces profundas. Formaban desde luego una asamblea peculiar. Comprendí mucho mejor todos estos temas cuando oí a Sigmund Freud. Su sencillez y seriedad y su mente brillante se combinaban para darle a uno la sensación de ser guiado desde un sótano oscuro a la luz del día. Por primera vez, capté la gran importancia de la represión sexual y sus efectos sobre el pensamiento y las acciones humanas. Me ayudó a comprenderme a mí misma, mis necesidades; y me di cuenta también de que solo las mentes depravadas podían poner en duda los motivos de Freud o encontrar «impura» una personalidad tan magnífica.
Mis variados intereses me mantenían ocupada la mayor parte del día. No obstante, me las arreglaba para ir al teatro y escuchar bastante música. Oí por primera vez completa El Anillo de los Nibelungos y otras obras de Wagner. Su música siempre me había emocionado; las interpretaciones vienesas —unas magníficas voces, una espléndida orquesta y una dirección magistral— eran cautivadoras. Después de tal experiencia fue doloroso asistir a un concierto de Wagner dirigido por su hijo. Una noche. Siegfried Wagner dirigió su propia composición Der Bärenhäuter. Fue algo mediocre; pero cuando se trataba de una obra de su ilustre padre, era un perfecto incompetente. Abandoné el concierto asqueada.
Viena me deparó muchas y nuevas experiencias. Una de las mejores fue Eleonora Duse interpretando a Magda en Heimat, de Sudermann. La obra en sí era un nuevo acontecimiento dramático, pero lo que Duse puso de sí misma transcendió el talento de Sudermann y le otorgó a la obra su verdadera profundidad dramática. Años antes, en New Haven, había visto a Sarah Bernhardt en Fedora. Su voz, sus gestos, su intensidad, fueron una revelación. Pensé entonces que nadie podría alcanzar alturas mayores, pero Eleonora Duse había llegado al cénit. Su genio era demasiado rico, demasiado perfecto para el artificio, su interpretación demasiado real para dar cabida a trucos de escena. No había gestos violentos ni movimientos innecesarios ni volumen de sonido estudiado. Su voz, rica y vibrante, mantenía el ritmo en cada tono, sus gestos expresivos reflejaban su propia riqueza emocional. Eleonora Duse interpretó cada matiz de la naturaleza turbulenta de Magda en armonía con su propio espíritu. Era arte ascendiendo a los cielos, una estrella en el firmamento de la vida.
Cuando los exámenes se acercaban ya no podía sucumbir a las tentaciones de la fascinante ciudad del Danubio. Poco después, me convertí en la orgullosa poseedora de dos títulos, uno de obstetricia y otro de enfermería: podía volver a casa. Pero era reacia a abandonar Viena: me había dado tanto... Me quedé dos semanas más. Durante ese tiempo estuve bastante con mis compañeros y aprendí mucho sobre el movimiento anarquista en Austria. En varias reuniones pequeñas hablé sobre América y sobre nuestra lucha en aquel país.
Fedia me había enviado mi billete de vuelta, en segunda clase, y cien dólares para que me comprara ropa. Preferí invertir el dinero en mis queridos libros y compré las obras de los escritores que estaban haciendo historia literaria, especialmente, dramaturgos. Ninguna cantidad de ropa me hubiera hecho más feliz que mi preciosa, pequeña biblioteca. Ni siquiera me arriesgué a facturarlos con el baúl. Me los llevé conmigo en una maleta.
De pie sobre la cubierta mientras el barco francés se acercaba al muelle de Nueva York, vi a Ed mucho antes de que él me viera a mí. Estaba cerca de la plancha con un ramo de rosas, pero cuando bajé no me reconoció. Era por la tarde de un día lluvioso, me preguntaba si era debido al ocaso, a mi gran sombrero o al hecho de que había adelgazado. Durante unos momentos estuve observando cómo recorría con la mirada a todos los pasajeros, pero cuando vi que empezaba a preocuparse, me acerqué despacio por detrás y le tapé los ojos. Se giró con rapidez, me abrazó tempestuosamente y exclamó con voz temblorosa: «¿Qué le pasa a mi Schatz? ¿Estás enferma?» «¡Tonterías! —respondí—, es que me he vuelto más espiritual. Vayamos a casa y te lo contaré todo».
Ed me había dicho en una de sus cartas que había cambiado nuestras cosas a un piso más cómodo, y Fedia le había ayudado a decorarlo. Lo que encontré superaba con mucho mis expectativas. Nuestro nuevo hogar era un apartamento al estilo antiguo en la parte alemana de la calle Once. Las ventanas de la cocina daban a un jardín precioso. La habitación delantera era espaciosa y de altos techos, sencilla pero acogedora: los muebles eran de madera de caoba antigua. Había raros grabados en las paredes, y mis libros estaban colocados en estantes. El lugar tenía personalidad y gusto.
Ed hizo de anfitrión en una cena muy elaborada que había preparado; Justus Schwab envió el vino. Me notificó que ya era rico, ¡estaba ganando quince dólares a la semana! Después me contó las noticias referentes a nuestros amigos: Fedia, Justus, Claus y, sobre todo, Sasha. Mientras estuve fuera no pude mantener un contacto directo con Sasha, Ed tenía que hacer de intermediario, lo que se traducía en angustiosos retrasos. Me encantó saber que había una carta de mi valiente muchacho. Pensé que era maravilloso que hubiera podido enviarme una misiva y que llegara el mismo día de mi regreso. La carta de Sasha estaba, como siempre, impregnada de su buen ánimo. No se quejaba de su vida y mostraba gran interés en las actividades que se desarrollaban fuera, en mi trabajo y en mis impresiones sobre Viena. Europa estaba tan lejos, escribía; mi regreso le hacía sentirme más cerca, aunque sabía que no volvería a verme nunca más. Quizás tuviera que ir a Pittsburgh en una gira de conferencias. Significaría mucho para él sentirme en la misma ciudad.
Antes de mi viaje a Europa nuestro amigo Isaac Hourwich había propuesto ayudar a Sasha con una apelación al Tribunal Supremo basada en los procedimientos ilegales del juicio. Después de un considerable esfuerzo y gasto de dinero conseguimos las actas del juicio. Descubrimos entonces que no había argumentos legales en los que basar un proceso de revisión. Al asumir su propia defensa, Sasha no hizo constar su protesta a las resoluciones del juez, por lo que resultaba imposible hacer una apelación.
Durante mi estancia en Viena, varios de nuestros amigos americanos habían sugerido dirigir una solicitud a la Comisión de Indultos. No estaba de acuerdo con que un anarquista diera ese paso. Estaba segura de que Sasha no lo aprobaría y, por lo tanto, ni le escribí hablándole de la propuesta. Durante mi ausencia le habían metido varias veces en el calabozo y mantenido en aislamiento hasta que su salud empezó a resentirse. Empecé a creer que la coherencia, si bien era admirable en uno mismo, era criminal si resultaba un estorbo para otro. Esto me llevó a dejar de lado cualquier consideración e implorar a Sasha que nos permitiera apelar a la Comisión. Su respuesta indicaba lo indignado y herido que se sentía porque quería que suplicara perdón. Escribía que su acto llevaba en sí su propia justificación, era un gesto de protesta contra la injusticia del sistema capitalista. Los tribunales y las comisiones de indultos eran los baluartes de ese sistema. Debía haberme vuelto menos revolucionaria o quizás era solo mi preocupación por él lo que me había decidido a dar tal paso. En cualquier caso, no quería que yo, por actuar a su favor, fuera en contra de mis principios.
Ed me había enviado esa carta a Viena. Me puso muy triste. Me decepcionó, pero no cejé en mi empeño. Unos amigos de Pensilvania me informaron de que en ese Estado no era necesaria la firma del solicitante para presentar la apelación. Escribí otra vez a Sasha, recalqué que su vida y su libertad eran demasiado valiosas para mí como para no hacer una apelación. Algunos de los más grandes revolucionarios, cuando estaban cumpliendo largas condenas, habían apelado para poder conseguir su libertad. Pero si todavía le parecía incoherente dar ese paso por su propio bien, ¿no permitiría que nuestros amigos lo hicieran por el mío? Le expliqué que no soportaba más que estuviera en prisión por un acto en el que yo había participado casi tanto como él. Mi ruego pareció hacer mella en Sasha. En su respuesta reiteró que no tenía la más mínima fe en la Comisión de Indultos, pero que sus amigos de fuera estaban en mejor posición para juzgar la acción que pensaban seguir y, por lo tanto, no pondría más objeciones. Añadió que había otras cuestiones sobre las que quería hablar; ¿no podría Emma Lee conseguir un pase?
Emma se había ido a vivir a Pittsburgh, donde consiguió un trabajo en un hotel como encargada de la lencería. Había empezado a escribirse con el capellán de la prisión, al cual interesó en un intento de que el derecho a recibir visitas de Sasha fuera restaurado. Después de meses de espera, el capellán consiguió enviarle un pase a Emma Lee. Pero cuando llegó a la cárcel, el alcaide se negó a dejarla ver a Sasha. «Yo, y no el capellán, soy la única autoridad aquí —le dijo a Emma—, mientras la prisión esté a mi cargo no permitiré que nadie vea al prisionero A-7».
Emma Lee creyó que una protesta violenta de su parte solo dañaría las posibilidades que Sasha tenía ante la Comisión de Indultos. Tuvo más autocontrol que yo el día fatal de mi visita a la tienda del inspector Reed. Seguíamos aferrándonos a la esperanza de que nuestros esfuerzos conseguirían arrebatar a Sasha de las garras del enemigo.
Me puse en contacto con Voltairine de Cleyre, recordándole su promesa de colaborar en los esfuerzos por Sasha. Respondió con prontitud, redactó un llamamiento público a favor de Sasha, pero se lo envió a Ed en lugar de a mí. Por un momento me enfadé por lo que consideré un desaire; pero cuando leí el documento, mi ira se desvaneció. Era un poema en prosa lleno de un poder y una belleza conmovedores. Le escribí dándole las gracias y sin hacer referencia a nuestro malentendido. No contestó.
Lanzamos la campaña de apelación, todos los elementos radicales nos apoyaban. Un insigne abogado de Pittsburgh se había interesado y consintió en presentar el caso ante la Comisión de Indultos de Pensilvania.
Trabajamos enérgicamente, animados por nuestras grandes expectativas. Las esperanzas de Sasha también estaban reviviendo; la vida, la vida palpitante, parecía que se abría ante él. Pero nuestra alegría duró poco. La Comisión rechazó actuar en la apelación. Berkman tendría que cumplir los primeros siete años de condena antes de que se tomara en consideración el «error» de las otras sentencias. Estaba claro que no se haría nada que disgustara a Carnegie o a Frick.
Este resultado me afectó profundamente y temía los efectos que pudiera tener sobre Sasha. ¿Qué podría decirle para ayudarle a superar este duro golpe? Ed intentó tranquilizarme diciendo que Sasha era lo suficientemente valiente como para resistir hasta 1897, pero sus palabras no me fueron de ninguna ayuda. Empecé a creer que nunca se le concedería ningún indulto. La amenaza del inspector Reed de que no saldría vivo de la cárcel resonaba en mis oídos. Antes de poder decidirme a escribirle, llegó una carta suya. No había puesto muchas esperanzas en un resultado favorable, decía en su carta, y no estaba demasiado decepcionado. La actuación de la Comisión solo probaba una vez más la fuerte alianza existente entre el gobierno americano y la plutocracia. Era lo que los anarquistas habían denunciado siempre. La promesa de la Comisión de reconsiderar la apelación en 1897 era meramente un truco para cegar a la opinión pública y cansar a los amigos que habían trabajado a su favor. Estaba seguro de que los lacayos de los intereses del acero nunca harían nada por él. Pero no importaba. Había sobrevivido los cuatro primeros años y tenía intención de seguir luchando. Decía: «Nuestros enemigos nunca tendrán la oportunidad de decir que me han vencido». Sabía que siempre contaría con mi apoyo y con el de los nuevos amigos que había ganado. No debía desanimarme ni permitir que mi fervor por la Causa disminuyera. Mi Sasha, mi maravilloso Sasha, no solo era valiente, como había dicho Ed; sino que además nos daba ánimos a los demás. Como siempre, desde que el monstruo de vapor de la Estación Baltimore y Ohio me lo arrebató, destacaba como un meteoro luminoso en el oscuro horizonte de los intereses mezquinos, las preocupaciones personales y la rutina de cada día. Era como una luz blanca que purgaba las almas, que inspiraba incluso temor por su indiferencia hacia las debilidades humanas.
Capítulo XV
En ese momento estaba teniendo lugar un renacimiento en las filas anarquistas; se observaba más actividad que nunca desde 1887, especialmente entre los adherentes americanos. S. Merlino comenzó a editar en 1892 Solidarity, una publicación en lengua inglesa que se suspendió más tarde y que reapareció en el 94, la cual agrupaba a varios americanos muy capaces. Entre ellos estaban John Edelman, William C. Owen, Charles B. Cooper, la señorita Van Etton, una sindicalista muy activa, y varios más. Se organizó un club de ciencia social que programaba conferencias semanales. Este trabajo atraía una considerable atención de parte de los intelectuales nativos, así como ataques virulentos de la prensa. Nueva York no era la única ciudad donde se estaba expandiendo el anarquismo. En Portland, Oregón, un grupo de hombres y mujeres muy dotados, que incluía a Henry Addis y la familia Isaak, estaba publicando Firebrand, otro semanario en inglés. En Boston, Harry M. Kelly, un joven y ardiente compañero, había organizado una imprenta cooperativa que estaba publicando el Rebel. En Filadelfia, Voltairine de Cleyre, H. Brown, Perle McLeod y otros valientes seguidores de nuestras ideas estaban llevando a cabo diversas actividades. De hecho, el espíritu de los mártires de Chicago estaba resucitando en todos los Estados Unidos. Las voces de Spies y sus compañeros estaban encontrando expresión en lengua nativa, así como en todas las lenguas extranjeras de los pueblos de América.
Nuestro trabajo se vio estimulado por la llegada de dos anarquistas británicos. Charles W. Mowbray y John Turner. El primero había venido a América en 1894, poco después de mi salida de la cárcel, y estaba activo en Boston. John Turner, que era el más culto y el mejor informado de los dos, había sido invitado a los Estados Unidos por Harry Kelly. Por alguna razón, al principio iba muy poca gente a sus conferencias y tuvimos que ocupamos de los preparativos de las mismas en Nueva York. Había conocido a John y a su hermana Lizzie durante mi estancia en Londres. Los dos me habían atraído mucho por su cordialidad, amabilidad y simpatía. Me gustaba sobre todo hablar con John; estaba familiarizado con los movimientos sociales en Inglaterra y él mismo estaba estrechamente unido a los elementos cooperativistas y sindicalistas, así como a Commonweal, fundada por William Morris. Pero dedicaba los mayores esfuerzos a la propaganda anarquista. El viaje a América de John Turner me dio la oportunidad de probar mi habilidad para hablar en inglés, pues muy a menudo tuve que presidir sus mítines.
La campaña por la libre acuñación estaba en su cenit. La proposición de libre acuñación de plata en proporción con el oro de dieciséis a uno se había convertido de la noche a la mañana en un problema nacional. Ganó en fuerza por la ascensión repentina de William Jennings Bryan, quien había provocado una desbandada en la Convención Demócrata con su elocuente discurso y el lema: «No forzaréis la corona de espinas sobre la frente de los trabajadores, no crucificaréis a la humanidad en la cruz de oro». Bryan se presentaba a la presidencia, el orador del «pico de plata» captó la atención del hombre de la calle. Los liberales americanos, que tan fácilmente se sienten atraídos por los nuevos esquemas políticos, se unieron a Bryan casi al unisono en la cuestión de la libre acuñación. Incluso algunos anarquistas se entusiasmaron con sus eslóganes. Un día, un conocido compañero de Chicago. George Schilling, llegó a Nueva York para obtener la cooperación de los radicales del este. George era un seguidor de Benjamin Tucker, el líder de la escuela anarquista individualista y colaborador de su periódico, Liberty. Pero, a diferencia de Tucker, George estaba más cerca del movimiento obrero y era también más revolucionario que su maestro. El deseo de que hubiera un despertar popular en los Estados Unidos es lo que llevó a Schilling a creer que la cuestión de la libre acuñación se convertiría en la fuerza que minaría tanto el monopolio como el Estado. Los duros ataques a Bryan por parte de la prensa ayudaron a la causa de este, haciendo que George y muchos otros le considerasen un mártir. Los periódicos hablaban de Bryan como un «instrumento en las manos manchadas de sangre de Altgeld, el anarquista, y de Eugene Debs, el revolucionario».
Yo no compartía el entusiasmo por Bryan, en parte porque no creía en la maquinaria política como medio para provocar cambios fundamentales, y también porque había algo débil y superficial en Bryan. Tenía la sensación de que su principal objetivo era llegar a la Casa Blanca y no «romper las cadenas» del pueblo. Decidí mantenerme apartada de él. Sentía su falta de sinceridad y no confiaba en él. Debido a mi actitud me vi atacada por dos frentes distintos el mismo día. Primero fue Schilling, quien me instó a unirme a la campaña por la libre acuñación. «¿Qué vais a hacer vosotros, los del Este —me preguntó cuando le vi—, cuando el Oeste marche en filas revolucionarias hacia aquí? ¿Vais a continuar hablando u os uniréis a nosotros?» Me aseguró que mi fama había llegado al Oeste y que sería un factor valioso en el movimiento popular para liberar a las masas de sus expoliadores. George era muy optimista en su fervor, pero no logró convencerme. Nos separamos como amigos, George moviendo la cabeza por mi falta de visión sobre la inminente revolución.
Por la noche nos hizo una visita el que fue diputado por Homestead, un hombre llamado John McLuckie. Recordé su postura decidida durante la huelga del acero contra la importación de esquiroles y aprecié su solidaridad con los trabajadores. Me alegraba conocer a aquel personaje grande y jovial, el típico demócrata al estilo jeffersoniano. Me dijo que Voltairine de Cleyre le había pedido que hablara conmigo sobre Sasha. Había ido a hablar con ella para decirle que Berkman ya no estaba en el penal Western. Él, como mucha gente de Homestead, creía que Berkman nunca había tenido intención de matar a Frick; había cometido el atentado solo para crear simpatías por este. La sentencia excesiva que se le impuso había sido solamente un truco de los tribunales de Pensilvania para engañar al público. Los trabajadores de Homestead estaban seguros de que Alexander Berkman había sido liberado hacía tiempo. Voltairine le había dado a McLuckie documentos que probaban lo ridículo de su historia y le había mandado a mí para que le diera más pruebas.
Escuché al hombre, incapaz de concebir que nadie en su sano juicio pudiera creer algo así sobre Sasha. Había sacrificado su juventud, ya había pasado cinco años en la prisión, había estado en el calabozo en aislamiento, había sufrido brutales ataques físicos. La persecución de que era objeto le había hecho intentar el suicidio. Y aún así, la gente por la que entregó su vida sospechaba de él. Era absurdo, cruel. Fui a mi habitación, cogí las cartas de Sasha y se las entregué a McLuckie. «Lea —dije—, y luego dígame si cree aún en las historias fantásticas que me ha contado».
Cogió una de las cartas del montón, la leyó cuidadosamente, luego ojeó varias más. Al poco me alargó la mano. «Mi querida, mi valiente muchacha —dijo—, lo siento, siento muchísimo haber dudado de vuestro amigo». Me aseguró que se daba cuenta de lo equivocados que él y su gente habían estado. «Puede contar con mi ayuda —añadió con gran sentimiento— en cualquier esfuerzo que haga para sacar a Berkman de la cárcel». Luego se refirió a Bryan, haciendo hincapié en la magnífica oportunidad que tendría de ayudar a Sasha si me unía a la campaña por la libre acuñación. Mis actividades me pondrían en estrecho contacto con los políticos más destacados del Partido Demócrata, a los que podría dirigirme después para procurar un indulto. Él en persona se encargaría de ver a los líderes y estaba seguro del éxito si podía asegurarles que contaban con mis servicios. Señaló que no tendría responsabilidades sobre los resultados del asunto. Viajaría conmigo y haría todos los preparativos. Por supuesto se me pagaría un salario generoso.
McLuckie era sincero y decente; aunque, evidentemente, un completo ignorante de mis ideas. Quizás su sugerencia de que así podría ayudar a Sasha me hizo verle más compasivamente. Sin embargo, no podía tener nada que ver con Bryan, tenía la sensación de que utilizaría a los trabajadores como trampolín hacia el poder.
Mi visita no se ofendió. Se marchó lamentando mi falta de sentido práctico, pero prometió solemnemente sacar de su error a la gente de Homestead sobre Berkman.
Junto con Ed y otros amigos cercanos discutí acerca del posible origen de los terribles rumores que corrían sobre Sasha. Estaba segura de que habían sido creados por la actitud de Most. Recordaba que la prensa había comentado ampliamente la afirmación de Most de que Sasha había utilizado una «pistola de juguete». Johann Most... Mi vida era tan plena que casi le había olvidado. El rencor que su traición a Sasha me había provocado había dado paso a un sordo sentimiento de decepción por el hombre que una vez significó tanto para mí. La herida que me produjo estaba en parte curada, aunque había dejado una cicatriz sensible. La visita de McLuckie la había vuelto a abrir de nuevo.
Mis encuentros con Schilling y McLuckie me hicieron ser consciente de un nuevo y gran campo para mi actividad. Lo que había hecho hasta ahora a favor del movimiento era solo un primer paso. A partir de ahora haría giras, estudiaría el país y sus gentes, sentiría el pulso de la vida americana. Llevaría a las masas el mensaje de un nuevo ideal social. Estaba deseosa de empezar enseguida, pero decidí que primero tenía que conocer mejor el inglés y ganar algo de dinero. No quería depender de los compañeros o que se me pagaran las conferencias. Mientras tanto, podía seguir con mi trabajo en Nueva York.
Estaba llena de entusiasmo por el futuro, pero en la misma proporción que aumentaba mi ánimo, disminuía el interés de Ed en mis propósitos. Hacía tiempo que sabía que a Ed le dolía cada momento que pasábamos separados. También me di cuenta de las marcadas diferencias que existían entre nosotros con respecto a la cuestión de la mujer. Pero aparte de esto, Ed siempre había estado a mi lado, siempre dispuesto a ayudarme en mis esfuerzos. Ahora estaba descontento y criticaba todo lo que yo hacía. Con el tiempo se volvió más taciturno. A menudo, cuando volvía tarde de alguna reunión, le encontraba con el ceño fruncido, callado, moviendo nerviosamente la pierna. Anhelaba acercarme a él, compartir mis pensamientos y mis planes con él; pero su mirada llena de reproches me dejaba muda. En mi habitación, le esperaba con ansiedad; pero no venía, luego le oía irse cansinamente a la cama. Esto me hería en lo más vivo, pues le amaba profundamente. Aparte de mi interés en el movimiento y en Sasha, mi gran pasión por Ed había desplazado todo lo demás.
Todavía tenía sentimientos muy tiernos por mi antiguo amante artista, más aún porque pensaba que me necesitaba. Después de volver de Europa le encontré muy cambiado. Había ascendido en su profesión y estaba ganando bastante dinero. Seguía siendo tan generoso conmigo como en nuestros días de pobreza, me había ayudado financieramente durante toda mi estancia en Viena y luego había amueblado mi apartamento. Desde luego, su actitud hacía mí no había cambiado. Pero no tardé mucho en descubrir que el movimiento había perdido su antiguo significado para Fedia. Ahora vivía en un círculo diferente, y sus intereses eran diferentes. Las subastas de arte absorbían todo su tiempo libre. Había deseado tan ardientemente y durante tanto tiempo la belleza que, ahora que tenía medios, quería hartarse de ella. Los estudios se convirtieron en su gran pasión. Cada pocos meses amueblaba uno con las cosas más exquisitas, y al poco tiempo lo abandonaba por otro, que decoraba con nuevas cortinas, jarrones, lienzos, alfombras y cosas por el estilo. Todas las cosas bonitas que teníamos en nuestro apartamento procedían de sus ateliers. No podía soportar la idea de que Fedia se alejara tanto de nuestros intereses pasados, que ya no ofreciera más ayuda financiera al movimiento. Pero como nunca había tenido mucho sentido del valor de las cosas materiales, no me sorprendía que fuera tan extravagante. Me preocupaban más los nuevos amigos que había elegido, casi todos trabajaban en periódicos. Eran un manojo de disolutos y cínicos cuyos principales intereses en la vida eran la bebida y las mujeres. Desgraciadamente, habían conseguido imbuir a Fedia con el mismo espíritu; me apenaba ver a mi idealista amigo tomar el camino de tantos vacíos de corazón y de cerebro. Sasha había tenido siempre la impresión de que la lucha social solo era una fase pasajera en la vida de Fedia, pero yo había esperado que cuando Fedia se deslizara por otras vías serían las del arte. El que fuera a la deriva hacia placeres triviales y sin sentido, para los cuales era demasiado bueno, resultaba muy doloroso. Afortunadamente, todavía se sentía unido a nosotros. Tenía en gran consideración a Ed, y su afecto por mí, aunque ya no era el mismo que en el pasado, todavía era lo suficientemente cálido como para contrarrestar, al menos en parte, la influencia desintegradora de su nuevo ambiente.
Venía a casa con frecuencia. En una ocasión me pidió que posara para un dibujo a lápiz y tinta que le había prometido a Ed. Durante las sesiones pensaba en nuestro pasado en común, en nuestro afecto, que había sido tan tierno, quizás demasiado para sobrevivir a la influencia que la personalidad de Ed ejercía sobre mí; probablemente también porque el amor de Fedia era demasiado condescendiente para mi naturaleza turbulenta, la cual encontraba su expresión en el enfrentamiento, en la resistencia y en la superación de obstáculos. Fedia todavía me atraía, pero era Ed el que me consumía con un deseo intenso, era Ed el que hacía arder mi sangre, eran las manos de Ed las que me embriagaban, las que me exaltaban. El cambio repentino de su forma de ser, su actitud descontenta e hipercrítica era demasiado mortificante. Pero mi orgullo no me permitía dar el primer paso para romper el silencio. Fedia me dijo que Ed había admirado con entusiasmo su dibujo y que lo había elogiado como una espléndida obra de arte, que encontraba que expresaba muy bien mi carácter. En mi presencia, sin embargo, no había dicho ni uña sola palabra.
Pero una noche la reserva de Ed se derrumbó. «¡Te estás alejando de mí! —gritó excitado—. Veo que debo abandonar mis sueños de una vida de belleza junto a ti. Has perdido un año en Viena, has adquirido una profesión solo para tirarla por la borda a cambio de esos mítines estúpidos. No te interesa nada más; tu amor no me toma en consideración ni a mí ni a mis necesidades. Tu interés por el movimiento, por el que estás dispuesta a romper nuestras vidas, no es más que vanidad, nada más que ansia de aplausos, gloria y fama. Eres incapaz de sentimientos profundos. Nunca has comprendido ni apreciado el amor que te he dado. He esperado y esperado a que se produjera algún cambio, pero veo que es inútil. No te compartiré con nadie o con nada. ¡Tendrás que elegir!» Recorría la habitación como un animal enjaulado, volviéndose a mí de cuando en cuando para clavarme con la mirada. Todo lo que había acumulado durante semanas surgía ahora en forma de acusaciones y reproches.
Me quedé sentada llena de consternación. La vieja y familiar exigencia de que «eligiera» seguía zumbando en mis oídos. Ed, que había sido mi ideal, era como los demás. Me haría renunciar a mis intereses y al movimiento, haría que sacrificara todo a mi amor por él. Most me había repetido varias veces el mismo ultimátum. Me quedé mirándole incapaz de hablar o de moverme, mientras él seguía andando a zancadas por la habitación hecho una furia. Finalmente, cogió el abrigo y el sombrero y salió.
Estuve allí sentada durante horas, paralizada; luego llamaron violentamente a la puerta. Era para un parto. Cogí la bolsa que tenía preparada desde hacía semanas y salí con el hombre que había venido a buscarme.
En un piso de dos habitaciones de la calle Houston, en un sexto, encontré a tres niños dormidos y a la mujer con los dolores del parto. No tenían gas, solo una lámpara de queroseno, con la que tuve que calentar el agua. El hombre se quedó en blanco cuando le pedí una sábana. Me dijo que era viernes, su mujer había lavado el lunes y toda la ropa de cama estaba sucia. Pero podía utilizar el mantel; lo acababan de poner esa misma noche para el Sabbath. «¿Hay pañales y todo lo demás para el bebé?», pregunté. El hombre no sabía. La mujer señaló un lío de ropa que contenía unas cuantas camisas hechas trozos, una venda y unos cuantos trapos. Cada rincón rezumaba una pobreza increíble.
Con el mantel y un delantal de más que había traído me preparé para recibir al nuevo miembro de la familia. Era mi primer caso privado y el disgusto que me había producido el arrebato de ira de Ed aumentó mi nerviosismo. Pero me controlé y trabajé desesperadamente. Ya entrada la mañana ayudé a traer una nueva vida al mundo. Una parte de mi propia vida había muerto la noche anterior.
La pena que me causaba la ausencia de Ed era mitigada por el trabajo. El cuidado de varios pacientes y las operaciones del doctor White, a las que asistía, me dejaban poco tiempo para lamentaciones. Las tardes las tenía ocupadas con mítines en Newark, Paterson y otras ciudades de los alrededores. Pero por la noche, sola en el piso, la escena de Ed me obsesionaba y me atormentaba. Sabía que yo le importaba, pero que pudiera marcharse de esa forma, estar fuera tanto tiempo y no dar señales de vida, me llenaba de rencor. Era imposible reconciliarme con un amor que negaba al amado el derecho a sí mismo, un amor que crecía a expensas de la persona amada. Sentía que no podía someterme a esa emoción debilitadora, pero al momento me encontraba en la habitación de Ed, la cara enterrada en su almohada, y el corazón contraído de anhelo por él. Después de dos semanas, mi deseó prevaleció sobre los demás propósitos; le escribí a donde trabajaba y le supliqué que volviera.
Vino enseguida. Me apretó contra su corazón, y entre risas y lágrimas exclamó: «Eres más fuerte que yo; te he necesitado cada momento, desde que cerré esa puerta. Todos los días tenía intención de volver, pero era demasiado cobarde. He pasado noches caminando alrededor de la casa como una sombra. Quería entrar y rogarte que me perdonaras, que olvidaras. Incluso fui a la estación cuando me enteré de que tenías que ir a Newark y a Paterson. No soportaba la idea de que volvieras sola a casa. Pero temía tu desprecio, tenía miedo de que me dijeras que me marchara. Sí, eres más valiente y más fuerte que yo. Eres más natural. Todas las mujeres lo son. ¡El hombre es una criatura tan civilizada, tan tonta! La mujer ha retenido sus impulsos naturales y es más real».
Empezamos a vivir juntos otra vez, pero invertía menos tiempo en mis intereses públicos. Era debido en parte a los numerosos avisos que tenía, pero más a mi determinación a dedicarme a Ed. Sin embargo, según pasaban las semanas, una voz todavía débil me susurraba continuamente que la ruptura final solo estaba siendo diferida. Me aferraba desesperadamente a Ed y a su amor para alejar el inminente fin.
Mi profesión de comadrona no era muy lucrativa, solo los extranjeros más pobres recurrían a tales servicios. Aquellos que habían ascendido en la escala del materialismo americano perdían su timidez natural junto con muchos otros rasgos originales. Al igual que las mujeres americanas, ellas también solo serían atendidas por doctores. La obstetricia ofrecía un campo muy limitado, en las urgencias nos veíamos obligadas a pedir ayuda a un médico. Diez dólares era la tarifa más alta; la mayor parte de las mujeres no podían pagar ni eso. Pero mientras que mi trabajo no me daba la oportunidad de ganar riquezas mundanas, resultaba ser un excelente campo para la experiencia. Me ponía en estrecho contacto con la gente que mi ideal aspiraba a ayudar y emancipar. Me acercó a las condiciones de vida de los trabajadores, sobre las que, hasta entonces, había hablado y escrito sobre todo en teoría. Los ambientes miserables en los que vivían, la rutina y la inercia de la sumisión a su destino, me hicieron darme cuenta del trabajo colosal que quedaba aún por hacer para conseguir el cambio por el que nuestro movimiento estaba luchando.
Todavía me impresionaron más los tremendos y vanos esfuerzos de las mujeres pobres contra los frecuentes embarazos. La mayoría vivía con el temor constante a quedar embarazadas; la gran parte de las mujeres casadas se sometían impotentes, y cuando descubrían el embarazo, la alarma y la preocupación daban como resultado su decisión de deshacerse del futuro hijo. Eran increíbles los métodos tan fantásticos que podía inventar la desesperación: saltar desde las mesas, rodar por el suelo, masajear el vientre, beber pócimas vomitivas y usar instrumentos romos. Intentaban estos y otros métodos similares, generalmente con graves resultados. Era desgarrador, pero comprensible. Teniendo una numerosa prole, a menudo más de los que el salario del padre podía mantener, cada nuevo hijo era una maldición, «una maldición divina», como me decían las mujeres judías ortodoxas y las católicas irlandesas. Los hombres, por lo general, se mostraban más resignados, pero las mujeres clamaban al cielo por infligirles tales castigos. Durante los dolores del parto algunas mujeres lanzaban anatemas contra Dios y contra el hombre, especialmente contra sus maridos. «¡Échale! —gritaba una de mis pacientes—, ¡no dejes que ese bruto se me acerque o le mataré!» Ésa criatura atormentada ya había tenido ocho hijos, cuatro de los cuales habían muerto en la infancia. Los demás estaban enfermizos y malnutridos, como la mayoría de los niños no deseados y mal cuidados que se arrastraban a mi alrededor mientras ayudaba a traer otra criatura al mundo.
Después de tales partos volvía a casa enferma y afligida, odiando a los hombres responsables de las espantosas condiciones en que vivían sus mujeres y sus hijos, y odiándome sobre todo a mí misma porque no sabía cómo ayudarles. Podía, por supuesto, inducir un aborto. Muchas mujeres venían a mí con ese propósito, incluso se ponían de rodillas y me suplicaban que las ayudara, «por el bien de los pequeños que ya están aquí». Sabían que algunos médicos y comadronas lo hacían, pero el precio estaba fuera de su alcance. Yo era tan comprensiva, ¿no haría nada por ellas? Me pagarían a plazos semanales. Intentaba explicarles que no era una cuestión económica lo que me impedía hacer lo que me rogaban; era preocupación por sus vidas y su salud. Les contaba la historia de una mujer que había muerto tras una operación de ese tipo, y sus hijos quedaron huérfanos. Pero confesaban que preferían morir; estaban seguras de que la ciudad cuidaría de sus huérfanos y de que estarían mejor atendidos.
No podía avenirme a realizar la tan deseada operación. No tenía fe en mi capacidad y recordaba que nuestro profesor de Viena nos había demostrado con frecuencia los terribles resultados de un aborto. Mantenía que incluso cuando esas prácticas resultaban satisfactorias, minaban la salud de la paciente. No lo haría nunca. No se trataba de ninguna consideración moral sobre la santidad de la vida; una vida no deseada y forzada a la pobreza más abyecta no me parecía sagrada. Pero mis intereses abarcaban el problema social al completo, no un simple aspecto de él, no arriesgaría mi libertad por esa única parte de la lucha humana. Me negué a realizar abortos y no conocía métodos que evitaran la concepción.
Hablé sobre esta cuestión con algunos médicos. El doctor White, un conservador, dijo: «Los pobres son los únicos culpables: se abandonan a sus apetitos con demasiada frecuencia». El doctor Julius Hoffmann pensaba que los niños eran la única alegría de los pobres. El doctor Solotaroff mantenía la esperanza de que se produjeran grandes cambios en un futuro próximo, cuando la mujer se volviera más inteligente e independiente. «Cuando use más su cerebro —me decía—, sus órganos procreadores funcionarán menos». Esto parecía más convincente que los argumentos de los otros médicos, aunque no más consolador; además de no ser de ninguna ayuda práctica. Ahora que había aprendido que las mujeres y los niños llevaban la carga más pesada de nuestro despiadado sistema económico, comprendía que era una burla querer que esperaran a que llegara la revolución social para enderezar las injusticias. Busqué una solución inmediata a su purgatorio, pero no encontré nada que fuera de utilidad.
Mi vida en casa era de todo menos armoniosa, aunque externamente todo parecía marchar bien. Ed estaba aparentemente tranquilo y satisfecho de nuevo, pero yo me sentía cohibida y nerviosa. Si asistía a una reunión y me retrasaba más de lo previsto, me sentía intranquila y me iba a casa a toda prisa, preocupada. A menudo rechazaba invitaciones a conferencias porque sentía que Ed lo desaprobaba. Cuando no podía negarme, trabajaba durante semanas en el tema, mis pensamientos estaban más en Ed que en lo que tenía entre manos. Me preguntaba de qué manera este punto o aquel argumento podrían atraerle y si daría su aprobación. No obstante, nunca pude leerle mis notas, y si asistía a las conferencias, su presencia me intimidaba, porque sabía que no creía en mi trabajo. Esto hacía que se debilitara mi fe en mí misma. Empezaron a darme unos extraños ataques de nervios. Sin previo aviso, caía al suelo como si me hubieran golpeado con fuerza. No perdía la consciencia, podía ver y comprender lo que sucedía a mi alrededor, pero no podía articular palabra. El pecho me convulsionaba, tenía la garganta comprimida y un dolor espantoso en las piernas, como si los músculos estuvieran desgarrándose. Esto duraba de diez minutos a una hora y me dejaba completamente exhausta. Solotaroff, no pudiendo emitir un diagnóstico, me llevó a un especialista, que no resultó de mayor utilidad. El examen del doctor White tampoco dio resultados. Algunos médicos decían que era histeria, otros que inversión uterina. Yo sabía que esto último era la verdadera causa, pero no consentiría en operarme. Cada vez estaba más convencida de que mi vida no conocería por mucho tiempo la armonía en el amor, que los conflictos, y no la paz, serían mi destino. En esta vida no había lugar para un hijo.
Me llegaron de distintos puntos del país peticiones para que diera unos ciclos de conferencias. Yo tenía muchas ganas de ir, pero me faltaba valor para planteárselo a Ed. Sabía que no consentiría y su negativa nos llevaría, casi con toda seguridad, a una separación violenta. Los médicos me habían aconsejado vivamente un descanso y un cambio de aires, y Ed me sorprendió insistiendo en que debía marcharme. «Tu salud es más importante que ninguna otra cosa —dijo—, pero primero tienes que abandonar la tonta idea de que debes ganarte la vida». Ahora estaba ganando suficiente para los dos, y le haría feliz que abandonara mi trabajo de enfermera y que dejara de arruinar mi salud ayudando a traer al mundo a mocosos desgraciados. Agradecía la oportunidad que tenía de cuidarme, de ofrecerme ocio y la posibilidad de recuperarme. Más tarde, dijo, estaría en condiciones para ir de gira. Se daba cuenta de cuánto lo necesitaba y sabía qué gran esfuerzo suponía para mí hacer de esposa devota. Continuó diciendo que disfrutaba del hogar que yo había hecho tan bello para él, pero veía que no estaba satisfecha. Estaba seguro de que un cambio me haría bien, me restituiría mi antiguo espíritu y me devolvería a él.
Las semanas que siguieron fueron felices y llenas de paz. Pasábamos mucho tiempo juntos, hacíamos frecuentes excursiones al campo, asistíamos a conciertos y a la ópera. Volvimos a leer juntos otra vez, y Ed me ayudaba a entender a Racine, Comeille y Molière. Solo le gustaban los clásicos: Zola y sus contemporáneos le resultaban repelentes. Pero cuando estaba a solas, durante el día, me complacía en la literatura más moderna, además de planear una serie de conferencias para la próxima gira.
En medio de estos preparativos llegaron noticias de torturas en la prisión española de Montjuich. Trescientos hombres y mujeres, la mayoría sindicalistas y unos pocos anarquistas, fueron arrestados en 1896 tras la explosión de una bomba en Barcelona durante una procesión. El mundo entero estaba horrorizado por la resurrección de la Inquisición, se tenía a los prisioneros sin agua ni comida durante días, los azotaban y los quemaban con hierros al rojo. A uno incluso le cortaron la lengua. Empleaban estos métodos diabólicos para arrancar confesiones a los desgraciados. Algunos se volvieron locos y en su delirio implicaron a compañeros inocentes, los cuales fueron inmediatamente condenados a muerte. La persona responsable de estos horrores era el presidente del gobierno español, Cánovas del Castillo. Los periódicos liberales de Europa, tales como el Frankfurter Zeitung y el Intransigeant de París, despertaron el sentimiento público contra la Inquisición decimonónica. Miembros progresistas de la Casa de los Comunes, del Reichstag y de la Cámara de Diputados exigieron que se llevaran a cabo acciones que detuvieran las actuaciones de Cánovas. Solo América permaneció muda. A excepción de las publicaciones radicales, la prensa mantuvo una conspiración de silencio. Junto con mis amigos, sentía la necesidad de romper ese muro. En una reunión a la que asistió Ed, Justus, John Edelman y Harry Kelly, que había venido de Boston, y con la cooperación de los anarquistas españoles e italianos, decidimos empezar una campaña con un gran mitin, al que seguiría una manifestación frente al consulado de España en Nueva York. Tan pronto como nuestro trabajo se hizo público, los periódicos reaccionarios empezaron a instar a las autoridades a parar a «Emma la Roja»; me había quedado con ese apodo desde el mitin en la plaza Union. La noche de la reunión la policía hizo un gran despliegue de fuerza, abarrotaron la tribuna, de forma que los oradores apenas podían hacer un ademán sin tocar a un agente de policía. Cuando me llegó el tumo para hablar, hice un relato detallado de los métodos que se estaban utilizando en Montjuich y pedí que se hiciera una protesta contra esos horrores.
La emoción contenida de la audiencia se hizo aún más tensa y rompió en un aplauso atronador. Antes de que se calmara completamente, una voz desde la galería preguntó; «Señorita Goldman, ¿no cree que alguien de la Embajada Española en Washington o de la Delegación en Nueva York debería morir en venganza por las condiciones que acaba de describir?» Intuitivamente sentí que el que preguntaba debía ser un detective que intentaba tenderme una trampa. Hubo un movimiento entre los policías que estaban junto a mí como si se estuvieran preparando para echarme mano. La audiencia guardó silencio en tensa expectación. Hice una pausa durante un momento; luego, tranquila y deliberadamente respondí: «No, no creo que ningún representante español en América sea lo suficientemente importante para que se le mate; pero si estuviéramos en España ahora, mataría a Cánovas del Castillo».
Unas semanas más tarde llegaron noticias de que un anarquista de nombre Angiolillo había matado a Cánovas del Castillo. Al momento los periódicos de Nueva York empezaron una verdadera caza de los anarquistas de más renombre para conseguir sus opiniones sobre ese hombre y su acción. Los periodistas me acosaron día y noche para que respondiera a sus preguntas. ¿Conocía al hombre? ¿Había mantenido correspondencia con él? ¿Le había sugerido que Cánovas debía morir? Tuve que decepcionarlos. No conocía a Angiolillo y nunca había mantenido correspondencia con él. Todo lo que sabía es que había actuado mientras los demás nos dedicábamos a hablar de los terribles ultrajes.
Nos enteramos de que Angiolillo había vivido en Londres y de que era conocido entre nuestros amigos como un joven sensible, un estudiante voraz, un amante de la música y los libros, un apasionado de la poesía. Las torturas de Montjuich le habían obsesionado y había decidido matar a Cánovas. Fue a España, esperando encontrar al presidente en el Parlamento, pero allí se enteró de que Cánovas estaba recuperándose de sus «trabajos de Estado» en Santa Águeda, un lugar de veraneo de moda entonces. Angiolillo viajó hasta allí. Se encontró con Cánovas casi inmediatamente, pero iba acompañado de su esposa y sus dos hijos. «Podía haberle matado en ese momento —dijo Angiolillo ante el tribunal—, pero no podía arriesgar las vidas inocentes de la mujer y de los niños. Era a Cánovas a quien quería; él era el responsable de los crímenes de Montjuich». Entonces, fue a villa Castillo, se presentó como representante de un periódico italiano conservador. Cuando se encontró cara a cara con el presidente del gobierno le disparó. La señora Cánovas entró corriendo en ese momento y golpeó a Angiolillo en la cara. «No quería matar a su marido —se disculpó Angiolillo—, solo al responsable oficial de las torturas de Montjuich».
El Attentat de Angiolillo y su espantosa muerte me hicieron recordar vividamente el período de julio de 1892. El calvario de Sasha duraba ya cinco años. ¡Qué cerca había estado de correr la misma suerte! No tener unos miserables cincuenta dólares había evitado que acompañara a Sasha a Pittsburgh; ¿pero cómo se puede hacer una valoración del tormento espiritual y el sufrimiento que una experiencia de ese tipo conlleva? Sin embargo, la acción de Sasha me había enseñado una lección. Desde entonces dejé de considerar los actos políticos desde un punto de vista meramente utilitario o por su valor propagandístico, como hacían otros revolucionarios. Las fuerzas interiores que impulsaban a un idealista a cometer actos de violencia, los cuales a menudo conllevaban la destrucción de su propia vida, habían llegado a significar mucho más para mí. Ahora estaba segura de que detrás de cada acción política de ese tipo había una personalidad impresionable y altamente sensibilizada, y un espíritu bondadoso. Esos seres no podían seguir viviendo plácidamente a la vista de la miseria y las grandes males de la humanidad. Sus reacciones ante la crueldad y la injusticia del mundo debían, inevitablemente, expresarse en algún acto violento, en un supremo desgarrarse de su espíritu torturado.
Había hablado en Providence unas cuantas veces sin el menor problema. Rhode Island era todavía uno de los pocos Estados que mantenían la vieja tradición de la libertad de expresión íntegra. Dos de nuestras reuniones al aire libre, a las que asistieron miles de personas, fueron bien. Pero parecía que la policía había decidido suprimir el último mitin. Cuando llegué junto con varios amigos a la plaza donde iba a tener lugar la reunión, nos encontramos con que un miembro del Partido Socialista del Trabajo estaba hablando y, no queriendo interferir, montarnos nuestra plataforma un poco más lejos. Mi buen compañero John H. Cook, un trabajador muy activo, abrió el mitin y empecé a hablar. En ese momento vino corriendo un policía gritando: «¡Deja de cotorrear! ¡Para inmediatamente o te bajo de la plataforma! »Seguí hablando. Alguien dijo: «¡Continúa, no hagas caso de ese fanfarrón!» El policía llegó jadeando. Cuando recuperó el aliento chilló:
—Oye, tú, ¿estás sorda? ¿No te he dicho que te calles? ¿Qué pretendes desobedeciendo a la ley?
—¿Es usted la ley? —repliqué—. Pensaba que era su deber mantener la ley, no transgredirla. ¿No sabe que la ley de este Estado me da derecho a expresarme libremente?
—Y un carajo —contestó—, yo soy la ley.
La audiencia empezó a silbar y a abuchear. El oficial intentó bajarme de la improvisada plataforma. La multitud se volvió amenazadora y empezó a rodearle. Sonó su silbato. Un furgón policial se precipitó en la plaza y varios policías se abrieron paso entre la multitud blandiendo las porras. El oficial, que todavía me tenía agarrada, gritó: «Retirad a esos malditos anarquistas para que pueda llevarme a esta mujer. Está arrestada». Me llevaron hasta el furgón y me lanzaron, literalmente, dentro.
En la comisaría exigí saber con qué derecho habían interferido en mis actividades. «Porque eres Emma Goldman —respondió el sargento—. Los anarquistas no tienen derechos en esta comunidad». Ordenó que me encerraran toda la noche.
Era la primera vez que me arrestaban desde 1893; pero, esperando constantemente caer en las garras de la ley, me había acostumbrado a llevar un libro siempre que iba a un mitin. Me enrollé las faldas alrededor de las piernas y subí a la tabla que hacía de cama, me acerqué todo lo que pude a la puerta de barrotes, a través de la cual llegaba un poco de luz, y empecé a leer. Al poco, oí que alguien gemía en la celda de al lado. «¿Qué ocurre? —susurré—, ¿está enferma?» Una voz de mujer respondió entre sollozos: «¡Mis hijos están solos! ¿Quién se va a ocupar de ellos? ¿Qué será de mi marido enfermo?» Empezó a llorar más fuerte. «Oye tú, borracha, deja de chillar», gritó una matrona desde algún sitio. Los sollozos cesaron y oí a la mujer recorrer la celda como un animal enjaulado. Cuando se calmó le pedí que me contara sus problemas; a lo mejor podía serle de ayuda. Me enteré de que tenía seis hijos, el mayor tenía catorce años, el pequeño solo uno. Su marido llevaba enfermo diez meses, no podía trabajar, y en su desesperación había cogido una hogaza de pan y una lata de leche de la tienda donde había trabajado una vez. La cogieron en el acto y la entregaron a la policía. Suplicó que la dejaran fuera esa noche para que su familia no se preocupara, pero el oficial insistió en que le acompañara y ni le dio la oportunidad de enviar recado a su casa. La llevaron a la comisaría después de la cena. La matrona le dijo que podía pedir comida si tenía con qué pagar. La mujer no había comido en todo el día; estaba desmayada de hambre y de ansiedad; pero no tenía dinero.
Golpeé la puerta para que acudiera la matrona y le pedí que me encargara cena. En menos de quince minutos volvió con una bandeja con jamón, huevos, patatas calientes, pan, mantequilla y un gran tazón de café. Le di un billete de dos dólares y me devolvió quince centavos. «Vaya precios que tienen aquí», dije. «Desde luego pequeña, ¿qué te creías, que esto era un garito de caridad?» Viendo que estaba de buen humor, le pedí que pasara parte de la comida a mi vecina. Lo hizo, pero sin dejar de comentar: «Menuda estúpida estás hecha, gastar esta comida en una vulgar ratera».
A la mañana siguiente me llevaron, junto a mi vecina y a otros desgraciados, ante un magistrado. Me dejarían en libertad bajo fianza, pero como la cantidad no podía conseguirse de forma inmediata me devolvieron a la comisaría. A la una de la tarde me llamaron de nuevo, esta vez ante el alcalde. Ese individuo, no menos voluminoso y abotagado que el policía, me informó de que si prometía bajo solemne juramento no volver a Providence me dejaría marchar. «Muy amable de su parte, señor alcalde —respondí—, pero como no tiene ningún cargo contra mí, su oferta no es tan generosa como parece». Le dije que no pensaba hacer ninguna promesa, pero que si le interesaba, le informaba de que estaba a punto de marcharme de gira a California. «Estaré fuera tres meses o más, no sé. Pero sé que usted y su ciudad no pueden pasarse sin mí tanto tiempo, por lo que estoy decidida a volver». El alcalde y sus lacayos rugieron de cólera, y me pusieron en libertad.
A mi llegada a Boston me conmocionaron los informes de la prensa local sobre la matanza en Hazleton, Pensilvania, de veintiún huelguistas. Eran mineros que iban de camino a Latimer, en el mismo Estado, para instar a los trabajadores a unirse a la huelga. El sheriff salió a su encuentro en la carretera y no les permitió el paso. Les ordenó que volvieran a Hazleton, y cuando se negaron, él y sus ayudantes abrieron fuego.
Los periódicos aseguraban que el sheriff había actuado en defensa propia; la chusma se había comportado amenazadoramente. Sin embargo, no hubo ninguna víctima entre los hombres que formaban el pelotón, mientras que veintiún trabajadores fueron eliminados y otros muchos heridos. Era evidente, según los informes, que los hombres habían salido con las manos vacías, sin intención de ofrecer resistencia. ¡En todas partes los trabajadores eran asesinados, por todas partes la misma carnicería! Montjuich, Chicago, Pittsburgh, Hazleton, ¡una minoría siempre ultrajando y aplastando a la mayoría! Las masas eran millones, sin embargo, ¡qué débiles! Despertarles de su estupor, hacerles conscientes de su poder, ¡esa era la gran necesidad! Pronto, me decía, podré acercarme a ellos por toda América. ¡Con lengua de fuego les haría darse cuenta de su dependencia e indignidad! Exaltada, imaginaba mi primera gran gira y las oportunidades que me brindaría para defender nuestra Causa. Pero el recuerdo de Ed me sacó de mis ensueños. ¿Qué sería de nuestra vida en común? ¿Por qué no podía ir de la mano con mi trabajo? Mi entrega a la humanidad solo me haría amar y necesitar a Ed más. Lo comprendería, debía comprenderlo: él mismo había sugerido que me marchara durante una temporada. La imagen de Ed me llenó de ternura, pero mi corazón se agitaba de temor.
Solo había estado alejada de Ed durante dos semanas, pero mi anhelo por él era más intenso que cuando volví de Europa. Apenas podía esperar a que el tren se detuviera en la Estación Grand Central, donde me esperaba. En casa todo parecía nuevo, más bello y más seductor. Las palabras cariñosas de Ed sonaban como música en mis oídos. Amparada, protegida de las discordias y de los conflictos de fuera, me aferraba a él y me complacía en la cálida atmósfera de nuestro hogar. Mi ansia por salir de gira palideció bajo la fascinación que sentía por mi amante. Siguió un mes de placer y abandono, pero mi sueño iba a sufrir pronto un doloroso despertar.
La causa fue Nietzsche. Desde mi regreso de Viena había deseado que Ed leyera mis libros. Le había pedido que lo hiciera y me había prometido que los leería cuando tuviera más tiempo. Me entristeció mucho encontrar a Ed tan indiferente a las nuevas fuerzas literarias del mundo. Una noche estábamos reunidos en el bar de Justus para una fiesta de despedida; James Huneker estaba presente, y un joven amigo nuestro, P. Yelineck, un pintor de talento. Empezaron a discutir sobre Nietzsche. Yo tomé parte en la discusión, expresando mi entusiasmo por el gran filósofo-poeta y extendiéndome sobre la impresión que su obra me había causado. Huneker estaba sorprendido. «No sabía que te interesara algo que no fuera la propaganda», señaló. «Eso es porque no sabes nada sobre anarquismo —contesté—, si no, te darías cuenta de que abarca cada aspecto de la vida y de la lucha y que socava los viejos y gastados valores». Yelineck afirmó que era anarquista porque era un artista; sostenía que todos los creadores debían ser anarquistas porque necesitaban campo de acción y libertad para expresarse. Huneker insistía en que el arte no tenía nada que ver con ningún ismo. «El mismo Nietzsche es la prueba de ello —argumentaba—, es un aristócrata, su ideal es el superhombre porque no siente fe ni simpatías hacia la gente común». Señalé que Nietzsche no era un teórico social, sino un poeta, un rebelde, un innovador. Su aristocracia no era ni de nacimiento ni de patrimonio; era de espíritu. Dije que en ese sentido Nietzsche era un anarquista y que todos los verdaderos anarquistas eran aristócratas.
Entonces habló Ed. Su voz sonaba fría y forzada, y yo sentía la tempestad oculta tras ella.
—Nietzsche es un imbécil —dijo—, un hombre con una mente enferma. Desde su nacimiento estaba destinado a la idiotez que finalmente le dominó. Caerá en el olvido en menos de una década, lo mismo que otros seudomodernos. Son unos contorsionistas comparados con la verdadera grandeza del pasado.
—¡Pero no has leído a Nietzsche! —objeté acaloradamente—. ¿Cómo puedes hablar sobre él?
—¡Oh, sí!, le he leído —replicó—, leí hace tiempo esos estúpidos libros que trajiste del extranjero.
Me quedé estupefacta. Huneker y Yelineck empezaron a discutir con Ed, pero yo estaba demasiado herida para continuar la discusión.
Sabía cuánto deseaba compartir con él mis libros, cómo había esperado que reconociera su valor e importancia. ¿Cómo podía haberme mantenido en esa incertidumbre, cómo podía haber permanecido en silencio después de haberlos leído? Por supuesto, tenía derecho a tener su opinión, en eso creía de forma implícita. No era el que no estuviera de acuerdo conmigo lo que me había herido en lo más íntimo; era su desprecio, su burla de lo que tanto significaba para mí. Huneker, Yelineck, extraños hasta cierto punto, habían apreciado mi valoración del nuevo espíritu, mientras que mi propio amante me hacía parecer tonta, infantil, incapaz de emitir un juicio. Quería salir corriendo, estar sola; pero me contuve. No podía soportar tener una pelea con Ed en público.
Por la noche, ya tarde, cuando volvimos a casa, me dijo: «No estropeemos estos preciosos tres meses; Nietzsche no merece la pena». Me sentía profundamente ofendida. «No es Nietzsche, eres tú, tú —grité excitadamente—. Bajo el pretexto de un gran amor has hecho todo lo posible por encadenarme a ti, para robarme todo lo más valioso de mi vida. ¡No estás satisfecho con poseer mi cuerpo, quieres también poseer mi espíritu! Primero el movimiento y mis amigos, ahora los libros que me gustan. Quieres alejarme de ellos. Estás arraigado en lo viejo. Muy bien, ¡quédate allí! Pero no harás que yo me aferre a ello. No vas a cortarme las alas, no evitarás que vuele. Me liberaré aunque eso signifique arrancarte de mi corazón».
Se quedó apoyado contra la puerta de su habitación, con los ojos cerrados, sin dar señales de estar oyendo lo que le decía. Pero ya no me importaba. Entré en mi habitación; tenía el corazón frío y vacío.
Los últimos días fueron extremadamente tranquilos, incluso amistosos, Ed me ayudaba a hacer los preparativos para mi viaje. En la estación me abrazó. Sabía que quería decir algo, pero guardó silencio. Yo tampoco podía hablar.
Cuando el tren avanzó, mientras la figura de Ed se empequeñecía, me di cuenta de que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Mi amor había recibido un golpe demasiado duro. Ahora era como una campana resquebrajada; nunca más volvería a emitir su claro y alegre son.
Capítulo XVI
Mi primera parada fue Filadelfia. Había estado en la ciudad muchas veces desde mi arresto en 1893, y siempre me había dirigido a audiencias judías. En esta ocasión me invitaron a dar una conferencia en inglés ante varias organizaciones americanas. Mientras estuve en la Ciudad del Amor Fraternal me quedé en casa de la señorita Perle McLeod, presidenta de la Ladies' Liberal League. Hubiera preferido la más cálida hospitalidad de mi vieja amiga Natasha Notkin, con la que me sentía muy a gusto, en el ambiente cordial de mis compañeros rusos; pero me sugirieron que el apartamento de la señorita McLeod sería más accesible a los americanos que quisieran conocerme.
La asistencia a las reuniones no fue mala; pero, todavía dolida por la angustiosa escena con Ed, no estuve a la altura de las circunstancias, y mis conferencias carecieron de inspiración. No obstante, mi visita no fue completamente en vano. Gané terreno e hice amigos, entre los que estaba una mujer muy interesante, Susan Patten. Sabía por Sasha que era una de las americanas que le escribían a la prisión. Me gustó por ese motivo y por su magnífico carácter.
En Washington hablé ante una sociedad alemana de librepensadores. Después de esa conferencia conocí a un grupo del Reitzel Freunde, como los lectores del Armer Teufel se llamaban a sí mismos. La mayoría parecían más unos carniceros que unos idealistas. Un hombre, que se jactaba de ser empleado del gobierno de los Estados Unidos, habló mucho sobre la belleza en el arte y las letras, no para la chusma ignorante, por supuesto, solo para los pocos escogidos. No aguantaba al anarquismo porque «quería que todos fueran iguales». «¿Cómo podía un peón de albañil, por ejemplo, reclamar los mismos derechos que él, un hombre educado?», me preguntó. No creía que yo creyera seriamente en tal igualdad, o que ningún líder anarquista lo creyera. Estaba seguro de que lo usábamos meramente de cebo. No nos culpaba en absoluto; «había que hacérselas pagar al populacho».
—¿Cuánto tiempo lleva leyendo el Anner Teufel? —le pregunté.
—Desde el primer número —respondió orgullosamente.
—¿Y eso es todo lo que ha sacado? Bien, todo lo que puedo decir es que mi amigo Robert ha estado echándole margaritas a un cerdo.
El hombre se puso en pie de un salto y salió enfadado de la habitación entre las carcajadas del resto de los asistentes.
Otro «amigo» Reitzel se presentó como cervecero de Cincinnati. Se acercó más a mí y empezó a hablar de sexo. Había oído que yo era la «gran defensora del amor libre» en los Estados Unidos. Estaba encantado de comprobar que era, no solo inteligente, como acababa de demostrar, sino también joven y encantadora, en absoluto como la rígida marisabidilla que había imaginado. Él también creía en el amor libre, aunque pensaba que la mayoría de los hombres y mujeres no estaban maduros para ello, especialmente las mujeres, que siempre intentaban aferrarse a un hombre. Pero «Emma Goldman es otra cosa». Sus modales y su sonrisa lasciva me producían náuseas. Le di la espalda y me fui a mi habitación. Estaba muy cansada y me quedé dormida casi inmediatamente. Me despertó un toc toc insistente.
—¿Quién es? —pregunté.
—Un amigo —fue la respuesta—, ¿no vas a abrirme?
Era la voz del cervecero de Cincinnati. Salté de la cama y grité tan alto como pude:
—¡Si no se marcha inmediatamente, despertaré a todo el mundo!
—¡Por favor, por favor! —rogó—, no haga una escena. Soy un hombre casado, con hijos mayores. Pensé que creía en el amor libre.
Luego oí cómo se marchaba apresuradamente.
Me preguntaba de qué servían los altos ideales. El funcionario que osa considerarse por encima del peón; el respetable pilar de la sociedad para el cual el amor libre solo es un medio de conseguir aventuras clandestinas; ¡ambos lectores de Reitzel, el rebelde e idealista brillante! Sus mentes y sus corazones seguían tan estériles como el Sahara. El mundo debía de estar lleno de esa clase de gente, el mundo que me había propuesto despertar. Me invadió un sentimiento de futilidad y de deprimente aislamiento.
En el trayecto de Washington a Pittsburgh llovió torrencialmente y sin cesar. Estaba muerta de frío y el recuerdo de Homestead y de Sasha me oprimía. Siempre que visitaba la Ciudad del Acero sentía un peso en el corazón. La vista de las llamaradas vomitadas por los enormes hornos me abrasaban el alma.
La presencia en la estación de Carl Nold y Henry Bauer, de alguna manera, alivió mi abatimiento. Mis dos compañeros habían sido liberados del penal Western en mayo de aquel año (1897). Era la primera vez que veía a Bauer, pero Carl me recordó los días de nuestro primer encuentro, en Noviembre de 1892. La amistad que empezó entonces se fortaleció con la correspondencia que mantuve con Carl en la prisión. Nuestro nuevo encuentro estrecharía aún más los lazos que nos unían. Me alegró ver otra vez su querido rostro, tan lleno de vida. La prisión le había vuelto más pensativo, pero no había disminuido su alegría de vivir. Bauer, grande y jovial, nos miraba desde su altura como un gigante. «El elefante y su familia», decía mientras caminaba entre nosotros a grandes zancadas. Carl y yo intentábamos, en vano, seguirle.
En mis anteriores visitas a Pittsburgh siempre me había quedado en casa de mi buen amigo Harry Gordon y su familia. Harry era uno de nuestros mejores trabajadores, un amigo fiel y entusiasta. La señora Gordon, una mujer sencilla y cariñosa, estaba muy unida a mí. Siempre se tomaba infinitas molestias para hacer que mi estancia en su hogar fuera todo lo agradable y cómoda que permitía el pequeño salario de su marido. Me encantaba estar con los Gordon, y pedí a mis acompañantes que me llevaran a su casa. Ellos, sin embargo, preferían celebrar mi llegada primero.
No habría conferencias en Pittsburgh. Carl y Henry habían comenzado una nueva gestión para sacar a Sasha de la cárcel, una apelación a la Comisión de Indultos apoyada exclusivamente por elementos obreros. Había perdido completamente la fe en tales gestiones, pero no quise comunicar mi pesimismo a mis amigos. Los dos estaban de un humor estupendo. Habían organizado una cena en un restaurante cercano, en una habitación para nosotros solos, donde nadie nos molestaría. Bebimos el primer vaso de pie y en silencio. Por Sasha. Su espíritu estaba con nosotros y nos hacía sentirnos más unidos en nuestro comunes trabajos y objetivos. Luego Carl y Henry me contaron su experiencia en la prisión y los años que habían estado bajo el mismo techo con Sasha. Habían sacado de la cárcel un mensaje que no podía ser confiado al correo: Sasha estaba planeando una fuga.
Su plan era magistral; me dejó sin aliento. Pero incluso si consiguiera salir de la prisión, ¿a dónde iría? En América tendría que estar escondido hasta el fin de sus días. Sería un hombre buscado y finalmente capturado. Sería diferente en Rusia. Fugas similares se habían llevado a cabo allí en varias ocasiones. Pero Rusia tenía espíritu revolucionario y el preso político era, a los ojos de los trabajadores y de los campesinos, un desgraciado perseguido; podía contar con su ayuda y compasión. Por el contrario, en los Estados Unidos, el noventa por ciento de los trabajadores se unirían a la caza de Sasha, Nold y Bauer estaban de acuerdo, pero me pidieron que no le comunicara mis temores a Sasha. Había alcanzado el límite de la resistencia: su vista se estaba deteriorando, su salud se debilitaba y estaba otra vez dándole vueltas a la idea del suicidio. El deseo de escapar y la elaboración del plan prestaban energías a su espíritu luchador. No debíamos desanimarle, pero quizás sí instarle a esperar a que se hubieran intentado todos los medios legales posibles para sacarle de la prisión.
Estábamos tan absortos en la conversación que no nos dimos cuenta de la hora que era. Sorprendidos, vimos que era bastante más de media noche. Mis acompañantes pensaban que era demasiado tarde para ir a casa de Gordon y sugirieron llevarme a un hotelito regentado por un lector del Armen Teufel. Por el camino les conté mi experiencia con el Reitzel Freunde de Washington, pero Bauer me aseguró que el hombre de Pittsburgh era diferente. Verdaderamente resultó ser muy amable.
—Por supuesto, claro que hay una habitación para Emma Goldman en mi casa —dijo cordialmente.
Estábamos a punto de subir las escaleras cuando la voz histérica de una mujer estalló en nuestros oídos.
—¡Una habitación para Emma Goldman! —chilló—. ¡Este es un hotel respetable, no hay sitio para esa desvergonzada, la amante libre de un convicto!
—Salgamos de aquí —exhorté a mis amigos.
Antes de que tuviéramos tiempo de dar un paso, el marido dio un puñetazo sobre el mostrador, exigiendo saber quién mandaba allí.
—¡Dime tú. Jantipa! —vociferó—. ¿Soy o no soy el amo en esta casa?
La mujer me dirigió una mirada devastadora y se escabulló de la habitación. El amo volvió a mostrarse tranquilo y amable. No podía dejarme marchar con ese tiempo de perros, protestó: debía quedarme por lo menos esa noche. Pero yo ya había tenido suficiente y nos marchamos.
—¿Por qué no vienes a mi casa? —sugirió Carl.
Ocupaba junto con su mujer y su hijo una habitación y una cocina, y se alegrarían de compartirla conmigo. Mi querido y generoso Carl no sabía cuánto detestaba ir a las casas de la gente cuando no había sido invitada. Pero estaba cansada, agotada, y no quería que Carl se ofendiera.
—Iré contigo a donde quieras llevarme, Carolus, incluso al infierno —dije—, pero vamos enseguida.
Por fin llegamos a casa de Nold, en Allegheny, Bauer se había ido a la suya. Se abrió la puerta y entramos en una habitación poco iluminada. Una mujer joven, entrada en carnes, y algo desaliñada, nos recibió, y Carl me la presentó. El sitio era pequeño y solo había una cama, donde estaba el niño durmiendo. Miré a Carl interrogativamente. «No importa. Emma —dijo—, Nellie y yo dormiremos en el suelo, y tú compartirás la cama con el niño». Yo dudaba, prefería marcharme, pero estaba lloviendo a cántaros. Me dirigí a la mujer para disculparme por las molestias que estaba causando, pero no quiso escucharme; en silencio, entró en la cocina cerrando la puerta tras ella. A medio vestir me eché en la cama al lado del pequeño y me quedé dormida inmediatamente. Me despertó alguien que gritaba; «¡Me mata! ¡Socorro! ¡Policía!» La habitación estaba completamente a oscuras. Aterrorizada, me levanté dé un salto, sin darme cuenta en un principio de lo que estaba sucediendo. Tanteando encontré una mesa y cerillas. Cuando encendí una, vi dos cuerpos rodando por el suelo, luchando. La mujer tenía a Carl sujeto con las rodillas e intentaba agarrarle por la garganta y al mismo tiempo llamaba a la policía a gritos. Carl rechazaba las manos de la mujer y hacía esfuerzos desesperados por zafarse. Nunca había visto nada más repugnante. Le quité de encima a la mujer y cogí mis cosas apresuradamente, estaba en la calle antes de que ninguno de los dos tuviera tiempo de recobrar el juicio. Con la mente en un torbellino corrí bajo la lluvia a casa de Henry, le saqué de la cama y le conté lo que había sucedido. Me acompañó inmediatamente en busca de hotel. Carl había salido corriendo detrás de mí, y los tres caminamos bajo el chaparrón a Pittsburgh, los hoteles de Allegheny ya estaban cerrados a esa hora. Fuimos a varios hostales, pero no me admitieron en ninguno, sin duda porque estaba tan mojada y parecía tan poco respetable, sin maleta, pues me la había dejado en casa de Carl. Era casi de día cuando por fin encontramos un pequeño hotel donde me admitieron.
Me arrastré como pude hasta la cama, los dientes me castañeteaban y las rodillas me temblaban, me tapé cabeza y todo para alejar la fealdad de la vida. Pero en vano intenté encontrar olvido en el sueño. Sombras oscuras parecían envolverme por todas partes. Los muros siniestros de la prisión donde estaba Sasha encerrado, sus años de sufrimiento, mis días en la cárcel, la espantosa experiencia de hacía una hora, todo se mezclaba en una parodia fantasmagórica y burlona de oscuridad y desesperación. Sin embargo, en algún lugar en la distancia parpadeaba un tenue resplandor. Lo conocía; lo reconocía; emanaba de Ed. Pensé en nuestro amor, en nuestro hogar; era como un rayo de luz que atravesó las tinieblas durante un instante. Alargué mis manos temblorosas, pero solo encontraron vacío, un vacío tan grande y tan frío como mi propio corazón.
Llegué a Detroit tres días más tarde. Para mí, el atractivo de esa ciudad siempre había sido Robert Reitzel. Su ingenio y su pluma sin par me fascinaron desde el momento en que empecé a leer su periódico. Su valiente defensa de los mártires de Chicago y su decidido esfuerzo por salvar sus vidas habían hecho que quedara grabado en mi mente como un rebelde y un luchador audaz. La visión que tenía de él se fortaleció por su postura a favor de Sasha. Mientras que Most, que conocía a Sasha y su ardor revolucionario, le había calumniado y desacreditado su acción, Reitzel alabó al hombre y su Attentat. Su artículo «Im Hochsummer fiel ein Schuss» fue un tributo exaltado y conmovedor a nuestro valiente muchacho. Me hizo sentirme muy unida a Reitzel y desear conocerle personalmente.
Casi habían pasado cinco años desde que conocí al redactor del Armer Teufel cuando vino a Nueva York. Recordé vívidamente aquella experiencia. Una noche, mientras estaba todavía a la máquina de coser, oí que golpeaban con violencia las persianas de mi ventana.
—¡Paso a los caballeros errantes! —retumbó la voz de bajo de Justus.
A su lado había un hombre casi tan alto y fuerte como él, que reconocí al momento como Robert Reitzel. Antes de darme tiempo a saludarle empezó a regañarme en broma.
—¡Vaya una anarquista que estás hecha! —atronó—. Predicas la necesidad del ocio y trabajas más que un galeote. Hemos venido a romper tus cadenas, y a llevarte con nosotros incluso si tenemos que hacerlo por la fuerza. ¡En marcha! ¡Pequeña, prepárate! Sal de ahí puesto que no parece que quieras invitamos a entrar en tus virginales aposentos.
Mis inesperados visitantes estaban de pie bajo la farola. Reitzel no llevaba sombrero. Una melena rubia, ya considerablemente encanecida, caía desordenada sobre su frente alta. Parecía grande y fuerte, más jovial y vital que Justus. Con ambas manos apoyadas sobre el alféizar, me miraba escrutadoramente con sus ojos inquisitivos.
—¿Cuál es el veredicto? —exclamó—. ¿Soy aceptable?
—¿Y yo? —le pregunté a mi vez.
—Hace tiempo que pasaste la prueba —contestó—, y he venido a entregarte el premio, a ofrecerme como tu caballero.
Al momento caminaba entre los dos hombres hacia el bar de Justus. Allí nos recibieron unos alegres hurras y «Hoch soll er leben», y gritos para que se sirviera más vino. Justus, con su acostumbrada amabilidad, se arremangó, se puso detrás del mostrador e insistió en hacer de anfitrión. Robert me ofreció galantemente el brazo para conducirme a la cabecera de la mesa. Mientras caminábamos por el pasillo Justus entonó la marcha nupcial de Lohengrin. Todos los hombres siguieron, con sus voces espléndidas, el compás.
Robert era el alma de la reunión. Su humor era más burbujeante que el vino que compartía generosamente con todos los presentes. La cantidad que consumía superaba incluso la capacidad de Most a ese respecto; y cuanto más bebía, más elocuente se volvía. Sus historias, muy vividas y divertidas, brotaban de su boca como agua de un manantial. Era incansable. Mucho después de que los otros se hubieran derrumbado, mi caballero seguía cantando y hablando de la vida y del amor.
Estaba casi amaneciendo cuando, acompañada por Robert, salí a la calle cogida de su brazo. Me invadió un gran deseo de abrazar al hombre fascinante que iba a mi lado, tan maravilloso, tan magnífico de cuerpo y mente. Estaba segura de que yo también le atraía poderosamente: lo había demostrado toda la noche con cada mirada y cada roce de sus manos. Mientras caminábamos, podía sentir la agitación de su deseo apasionado. ¿A dónde podíamos ir? Esta idea me rondaba la cabeza mientras caminaba a su lado presa de una excitación en aumento; esperaba y deseaba locamente que hiciera alguna sugerencia.
—¿Y Sasha? —preguntó de repente—. ¿Tienes noticias frecuentes de nuestro maravilloso muchacho?
El hechizo se rompió. Me sentí arrojada otra vez al mundo de miseria y lucha. Durante el resto del paseo hablamos de Sasha y de su acto, de la actitud de Most, y de sus terribles efectos. Era otro Robert ahora; era el rebelde y el luchador contra la injusticia.
A mi puerta me tomó en sus brazos y susurró con su aliento ardiente:
—¡Te deseo! Olvidemos la fealdad de la vida.
—Es demasiado tarde —respondí, liberándome con suavidad—. Las voces misteriosas de la noche han callado, y han comenzado las disonancias del día.
Comprendió. Mirándome cariñosamente a los ojos dijo:
—Este es solo el principio de nuestra amistad, mi valerosa Emma. Nos veremos pronto en Detroit.
Abrí la ventana de par en par y miré el balanceo rítmico de su cuerpo robusto hasta que desapareció a la vuelta de la esquina. Luego volví a mi vida y a la máquina de coser.
Un año después llegó la noticia de la enfermedad de Reitzel. Padecía tuberculosis espinal, lo que le produjo una parálisis de los miembros inferiores. Tenía que guardar cama, como Heine, al que tanto admiraba y al que, en cierta medida, se parecía en espíritu y sentimiento. Pero incluso en su mullida tumba Robert conservaba su ánimo. Cada línea que escribía era un clarín que llamaba a la libertad y a la lucha. Desde su lecho había conseguido que la Central Labor Union de su ciudad me invitara a hablar en la conmemoración del Once de Noviembre. «Ven unos días antes —me escribió—, así podremos retomar nuestra amistad de los días en que todavía era joven».
Llegué a Detroit la tarde del día del mitin y fue a recibirme Martin Drescher, cuyos conmovedores poemas habían aparecido a menudo en el Armer Teufel. Para gran regocijo mío y asombro de la gente que abarrotaba la estación, Drescher, alto y desgarbado, se arrodilló ante mi, sosteniendo un ramo de rosas rojas y se expresó de la siguiente forma: «De vuestro caballero, mi Reina, con amor eterno». «¿Y quién puede ser ese caballero?», pregunté. «¡Robert, por supuesto! ¿Quién más osaría enviar su amor a la Reina de los Anarquistas?» La gente reía, pero el hombre arrodillado ante mí no se inmutó. Para evitar que cogiera un mal catarro (había nieve en el suelo) le ofrecí mi mano y dije: «Ahora, vasallo, condúceme a mi castillo». Drescher se levantó, hizo una reverencia, me ofreció su brazo y me condujo solemnemente a un taxi. «Al Hotel Randolph», ordenó. A nuestra llegada había una decena de amigos de Robert esperándonos. El propietario era uno de los admiradores del Armer Teufel. «Mi mejor habitación y mis mejores vinos están a su disposición», anunció. Sabía que era la solicitud y la amistad de Robert las que habían preparado el terreno y me habían asegurado el afecto y la hospitalidad de su círculo.
Turner Hall estaba lleno hasta los topes y la audiencia en consonancia con el espíritu de la noche. Las canciones de un coro de niños y la lectura magistral de un estupendo poema revolucionario por Martin Drescher hicieron que el acontecimiento fuera más festivo. Estaba programado que hablara en alemán. La impresión que la tragedia de Chicago me había producido no se había debilitado con los años. Esa noche parecía más intensa, quizás debido a la cercanía de Robert Reitzel, quien había conocido, amado y luchado por nuestros mártires de Chicago y el cual estaba ahora muriendo lentamente. Los recuerdos de 1887 tomaron forma real, encarnando el calvario que habían sufrido e inspirándome hasta alcanzar las cimas de la exaltación y de la esperanza, personificando la vida que brota de la muerte heroica.
En el cierre del mitin me llamaron de nuevo a la plataforma para recibir de las manos de una niña de cinco años y cabellos dorados un enorme ramo de claveles rojos, demasiado grande para su cuerpo minúsculo. La estreché contra mi corazón y la cogí en mis brazos con ramo y todo.
Más tarde, aquella misma noche, conocí a Joe Labadie, un conocido anarquista individualista de aspecto pintoresco, el cual me presentó al reverendo doctor H.S. McCowan. Ambos se lamentaron de que no hubiera hablado en inglés.
—He venido especialmente para oírla —me informó el doctor McCowan. Después de lo cual Joe, como todos llamaban cariñosamente a Labadie, señaló:
—Bueno, ¿por qué no le ofrece a la señorita Goldman su púlpito? Entonces podría escuchar a nuestra «Emma la Roja» en inglés.
—¡Muy buena idea! —respondió el ministro—, pero la señorita Goldman es contraria a las iglesias: ¿hablaría en una?
—En el mismo infierno si fuera necesario, pero siempre y cuando el diablo no me tirase de las faldas.
—De acuerdo —exclamó—, hablará en mi iglesia, y nadie le tirará de las faldas ni le impedirá decir todo lo que quiera.
Acordamos que mi conferencia fuera sobre anarquismo, ya que era un tema del que la mayoría de la gente no sabía nada.
Con las flores que mi «caballero» me había enviado venía una nota pidiéndome que le visitara después del mitin, a cualquier hora, pues estaría despierto. Me parecía extraño que una persona enferma estuviera despierta hasta tan tarde, pero Drescher me aseguró que Robert, se sentía mejor después de la puesta del sol. Su casa era la última de la calle, y daba a un gran espacio abierto. Robert lo había bautizado como «Luginsland»; era lo único que habían visto sus ojos en los últimos tres años y medio. Sin embargo, su visión interior, aguda y penetrante, viajaba a tierras y climas distantes, trayéndole toda la riqueza cultural que poseían. La brillante luz que salía por su ventana se veía desde lejos; era como un faro, y Robert Reitzel, su farero. Se oían música y risas. Cuando entré en la habitación de Reitzel la encontré llena de gente; con una humareda tan espesa que casi ocultaba a Robert y difuminaba los rostros de los presentes. Su voz sonó jovial: «¡Bienvenida a nuestro sanctasanctórum! ¡Bienvenida al cubil de tu caballero idólatra!» Robert estaba sentado en la cama recostado sobre una montaña de almohadas, llevaba una camisa blanca y estaba todo despechugado. A no ser por la palidez de su rostro, las canas y sus manos delgadas y transparentes, nada indicaba su enfermedad. Solo sus ojos hablaban del martirio que estaba sufriendo. Su luz despreocupada había desaparecido. Con el corazón encogido le rodeé con mis brazos y apoyé contra mí su preciosa cabeza. «¿Tan maternalmente? —objetó—. ¿No vas a besar a tu caballero?» «Por supuesto», tartamudeé.
Casi había olvidado a los que estaban en la habitación, a los que me presentó como la «Vestal de la Revolución Social». «¡Miradla! —gritó—, miradla. ¿Se parece al monstruo que pinta la prensa, a la furia de una hetaira? Observad su vestido negro y el cuello blanco, decente y recatada, casi como una monja». Estaba haciendo que me ruborizara. «Me estás alabando como si fuera un caballo que quisieras vender», objeté finalmente. Esto no le desanimó lo más mínimo. «¿No he dicho que eres decente y recatada? —declaró triunfalmente—, no te comportas de acuerdo a tu reputación. Wein her, ¡bebamos a la salud de nuestra Vestal!» Los hombres que rodeaban la cama de Robert tenían todos un vaso en la mano. Él apuró el suyo de un trago y lo lanzó contra la pared. «Emma es ahora una de nosotros. Nuestro pacto está sellado; ¡seámosle fiel hasta nuestro último aliento!»
El director de su periódico ya le había hecho un relato entusiasta del mitin y de mi discurso. Cuando le comenté la invitación de McCowan Robert se quedó encantado. Conocía al reverendo, al que consideraba una rara excepción entre los «salvadores de almas». Le hablé a Robert de mi amigo de Blackwell's Island, el joven sacerdote, de lo amable y comprensivo que era. «Una pena que lo conocieras en la prisión —bromeó—, si no, podías haber tenido en él a un amante ardiente». Estaba segura de que no podría amar a un cura. «Eso son tonterías querida, el amor no tiene nada que ver con las ideas —contestó—. Yo he amado a chicas en cada ciudad y en cada pueblo y no eran, ni remotamente, tan interesantes como parece ser tu sacerdote. El amor no tiene nada que ver con los ismos, lo descubrirás cuando seas mayor». En vano insistí en que ya lo sabía todo al respecto. No era ninguna niña, casi tenía veintinueve años. Estaba convencida de que nunca me enamoraría de nadie que no compartiera mis ideas.
A la mañana siguiente me despertó el anuncio de que una docena de reporteros estaban esperando para entrevistarme. Estaban ansiosos por conseguir una historia sobre mi discurso en la iglesia del doctor McCowan. Me enseñaron los periódicos de la mañana que contenían los grandes titulares: «Emma muestra instinto maternal — Defensora del amor libre en un púlpito de Detroit — Emma la Roja cautiva el corazón de McCowan — Iglesia congregacionalista será convertida en semillero de la anarquía y el amor libre».
Durante varios días seguidos, las primeras páginas de los periódicos de Detroit se ocuparon de la inminente profanación de la iglesia y de la presagiada destrucción de la congregación por «Emma la Roja». Siguieron, unos tras otros, reportajes sobre miembros que amenazaban con abandonar la congregación y comités acosando al pobre doctor McCowan. «Se está jugando el tipo —le dije a Reitzel el día antes del mitin—, y no me gusta que sea por mi causa». Pero Robert mantenía que el hombre sabía lo que hacía; era natural que se mantuviera en sus trece, al menos para probar su independencia dentro de la iglesia. «De todas formas, debo ofrecer retirarme —sugerí—, y darle a McCowan una oportunidad para retirar las invitaciones si así lo desea». Mandamos a un amigo a ver al ministro, pero nos envió recado de que seguiría adelante con su plan pasara lo que pasara. «Una iglesia que rechaza el derecho de expresión a la persona o al credo más impopular no es lugar para mí —dijo—. No debe importarle las consecuencias que esto pueda acarrearme».
En el Tabernáculo, el reverendo doctor McCowan presidió la reunión. En un corto discurso, que leyó de un texto ya preparado, expuso su postura. Declaró que no era un anarquista, nunca había pensado demasiado en ese asunto y, verdaderamente, sabía muy poco sobre el tema. Es por ese motivo por el que fue a Turner Hall la noche del once de noviembre. Desafortunadamente Emma Goldman habló en alemán, y cuando le sugirieron que podría oírla en inglés en su propio púlpito aceptó la idea inmediatamente. Creía que los miembros de su iglesia se alegrarían de oír a la mujer que había estado perseguida durante años por ser considerada una «amenaza social»; pensaba que, como buenos cristianos, serían caritativos con ella. Luego me cedió el púlpito.
Había decidido ceñirme estrictamente a la parte económica del anarquismo y evitar lo más posible la religión y los problemas sexuales. Creía que se lo debía a este hombre que había adoptado una postura tan valiente. Al menos, la congregación no tendría ocasión de decir que había usado el Tabernáculo para atacar a su Dios o para socavar la sagrada institución del matrimonio. Lo hice mejor de lo que esperaba. La conferencia, que duró una hora, fue escuchada sin interrupción y muy aplaudida al final. «¡Hemos ganado!», susurró el doctor McCowan cuando me senté.
Se alegró demasiado pronto. Cuando apenas habían cesado los aplausos, una mujer mayor se levantó con aire beligerante: «Señor Presidente —intervino—. ¿cree o no cree la señorita Goldman en Dios?» Le siguió otro. «¿Está la oradora de acuerdo en matar a todos los gobernantes?» Luego, un hombre pequeño y demacrado se puso en pie y con una voz fina gritó: «¡Señorita Goldman! Usted cree en el amor libre, ¿no es así? Entonces, ¿su sistema no provocaría que hubiera casas de prostitución cada dos pasos?»
«Tendré que responder a esta gente sin rodeos», le dije al ministro. «Que así sea», contestó.
«Señoras y caballeros —comencé—, vine aquí con la intención de evitar lo más posible ofender a nadie. He intentado tratar solo el tema básico de la economía que dicta nuestras vidas desde la cuna a la sepultura, sin tomar en consideración nuestras creencias religiosas o morales. Ahora comprendo que fue un error. Cuando uno entra en batalla no puede ser tan remilgado. Ahí van, pues, mis respuestas. No creo en Dios porque creo en el hombre. Cualesquiera que sean sus errores, el hombre ha trabajado durante miles de años para deshacer la chapuza que vuestro Dios hizo». La audiencia se volvió loca. «¡Blasfemia! ¡Hereje! ¡Pecadora!», gritaban las mujeres. «¡Detenedla! ¡Echadla!»
Cuando se restauró el orden continué. «Sobre lo de matar a los gobernantes, depende completamente del gobernante. Si se trata del zar de Rusia, creo ciertamente en despacharle y mandarle a donde debe estar. Si el gobernante es tan ineficaz como un presidente americano, no vale la pena el esfuerzo. Hay, sin embargo, algunos potentados que mataría con todos los medios a mi alcance. Y son La Ignorancia, La Superstición y El Fanatismo, los gobernantes más siniestros y tiránicos de la tierra. En cuanto al caballero que preguntó si el amor libre no conduciría a construir más prostíbulos, mi respuesta es: si el hombre del futuro tiene su aspecto, todos estarán vacíos».
Se formó un jaleo tremendo. En vano el presidente pedía orden. La gente se subía a los bancos, agitaban sus sombreros en el aire, gritaban y no abandonaron la iglesia hasta que no se apagaron las luces.
A la mañana siguiente, la mayoría de los periódicos informó sobre la reunión en el Tabernáculo como un espectáculo vergonzoso. Hubo condena general de la acción del doctor McCowan al permitirme hablar en el Tabernáculo. Incluso el famoso agnóstico Robert Ingersoll se unió al coro. «Creo que todos los anarquistas están locos, Emma Goldman como los demás —afirmó—. También creo que el Reverendo doctor McCowan es un hombre generoso, valiente. Sin embargo, no es digno de elogio invitar a un loco o una loca a hablar ante una reunión pública». El doctor McCowan dimitió. «Me voy a una ciudad minera —me dijo—. Estoy seguro de que los mineros apreciarán más mi trabajo». Estaba segura de que sí.
La correspondencia que mantuve con Ed desde que dejé Nueva York era de naturaleza amistosa, aunque forzada. Cuando llegué a Detroit encontré una carta suya redactada en su antiguo y cariñoso estilo. No hacía referencia a nuestra última escena. Esperaba ansiosamente mi regreso, decía, y deseaba que estuviera de vuelta para las vacaciones. «Cuando el amor de uno está casado con la vida pública, se debe aprender a estar genügsam (satisfecho con poco)». No podía imaginarme a Ed genügsam, pero comprendí que estaba intentando atender a mis necesidades. Quería a Ed y le necesitaba, pero estaba decidida a continuar mi trabajo. No obstante, le echaba muchísimo de menos, y no había dejado de atraerme. Envié un telegrama diciéndole que estaba de camino a Rochester para visitar a mi hermana Helena y que estaría en casa en una semana.
A parte de una breve visita después de salir de la cárcel, no había estado en Rochester desde 1894. Habían pasado tantas cosas en mi vida que parecían años. También habían cambiado las cosas para mi querida hermana Helena. Los Hochstein ocupaban ahora unos aposentos más confortables en una pequeña casa con un toque de verde en la parte de atrás. La agencia de vapores, aunque no daba grandes beneficios, había mejorado las condiciones de vida de la familia. Helena continuaba llevando la más pesada carga: sus hijos la necesitaban incluso más que antes, y también el negocio. La mayoría de sus clientes eran campesinos lituanos y letones, los cuales desempeñaban las tareas más duras en los Estados Unidos. Sus salarios eran bajos; no obstante, se las arreglaban para mandar dinero a sus familias y traérselos a América. La pobreza y la miseria los había vuelto torpes y desconfiados, lo que requería tacto y paciencia en su trato con ellos. Mi cuñado, Jacob, normalmente en extremo reservado y callado, perdía los estribos cuando tenía que enfrentarse a tanta estupidez. Si no hubiera sido por Helena, la mayoría de los clientes habrían acudido a otro hombre de negocios más dotado que Jacob Hochstein, el erudito. Ella sabía cómo calmar los ánimos soliviantados. Sentía compasión por estos esclavos del salario y comprendía su psicología. Hacía más que simplemente venderles billetes y enviar dinero: entraba en sus vidas vacías. Escribía las cartas que querían enviar a casa y les ayudaba a superar muchas dificultades. Pero no eran ellos los únicos en acudir a Helena en busca de consuelo y ayuda. Casi toda la vecindad le contaba sus problemas. Mientras mi queridísima hermana escuchaba atentamente las desgracias de todo el mundo, ella nunca se quejaba, nunca se lamentaba de sus propios deseos irrealizados, sus sueños y aspiraciones de juventud. Me daba perfecta cuenta de la fuerza que se desperdiciaba en esta criatura excepcional; poseía una naturaleza magnifica comprimida en un espacio demasiado limitado.
El día de mi llegada no tuve oportunidad de estar con ella. Por la noche, cuando los niños se fueron a la cama y cerró la oficina, pudimos hablar. Nunca se entrometía en mi vida; lo que le contaba lo aceptaba con comprensión y afecto. Ella misma hablaba sobretodo de los niños, de los suyos y de los de Lena, y de la vida tan dura que llevaban nuestros padres. Demasiado bien sabía sus razones para insistir en las dificultades por las que pasaba nuestro padre. Se esforzaba en que me acercara más a él y ayudaba a que hubiera un mejor entendimiento entre nosotros. Había sufrido mucho por nuestro mutuo antagonismo, que en mí se había convertido en odio. Se horrorizó cuando recibió el mensaje que le envié hacía tres años, cuando me notificó que Padre estaba a las puertas de la muerte. Se había sometido a una operación de garganta muy arriesgada y Helena me pidió que acudiera a verle. «Debía haber muerto hace ya mucho tiempo», le telegrafié. Desde entonces había intentado repetidas veces cambiar mi actitud hacia el hombre cuya brutalidad había destrozado la infancia de todos nosotros.
Los recuerdos de nuestro triste pasado habían hecho a Helena más amable y generosa. Fue su bella alma y mi propio crecimiento personal lo que gradualmente me curó del rencor que sentía por mi padre. Había llegado a comprender que era la ignorancia, más que la crueldad, lo que hacía que los padres hicieran cosas tan espantosas a sus hijos indefensos. Durante mi corta estancia en Rochester en 1894 vi por primera vez a mi padre en cinco años. Me sentía como una extraña, pero ya no tan hostil. Durante aquella visita descubrí que la salud de mi padre estaba totalmente quebrantada, era una mera sombra de lo que fue, de su fuerza y de su energía. Su situación empeoraba continuamente. Diez horas de trabajo en la tienda de ultramarinos resultaban destructivas para su salud debilitada y sus nervios, todo ello agravado por las burlas y las humillaciones que tenía que soportar. Era el único judío, un hombre de casi cincuenta años, un extranjero no familiarizado con el idioma del país. La mayoría de los jóvenes que trabajaban con él eran de padres extranjeros, pero habían adquirido los peores rasgos de los americanos y ninguna de sus buenas cualidades. Eran vulgares, groseros y crueles. Disfrutaban con las bromas pesadas y travesuras que le gastaban al «judío apestoso». En varias ocasiones le hostigaron e importunaron tanto que se desmayó. Le llevaban a casa, y al día siguiente se veía obligado a volver. No podía permitirse perder el trabajo por el que le daban diez dólares a la semana.
Ver a Padre tan enfermo y envejecido suavizó el último vestigio de animosidad contra él. Empecé a considerarle como uno más de la masa de explotados y esclavizados para los que vivía y trabajaba.
En mis conversaciones con Helena, ella siempre argumentaba que la violencia de Padre en su juventud había sido debida a su excepcional energía, la cual no encontró un escape adecuado en un lugar tan pequeño como Popelan. Había tenido ambiciones para sí y para su familia, soñaba con la gran ciudad y con las grandes cosas que podría hacer allí. Los campesinos llevaban una existencia pobre en sus tierras. Pero la mayor parte de los judíos, a los cuales les tenían negadas casi todas las profesiones, vivían de los campesinos. Padre era demasiado honrado para utilizar esos métodos y su orgullo sufría con las humillaciones continuas que le infligían los oficiales con los que se veía obligado a tratar. El fracaso de su vida, la falta de oportunidades para hacer buen uso de su capacidad le habían amargado y convertido en una persona malhumorada y ruda con los suyos.
Mis años en contacto con la vida de las masas, las víctimas sociales de dentro y fuera de la prisión y mis lecturas me habían enseñado el efecto deshumanizador de la energía mal encauzada. En numerosas ocasiones había observado cómo gente que había comenzado una vida con ambición y esperanza se frustraba por un entorno hostil. Demasiado a menudo se convertían en seres vengativos y despiadados. La comprensión que había conseguido a través de mis propios esfuerzos la poseía mi hermana por su naturaleza altamente sensible y su intuición fuera de lo común. Era sabia sin haber conocido demasiado la vida.
Durante esta visita vi mucho a mi hermana Lena y a su familia. Ya tenía cuatro niños y el quinto venía de camino. Estaba avejentada por los frecuentes embarazos y por los esfuerzos para llegar a fin de mes. La única alegría de Lena eran sus hijos. La más radiante de los cuatro era la pequeña Stella, que siempre había sido mi rayito de sol en el oscuro Rochester. Ya tenía diez años, era inteligente, nerviosa y estaba llena de exageradas fantasías sobre su Tante Emma, como me llamaba. Desde mi anterior visita Stella había empezado a escribirme, expresando las más singulares y extravagantes efusiones de su joven espíritu. La severidad de su padre y su preferencia por la hermana más pequeña eran tragedias reales y tremendas para la sensible criatura. El tener que compartir su cama con ella le causaba a Stella un gran sufrimiento. Su familia no tenía paciencia con «tales caprichos»; además, eran demasiado pobres para permitirse otra habitación. Pero yo comprendía a Stella demasiado bien. Su tragedia era una repetición de lo que yo misma había sufrido a su edad. Me alegraba pensar que la pequeña tenía cerca a Helena, a la que podía ir con sus problemas, y también que tuviera la necesidad de confiarse a mí. «Odio a la gente que es mala con mi Tante Emma —me escribió una vez Stella cuando apenas tenía siete años—. Cuando sea mayor, la defenderé».
Estaba también mi hermano Yegor. Hasta los catorce años fue, como la mayoría de los chicos americanos, grosero y salvaje. Amaba a Helena porque ella le había mostrado siempre gran devoción. Evidentemente, yo no le había impresionado. Solo era una hermana, como Lena; nada especial. Pero durante mi visita de 1894 parece que desperté en él un sentimiento más profundo. Desde entonces estuvo, como Stella, muy unido a mí, quizás porque mi opinión prevaleció sobre la de Padre para no obligarle a continuar en la escuela. Yegor había sido un alumno aplicado y esto le dio al viejo esperanzas de que el hijo más pequeño realizaría sus frustradas ambiciones de convertirse en un hombre de conocimiento: El hijo mayor, Herman, había sido una decepción en este sentido. Podía hacer maravillas con las manos, pero odiaba la escuela, y Padre perdió finalmente la esperanza de ver a su Herman convertido en un «hombre de profesiones liberales». Le mandó a un taller donde el muchacho demostró enseguida que estaba más en su elemento con la más complicada de las máquinas que con el libro de texto más sencillo. Se convirtió en un nuevo ser, serio y reconcentrado. Padre no se repuso de la decepción; pero la esperanza es lo último que se pierde. Cuando vio que Yegor iba bien en la escuela, Padre empezó a tener de nuevo visones de títulos universitarios. Pero sus planes se frustraron otra vez. Mi visita salvó la situación. Mis argumentaciones a favor de «nuestro bebé» fueron más efectivas que los ruegos que una vez hice en mi nombre. Yegor empezó a trabajar en el mismo taller que Herman, Poco después el muchacho sufrió un cambio radical; se enamoró del estudio. La vida de trabajador y la fiambrera, que tanto había admirado, perdieron su encanto. Los ruidos y la vulgaridad del taller le asqueaban. Ahora ambicionaba leer y aprender. El contacto con la miseria de los trabajadores hizo que Yegor se sintiera más unido a mí. «Te has convertido en mi heroína —me dijo en una carta—. Has estado en la cárcel, estás con el pueblo y en contacto con las metas de la juventud». Añadió que yo comprendería su despertar; tenía puestas en mí sus esperanzas, pues solo yo podía hacer que nuestro padre le permitiera ir a Nueva York, Quería estudiar. Pero, para sorpresa de todos, en lugar de alegrarse, Padre puso objeciones. Declaró que había perdido la fe en el voluble muchacho. Además, lo que Yegor estaba ganando hacía falta en casa ahora que la salud de Padre estaba fallando y no podría continuar por mucho tiempo en su trabajo. Costó días de ruegos y mi ofrecimiento de acoger a Yegor en mi casa para que Padre cediera. Yegor tenía lo que quería, veía su sueño a punto de realizarse y, por lo tanto, gané toda su admiración.
Esta estancia en Rochester resultó ser la primera visita a mi familia en la que todo fue bien. Era una experiencia nueva ser aceptada con cariño y afecto por aquellos que siempre habían sido unos extraños para mí. Mi querida Helena y las dos jóvenes vidas que me necesitaban me ayudaron a unirme más a mis padres.
De vuelta a Nueva York reflexioné mucho sobre mis frecuentes conversaciones con Ed respecto a empezar los estudios de medicina. Había sido mi aspiración desde que estaba en Königsberg, y mis estudios en Viena habían despertado otra vez ese deseo. Ed había acogido la idea con entusiasmo, asegurándome que pronto sería capaz de pagar mis estudios en la universidad. Los preparativos para traer a Yegor a Nueva York con nosotros y atenderle pospondrían, sin embargo, la realización de mi deseo de convertirme en médico. También temía que Ed se resintiera del nuevo obstáculo y que le disgustara tener a mi hermano en casa. Ciertamente, no le forzaría a aceptarle.
Encontré a Ed muy bien, y de muy buen ánimo. Nuestro pequeño apartamento estaba arreglado como para una fiesta, como siempre que volvía a casa. En lugar de poner objeciones a mis planes sobre Yegor, Ed aceptó inmediatamente; con mi hermano en casa, dijo, no se sentiría tan solo durante mis ausencias. Me preguntó con ansiedad si Yegor hablaba mucho. Él podía pasarse horas sin decir ni una palabra y se sintió enormemente aliviado cuando le dije que Yegor era un chico muy estudioso y reservado. Y con respecto a mis estudios de medicina Ed estaba convencido de que pronto podría llevarlos a cabo. Estaba «en camino de hacerse rico» me aseguró muy serio; su socio había perfeccionado un invento, una novedad en álbumes, que con toda seguridad sería un gran éxito. «Queremos que seas nuestro tercer socio —anunció alborozado—. Podrías llevarte el artefacto en tu próxima gira». De nuevo, como en la primera etapa de nuestra vida en común, empezó a recrearse en fantasías sobre las cosas que haría por mí cuando fuéramos ricos.
Yegor llegó después de Año Nuevo. A Ed le cayó bien desde el primer momento, y al poco tiempo mi hermano estaba completamente encantado con mi amado. Pronto tendría que marcharme de gira otra vez, y era un gran consuelo saber que mis dos «niños» se darían compañía mutuamente en mi ausencia.
Capítulo XVII
Equipada con una docena de conferencias cuidadosamente preparadas y con una muestra del invento, partí llena de esperanzas de ganar adeptos para nuestra Causa y pedidos para el nuevo álbum. Mi porcentaje de las ventas me ayudaría a pagar los gastos del viaje, liberándome de la desagradable necesidad de tener que pedir ayuda a los compañeros.
Charles Shilling, un anarquista de Filadelfia, con el que había tratado en mis anteriores visitas a esa cuidad, se ocupó de todos los preparativos de las conferencias y también me invitó a que me quedara con su familia. Tanto él como la señora Shilling eran unos anfitriones estupendos, y Charles, un organizador muy eficaz. En seis grandes mítines hablé sobre la Nueva Mujer, el Absurdo de la No-Resistencia al Mal, la Base de la Moralidad, Libertad, Caridad y Patriotismo. Dar conferencias en inglés me resultaba todavía bastante difícil, pero cuando se iniciaba el debate me sentía como en casa. Cuanta más oposición encontraba más en mi elemento me encontraba y más cáustica me volvía con mis oponentes. Después de diez días de intensas actividades y cálida camaradería con los Shilling y otros nuevos amigos, salí para Pittsburgh.
Carl, Henry, Harry Gordon y Emilia Lee habían organizado catorce conferencias en la Ciudad del Acero y ciudades vecinas, excepto en el lugar adonde más deseaba ir, Homestead. No se pudo conseguir ninguna sala allí. Mi primer peregrinaje fue, como siempre, al penal Western. Fui con Emma Lee. Caminamos pegadas al muro y notó que de vez en cuando pasaba la mano por la superficie rugosa. Si los pensamientos y los sentimientos pudieran ser transmitidos, la intensidad de los míos atravesarían el muro gris y llegarían hasta Sasha. Habían pasado casi cinco años desde que fue encarcelado. El alcaide y los guardianes habían hecho todo lo posible para quebrantar su ánimo, pero no habían contado con la resistencia de Sasha. Él seguía impávido, aferrándose con cada fibra de su ser a la determinación de volver a la vida y a la libertad. Le apoyaban muchos amigos, ninguno tan devoto como Harry Kelly, los Gordon, Nold y Bauer. Habían estado trabajando en la nueva petición de indulto durante meses. Sus esfuerzos, que comenzaron en noviembre de 1897, encontraron apoyo entre varios elementos. Con ayuda de Harry Kelly, que visitó las organizaciones obreras, la United Labor League of Western Pennsylvania[36] aprobó varias resoluciones a favor de la liberación de Sasha. La American Federation of Labor,[37] en su convención en Cincinnati, la Baker's International Union,[38] la Boston Central Union[39] y muchos otros gremios obreros de todos los Estados Unidos adoptaron también medidas favorables. Se contrató a dos de los mejores abogados de Pittsburgh y se recaudaron los fondos necesarios. Había un enorme interés en Sasha y en su caso, y nuestros amigos estaban seguros del buen resultado de sus gestiones. Yo me sentía bastante escéptica, pero según caminábamos junto al muro que me separaba de nuestro valiente muchacho, deseaba desesperadamente estar equivocada.
Dar conferencias y estar conociendo a mucha gente continuamente era un trabajo extenuante. Me provocó varios ataques de nervios que me dejaron débil y agotada. Pero no podía descansar. Aborrecía cada minuto en que se me impedía hacer mi trabajo, especialmente, porque el interés popular en nuestras ideas parecía tan grande. Algunos periódicos, en contra de su costumbre, hicieron reportajes veraces de las conferencias; el Leader de Pittsburgh incluso publicó un artículo de una página entera, diciendo cosas realmente agradables sobre mí. «A la señorita Goldman se la pinta como un ser depravado y no lo parece en absoluto», decía entre otras cosas. «No se diría por su apariencia que llevara bombas escondidas entre la ropa o que fuera capaz de emitir las expresiones incendiarias que han marcado su carrera como oradora. Por el contrario, resulta bastante agradable. Según habla, su cara se ilumina con un ardor inteligente. Desde luego, hay un noventa y nueve por ciento de posibilidades de que si se le pidiera a un extraño que adivinara qué y quién era, diría que se trataba de una maestra o de una mujer cuya mente discurre por cauces progresistas».
El que escribió el artículo pensaría sin duda que me estaba haciendo un cumplido cuando dijo que parecía una maestra de escuela. Lo hizo con buena intención, seguro, pero hirió mi vanidad. Me preguntaba si tendría realmente una apariencia tan anodina.
En Cleveland di tres conferencias. Los comentarios de los periódicos fueron muy divertidos. Uno simplemente afirmaba que «Emma Goldman está loca» y «sus doctrinas son desvaríos demoníacos». Otro se extendía sobre mis «buenos modales, más propios de una señora que de una lanzadora de bombas».
A Detroit volví como se vuelve a casa de un viejo amigo, y fui directamente desde el tren a ver a Robert Reitzel. Su estado había ido empeorando de forma continua, pero su deseo de vivir no se extinguía. Encontré a mi caballero más pálido y demacrado que antes. Su padecimiento había dejado nuevas líneas en su rostro, pero no había perdido su ingenio y humor característicos. Verle daba a la vez alegría y congoja. No obstante, no quería que estuviera triste y se lanzaba a contarme anécdotas que eran hilarantes en virtud de su gran talento para la recitación cómica. Particularmente divertidas eran sus experiencias como pastor de una congregación de la Iglesia Reformada, función que desempeñó cuando llegó a América. Una vez le requirieron para que predicara en Baltimore. La noche previa al sermón la pasó en un círculo de alegres amigos, con los que rindió culto en el altar del vino y la canción hasta el amanecer. Había llegado la primavera; los árboles estaban llenos de pájaros cantando lujuriosamente a sus parejas. Toda la naturaleza vibraba con evidente voluptuosidad. El espíritu de la aventura le invadía cuando salió y caminó entre las primeras luces del alba. Horas más tarde le encontraron sentado a horcajadas sobre un barril de cerveza, totalmente desnudo y cantando con voz estentórea una serenata a la dama de su corazón. Pero, ¡ay!, la dama resultó ser la hermosa hija de un ilustre miembro de la congregación que había extendido la invitación al joven pastor. No hubo sermón en Baltimore ese día.
Las horas que pasé con mi caballero fueron inolvidables. La alegría de su espíritu me transportó a la órbita en que se movía e hizo muy difícil mi partida. Deseaba con toda mi alma poder transferir a ese cuerpo enfermo la juventud y la fuerza del mío.
Después de Detroit, Cincinnati fue aburrido y decepcionante. Una carta quejumbrosa de Ed aumentó esa sensación. Me escribía que no podía soportar mi larga ausencia, prefería mil veces romper radicalmente que vivir sin mí o tenerme solo a ratos. Contesté asegurándole que le amaba y que deseaba tener un hogar junto a él; pero le reiteré mi decisión de no dejarme atar o enjaular. En tal caso tendría que abandonar nuestra vida en común. Lo que más valoraba era mi libertad, libertad para hacer mi trabajo, para entregarme espontáneamente y no por deber o por mandato. No podía someterme a tales exigencias; prefería elegir la vida de una vagabunda sin hogar; incluso prescindiría del amor.
San Luis no fue menos insípido, pero el último día la policía vino en mi ayuda. Interrumpieron el mitin en mitad de mi discurso y echaron a todo el mundo fuera. Me consoló algo pensar que las extensas citas de mi discurso en los periódicos llegarían a una audiencia más grande que la que la sala podía admitir. Además, la acción de las autoridades me proporcionó gran cantidad de amigos entre los americanos que creían todavía en la libertad de expresión.
Chicago... La ciudad de nuestro Viernes Negro, ¡la causa de mi renacimiento! Junto a Pittsburgh era para mí la más siniestra y deprimente. Ya no me sentía allí tan falta de amigos como en ocasiones anteriores cuando la furia de 1887 estaba todavía activa y los seguidores de Most me ofrecían una oposición ciega y encarnizada. Mi encarcelamiento y posteriores actividades me habían hecho ganar amigos y habían vuelto las cosas a mi favor. Ahora tenía el apoyo de varios sindicatos, gracias a los esfuerzos de Peukert, el cual desde 1893 vivía y realizaba actividades propagandísticas en Chicago. Encontré una cálida hospitalidad en el compañero Appel, un conocido anarquista local; quien, junto con su esposa e hijos, hizo de su casa un lugar agradable de visitar. El grupo Free Society estaba haciendo un trabajo espléndido en Chicago, y fueron los que organizaron un ciclo de quince conferencias.
Las reuniones en sí fueron como siempre, no ocurrió nada especial. Pero varios acontecimientos prestaron importancia a mi estancia en la ciudad, los cuales resultaron ser un factor duradero en mi vida. Entre estos estaba el conocer a Moses Harman y a Eugene V. Debs, y mi redescubrimiento de Max Baginski, un joven compañero de Alemania.
En aquellos excitantes días de agosto de 1893, en Filadelfia, cuando la policía había emprendido mi búsqueda, dos jóvenes fueron a verme. Uno de ellos era mi viejo amigo John Kassel, el otro era Max Baginski. Me alegré especialmente de conocer a Max, que era uno de los jóvenes rebeldes que había jugado un papel tan importante en el movimiento revolucionario alemán. Era de mediana estatura, de aspecto espiritual y frágil, como si acabara de pasar una larga enfermedad. Su pelo rubio se resistía desafiante a las persuasiones del peine, sus ojos inteligentes parecían pequeños a través de las gruesas gafas que llevaba. Sus pronunciados rasgos consistían en una frente inusualmente despejada y una cara de contornos que parecían tan eslavos como su nombre. Intenté entablar conversación con él, pero parecía deprimido y poco inclinado a hablar. Me preguntaba si la causa de su timidez era una gran cicatriz que tenía en el cuello. En los años siguientes no volví a ver a Max otra vez, hasta que salí de la prisión, y entonces solo de forma casual. Posteriormente me enteré de que se había marchado a Chicago para hacerse cargo del Arbeiter Zeitung, la publicación que había dirigido August Spies.
En mis anteriores visitas a Chicago me había abstenido de ir a visitar a Baginski a la redacción del periódico. Había oído que era un fiel adepto de Most, y había sufrido demasiadas persecuciones de los seguidores de este último para que me importara ver a uno de ellos. La aparición de una nota amistosa en el Arbeiter Zeitung sobre mis conferencias y una necesidad inexplicable de ver a Max de nuevo me indujeron a ir en su busca a mi llegada a la ciudad.
La redacción del Arbeiter Zeitung, famosa por los acontecimientos de Chicago, estaba en la calle Clark. La habitación, medianamente grande, estaba dividida en dos por una verja, detrás de la cual vi a un hombre escribiendo. Por la cicatriz de su cuello reconocí a Max Baginski. Cuando oyó mi voz se levantó con presteza, abrió la puerta de alambre y con un alegre «Bueno, querida Emma, ¡por fin has venido!», me abrazó. El saludo fue tan inesperadamente cálido que calmó inmediatamente mis aprensiones. Me pidió que esperase un momento a que terminara el último párrafo de un artículo que estaba escribiendo. «¡Listo! —exclamó jovialmente después de un rato—. Salgamos de esta prisión. Iremos a comer al restaurante Blue Ribbon».
Era después de mediodía cuando llegamos al sitio; a las cinco estábamos todavía allí. El joven silencioso y deprimido de mi primer encuentro en Filadelfia era bastante animado y un conversador interesante, por momentos grave, y al rato otra vez despreocupado como un niño. Discutimos sobre el movimiento, Most y Sasha. Lejos de ser fanático y cerrado, Max se mostró más compasivo, abierto y comprensivo que los mejores anarquistas alemanes. Admiraba mucho a Most, por su lucha heroica y por las persecuciones que había sufrido. Sin embargo, la actitud de este hacia Sasha había causado una impresión muy dolorosa en Max y sus colegas del grupo «Jungen». Todos estuvieron de parte de Sasha, y me aseguró que todavía lo estaban; pero desde que vino a América había empezado a comprender mejor la tragedia de Most en una tierra extraña, en la que nunca pudo echar raíces. En Estados Unidos Most estaba fuera de su ambiente, sin la inspiración y el ímpetu que proviene de los esfuerzos de las masas. Most tenía, por supuesto, un considerable apoyo alemán en el país, pero era solo el elemento nativo el que podía acarrear cambios fundamentales. Debía haber sido la impotencia de su posición en América y la ausencia de movimiento anarquista nacional lo que había hecho que Most se volviera en contra de la propaganda por la acción y, con ello, contra Sasha.
Yo no podía aceptar la explicación de Max sobre la traición de Most hacia lo que había defendido durante años. Pero su generoso intento por analizar objetivamente las causas que habían provocado el cambio en Most me dieron una idea del carácter de Max. No había nada mezquino en él ni rastro de rencor o de deseo de censura, ningún vestigio de espíritu partidista. Me pareció que poseía una gran personalidad; estar con él era como respirar el aire puro de los verdes prados.
Mi regocijo aumentó con el descubrimiento de que Max compartía mi admiración por Nietzsche, Ibsen y Hauptmann, y de que conocía muchos más nombres de los que yo ni siquiera había oído hablar. Había conocido personalmente a Gerhart Hauptmann y le había acompañado en sus recorridos por los distritos de Silesia donde vivían los tejedores. Max era entonces editor de un periódico obrero, Der Proletarier aus dem Eulengebirge, publicado en la localidad que había proporcionado al dramaturgo el material para sus dos poderosas encuestas sociales, Die Weber y Hannele. La tremenda pobreza y miseria habían vuelto a los tejedores rencorosos y desconfiados. No estaban dispuestos a hablar al joven de rostro ascético que parecía un cura y que había venido a hacerles preguntas sobre sus vidas. Pero conocían a Max. Era del pueblo y estaba con el pueblo, y confiaban en él.
Max me contó alguna de las experiencias de sus caminatas con Gerhart Hauptmann. Por todas partes encontraron una miseria espantosa. Una vez encontraron a un viejo tejedor en una choza desprovista de todo. Sobre un banco yacía una mujer con un niño pequeño, cubiertos de harapos. El cuerpo demacrado del niño estaba cubierto de llagas. No había ni comida ni leña en la casa. Cada rincón rezumaba la pobreza más absoluta. En otro lugar vivía una viuda con su nieta de trece años, una muchacha de extraordinaria belleza. Compartían la habitación con un tejedor y su mujer. Durante toda la conversación, Hauptmann no dejó de acariciar la cabeza de la niña. «Sin duda se inspiró en ella para crear a su Hannele —comentó Max—. Sé lo que le impresionó esa tierna flor en medio de aquel horroroso ambiente». Durante mucho tiempo después, Hauptmann continuó enviándole regalos a la niña. Simpatizaba con los desheredados porque él mismo había experimentado lo que era la pobreza; a menudo había pasado hambre mientras estudiaba en Zürich.
Sentí que en Max había encontrado un alma gemela, alguien que comprendía y apreciaba todo lo que había llegado a significar tanto para mí. La riqueza de su mente y su personalidad sensible poseían un atractivo irresistible. Nuestra afinidad intelectual era espontánea y completa, la cual se expresaba también emocionalmente. Nos convertimos en inseparables, cada día me revelaba nuevas profundidades y belleza en su ser. Mentalmente era muy maduro para su edad, físicamente parecía salido de un cuento y poseía una gentileza y un refinamiento únicos.
Otro gran acontecimiento durante mi estancia en Chicago fue conocer a Moses Harman, el valiente defensor de la maternidad libre y de la emancipación económica y sexual de la mujer. Me familiaricé con su nombre al leer Lucifer, el periódico semanal que publicaba. Sabía de la persecución que había sufrido y de su encarcelamiento por los eunucos morales de América, con Anthony Comstock a la cabeza. Acompañado por Max, visité a Harman en la redacción de Lucifer, que era también el hogar que compartía con su hija Lillian.
Normalmente, la imagen mental que se tiene de las grandes personalidades resulta ser falsa cuando se entra en relación con ellas. Con Harman ocurrió lo contrario; no había imaginado suficientemente el atractivo del hombre. Su porte erecto (a pesar de su cojera, resultado de una bala en la Guerra Civil), su impresionante cabeza, con la barba blanca y la melena canosa ondulante, sus ojos joviales, todo se combinaba para hacer de él la figura más impresionante. No había nada en él severo o austero; en realidad, era todo bondad. Esa característica explicaba su fe suprema en el país que le había asestado tantos golpes. Yo no era una extraña para él, me aseguró. Le había puesto furioso el tratamiento que me había dado la policía y expresó su protesta en su momento. «Somos compañeros en más de un aspecto», comentó con una agradable sonrisa. Pasamos la tarde discutiendo los problemas que afectan a la mujer y a su emancipación. Durante la conversación le expresé mis dudas sobre las probabilidades que había de que el enfoque sobre el sexo, tan vulgar y grosero en América, sufriera algún cambio en un futuro próximo y sobre si el puritanismo desaparecería alguna vez de este país. Harman estaba seguro de que sí. «He visto tantos grandes cambios desde que empecé mi trabajo —dijo—, que estoy convencido de que ya no estamos lejos de una verdadera revolución en el estado económico y social de la mujer americana. Es seguro que se desarrollará un puro y ennoblecedor sentimiento sobre el sexo y su rol vital en la vida humana». Llamé su atención sobre el poder en alza del constockismo. «¿Dónde están los hombres y mujeres que pueden detener esa fuerza sofocante?», pregunté. «Aparte de usted y de un puñado de otros, los americanos son la gente más puritana del mundo». «No tanto —respondió—, no olvides Inglaterra, donde se ha prohibido recientemente la publicación de la gran obra sobre el sexo de Havelock Ellis». Tenía fe en América y en los hombres y mujeres que habían luchado durante años, incluso padecido cárcel y calumnias por la idea de la maternidad libre.
Durante mi estancia en Chicago asistí a una convención obrera que estaba reunida en la ciudad. Conocí allí a gente importante de las filas revolucionarias y en los sindicatos, entre ellos a la señora Lucy Parsons, viuda de nuestro mártir Albert Parsons, que tomó parte activa en la reunión. La figura más impresionante de la convención fue Eugene V. Debs. Muy alto y delgado, sobresalía de sus compañeros en más sentidos, aparte del físico; pero lo que más me sorprendió fue su infantil ignorancia de las intrigas que le rodeaban. Algunos de los delegados, socialistas apolíticos, me pidieron que hablara e hicieron que el presidente me apuntara en la lista. Con evidentes engaños, los políticos socialdemócratas consiguieron impedirme hablar. Al cierre de la sesión, Debs se acercó a mí a explicarme que había habido un desafortunado malentendido, pero que él y sus compañeros harían que pudiera dirigirme a los delegados por la tarde.
Por la tarde, ni Debs ni el comité estuvieron presentes. La audiencia consistió únicamente en los delegados que me habían invitado y en nuestros propios compañeros. Debs llegó, sin aliento, casi al final. Había intentado librarse de las distintas sesiones para poder oírme, pero le habían retenido. ¿Le perdonaría y comería con él al día siguiente? Pensaba que posiblemente él había tomado parte en la conspiración mezquina para deshacerse de mí. Al mismo tiempo, no podía reconciliar su comportamiento franco y abierto con esas viles acciones. Acepté. Después de estar un rato con él me convencí de que Debs no tenía la culpa de nada. Lo que quiera que los políticos de su partido podrían estar haciendo, estaba segura de que él era decente y de sentimientos elevados. Su fe en el pueblo era genuina y su visión del socialismo bastante diferente a la maquinaria estatal descrita en el manifiesto comunista de Marx. Al oír sus puntos de vista, no pude dejar de exclamar: «¡Vaya, señor Debs, usted es un anarquista!» «No me llame señor, sino compañero —me corrigió— ¿por qué no me llama así?», dijo cogiéndome la mano cariñosamente. Me aseguró que se sentía muy cercano a los anarquistas que el anarquismo era la meta por la que luchar, y que todos los socialistas deberían ser también anarquistas. El socialismo era para él solo el trampolín para llegar al ideal último, que era el anarquismo. «Conozco y amo a Kropotkin y a su trabajo, le admiro y reverencio a nuestros compañeros asesinados que yacen en Waldheim, así como a otros espléndidos luchadores de vuestro movimiento. Como ves, soy vuestro compañero. Estoy con vosotros en la lucha». Señalé que no podíamos aspirar a conseguir la libertad incrementando el poder del Estado, que era lo que los socialistas pretendían. Hice hincapié en el hecho de que la acción política es el golpe de gracia para la lucha económica. Debs no me contradijo, estaba de acuerdo en que el espíritu revolucionario debía ser mantenido vivo a pesar de cualquier objetivo político; pero pensaba que esto último era un medio práctico y necesario para llegar a las masas.
Nos despedimos como buenos amigos. Debs era tan cordial, tan encantador como persona, que su falta de claridad política, la cual le hacía intentar alcanzar a la vez dos polos opuestos, no importaba.
Al día siguiente visité a Michael Schwab, uno de los mártires de Chicago que el gobernador Altgeld había indultado. Seis años en el penal de Joliet habían quebrantado su salud y le visité en el hospital, donde se estaba tratando de tuberculosis. Era asombroso ver con qué aguante y entereza un ideal podía imbuir a una persona. El cuerpo agotado de Schwab, el rubor héctico de sus mejillas, sus ojos brillantes con la fiebre fatal, hablaban convincentemente de las torturas que había sufrido durante el angustioso juicio, durante los meses en espera del indulto, seguido de la ejecución de sus compañeros y de los largos años en la prisión. Sin embargo, Michael apenas dijo una palabra sobre sí mismo, ni permitió que la más mínima queja escapara de sus labios. Su ideal era lo más importante y todo lo que se refería a él constituía aún su único interés. Me marché con un sentimiento de admiración por el hombre cuyo espíritu orgulloso e inquebrantable no habían conseguido destruir los crueles poderes.
Mi presencia en Chicago me dio la oportunidad de satisfacer un viejo deseo: honrar a nuestros queridos muertos colocando una corona sobre su tumba en el cementerio de Waldheim. Permanecimos en silencio, Max y yo, cogidos de la mano, ante el monumento erigido en su memoria. La inspirada visión del artista había transformado la piedra en una presencia viva. La figura de la mujer sobre un alto pedestal, y el héroe caído reclinado a sus pies, expresaban una mezcla de desafío y revuelta, de piedad y amor. El rostro de la figura femenina, bello en su gran humanidad, estaba vuelto hacía un mundo de dolor e infortunio, una mano señalaba al rebelde moribundo, la otra protegía su frente. Había un sentimiento profundo en su gesto, una ternura infinita. La lápida de la parte de atrás de la base tenía grabado un pasaje importante de las razones del gobernador Altgeld para indultar a los tres supervivientes.
Era casi de noche cuando nos marchamos del cementerio. Mis pensamientos retrocedieron al tiempo en que me había opuesto a la erección del monumento. Aducía que nuestros compañeros muertos no necesitaban ninguna piedra para inmortalizarlos. Ahora comprendí lo cerrada y fanática que había sido, lo poco que había comprendido el poder del arte. El monumento encamaba los ideales por los que los hombres habían muerto, era un símbolo visible de sus palabras y sus actos.
Antes de dejar Chicago me llegó la noticia de la muerte de Robert Reitzel. Si bien sus amigos sabíamos que el fin era solo cuestión de semanas, nos quedamos aturdidos. Sentía la pérdida aún más intensamente por lo unida que estaba a mi querido «caballero». Su ardor rebelde y su espíritu artístico se perfilaban tan nítidos en mi mente que no podía creer que estuviera muerto. Fue sobre todo en mi última visita cuando llegué a apreciar en todo su valor su verdadera grandeza, las alturas a las que su espíritu podía ascender. Pensador y poeta, no se contentaba meramente con modelar palabras bellas; quería que fueran realidades vivientes, quería que ayudaran al despertar de las masas a las posibilidades de una tierra libre de las cadenas que unos pocos privilegiados habían forjado. Soñaba con cosas radiantes, con el amor y la libertad, con la vida y la felicidad. Había vivido y luchado por ese sueño con toda la pasión de su alma.
Ahora Robert estaba muerto, sus cenizas esparcidas en el lago. Su gran corazón ya no latía; su espíritu turbulento había encontrado reposo. La vida seguía su curso, más desoladora sin mi caballero privada de la fuerza y la belleza de su pluma, del esplendor poético de su canción. La vida continuaba, y con ella se fortaleció la determinación de trabajar más duramente.
Denver era el centro de nuestro trabajo, por las actividades de un grupo de hombres y mujeres, tanto de la escuela anarquista individualista, como de la comunista. Casi todos eran nativos; las familias de algunos de ellos se remontaban a los tiempos de la colonización. Lizzie y William Holmes, colaboradores y amigos íntimos de Albert Parsons, y su circulo, eran personas de mentes agudas y lúcidas, versados en los aspectos económicos de la lucha social y buenos conocedores de otras facetas de la misma. Lizzie y William habían tomado parte activa en la lucha por la jornada de ocho horas en Chicago y habían sido colaboradores del Alarm y de otras publicaciones radicales. La muerte de Albert Parsons fue un golpe aún más duro para ellos que para la mayoría de los compañeros a causa de su larga amistad. Ahora vivían pobremente en Denver, ganando apenas lo suficiente para subsistir, pero seguían estando tan dedicados a la Causa como en los días en que su fe era joven y sus esperanzas grandes. Pasamos mucho tiempo hablando del movimiento y particularmente del periodo de 1887. Su descripción de Albert Parsons, el rebelde y el hombre, fue muy vivida: para Parsons, el anarquismo no había sido una mera teoría del futuro. Lo había convertido en una fuerza viva en su existencia diaria, en su vida hogareña y en las relaciones con sus amigos. Descendiente de una familia sureña que se enorgullecía de su casta, Albert Parsons sentía afinidad con los más degradados de los hombres. Había crecido en un ambiente que se aferraba tenazmente a la idea de la esclavitud como derecho divino y a los honores de Estado como la única cosa valiosa en el mundo. No solo repudió ambas, sino que se casó con una joven mulata. No había lugar para las distinciones de raza en el ideal de Albert sobre la hermandad humana, y pensaba que el amor era más poderoso que las barreras que los hombres habían construido. Esa misma generosidad le había impulsado a abandonar un lugar seguro y entregarse a las autoridades de Illinois. La necesidad de compartir el destino de sus compañeros era más importante para él que ninguna otra cosa. Y sin embargo, Albert Parsons amaba apasionadamente la vida. Su magnífico espíritu se manifestó incluso en los últimos momentos. Lejos de ceder al rencor y las lamentaciones, Parsons entonó su canción favorita, Annie Laurie; sus sones resonaron en los muros de la prisión el mismo día de la ejecución.
El viaje de Denver a San Francisco a través de las montañas Rocosas estuvo repleto de experiencias y sensaciones nuevas. Yo había visto las montañas en Suiza cuando me detuve allí unos días, de vuelta de Viena. Pero la vista de las Rocosas, austeras e inhóspitas, era sobrecogedora. No podía dejar de pensar en la puerilidad de los esfuerzos del hombre. La raza humana entera, yo misma incluida, parecía una mera brizna de hierba, tan insignificante, tan patéticamente desamparada, al lado de esas montañas imponentes. Me aterrorizaban, y al mismo tiempo me sentía poseída por su belleza y grandiosidad. Pero cuando llegamos al desfiladero Royal y el tren recorrió lentamente las arterias sinuosas que el «Trabajo» había labrado, me sentí aliviada y se renovó mi fe en mi propia fortaleza. Las fuerzas que habían atravesado esos colosos de piedra trabajaban por doquier, testigos del genio creativo y de los recursos inagotables del hombre.
Ver California por primera vez en primavera, después de viajar veinticuatro horas a través de la gris Nevada, era como avistar un país de hadas después de una pesadilla. Nunca había visto una naturaleza tan pródiga y resplandeciente. Estaba todavía bajo su hechizo cuando el paisaje cambió a otro menos exuberante y el tren se adentró en Oakland.
Mi estancia en San Francisco fue de lo más interesante y deliciosa. Me permitió hacer el mejor trabajo que había llevado a cabo hasta entonces, y me puso en contacto con espíritus libres y excepcionales. El centro de las actividades anarquistas en la Costa era Free Society, editado y publicado por la familia Isaak. Eran gente poco común, Abe Isaak, Mary, su mujer, y sus tres hijos. Habían sido menonitas, una secta religiosa liberal rusa, de origen alemán. En América se establecieron en un principio en Portland, Oregón, donde entraron en contacto con las ideas anarquistas. Junto con otros compañeros nativos, entre ellos Henry Addis y H. J. Pope, los Isaak fundaron un semanario anarquista llamado Firebrand. Debido a la aparición en este último de un poema de Walt Whitman, «A Woman Waits for Me», el periódico fue prohibido, sus editores arrestados y H.J. Pope encarcelado acusado de obscenidad. Los Isaak empezaron entonces Free Society, y posteriormente se trasladaron a San Francisco. Incluso los chicos cooperaban en la publicación, a menudo trabajando dieciocho horas al día, escribiendo, colocando los tipos y escribiendo direcciones. Al mismo tiempo no olvidaban otras actividades propagandísticas.
Lo que me atraía de los Isaak era la coherencia de sus vidas, la armonía entre las ideas que profesaban y su aplicación. El compañerismo entre los padres y la completa libertad de todos los miembros de la familia eran una novedad para mí. En ninguna otra familia anarquista había visto a los hijos disfrutar de tanta libertad o expresarse de forma tan independiente sin el menor obstáculo por parte de sus mayores. Era muy divertido oír a Abe y Pete, chicos de dieciséis y dieciocho años respectivamente, llamar la atención a su padre por alguna supuesta infracción de principios, o criticar el valor propagandístico de sus artículos. Isaak escuchaba con paciencia y respeto, incluso si la forma en que formulaban sus críticas era adolescentemente ruda y arrogante. Nunca vi a los padres recurrir a la autoridad basándose en su superioridad de edad y sabiduría. Sus hijos eran sus iguales; su derecho a disentir, a vivir sus propias vidas y a aprender, no se cuestionaba.
«Si no puedes establecer la libertad en tu propio hogar —decía con frecuencia Isaak—. ¿cómo puedes ayudar al mundo a hacerlo?» Para él y para Mary eso era lo que la libertad significaba: igualdad de sexos en todas sus necesidades, física, intelectual y emocional.
Los Isaak mantuvieron esta actitud en el Firebrand, y lo hacían ahora en Free Society. Por su insistencia en la igualdad de sexos eran censurados gravemente por muchos anarquistas del Este y del extranjero. Yo había recibido muy bien la discusión de estos problemas en su periódico, porque sabía por propia experiencia que la expresión sexual es un factor tan vital en la vida humana como el alimento o el aire. Por lo tanto, no era mera teoría lo que me había llevado, en una etapa temprana de mi desarrollo personal, a discutir sobre el sexo tan abiertamente como lo hacía sobre otros tópicos y a vivir mi vida sin temor a la opinión de los demás. Entre los radicales americanos del Este había conocido a muchos hombres y mujeres que compartían mis puntos de vista sobre este tema y que habían tenido la valentía de poner en práctica sus ideas en su vida sexual. Pero en el círculo donde más me movía estaba bastante sola. Por lo que fue una revelación descubrir que los Isaak sentían y vivían como yo. Esto ayudó a establecer un fuerte lazo entre nosotros, a parte de nuestro común ideal anarquista.
A pesar de las conferencias diarias en San Francisco y ciudades vecinas, un mitin multitudinario en el Primero de Mayo y un debate con un socialista, todavía encontrábamos tiempo para asistir con frecuencia a reuniones sociales lo suficientemente alegres como para ser criticadas por los puristas. Pero no nos importaba. La juventud y la libertad se reían de las normas y las críticas, y nuestro círculo consistía en gente joven en años y espíritu. En compañía de los chicos Isaak y de otros jóvenes me sentía como una abuela, tenía veintinueve años; pero en espíritu era la más alegre, como mis jóvenes admiradores me aseguraban a menudo. Poseíamos la alegría de vivir y los vinos de California eran baratos y estimulantes. El propagandista de una causa impopular necesita, incluso más que otra gente, cierta irresponsabilidad despreocupada de forma ocasional. ¿Cómo si no podría sobrevivir al duro trabajo y las dificultades de la existencia? Mis compañeros de San Francisco podían trabajar hasta caer rendidos; se tomaban muy en serio sus tareas; pero también sabían amar, beber y jugar.
Capítulo XVIII
América había declarado la guerra a España. La noticia no era inesperada. Durante los meses anteriores, la prensa y el púlpito se habían llenado de las llamadas a las armas en defensa de las víctimas de las atrocidades españolas en Cuba. Mis simpatías estaban con los rebeldes cubanos y filipinos que luchaban para liberarse del yugo español. De hecho, había trabajado con algunos miembros de la Junta ocupados en actividades clandestinas para liberar a las Islas Filipinas. Pero no creía en absoluto en que las protestas patrióticas de América fueran acciones desinteresadas y nobles para ayudar a Cuba. No requería una gran sabiduría política darse cuenta de que el interés de América era la cuestión azucarera y que no tenía nada que ver con sentimientos humanitarios. Desde luego había cantidad de personas crédulas, no solo en el país en general, sino también en las filas liberales, los cuales creían en el llamamiento. No pude unirme a ellos. Estaba segura de que nadie, a nivel individual o estatal, que participara en la esclavitud y la explotación en su propia casa, tenía la integridad o el deseo de liberar a las gentes de otras tierras. Por lo tanto, mi conferencia más importante y a la que asistieron más personas, fue sobre el Patriotismo y la Guerra.
En San Francisco no hubo interferencias, pero en las ciudades californianas más pequeñas tuvimos que ganar terreno pulgada a pulgada. La policía, nunca reacia a interrumpir los mítines anarquistas, se mantenía al margen, animando así a los alborotadores patriotas, quienes a veces hacían imposible nuestra tarea. La determinación del grupo de San Francisco y mi propia presencia de ánimo salvaron más de una situación crítica. En San José la audiencia parecía tan amenazadora que pensé que lo mejor sería prescindir del presidente y conducir el mitin yo misma. Tan pronto como empecé a hablar se desató la algarabía. Me dirigí a los agitadores y les pedí que eligieran a alguien de los suyos para moderar.
—¡Sigue! —gritaron—, solo estás fanfarroneando. Sabes que no nos permitirías hacer algo así.
—¿Por qué no? Lo que queremos es oír a las dos partes, ¿no?
—¡Ya lo creo! —vociferó alguien.
—Para eso debemos mantener el orden —continué—, parece que a mí me resulta imposible. Uno de vosotros puede subir aquí y demostrar cómo mantener el orden hasta que haya expuesto mi punto de vista. Después, vosotros podéis exponer el vuestro. ¡Vamos, comportaos como buenos americanos!
Durante unos minutos se mantuvo la confusión, se oían gritos furiosos, hurras, voces diciendo: «Parece una chica lista, ¡démosle una oportunidad!» Finalmente, un anciano subió a la tribuna, golpeó el entarimado con su bastón y, con una voz que hubiera deshecho las murallas de Jericó, bramó: «¡Silencio! ¡Oigamos lo que la señora tiene que decir!» No hubo más interferencias durante mi discurso, que duró una hora, y cuando terminé, casi hubo una ovación.
Entre la gente más interesante que conocí en San Francisco estaban dos chicas, las hermanas Strunsky. Arma, la mayor, había asistido a mi conferencia sobre la Acción Política. Se había puesto furiosa, me enteré después, por haber sido tan «injusta con los socialistas». Al día siguiente vino a visitarme un «ratito», según dijo. Se quedó toda la tarde y luego me invitó a ir a su casa. Allí conocí a un grupo de estudiantes, entre ellos se encontraba Jack London y la más pequeña de las Strunsky, Rosa, que estaba enferma. Anna y yo nos hicimos muy buenas amigas. La habían expulsado temporalmente de la Universidad Leland Stanford por haber recibido una visita masculina en su habitación en lugar de en el salón. Le hablé de mi vida en Viena y de los estudiantes varones con los que solíamos tomar té, fumar y hablar durante toda la noche. Anna pensaba que la mujer americana establecería su derecho a la libertad y a la intimidad una vez que consiguiera el derecho al voto. Yo no estaba de acuerdo con ella. Argumentaba que la mujer rusa había establecido hacía mucho tiempo su independencia moral y social, incluso antes del voto. Debido a esto se había desarrollado una camaradería estupenda, que hacía que la relación entre los sexos fuera tan buena y sana entre los rusos progresistas.
Quería ir a Los Ángeles, pero no conocía allí a nadie que pudiera organizar mis conferencias. Los pocos anarquistas alemanes con los que había mantenido correspondencia en esa ciudad me aconsejaron que no fuera. Me dijeron que algunas de mis conferencias, especialmente la que trataba sobre la cuestión sexual, perjudicarían su trabajo. Casi había abandonado la idea cuando recibí ánimos de forma inesperada. Un joven, al que conocía como señor V., de Nuevo Méjico, se ofreció a actuar como mi representante. Iba a ir a Los Ángeles de negocios, me informó, y le agradaría ayudarme a organizar un mitin. El señor V., un tipo judío interesante, llamó mi atención en un principio en mis conferencias: asistía todas las noches y siempre hacía preguntas inteligentes. Era también un asiduo en la casa de los Isaak y estaba, evidentemente, interesado en nuestras ideas. Era una persona agradable y acepté que organizara una conferencia.
A su debido tiempo, mi «representante» me telegrafió que todo estaba listo. Cuando llegué, fue a recogerme a la estación con un ramo de rosas y me llevó a un hotel. Era uno de los mejores de Los Ángeles y sentí que era una incoherencia por mi parte quedarme en un sitio tan elegante; pero el señor V. argumentó que solo eran prejuicios, algo que no había esperado de Emma Goldman.
—¿No quiere que la reunión sea un éxito? —preguntó.
—Por supuesto, pero ¿qué tiene eso que ver con que me aloje en hoteles caros?
—Mucho, eso ayudará a darle publicidad a la conferencia.
—Estas cuestiones no se consideran así desde el punto de vista de los grupos anarquistas —protesté.
—Peor para ellos, por eso es por lo que llegan ustedes a tan poca gente. Espere al mitin, luego hablaremos.
Acepté quedarme. La lujosa habitación que me había reservado, llena de flores, fue otra sorpresa. Luego descubrí un vestido de terciopelo negro preparado para mí.
—¿Qué va a ser esto, una conferencia o una boda? —le pregunté al señor V.
—Ambas cosas, aunque la conferencia será lo primero.
Había alquilado uno de los mejores teatros de la ciudad, y claro, argüía mi representante, debía comprender que no podía aparecer con el vestido raído que había llevado en San Francisco. Además, si no me gustaba el que había elegido, podía cambiarlo. Era necesario que diera la mejor impresión posible en mi primera visita a Los Ángeles.
—¿Pero qué interés tiene al hacer todo esto? —insistí—. Me dijo que no era anarquista.
—Estoy en camino de convertirme en uno —respondió—. Ahora sea sensata. Estuvo de acuerdo en que fuera su representante, pues déjeme llevar este asunto a mi manera.
—¿Son todos los representantes tan solícitos?
—Sí, si conocen un poco el negocio y si les gusta un poco su artista —respondió.
Los días siguientes los periódicos no hablaban más que de Emma Goldman, «representada por un hombre adinerado de Nuevo México». Para evitar a los reporteros, el señor V. me llevó a dar largos paseos a pie y en coche por el barrio mejicano de la ciudad, a restaurantes y cafés. Un día me instó a acompañarle a visitar a un amigo ruso, que resultó ser el sastre más de moda de la ciudad y el cual me convenció para que me dejara tomar medidas para un traje. La tarde de la conferencia encontré en mi habitación un vestido sencillo, pero precioso, de gasa negra. Las cosas aparecían misteriosamente, como en los cuentos de hada que solía contarme mi niñera alemana. Casi cada día me traía nuevas sorpresas, que ocurrían de forma extraña y poco ostentosa.
La audiencia era grande y bastante ruidosa, con la presencia de patriotas en gran número. Repetidas veces intentaron crear confusión, pero la inteligente presidencia del «hombre rico de Nuevo Méjico» condujo la reunión a un final apacible. Luego mucha gente vino a presentarse como radicales y me instaron a que me quedara en Los Ángeles, se ofrecieron a organizar más conferencias. De ser una completa extraña había pasado a convertirme casi en una celebridad, gracias a los esfuerzos de mi representante.
Esa noche tarde, en un pequeño restaurante español, lejos de la multitud, el señor V. me pidió en matrimonio. Bajo circunstancias normales hubiera considerado esa oferta como un insulto, pero todo lo que el hombre había hecho era de tan buen gusto que no podía enfadarme con él.
—¡Yo y el matrimonio! —exclamé—. No me ha preguntado si le amo. Además, ¿tiene tan poca fe en el amor que debe ponerle un candado?
—Bueno, no creo en esa tontería del amor libre. Me gustaría que continuara con las conferencias; me agradaría ayudarla y apoyarla financieramente para que pueda hacer más y mejor trabajo. Pero no podría compartirla con nadie más.
¡La cantinela de siempre! Qué a menudo lo había oído desde que me convertí en un ser libre. Radical o conservador, todo hombre quiere atar a la mujer a sí. Se lo dije categóricamente: «¡No!»
Rechazó tomar mi respuesta como definitiva. Podía cambiar de idea, dijo. Le aseguré que no había ninguna posibilidad de que me casara con él: no era mi propósito forjar cadenas para mí misma. Ya lo había hecho una vez; no volvería a suceder. Solo quería «esa tontería del amor libre»; ninguna otra «tontería» tenía ningún significado para mí. Pero el señor V. no se perturbó en absoluto. Estaba convencido de que su amor no era momentáneo. Esperaría.
Me despedí de él, dejé el hotel de lujo y fui a quedarme con unos amigos judíos que había conocido. Di conferencias durante otra semana, que tuvieron una buena audiencia, y luego organicé un grupo de simpatizantes para continuar el trabajo. Posteriormente, volví a San Francisco.
Como secuela de mis actividades en Los Ángeles, apareció en el Freiheit un artículo censurándome por haberme alojado en un hotel caro y haber permitido que un hombre rico organizara mi conferencia. Mi comportamiento había «puesto en entredicho el anarquismo entre los trabajadores», afirmaba el articulista. Considerando que era la primera vez que se hablaba en inglés sobre anarquismo en Los Ángeles, y que como resultado de mis actividades se iba a proceder a realizar propaganda sistemática entre los americanos, la acusación me pareció ridícula. Era otra más de las tontas acusaciones que habían aparecido a menudo contra mí en el semanario de Most. Lo ignoré, pero Free Society publicó una réplica de un compañero alemán, el cual llamó la atención sobre los buenos resultados que mi visita a Los Ángeles había tenido.
Cuando llegué a Nueva York, Ed y mi hermano Yegor estaban esperándome en la estación. Yegor estaba contentísimo de mi vuelta; Ed era siempre muy reservado en público y ahora lo estaba aún mucho más. Pensé que era debido a la presencia de mi hermano, pero continuó manteniéndose apartado incluso cuando estábamos solos, me di cuenta de que algo había cambiado en él. Era tan atento y considerado como siempre, y nuestro hogar tan agradable como de costumbre; pero él estaba diferente.
Por mi parte, no era consciente de ningún cambio emocional hacia Ed, lo sabía incluso antes de volver. Ahora, en su presencia, estaba segura de que, cualesquiera que fueran nuestras diferencias intelectuales, todavía le amaba y le necesitaba. Pero su actitud glacial me mantenía apartada.
Aunque estuve muy ocupada durante la gira, no olvidé el encargo que Ed me había hecho para su empresa. Gestioné pedidos para el «invento» y conseguí algunos contratos sustanciales con varias grandes papelerías en el oeste. Ed estaba encantado y alabó mis esfuerzos. Pero no hizo ninguna pregunta sobre la gira o sobre mi trabajo y no mostró el más mínimo interés. Esto añadió rencor a mi descontento por cómo estaban las cosas en casa. El refugio que tanta alegría y paz me había proporcionado se volvió ahora sofocante.
Afortunadamente, no tenía tiempo para darle vueltas al asunto. La huelga textil en Summit, New Jersey, necesitaba de mis servicios. Se presentaba de la forma habitual: los mítines eran o prohibidos o disueltos por las porras de la policía. Se requería maniobrar con habilidad para reunirse en los bosques de las afueras de Summit. Me mantuve muy ocupada y apenas tuve tiempo de ver a Ed. En las raras ocasiones en que estábamos juntos, solía quedarse callado. Solo sus ojos hablaban, estaban llenos de reproche.
Cuando terminó la huelga decidí poner las cosas en claro con Ed. Ya no podía soportar la situación durante más tiempo. Sin embargo, no me fue posible hacerlo durante varias semanas debido a la caza internacional de anarquistas que comenzó después de que Luccheni matara a la emperatriz de Austria. Aunque nunca había oído el nombre de Luccheni, la policía me seguía y la prensa me puso en la picota, como si hubiera sido yo la que hubiera matado a la desafortunada mujer. Me negué a gritar: «¡Crucificadlo!», sobre todo porque me enteré por la prensa anarquista italiana de que Luccheni había sido un muchacho de la calle, obligado a entrar en el servicio militar en su juventud. Había sido testigo de las atrocidades de la guerra en el frente africano, en el ejército había sido tratado brutalmente y había llevado una vida de miserias desde entonces. Fue la más absoluta desesperación lo que llevó al hombre a su acto de protesta mal dirigido. Por todas partes en nuestro esquema social la vida no valía nada, era malgastada y degradada. ¿Cómo esperar que este muchacho sintiera ninguna reverencia por ella? Declaré mi compasión por la mujer que había sido durante mucho tiempo persona non grata en la corte austríaca y que, por lo tanto, no podía ser la responsable de los crímenes cometidos por la corona. No vi ningún valor propagandístico en el acto de Luccheni. Era, igual que la emperatriz, una víctima; me negué a unirme a la condena salvaje del hombre, así como al repulsivo sentimentalismo expresado a favor de la mujer.
Mi actitud provocó, como en otras ocasiones, la condena de la prensa y de la policía. Naturalmente, no estaba sola: casi todos los anarquistas más destacados de todo el mundo tuvieron que soportar ataques similares. Pero en los Estados Unidos y, particularmente, en Nueva York, yo era la oveja negra.
El acto de Luccheni había, evidentemente, aterrorizado a las testas coronadas e incluso a los dirigentes electos, entre los que los lazos de simpatía eran evidentes. Los cónclaves secretos de los poderes tuvieron como resultado la decisión de realizar un congreso antianarquista en Roma. Los elementos revolucionarlos y los amantes de la libertad de los Estados Unidos y Europa se dieron cuenta del inminente peligro para la libertad de pensamiento y expresión y se pusieron a trabajar inmediatamente para hacer frente al ataque. Por todas partes se llevaron a cabo mítines de protesta contra la conspiración internacional de las autoridades. En Nueva York no se encontró ninguna sala donde se tolerara mi presencia.
En medio de estas tareas llegó una petición urgente de la Alexander Berkman Defense Association de Pittsburgh para que se incrementaran las actividades a favor del indulto. El caso, que iba a ser visto en septiembre, fue pospuesto para el 21 de diciembre. Los abogados creían que la decisión de la Comisión de Indultos dependería de la postura que Andrew Carnegie adoptara en el asunto y, por lo tanto, nos instaron a que fuéramos a ver al magnate del acero. Era una sugerencia absurda, que ciertamente no sería aprobada por Sasha: ese paso nos pondría a todos en ridículo. No conocía a nadie que se prestase a hablar con Carnegie, y, de todas maneras, estaba convencida de que este se negaría a actuar en el caso. No obstante, algunos de nuestros amigos insistieron en que era humano y que estaba interesado en ideas progresistas. Como prueba aducían el hecho de que algún tiempo atrás Carnegie había invitado a Pedro Kropotkin a su casa. Sabía que Pedro había rechazado un honor tan dudoso contestando que no podía aceptar la hospitalidad de un hombre cuyos intereses habían impuesto una sentencia inhumana a su compañero Alexander Berkman y que le mantenían enterrado entre los muros del penal Western. Algunos de nuestros amigos sostenían que el deseo de Carnegie de que Kropotkin le visitara era indicativo de que escucharía favorablemente nuestros ruegos para liberar a Sasha. Yo me oponía a la idea, pero finalmente sucumbí a los argumentos de Justus y Ed, los cuales señalaban que no debíamos permitir que nuestros sentimientos personales fueran un obstáculo a la libertad de Sasha. Justus sugirió que escribiéramos a Benjamin R. Tucker y le pidiéramos que hablara a Carnegie del asunto.
Conocía a Tucker solo por sus escritos en Liberty, la publicación anarquista individualista, de la que era fundador y redactor. Tenía un estilo vigoroso y había hecho mucho para iniciar a sus lectores en algunas de las mejores obras de la literatura francesa y alemana. Pero su actitud hacia los anarquistas comunistas era mezquina y cargada de un rencor ofensivo. «No me parece que Tucker sea un tipo de gran carácter», le dije a Justus, quien insistió en que estaba equivocada y en que deberíamos, al menos, darle una oportunidad. Enviamos una breve carta a Benjamin R. Tucker, firmada por Justus Schwab, Ed Brady y por mí, explicándole el caso y preguntándole si consentiría en ir a ver a Carnegie, el cual volvería pronto de Escocia.
La respuesta de Tucker fue una larga epístola en la que exponía las condiciones en las que abordaría a Carnegie. Escribía en su carta que le diría: «Al resolver sobre su actitud, usted, sin duda, dará por sentado, como yo doy por sentado, que se dirigen a usted como pecadores arrepentidos que piden perdón y buscan la remisión de su pena. Su sola aparición ante usted, en persona o por poderes, para tratar esta cuestión deber ser entendida como indicativo de que lo que una vez consideraron un acto de heroísmo acertado, lo consideran ahora como un insensato acto de barbarismo... que los seis años de encarcelamiento del señor Berkman les ha convencido del error de sus métodos... Cualquier otra explicación al ruego de estos solicitantes es incoherente con su noble carácter; ciertamente, ni por un momento debe suponerse que hombres y mujeres de su valía y dignidad, después de disparar a un hombre deliberadamente y a sangre fría, se rebajarían a sufrir la humillación de rogar a sus víctimas que les concedieran la libertad para agredirles de nuevo... Yo no aparezco ante usted hoy como un pecador arrepentido. En lo que concierne a mi participación en este asunto, no hay nada por lo que deba pedir disculpas. Me reservo todos los derechos... He rechazado cometer, aconsejar o aprobar la violencia, pero como pueden presentarse circunstancias en las que una política de violencias sea aconsejable, declino renunciar a mi libertad de elección...»
La carta no contenía ni una sola palabra sobre la sentencia de Sasha, la cual, incluso desde un punto de vista legal, era una barbarie; ni una palabra sobre las torturas que había padecido: ni la más mínima expresión de humanidad de parte del señor Tucker, el exponente de un gran ideal social. Nada más que frío cálculo sobre cómo rebajar a Sasha y a sus amigos, mientras al mismo tiempo exponía su posición de superioridad. Era incapaz de comprender que uno podía sentir una injusticia hecha a otros más intensamente que si hubiera sido hecha a sí mismo. Tucker no podía entender la psicología de un hombre al que la brutalidad de Frick durante el cierre patronal había llevado a expresar su protesta mediante un acto de violencia. Ni estaba, aparentemente, dispuesto a entender que los amigos de Sasha podían esforzarse por conseguir su liberación sin tener, necesariamente, que estar convencidos del «error de sus métodos».
Nos dirigimos después a Ernest Crosby, un destacado partidario del impuesto único[40] y un tolstoiano, además de un poeta y escritor muy dotado. Era un hombre de un calibre muy diferente, comprensivo y misericordioso, incluso hacia aquello con lo que no estaba plenamente de acuerdo. Nos visitó en compañía de un hombre más joven, Leonard D. Abbott. Cuando le presentamos el caso, aceptó inmediatamente hablar con Carnegie. Nos explicó que había solo una cosa que le preocupaba. Si Carnegie exigiera una garantía de que Alexander Berkman, cuando estuviera libre, no cometería de nuevo ningún acto de violencia, ¿qué respuesta debía dar? Él nunca preguntaría tal cosa, pues se daba cuenta de que nadie podía decir lo que haría si estuviera bajo presión. Pero como intermediario creía que era necesario estar informado sobre este lema. Por supuesto, nos resultaba imposible dar tal garantía, y yo sabía que Sasha nunca haría ninguna promesa de «reforma» ni permitiría que nadie la hiciera por él.
El asunto terminó finalmente con nuestra decisión de no acudir a Carnegie para nada. El caso de Sasha ni siquiera fue llevado ante la Comisión de Indultos en el momento previsto. Se pensó que sus miembros tenían demasiados prejuicios contra él, y teníamos la esperanza de que la nueva Comisión, que entraría en funciones al año siguiente, sería más imparcial.
Después de grandes esfuerzos para conseguir un salón donde llevar a cabo la protesta contra el congreso antianarquista, conseguimos el de Cooper Union. Esta asociación todavía se adhería al principio establecido por su fundador de dar oportunidad de expresión a cualquier opinión política. Mis amigos temían que fuera arrestada, pero yo estaba decidida a llevar a cabo la empresa. Estaba desesperada por el intento de aplastar los últimos vestigios de la libertad de expresión, y angustiada por mi vida personal. De hecho, estaba deseando que me arrestaran y poder escapar así de todos y de todo.
En la víspera del mitin Ed rompió su silencio de forma inesperada:
—No puedo soportar la idea de dejar que te enfrentes a este peligro —dijo—, sin intentar una vez más acercarme a ti. Mientras estabas de gira decidí reprimir mi amor e intentar dirigirme a ti en condición de amigo solamente. Pero me di cuenta de lo absurdo de tal decisión en el momento en que te vi en la estación. Desde entonces, una gran lucha ha tenido lugar en mi interior, incluso pensaba abandonarte. Pero no puedo hacerlo. Pensaba dejar que todo siguiera su curso hasta que te fueras otra vez de gira, pero ahora que te arriesgas a que te arresten, tengo que contártelo, tengo que intentar salvar el abismo que nos separa.
—¡Pero no hay ningún abismo —exclamé—, a menos que persistas en hacer tú uno! Por supuesto, he dejado atrás muchas de las ideas que le son tan queridas. No puedo evitarlo; pero te amo, ¿no lo comprendes? Te amo, no importa qué o quién entre en mi vida. Te necesito, necesito nuestro hogar. ¿Por qué no te muestras libre y grande de espíritu y tomas lo que puedo darte?
Ed prometió volver a intentarlo, hacer cualquier cosa con tal de no perderme. La reconciliación nos trajo recuerdos de nuestro joven amor en mi pequeño piso de la República de Bohemia.
El mitin en Cooper Union transcurrió sin problemas. Johann Most, que había prometido dirigirse a la audiencia, no apareció. No hablaría en la misma tribuna que yo; conservaba todavía todo su rencor.
Tres semanas más tarde Ed cayó enfermo con neumonía. Todo mi amor y mis cuidados lucharon contra el gran temor que sentía por la posibilidad de perderle. Este hombre grande y fuerte, que solía tomarse a broma la enfermedad y que a menudo había insinuado «que tales cosas eran inherentes solo a las hembras de las especies», se aferraba ahora a mí como un niño y no permitía perderme de vista ni por un momento. Su impaciencia e irascibilidad superaban a las de diez mujeres enfermas. Pero estaba tan mal que sus constantes exigencias de cuidado y atenciones no me importaban.
Fedia y Claus vinieron a ofrecer su ayuda tan pronto como supieron de la enfermedad de Ed. Uno de ellos me relevaba por la noche para que pudiera descansar unas horas. Durante las crisis, la ansiedad que sentía era tan grande que me impedía dormir. Ed tenía una fiebre muy alta, daba vueltas en la cama e incluso intentaba tirarse de ella. Su mirada vacía no daba señales de que reconociera a nadie; sin embargo, se inquietaba más cuando le tocaba alguno de los chicos. En una ocasión que estaba como enloquecido, Fedia y Claus intentaron sujetarle por la fuerza. «Dejadme a mí sola», dije inclinándome sobre él, intentaba transmitirle todo mi amor a través de sus ojos desorbitados, le apretaba contra mi angustiado corazón. Ed forcejeó durante un rato, luego, su cuerpo rígido se relajó y con un suspiro cayó sobre sus almohadas todo cubierto de sudor.
Por fin pasó la crisis. Por la mañana Ed abrió los ojos. Su mano tanteó hasta encontrar la mía y preguntó débilmente: «Mi querida enfermera, ¿voy a estirar la pata?» «No esta vez —le consolé—, pero debes quedarte muy quieto». Su rostro se iluminó con su sonrisa de siempre y volvió a dormirse.
Cuando Ed ya podía levantarse de la cama, aunque estaba todavía muy débil, tuve que salir a un mitin que había prometido dar mucho antes de su enfermedad. Fedia se quedó con él. Cuando volví, ya tarde. Fedia se había marchado y Ed estaba profundamente dormido. Había una nota de Fedia diciendo que Ed se encontraba bien y que le había instado a que se fuera a casa.
Por la mañana Ed seguía dormido. Le tomé el pulso y me di cuenta de que respiraba con dificultad. Me alarmé y mandé llamar al doctor Hoffmann. Este último expresó preocupación por un sueño tan anormalmente largo. Quiso ver la caja de morfina que le había recetado. ¡Faltaban cuatro sobres! Le había dado uno antes de marcharme y le había insistido a Fedia para que no le diera más. Ed había tomado cuatro veces la dosis normal, ¡sin duda para quitarse la vida! ¡Quería morir, ahora, cuando acababa de rescatarle de la tumba! ¿Por qué? ¿Por qué?
«Hay que levantarle y hacer que camine —ordenó el doctor—. Está vivo, respira: tenemos que mantenerle con vida». Con su cuerpo lánguido apoyado en nosotros, caminamos arriba y abajo y le aplicamos de vez en cuando hielo a la cara y a las manos. Gradualmente su rostro empezó a perder la palidez mortal y sus párpados respondieron a la presión. «¿Quién hubiera pensado que una persona tan tranquila y reservada como Ed fuera capaz de hacer una cosa así?», dijo el doctor Hoffmann. «Dormirá muchas horas, pero no hay que preocuparse. Vivirá».
El intento de suicidio de Ed me había trastornado e intentaba imaginar cuál había sido la causa concreta que le había inducido a hacerlo. En varias ocasiones estuve a punto de pedirle una explicación, pero estaba tan de buen humor y se estaba recuperando tan bien que tenía miedo de desenterrar el horrible asunto. Él mismo nunca hizo ninguna referencia.
Luego, un día, me sorprendió al mencionar que no había intentado en absoluto acabar con su vida. El que le hubiera dejado para ir al mitin cuando estaba todavía tan enfermo le había puesto furioso. Sabía por experiencias pasadas que toleraba grandes dosis de morfina, y se tomó varios sobres, «lo suficiente para asustarte un poco y curarte de tu manía por los mítines, la cual no se detiene ante nada, ni siquiera ante la enfermedad del hombre que dices amar».
Estaba desconcertada. Siete años de vida en común no le habían hecho comprender a Ed el dolor y los penosos trabajos que habían supuesto mi crecimiento interior. Una «manía por los mítines», eso era lo único que significaba para él.
Siguieron días de conflicto entre la certeza de mi amor por Ed y la consciencia de que la vida había perdido todo su significado. Al final de esa dura lucha llegué a la conclusión de que debía dejarle. Le dije a Ed que tenía que marcharme, para siempre.
—Tu acción desesperada para alejarme de mi trabajo —dije—, me ha convencido de que no tienes fe ni en mí ni en mis propósitos. La poca que tuvieras en los primeros años la has perdido. Sin tu fe y tu cooperación nuestra relación no tiene valor.
—¡Te amo más ahora que antes! —me interrumpió excitado.
—No sirve de nada, querido Ed, engañamos a nosotros mismos o al otro. Me quieres solo como tu mujer. Eso no es suficiente para mí. Necesito comprensión, armonía, la exaltación que resulta de la unidad en las ideas y los fines. ¿Para qué continuar hasta que nuestro amor se envenene con nuestro rencor y pierda su belleza por las mutuas recriminaciones? Ahora, todavía podemos separarnos como amigos. De todas maneras, me marcho de gira; así será menos doloroso.
Dejó de recorrer la habitación como un loco. Me miró en silencio, como si intentará penetrar en mi ser más íntimo.
—Estás equivocada, totalmente equivocada —gritó desesperadamente. Luego dio media vuelta y abandonó la habitación.
Empecé a hacer los preparativos para la nueva gira. Se acercaba el día de la partida y Ed me suplicó que le dejara ir a despedirme. Me negué; tenía miedo de ceder en el último momento. Ese día Ed vino a casa a comer conmigo. Los dos pretendimos estar alegres, pero al despedirnos su rostro se oscureció durante unos segundos. Antes de marcharme me abrazó, diciendo: «¡Este no es el fin, amor; no puede serlo! ¡Este es tu hogar, ahora y siempre!» No podía hablar, tenía el corazón ahogado por la tristeza. Cuando la puerta se cerró tras Ed, no pude retener los sollozos. Cada objeto que me rodeaba adquirió una extraña fascinación, hablándome en muchas lenguas. Me di cuenta de que permanecer allí haría que mi decisión de dejar a Ed se debilitara. Con el corazón palpitante salí de la casa que había amado y cuidado como mi hogar.
Capítulo XIX
La primera parada de la gira fue Barre, Vermont. El grupo activo de allí estaba compuesto por italianos que trabajaban, sobre todo, en las canteras, las cuales constituían la principal industria de la ciudad. Me quedó muy poco tiempo para reflexionar sobre mi vida personal; hubo numerosos mítines, debates, reuniones privadas y discusiones. Encontré generosa hospitalidad en casa de mi anfitrión, Palavicini, un compañero que había trabajado conmigo en la huelga textil de Summit. Era un hombre culto, buen conocedor no solo del movimiento obrero internacional, sino también de las nuevas tendencias en las artes y las letras italianas. Al mismo tiempo conocí a Luigi Galleani, el líder intelectual de las actividades italianas en los Estados de Nueva Inglaterra.
Vermont disfrutaba de la bendición de la Prohibición, y me interesaba saber cuáles eran sus efectos. En compañía de mi anfitrión pasé por varias casas privadas. Para mi sorpresa, descubrí que la mayoría de ellas se habían convertido en salones. En uno de esos lugares encontramos a una docena de hombres visiblemente bajo la influencia del alcohol. La mayoría eran funcionarios municipales, me informó mi acompañante. La poco ventilada cocina, donde los niños inhalaban los fétidos olores del whisky y el tabaco, era el garito donde se bebía. Muchos de esos lugares prosperaban bajo la protección de la policía, a la cual se pagaba regularmente una parte de los ingresos. «Esto no es lo peor de la ley seca —señaló mi compañero—, su lado más detestable es la destrucción de la hospitalidad y de la buena camaradería. Antes podías ofrecer una copa a las visitas o dejar que te la ofrecieran a ti. Ahora, cuando la mayor parte de la gente se ha convertido en taberneros, tus amigos esperan que les compres un trago o comprártelo ellos a ti».
Otro efecto de la Prohibición era el aumento de la prostitución. Visitamos varias casas a las afueras de la ciudad, todas estaban haciendo un gran negocio. La mayoría de los «invitados» eran representantes de comercio y algunos granjeros. Al cerrarse los salones, el burdel se convirtió en el único lugar donde los hombres que llegaban a la ciudad podían obtener alguna distracción.
Después de dos semanas de actividades en Barre, la policía decidió repentinamente impedir que se celebrara el último mitin. La razón oficial para esta acción era porque mi última conferencia trataba sobre la guerra. Según las autoridades, yo había dicho: «Bendita sea la mano que voló el Maine». Evidentemente era ridículo atribuirme tal manifestación. La versión no oficial era más plausible. «Sorprendiste al alcalde y al jefe de policía en la cocina de la señora Colletti completamente borrachos —me explicó mi amigo italiano—, y conoces sus intereses en los burdeles. No me extraña que ahora te consideren peligrosa y quieran echarte».
Hasta que no llegué a Chicago mis esfuerzos no empezaron a valer la pena. Como en mi anterior visita, me invitaron a hablar varias organizaciones obreras, incluyendo la conservadora Woodworkers’ Union,[41] la cual no había permitido hasta ese momento la entrada a sus pórticos sagrados a ningún anarquista. También organizaron un ciclo de conferencias varios anarquistas americanos. Era un trabajo agotador y probablemente no hubiera sido capaz de llevarlo a cabo sin la estimulante compañía de Max Baginski.
Como en anteriores ocasiones, mi cuartel general fue la casa de los Appel. Al mismo tiempo, Max y yo alquilamos un pequeño apartamento cerca del parque Lincoln, nuestro Zauberschloss (castillo encantado), como lo bautizó Max, al que nos escapábamos en nuestros ratos libres. Una vez allí, nos deleitábamos con las cestas de exquisiteces, fruta y vino que el derrochador de Max llevaba. Luego leíamos Romeo und Juliet auf dem Lande, la preciosa historia de Gottfried Keller, y las obras de nuestros favoritos: Strindberg, Wedekind, Gabriele Reuter, Knut Hamsun y, sobre todo, Nietzsche. Max conocía y comprendía a Nietzsche y le admiraba profundamente. Fue con la ayuda de su notable comprensión como fui consciente de la gran importancia del magnífico poeta-filósofo. Después de leer, paseábamos por el parque y hablábamos sobre gente interesante del movimiento alemán, sobre arte y literatura. El mes que pasé en Chicago estuvo repleto de trabajo interesante, nuevas y estupendas amistades y horas exquisitas de felicidad y armonía con Max.
La Exposición de París, que estaba programada para 1900, sugirió la idea a nuestros compañeros europeos de organizar un congreso anarquista en las mismas fechas. Habría tarifas reducidas en los viajes y muchos amigos podrían llegar de diferentes países. Yo había recibido una invitación, y hablé con Max sobre ello y le pedí que me acompañara. Un viaje a Europa juntos, solo pensarlo nos transportaba de éxtasis. La gira duraría hasta agosto, llevaríamos a cabo nuestro plan después. Podríamos viajar a Inglaterra primero: estaba segura de que los compañeros querrían que diera unas conferencias. Luego a París.
—Piénsalo, querido. ¡París!
—¡Maravilloso, glorioso! —gritaba Max—. Pero el billete, ¿has pensado en eso, mi romántica Emma?
—Eso no es nada. Robaré una iglesia o una sinagoga. ¡Conseguiré el dinero de alguna manera! Tenemos que ir. ¡Debemos ir en busca de la luna!
—¡Dos inocentones —dijo Max—, dos románticos cuerdos en un mundo de locos!
De camino a Denver me desvié hacia Caplinger Mills, un distrito agrario del suroeste de Missouri. Mis únicos contactos previos con la vida rural en los Estados Unidos tuvieron lugar hacía años, cuando recorrí las granjas de Massachusetts intentando conseguir encargos de ampliación de las fotografías de los respetables antepasados de los granjeros. Me habían parecido tan ignorantes, tan arraigados en las viejas tradiciones sociales, que ni siquiera me había dignado hablarles de mis ideas. Estaba segura de que creerían que estaba poseída por el demonio. Por lo tanto, me sorprendió mucho recibir una invitación de Caplinger Mills para dar conferencias allí. La compañera que escribió diciendo que había organizado las reuniones fue Kate Austen, cuyos artículos había leído en Free Society y otras publicaciones radicales. Sus escritos demostraban que estaba bien informada, que poseía un pensamiento lógico y espíritu revolucionario; mientras que las cartas que me envió me mostraron que era una persona sensible y afectuosa.
Fue a recibirme a la estación Sam Austen, el marido de Kate, quien me avisó de que Caplinger Mills estaba a veintidós millas de la estación. «Las carreteras son muy malas —dijo—, me temo que tendré que atarte al asiento de la carreta para evitar que salgas disparada». Pronto descubrí que no estaba exagerando. Cuando apenas habíamos recorrido la mitad del trayecto, se produjo una sacudida violenta y las ruedas crujieron. Nos habíamos metido en una zanja. Cuando intenté levantarme del asiento, me dolía todo. Me sacó en brazos de la carreta y me dejó al borde del camino. Mientras esperaba y me frotaba mis doloridas articulaciones, intentaba sonreír para darle ánimos a Sam.
Según arreglaba la rueda, me acordé de Popelan y de los largos paseos que dábamos en el gran trineo tirado por una briosa troika. Mi sangre hormigueaba con el misterio de la noche, el cielo estrellado, la nieve cubriéndolo todo, la alegre música de las campanillas y con las canciones campesinas de Petrushka a mi lado. Los lobos, que se oían aullar en la distancia, hacían que las salidas fueran más románticas y aventuradas. Una vez en casa había un banquete de tortas de patata caliente cocinadas en deliciosa grasa de oca, té hirviendo con varenya (mermelada) que Madre había hecho y vodka para los sirvientes. Petrushka siempre me dejaba probar un poco de su vaso. «Eres una borracha», me decía en broma. Esa era en realidad la fama que tenía desde que me habían encontrado tirada en la bodega debajo de un barril de cerveza. Padre no nos dejaba probar el alcohol, pero un día, tenía como unos tres años, bajé a la bodega, acerqué la boca a un grifo y bebí aquel líquido de sabor raro. Me desperté en la cama, completamente mareada y, sin duda, mi padre me hubiera dado una buena azotaina si nuestra querida niñera no me hubiera tenido escondida.
Por fin llegamos a la granja de los Alisten en Caplinger Mills. «Métela en la cama y dale algo caliente —sugirió Sam—, nos odiará para el resto de su vida por haberla traído por esa carretera». Después de un baño caliente y un buen masaje me sentía mucho mejor, aunque todavía me dolía todo el cuerpo.
La semana que estuve con los Austen me mostró nuevos ángulos de la vida del pequeño granjero americano. Me hizo ver que habíamos estado equivocados al considerar al granjero de los Estados Unidos como perteneciente a la burguesía. Kate decía que eso era cierto con respecto a los propietarios muy ricos que sembraban de todo a gran escala; la gran masa de granjeros de América era incluso más dependiente que los trabajadores de las ciudades. Estaban a merced de los banqueros y del ferrocarril, sin mencionar sus enemigos naturales, la sequía y la tormenta. Para combatir a estos últimos y alimentar a las sanguijuelas que le chupan la sangre al granjero, este tenía que trabajar como un esclavo interminables horas en todo tipo de clima y vivir al borde de la penuria. Era su arduo destino lo que le hacía ser duro y tacaño. Ella se lamentaba especialmente de la monótona existencia de la mujer del granjero. «Las mujeres no tienen más que preocupaciones, trabajo y frecuentes embarazos».
Kate había llegado a Caplinger después de casarse. Antes había vivido en ciudades pequeñas y pueblos. Dejada a cargo de ocho hermanos cuando su madre murió, ella tenía entonces once años, no disfrutó de mucho tiempo para dedicar al estudio. Dos años en una escuela del distrito era lo único que su padre había podido permitirse ofrecerle. Me preguntaba cómo se las había arreglado para obtener todo el conocimiento que se desprendía de sus artículos. «Leyendo», me dijo. Su padre había sido un lector ávido, al principio, de los trabajos de Ingersoll, luego de Lucifer y otras publicaciones radicales. Lo que más le influyó a Kate, como a mí, fueron los sucesos de Chicago de 1887. Desde entonces había seguido de cerca la lucha social y había estudiado todo lo que caía en sus manos. La gama de lecturas, a juzgar por los libros que encontré en el hogar de los Austen, era muy amplia. Había obras sobre filosofía, cuestiones económicas y sociales y sobre sexo, junto a la mejor poesía y ficción. Habían sido su escuela. Estaba muy preparada y poseía además un entusiasmo extraordinario en una mujer que apenas había entrado en contacto con la vida.
—¿Como puede una mujer de tu inteligencia y capacidad seguir viviendo en una ambiente tan gris y limitado como este? —pregunté.
—Bueno, está Sam —contestó—, que lo comparte todo conmigo y al que amo, y los niños. Y luego están mis vecinos, que me necesitan. Se puede hacer mucho incluso aquí.
La asistencia a las tres conferencias dieron testimonio de la influencia de Kate. De un radio de muchas millas llegaron granjeros, a pie, en carretas, a caballo. Di dos conferencias en la pequeña escuela rural, la tercera en una gran arboleda. Fue una reunión bastante pintoresca, los rostros de los oyentes estaban iluminados con los faroles que ellos mismos habían traído. Por las preguntas que algunos de los hombres hicieron, centradas principalmente sobre el derecho a la tierra bajo el anarquismo, pude ver que al menos algunos de ellos no había venido solo por pura curiosidad, y que Kate había despertado en ellos la consciencia de que sus propias dificultades formaban parte de más amplios problemas sociales.
Toda la familia Austen se volcó en mí durante el tiempo qué pasé con ellos. Sam me llevó a caballo por los campos, me dejó montar una vieja y dócil yegua. Los niños atendían mis deseos incluso antes de que tuviera tiempo de formularlos y Kate fue toda afecto y devoción. Pasamos mucho tiempo juntas, lo que le dio la oportunidad de hablarme sobre ella y su ambiente. La mayor objeción que algunos de sus vecinos tenían con respecto a ella era por su postura ante la cuestión sexual.
—¿Qué harías si tu marido se enamorara de otra mujer? —le había preguntado una vez la mujer de un granjero—. ¿No le dejarías?
—No si él todavía me amara —respondió Kate con prontitud.
—¿Y no odiarías a la mujer?
—No si fuera una buena persona y amara realmente a Sam.
Su vecina le había dicho que si no la conociera tan bien, pensaría que era inmoral o que estaba loca; incluso así, estaba segura de que Kate no amaba a su marido o si no, nunca consentiría en compartirle con nadie más. «Lo mejor del caso es —añadió Kate— que el marido de esta vecina va detrás de cualquier falda, y ella no se da cuenta. No tienes ni idea de cómo son las prácticas sexuales de estos granjeros. Pero, en la mayor parte, es el resultado de su terrible existencia —se apresuró a añadir—, ningún otro escape, ninguna distracción, nada que alegre un poco sus vidas. Es diferente en la ciudad; allí, incluso el trabajador más pobre puede ir alguna vez a algún espectáculo o a una conferencia, o encontrar algún interés en su sindicato. El granjero no tiene nada, solo largas horas de pesados trabajos durante el verano y días vacíos durante el invierno. El sexo es lo único que tienen. ¿Cómo podría esta gente comprender lo que es el sexo en su expresión más bella, o lo que es el amor que no puede ser vendido ni forzado? Es una lucha muy dura, pero debemos seguir esforzándonos», concluyó mi querida compañera.
El tiempo pasó demasiado deprisa. Pronto tuve que partir para poder atender a mis compromisos en el Oeste. Sam se ofreció a llevarme a la estación por un camino más corto, «solo catorce millas». Kate y el resto de la familia nos acompañaron.
Capítulo XX
En el momento culminante de mis actividades en California llegó una carta que hizo pedazos mis visiones de amor armonioso: Max me escribía que él y su compañera «Puck» estaban a punto de marcharse juntos al extranjero, financiados por un amigo. Me reí en alto de mis locas esperanzas. Después del fracaso con Ed, ¿cómo podía haber soñado alcanzar amor y comprensión con nadie más? Amor y felicidad, palabras vacías y sin sentido que tendían inútilmente hacia lo inalcanzable. Me sentía desposeída por la vida, vencida en mi anhelo por una relación bella. Me consolaba diciéndome que todavía podía vivir para mi ideal, y para el trabajo que me había propuesto hacer. ¿Por qué esperar más de la vida? Pero ¿de dónde sacaría la fuerza y la inspiración para poder continuar en la lucha? Los hombres habían sido capaces de hacer los trabajos del mundo sin el poder sustentador del amor, ¿por qué no también las mujeres? ¿O es que la mujer necesita el amor más que el hombre? Eso era una idea estúpida y romántica concebida para mantenerla siempre dependiente del varón. No sería ese mi caso; viviría y trabajaría sin amor. No hay permanencia ni en la naturaleza ni en la vida. Debía apurar el momento y luego tirar la copa. Era la única manera de evitar echar raíces, pues sería inmediatamente desarraigada después. Mis jóvenes amigos de San Francisco me necesitaban. La visión de una vida junto a Max había sido un obstáculo en el camino. Ahora podía responder a su llamada; debía responder para poder olvidar.
Después de visitar Portland y Seattle fui a Tacoma, Washington. Estaban hechos todos los preparativos para dar allí un mitin, pero cuando llegué, me encontré con que el propietario de la sala se había echado atrás y no había forma de conseguir otro local. En el último momento, cuando habíamos abandonado todas las esperanzas, los espiritualistas vinieron en nuestra ayuda. Les di varias conferencias, pero hasta ellos rechazaron el tema del Amor Libre. Evidentemente, los espíritus continuaban en el cielo las normas morales que habían establecido durante su encarnación.
Spring Valley, Illinois, un gran territorio minero, poseía un fuerte grupo anarquista, constituido principalmente por belgas e italianos. Me habían invitado a un ciclo de conferencias que culminaría en una manifestación el Día del Trabajo. Sus esfuerzos se vieron coronados por un gran éxito. Aunque hacía un calor abrasador, los mineros aparecieron con sus esposas y sus hijos, vestidos con sus mejores galas. Yo encabezaba la procesión llevando una gran bandera roja. En el jardín alquilado para pronunciar los discursos había una plataforma sin toldo. Hablé con el sol cayendo a plomo sobre mi cabeza, que ya había empezado a dolerme durante la larga marcha. Por la tarde, durante el picnic, los compañeros me trajeron a diecinueve niños para que los bautizara según «los verdaderos ritos anarquistas», según dijeron. Me subí a un barril de cerveza vacío, no había ninguna otra cosa, y me dirigí a la audiencia. Creía que los que necesitaban ser bautizados eran en realidad los padres, bautizados en las nuevas ideas sobre los derechos del niño.
Los periódicos locales del día siguiente publicaban dos historias; una, que Emma Goldman «bebía como un cosaco»; y la otra, que «había bautizado a niños anarquistas en un barril de cerveza».
Durante mis anteriores visitas a Detroit había conocido con Max a uno de los más fieles amigos de Robert Reitzel, Herman Miller, y a otro devoto del Armer Teufel, Carl Stone. Miller era presidente de la Cleveland Brewing Company y un hombre de considerables recursos económicos. Cómo había llegado a alcanzar su posición era un enigma para todos los que le conocían. Era un soñador y un visionario, un amante de la libertad y de la belleza y un espíritu muy generoso. Durante años había sido el principal sostén del Armer Teufel. Su mejor rasgo era su arte de dar. Incluso cuando le daba propina a un camarero, lo hacía de forma delicada, casi en tono de disculpa. En cuanto a sus amigos, Herman los abrumaba con regalos, pero de una manera que parecía que los otros le estaban haciendo un favor. En esta ocasión mi anfitrión se superó en solicitud y generosidad. Los días que pasé con él y con Stone, en compañía de los Ruedebusch, Emma Clausen y otros amigos, fueron una fiesta de amistad y compañerismo.
Tanto Miller como Stone mostraron gran interés en mi trabajo y en mis planes para el futuro. Cuando me preguntaron sobre esto último les dije que no tenía ninguno, a no ser trabajar por mi ideal. Herman me preguntó si no tenía deseos de tener una seguridad económica, teniendo una profesión, por ejemplo. Le dije que siempre había querido estudiar medicina, pero que nunca había tenido los medios para hacerlo. El inesperado ofrecimiento de Herman de financiar mis estudios me hizo dar un salto de alegría. Stone quiso también compartir los gastos, pero los dos amigos pensaban que no sería práctico entregarme toda la cantidad. «Siempre estás en contacto con gente que necesita ayuda; puedes estar segura de que darías el dinero», dijo Herman. Estuvieron de acuerdo en financiarme durante cinco años con unos ingresos mensuales de cuarenta dólares. El mismo día, Herman, acompañado por Julia Ruedebusch, me llevó a las mejores tiendas de Detroit, «para ayudar a equipar a Emma para su viaje». Una preciosa capa azul de paño escocés fue una de las muchas cosas que me encantaron. Carl Stone me regaló un reloj de oro: tenía forma de concha de almeja y me preguntaba por qué había elegido una forma tan peculiar. «En recuerdo de una virtud que posees, muy rara entre las de tu sexo: la habilidad de tener la boca cerrada», dijo. «¡Viniendo de un hombre, es, desde luego, un gran cumplido!», repliqué para regocijo de los presentes.
Antes de despedirme de mis queridos amigos de Detroit, Herman me puso tímida y discretamente un sobre en la mano. «Una carta de amor —dijo—, para leerla en el tren». La «carta de amor» contenía quinientos dólares, con una nota: «Para el pasaje, querida Emma, y para que no tengas ninguna preocupación hasta que nos veamos en París».
La última esperanza de desagravio legal para Sasha se perdió cuando la nueva Comisión de Indultos rechazó oír nuestra apelación. Ya no quedaba más que la empresa desesperada que Sasha había estado planeando durante tanto tiempo, una fuga. Sus amigos utilizaron todos los medios posibles para disuadirle de la idea durante la campaña que llevaron a cabo a su favor Carl, Henry, Gordon y Harry Kelly. Con la posibilidad de liberación perdida, no podía hacer otra cosa que someterme a los deseos de Sasha, aunque con el corazón lleno de ansiedad.
Sus cartas, después de informarle de que pondríamos en marcha su plan, mostraban que había sufrido una transformación maravillosa. Estaba otra vez optimista, lleno de esperanzas y energía. Pronto nos enviaría a un amigo, una persona de suma confianza, un compañero de prisión al que llamaba «Tony». El hombre sería liberado dentro de unas semanas y, entonces, nos traería los detalles del plan. «No fallará si mis instrucciones se llevan a cabo al pie de la letra», escribía. Nos explicó que se necesitarían dos cosas: compañeros de fiar, con entereza y resistencia, y algo de dinero. Estaba seguro de que conseguiría ambas.
Al poco tiempo «Tony» fue puesto en libertad, pero ciertos trabajos preparatorios a favor de Sasha le mantenían ocupado en Pittsburgh, y no pudimos ponernos en contacto con él. Me enteré, no obstante, de que el plan de Sasha incluía excavar un túnel desde el exterior de la prisión y que Sasha le había confiado a «Tony» todos los diagramas y medidas necesarios para poder hacer el trabajo. El plan parecía fantástico, el proyecto desesperado de alguien obligado a jugarse todo, incluso la vida, a una sola carta. No obstante, el proyecto me entusiasmó, estaba tan bien concebido, tan trabajado. Reflexioné mucho sobre a quién acudir para ponerlo en práctica. Había muchos compañeros que desearían arriesgar sus vidas por rescatar a Sasha, pero pocos cumplían los requisitos para una tarea tan difícil y peligrosa. Finalmente me decidí por nuestro amigo noruego Eric B. Morton, al que habíamos puesto el apodo de «Ibsen». Era un verdadero vikingo, física y espiritualmente, un hombre de inteligencia, osadía y voluntad.
El plan le sedujo al instante. Sin dudarlo, prometió hacer todo lo que fuera necesario, y estaba dispuesto a empezar en ese mismo momento. Le expliqué que habría un retraso inevitable; teníamos que esperar a «Tony». Aparentemente, algo le estaba retrasando más de lo previsto. Era reacia a marcharme a Europa sin estar segura de que el plan de Sasha estaba siendo llevado a cabo y le confesé a Eric que incluso estaba pensando si marcharme o no. «Será enloquecedor estar a tres mil millas mientras el destino de Sasha pende de un hilo», dije. Eric comprendía lo que sentía, pero pensaba que con respecto al túnel no podía hacer nada. «Es más, tu ausencia puede ser de más valor argumentó— que tu presencia en América. Servirá para alejar posibles sospechas de que se esté haciendo nada a favor de Sasha». Estaba de acuerdo conmigo sobre la cuestión de que la seguridad de Sasha después de la fuga era de vital importancia. Temía, como yo, que no podría quedarse mucho tiempo en el país sin que le prendiesen. «Tendremos que sacarle lo antes posible a Canadá o a Méjico, y desde ahí a Europa», sugirió. «El túnel requerirá meses de trabajo, y eso te dará tiempo para preparar un lugar para él en el extranjero. Allí será reconocido como refugiado político, y como tal no será extraditado».
Sabía que Eric era un hombre sensato y completamente fiable. Aún así odiaba tener que marcharme sin ver a «Tony», sin conocer los detalles del plan y sin enterarme de todo lo que pudiera decirnos sobre Sasha. Eric calmó mis aprensiones prometiéndome hacerse cargo de todo el asunto y empezar las operaciones tan pronto como «Tony» llegara. Era un hombre de argumentos convincentes y fuerte personalidad y yo tenía una fe absoluta en su valentía y capacidad para llevar a cabo con éxito las indicaciones de Sasha. Era, además, una compañía espléndida, rebosaba alegría y tenía un fino sentido del humor. Al despedirnos me aseguró con júbilo que pronto nos reuniríamos todos en París, incluido Sasha, para celebrar su fuga.
«Tony» seguía sin aparecer y su ausencia me llenaba de inquietud. Involuntariamente pensé que no se podía uno fiar de las promesas de los presos. Recuerdo todas las grandes cosas que varias mujeres de Blackwell’s Island iban a hacer por mí cuando salieran de la cárcel. Tan pronto salían, se sumergían en el torbellino de la vida y de los intereses personales, y sus buenas intenciones las abandonaban. Es muy raro, desde luego, que un preso puesto en libertad desee cumplir las promesas hechas a los compañeros de sufrimientos que quedan tras los barrotes. «Tony» era probablemente como la mayoría, pensé. No obstante, todavía me quedaban varias semanas para embarcar: quizás aparecería mientras tanto.
Desde que dejé Nueva York para ir de gira no me había escrito con Ed; pero cuando volví, recibí una carta suya suplicándome que volviera al apartamento y viviera allí hasta que me fuera a Europa. No podía soportar la idea de que estuviera quedándome con extraños cuando tenía un hogar. «No hay ninguna razón para que no estés aquí», escribía. «Todavía somos amigos, y el piso, con todo lo que contiene, es tuyo». En un principio pensé en negarme: temía que nuestra antigua relación y los enfrentamientos renacieran. Pero Ed fue muy insistente y finalmente volví al lugar que había sido mi hogar durante tantos años. Ed estaba encantador, lleno de tacto, cuidando de no entrometerse. El apartamento tenía dos puertas; entrábamos y salíamos cada uno por su lado. Era la época de más trabajo en la empresa de Ed y yo estaba muy ocupada recaudando fondos para el proyecto de Sasha y haciendo los preparativos para el viaje. Cuando algún sábado por la tarde o alguna noche estaba libre, Ed me invitaba a cenar o al teatro y luego íbamos al bar de Justus. Nunca hizo ninguna referencia a nuestra vida de antes. Por el contrario, discutíamos mis planes para Europa, en los que parecía estar enormemente interesado. Le agradó saber que Herman Miller y Carl Stone iban a financiar mis estudios de medicina y prometió hacerme una visita, pues estaba planeando ir a Europa al año siguiente. Su madre no se encontraba bien últimamente; se estaba haciendo vieja y ansiaba verla lo antes posible.
El bar de Justus seguía siendo el lugar más interesante de Nueva York, pero la alegría que le caracterizaba se había empañado por la alarmante enfermedad de su dueño. No me habían dicho nada mientras estaba viajando por el país y a mi vuelta me horrorizó encontrar a Justus ajado y débil. Sus amigos le habían instado a que se tomara un descanso; la señora Schwab y su hijo podían hacerse cargo del negocio en su ausencia. Pero Justus no consintió. Reía y bromeaba como siempre, pero su gloriosa voz había perdido su antiguo timbre. Era desgarrador ver cómo nuestro «roble gigante» empezaba a resquebrajarse.
La recaudación de fondos para llevar a cabo los planes de Sasha tenía que hacerse bajo el pretexto de una supuesta acción legal. Solo muy pocos compañeros podían saber el fin real para el que se necesitaba el dinero. El hombre que más podía ayudar era S. Yanofsky, redactor del Freie Arbeiter Stimme, el semanario anarquista yiddish. Había llegado hacía poco de Inglaterra, donde había publicado el Arbeiter Freund; era inteligente y poseía un estilo mordaz. Sabía que era un adorador de Most, lo que fue sin duda la razón de su actitud hostil hacia mí en nuestro primer encuentro. Su sarcasmo me provocó una mala impresión y me desagradaba tener que dirigirme a él. Pero era por Sasha, y fui a verle.
Para sorpresa mía, encontré que Yanofsky estaba muy interesado y deseando ayudar. Expresó sus dudas sobre las posibilidades de éxito, pero cuando le dije que Sasha estaba desesperado solo de pensar que tenía que pasar otros once años en aquella tumba, Yanofsky prometió hacer todo lo posible para recaudar el dinero necesario. Con «Ibsen» y otros amigos de confianza en Pittsburgh encargados de la realización del plan, y con Yanofsky para ayudar en el tema financiero, mi ansiedad se alivió considerablemente.
Harry Kelly estaba en aquel entonces en Inglaterra. Le había escrito diciéndole que iba a ir a Europa e inmediatamente me invitó a quedarme en la casa donde vivía con su mujer y su hijo. Los compañeros de Londres, me decía Harry, estaban organizando un gran mitin para el once de noviembre y estarían encantados de tenerme como oradora. Al mismo tiempo llegó otra carta de los anarquistas de Glasgow invitándome a dar unas conferencias. Además, tenía que hacer muchas cosas para el congreso. Había recibido credenciales como delegada de varios grupos. Algunos de los compañeros americanos, entre ellos Lizzie y William Holmes, Abe Isaak y Susan Patten, me pidieron que presentara sus ponencias sobre varios temas. Tenía mucho trabajo que hacer y era hora de que me marchara. Pero para mi intranquilidad, todavía no se sabía nada de «Tony».
Una noche fui al bar de Justus, donde había quedado con Ed. Le encontré junto a sus amigotes filológicos, discutiendo, como siempre, la etimología de alguna palabra. Un antiguo amigo mío, escritor, al que hacía tiempo que no veía, estaba allí y, mientras esperaba a Ed, estuve conversando con él. Se hizo tarde, pero Ed no parecía dispuesto a marcharse. Le dije que me iba a casa y salí acompañada del escritor, que vivía en el mismo barrio. Cuando llegamos a mi casa le dije adiós y me fui a la cama enseguida.
Me desperté de una pesadilla horrible de estruendos y relámpagos. Pero los truenos y el ruido de cosas que se rompían parecía continuar y me di cuenta de que era real y que estaba sucediendo en la habitación de al lado, la de Ed. Pensé que debía haber bebido mucho y eso le había puesto como loco. Sin embargo, nunca había visto a Ed borracho hasta el extremo de perder el control. ¿Qué había sucedido para que Ed se volviera tan violento que llegara a casa y se pusiera a destrozar cosas en la mitad de la noche? Quería llamarle; pero, de alguna manera, el continuo estrépito de objetos cayendo al suelo y rompiéndose me lo impidió. Después de un rato cesó y oí cómo Ed se tiraba pesadamente sobre la cama. Luego se hizo el silencio.
Me quedé despierta, los ojos me ardían y mi corazón latía tumultuosamente. Al alba me vestí deprisa y abrí la puerta que separaba nuestras habitaciones. Lo que vi fue espantoso: el suelo estaba lleno de muebles y de loza rotos; el dibujo que Fedia me había hecho y que Ed consideraba su gran tesoro, yacía rasgado y pisoteado, con el marco destrozado. Mesas y sillas estaban volcadas y rotas. En medio de toda esa confusión yacía Ed, medio desnudo y profundamente dormido. Llena de ira y repugnancia volví corriendo a mi habitación, cerrando la puerta de un golpe.
Antes de embarcar vi a Ed una vez más, al día siguiente. Su mirada triste y ojerosa selló mis labios. ¿Qué se podía decir o explicar? Los restos de nuestras cosas eran un símbolo de nuestro fracasado amor, de la vida que había estado tan llena de promesas y optimismo.
Muchos amigos vinieron al barco a decirme adiós a mí y a Mary Isaak, que viajaba conmigo. Ed no estaba entre ellos, se lo agradecí. Hubiera sido aún más difícil controlar mis lágrimas en su presencia. Fue muy doloroso decir adiós a Justus, pues todos sabíamos que se estaba muriendo de tuberculosis. Parecía muy enfermo y me entristecía enormemente la idea de que no volvería a verle con vida. Fue también muy duro dejar a mi hermano. Me alegraba poder dejarle algo de dinero y, además, contribuiría a sus necesidades con parte del dinero que mis amigos de Detroit iban a enviarme mensualmente. Podía arreglármelas con menos; ya lo había hecho en Viena. El muchacho se había adueñado de mi corazón; era tan tierno y considerado que su afecto se había convertido en algo muy valioso en mi vida. Mientras el gran transatlántico se alejaba, permanecí en cubierta observando cómo desaparecía la silueta de Nueva York.
La travesía transcurrió sin incidentes, excepto por una gran tormenta. Llegamos a Londres dos días después del mitin del once de noviembre y en la culminación de la Guerra de los Boer. En la casa donde vivían Harry Kelly y su familia solo había una habitación libre, y estaba en el bajo. Incluso con buen tiempo entraba muy poca claridad y en los días de niebla, la lámpara de gas tenía que estar encendida continuamente. La chimenea te calentaba un lado o la espalda, nunca el cuerpo entero, por lo que tenía que estar constantemente cambiando de posición para poder equilibrar, hasta cierto punto, la diferencia de temperatura entre el fuego y la fría habitación.
Después de estar en Londres durante la mejor estación a finales de agosto y septiembre, pensaba que la gente exageraba cuando se refería a los horrores de la niebla londinense, a la humedad y a la oscuridad de sus inviernos. Pero me di cuenta de que se habían quedado cortos. La niebla era como un monstruo que se deslizaba cautelosamente y envolvía a la víctima en su helado abrazo. Por las mañanas me despertaba con una sensación de pesadez y con la boca seca. En vano esperabas disfrutar de un rayo de luz al abrir las persianas; la oscuridad de fuera se deslizaba al instante en la habitación. A Mary Isaak, la pobre, que venía de la soleada California, le deprimía el tiempo de Londres incluso más que a mí. Había pensado quedarse un mes; pero a la semana estaba deseando marcharse.
Capítulo XXI
La locura de la guerra era tan grande en Inglaterra, me informaron algunos compañeros, que sería imposible dar las conferencias, como se había planeado. Harry Kelly era de la misma opinión. «¿Por qué no organizamos mítines antibélicos?», sugerí. Les conté las reuniones tan espléndidas que hubo en América durante la guerra contra España. De vez en cuando se hicieron intentos de interferir y algunas conferencias tuvieron que ser suspendidas, pero en general, pudimos llevar a cabo la campaña. Harry pensaba, sin embargo, que eso sería imposible en Inglaterra. La descripción que hizo de los ataques violentos a oradores (el espíritu patriotero estaba en su punto culminante) y de los mítines interrumpidos por la muchedumbre patriota sonaba desalentadora. Estaba seguro de que sería incluso mas peligroso para mí, una extranjera, hablar sobre la guerra. De todos modos, yo estaba a favor de intentarlo. Sencillamente, no podía estar en Inglaterra y no decir palabra sobre el asunto. ¿No creía Gran Bretaña en la libertad de expresión? «Ten en cuenta —me advirtió— que no son las autoridades las que interrumpen los mítines, como en América; si no la gente, tanto ricos como pobres». A pesar de todo, insistí en intentarlo. Harry prometió consultarlo con los otros compañeros.
Recibí una invitación de los Kropotkin y fui con Mary Isaak a Bromley. Esta vez la señora Kropotkin y su hija pequeña, Sasha, estaban en casa. Tanto Pedro como Sofía Grigorevna nos recibieron muy cordialmente. Hablamos sobre América, sobre el movimiento allí, y sobre la situación en Inglaterra. Pedro había estado en los Estados Unidos en 1898, pero en aquella época yo estaba en la Costa y no pude asistir a sus conferencias. Sabía, sin embargo, que su gira había sido un verdadero éxito y que había causado una impresión muy satisfactoria. Los beneficios de sus mítines habían ayudado a revivir Solidarity e inyectar nueva vida a nuestro movimiento. Pedro estaba particularmente interesado en mis giras por el medio oeste y California. «Debe de ser un campo estupendo —señaló— si puedes ir a los mismos sitios tres veces sucesivas». Le aseguré que así era y que la mayor parte de mi éxito en California había sido debido a Free Society. «Ese periódico está haciendo un trabajo estupendo —afirmó con entusiasmo—, pero sería mejor si no desperdiciara tanto espacio tratando sobre sexo». No estuve de acuerdo con él y nos enzarzamos en una acalorada discusión sobre el espacio reservado al problema sexual en la propaganda anarquista. La opinión de Pedro era que la igualdad de la mujer y el hombre no tenía nada que ver con el sexo: era cuestión de cerebro. «Cuando ella sea su igual intelectualmente y comparta sus ideales sociales —dijo—, será tan libre como él». Los dos nos alteramos un poco y nuestras voces debían de parecer como si estuviéramos peleándonos. Sofía, que estaba tranquilamente cosiendo un vestido para su hija, intentó varias veces dirigir la conversación por cauces menos vociferantes, pero fue en vano. Pedro y yo recorríamos la habitación cada vez más agitados, cada uno defendiendo su postura denodadamente. Finalmente, me detuve e hice el siguiente comentario: «Está bien, compañero, cuando haya alcanzado tu edad puede que la cuestión sexual ya no tenga ninguna importancia para mí. Pero lo es ahora y es un factor tremendo en la vida de miles millones incluso, de jóvenes». Pedro se paró en seco, con una sonrisa divertida iluminando su rostro amable. «Créeme, no había pensado en eso» respondió. «Quizás tengas razón, después de todo». Me miró sonriendo afectuosamente y con un brillo pícaro en los ojos.
Durante la cena saqué a colación el tema de los mítines contra la guerra. Pedro fue incluso más enfático que Harry. Pensaba que era imposible; pondría en peligro mi vida y, además, como era rusa mi postura sobre la guerra afectaría desfavorablemente al status de los refugiados rusos. «No estoy aquí como rusa, sino como americana» proteste. «Además, ¿qué importan todas esas consideraciones cuando se trata de un tema tan importante como la guerra?» Pedro señaló que importaba mucho a la gente que le esperaba la muerte o Siberia. Insistió en que Inglaterra era todavía el único país europeo donde los refugiados políticos podían encontrar asilo y que esa hospitalidad no debía ser puesta en peligro por unos mítines.
Mi primera aparición en público en Londres, en el Athenaeum Hall, fue un completo desastre. Había cogido un tremendo catarro que me afectaba a la garganta, de forma que me dolía mucho al hablar y la audiencia casi no podía oírme. No menos angustioso fue el nerviosismo que me produjo saber que los refugiados rusos más distinguidos y algunos ingleses de renombre habían venido a escucharme. Los nombres de esos rusos siempre habían simbolizado para mí todo lo heroico en la lucha contra los zares. Pensar que estaban presentes me llenaba de temor. ¿Qué podía decir a tales hombres, y cómo decirlo?
Harry Kelly hizo de presidente, directamente pasó a decir que su compañera Emma Goldman, que había hecho frente a escuadrones de policías en América, le había confiado que esta audiencia le daba pánico. El público pensó que era un buen chiste y no de buena gana Interiormente estaba furiosa con Harry, pero el buen humor de la audiencia y su evidente deseo de hacerme sentir como en casa aliviaron, en cierta forma, la tensión nerviosa que sentía. Di como pude la conferencia, consciente todo el tiempo de que estaba pronunciando un discurso pésimo. Las preguntas que siguieron, sin embargo, me devolvieron la serenidad. Me sentí más en mi elemento y ya no me importó quién estuviera presente. Recuperé mi acostumbrado estilo decidido y agresivo.
Los mítines en el East End no ofrecieron dificultades. Allí estaba entre mi gente; conocía sus vidas, duras y vacías en todas partes, pero más en Londres. Fui capaz de encontrar las palabras adecuadas para llegar a ellos: entre ellos era yo misma. Mis compañeros mas allegados eran un grupo cordial y afectuoso. El promotor del trabajo en el East End era Rudolph Rocker, un joven alemán que encarnaba el extraño fenómeno de ser el redactor gentil de un periódico yiddish. No había estado demasiado en relación con judíos hasta que llegó a Inglaterra. Para poder equiparse mejor para sus actividades en el ghetto, había vivido entre los judíos y dominado su lengua. Como redactor del Arbeiter Freund y por sus brillantes conferencias, Rudolph Rocker estaba haciendo más por la educación y el despertar social de los judíos de Inglaterra que los más capaces miembros de esa raza.
La misma buena camaradería que prevalecía entre los compañeros judíos era evidente también en los círculos anarquistas ingleses, especialmente en el grupo que publicaba Freedom. Ese periódico mensual había reunido a su alrededor a un grupo de buenos colaboradores y trabajadores que cooperaban de la forma más armoniosa. Era una alegría encontrar que las cosas iban tan bien, ver a los viejos amigos y hacer otros muchos nuevos.
En una velada social en casa de los Kropotkin conocí a un buen número de gente ilustre, entre ellos a Nikolai Chaikovski. Había sido el genio del movimiento revolucionario de los jóvenes rusos durante los setenta que cristalizó en los famosos círculos que llevan su nombre. Era un gran acontecimiento conocer al hombre que era para mí la personificación de todo lo que era inspirador dentro del movimiento ruso de emancipación. Tenía un físico magnífico y aspecto de idealista, una personalidad que podía fácilmente atraer a los espíritus jóvenes y ávidos. Chaikovski estaba rodeado de amigos, pero después de un rato se acercó al rincón donde me encontraba y entabló conversación conmigo. Pedro le había dicho que tenía la intención de estudiar medicina. Me preguntó cómo pensaba hacerlo y al mismo tiempo seguir con mis actividades. Le expliqué que tenía la idea de venir a Inglaterra a dar conferencias durante el verano, quizás incluso ir a América; en cualquier caso, no pensaba abandonar completamente el movimiento. «Si haces eso —dijo—, serás una mala doctora; y si te tomas en serio tu profesión, te convertirás en una mala propagandista. No puedes hacer las dos cosas a la vez». Me aconsejó que reflexionara antes de empezar algo que seguramente destruiría mi utilidad dentro del movimiento. Sus palabras me preocuparon. Estaba convencida de que podía hacer ambas cosas si trabajaba con decisión y continuaba con mis intereses sociales. Pero consiguió intranquilizarme. Empecé a cuestionármelo; ¿quería en realidad perder cinco años de mi vida para conseguir un título de médico?
Al poco tiempo Harry Kelly vino a informarme de que algunos compañeros estaban de acuerdo en organizar un mitin contra la guerra y que se tomarían las medidas necesarias para garantizar la seguridad. Su plan era traer a una veintena de hombres de Canning Town, un barrio conocido por la fuerza y la combatividad de sus hombres. Protegerían la plataforma y evitarían una posible avalancha de patrioteros. Se le pediría a Tom Mann, el hombre que había jugado un importante papel en la reciente huelga de cargadores portuarios, que presidiera la reunión. Yo tendría que entrar clandestinamente en la sala antes de que los patriotas tuvieran la oportunidad de hacer nada explicó Harry. Chaikovski iba a asistir.
En el día señalado, acompañada por mi escolta, llegué a South Place Institute unas horas antes de que la multitud empezara a congregarse. La sala se llenó muy pronto. Cuando Tom Mann subió a la tribuna hubo un gran abucheo que ahogó el aplauso de nuestros amigos. Durante un rato dio la impresión de que la situación no tenía remedio, pero Tom era un orador experimentado, hábil manejando a las multitudes. Al poco la audiencia empezó a tranquilizarse. Sin embargo, cuando hice mi aparición los patriotas volvieron a desencadenar un tumulto. Varios intentaron subir a la plataforma, pero los hombres de Canning Town los retuvieron. Me quedé callada unos momentos, no sabía cómo dirigirme a los enfurecidos británicos. Estaba segura de que no conseguiría nada con el estilo directo y brusco que había invariablemente, tenido tanto éxito con las audiencias americanas. Se necesitaba algo diferente, algo que hiciera mella en su orgullo. Mi visita de 1895 y las experiencias de esta vez me habían enseñado a conocer lo orgullosos que están los ingleses de sus tradiciones.
«¡Hombres y mujeres de Inglaterra! —grité por encima del jaleo—, he venido aquí con la firme creencia de que un pueblo cuya historia está cargada de rebeldía y cuya genialidad en todos los campos es una estrella que ilumina el firmamento del mundo no puede ser más que amante de la libertad y de la justicia. Más aún, las obras inmortales de Shakespeare, Milton, Byron, Shelley y Keats, por mencionar solo a los más grandes de la galaxia de poetas y soñadores de vuestro país, deben de haber engrandecido vuestra visión y estimulado vuestra valoración de la que es la más valiosa herencia de un pueblo verdaderamente culto; me refiero al don de la hospitalidad y la actitud generosa hacia los extraños».
Completo silencio en la sala.
«Vuestro comportamiento de esta noche apenas si sostiene mi fe en la superior cultura y educación de vuestra nación —continué—. O ¿es que la furia de la guerra ha destruido tan fácilmente lo que se tardó siglos en construir? Si es así, sería suficiente para repudiar la guerra. ¿Quién es el que se quedaría indolentemente sentado mientras lo mejor, lo más elevado de un pueblo está siendo suprimido ante sus mismos ojos? Ciertamente no vuestro Shelley, cuyas palabras eran una canción de libertad y revuelta. Ciertamente no vuestro Byron, cuyo espíritu no pudo encontrar la paz cuando la grandeza de Grecia fue puesta en peligro. ¡No ellos, no! ¿Y vosotros, olvidáis tan fácilmente vuestro pasado, no hay en vuestras almas el más mínimo eco de las canciones de vuestros poetas, de los sueños de vuestros soñadores, de las llamadas de vuestros rebeldes?»
El silencio continuaba, los oyentes estaban aparentemente asombrados por el giro inesperado que había tomado mi discurso, enmudecidos por las palabras altisonantes y los gestos apremiantes. Mi charla acaparó totalmente la atención de la audiencia y la transportó a la cima del entusiasmo, finalmente los asistentes rompieron en un fuerte aplauso. Después de lo cual, lo demás fue coser y cantar. Di mi conferencia sobre Guerra y Patriotismo tal y como la había dado por todos los Estados Unidos, simplemente cambiando las partes que trataban de las causas de las hostilidades hispano-americanas por las de la guerra Anglo-Boer. Concluí con la esencia de la idea de Carlyle sobre que la guerra era una pelea entre dos ladrones, demasiado cobardes para luchar ellos mismos, que obligaban a los muchachos de uno y otro pueblo a ponerse los uniformes y coger las armas y luego los soltaban como a bestias salvajes los unos contra los otros.
La sala se volvió loca. Hombres y mujeres agitaban sus sombreros y se desgañotaban gritando en señal de aprobación. La resolución, una protesta enérgica contra la guerra, fue leída por el presidente y aprobada con solo un voto en contra. Me incliné en la dirección del oponente y dije: «Ahí tenemos lo que yo llamo un hombre valiente que merece nuestra admiración. Se requiere un gran coraje para permanecer solo, incluso si se está equivocado. Demos todos un fuerte aplauso a nuestro osado oponente».
Ni la guardia de Canning Town pudo ya retener a la agitada multitud. Pero ya no había peligro. La audiencia había pasado del más fiero antagonismo a la más ardiente devoción, dispuesta a protegerme incluso con sus propias vidas. En la sala del comité, Chaikovski, que se había unido a las entusiastas demostraciones agitando el sombrero en el aire como un muchacho alborozado, me abrazó, alabando mi dominio de la situación. «Me temo que he sido, en cierta forma, una hipócrita», comenté. «Todos los diplomáticos lo son —contestó—, pero la diplomacia es necesaria a veces».
El primer correo que llegó de América contenía cartas de Yegor, Ed y Eric Morton. Mi hermano me escribía que Ed le había buscado al día siguiente de mi marcha y le había rogado que volviera a casa, pues no soportaba la soledad. «Ya sabes, mi querida Chavele, que siempre me ha gustado Ed, simplemente, no podía negarme y, por lo tanto, volví. Dos semanas más larde Ed trajo una mujer al piso, y allí sigue desde entonces. Me ponía enfermo verla entre tus cosas, en el ambiente que tú habías creado. Por eso me volví a mudar». Ed le pidió a Yegor que se llevara los muebles, los libros y (odas las cosas que me habían pertenecido, pero no pudo hacerlo: todo el asunto le ponía demasiado triste. Ed se había consolado rápidamente, reflexioné. Bien, ¿por qué no? Me preguntaba quién sería la mujer.
La carta de Ed no mencionaba para nada a la persona que había entrado en su vida. Se limitó a preguntarme qué hacer con mis cosas. Pensaba mudarse a la parte alta de la ciudad y no quería llevarse las cosas que siempre había considerado mías. Le mandé un telegrama diciéndole que solo quería mis libros, le pedí que los metiera en una caja y que la guardara en casa de Justus.
Eric escribía en su tono jovial de siempre. Los planes iban bien. Había alquilado una casa, iba a mudarse allí con su amiga K. Les esperaban horas de sufrimiento pues K «estaba preparándose para su próximo concierto de piano». Ya habían alquilado un piano en el que poder practicar y él estaría ocupado con su invento. El dinero que le había dado cubriría el viaje de ambos a Pittsburgh y les ayudaría a subsistir durante un tiempo. «En cuanto a nuestro ingeniero, T, parece sufrir de vanidad, pero servirá. Todo lo demás lo hablaremos en París cuando nos reunamos para celebrar mi invento».
Me pareció graciosa la forma en que Eric había redactado la carta, con vistas a garantizar la seguridad, por supuesto. Pero incluso yo misma estaba intrigada por parte de su contenido. K era sin duda Kinsella, su amiga, a la que conocí en Chicago. Pero ¿qué diablos quería decir con lo del concierto y el piano? Sabía que la mujer tenía una bonita voz y que era una pianista con experiencia, pero ¿qué pensaba hacer con sus talentos en la casa desde la que se iba a cavar el túnel? El «ingeniero» era aparentemente «Tony». Por lo visto ya había aparecido, pero era evidente que a Eric no le caía bien. Esperaba que pudieran aguantarse hasta que el proyecto estuviera acabado. Debía escribir a mi querido Eric y pedirle que fuera muy, muy paciente.
Durante mi estancia en Londres hablé también en un mitin organizado por los compañeros del Club Autonomie. Durante el debate fui atacada por un joven alemán. «¿Y qué sabe Emma Goldman de la vida de los trabajadores?», preguntó mi oponente. «Nunca ha trabajado en una fábrica, solo es como los demás agitadores, se dedica a pasarlo bien y a viajar de acá para allá. Nosotros, los proletarios, los del blusón azul somos los únicos que tenemos derecho a hablar sobre los sufrimientos de las masas». Era obvio que el muchacho no sabía nada sobre mí y tampoco consideré necesario hablarle de mis trabajos en las fábricas y de mi conocimiento sobre la vida de la gente. Pero me intrigó su referencia al blusón azul. Me preguntaba qué podía significar.
Después del mitin, dos hombres de más o menos mi misma edad vinieron a verme. Me rogaron que no hiciera responsables a todos los compañeros del ataque del muchacho. Le conocían bien; no estaba haciendo nada en el movimiento, solo alardear de su marca proletaria, el blusón azul. En los principios del movimiento, explicaron, los intelectuales alemanes empezaron a vestir el blusón azul de los trabajadores, en parte para protestar contra el traje convencional, pero, especialmente, para poder acercarse a las masas más fácilmente. Desde entonces, algunos charlatanes del movimiento social habían utilizado esa forma de vestir como signo de adherencia a los estrictos principios revolucionarios. «Y también porque no tienen una camisa blanca —dijo el hombre de aspecto sombrío—, o porque no tienen que lavar el cuello tan a menudo». Reí de buena gana y le pregunté por qué era tan rencoroso. «¡Porque no soporto la impostura!», respondió el hombre casi bruscamente. Se presentaron como Hippolyte Havel y X, el primero checo, el otro alemán. X se excusó al poco rato y Havel me pidió que cenara con él.
Mi acompañante era de pequeña estatura, muy serlo, con grandes ojos que brillaban en su cara pálida. Iba escrupulosamente vestido, incluso llevaba guantes, cuando ningún hombre de nuestras filas los llevaba. Me pareció que iba demasiado elegante, sobre todo para un revolucionario. En el restaurante me di cuenta de que Havel se quitó solo un guante y se dejó el otro puesto durante toda la comida. Estuve a punto de preguntarle el motivo, pero parecía tan tímido que no quise turbarle. Después de varios vasos de vino se volvió más animado, hablaba nerviosamente, con frases entrecortadas. Había venido a Londres desde Zürich, me dijo, y aunque no llevaba mucho tiempo en la ciudad, la conocía bien y le agradaría mostrármela. Tendría que ser el domingo por la tarde, o por las noches, cuando tenía libre.
Hippolyte Havel resultó ser una verdadera enciclopedia. Conocía a todos y todo sobre el movimiento de los diferentes países europeos. Detecté rencor en su tono cuando hablaba de ciertos compañeros del Club Autonomie. Esto me afectó desagradablemente; pero, por lo demás, era extremadamente entretenido. Era ya demasiado tarde para coger el autobús y Havel llamó a un taxi para llevarme a casa. Cuando me ofrecí a pagar al conductor, se encolerizó. «¡Como todos los americanos, haciendo alarde de tu dinero! ¡Trabajo y puedo pagarlo!», protestó. Me atreví a sugerirle que para ser un anarquista era extrañamente convencional al objetar al derecho de una mujer a pagar. Havel sonrió por primera vez durante toda la noche, y no pude evitar notar que tenía unos dientes muy bonitos. Cuando le estreché la mano, aún enguantada, dio un leve gemido. «¿Qué ocurre?», pregunté. «Oh, nada —contestó—, solo que para ser una damita me has dado un buen apretón».
Había algo exótico y extraño acerca de ese hombre. Era evidentemente muy nervioso y poco generoso en su valoración de la gente. No obstante, era fascinante, incluso perturbador.
Mi compañero checo vino a verme con frecuencia, algunas veces con su amigo, pero normalmente solo. No era un acompañante alegre; de hecho, más bien me deprimía. A menos que hubiera bebido un poco, era difícil entablar una conversación; en otras ocasiones parecía muy reservado. Gradualmente me fui enterando de que había entrado en el movimiento cuando tenía solo dieciocho años y que había estado en prisión varias veces, una de ellas por un período de dieciocho meses. En la última ocasión le enviaron al ala de psicópatas, donde quizás seguiría si no hubiera suscitado el interés del profesor Krafft-Ebing, quien le declaró cuerdo y le ayudó a recobrar la libertad. Había estado activo en Viena, de donde fue expulsado, después de lo cual había recorrido Alemania, dando conferencias y escribiendo para publicaciones anarquistas. Había visitado París, pero no le dejaron que se quedara mucho tiempo, fue expulsado. Finalmente fue a Zürich y de allí a Londres. Como no tenía oficio se veía obligado a aceptar todo tipo de trabajos. En ese momento trabajaba en una casa de huéspedes haciendo de todo. Sus tareas empezaban a las cinco de la mañana y consistían en encender los fuegos, limpiar las botas de los huéspedes, fregar platos y otros «trabajos humillantes y degradantes».
—¿Pero por qué degradantes? El trabajo nunca es degradante —protesté.
—¡El trabajo, tal y como está ahora, siempre es degradante! —insistió vehementemente—. En una casa de huéspedes es incluso peor; es un ultraje a la sensibilidad humana, además de muy duro. ¡Mira mis manos!
Con gesto nervioso se quitó de un golpe el guante y el vendaje que llevaba debajo. La mano, roja e inflamada, era una pura ampolla.
—¿Cómo te lo has hecho, y cómo puedes seguir trabajando? —pregunté.
—Me lo hice limpiando asquerosas botas en el frío de la madrugada y acarreando carbón y leña para mantener los fuegos encendidos. ¿Qué otra cosa puedo hacer en un país extraño si no tengo oficio? Podría morirme de hambre, acabar en el arroyo o en el Támesis. Pero no estoy preparado para ello. Además, solo soy uno de los muchos miles, ¿por qué preocuparse? Hablemos de cosas más alegres.
Continuó conversando, pero apenas pude escuchar lo que decía. Cogí su pobre mano llena de ampollas, consciente del irresistible deseo de besarla, con infinita compasión y ternura.
Salíamos mucho juntos, visitábamos los barrios pobres, Whitechapel y otros distritos parecidos. Los días de diario las calles estaban llenas de basura hedionda y el olor del pescado frito provocaba náuseas. Los sábados por la noche el espectáculo era incluso más desgarrador. Había visto a mujeres borrachas en el Bowery, viejos despojos de la sociedad, con el pelo áspero revuelto, los sombreros fuera de tono caídos sobre un lado y las faldas barriendo las aceras. «Gandulas», las llamaban los niños judíos. Solía ponerme furiosa ver cómo los desconsiderados muchachos perseguían y se burlaban de esos pobres desechos humanos. Pero nada de eso era comparable a la brutalidad y degradación de lo que vi en el East End de Londres: mujeres borrachas salían tambaleándose de los bares, utilizando el peor lenguaje y peleándose hasta que, literalmente, se desgarraban la ropa la una a la otra. Niños y niñas pequeños rondando las tabernas en el frío del invierno y bajo el aguanieve, bebés en cochecitos destartalados adormilados por los pirulíes mojados en whisky, los niños mayores cuidando de ellos y bebiendo ávidamente, la cerveza que sus padres les sacaban de vez en cuando. Demasiado a menudo vi tales escenas, más terribles que cualquiera de las concebidas por Dante. Cada vez, llena de rabia, asco y vergüenza, me prometía a mí misma no volver nunca más al East End, sin embargo, volvía invariablemente. Cuando expuse la situación a algunos de mis compañeros, pensaron que tenía los nervios destrozados. Tales condiciones existían en todas las grandes ciudades, aseguraban; era el capitalismo y la sordidez que generaba. ¿Por qué me sentía más afectada en Londres que en otros sitios?
Gradualmente empecé a darme cuenta de que el placer que sentía en compañía de Havel era causado por algo más que simple camaradería. El amor exigía sus derechos otra vez, cada día más insistentemente. Me daba miedo, temía el dolor y la decepción que seguirían. No obstante, mi necesidad de afecto en aquel ambiente deprimente fue más fuerte que mis aprensiones. Yo también le importaba a Havel. Se había vuelto más tímido, más inquieto y nervioso. Se había acostumbrado a venir a verme solo, pero una noche me visitó con su amigo, quien se quedó durante horas y no mostraba intenciones de marcharse. Sospeché que Havel le había llevado porque no se fiaba de sí mismo estando a solas conmigo, lo cual solo hizo aumentar mi anhelo. Tan pronto se fue nos encontramos, casi sin saber cómo, uno en brazos del otro. Londres se desvaneció, el grito del East End estaba lejos. Solo la llamada del amor sonaba en nuestros corazones, le prestamos oídos y cedimos a ella.
Me sentí renacer con la nueva alegría de mi vida. Decidimos que iríamos juntos a París y más tarde a Suiza. Hippolyte también quería estudiar y planeamos vivir muy frugalmente con treinta dólares al mes, pues diez de los cuarenta eran para mi hermano. Hippolyte pensaba que podía ganar algo de dinero escribiendo artículos, pero no nos importaba prescindir de algunas comodidades. Nos teníamos el uno al otro y a nuestro amor. Pero lo primero era hacer que mi amado dejara su horrible trabajo. Quería que descansara un mes del pesado trabajo de la pensión. Me costó bastante convencerle, pero dos semanas sin limpiar las sucias botas le levantaron los ánimos tanto que parecía una persona diferente.
Una tarde fuimos a ver a los Kropotkin. Hippolyte era un gran admirador del Genossenschafts-Bewegung, un movimiento cooperativo más avanzado, creía él, que el británico. Enseguida entró en una calurosa discusión con Pedro, quien no veía ningún mérito particular en el experimento alemán. Me había dado cuenta en ocasiones anteriores de que Hippolyte no era capaz de defender su postura durante una discusión. Se irritaba y a menudo pasaba al terreno personal. Intentó evitarlo con Pedro, pero como la discusión acabó escapando a su control, se detuvo repentinamente y mantuvo un silencio embarazoso. A Kropotkin le causó una mala impresión y, bajo pretexto de tener trabajo que hacer, me di prisa en marcharme. En la calle empezó a insultar a Pedro, diciendo que era el «papa del movimiento anarquista», y que no podía tolerar que alguien disintiera. Me puse furiosa e intercambiamos unas cuantas palabras acaloradas. Pero para cuando llegamos a mi habitación nos dimos cuenta de lo pueril que era permitir que nuestro mal humor ensombreciera nuestro joven amor.
Acompañada de Hippolyte asistí a la vetcherinka del año nuevo ruso, que resultó ser un gran acontecimiento. Allí encontré a las personalidades más sobresalientes de la colonia rusa, entre ellos a I. Goldenberg, con quien había trabajado en Nueva York en la campaña contra el tratado de extradición ruso-americano; E. Serebriakov, muy conocido por sus actividades revolucionarias; V. Cherkesoff, un destacado teórico del anarquismo, así como a Chaikovski y a Kropotkin. Casi todos los presentes poseían en su historial esfuerzos heroicos, años de prisión y exilio. Entre la concurrencia también se hallaba Michael Hambourg con sus hijos Mark, Boris y Jan, que eran ya unos músicos prometedores.
La reunión fue más sosegada que otras similares en Nueva York. Se discutieron problemas serios, solo la gente joven bailó. Más tarde Pedro tocó el piano mientras Cherkesoff hacía girar a la pequeña Sasha Kropotkin alrededor del salón, su ejemplo lo siguieron algunos otros. Chaikovski, que era altísimo, me hizo una reverencia cómica cuando me sacó a bailar. Fue una velada memorable.
En Glasgow, la primera parada de mi gira escocesa, los mítines fueron organizados por nuestro buen compañero Blair Smith, que era también mi anfitrión. Todo el mundo fue muy amable y cordial conmigo, pero la ciudad resultó ser una pesadilla, en algunos aspectos incluso peor que Londres. Un sábado por la noche, volviendo a casa en el tranvía, conté a siete niños en la calle, sucios y mal alimentados, tambaleándose al lado de sus madres, todos bajo la influencia de la bebida.
Edimburgo fue una delicia después de Glasgow, espacioso, limpio y atractivo, la pobreza no era tan obvia. Fue allí donde conocí a Tom Bell, sobre cuyo ardor propagandístico y osadía habíamos oído tanto en América. Entre sus hazañas estaba un experimento de libertad de expresión que había hecho mientras estaba en París. Había instado a los anarquistas franceses a que actuaran en favor de las reuniones al aire libre, al estilo inglés, pero los compañeros de París consideraban que era una imposibilidad. Tom decidió demostrar que era posible hablar al aire libre a pesar de la presencia de la policía.
Distribuyó octavillas anunciando que el siguiente domingo por la tarde celebraría, bajo su única responsabilidad, una reunión al aire libre en la Place de la République, uno de los lugares más transitados de París. Cuando llegó a la plaza a la hora convenida había una gran multitud esperando. Mientras se abría paso hacia el centro de la plaza varios policías se acercaron. Como no estaban seguros de si era el orador dudaron un momento. Tom había elegido una farola, una con una gran base ornamental hasta media altura y un travesaño en la parte superior. Justo cuando la policía se acercaba a él, dio un salto y se subió a la farola. Con los pies firmemente asentados sobre la base, en un segundo encadenó la muñeca al travesaño. Previamente había asegurado bien una cadena de acero a la muñeca con un candado y ahora rápidamente lanzó los dos extremos de la cadena alrededor del travesaño y los unió con otro candado de cierre automático. La policía le alcanzó al momento, pero no pudo hacer nada, el hombre estaba bien encadenado. Mandaron a buscar una lima. Mientras tanto, la multitud siguió aumentando y Tom continuó hablando tranquilamente. Los oficiales estaban furiosos, pero él siguió con su discurso hasta que se quedó ronco. Luego sacó la llave, abrió el candado y descendió tranquilamente. La policía le amenazó con cosas terribles «por insultos al ejército y a la ley», pero todo París se rió de ellos y los ridiculizó. Las autoridades pensaron que era mejor echar tierra sobre el asunto y Tom no fue juzgado. Después de un par de semanas en la cárcel fue expulsado por ser «un hombre demasiado peligroso para dejarle suelto por Francia».
Otra de las hazañas de Tom Bell tuvo lugar con ocasión de la visita del zar Nicolás II a Inglaterra. La reina estaba en Balmoral en aquel momento. El programa real era que el zar tomara tierra en Leith, donde sería recibido por el príncipe de Gales (más tarde rey Eduardo VII); posteriormente, debía ir a Windsor y a Londres.
Tom Bell se puso de acuerdo con su amigo McCabe para ayudar a recibir al zar. McCabe tenía un brazo y una mano tullidas, pero era tan capaz como Tom. Hicieron juntos el plan. Estaban en Edimburgo en aquel momento y cuando llegaron a Leith encontraron que había un gran número de policías en el muelle, además de agentes de los servicios secretos ruso, británico y francés. En las calles había barricadas y estaban bordeadas de soldados y bobbies y había detectives por todas partes. Detrás de las barricadas había una fila de hombres de las Highlands; detrás, soldados de la segunda reserva, estos a su vez apoyados por la infantería. Parecía que no se podría hacer nada, no habría oportunidad. Tom Bell y McCabe decidieron separarse; «cada uno sabíamos que el otro haría lo humanamente posible», como dijo Tom después. Oyó un débil vitoreo de los escolares según pasaban los bonitos uniformes. Luego vinieron los carruajes. Se distinguía al zar fácilmente. Tom divisó al autócrata ruso sentado en el asiento trasero, el príncipe de Gales enfrente. Parecía imposible hacer nada, hasta el último momento, y solo fue posible hacer algo justo entonces. Los guardias habían estado alertas hasta ese momento, justo hasta que el carruaje del zar pasó a su altura. En un instante Tom se agachó, pasó por debajo de la barricada y llegó al lado de la carroza gritándole al zar a la cara: «¡Abajo el tirano ruso! ¡Al infierno todos los imperios!» En ese mismo momento se dio cuenta de que su amigo Mac, que también había logrado colarse, gritaba no lejos de donde él estaba.
Las autoridades británicas no se atrevieron a juzgar a Bell y a McCabe. Lo más probable es que temieran que el juicio provocaría más publicidad. Ni una sola palabra apareció en los periódicos acerca del incidente. «El zar estaba pálido», decían. Sin duda. Acortó la visita, se marchó, no salió de Leith ni de ningún otro puerto escocés, sino de un recóndito pueblo pesquero, desde donde fue llevado en bote a su vate.
Naturalmente, estaba ansiosa por conocer al arriesgado compañero. Estaba viviendo con Lizzie, la hermana de John Turner, una muchacha encantadora que había conocido en Londres en 1895. Tom era un hombre muy enfermo, sufría de asma, pero era pintoresco, alto, pelirrojo, justo el tipo capaz de hacer cosas poco comunes.
Partí hacia París con Hippolyte, llegamos a esa ciudad una mañana de enero y nos quedamos en un hotel del Boulevard Saint-Michel. Cuatro años antes, en 1896, visité la ciudad de camino hacia Viena. Esa experiencia fue enormemente decepcionante. La gente con la que me quedé entonces, unos anarquistas alemanes, vivían en un barrio de las afueras, trabajaban mucho durante el día y, de noche, estaban demasiado cansados para salir. Yo no hablaba lo suficiente francés para poder ir sola a los sitios. En el único domingo libre, unos amigos me llevaron al Bois de Boulogne. Aparte de eso no había visto prácticamente nada de París, el lugar que durante tanto tiempo había deseado conocer, pero me prometí a mí misma que algún día volvería a disfrutar de los encantos de la maravillosa ciudad.
Ahora se me ofrecía por fin esa oportunidad, más maravillosa aún porque de nuevo había amor en mi vida. Hippolyte había estado ya en París y conocía sus atractivos; fue un acompañante perfecto. Durante un mes estuvimos completamente absortos en las maravillas de la ciudad y en nosotros mismos. Cada calle, casi cada piedra, tenía su historia revolucionaria, cada barrio su leyenda heroica. La belleza de París, su atrevida juventud, su sed de alegría y su humor siempre variable nos dominaba. El Mur des Fédérés en Père Lachaise mantenía vivo el recuerdo de las grandes esperanzas y la negra desesperación de los últimos días de la Comuna. Fue allí donde, los rebeldes mantuvieron la última posición heroica para ser, finalmente, asesinados bajo las órdenes de Thiers y Galliffet. La Place de la Bastille, en un tiempo la temida tumba de los muertos vivientes, arrasada hasta los cimientos por el odio acumulado del pueblo de París, nos trajo el dolor y el sufrimiento indecibles transformados en esperanza regeneradora en los días de la gran revolución, cuya historia nos había influido tanto.
Nuestras preocupaciones y desvelos quedaron ahogados en ese mundo de belleza, en los tesoros de la arquitectura y el arte creados por el genio del hombre. Los días pasaban como en un sueño del que temíamos despertar. Pero también había venido a París con otro propósito. Era hora de empezar el trabajo preliminar para el congreso.
Francia había sido la cuna del anarquismo, el cual había sido apadrinado durante mucho tiempo por algunos de sus hijos más brillantes, de los cuales, Proudhon era el más grande. La batalla por su ideal había sido agotadora, supuso persecución, encarcelamiento y a menudo incluso el sacrificio de sus vidas. Pero no había sido en vano. Gracias a ellos el anarquismo y sus exponentes habían llegado a ser considerados en Francia un factor social al que tener en cuenta. No en vano la burguesía francesa continuaba temiendo al anarquismo y lo perseguía a través de la maquinaria estatal. Tuve ocasión de ser testigo de la manera brutal con que la policía francesa trataba a las multitudes radicales, así como los procesos en los tribunales franceses cuando se trataba de infractores sociales. No obstante, había una gran diferencia entre el acercamiento y métodos utilizados por los franceses cuando se ocupaban de los anarquistas y la manera americana. Era la diferencia entre gente acostumbrada a las tradiciones revolucionarias y gente que había meramente rozado la superficie de la lucha por la independencia. Esa diferencia era aparente en todas partes, y más notablemente en el mismo movimiento anarquista. En ninguno de los diferentes grupos encontré a ni un solo compañero que utilizara el altisonante término «filosófico» para enmascarar su anarquismo, como muchos hacían en América porque pensaban que era más respetable.
Pronto nos vimos arrastrados por la marea de las diferentes actividades que se estaban llevando a cabo en las lilas anarquistas. El movimiento sindicalista revolucionario, el cual había recibido nuevo ímpetu de la fértil mente de Pelloutier, estaba impregnado de tendencias anarquistas. Casi todos los dirigentes de la organización eran anarquistas declarados. Los nuevos esfuerzos en el terreno de la educación, conocidos como la Université Populaire, eran respaldados casi exclusivamente por anarquistas. Habían conseguido la ayuda y cooperación de profesores universitarios de todos los campos del saber y se daban conferencias sobre las distintas ramas de la ciencia ante grandes grupos de trabajadores. Tampoco se olvidaban las artes. Los volúmenes de Zola, Richepin, Mirbeau y Brieux y las espléndidas obras de teatro producidas por el Théâtre Antoine formaban parte de la literatura anarquista, como lo eran los escritos de Kropotkin; mientras que los trabajos de Meunier, Rodin, Steinlen y Grandjouan eran discutidos y valorados en las filas revolucionarias mucho más que entre los elementos burgueses que reivindicaban ser los patrocinadores del arte. Era inspirador visitar los grupos anarquistas, observar sus esfuerzos y el crecimiento de nuestras ideas en suelo francés.
Mis estudios del movimiento, sin embargo, no calmaban mi interés personal en la gente, que siempre había tenido mucho más valor para mí que las teorías. Hippolyte era totalmente diferente; no le gustaba conocer a nadie y se comportaba tímidamente en presencia de otras personas. Después de no mucho tiempo conocía ya a casi todas las grandes personalidades del movimiento en Francia, así como a otras relacionadas con otro tipo de trabajo social en París. Entre este último grupo estaba el círculo de L'Humanité Nouvelle, que publicaba una revista del mismo nombre. Su redactor, Auguste Hamon, autor de La Psychologie du Militaire, así como sus colaboradores, pertenecía a un grupo de jóvenes artistas y escritores profundamente sensibles al espíritu de su tiempo y a las necesidades del mismo.
De la gente que conocí, el que más me impresionó fue Victor Dave. Era un viejo compañero que durante cuarenta años había participado en las actividades anarquistas de varios países europeos. Había sido miembro de la primera Internacional, colaborador de Miguel Bakunin, y maestro de Johann Most. Había comenzado una brillante carrera como estudiante de historia y filosofía, pero posteriormente eligió dedicarse a su ideal social. Sabía mucho de la vida de Dave por Johann Most, quien le admiraba profundamente. También conocía el papel que había jugado en los sucesos que originaron la acusación contra Peukert en conexión con el arresto y condena de John Neve. Dave estaba todavía seguro de que Peukert era culpable, pero no había en él ni el más mínimo vestigio de animosidad personal. Era amable y jovial. Aunque tenía sesenta años, poseía la mente despierta y el espíritu de sus días de estudiante. A pesar de ganarse la vida a duras penas como colaborador en publicaciones anarquistas y de otro signo, no había perdido el optimismo y el humor de su juventud. Pasé mucho tiempo con él y con la compañera de su vida. Marte, que llevaba inválida muchos años, pero que seguía interesada en los asuntos públicos. Victor era un gran lingüista y como tal una ayuda inestimable a la hora de preparar el material que había traído para el congreso y de hacer traducciones a diferentes lenguas.
Lo más fascinante de Victor Dave era su amor innato a la vida y su disposición al goce. Era el más abierto y alegre de los muchos compañeros que conocí en París, digno acompañante mío. Pero nuestro buen humor se oscurecía a menudo con los ataques de depresión extrema de Hippolyte. Desde el primer momento le había cogido antipatía a Victor. Se negaba a acompañarnos en nuestras salidas y al mismo tiempo se quejaba malhumoradamente de haber sido dejado atrás. Normalmente sus sentimientos se expresaban en forma de un reproche mudo, pero la más mínima cantidad de licor le incitaba a insultar a Victor. Al principio tomaba estos arrebatos a la ligera, pero gradualmente empezaron a afectarme, sintiéndome intranquila cuando no estaba junto a él. Le amaba, sabía que su triste pasado había dejado heridas en su alma que le hacían ser mórbidamente tímido y suspicaz. Quería ayudarle a que se comprendiera mejor a sí mismo y que pudiera relacionarse más abiertamente con los demás. Esperaba que mi afecto suavizaría su virulencia. Cuando estaba sobrio, lamentaba haber atacado a Victor y, en tales momentos, era todo ternura y se aferraba a nuestro amor. Esto me llevaba a pensar que conseguiría superar su temperamento mordaz. Pero las escenas se sucedían y mis aprensiones aumentaban.
Con el tiempo me di cuenta de que el resentimiento de Hippolyte no estaba solo dirigido a Victor, sino a todos los hombres con los que me relacionaba. Dos italianos con los que había trabajado a favor de la libertad en Cuba y durante la huelga de Summit llegaron a París para asistir a la Exposición. Vinieron a verme y me invitaron a cenar fuera. A mi regreso encontré a Hippolyte en un ataque de cólera. Unos días más tarde mi buen amigo Palavicini vino con su mujer y con su hijo. Inmediatamente Hippolyte empezó a inventar historias imposibles sobre el hombre. La vida con Hippolyte se hacía cada vez más angustiosa; sin embargo, no podía pensar en la separación.
Capítulo XXII
Recibí una carta de Carl Stone que cambiaba de forma inesperada mis planes de estudiar medicina. «Pensaba que se daba por supuesto que cuando partiste para Europa —escribía—, ibas a Suiza a estudiar medicina. Fue únicamente con ese propósito que Herman y yo te ofrecimos nuestra ayuda. Ahora me entero de que sigues con fu propaganda y de que tienes un nuevo amante. Ciertamente, no esperarás que te ayudemos a mantener a ambos. Estoy interesado en E. G. la mujer, sus ideas no tenían en absoluto ningún significado para mí. Por favor, elige». Le respondí inmediatamente: «E. G. la mujer y sus ideas son inseparables. No vive para divertir a los advenedizos ni permitirá que nadie le dicte lo que debe hacer. Guárdate tu dinero».
No podía creer que Herman Miller tuviera nada que ver con esa miserable carta. Estaba segura de que tendría noticias suyas a su debido tiempo. De la cantidad que me había dado todavía tenía suficiente dinero para unos meses. Los doscientos dólares de Stone se los había dado a Eric para que los utilizara en el proyecto del túnel. Experimenté una sensación de alivio cuando el asunto se acabó. Cuando su ayuda cesó y no recibí noticias de Herman, llegué a la conclusión de que él también había cambiado de idea. Fue muy decepcionante, pero me alegraba de no depender ya más de la gente adinerada. Chaikovski tenía razón, después de todo; nadie podía dedicarse a un ideal y a una profesión al mismo tiempo. Volvería a América y retomaría mi trabajo.
Una noche estaba a punto de ir con Hippolyte a una importante sesión del comité cuando la doncella del hotel me entregó una tarjeta de visita. No cabía en mí de contento cuando leí el nombre de Oscar Panizza, cuyos brillantes escritos en el Armer Teufel me habían deleitado durante años. Al momento, un hombre alto y moreno entró, presentándose como Panizza. Había sabido por el doctor Eugene Schmidt de mi presencia en París y estaba ansioso por «conocer a Cassandra, la amiga de nuestro querido Robert». Me pidió que pasara la velada con él y con el doctor Schmidt. «Vamos a ir primero a ver a Oscar Wilde —dijo—, y queremos que venga con nosotros. Luego iremos a cenar».
¡Qué maravilloso acontecimiento conocer a Panizza y a Wilde la misma noche! Con la agitación de tal expectativa llamé a la puerta de Hippolyte para contárselo. Le encontré recorriendo la habitación nerviosamente, esperándome muy irritado. «¡No querrás decir que no vas a ir a la sesión!», dijo enfadado. «¡Lo has prometido, le esperan, te has comprometido a hacer un trabajo! Puedes conocer a Oscar Wilde en cualquier otra ocasión y a Panizza también. ¿Por qué tiene que ser esta noche?» Con el nerviosismo había olvidado por completo la sesión. Por supuesto, no podía dejar de ir. Con el corazón apesadumbrado bajé a decirle a Panizza que no podría ir esa noche. ¿No podríamos quedar para el día siguiente o el otro? Acordamos en que sería el próximo sábado, a mediodía. Invitaría al doctor Schmidt de nuevo, pero no podía prometerme nada con respecto a Oscar Wilde. Este estaba muy mal de salud y no siempre podía salir; pero haría todo lo posible para organizar un encuentro.
El viernes el doctor Schmidt vino a decirme que Panizza había partido inesperadamente, pero que pronto volvería a París y nos veríamos entonces. El doctor debió de haber leído la decepción en mi rostro. «Se está muy bien fuera —comentó—, vayamos a dar un paseo». Se lo agradecí, pues estaba enormemente apenada por haber perdido la oportunidad única de conocer a Oscar Wilde y de pasar una velada con Panizza.
Durante el paseo por el Luxembourg le hablé al doctor de la indignación que había sentido ante la condena de Oscar Wilde. Había defendido su caso contra los hipócritas miserables que le habían enviado a su funesto destino.
—¡Usted! —exclamó el doctor asombrado—, pero si no podía más que ser una niña en aquella época. ¿Cómo se atrevió a defender a Oscar Wilde en público en la puritana América?
—¡Tonterías! —respondí—. No se necesita ningún atrevimiento para protestar contra una gran injusticia.
El doctor sonrió dudosamente.
—¿Injusticia? —repitió—. No era eso exactamente desde el punto de vista legal, aunque pudiera serlo desde el punto de vista psicológico.
Pasamos el resto de la tarde enzarzados en una discusión sobre la inversión, la perversión y la cuestión de la variación sexual. Él había reflexionado mucho sobre el asunto, pero no lo hacía de forma abierta y yo sospechaba que, en cierto modo, estaba escandalizado porque yo, una joven, hablara sin reservas sobre tales tabúes.
De regreso al hotel encontré a Hippolyte malhumorado y deprimido. En cierto modo me irritó más que en ocasiones anteriores. Sin decir una palabra me fui a mi habitación. Sobre la mesa había un montón de cartas y entre ellas una que me aceleró el pulso. Era de Max. Él y Puck estaban en París, decía. Habían llegado la noche anterior y estaban ansiosos por verme. Corrí a ver a Hippolyte, agitando la carta y gritando:
—¡Max está en la ciudad! ¡Imagínate, Max!
Me miraba fijamente, como si creyera que había perdido el juicio.
—Max, ¿qué Max?—me preguntó sombrío.
—¡Quién va a ser, Max Baginski! ¿Qué otro Max podría significar tanto para mí?
Tan pronto como lo dije me di cuenta de mi falta de tacto. Pero para mi sorpresa. Hippolyte exclamó:
—¡Max Baginski! Sé todo sobre su vida y hace mucho que quería conocerle. Me alegra que esté aquí.
Nunca antes había oído a mi «agrio Putzi», como le llamaba, expresar un interés tan genuino en un miembro de su propio sexo. Le eché los brazos al cuello y grité:
—¡Vayamos a ver a Max ahora mismo!
Me apretó contra él y me miró intensamente a los ojos.
—¿Qué sucede? —pregunté.
—Oh, me estaba cerciorando de tu amor —contestó—. Si al menos pudiera estar seguro de él, no tendría necesidad de nada más en este mundo.
—Tonto, por supuesto que puedes estar seguro de él.
Declinó acompañarme a ver a Max y a Puck; quería que yo los visitara primero. Se reuniría con nosotros más tarde.
En el camino, los valiosos momentos que había vivido junto a Max volvieron de nuevo a la vida con fuerza. Me parecía imposible que hubiera pasado un año. Incluso la conmoción que me produjo el que se fuera a Europa resucitaba de nuevo con toda su intensidad. En ese año sucedieron muchas cosas que me ayudaron a superar el golpe, pero ahora volvía con renovadas fuerzas. Por qué ver a Max, por qué empezar todo otra vez, me preguntaba amargamente. No debía de haberle importado mucho si fue capaz de abandonarme tan fácilmente. No pasaría por la misma agonía. Le escribiría una nota y le diría que sería mejor para ambos no volver a vernos. Entré en un café, pedí papel y lápiz y empecé a escribir. Comencé varias veces, pero no podía formular mis ideas. Mi agitación iba en aumento. Por fin pagué al camarero y casi corrí en dirección del hotel donde se hospedaba Max.
Al ver su querido rostro, al oír su alegre saludo. «¡Bueno, mi pequeña, verdaderamente nos encontramos en París!», sufrí un cambio instantáneo. La dulce ternura de su voz disolvió mi resentimiento y calmó mi tumulto interior. Puck también me dio la bienvenida con la mayor cordialidad. Ella tenía mejor aspecto y parecía más vivaracha que en Chicago. Al rato nos dirigíamos los tres a mi hotel a buscar a Hippolyte. La velada que pasamos juntos, que duró hasta las tres de la madrugada, fue una celebración alegre, digna del espíritu parisino. Me alegró particularmente ver el efecto que Max ejercía sobre Hippolyte. Este dejó de estar taciturno; se volvió más sociable y menos resentido hacia otros hombres.
Algunos de los documentos que había recibido para ser leídos en el congreso trataban sobre la importancia de que los problemas sexuales fueran discutidos en la prensa y en las conferencias anarquistas. La ponencia de Kate Austen era particularmente dura, trataba sobre la historia del movimiento americano por la libertad en el amor. Kate no se andaba con rodeos: de forma franca y directa exponía sus opiniones sobre el sexo como un factor vital en la vida. Victor me aseguró que ciertos compañeros franceses no consentirían que la ponencia de Kate fuera leída en el congreso: y menos entrar en debate. No podía creerlo. ¡De todo el mundo, los franceses! Victor explicó que no ser puritano no siempre significaba ser abierto. «Los franceses no tienen la misma actitud seria hacia el sexo que los idealistas americanos», dijo. «Son cínicos a ese respecto y no son capaces de ver más que el lado meramente físico. Los compañeros franceses más viejos siempre han odiado tal actitud y en su reacción a esta han superado a los puritanos. Ahora temen que cualquier debate sobre el sexo solo sirva para incrementar los falsos conceptos sobre el anarquismo». No estaba convencida, pero una semana más tarde Victor me informó de que un grupo había decidido definitivamente no permitir que los informes americanos que tratasen sobre sexo fueran leídos en el congreso. Podían ser estudiados en reuniones privadas, pero no en público, en presencia de los representantes de la prensa.
Protesté y declaré que me pondría en contacto inmediatamente con los compañeros de Estados Unidos y les pediría que me retiraran las credenciales y que me relevaran de la misión que me habían encomendado. Al mismo tiempo que me daba cuenta de que el asunto en cuestión solo era uno de los muchos temas que atañían al anarquismo, sentía que no podía cooperar con un congreso que intentaba silenciar opiniones o suprimir puntos de vista que no contaban con la aprobación de ciertos elementos.
Un día, mientras estaba en un café con Max y Victor, leí en los periódicos de la tarde que el rey Humberto había sido asesinado por un anarquista. El nombre del Attentäter era Gaetano Bresci.
Recordé que el nombre era el de un compañero activo en el grupo anarquista de Paterson, New Jersey. Me parecía extraño que hubiera cometido un acto de este tipo; me había parecido diferente a los otros italianos que conocía. No tenía en absoluto un temperamento excitable y no era fácil de estimular. Me preguntaba lo que podría haberle inducido a acabar con la vida del rey de Italia. Victor lo atribuía a los prolongados disturbios provocados por el hambre en 1898. Muchos trabajadores habían perdido la vida en aquella ocasión tras el ataque de la soldadesca al pueblo hambriento y desarmado. Habían desfilado hacia el palacio para manifestar su miseria, las mujeres llevando a sus hijos en brazos. Encontraron el palacio fuertemente custodiado por el ejército, a las órdenes del general Bava Beccaris. La gente ignoró la orden de dispersarse, por lo que el general dio la señal que provocó la masacre de los manifestantes. El rey Humberto felicitó a Beccaris por su «valiente defensa de la casa real», y le condecoró por su actuación asesina.
Max y Victor estuvieron de acuerdo conmigo en que esos trágicos sucesos debían de haber inducido a Bresci a venir desde América para llevar a cabo su acción. Max pensaba que era una suerte que yo no estuviera en los Estados Unidos, porque de alguna manera se me haría responsable de la muerte de Humberto, como había sucedido invariablemente en el pasado cada vez que se producía algún acto de violencia política en cualquier lugar del mundo. Tal eventualidad me preocupaba menos que el destino que le esperaba a Bresci. Sabía que sería torturado en la cárcel y recordé el espantoso tratamiento dado a Luccheni, otra víctima similar de la despiadada lucha social.
Nos quedamos un rato en el café, discutiendo sobre el increíble despilfarro de vidas humanas causado por la terrible lucha de clases en todos los países. Le confié a mis amigos las dudas que me asaltaban desde que Sasha cometiera su acto, aunque era plenamente consciente de la inestabilidad de tales acciones en la situación actual.
Algo más tarde me enteré por Victor de que pronto se reuniría en París el Congreso Neo-Malthusiano. Las sesiones tendrían que ser secretas, pues el gobierno francés prohibía cualquier intento organizado de limitar la natalidad. El doctor Drysdale, el pionero en este tema, y su hermana ya se encontraban en París y estaban llegando otros delegados de diferentes países, Victor me explicó que en Francia eran Paul Robin y Madeleine Verné los que apoyaban ampliamente el movimiento Neo-Malthusiano.
Conocía a Madeleine Verné, pero ¿quién era Paul Robin? Mi amigo me informó de que era uno de los grandes libertarios en el campo educativo. Con sus propios medios había comprado una gran extensión de tierra en la que había establecido una escuela para niños indigentes. El lugar se llamaba Cempuis. Robin había recogido a niños abandonados de las calles o de los orfanatos, los más pobres, los llamados niños malos, «¡Deberías verlos ahora!», dijo Victor. «La escuela de Robin es un ejemplo vivo de lo que se puede hacer en el terreno educativo con una actitud de comprensión y amor hacia el niño». Prometió procurarme una oportunidad de asistir al congreso y visitar Cempuis.
La conferencia Neo-Malthusiana, al tener que reunirse en secreto y cada sesión en un lugar diferente, tuvo una asistencia muy pequeña, de no más de una docena de delegados. Pero lo que le faltaba en número se compensaba con un interés extraordinario. El doctor Drysdale, el venerable defensor de la limitación de la familia, estaba lleno de entusiasmo por la causa. La señorita Drysdale, su hermana, Paul Robin y sus colaboradores, fueron de admirar por la sencillez y seriedad con que presentaron los temas y muy valientes a la hora de mostrar los métodos preventivos. Me maravillaba su habilidad para debatir temas tan delicados tan francamente y de una manera tan inofensiva. Pensé en mis antiguas pacientes del East Side y de la bendición que hubiera significado para ellas poder disponer de los contraceptivos descritos en estas sesiones. Los delegados se divirtieron cuando les conté los vanos esfuerzos que como comadrona había hecho para encontrar una forma de ayudar a las pobres mujeres de los Estados Unidos. Pensaban que con Anthony Comstock supervisando la moral americana pasarían años antes de que los métodos para evitar la concepción pudieran ser discutidos abiertamente en el país. No obstante, les hice ver que incluso en Francia ellos tenían que reunirse en secreto y les aseguré que conocía a mucha gente lo suficientemente valiente como para hacer un buen trabajo, aunque estuviera prohibido. De cualquier forma, decidí que estudiaríamos el tema a mi regreso a Nueva York. Los delegados me felicitaron por mi actitud y me proveyeron de literatura y anticonceptivos para mi trabajo en el futuro.
Mi dinero disminuía rápidamente, pero aún así no podíamos pasar sin el placer de visitar teatros, museos y escuchar música. Los conciertos en el Trocadero eran particularmente interesantes, especialmente los de la orquesta finlandesa, que incluían canciones tradicionales cantadas por magníficos artistas, siendo la solista la señora Aïno Ackté, la prima dona de la Ópera de París. La Orquesta Balalaika Rusa, las interpretaciones de Wagner y un recital de Ysaye, el mago del violín, fueron maravillas únicas. Un lugar favorito era el Theatre Libre, dirigido por Antoine; era la única aventura dramática que valía la pena ver en París. A excepción de Sarah Bernhardt, los Coquelin y Mme. Réjane, la escena de París me pareció declamatoria. Comparados con Eleonora Duse incluso la «Divina Sarah» parecía teatral. La única obra en la que mostraba su gran talento era Cyrano de Bergerac, con Coquelin haciendo de Cyrano. El grupo bajo la dirección de Antoine había abolido el sistema jerárquico: su forma de actuar en conjunto era del más alto nivel.
Durante mi estancia en Europa no pude cartearme directamente con Sasha. Nuestras cartas pasaban por un amigo, lo que producía grandes retrasos. A Sasha solo se le permitía escribir una carta al mes; en raras ocasiones, gracias a la amistad del capellán de la prisión, se le permitía una carta más. Para poder mantenerse en contacto con tantas personas como fuera posible había inventado un sistema que consistía en dividir el papel en cuatro, cinco o incluso seis partes, cada una era escrita por los dos lados con una letra diminuta y muy clara. El destinatario de la carta cortaba el pliego de acuerdo a las divisiones que se indicaban y mandaba las diferentes partes a sus destinatarios. Su última nota había sido alegre, incluso jocosa. Me había pedido un recuerdo de la Exposición y un relato detallado de lo que sucedía en París. Pero eso era como hacía unos dos meses, no había vuelto a tener noticias desde entonces. Eric también escribía raras veces, solo una o dos líneas sobre el «invento», que aparentemente iba progresando de forma lenta. Estaba empezando a sentirme angustiada. Hyppolyte y Max intentaban disolver mis temores y malos presentimientos, pero era evidente que ellos también estaban intranquilos.
Una mañana me despertó Hippolyte muy temprano al llamar violentamente a mi puerta. Entró agitado, con un periódico francés en la mano. Empezó a decir algo; sus labios se movían, pero no podía emitir un sonido. «¿Qué sucede?», grité llena de aprensión. «¿Por qué no hablas?» «¡El túnel! El túnel —murmuró roncamente— ha sido descubierto. Viene en el periódico».
Llena de temor pensé en Sasha, en la terrible decepción que debía sentir al ver fracasar su proyecto, las consecuencias desastrosas, su situación desesperada. Sasha era arrojado de nuevo a la negra desesperación de once años más en aquel infierno. ¿Qué hacer ahora? Debía irme a América de inmediato. ¡Nunca debería haber venido! Sentía que le había fallado; le había dejado cuando más me necesitaba. Sí, debía ir a América lo antes posible.
Pero esa misma Larde me llegó un telegrama de Eric B. Morton, lo que impidió que llevara a cabo mi plan inmediatamente. «Enfermedad repentina. Trabajos suspendidos. Me dirijo a Francia», decía el mensaje. Tendría que esperar su llegada.
No hubiera podido soportar la tensión nerviosa de los días que siguieron si no hubiera sido por el intenso trabajo que tenía que hacer. Eric llegó a los quince días. Apenas pude reconocerle: el cambio que había sufrido desde que le vi por última vez en Pittsburgh era espantoso. El fuerte y grande vikingo se había quedado delgado, tenía el rostro grisáceo y cubierto de ampollas llenas de pus.
Tan pronto como Tony se puso en contacto con él, me contó Eric, fue a Pittsburgh para hacerse cargo de los preparativos preliminares. Su primera impresión de Tony no fue muy favorable. Tony parecía estar obsesionado por su presunción, provocada por el papel que jugaba en el proyecto de Sasha. Sasha había concebido una clave secreta para comunicarse clandestinamente y Tony, siendo la única persona que la conocía, explotaba la situación con su comportamiento e instrucciones arbitrarias. No siendo un técnico, Tony no tenía idea de las dificultades que conllevaba la construcción del túnel y el peligro que suponía excavarlo. La casa que habían alquilado en la calle Sterling estaba casi enfrente de la puerta principal de la prisión y a unos setenta metros de distancia de aquella. Desde el sótano de la casa se tenía que excavar el túnel en una línea ligeramente circular en dirección de la puerta sur, luego bajo esta y adentrarse en el patio de la prisión hacia unas dependencias que Sasha indicaba en su diagrama. Sasha debía arreglárselas para salir del edificio donde estaban las celdas, llegar a esas dependencias sin ser visto, arrancar el suelo de madera, abrir el túnel y reptar hasta llegar al sótano de la casa. Allí encontraría ropas civiles, dinero y unas instrucciones en clave sobre dónde reunirse con sus amigos. Pero el trabajo del túnel requería más tiempo y dinero de lo que se pensaba. Eric y los otros compañeros que trabajaban en él se encontraron con dificultades inesperadas al descubrir la formación rocosa del suelo en los alrededores del muro de la prisión. Se vio que era necesario cavar debajo de los cimientos de aquel y, aquí, Eric y sus colaboradores casi se asfixiaron a causa de unos vapores venenosos que se filtraban dentro del túnel desde algún lugar desconocido. Este problema imprevisto causó mucho retraso y requirió la instalación de máquinas que suministraran aire fresco a los hombres que trabajaban postrados en el estrecho pasaje que se adentraba en las entrañas de la tierra. Los ruidos de la excavación podían atraer la atención de los alertas centinelas del muro de la prisión y a Eric se le ocurrió la idea de alquilar un piano e invitar a una amiga suya, Kinsella, una artista excelente, para que le ayudara. Al tocar el piano y al cantar enmascaraba los ruidos subterráneos, y los guardias del muro disfrutaban enormemente con las magníficas interpretaciones de Kinsella.
El «invento» era una empresa ingeniosa, pero también muy peligrosa, que requería grandes conocimientos de ingeniería y el máximo cuidado para evitar la menor sospecha por parte de los guardias de la prisión y de las personas que pasaban por la calle. A la primera señal de peligro la pianista apretaba un botón eléctrico que tenía a mano para avisar a los excavadores de que cesaran las operaciones inmediatamente. Luego, todo permanecía en silencio hasta que ella se ponía de nuevo a cantar. Los acordes staccato del piano serían la señal de que todo iba bien.
—Excavar en esas condiciones no era nada sencillo —continuó Eric—. Para ahorrar tiempo y dinero decidimos hacer el túnel muy estrecho, lo justo para que una persona pudiera pasar reptando. Por lo tanto, el trabajo no podía hacerse ni siquiera de rodillas. Teníamos que echarnos sobre el estómago y hacer las perforaciones con una sola mano. Resultaba tan agotador que era imposible trabajar durante más de media hora seguida. Naturalmente, el avance era muy lento. Pero lo más exasperante era que Tony cambiaba continuamente de idea. Queríamos seguir estrictamente los planes de Sasha. Él insistía continuamente en esto y nos parecía que él, estando dentro, era quien mejor conocía el tema. Pero Tony tenía inclinación por que se llevaran a cabo sus propias ideas. Evidentemente, Sasha consideraba que era demasiado peligroso darnos instrucciones incluso en sus cartas clandestinas; solo lo hacía en clave, que nadie más que Tony conocía. Por lo que nos vimos obligados a seguir las instrucciones de Tony. Bien, por fin el túnel estuvo terminado.
—¿Y luego, y luego? —grité, no pudiendo contener mi impaciencia durante más tiempo.
—Pero, ¿no le ha escrito nadie? —preguntó Eric sorprendido—. Cuando Sasha intentó escapar a través del agujero del patio de la prisión donde terminaba el túnel de acuerdo con las instrucciones de Tony, lo encontró cubierto con un montón de piedras y ladrillos. Estaban construyendo un nuevo edificio en la prisión y habían vaciado una carreta de piedras justo encima del lugar que Tony había elegido para el fin del túnel. Imagina cómo debió sentirse Sasha, y el peligro al que tuvo que exponerse al escapar del edificio de las celdas para tener que volver otra vez. Lo peor de, como supimos más tarde, fue que Sasha le había insistido repetidamente a Tony para que no se terminara el túnel en medio del patio de la prisión, como Tony le había propuesto. Sasha estaba completamente en desacuerdo, sabiendo que sería un fracaso. Su plan original era terminar el túnel en las abandonadas dependencias, a unos siete metros de aquel agujero. Creyendo que habíamos construido el túnel hasta el punto que Sasha deseaba, y que nuestro trabajo había terminado, nos marchamos a Nueva York, solo Tony se quedó en Pittsburgh. Sasha estaba desesperado por el cambio arbitrario que Tony había hecho de sus instrucciones. Insistió en que se continuaran las excavaciones hasta llegar al lugar que indicaba su diagrama. Tony se dio cuenta finalmente de los fatales resultados de su loca obstinación, Le dijo a Sasha que sus deseos serían llevados a cabo y partió inmediatamente hacia Nueva York para vernos y recabar más fondos para completar el túnel. La casa se quedó vacía y durante la ausencia de Tony, unos niños que jugaban en la calle de alguna forma entraron en el sótano, descubrieron el pasaje secreto y se lo notificaron a sus padres, entre los que estaba el agente inmobiliario que nos había alquilado la casa. Más extraño aún, este resultó ser también un guardia del penal Western.
Me quedé en silencio, abrumada por lo que imaginaba que Sasha debía haber sufrido durante las semanas y meses de incertidumbre y ansiosa espera hasta la finalización del túnel, para después ver todas sus esperanzas frustradas casi a las puertas de la libertad.
—Lo más increíble —continuó Eric— es que hasta este mismo día, los oficiales de la prisión no han podido descubrir para quién fue construido el túnel. Los departamentos policiales de Pittsburgh y Allegheny, así como las autoridades estatales convinieron que el túnel era una de las obras de ingeniería más ingeniosas que habían visto nunca. El alcaide y los inspectores de la comisión de la prisión sospechan de Sasha, pero no han encontrado ninguna prueba que apoye sus acusaciones, mientras que la policía asegura que el túnel había sido hecho para un tal Boy, un gran falsificador que estaba cumpliendo una larga condena. No se ha descubierto ninguna pista; pero, de todas formas, han incomunicado a Sasha.
—¡Incomunicado! —grité—. ¡No es de extrañar que no haya tenido noticias suyas durante tanto tiempo!
—Sí, le han sometido a un castigo muy severo —admitió Eric.
El purgatorio que Sasha había soportado ya, los horribles años que le quedaban todavía, todo pasaba por mi cabeza.
—¡Le matarán! —gemí.
Sabía que le estaban matando poco a poco y aquí estaba yo, en París, ¡incapaz de ayudarle, de hacer nada, nada!
—¡Hubiera preferido mil veces estar en la cárcel que quedarme sentada y ver impotente como le asesinan! —grité.
—Eso no ayudaría en nada a Sasha —replicó Eric—, de hecho, se lo pondría más difícil, le sería más difícil soportar su destino. Debes reconocerlo, entonces ¿para qué los remordimientos?
¿Para qué? ¿para qué? ¿Podía explicar acaso lo que todos esos años habían sido para mí, desde aquel negro día de julio de 1892? La vida es inexorable; no te deja descansar en ningún momento. Mi propia vida había estado llena de acontecimientos que se seguían unos tras otros con rapidez. Había habido poco tiempo para entregarse a retrospecciones sobre el pasado, pero se había introducido en mi consciencia y nada podía evitar que me corroyera, A pesar de todo, la vida continuaba su curso. No había reposo.
Eric apenas podía mantenerse en pie. Estaba completamente exhausto por lo que había tenido que soportar mientras trabajaba en el túnel; los vapores venenosos le habían afectado produciéndole una grave enfermedad en la piel. Empeoró tanto que debió guardar cama y tuve que cuidarle durante semanas. Pero mi querido amigo, como verdadero vikingo que era, seguía riendo y bromeando, sin decir nunca una palabra para quejarse o lamentarse de las dificultades que había tenido que soportar durante la desafortunada empresa para ayudar a Sasha a fugarse.
El congreso no tuvo lugar. En el último momento las autoridades prohibieron las reuniones públicas de los anarquistas extranjeros. No obstante, se hicieron algunas sesiones en casas privadas, en los alrededores de París. En esas circunstancias y en vista de la necesidad de mantener en secreto las reuniones, solo tuvimos tiempo de discutir los problemas más urgentes.
La presencia de Eric significó un gasto adicional y me vi obligada a ganar algún dinero. Había trabajado durante la travesía para pagarse el viaje y no le quedaba ni un céntimo. Un grupo de amigos vivían en el mismo hotel que yo y se me ocurrió la idea de prepararles el desayuno y la comida. Era un trabajo duro cocinar para doce e incluso más personas en un solo mechero de alcohol. Hippolyte fue de mucha ayuda, era mejor comprador que yo, así como un chef de primera clase. Nuestros «huéspedes» eran casi todos compañeros extranjeros y era fácil contentarles con las comidas que hacíamos. Esto nos permitió ganar algo de dinero, pero ni mucho menos lo suficiente. Hippolyte y yo ideamos llevar a pequeños grupos a la Exposición. Se me daba bastante bien, aunque era muy pesado llevar de un lado para otro a aburridos americanos. Un individuo, al ver la estatua de Voltaire, exigió saber quién era «ese tipo» y a qué se había dedicado. Varias maestras que me había recomendado un amigo casi se desmayaron cuando vieron las estatuas desnudas del Luxembourg. Volvía a casa profundamente asqueada por el papel de cicerone.
Una tarde regresé al hotel decidida a no volver a servir de guía a turistas a menos que fuera a un lugar muy cálido. En mi habitación encontré un enorme ramo de flores con una nota. La escritura no me era familiar y su contenido me resultó desconcertante: «Un viejo admirador desearía que se reuniera con él para pasar una agradable velada. ¿Podrá encontrarse con él esta noche en el Café du Chatelet? Puede traer a un amigo». Me preguntaba quién podía ser ese hombre.
El «viejo admirador» resultó ser Eric. Con él estaban otros tres compañeros americanos.
—¿Qué está pasando? —preguntamos al unísono Hippolyte y yo—. ¿Habéis descubierto una mina de oro?
—No exactamente —contestó Ene—, mi abuela, que murió hace unos meses, me dejó una herencia de setecientos francos y los he recibido hoy. Vamos a acabar con ellos esta misma noche.
—¿No quieres volver a Estados Unidos? —pregunté.
—Por supuesto.
—Entonces dame la mitad de la herencia para tu billete de vuelta —sugerí—. En cuanto al resto, estoy deseando ayudarte a gastarlos.
Riendo me entregó trescientos cincuenta francos para que se los guardara.
Cenamos, bebimos vino y lo pasamos bien. Todo el mundo estaba alegre y todavía en pie cuando a las dos de la mañana recalamos en el Rat Mort, un famoso cabaret de Montmartre, donde Eric pidió champán. Enfrente de nosotros estaba sentada una atractiva francesa y Eric preguntó si podía invitarla a nuestra mesa. «Por supuesto —dije—, siendo la única mujer en compañía de cinco hombres puedo permitirme ser generosa». La chica se unió a nosotros, bebió y bailó con los chicos. Nuestro vikingo, notablemente ágil a pesar de sus cien kilos, bailó como una ninfa. Después de un vals excitante los chicos alzaron sus vasos para brindar por E.G. y yo bebí el mío de un trago. De repente lo vi todo negro.
Desperté en mi habitación con un terrible dolor de cabeza y completamente mareada. La chica francesa del cabaret estaba sentada cerca de la cama.
—¿Qué ha sucedido? — pregunté.
—Rien du tout, chéríe; te pusiste un poco enferma anoche —contestó.
Le pedí que llamara a mis amigos, y al poco entraron Hippolyte y Eric.
—Me siento como si me hubieran envenenado.
—No tanto —contestó Eric—, pero uno de los chicos echó un vaso de coñac en tu champán.
—¿Y luego?
—Luego tuvimos que llevarte abajo. Llamamos un taxi, pero no pudimos hacerte entrar. Te sentaste en la acera y empezaste a gritar que eras Emma Goldman, la anarquista, y que no serías forzada. Entre los cinco tuvimos que meterte en el taxi.
Estaba pasmada; no podía recordar lo más mínimo.
—Ninguno de nosotros estaba demasiado sereno —prosiguió Eric—. Pero enseguida nos espabilamos cuando vimos en qué condición estabas.
—Y la chica, ¿cómo es que está aquí? —pregunté.
—Simplemente no nos dejaba que te lleváramos sin que ella te acompañara. Debió de pensar que éramos bandidos que intentaban robarte. Insistió en venir con nosotros.
—Pero la pobre ha perdido las ganancias de la noche —protesté.
Hippolyte puso veinte francos en un sobre y la mandó a casa en un taxi. Por la tarde volvió.
—¿Por qué me insultas? —gritó, casi llorando—. ¿Crees que una chica que se gana la vida en la calle no tiene sentimientos, que tomaría dinero por ayudar a una amiga con problemas? No, desde luego, cuidar a los enfermos no es mi trabajo y no permitiré que se me pague por ello.
Le tendí la mano y la atraje hacia mí. Estaba conmovida casi hasta las lágrimas por la belleza de esta niña-mujer y por su alma buena y tierna.
El ambiente inspirador de nuestro movimiento en París y mis otras deliciosas experiencias en la ciudad me hacían desear prolongar mi estancia. Pero era hora de marcharse. El dinero casi se nos había acabado completamente. Además, ya habían ido detectives al hotel buscando información acerca de Mme. Brady. Era un misterio que la policía no me hubiera expulsado todavía del país. Victor Dave sugirió que era a causa de la Exposición; las autoridades querían evitar publicidad desagradable sobre los extranjeros. Una mañana temprano, oscura y con llovizna. Eric, Hippolyte y yo nos dirigimos a la estación de ferrocarril. Fuimos seguidos por varios hombres del servicio secreto en un taxi y por otro en bicicleta. Nos dijeron adiós con la mano cuando el tren se puso en marcha, pero encontramos a uno de ellos en el compartimento de al lado. Nos siguió hasta Boulogne y solo se marchó cuando nos vio subir al barco.
Solo gracias al regalo que me envió mi querida amiga Anna Stirling pudimos pagar la cuenta del hotel y los billetes del barco y todavía nos quedaron quince dólares. Sería suficiente para las propinas y otros gastos durante el viaje. Sabía que me podrían prestar dinero cuando llegara a Nueva York y Eric dijo que escribiría a Chicago para que le enviaran fondos si fuera necesario.
Cuando llevábamos unas horas de viaje, Hippolyte se mareó, y cada vez se puso peor con el aumento del movimiento del vapor. El tercer día estaba tan enfermo que el doctor le recetó champán helado. Estaba tan amarillo y delgado que temía que no durara hasta el final del trayecto. Mientras tanto, Eric había desarrollado un apetito voraz. Tres veces al día comenzaba por la parte superior del menú y terminaba por la inferior, «¡No hagas trabajar tanto al camarero! —le rogaba yo—, no tenemos suficiente dinero para propinas». Pero él siguió alimentándose. Era un marinero nato, amaba el mar y cada día estaba más alegre y más hambriento. Al final de la travesía solo me quedaban dos dólares y quince centavos, los dividí entre los camareros que nos habían atendido a Hippolyte y a mí. Nuestro vikingo tuvo que afrontar las consecuencias. Nuestro valiente, que había vivido durante meses en constante peligro de que el túnel se derrumbara, ahora se acobardaba ante los empleados del barco. De hecho se estuvo escondiendo. El camarero del comedor fue inexorable y persiguió a Eric, pero cuando este último estuvo ante él avergonzado como un escolar, con el forro de los bolsillos fuera, el cruel camarero se apiadó y le dejó marchar.
Mi querido «hermanito», alto y guapo, fue al muelle a recibirme. Se sorprendió bastante al verme regresar con dos guardaespaldas. Fuimos inmediatamente a empeñar mi reloj en forma de almeja, por el que recibí diez dólares, lo suficiente para pagar el alquiler de una semana de una habitación en la calle Clinton y ofrecer un festín a la compañía.
Capítulo XXIII
Tan pronto estuve instalada en mi nueva habitación fui a ver a Justus Schwab. Le encontré en cama, una mera sombra de lo que fue. Se me hizo un nudo en la garganta cuando vi a nuestro gigante tan consumido. Sabía que la señora Schwab trabajaba muy duro ocupándose del salón y le rogué que me permitiera cuidar a Justus. Me lo prometió, aunque estaba segura de que él no querría que le atendiera nadie más que ella. Todos éramos conscientes de la cariñosa relación que existía entre Justus y su familia. Su mujer había estado junto a él toda la vida. Ella había sido siempre la viva imagen de la salud, pero la enfermedad de Justus, las preocupaciones y el exceso de trabajo la estaban afectando visiblemente; había perdido su frescura y estaba pálida.
Mientras hablaba con la señora Schwab entró Ed. Al verme se turbó; yo también estaba confundida. Recobró el control enseguida y se nos acercó. La señora Schwab se excusó diciendo que tenía que cuidar de su paciente y nos dejó solos. Fue un momento doloroso, y durante un momento ninguno de los dos supimos cómo afrontarlo.
No había estado en contacto con Ed durante mi estancia en el extranjero, pero sabía de su vida por nuestros amigos comunes, quienes me habían escrito sobre el nacimiento de su hija. Le pregunté qué se sentía al ser padre. De repente se animó, se deshizo en alabanzas sobre su hijita y me habló largamente de sus encantos y notable inteligencia. Me divertía ver cómo él, que siempre había odiado a los niños, se entusiasmaba de esa forma. Recordé que siempre se negó a vivir en una casa donde hubiera niños. «Veo que no me crees», dijo entonces. «Te sorprende que esté tan entusiasmado. Bien, no es porque yo sea el padre, sino porque mí pequeña es realmente una niña excepcional». Era increíble oír eso de boca del hombre que solía decir que «la mayoría de los seres humanos son estúpidos, pero los padres son a la vez ciegos: imaginan que sus hijos son unos prodigios y esperan que todo el mundo sea de la misma opinión».
Le aseguré que no dudaba de sus palabras, pero que para estar segura necesitaba ver por mí misma a la niña prodigio.
—¿De verdad quieres verla? ¿De verdad quieres que te la traiga? —gritó.
—Pues claro, sabes que siempre me han gustado mucho los niños, ¿por qué no me iba a gustar tu hija?
Se quedó callado un momento. Luego dijo:
—Nuestro amor no fue un gran éxito, ¿no te parece?
—¿Lo es alguna vez el amor? —respondí—. El nuestro duró siete años y la mayoría de la gente pensaría que es mucho tiempo.
—Te has vuelto sabia durante este último año, querida Emma. —No, solo más vieja, querido Ed.
Nos despedimos con la promesa de vernos pronto de nuevo.
En la vetcherinka del Año Nuevo ruso estaba Ed en compañía de una mujer, su esposa, estaba segura. Era grande y hablaba muy alto. Ed siempre había aborrecido ese rasgo en las mujeres; ¿cómo lo soportaba ahora? Los amigos me asediaron y los compañeros del East Side se acercaron a preguntarme sobre el movimiento en Inglaterra y Francia. No volví a ver a Ed esa noche.
Lo más urgente a mi llegada a América era encontrar un trabajo. Dejé mi tarjeta de visita en casa de varios amigos médicos, pero pasaron semanas y no recibí ni un solo aviso. Hippolyte intentó conseguir hacer algo en el semanario anarquista checo. Había mucho trabajo allí, pero no se pagaba; era considerado inmoral aceptar dinero por escribir para un periódico anarquista. Todas las publicaciones en lengua extranjera, a excepción del Freiheit y el Freie Arbeiter Stimme, se sacaban por el trabajo voluntario de hombres que se ganaban la vida en otros oficios, y dedicaban sus noches y los domingos a las necesidades del movimiento gratuitamente. A Hippolyte, que no tenía oficio, le resultaba más difícil en Nueva York que en Londres. Las casas de huéspedes de América no empleaban a hombres.
Por fin, el día de Nochebuena, el doctor Hoffmann me mandó llamar. «La paciente es una adicta a la morfina», me informó. «Un caso muy difícil y agotador. Hubo que darle una semana libre a la enfermera de noche; no podía soportar la tensión. La sustituirás durante una semana». Las perspectivas no eran muy seductoras, pero necesitaba trabajar.
Era casi medianoche cuando llegué con el doctor a casa de la paciente. En una gran habitación del segundo piso yacía una mujer medio desnuda en la cama, aturdida. Su rostro, enmarcado en una gran melena negra, estaba blanco y respiraba con dificultad. Echando un vistazo alrededor me llamó la atención un retrato de un hombre fuerte que me miraba con sus pequeños y duros ojos. Se parecía a alguien que había visto con anterioridad, pero no podía recordar dónde ni en qué circunstancias. El doctor Hoffmann empezó a darme instrucciones. El nombre de la paciente era señora Spenser, dijo. La había estado tratando durante algún tiempo, intentando curarla del hábito. Había estado haciendo buenos progresos, pero recientemente había sufrido una recaída y había vuelto a tomar morfina. No se podía hacer nada por ella hasta que no saliera de su estupor. Debía controlar el pulso y mantenerla abrigada. La señora Spenser apenas se movió durante toda la noche. Intenté pasar el tiempo leyendo, pero no pude concentrarme. El cuadro del hombre me obsesionaba. Cuando la enfermera de día llegó, la paciente estaba todavía dormida, aunque respiraba con mayor normalidad.
Pronto la semana estaba a punto de acabarse. Durante todo ese tiempo la señora Spenser no había mostrado ningún interés en lo que la rodeaba. Abría los ojos, miraba fijamente al vacío y volvía a dormirse. Cuando entré a trabajar la sexta noche la encontré completamente consciente. Tenía el pelo descuidado y le pregunté si le gustaría que la peinara y que le hiciera una trenza. Consintió con alegría. Mientras lo hacía me preguntó cómo me llamaba. «Goldman», dije. «¿Eres pariente de Emma Goldman, la anarquista?» «Muy cercana, yo soy la persona en cuestión». Para sorpresa mía pareció muy satisfecha de que una «persona tan famosa» fuera su enfermera. Me pidió que me ocupara totalmente de su caso, y dijo que yo le gustaba más que las otras enfermeras. Era halagador para mi vanidad profesional, pero no me parecía correcto que las otras enfermeras fueran despedidas por mi causa. Además, la tensión de un turno de veinticuatro horas seguidas me impediría darle los cuidados que necesitaba. Me rogó que me quedara, prometiéndome que tendría libre las Lardes y podría descansar un poco durante la noche.
Unos días más tarde la señora Spenser me preguntó si conocía al original del retrato. Le dije que me resultaba familiar, pero que no podía ubicarle. No volvió a hablar del tema.
La casa, los muebles, la gran biblioteca de buenos libros, todo hablaba de la inteligencia y buen gusto de su propietaria. Había algo curioso y misterioso en el ambiente del piso, realzado por las visitas diarias de una mujer de aspecto rudo y vestida de forma llamativa. Cada vez que llegaba, mi paciente me mandaba hacer algún recado. Yo agradecía la oportunidad de respirar un poco de aire fresco y me preguntaba al mismo tiempo quién podría ser esa persona con la que la señora Spenser debía estar siempre a solas. Al principio pensé que la extraña visita podía estar proveyéndola de drogas, pero como no tenía consecuencias nefastas para mi paciente decidí que el asunto no era de mi incumbencia.
A finales de la tercera semana, la señora Spenser estuvo en condiciones de bajar a la sala. Mientras ponía en orden la habitación de la enferma encontré unos extraños trozos de papel en los que estaba escrito: «Jeannette, 20 veces; Marion, 16; Henriette, 12». Había como unos cuarenta nombres de mujeres, todo seguidos de un número. ¡Qué anotaciones más extrañas!, pensé. Cuando bajé a reunirme con la paciente en la sala de estar, me detuvo una voz que reconocí como perteneciente a la visita de la señora Spenser. «Maclntyre estuvo en la casa otra vez anoche —le oí decir—, pero ninguna de las chicas quiso irse con él. Jeannette dijo que prefería a veinte antes que a esa criatura repugnante». La señora Spenser debió de haber oído mis pasos, pues la conversación se interrumpió repentinamente y le oí decir a través de la puerta, «¿Es usted, señorita Goldman? Por favor, entre». Al entrar, la bandeja del té que llevaba se estrelló contra el suelo y me quedé mirando fijamente a un hombre que estaba sentado en el sofá al lado de mi paciente. Era el original del retrato e inmediatamente le reconocí como el sargento detective que había contribuido a mandarme a la cárcel en 1893.
Los trozos de papel, el informe que acababa de escuchar... lo comprendí todo en un segundo. Spenser era la dueña de una «casa» y el detective su amante. Subí corriendo al segundo piso, solo tenía una idea en la cabeza, marcharme de la casa. Cuando me precipitaba escaleras abajo con mi maleta, vi a la señora Spenser al final de la escalera, casi no se tenía en pie, se agarraba nerviosamente a la barandilla. Me di cuenta de que no podía dejarla en ese estado: era responsable de ella ante el doctor Hoffmann, y debía esperarle. Llevé a la señora Spenser a su habitación y la metí en la cama.
Rompió en sollozos histéricos, me suplicó que no me marchara y me aseguró que no volvería a ver nunca al hombre; incluso quitaría el retrato. Admitió ser la dueña de una casa. «Me horrorizaba que lo descubriera —dijo—, pero pensé que Emma Goldman, la anarquista, no me condenaría por ser una pieza de una máquina que no había creado yo misma». Argüía que ella no había inventado la prostitución; y puesto que existía, no importaba quién estaba «a cargo». Si no era ella, sería otro. No creía que tener a chicas era peor que mal-pagarlas en una fábrica: al menos, siempre había sido amable con ellas. Podía preguntárselo yo misma, si lo deseaba. Hablaba incesantemente y lloró hasta quedar exhausta. Me quedé.
Las «razones» de la señora Spenser no me influyeron. Sabía que todos ofrecían la misma excusa para las acciones viles, el policía y el juez, el soldado raso y el más alto señor de la guerra; todos los que vivían del trabajo y la degradación de otros. Sin embargo, creía que como enfermera no debía importarme la ocupación u oficio particulares de mis pacientes. Debía atender sus necesidades físicas. Además, no solo era una enfermera, era también una anarquista que conocía los factores sociales que estaban tras las acciones humanas. Como tal, incluso más que como enfermera, no podía negarle mis servicios.
En los cuatro meses que pasé con la señora Spenser gané una considerable experiencia en psicología. Era una persona poco común, inteligente, observadora y comprensiva. Conocía la vida y a los hombres, toda clase de hombres, de todos los estratos sociales. La casa que regentaba era de «alto nivel»; entre sus clientes estaban algunos de los más fuertes pilares de la sociedad; doctores, abogados, jueces y predicadores. El hombre del que las chicas «huían como de la peste» no era otro, descubrí, que un ilustre abogado neoyorquino de los noventa, el mismo que había asegurado al jurado que Emma Goldman, si era puesta en libertad, pondría en peligro las vidas de los niños de los ricos y cubriría de sangre las calles de Nueva York.
Desde luego, la señora Spenser conocía a los hombres y, al conocerlos, no sentía por ellos más que desprecio y odio. Continuamente decía que ninguna de sus chicas era tan depravada como los hombres que las compraban, ni estaban tan desprovistas de humanidad. Siempre se ponía de parte de las chicas cuando algún «huésped» se quejaba. Que poseía sentimientos profundos por los desdichados lo demostraba a menudo, y no solo en su trato con las chicas, a muchas de la cuales conocía y había hablado con ellas; era amable con todos los mendigos que se encontraba en la calle. Amaba a los niños apasionadamente. Cuando se encontraba con algún golfillo, no importaba lo desastrado o sucio que estuviera, le acariciaba y le daba dinero. Repetidas veces la oí lamentarse: «¡Si por lo menos tuviera un hijo! ¡Un hijo mío!».
Su historia era una verdadera novela. Cuando tenía dieciséis años, era muy bella, se enamoró de un apuesto oficial del ejército de Rutenia, su país de origen. Con promesas de matrimonio la convirtió en su amante. Cuando quedó embarazada la llevó a Viena, donde una operación casi la mata. Después de que se recuperara, el hombre la llevó a Cracovia, donde la dejó en una casa de prostitución. No tenía dinero, no conocía a nadie en la ciudad y se encontró con que era una esclava en aquella casa. Más tarde, uno de los clientes compró su libertad y se la llevó a un largo viaje. Durante cinco años viajó por Europa con su dueño, y de nuevo estaba desamparada, sin amigos, la calle era su único refugio. Pasaron varios años. Se había vuelto más juiciosa; había ahorrado algún dinero y decidió marcharse a América. Allí conoció a un rico político. Cuando la abandonó tenía suficiente dinero para abrir una casa.
El rasgo más notable de la señora Spenser era que la vida que había vivido no la había afectado. No poseía ni una pizca de grosería y seguía siendo conmovedoramente sensible, una amante de la música y de la buena literatura.
El tratamiento del doctor Hoffmann la deshabituó gradualmente del uso de drogas, pero la dejó débil físicamente y sufría mareos. No podía salir sola y me convertí en su acompañante además de ser su enfermera. Leía para ella, la acompañaba a conciertos, a la ópera y al teatro, ocasionalmente incluso a conferencias en las que estaba interesada.
Mientras cuidaba de la señora Spenser empecé a trabajar en los preparativos para la proyectada visita de Pedro Kropotkin. Nos había notificado que iba a venir a América a dar una serie de conferencias en el Lowell Institute sobre «Los ideales en la literatura rusa», y que podría también hablar sobre anarquismo si lo deseábamos. Esta perspectiva nos entusiasmó. Me había perdido las conferencias de nuestro querido compañero en su anterior visita. En Inglaterra no tuve la oportunidad de escucharle. Todos creíamos que las conferencias de Pedro y su agradable personalidad serían de un valor inestimable para el movimiento en los Estado Unidos. Cuando la señora Spenser se enteró de mis actividades se ofreció inmediatamente a relevarme de mi trabajo de la tarde, para que tuviera más tiempo libre que dedicar a esa tarea.
De todas partes de la ciudad llegó gente al Gran Central Palace para oír a Pedro Kropotkin la tarde del primer domingo de mayo. Por una vez incluso los periódicos fueron decentes: no pudieron negar el encanto del hombre, el poder de su intelecto, la sencillez y la lógica de sus argumentaciones y de su exposición. En la audiencia también estaba la señora Spenser, completamente entusiasmada.
Estábamos preparando una velada social para Kropotkin, algo no oficial que le permitiera conocer a los compañeros y a otros simpatizantes de sus ideas. La señora Spenser quiso saber si sería admitida. «¿Qué pasará si tus amigos descubren quién soy?», preguntó con ansiedad. Le aseguré que mis amigos no eran precisamente partidarios de Anthony Comstock y que nadie, de palabra o de obra, la haría sentir fuera de lugar. Me miró maravillada con sus ojos luminosos.
La noche anterior a la reunión social varios de los compañeros más íntimos cenamos con nuestro amado maestro. Conté la historia de la señora Spenser. Pedro se interesó mucho; pensaba que debía de ser un verdadero documento humano. Desde luego, conocería a mi paciente y le dedicaría sus Memorias, que era lo que ella deseaba. Antes de marcharme, Pedro me abrazó. «Estás dando un ejemplo convincente de la belleza y humanidad de nuestros ideales», señaló. Sabía que él, tan compasivo, comprendía por qué había continuado cuidando a esa paria social.
Por fin mi paciente se encontró lo bastante bien como para prescindir de mí. Estaba ansiosa por irme de gira. Compañeros de diferentes ciudades me habían instado a que fuera a dar unas conferencias. Había también otras razones. Una de ellas era Pittsburgh. No tenía esperanzas de ver a Sasha; le habían negado totalmente las visitas desde mi terrible encuentro con el inspector Reed. Desde el fracaso del túnel el torturado muchacho había estado incomunicado y le habían retirado todos sus privilegios. Las pocas notas clandestinas que podía enviar no daban ninguna indicación de lo que estaba sufriendo. Estas solo incrementaban mi sentimiento de desesperación sobre su situación. Yo seguía escribiéndole, pero era como mandar cartas al vacío. No tenía forma de saber si le llegaban. Las autoridades de la prisión no me permitirían volver a ver a Sasha, pero no podían prohibirme ir a Pittsburgh, donde podría sentirme más cerca de él.
Hippolyte se había ido a Chicago a trabajar en el Arbeiter Zeitung. Esta oferta de empleo llegó en un periodo en que la vida le resultaba insoportable y él a su vez se añadía a mi tristeza. Pensar que ahora tendría la tranquilizadora compañía de Max, así como un trabajo para el que estaba preparado, me proporcionaba un gran consuelo. Tenía intención de encontrarme con él en Chicago.
Ed venía a visitarme con frecuencia o me invitaba a cenar. Era encantador y no quedaba rastro de la tormenta que nos había zarandeado durante siete años. Había dado paso a una tranquila amistad. No me trajo a su hijita y sospeché que la madre debía oponerse a que conociera a la niña. Si le molestaba también nuestra amistad, no tenía manera de saberlo. Ed nunca la mencionaba. Cuando se enteró de que estaba a punto de empezar una gira de conferencias, me pidió otra vez hacer de representante de su empresa.
Antes de partir para el Oeste cumplí un compromiso que tenía en Paterson, New Jersey, donde el grupo italiano local había organizado un mitin. Nuestros compañeros italianos eran siempre muy hospitalarios y en esta ocasión organizaron una reunión informal para después de la conferencia. Me alegró tener la oportunidad de conocer algo más sobre Bresci y su vida. Lo que supe por sus más íntimos amigos me convenció una vez más de lo difícil que es hacerse una idea cierta del corazón humano y qué fácil es juzgar a los hombres por indicaciones superficiales.
Gaetano Bresci era uno de los fundadores de La Questione Sociale, el periódico anarquista italiano publicado en Paterson. Era un tejedor muy hábil, era considerado por sus jefes como un hombre serio y trabajador, pero su salario era de solo quince dólares a la semana. Tenía esposa y un hijo que mantener; no obstante, se las arreglaba para donar contribuciones semanales al periódico. Incluso había ahorrado ciento cincuenta dólares que prestó al grupo en un periodo crítico de La Questione Sociale. Sus tardes libres y los domingos solía pasarlos ayudando en la redacción y en la propaganda. Era amado y respetado por su devoción por todos los miembros del grupo.
Luego, un día, inesperadamente, Bresci pidió que se le devolviera el préstamo hecho al periódico. Le informaron de que era imposible; el periódico no tenía fondos, en realidad, estaba en déficit. Pero Bresci insistió e incluso se negó a dar ninguna explicación para sus exigencias. Finalmente el grupo consiguió el dinero para pagarle la deuda a Bresci. Pero los compañeros italianos estaban muy molestos por el comportamiento de Bresci, le tacharon de avaro y de amar más el dinero que su ideal. La mayoría de sus amigos incluso le condenaron al ostracismo.
Unas semanas más farde llegó la noticia de que Gaetano Bresci había matado al rey Humberto. Su acción hizo comprender al grupo de Paterson lo cruelmente injustos que habían sido con él. ¡Había insistido en que se le devolviera el dinero para poder pagar el billete a Italia! Sin duda la certeza de la injusticia hecha a Bresci pesaba más sobre las conciencias de los compañeros italianos que el rencor que aquel sentía hacia ellos. Para compensar, en cierto sentido, el grupo de Paterson se comprometió a ayudar a la hija de su compañero martirizado, una niñita preciosa. Su viuda, por otra parte, no daba señales ni de comprender el espíritu del padre de su hija ni de estar de acuerdo con su gran sacrificio.
El tema de mi conferencia en Cleveland, a principios de mayo de ese año, fue sobre Anarquismo, y la di ante el Franklin Liberal Club, una organización radical. Durante el descanso, antes de que comenzara el debate, vi a un hombre que miraba los títulos de los panfletos y libros que estaban a la venta cerca de la plataforma. Al poco se me acercó y me preguntó: «¿Podría sugerirme algo para leer?» Estaba trabajando en Akron, explicó, y tendría que marcharse antes de que la reunión terminara. Era muy joven, casi un niño, de mediana estatura, robusto y se mantenía muy erecto. Pero fue su rostro lo que me llamó la atención, un rostro muy sensible, de piel rosada y delicada; la belleza de su cara era realzada por su pelo rubio ensortijado. Sus grandes ojos azules mostraban fuerza. Le hice una selección de libros y le dije que esperaba que encontrase en ellos lo que estaba buscando. Volví a la tribuna para abrir el debate y no volví a ver al joven esa noche, pero su cara permaneció en mi memoria.
Los Isaak habían mudado Free Society a Chicago, donde vivían en una casa grande, que era el centro de las actividades anarquistas en aquella ciudad. A mi llegada fui a su casa y de inmediato me puse a trabajar intensamente durante once semanas. El calor del verano se volvió tan sofocante que el resto de la serie de conferencias tuvo que ser pospuesto hasta septiembre. Estaba absolutamente agotada y necesitaba urgentemente un descanso. Mi hermana Helena me había pedido repetidamente que fuera a su casa un mes, pero no había podido disponer de ese tiempo. Ahora tenía la oportunidad. Pasaría unas semanas con Helena, con los hijos de mis dos hermanas y con Yegor, que estaba pasando las vacaciones en Rochester. Estaban con él dos compañeros de la universidad, me contó en una carta; para completar el grupo de jóvenes invité a Mary, la hija de los Isaak, que tenía catorce años, a que se viniera conmigo de vacaciones. Había ganado algo de dinero con los pedidos para la empresa de Ed y podía permitirme hacer de Doña Abundancia con la gente joven y rejuvenecerme junto a ellos.
El día de nuestra marcha los Isaak dieron una comida de despedida en mi honor. Después, mientras estaba ocupada empaquetando mis cosas, alguien llamó a la puerta. Mary Isaak entró a decirme que un joven, que decía llamarse Nieman, pedía urgentemente verme. No conocía a nadie por ese nombre y tenía prisa, estaba a punto de marcharme a la estación. Bastante impaciente le pedí a Mary que informara al visitante de que en este momento no tenía tiempo, pero que podía hablar conmigo de camino a la estación. Cuando salí de la casa vi al joven, era el guapo chico de cabellos dorados que me había pedido que le recomendara lectura en la conferencia de Cleveland.
Agarrados a las correas del fren aéreo, Nieman me contó que había pertenecido al grupo socialista de Cleveland, que sus miembros le habían parecido ignorantes, carentes de visión y entusiasmo. No podía soportarlos, se había marchado de Cleveland y estaba ahora trabajando en Chicago y ansiaba entrar en contacto con los anarquistas.
En la estación encontré a mis amigos esperándome, entre ellos a Max. Quería estar unos minutos con él y le pedí a Hippolyte que cuidara de Nieman y se lo presentara a los compañeros.
Los jóvenes de Rochester me tomaron cariño. Los hijos de mis dos hermanas, mi hermano Yegor y sus amigos y la joven Mary, todos juntos llenaron los días de la hermosura que solo las almas jóvenes y ardientes pueden dar. Fue una experiencia nueva y estimulante, a la que me abandoné por completo. El tejado de la casa de Helena se convirtió en nuestro jardín y en el lugar de encuentro donde mis jóvenes amigos me confiaban sus sueños y aspiraciones.
Los picnics con los chicos eran especialmente deliciosos. Harry, el mayor de Lena, era republicano a los diez años, y un orador fascinante. Era divertido oirle defender a McKinley, su héroe, y discutir con su Tante Emma. Compartía la admiración de la familia por mí, pero lamentaba que no perteneciera a su grupo. Saxe, el hermano de Harry, era completamente diferente. En carácter se parecía a Helena mucho más que a su propia madre, tenía bastante de la timidez y apocamiento de aquella y daba la misma impresión de tristeza. También compartía la misma capacidad ilimitada para amar de Helena. Su ideal era David, el hijo más pequeño de Helena, cuyas palabras eran sagradas para Saxe. Esto no era de sorprender, pues David era un chico magnífico. De apariencia física agradable, su poco común talento para la música y su amor por la diversión le ganaban el corazón de todos. Quería a todos estos niños, pero después de Stella, al que más amaba era a Saxe, quizás porque me daba cuenta de que carecía de la rudeza necesaria para enfrentarse a la vida.
Mis vacaciones en Rochester se vieron un tanto oscurecidas por la aparición de una nota en el Free Society conteniendo una advertencia contra Nieman. Estaba escrita por A. Isaak, redactor del periódico, y afirmaba que se habían recibido noticias de Cleveland de que el hombre había estado haciendo preguntas que levantaron sospechas y que estaba intentando introducirse en círculos anarquistas. Los compañeros de Cleveland llegaron a la conclusión de que debía ser un espía.
Me enfadé mucho. ¡Hacer tal acusación, y basándose en pruebas tan inconsistentes! Escribí a Isaak inmediatamente, exigiendo pruebas más convincentes. Contestó que, si bien no tenía más pruebas, todavía creía que Nieman no era de fiar porque hablaba constantemente sobre actos de violencia. Volví a expresarle mi protesta. El siguiente número de Free Society contenía una retractación.
Estaba interesada en la Exposición Pan-Americana que se estaba celebrando en Buffalo y desde hacía tiempo quería ver las cataratas del Niágara. Pero no podía dejar atrás a mis pequeños y no tenía suficiente dinero para llevarlos conmigo. El doctor Kaplan, un amigo de Buffalo, que sabía que estaba de vacaciones con mi familia, resolvió el problema. Con anterioridad me había invitado a que le visitara y a que llevara conmigo a mis amigos. Cuando le escribí contándole que mis medios no permitían tal lujo, puso una conferencia y se ofreció a contribuir con cuarenta dólares para gastos y ser nuestro anfitrión durante una semana. Con alegría y expectación por la aventura, llevé conmigo a Buffalo a los mayores. Nos agasajaron con toda una serie de celebraciones, «hicimos» las cataratas, vimos la Exposición y disfrutamos de la música y de las fiestas, así como de reuniones con compañeros, en las cuales las generaciones más jóvenes participaron en términos de igualdad.
A mi regreso a Rochester encontré dos cartas de Sasha. La primera, clandestina, estaba fechada el 10 de julio, evidentemente se había retrasado. Su contenido me hizo caer en la desesperación. Decía:
«Desde el hospital. Recién liberado de la camisa de fuerza, después de ocho días.
Durante más de un año he estado en el más estricto aislamiento; durante mucho tiempo se me negó el correo y la lectura... He atravesado una grave crisis. Dos de mis mejores amigos murieron de una forma terrible. Me afectó especialmente la muerte de Russel. Era muy joven y mi más querido y devoto amigo, y murió de una forma horrible. El doctor le acusó de ser un simulador, pero ahora dice que era meningitis espinal. No puedo decirte la terrible verdad —no fue otra cosa que asesinato—, y mi pobre amigo pudriéndose centímetro a centímetro. Cuando murió descubrieron que tenía la espalda cubierta de llagas. ¡Si pudieras leer las lastimeras cartas que escribía, rogando verme y pidiendo que le cuidara! Pero el alcaide no lo permitía. De alguna manera, parecía que me comunicaba su agonía y empecé a experimentar los dolores y los síntomas que Russell describía en sus notas. Sabía que era mi fantasía enfermiza; luchaba contra ella, pero pronto mis piernas empezaron a mostrar signos de parálisis y a padecer un dolor intenso en la columna vertebral, como Russell. Temía que me dieran muerte como a mi pobre amigo... Estuve a punto de suicidarme. Exigí que me sacaran de la celda y el alcaide ordenó que se me castigara. Me pusieron la camisa de fuerza. Me vendaron el cuerpo con lona, me amarraron los brazos con correas a la cama y me encadenaron los pies a los postes. Me tuvieron así durante ocho días, sin poder moverme, pudriéndome en mis propios excrementos. Prisioneros puestos en libertad hicieron que el nuevo inspector se ocupara de mi caso. Se negó a creer que se hicieran tales cosas en la prisión. Corrió la noticia de que estaba ciego y loco. Más larde el inspector visitó el hospital e hizo que me liberaran de la camisa de fuerza.
Me encuentro bastante mal, pero ahora estoy en la galería general y me alegra tener la oportunidad de enviarte esta nota».
¡Malvados! Hubiera sido una buena forma de enviar a Sasha al manicomio o hacer que se suicidara. Me ponía enferma pensar que yo había estado viviendo en un mundo de sueños, fantasías juveniles y alegría mientras Sasha estaba sufriendo torturas demoníacas. Mi corazón gritaba: «No es justo que solo él siga pagando el precio, ¡no es justo!» Mis jóvenes amigos me rodearon llenos de compasión. Los grandes ojos de Stella estaban llenos de lágrimas. Yegor me entregó la otra carta diciendo: «Esta es de fecha posterior. Puede que traiga mejores noticias». Me daba miedo abrirla. Apenas había terminado de leer el primer párrafo cuando grité llena de júbilo: «¡Niños, Stella. Yegor! ¡Le han conmutado la pena a Sasha! ¡Solo cinco años más y quedará libre! ¡Imaginad, solo cinco años más!» Seguí leyendo sin aliento. «¡Puedo visitarle de nuevo!», exclamé. «El nuevo alcaide le ha restituido sus beneficios, ¡puede ver a sus amigos!» Recorría la habitación riendo y llorando.
Helena subió corriendo, seguida de Jacob. «¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido?» Yo solo podía gritar: «¡Sasha! ¡Mi Sasha!» Con suavidad, mí hermana me llevó al sofá, cogió la carta de mis manos y leyó en alto con voz temblorosa:
«Dirigir al Apartado A7
Allegheny City, Pa.
25 de Julio de 1901Querida amiga:
Me resulta imposible expresar lo feliz que me siento al permitírseme que te escriba otra vez. El nuevo inspector me ha restituido mis derechos, es un hombre muy amable. Me ha liberado de la celda y ahora estoy de nuevo en la galería. Me ha rogado que le desmienta a mis amigos los informes que han aparecido recientemente en la prensa sobre mi estado de salud. Últimamente no me he encontrado bien, pero ahora tengo esperanzas de mejorar. Tengo los ojos muy mal. El inspector me ha dado permiso para que vaya a un especialista. Por favor arréglalo a través de los compañeros de aquí.
Hay otra noticia muy buena, querida amiga. Se ha aprobado una nueva ley de conmutación, la cual reduce mi condena dos años y medio. Por supuesto, todavía me queda mucho; casi cuatro años aquí y otro en el correccional. No obstante, es una gran ventaja, y si no me incomunican de nuevo, puede que, casi me da miedo expresarlo, puede que sobreviva. Me siento como si hubiera resucitado.
La nueva ley beneficia, en proporción, mucho más a los que cumplen condenas cortas. Solo los pobres condenados a cadena perpetua no se benefician de ella. Durante un tiempo estuvimos muy angustiados, pues había rumores de que la ley sería declarada anticonstitucional. Afortunadamente, los intentos de anularla resultaron inútiles. Imagínate a los hombres que ven algo inconstitucional en permitir que los presos tengan un mayor periodo de conmutación que el establecido por el estatuto de hace cuarenta años, ¡Como si un poco de amabilidad con los desafortunados —en realidad justicia— fuera incompatible con el espíritu de Jefferson! Estuvimos muy preocupados sobre el destino de este estatuto, pero, por fin, el primer grupo ya ha sido liberado, lo que ha causado una gran alegría.
Hay una historia peculiar sobre esta nueva ley que puede interesarte, la cual hace que se vea bajo una diferente luz. Fue especialmente diseñada para beneficio de un alto funcionario federal que fue recientemente comido de ayudar a dos ricos industriales del tabaco de Filadelfia a defraudar al gobierno unos cuantos millones usando sellos fiscales falsos. La influencia de estos hizo posible la introducción de la ley de conmutación y su rápida aprobación. La ley hubiera acortado las sentencias casi a la mitad, pero parece que ciertos periódicos se habían ofendido por haber sido mantenidos en la ignorancia sobre el «trato», y empezaron a escucharse protestas. El asunto llegó finalmente ante el Ministro de Justicia, quien decidió que los hombres en cuyo especial interés se había fabricado la ley no se beneficiarían de ella, pues una ley de un Estado no afecta a los presos de los Estados Unidos, estos últimos están sujetos al Acta de Conmutación Federal. ¡Imagina el desconcierto de los políticos! Se hizo incluso un intento de suspender la operación. Afortunadamente, fracasó, y ahora los presos «comunes» del Estado, que no eran los que tenían que beneficiarse, están siendo liberados. La legislatura ha dado involuntariamente una gran alegría a muchos desgraciados.
He sido interrumpido mientras escribía al ser llamado a atender una visita. Apenas podía creerlo: ¡el primer compañero que me han permitido ver en nueve años! Era Harry Gordon, estaba tan conmovido al ver a mi querido amigo que apenas podía hablar. Ha debido persuadir al nuevo inspector para que le concediera el pase. Este es ahora alcaide en funciones debido a una grave enfermedad del capitán Wright. Quizás me permita ver a mi hermana. ¿Podrías, por favor, ponerte en contacto con ella de inmediato? Mientras tanto, intentaré conseguir un pase. Con renovadas esperanzas, y siempre con un fresco recuerdo tuyo,
ALEX.»
«¡Por fin, por fin el milagro!», exclamó Helena entre lágrimas. Siempre había admirado a Sasha. Desde que le encarcelaron se interesó mucho por su situación y por cada noticia que nos llegaba desde su tumba. Había compartido mi pena y ahora se alegraba conmigo de las maravillosas noticias.
Me encontré una vez más entre los muros del penal Western, con el corazón palpitante me esforzaba por oír el sonido de los pasos de Sasha. Nueve años habían pasado desde ese día de noviembre de 1892 cuando por un fugaz momento me llevaron ante él, para ser de nuevo arrancada de su lado —nueve años repletos del tormento del tiempo infinito—.
«¡Sasha!», corrí hacia él con los brazos extendidos. Vi al guardia y a su lado a un hombre con un traje gris y el mismo color en su rostro. ¿Podía ser Sasha verdaderamente, tan delgado, tan pálido? Se sentó a mi lado, mudo, enredaba con la cadena de mi reloj. Esperé tensamente escuchar una palabra. Sasha no emitió ningún sonido. Solo me miraba fijamente a los ojos, penetrando en mi alma. Eran los ojos de Sasha, asustados, torturados. Me dieron ganas de llorar. Yo también estaba muda.
«¡Se acabó el tiempo!» Al oírlo casi se me heló la sangre. Con paso cansino volví al pasillo, salí del recinto y crucé la puerta de hierro hasta la calle.
El mismo día dejé Allegheny City para dirigirme a San Luis, donde me recibió Carl Nold, al que no había visto durante tres años. Era el mismo amable Carl, ansioso por saber noticias de Sasha. Ya se había enterado del inesperado cambio en su situación y estaba muy contento por ello. «¡Entonces, le has visto!», gritó. «Vamos cuéntamelo todo».
Le conté lo que pude sobre la espantosa visita. Cuando terminé dijo: «Me temo que le visitaste demasiado pronto después de un año en aislamiento. Todo un año de incomunicación forzada, no tener nunca la oportunidad de intercambiar una palabra con otro ser humano ni oír una voz amable. Te quedas paralizado y eres incapaz de expresar tu deseo de contacto humano». Comprendí el terrible silencio de Sasha.
Al día siguiente, el 6 de septiembre, recorrí cada papelería y tienda de regalos importante de San Luis para conseguir pedidos para la empresa de Ed, pero no conseguí que nadie se interesara en las muestras que llevaba. Solo en una tienda me pidieron que volviera al día siguiente para ver al jefe. Cuando estaba en una esquina de la calle esperando cansinamente un tranvía, oí a un vendedor de periódicos vocear: «¡Extra! ¡Extra! ¡El presidente MacKinley herido!» Compré el periódico, pero el tranvía estaba tan atestado que era imposible leer. A mi alrededor todo el mundo hablaba del atentado al presidente.
Carl había llegado a casa antes que yo. Ya había leído los reportajes. Un joven de nombre Leon Czolgosz había disparado al Presidente en el recinto de la Exposición de Buffalo.
—Nunca he oído ese nombre —dijo Carl—. ¿Y tú?
—No, nunca —respondí.
—Es una suerte que estés aquí y no en Buffalo. Como siempre, la prensa te relacionará con este acto.
—¡Tonterías! —dije—, la prensa americana tiene bastante imaginación, pero difícilmente podrían inventar una historia tan absurda.
A la mañana siguiente fui a la papelería a ver al dueño. Después de considerable persuasión conseguí que hiciera un pedido de mil dólares, el mayor que había conseguido nunca. Naturalmente, estaba muy contenta. Mientras esperaba a que el hombre rellenara el pedido, vi los titulares del periódico que tenía sobre la mesa: «El asesino del presidente McKinley un anarquista. Confiesa haber sido incitado por Emma Goldman. Se busca a la anarquista».
Con gran esfuerzo guardé la debida compostura, terminé el negocio y salí de la tienda. En la siguiente esquina compré varios periódicos y fui a un restaurante a leerlos. Estaban llenos con los detalles de la tragedia, informaban también de la redada hecha a la casa de los Isaak en Chicago y del arresto de los que se encontraban en ella. Las autoridades mantendrían en cautividad a los prisioneros hasta que Emma Goldman fuera encontrada, afirmaban los periódicos. Ya se habían enviado a doscientos detectives por todo el país tras la pista de Emma Goldman.
En las páginas interiores de uno de los periódicos había un retrato del asesino de McKinley. «¡Pero si es Nieman!»
Cuando terminé de leer los periódicos tenía claro que debía ir inmediatamente a Chicago. La familia Isaak, Hippolyte, nuestro viejo compañero Jay Fox, una persona muy activa en el movimiento obrero y varios otros estaban siendo retenidos sin posibilidad de libertad bajo fianza hasta que yo fuera hallada. Evidentemente, mi deber era entregarme. Sabía que no había ni razón ni la más mínima prueba que me relacionara con los disparos. Iría a Chicago.
Según salía a la calle choqué con «V», el «hombre rico de Nuevo Méjico» que había organizado la conferencia que di en Los Ángeles unos años antes. En el instante en que me vio se quedó blanco de miedo: «Por Dios, Emma, ¿qué está haciendo aquí?», gritó con voz entrecortada. «¿No sabe que la policía de todo el país la busca?» Mientras hablaba, recorría intranquilo la calle con la mirada. Era evidente que estaba alarmado. Tenía que asegurarme de que no revelaría mi presencia en la ciudad. Familiarmente le tomé del brazo y susurré: «Vayamos a un sitio tranquilo».
Sentados en un rincón, lejos de los otros clientes, le dije: «Una vez me habló de su amor imperecedero. Incluso me hizo una oferta de matrimonio. Solo fue hace cuatro años. ¿Queda algo de aquel afecto? Si es así, ¿me dará su palabra de honor de que no le dirá a nadie que me ha visto aquí? No quiero ser arrestada en San Luis. Tengo la intención de ofrecer ese honor a Chicago. Dígame rápidamente si puedo confiar en usted y que no dirá nada». Lo prometió solemnemente.
Cuando llegamos a la calle, se alejó con mucha prisa. Estaba segura de que mantendría su palabra, pero sabía que mi antiguo adorador no era ningún héroe.
Cuando le conté a Carl que iba a ir a Chicago me dijo que estaba trastornada. Intentó convencerme para que cambiara de idea, pero permanecí inflexible. Me dejó para reunir a unos cuantos amigos de confianza, cuya opinión sabia que yo apreciaba, esperando que ellos fueran capaces de persuadirme para que no me entregara. Discutieron conmigo durante horas, pero no consiguieron cambiar mi decisión. Les dije bromeando que sería mejor que me hicieran una buena despedida, porque, probablemente, nunca volveríamos a tener la oportunidad de pasar una alegre velada juntos. Reservaron un comedor privado en un restaurante, donde nos agasajaron con una comida digna de Lúculo y luego me acompañaron a la estación Wabash. Carl me había reservado una litera.
Por la mañana el coche estaba alterado con la tragedia de Buffalo, con Czolgosz y Emma Goldman. «¡Una bestia, un monstruo sediento de sangre!», le oí decir a alguien. «Debería haber sido encerrada hace mucho tiempo». «¡De encerrarla nada! —replicó otro—, debería ser colgada de la primera farola».
Escuchaba a esos buenos cristianos mientras descansaba en la litera. Me reía para mis adentros Imaginando cómo se quedarían si saliera y anunciara: «¡Aquí, señoras y caballeros, verdaderos seguidores del amable Jesús, aquí está Emma Goldman!» Pero no tuve valor para causarles tal conmoción y me quedé detrás de la cortina.
Media hora antes de que el tren llegara a la estación me vestí. Llevaba un pequeño sombrero marinero con un velo azul brillante, muy de moda entonces. Me quité las gafas y me bajé el velo. El andén estaba abarrotado de gente, entre los que había varios hombres que parecían detectives. Le pedí a un compañero de viaje si sería tan amable de echarles un vistazo a mis dos maletas mientras iba a buscar un mozo. Finalmente encontré uno, volví todo a lo largo del andén a por el equipaje y luego de vuelta otra vez con el mozo hasta la consigna. Guardé el recibo y abandoné la estación.
La única persona que sabía de mi llegada era Max, al que había enviado un telegrama cauteloso. Le vi antes de que él me viera a mí. Al pasar a su lado lentamente, susurré: «Ve hacia la siguiente calle. Yo haré lo mismo». No parecía que me siguieran. Después de andar un poco en zigzag con Max y de cambiar media docena de veces de tranvía llegamos al apartamento donde vivía con Millie («Puck»). Ambos expresaron una gran ansiedad por mi seguridad, Max insistió en que era una locura haber vuelto a Chicago. Dijo que la situación era una repetición de la de 1887: la prensa y la policía estaban sedientas de sangre. «Es tu sangre lo que quieren», repitió mientras ambos me imploraban que dejara el país.
Estaba decidida a quedarme en Chicago. Me daba cuenta de que no podía quedarme en su casa, ni con ningún otro compañero extranjero. Tenía, sin embargo, amigos americanos que no eran conocidos como anarquistas. Max informó al señor y la señora N., que sabía me apreciaban mucho, de mi presencia, y vinieron enseguida. Ellos también estaban preocupados por mí, pero pensaban que estaría a salvo con ellos. Sería solo por dos días, pues mi plan era entregarme a la policía lo antes posible.
El señor N., hijo de un rico predicador, vivía en un barrio de moda. «Imagina a alguien que crea que estoy dando refugio a Emma Goldman», dijo cuando llegamos a su casa. Al final de la tarde, el lunes, cuando el señor N. delolvió de la oficina me informó de que había la posibilidad de conseguir cinco mil dólares del Tribune de Chicago por una entrevista en exclusiva. «¡Estupendo! —contesté—, necesitaremos dinero para defender mi caso». Estuvimos de acuerdo en que el señor N. traería al representante del periódico a su casa al día siguiente y luego los tres iríamos juntos a la policía. Por la noche llegaron Millie y Max. Nunca había visto a mis amigos en tal estado de agitación nerviosa. Max repetía que debía marcharme, lo que hacía era ponerme la soga al cuello. «Si vas a la policía nunca saldrás viva», me advirtió. «Pasará lo que con Albert Parsons. Tienes que dejar que te pasemos a Canadá».
Millie me llevó a un lado. «Desde el viernes», dijo, «Max no ha dormido ni comido. Recorre la habitación durante la noche repitiendo: «Emma está perdida: la matarán»». Me suplicó que calmara a Max prometiéndole que escaparía a Canadá, incluso si no tenía intención de hacerlo. Consentí, y le pedí a Max que hiciese los preparativos necesarios. Lleno de júbilo me estrechó entre sus brazos. Quedamos en que Max y Millie vinieran al día siguiente con un traje con el que disfrazarme.
Pasé gran parte de la noche rompiendo cartas y papeles y destruyendo todo lo que podía implicar a mis amigos. Después de terminar me fui a dormir. Por la mañana, la señora N. fue a su oficina y el señor N. al Tribune de Chicago. Convinimos en que si alguien llamaba yo debía fingir ser la doncella.
Sobre las nueve, mientras tomaba un baño, oí un ruido como si alguien estuviera arañando el alféizar de la ventana. No le presté atención al principio. Terminé de bañarme tranquilamente y empecé a vestirme. Luego se oyó un ruido de cristales rotos. Me eché encima el kimono y fui al salón a ver qué ocurría. Había un hombre agarrándose al alféizar con una mano, mientras con la otra sujetaba un revólver. Estábamos en un tercer piso y no había escalera de incendios. Grité: «¡Cuidado, se va a romper la cabeza!» «¿Por qué diablos no abre la puerta? ¿Está sorda?» Saltó por la ventana y entró en el salón. Fui a la puerta de entrada y la abrí. Doce hombres, con un gigante a la cabeza, abarrotaron el piso. El cabecilla me agarró por el brazo y vociferó: «¿Quién eres?» «Yo no hablar inglés, criada sueca». Me liberó y ordenó a sus hombres que registraran la casa. Se volvió hacia mí y gritó:
«¡Atrás! Estamos buscando a Emma Goldman». Luego me mostró una foto. «¿Ves esto? Buscamos a esta mujer. ¿Dónde está?» Señalé con el dedo la fotografía y dije: «Esta mujer yo no ver aquí. Esta mujer grande —vosotros buscar en esas cajas pequeñas, no encontrar— ella demasiado grande». «¡Oh, cállate! —chilló—, nunca sabes lo que pueden hacer estos anarquistas».
Después de registrar la casa, revolviéndolo todo, el gigante se acercó a la librería. «¡Caramba! esto es talmente la casa de un predicador —señaló—. Mirad esos libros. No creo que Emma Goldman estuviera aquí». Estaban a punto de marcharse cuando uno de los detectives gritó de repente: «Aquí, capitán Schuettler. ¿y esto?» Era mi pluma, el regalo de un amigo, con mi nombre grabado. Se me había olvidado. «¡Hombre, eso si que es un hallazgo!», gritó el Capitán. «Debe de haber estado aquí y puede que vuelva». Ordenó que dos de sus hombres permanecieran en la casa.
Vi que el juego había terminado. No había señales de vida del señor N. ni del hombre del Tribune, y no serviría para nada seguir con la farsa. «Yo soy Emma Goldman», anuncié.
Por un momento, Schuettler y sus hombres se quedaron como petrificados. Luego el capitán atronó: «¡Maldita sea! ¡Eres la farsante más astuta que he conocido! ¡Cogedla, rápido!»
Cuando entré en el taxi que esperaba junto a la acera vi a N. acercarse en compañía del hombre del Tribune. Era demasiado tarde para la exclusiva y no quería que mi anfitrión fuera reconocido. Fingí no verles.
Había oído con frecuencia hablar del tercer grado usado por la policía en algunas ciudades americanas, pero no se me había aplicado. Había sido arrestada unas cuantas veces desde 1893; no se me había infligido, sin embargo, ninguna violencia. El día de mi arresto, el 10 de septiembre, me tuvieron en la jefatura de policía en una habitación sofocante, y me acosaron a preguntas hasta el agotamiento desde las diez y medía de la mañana hasta las siete de la tarde. Al menos cincuenta detectives pasaron ante mí, cada uno blandía el puño cerca de mi cara y roe amenazaba con las cosas más espantosas. Uno gritaba: «¡Estuviste con Czolgosz en Buffalo! Te vi yo, justo enfrente del Palacio de Convenciones. Es mejor que confieses, ¿me oyes?» Otro; «¡Mírame. Goldman, te he visto con ese hijo de puta en la feria! ¡No mientas, te he visto, fe lo advierto!» De nuevo: «Ya has fingido bastante, sigue con estas y ten por seguro que te sentarás en la silla. Tu amante ha confesado. Ha dicho que fueron fus discursos los que le hicieron disparar al presidente». Sabía que mentían; sabía que no había estado con Czolgosz excepto unos minutos en Cleveland el 5 de mayo y media hora en Chicago el 12 de julio. Schuettler era el más feroz. Su enorme masa se alzaba sobre mí, vociferaba: «Si no confiesas, correrás la misma suerte que esos bastardos anarquistas de Haymarket».
Yo repetía la historia que les conté la primera vez cuando me llevaron a la jefatura, explicándoles dónde había estado y con quien. Pero no me creían y seguían intimidándome e insultándome. La cabeza me dolía, tenía la garganta y los labios secos. Había una gran jarra de agua ante mí, encima de la mesa, pero cada vez que alargaba la mano hacia ella, un detective decía: «Puedes beber todo lo quieras, pero primero contéstame. ¿Dónde estuviste con Czolgosz el día que disparó al presidente?» Esta tortura continuó durante horas. Finalmente me llevaron a la comisaría de la calle Harrison y me encerraron en una celda de barrotes, expuesta a la vista por todas partes.
Al poco llegó la matrona y me preguntó si quería cenar. «No, pero quiero agua —dije—, y algo para el dolor de cabeza». Volvió con una jarra de lata con agua templada, la bebí con avidez. No podía darme nada para la cabeza, solo una compresa fría. Resultó ser muy sedante y pronto me quedé dormida.
Me desperté con una sensación de quemazón. Un hombre vestido de civil mantenía un reflector frente a mí, muy cerca de los ojos. Di un sallo y le empujé con todas mis fuerzas, gritando: «¡Me está quemando los ojos!» «¡Te quemaremos algo más antes de acabar contigo!», replicó. Con cortos intermedios, esto se repitió durante tres noches. La tercera entraron en mi celda varios detectives. «Ya tenemos la información —anunciaron—, fuiste tú quien financió a Czolgosz y conseguiste el dinero del doctor Kaplan de Buffalo. Le tenemos también a él y lo ha confesado todo. ¿Qué tienes que decir a esto?» «Nada más de lo que ya he dicho —repetí—, no sé nada sobre el atentado».
Desde que me arrestaron no había recibido noticias de mis amigos, ni nadie había venido a verme. Me di cuenta de que me tenían en aislamiento. Sin embargo, sí que recibí cartas, la mayoría anónimas. «Tú, maldita puta anarquista —decía una de ellas—, ojalá pudiera atraparte. Te arrancaría el corazón y se lo daría a mi perro». «Emma Goldman, asesina —decía otra—, arderás en el fuego del infierno por la traición hecha a nuestro país». Una tercera prometía alegremente: «Te cortaremos la lengua, remojaremos tu cuerpo en aceite y te quemaremos viva». Las descripciones de lo que algunos escritores anónimos me harían sexualmente eran verdaderos estudios de perversión que hubieran asombrado a las autoridades sobre el tema. Los autores de las cartas, no obstante, me parecían menos despreciables que los agentes de policía. Diariamente me entregaban montones de cartas que habían sido abiertas y leídas por los guardianes de la decencia y la moralidad americanas. Al mismo tiempo, me eran denegados los mensajes de mis amigos. Estaba claro que pensaban quebrar mi ánimo con tales métodos. Decidí ponerle fin a eso. La próxima vez que me dieron los sobre abiertos, los rompí y le tiré los trozos a la cara al detective.
Al quinto día de mi arresto recibí un telegrama. Era de Ed, prometiendo que su empresa me apoyaría. «No dudes en usar nuestro nombre. Estamos a tu lado hasta el final». Me alegró, porque me liberaba de la necesidad de guardar silencio sobre mis actividades para la empresa de Ed.
Esa misma noche, el jefe de policía de Chicago, O’Neill, vino a mi celda. Me dijo que le gustaría tener una charla tranquila conmigo.
—No tengo ningún deseo de intimidarla o coaccionarla —dijo—, quizás pueda ayudarte.
—Desde luego sería una experiencia bastante extraña que un jefe de policía me ayudara, pero contestaré a sus preguntas de buen grado.
Me pidió que le relatara detalladamente mis actividades desde el 5 de Mayo, cuando conocí a Czolgosz por primera vez, hasta el día en que me arrestaron. Le di la información que me pedía, pero sin mencionar mi visita a Sasha o el nombre de los compañeros con los que me había quedado. Como ya no había necesidad de proteger al doctor Kaplan, a los Isaak o a Hippolyte, estaba en posición de dar un informe casi completo. Cuando terminé, lo que dije fue anotado a taquigrafía, el jefe O'Neill señaló: «A menos que sea una muy buena actriz, es ciertamente inocente. Creo que es inocente, y haré lo que pueda para ayudarla a salir de aquí». Estaba demasiado sorprendida para darle las gracias: nunca había oído a un policía hablar en ese tono. Al mismo tiempo, no creía que sus esfuerzos dieran buenos resultados, incluso si intentaba realmente hacer algo por mí.
Inmediatamente después de mi entrevista con el Jefe me di cuenta de que se había operado un cambio radical en el tratamiento que se me daba. La puerta de mi celda se dejaba abierta día y noche y la matrona me dijo que podía quedarme en la habitación grande, usar la mecedora y la mesa que había allí, pedir mi propia comida y periódicos y recibir y mandar correo. Enseguida empecé a llevar la vida de una dama de sociedad, recibiendo visitas todo el día, la mayoría eran periodistas que venían, no tanto a por entrevistas, sino a charlar, fumar y contar historias divertidas. Otros venían por curiosidad. Algunas reporteras me traían libros y artículos de aseo. La más atenta fue Katherine Leckie, de los periódicos Hearst. Tenía mayor talento que Nelly Bly, quien solía visitarme en Tombs en 1893, y tenía un mejor sentimiento social. Era una ardiente feminista, además de estar dedicada a la causa del trabajo. Katherine Leckie fue la primera en saber mi historia sobre el tercer grado. Se sintió tan ultrajada al oírla que se propuso recorrer las diferentes organizaciones de mujeres para inducirlas a ocuparse del tema.
Un día me anunciaron a un representante del Arbeiter Zeitung. ¡Qué alegría al ver a Max!, quien me aseguró que solo podía conseguir admisión en calidad de periodista. Me informó de que había recibido una carta de Ed con noticias de que Hearst había enviado a un representante a ver a Justus Schwab con una oferta de veinte mil dólares si me iba a Nueva York y le concedía una entrevista en exclusiva. El dinero sería depositado en un banco del agrado de Justus y Ed. Ambos estaban convencidos, decía Max, de que Hearst gastaría cualquier cantidad de dinero para mandarme a la cárcel. «Lo necesita para lavar su imagen, ha sido acusado de haber incitado a Czolgosz a matar a McKinley», explicó. La prensa republicana había estado publicando artículos de primera página relacionando a Hearst con Czolgosz porque durante toda la administración McKinley la prensa de Hearst había atacado violentamente al presidente. Uno de los periódicos había publicado un dibujo en el que el editor estaba detrás de Czolgosz entregándole una cerilla para encender la mecha de una bomba. Ahora Hearst estaba entre los primeros de los que exigían la exterminación de los anarquistas.
Justus y Ed, así como Max, se oponían rotundamente a que regresara a Nueva York, pero creían que era su deber informarme de la oferta de Hearst. «¡Veinte mil dólares! —exclamé—, ¡qué pena que la carta de Ed haya llegado tan tarde! Seguramente hubiera aceptado la propuesta. ¡Imagínate la defensa que podríamos haber hecho, y la propaganda!» «Está muy bien que conserves aún tu sentido del humor —dijo Max—, pero me alegra que la carta haya llegado demasiado tarde. Tu situación ya es bastante mala para que Hearst venga a empeorarla».
Otra de las visitas fue un abogado del bufete de Clarence Darrow. Había venido a advertirme de que me estaba perjudicando yo misma al defender persistentemente a Czolgosz; el hombre estaba loco y debía admitirlo. «Ningún abogado importante aceptará defenderla si se alía con el asesino del Presidente —me aseguró—, es más, está en peligro de ser acusada de complicidad en los hechos». Le exigí saber por qué no había venido el señor Darrow en persona si estaba tan preocupado, pero su representante fue evasivo. Continuó describiendo mi caso con colores siniestros. Parecía que en el mejor de los casos las oportunidades de quedar libre eran muy escasas, demasiado escasas para permitirme ningún sentimentalismo que lo agravara. Czolgosz estaba loco, insistió el hombre; todo el mundo se daba cuenta y, además, era un mal tipo si me había implicado, un cobarde que se escondía bajo las faldas de una mujer.
Sus palabras me resultaban repugnantes. Le dije que no estaba dispuesta a levantar un falso testimonio sobre la cordura, la personalidad o la vida de un ser humano indefenso y que no quería ninguna ayuda de su jefe. No conocía a Darrow personalmente, pero desde hacía mucho sabía que era un abogado brillante, un hombre de opiniones sociales abiertas y un escritor y conferenciante capaz. Según la prensa se había interesado por los anarquistas arrestados en la redada, especialmente por los Isaak. Me parecía extraño que me enviara un consejo tan censurable, que esperase de mí que me uniera al coro de voces que pedían a gritos la vida de Czolgosz.
En el país se desató el pánico. A juzgar por los periódicos, estaba segura de que eran los habitantes de los Estados Unidos y no Czolgosz los que se habían vuelto locos. Desde 1887 no se había manifestado tal sed de sangre y de venganza salvaje. «¡Los anarquistas deben ser exterminados!», tronaba la prensa. «Deberían ser lanzados al mar; no hay lugar para los buitres bajo nuestra bandera. Se le ha permitido a Emma Goldman dedicarse a su oficio de muerte demasiado tiempo. Debería correr el mismo destino que la gente a la que embauca».
Era una repetición de los negros días de Chicago. Catorce años, años de doloroso crecimiento, años fascinantes y fructíferos, no obstante... ¡Y ahora el fin! ¿El fin? Solo tenía treinta y dos años y había todavía tanto, tantísimo por hacer. Y el muchacho de Buffalo... su vida apenas había comenzado. ¿Qué era su vida?, me preguntaba; ¿cuáles eran las fuerzas que le habían conducido a su destino? «Lo hice por la gente trabajadora», dicen que dijo. ¡El pueblo! Sasha también había hecho algo por el pueblo; y nuestros valientes mártires de Chicago, y todos los demás en todos los tiempos y todos los países. Pero el pueblo estaba dormido; permanecía indiferente. Forjaba sus ¡propias cadenas y cumplía las órdenes de sus amos al crucificar a pus Cristos.
Capítulo XXIV
Buffalo presionaba para obtener mi extradición, pero Chicago pedía datos auténticos sobre el caso. Había hecho ya varias declaraciones ante el tribunal, en cada ocasión el fiscal del distrito de Buffalo había presentado muchas pruebas circunstanciales para inducir al Estado de Illinois a entregarme. Pero Illinois exigía pruebas concretas. Había algún obstáculo en algún sitio que causaba más retrasos. Pensé que era probablemente el jefe de policía O'Neill el que estaba detrás de todo esto.
La actitud de O’Neill hacía mí había cambiado el comportamiento de todos los oficiales de la comisaría de la calle Harrison. La matrona y los dos policías asignados para vigilar mi celda empezaron a prodigarme toda clase de atenciones. El oficial del turno de noche aparecía ahora con los brazos cargados de paquetes conteniendo fruta, golosinas y bebidas más fuertes que el mosto. «De un amigo que regenta un bar a la vuelta de la esquina —decía—, un admirador». La matrona me traía también flores del mismo desconocido. Un día me trajo el recado de que iba a enviarme una gran cena para el próximo domingo.
—¿Quién es el hombre y por qué me admira? —pregunté.
—Bueno, nosotros somos todos demócratas y McKinley es republicano —respondió.
—¿No querrá decir que se alegra de que hayan intentado matar a McKinley? —exclamé.
—No exactamente, pero tampoco lo siento —dijo—. Tenemos que fingir, sabe, pero no nos ha afectado a ninguno,
—Yo no quena que muriera McKinley— le dije.
—Lo sabemos —sonrió—, pero está dando la cara por el muchacho.
Me preguntaba cuánta gente más estaba fingiendo, como los guardianes de la comisaría, la misma clase de compasión hacia el presidente herido.
Incluso algunos periodistas no parecían estar perdiendo el sueño por el asunto. Uno de ellos se quedó bastante sorprendido cuando le dije que en mi calidad de enfermera cuidaría de McKinley si fuera necesario, aunque mis simpatías estaban con Czolgosz.
—Eres un enigma, Emma Goldman —dijo—, no te comprendo. Simpatizas con Czolgosz; no obstante, cuidarías del hombre al que intentó matar.
—Como reportero, no se espera de ti que comprendas las complejidades del alma humana —le aclaré—. Ahora escucha, a ver si puedes comprenderlo. El muchacho de Buffalo es una criatura acorralada. Millones de personas están dispuestas a saltar sobre él y despedazarle miembro a miembro. No cometió el atentado por razones personales o por propio beneficio. Lo hizo por lo que es su ideal: el bienestar del pueblo. Por eso mis simpatías están con él. Por otra parte, William McKinley, herido y probablemente a las puertas de la muerte, ahora no es para mí más que un ser humano. Por eso es por lo que le cuidaría.
—No te comprendo, estás por encima de mí —repitió.
Al día siguiente aparecieron estos titulares en uno de los periódicos: «Emma Goldman quiere cuidar al presidente; sus simpatías están con el asesino».
Buffalo no consiguió presentar pruebas que justificaran mi extradición. Chicago se estaba cansando del juego del escondite. Las autoridades no me entregarían a Buffalo, pero, al mismo tiempo, no querían dejarme completamente libre. Como arreglo, me liberarían bajo fianza de veinticinco mil dólares. Y al grupo de los Isaak bajo fianza de quince mil. Sabía que sería prácticamente imposible que nuestra gente consiguiera recabar treinta y cinco mil dólares en unos pocos días. Insistí en que los otros fueran liberados antes. Por lo tanto, fui transferida a la prisión del condado de Cook.
La noche anterior al traslado era domingo. Mi admirador mantuvo su palabra; mandó una enorme bandeja llena de gran cantidad de exquisiteces: un gran pavo, con toda su guarnición, vino y llores. También llegó una nota en la que me notificaba que estaba dispuesto a donar cinco mil dólares para la fianza. «¡Un tabernero muy extraño!», le dije a la matrona. «En absoluto, —respondió—, es un militante fanático y odia a los republicanos más que al diablo». La invité a ella, a los dos policías y a otros funcionarios que estaban allí a que se me unieran en la celebración. Me aseguraron que nunca les había pasado nada parecido —un prisionero haciendo de anfitrión para sus guardianes—. «Querrán decir una anarquista peligrosa teniendo como invitados a los guardianes de la ley y el orden», les corregí. Cuando todos se hubieron ido, me di cuenta de que el guardia de día se rezagó. Le pregunté sí le habían cambiado al turno de noche. «No —respondió—, solo quería decirle que no es la primera anarquista que se me asigna vigilar. Yo estaba de servicio cuando Parsons y sus compañeros estuvieron aquí».
¡Qué peculiares e inexplicables las sendas de la vida, qué intrincada la cadena de acontecimientos! Aquí estaba yo, la hija espiritual de esos hombres, prisionera en la ciudad que había acabado con sus vidas, en la misma cárcel, incluso bajo la vigilancia de la misma persona que había estado de guardia durante sus horas de silencio. Mañana sería llevada a la prisión del condado de Cook, entre cuyos muros fueron colgados Parsons, Spies, Engel y Fischer. ¡Extrañas, desde luego, las complejas fuerzas que me habían unido a esos mártires a lo largo de mis años de conciencia social! Y ahora los acontecimientos cada vez me acercaban más a ellos, ¿quizás a un fin similar?
Los periódicos habían publicado rumores de que la muchedumbre estaba dispuesta a atacar la comisaría de la calle Harrison y a Emma Goldman antes de que fuera trasladada a la prisión del condado. El lunes por la mañana, flanqueada por una escolta fuertemente armada, me sacaron de la comisaría. No había más de una docena de personas a la vasta, la mayoría curiosos. Como siempre, la prensa había intentado provocar disturbios deliberadamente.
Delante de mí iban dos prisioneros esposados a los que empujaban bruscamente los oficiales. Cuando llegamos al coche de policía, que estaba rodeado de más policías con las armas preparadas para hacer fuego, me encontré al lado de los dos hombres. No se podían distinguir sus rasgos, pues tenían la cabeza vendada y solo se les veían los ojos. Cuando fueron a entrar en el coche, un policía golpeó a uno en la cabeza con la porra, al mismo tiempo, empujaba al otro violentamente dentro del coche. Cayeron uno encima del otro, uno de ellos gritaba de dolor. Yo entré después, luego me volví al oficial. «Bruto —dije—, ¿cómo se atreve a golpear a un hombre indefenso?» Luego fui consciente de que estaba rodando por el suelo. Me había dado un puñetazo en la mandíbula, se me cayó un diente y tenía toda la cara cubierta de sangre. Luego me levantó del suelo, me empujó en el asiento y gritó: «¡Otra palabra, maldita anarquista, y te rompo los huesos!»
Llegué a la oficina de la prisión del condado con la blusa y la falda llenas de sangre y la cara doliéndome muchísimo. Nadie mostró el más mínimo interés o se preocupó por preguntarme qué había sucedido para que me encontrara en esas condiciones. Ni siquiera me dieron agua para lavarme. Durante dos horas me tuvieron en una habitación, en la que había una gran mesa en el medio. Finalmente, llegó una mujer que me informó de que tendría que ser registrada. «De acuerdo, adelante», dije. «Desnúdate y súbete a la mesa», me ordenó. Me habían registrado muchas veces, pero nunca me habían insultado de esa forma. «Tendrá que matarme antes, o hacer que los guardianes me suban a la mesa a la fuerza, nunca lo conseguirá de otro modo». Salió deprisa y me quedé sola. Después de una larga espera otra mujer entró y subimos por unas escaleras, donde la matrona de la galería se hizo cargo de mí. Fue la primera que me preguntó qué me había pasado. Después de asignarme una celda me trajo una bolsa de agua caliente y me sugirió que me echara y que descansara un poco.
Al día siguiente por la tarde vino a visitarme Katherine Leckie. Me llevaron a una habitación con una pantalla doble de alambre. Estaba medio a oscuras, pero tan pronto como Katherine me vio exclamó: «¡Dios mío! ¿qué te ha sucedido? ¡Tienes toda la cara deformada!» Como los espejos no estaban permitidos en la prisión, ni siquiera del tamaño más pequeño, no sabía el aspecto que tenía, aunque los labios y los ojos, al tocarlos, tenían un tacto raro. Le conté a Katherine mi encuentro con el puño del policía. Se marchó prometiendo venganza y dijo que volvería después de hablar con el jefe O’Neill. Por la tarde volvió para hacerme saber que el jefe le había asegurado que el oficial sería castigado si le identificaba entre los otros del traslado. Me negué. Apenas había mirado al hombre a la cara y no estaba segura de reconocerle. Además, le dije a Katherine, para decepción suya, que el despido del policía no me devolvería el diente: ni tampoco acabaría con la brutalidad de la policía. «Es contra el sistema contra lo que estoy luchando, querida Katherine, no contra el ofensor en particular», dije. Pero no estaba convencida: quería que se hiciera algo que despertara la indignación popular contra tal salvajada. «Despedirle no sería suficiente —insistió—, debería ser juzgado por lesiones».
La pobre Katherine no se daba cuenta de que yo sabía que no se podía hacer nada. Ni siquiera estaba en posición de hablar a través de su periódico: habían eliminado su artículo sobre el tercer grado. Inmediatamente respondió dimitiendo; nunca más se vería relacionada con un periódico tan cobarde, le había dicho al editor. Sin embargo, no me había dicho ni una palabra de sus problemas. Supe la historia por un reportero de otro diario de Chicago.
Una noche, mientras estaba absorta en un libro, me sorprendió la visita de varios detectives y reporteros. «El presidente acaba de morir —me anunciaron—. ¿Qué opina? ¿No lo siente?» «¿Es posible —pregunté— que en todos los Estados Unidos solo el presidente haya muerto hoy? Ciertamente muchos otros habrán muerto al mismo tiempo, quizás en la pobreza y la miseria, dejando a personas sin recursos tras ellos. ¿Por qué creen ustedes que debía lamentar más la muerte de McKinley que la del resto?» Las plumas volaban. «Mi compasión ha estado siempre con los vivos —continué—, los muertos ya no la necesitan. Sin duda esa es la razón por la que ustedes sienten tanta compasión por los muertos. Saben que nunca se les pedirá que lleven a la práctica sus protestas». «Un artículo estupendo —exclamó un joven periodista—, pero creo que está loca».
Me alegré de que se marcharan. Pensaba en el muchacho de Buffalo, cuyo destino estaba ya decidido. ¡Qué torturas físicas y psicológicas debería todavía soportar antes de que le fuera permitido respirar por última vez! ¿Cómo se enfrentaría al momento supremo? Había algo poderoso y decidido en sus ojos, realzado por su rostro sensible. Sus ojos me habían conmovido la primera vez que le vi en la conferencia de Cleveland. ¿Se le había ocurrido ya la idea de llevar a cabo su acción o había sucedido algo en particular que le había inducido a hacerlo? ¿Qué podía haber sido? «Lo hice por el pueblo», había dicho. Recorría mi celda intentando analizar las posibles causas que habían hecho que el joven tomara esa decisión.
De repente, una idea me vino a la mente —¡aquella nota de Isaak aparecida en Free Society!— la acusación de «espía» contra Nieman porque había «hecho preguntas sospechosas e intentado introducirse en las filas anarquistas». Escribí a Isaak entonces, exigiendo pruebas de la ultrajante acusación. Como resultado de mi protesta Free Society publicó una retractación diciendo que se había cometido un error. Eso me tranquilizó y no volví a pensar en ello. Ahora todo se presentaba bajo una nueva luz, clara y terrible. Czolgosz debía de haber leído la acusación; verse tan cruelmente tratado por la gente a la que había acudido en busca de inspiración debía de haberle herido en lo más íntimo. Me acordé de su ansiedad por conseguir los libros adecuados. Aparentemente, había buscado en el anarquismo una solución a las injusticias que veía a su alrededor. Sin duda había sido eso lo que le había inducido a acercarse a mí y luego a los Isaak. En lugar de encontrar ayuda, el pobre muchacho se encontró con que le atacaban. ¿Fue esa experiencia, que había herido tan terriblemente su espíritu, la que le había llevado a cometer el atentado? Debía de haber habido otras razones, pero quizás su gran necesidad había sido probar que era sincero, que estaba al lado de los oprimidos, que no era un espía.
Pero, ¿por qué había elegido al presidente en lugar de a cualquier otro representante más directo del sistema de opresión económica y de miseria? ¿Fue porque vio en McKinley el instrumento voluntarioso de Wall Street y del nuevo imperialismo americano que florecía bajo su administración? Uno de sus primeros pasos había sido la anexión de las Filipinas, una traición al pueblo al que América se había comprometido a liberar durante la guerra con España. McKinley simbolizaba también la actitud hostil y reaccionaria hacia los trabajadores: repetidas veces se había puesto del lado de los amos, mandando tropas a las regiones en huelga. Todas estas circunstancias, creía, debían de haber ejercido una influencia decisiva sobre el impresionable Leon, que cristalizaron finalmente en su acto de violencia.
Durante toda la noche no pude dejar de pensar en el desgraciado muchacho. En vano intenté distraerme de esos pensamientos obsesivos leyendo. El amanecer me encontró todavía recorriendo la celda, el bello rostro de Leon, pálido y atormentado, ante mí.
Me llevaron de nuevo ante el tribunal y otra vez las autoridades de Buffalo no pudieron presentar pruebas que me relacionaran con el acto de Czolgosz. El representante de Buffalo y el juez de Chicago que llevaba el caso disputaron verbalmente durante dos horas, al final de las cuales a Buffalo le fue arrebatada su presa. Me pusieron en libertad.
Desde mi arresto la prensa del país había estado continuamente denunciándome como instigadora del acto de Czolgosz, pero después de ser absuelta, los periódicos publicaron solo una línea en un rincón discreto especificando que «después de un mes de arresto, no se ha encontrado a Emma Goldman culpable de complicidad con el asesino del presidente McKinley.»
Tras mi puesta en libertad fueron a recibirme Max, Hippolyte y otros amigos, con los que fui a casa de los Isaak. Las acusaciones contra los compañeros arrestados en la redadas también fueron desestimadas. Todo el mundo estaba de muy buen humor porque había escapado a lo que creían haber sido una situación fatal.
—Podemos estar agradecidos a tu ángel de la guarda. Emma —dijo Isaak—, por ser arrestada aquí y no en Nueva York.
—El ángel en este caso ha sido el Jefe de Policía O'Neill —dije riendo.
—¡El Jefe O'Neill! —exclamaron mis amigos—, ¿qué tuvo él que ver en eso?
Les conté la entrevista que mantuvimos y les hablé de su promesa de ayudarme. Jonathan Crane, un amigo periodista que estaba presente, rompió a reír a carcajadas. «Eres más infantil de lo que había imaginado, Emma Goldman —dijo—, no era por ti por quien se preocupaba O’Neill, era por sus propios planes. Corno estoy en el Tribune conozco la historia de las rencillas internas en el departamento de policía». Crane nos contó entonces los esfuerzos del Jefe O’Neill por encarcelar a varios capitanes por perjurio y soborno. «Nada le podía haber venido mejor a esos canallas que la llamada contra la anarquía —explicó—. Se aferraron a ello como la policía en 1887: era su oportunidad para pasar por salvadores del país y de paso lavar sus nombres. Pero O'Neill no estaba interesado en dejar que esos individuos pasaran por héroes y volvieran al departamento. Por eso es por lo que te ayudó. Es un irlandés astuto. Pero da igual, debemos estar contentos de que esa disputa nos devolviera a nuestra Emma».
Le pregunté a mis amigos su opinión sobre cómo se había originado la idea de relacionarme con Czolgosz.
—Me niego a creer que el muchacho hiciera ninguna clase de confesión o que me implicara de ninguna manera — afirmé—. No le creo capaz de inventar algo que, debía saber, podría significar mi muerte. Estoy convencida de que nadie con un rostro tan sincero podría ser tan cobarde. Debe haber salido de otra fuente.
—¡Y así fue! —declaró Hippolyte enfáticamente—. Toda esa vil historia la empezó un reportero del Daily News que solía venir por aquí fingiendo que simpatizaba con nuestras ideas. La tarde del 6 de septiembre vino a la casa. Quería saberlo todo sobre un tal Czolgosz o Nieman. ¿Estábamos relacionados con él? ¿Era anarquista? Y lo demás. Bien, ya sabes lo que pienso sobre los reporteros. Me negué a darle ninguna información, pero desgraciadamente Isaak lo hizo.
—¿Qué había que ocultad? —interrumpió Isaak—. Todo el mundo aquí sabía que le habíamos conocido a través de Emma y que solía visitarnos. Además ¿cómo iba a saber que el reportero iba a inventar esa calumnia?
Insté a los compañeros de Chicago para que consideraran lo que se podría hacer por el muchacho que estaba en la cárcel de Buffalo. No podíamos salvarle la vida, pero podíamos al menos intentar explicar su acción al mundo e intentar comunicarnos con él, para que supiera que no le habíamos abandonado. Max dudaba de que pudiéramos ponemos en contacto con Czolgosz. Había recibido una nota de un compañero de Buffalo informándole de que no estaba permitido visitar a Leon. Sugerí que contratásemos un abogado. Sin ayuda legal a Czolgosz no se le permitiría hablar y se desharían de él, como le había sucedido a Sasha. Isaak sugirió que se contratara a un abogado del Estado de Nueva York, por lo que decidí marchar inmediatamente al Este. Mis amigos argumentaban que sería una locura hacer algo así; probablemente sería arrestada en el momento que pusiera el pie en la ciudad y transferida a Buffalo, sería mi ruina. Pero no podía ni pensar en abandonar a Czolgosz a su destino sin hacer nada a su favor. Ninguna consideración sobre nuestra seguridad personal debía influirnos, les dije a mis amigos, añadiendo que me quedaría en Chicago para el mitin que debía organizarse para explicar nuestra actitud hacia Czolgosz y su Attentat.
La noche del mitin no se podía uno acercar a cierta distancia de Brand's Hall, donde iba a ser celebrado. Destacamentos de la policía estaban dispersando a la gente a la fuerza. Intentamos conseguir otra sala, pero la policía había aterrorizado a los dueños. Como nuestros esfuerzos por realizar un mitin se frustraron, decidí dejar clara mi postura en Free Society.
«Leon Czolgosz y otros hombres de su clase —escribí en mi artículo titulado: “La tragedia de Buffalo”—, lejos de ser depravadas criaturas de bajos instintos, son en realidad seres supersensibles incapaces de resistir las grandes presiones sociales. Esto les lleva a expresarse de forma violenta, incluso con el sacrificio de sus propias vidas, porque no pueden ser testigos indolentes de la miseria y el sufrimiento de su prójimo. Por tales actos se debe culpar a aquellos que son responsables de las injusticias y la inhumanidad que dominan el mundo». Después de señalar las causas sociales de actos como el de Czolgosz, concluí: «Según escribo, mi mente vaga hacia el joven del rostro aniñado que está a punto de ser enviado a la muerte, recorriendo su celda, seguido por ojos crueles:
Que le observan cuando intenta llorar
y cuando intenta rezar.
Que le observan por temor a que él mismo pueda
a la prisión la presa arrebatar.
Con profunda compasión, mi corazón está con él, como con todas las víctimas de la opresión y la miseria, con los mártires del pasado y del futuro, los precursores de una vida mejor y más noble». Le di el artículo a Isaak, quien prometió que lo compondrían enseguida.
La policía y la prensa continuaba la caza de anarquistas por todo el país. Se disolvían mítines y gente inocente era arrestada. En diferentes lugares personas sospechosas de ser anarquistas fueron atacadas físicamente. En Pittsburgh, nuestro buen amigo Harry Gordon fue sacado a rastras a la calle y casi linchado. Ya con la soga al cuello, fue salvado en el último momento por algunos de los curiosos conmovidos por los ruegos de la señora Gordon y sus dos hijos. En Nueva York, la redacción del Freie Arbeiter Stimme fue asaltada por la muchedumbre que destruyó el mobiliario y la imprenta. En ningún caso interfirió la policía con las acciones de los rufianes patrióticos. Johann Most fue arrestado por un artículo que apareció en el Freiheit que reproducía un ensayo sobre violencia política de Karl Heinzen, el famoso revolucionario del 48, muerto ya hacía muchos años. Most estaba en libertad bajo fianza esperando el juicio. Los compañeros alemanes de Chicago organizaron un acto para recabar fondos para su defensa y me invitaron a hablar. Sentía que nuestras disensiones de 1892 pertenecían al pasado. Most estaba oirá vez en las garras de la policía, en peligro de ser enviado a Blackwell's Island, y con alegría accedí a hacer todo lo que fuera posible por él.
Al volver a casa de los Isaak después de la reunión, encontré las pruebas de mi artículo. Al echarles un vistazo me llamó la atención un párrafo que cambiaba enteramente el significado de mi declaración. Estaba segura de que no era otro que Isaak, el redactor, el responsable del cambio. Me enfrenté a él y le exigí una explicación. Admitió sin rodeos que había escrito el pequeño párrafo, «para suavizar el artículo», explicó, «para salvar a Free Society». «¡Y al mismo tiempo tu pellejo!», repliqué acaloradamente. «Durante años has estado acusando a la gente de ser cobarde, de no ser capaces de enfrentarse a una situación peligrosa. Ahora que tú te enfrentas a una escondes la cabeza bajo el ala. Al menos podías haberme pedido permiso para hacer el cambio».
Fue necesaria una larga discusión para cambiar la actitud de Isaak. Vio que mi punto de vista era apoyado por el resto del grupo —su hijo Abe, Hippolyte y varios otros— tras lo cual declaró que renunciaba a cualquier responsabilidad en el asunto. Mi artículo apareció finalmente en su forma original. No le sucedió nada a Free Society. Pero mi fe en Isaak se resintió.
De vuelta a Nueva York hice un alto en Rochester. Llegué por la noche y caminé hasta la casa de Helena para evitar ser reconocida. Había un policía apostado junto a la casa, pero no me reconoció. Todos se quedaron boquiabiertos cuando hice mi aparición. «¿Cómo has entrado? —gritó Helena—, ¿no has visto al oficial a la puerta?» «Desde luego que sí; pero, evidentemente, él no me vio a mí», reí. «No os preocupéis por la policía; mejor preparadme un baño», grité despreocupadamente. Mi aplomo disolvió la tensión. Todos rieron y Helena me abrazó fuertemente con su amor de siempre.
Durante todo mi encarcelamiento toda mi familia se había ocupado devotamente de mí. Me habían enviado telegramas y cartas, ofrecido dinero para la defensa y cualquier otra ayuda que pudiera necesitar. Ni una palabra me dijeron de la persecución de la que habían sido objeto por mi culpa. La prensa los había acosado hasta casi volverlos locos y las autoridades los habían mantenido bajo vigilancia. A mi padre, los vecinos le habían condenado al ostracismo y perdió muchos clientes en su pequeña tienda de muebles. Al mismo tiempo, le habían excomulgado de la sinagoga. A mi hermana Lena, aunque con poca salud, tampoco la habían dejado en paz. La policía la había aterrorizado al ordenar a Stella que fuera a la jefatura, donde retuvieron a la niña todo el día, acosándola a preguntas sobre su tía Emma Goldman. Stella se negó a contestar valientemente, proclamando con desafío su orgullo y su fe en su Tante Emma. Su valor, junto con su juventud y belleza, se ganó la admiración de todos, decía Helena.
Incluso más crueles fueron los maestros y los alumnos de la escuela pública. «Vuestra tía Emma es una asesina», le lanzaban a nuestros niños. La escuela se convirtió para ellos en una horrible pesadilla. Mis sobrinos Saxe y Harry fueron los que más sufrieron. La pena de Harry por la muerte violenta de su héroe era más real que la de la mayoría de los adultos del país. Lamentaba muy profundamente que la hermana de su propia madre fuera acusada de ser la responsable. Peor aún, sus compañeros de escuela le acusaron de anarquista y criminal. La persecución agravó su tristeza y le alejó completamente de mí. La desdicha de Saxe, por otra parte, resultaba de su fuerte sentimiento de lealtad hacia mí. Su madre y su tía Helena amaban a Emma y le habían dicho que era inocente. Ellas debían de saberlo mejor que sus compañeros. La agresividad de estos siempre le había repelido; ahora, más que nunca, los evitaba. Mi inesperada aparición y el haber burlado al policía de guardia debían de haber fomentado la fantasía de Saxe y aumentado su admiración por mí. El rubor de su rostro y el brillo de sus ojos hablaban elocuentemente de sus emociones. El que estuviera toda la noche a mi alrededor decía más que sus labios temblorosos.
Fue un bálsamo para mi espíritu magullado encontrar tal refugio de amor en mi familia. Incluso mi hermana Lena, que a menudo en el pasado había desaprobado mi vida, me mostraba ahora el afecto más cálido. Mi hermano Herman y su amable esposa me abrumaban con atenciones. El peligro inminente al que me había enfrentado, y que todavía me amenazaba, me había servido para establecer un lazo de unión con mi familia más fuerte que nunca. Quería prolongar mi feliz estancia en Rochester para recuperarme de los sufrimientos de Chicago. Pero la imagen de Czolgosz me atormentaba. Sabía que en Nueva York podía hacer algún esfuerzo a su favor.
En la estación Grand Central me recibieron Yegor y los dos chicos que habían pasado aquel mes maravilloso con nosotros en Rochester. Yegor parecía preocupado; había intentado por todos los medios encontrar un lugar para mí, pero había fracasado. Nadie alquilaría ni siquiera una habitación amueblada a Emitía Goldman. Los amigos que tenían una habitación disponible no querían correr el riesgo de ser desahuciados. Uno de los chicos se ofreció a dejarme su habitación durante unas noches. «No hay por qué preocuparse —consolé a Yegor—, por el momento tengo donde alojarme y, mientras tanto, buscaré un apartamento».
Después de una larga búsqueda me di cuenta de que mi hermano no había exagerado. Nadie quería tener nada que ver conmigo. Fui a ver a una joven prostituta a la que había cuidado una vez. «¡Claro, pequeña, quédate aquí mismo!», dijo. «Me divierte muchísimo tenerte conmigo. Por unos días me acostaré con una amiga».
Al alentador telegrama que había recibido de Ed en Chicago le habían seguido varias cartas asegurándome que podía contar con él para todo lo que pudiera necesitar: dinero, ayuda y consejo y, sobre todo, su amistad. Era estupendo saber que Ed permanecía tan fiel. Cuando nos vimos tras mi regreso a Nueva York me ofreció su apartamento, él y su familia se alojarían con unos amigos. «No encontrarás muchos cambios en mi casa —comentó—, todas tus cosas están intactas en la habitación que es mi refugio, donde a menudo sueño con nuestra vida en común». Se lo agradecí, pero no podía aceptar su generosa propuesta. Tenía demasiado tacto para intentar presionarme, pero me informó de que su empresa me debía varios cientos de dólares en comisiones.
—Necesito el dinero urgentemente —le confié— para enviar a alguien a Buffalo a ver a Czolgosz. Quizás se pueda hacer algo por él. También deberíamos organizar un gran mitin enseguida.
Se me quedó mirando perplejo.
—Querida —dijo moviendo la cabeza—, está claro que no eres consciente del pánico que azota la ciudad. No se puede alquilar ninguna sala en Nueva York y nadie excepto tú estará dispuesto a hablar en favor de Czolgosz.
—¡Pero no espero que nadie alabe su acto! —argumenté—. Seguramente habrá unas cuantas personas entre las filas radicales que sean capaces de sentir compasión por un ser humano acabado.
—Capaces quizás —dijo dudosamente—, pero no lo suficiente mente valientes como para expresarlo públicamente justo ahora.
Puede que tengas razón admití—, pero voy a asegurarme.
Una persona de confianza fue enviada a Buffalo, pero volvió enseguida sin poder ver a Czolgosz. Nos informó de que nadie podía verle. Un guardia compasivo le había revelado a nuestro mensajero que repetidas veces habían golpeado a Leon hasta dejarle inconsciente. Su aspecto físico era tal que nadie de fuera podía verle y, por la misma razón, no podía ser llevado ante los tribunales. Mi amigo dijo además que, a pesar de todas las torturas, Czolgosz no había hecho ningún tipo de confesión y no había implicado a nadie en su acto. Le enviamos una nota a Leon a través del amistoso guardia.
Me enteré de que se había intentado contratar aun abogado en Buffalo para Czolgosz, pero ninguno había aceptado defenderle. Eso me hizo decidirme aún más a hablar en favor del pobre desgraciado, olvidado y abandonado por todos. No obstante, no Lardé mucho en darme cuenta de que Ed tenía razón. No pudimos conseguir que nadie de los grupos radicales de habla inglesa participara en un mitin para discutir el acto de Leon Czolgosz. Muchos estaban dispuestos a protestar contra mi arresto, a condenar el tercer grado y el trato que había recibido. Pero no querían tener nada que ver con el caso de Buffalo. Czolgosz no era un anarquista, su acción le había hecho al movimiento un daño irreparable, insistían nuestros compañeros americanos. Incluso la mayoría de los anarquistas judíos expresaron similares puntos de vista. Yanofsky, redactor del Freie Arbeiter Stimme, fue incluso más lejos. Mantuvo una campaña contra Czolgosz, acusándome también de ser una persona irresponsable y declarando que nunca más volvería hablar en la misma tribuna que yo. Los únicos que no habían perdido la cabeza eran los grupos latinos, los anarquistas italianos, españoles y franceses. Sus publicaciones habían reproducido el artículo sobre Czolgosz que escribí para Free Society. Escribieron compasivamente sobre Leon, interpretando su acto como un resultado directo del imperialismo y la reacción crecientes en el país. Los compañeros latinos ansiaban ayudar en cualquier cosa que pudiera sugerir y fue un gran consuelo saber que al menos algunos anarquistas habían conservado su capacidad de juicio y el valor en medio de aquella locura de furia y cobardía. Desafortunadamente los grupos extranjeros no llegaban al público americano.
Desesperadamente me aferré a la esperanza de que con perseverancia y peticiones podría llegar a reunir a algunos americanos de espíritu cívico para que expresaran una normal compasión humana por Leon Czolgosz, aunque creyeran que debían repudiar su acción.
Cada día me traía mayores decepciones y congoja. Me vi obligada a enfrentarme al hecho de que había estado luchando contra una epidemia de un miedo abyecto que no podía ser vencido.
La tragedia de Buffalo estaba llegando a su fin. Leon Czolgosz, todavía enfermo por los malos tratos que había padecido, con la cara desfigurada y la cabeza vendada, fue sostenido por dos policías durante el juicio. Con su gran justicia y clemencia, el tribunal de Buffalo le había asignado dos abogados para que le defendieran. ¡Qué importaba si declararon públicamente que lamentaban tener que defender el caso de un criminal tan depravado como el asesino de «nuestro amado» presidente! |No obstante, cumplirían con su deber! Harían que los derechos de su defendido fueran protegidos ante el tribunal.
La última escena tuvo lugar en la prisión de Auburn. Era la madrugada del 29 de noviembre de 1901. El condenado estaba sentado atado a la silla eléctrica. El verdugo en pie con la mano en el conmutador, esperando la señal. Uno de los carceleros, impulsado por compasión cristiana, hace un último esfuerzo por salvar el alma del pecador, por inducirle a confesar. Tiernamente dice: «Leon, muchacho, ¿por qué proteges a esa mala mujer. Emma Goldman? Ella no es amiga tuya. Te ha acusado de ser un holgazán, de ser demasiado vago para trabajar. Ha dicho que siempre le pedías dinero. Emma Goldman te ha traicionado Leon. ¿Por qué ibas a protegerla?»
Un silencio profundo, durante segundos interminables, llena la cámara de la muerte, se desliza en los corazones de los espectadores. Por fin, un sonido amortiguado, una voz casi inaudible bajo la negra máscara.
«No importa lo que Emma Goldman haya dicho sobre mí. Ella no tiene nada que ver con mi acto. Lo hice solo. Lo hice por el pueblo americano».
Un silencio más terrible que el primero. Un ruido chisporroteante, olor a carne quemada, una última y agonizante contracción de vida.
Capítulo XXV
Fue amargamente duro enfrentarse de nuevo a la vida. Con la tensión de las pasadas semanas había olvidado que debía comenzar otra vez la lucha por la existencia. Era doblemente necesario; necesitaba olvidar. Nuestro movimiento había perdido su atractivo; sentía aversión por muchos de sus partidarios. Habían estado haciendo alarde del anarquismo como se ondea un trapo rojo ante un toro, pero corrieron a esconderse ante la primera embestida. Ya no podía trabajar con ellos. Aún más desgarradora era la duda que me corroía sobre los valores en los que tan fervientemente había creído. No, no podía continuar en el movimiento. Debía primero reflexionar sobre mí misma. Sentía que trabajar intensamente en mi profesión era el único refugio. Llenaría el vacío y me haría olvidar.
Había perdido mi identidad; había asumido un nombre falso, pues ningún casero deseaba darme alojamiento, y la mayoría de mis antiguos compañeros se mostraron igualmente valientes. La situación me trajo a la mente recuerdos de 1892, de las noches pasadas en la plaza Tompkins, de los viajes en tranvía a Harlem y de vuelta al Battery y más tarde de mi vida con las chicas de la casa de la calle Cuarta. Había soportado esa vida antes que hacer una concesión y cambiar de nombre. Era débil e incoherente, pensaba entonces, ceder a los prejuicios de la gente. Algunos de aquellos que ahora rechazaban a Czolgosz me alabaron por unirme a las huestes de los sin hogar antes que transigir. Todo esto ya no tenía ningún significado para mí. Los esfuerzos y las decepciones de los últimos doce años me habían enseñado que la coherencia es solo superficial en la mayoría de la gente. Como si importara el nombre que tomaras mientras siguieras manteniendo tu integridad. Desde luego, tomaría otro nombre, el más común e inofensivo que se me ocurriera. Me convertí en la señorita E. G. Smith.
Ningún casero volvió a ponerme objeciones. Alquilé un piso en la calle Primera; Yegor y su compañero Dan se vinieron conmigo, compramos los muebles a plazos. Después me fui a visitar a mis amigos médicos, a informarles de que de ahora en adelante podían recomen darme como E. G. Smith.
Al final del día de caminata tuve una prueba más de que me había convertido en un paria. Varios doctores, hombres que me habían conocido durante años y que siempre habían estado perfectamente satisfechos de mi trabajo como enfermera, estaban indignados porque me había atrevido a ir a verlos. ¿Quería que sus nombres aparecieran en los periódicos o causarles problemas con la policía? Las autoridades me seguían; ¿cómo podía esperar que me recomendaran? El doctor White fue más humano. Nunca había dado crédito a las historias que me relacionaban con Czolgosz, insistió; estaba seguro de que era incapaz de cometer un asesinato. Aún así, no podía darme empleo en su consulta. «Smith es un nombre bastante ordinario —dijo—, pero ¿cuánto tiempo cree que tardarán en descubrirla? No puedo arriesgarme; significaría mi ruina». No obstante, estaba ansioso por ayudarme de cualquier otra forma, quizás con dinero. Le di las gracias y me marché.
Visité al doctor Julius Hoffmann y al doctor Solotaroff. Ellos al menos no habían cambiado con respecto a mí y estaban deseosos de recomendarme a sus pacientes. Desafortunadamente, mi buen amigo Solotaroff había caído enfermo con un problema de corazón y se vio obligado a dejar la práctica externa. Los pacientes de su consulta raramente necesitaban enfermeras, pero me prometió hablar con otros doctores del East Side. Mi querido y fiel compañero, desde que subí aquellos seis pisos el día que llegué a Nueva York doce años antes, nunca me había fallado ni una vez.
Era evidente que mis perspectivas no eran muy brillantes. Sabía que tendría que luchar desesperadamente para ganar nuevo terreno, pero estaba decidida a empezar otra vez desde el principio. No me sometería pasivamente a las fuerzas que intentaban aplastarme. «Debo seguir, lo haré, por Sasha y por mi hermano, que me necesitan», me dije a mí misma.
¡Sasha! No sabía nada de él desde hacía dos meses y tampoco me había sido posible escribirle. Mientras estaba arrestada no podía expresarme libremente y el último mes había sido demasiado terrible y deprimente. Estaba segura de que, de todo el mundo, mi querido Sasha comprendería el significado social del incidente de Buffalo y que apreciaría la integridad del muchacho. ¡Querido Sasha! Desde la inesperada conmutación de la sentencia se había vuelto optimista. «¡Solo cinco años más —me decía en su última carta—, imagínate, querida amiga, solo cinco años más!» Verle libre por fin, resucitado; ¿qué eran todas mis dificultades comparadas con ese momento? Con esa esperanza me afanaba. De vez en cuando me llamaban para un caso; otras veces me hacían pedidos de costura.
Raras veces salía. No podíamos permitimos ni música ni teatros y me horrorizaba aparecer en reuniones públicas. La última, poco después de mi regreso de Chicago, casi terminó en disturbios. Había ido a oír a mi viejo amigo Ernest Crosby hablar en el Manhattan Liberal Club. Había asistido a esas reuniones semanales desde 1894, había participado a menudo en las discusiones y me conocía todo el mundo. En el momento en que entré en la sala en esa ocasión sentí una atmósfera de antagonismo. Excepto Crosby y varios otros, a la audiencia parecía molestarle mi presencia. Al clausurarse la conferencia, cuando la gente estaba saliendo, un hombre gritó: «¡Emma Goldman, eres una asesina y cincuenta millones de personas lo saben!» En un momento me vi rodeada por una multitud excitada que gritaba: «¡Eres una asesina!» Algunas voces se alzaron en mi defensa, pero se ahogaron en el clamor general. El enfrentamiento era inminente. Me subí a una silla y grité: «Decís que cincuenta millones de personas saben que Emma Goldman es una asesina. Como la población de los Estados Unidos es considerablemente mayor, debe de haber un gran número que desea informarse antes de hacer acusaciones irresponsables. Es una tragedia tener a un tonto en la familia, pero tener a cincuenta millones de maníacos en una nación es en verdad una calamidad. Como buenos americanos deberíais negaros a aumentar esa cifra».
Alguien rió, otros le imitaron y pronto la audiencia estaba otra vez de buen humor. Pero me marché enferma de asco, decidida a mantenerme alejada de los mítines, incluso de la gente. Veía solo a los pocos amigos que venían a nuestra casa y, a veces, visitaba a Justus.
Justus se había opuesto a que volviera a Nueva York. Incluso ahora temía por mi seguridad; corría peligro de ser secuestrada y llevada a Buffalo, pensaba, y me instó con fuerza a que tuviera un guardaespaldas. Era bueno verle tan preocupado e intentaba animarle. Sus viejos amigos, entre ellos Ed y Claus, se reunían a menudo en su casa para alegrarle. Todos sabíamos que la Muerte se acercaba cada vez más, día a día, y que pronto reclamaría su víctima.
Una mañana temprano Ed vino a decirme que el fin había llegado. Me pidieron que fuera uno de los oradores en el entierro de Justus, pero tuve que negarme. Sabía que no podría expresar con palabras lo que él había significado para mí. Había defendido la libertad, apoyado la causa de los trabajadores e intercedido por la alegría en la vida; Justus tenía una capacidad sin igual para la amistad y un verdadero don para responder con generosidad y magnificencia. Había sido siempre muy reservado sobre su propia vida y su estupendo trabajo. Cantar sus alabanzas en público hubiera sido para mí un abuso de confianza. La gran cantidad de gente de los diferentes grupos que siguieron sus restos al crematorio testimoniaban el profundo afecto y la gran consideración en que tenían a Justus aquellos que le habían conocido.
La pérdida de Justus aumentó la tristeza de mi vida. El pequeño círculo de amigos que solía reunirse en su casa se había desperdigado; cada vez más me recluí entre mis cuatro paredes. La lucha por la existencia se volvió más dura. Solotaroff, enfermo otra vez, no podía ayudarme dándome trabajo; el doctor Hoffmann estaba fuera de la ciudad. Me vi obligada de nuevo a trabajar a destajo para la fábrica. Había progresado en el oficio; ahora cosía llamativos vestidos de seda. Los muchos volantes, cintas y encajes requerían un esfuerzo atento, lo que afectaba a mis nervios desgarrados hasta que me daban ganas de gritar. La única alegría de la monotonía en que se había convertido ahora mi vida era mi querido hermano y su amigo Dan.
Yegor le llevaba a verme cuando todavía vivía en mi pequeña habitación de la calle Clinton. Me había atraído desde el principio y sabía que a él le ocurría lo mismo conmigo. Yo tenía treinta y dos años, mientras que él solo tenía diecinueve y era infantil e inocente. Se había reído de mis dudas sobre nuestra diferencia de edad; las chicas jóvenes no le gustaban, decía; eran por lo general estúpidas y no podían darle nada. Yo era más joven que ellas, pensaba, y más sensata. Me necesitaba más que a nadie.
Su voz suplicante había sido como música para mí; no obstante, luché contra esos sentimientos. Una de las razones para hacer la gira de conferencias de mayo fue la esperanza de escapar a mi creciente afecto por el muchacho. En julio, cuando nos reunimos todos en Rochester, la tormenta que había intentado reprimir durante tanto tiempo me desbordó y nos arrastró a ambos. Luego vino la tragedia de Buffalo y los horrores que siguieron. Estos sofocaron la esencia de mi ser. El amor parecía una farsa en un mundo de odio. Desde que nos mudamos a nuestro pequeño piso estuvimos obligados a pasar mucho tiempo juntos y el amor alzó de nuevo su voz insistente. Respondí. Me hacía olvidar las otras llamadas —las de mi ideal, mi fe, mi trabajo—. Solo pensar en una conferencia o en una reunión me resultaba repugnante. Incluso los conciertos y el teatro habían perdido su atractivo a causa del miedo, que había crecido hasta obsesionarme, a ver a gente o a ser reconocida. Estaba abatida, sentía que mi existencia había perdido su significado y estaba vacía de contenido.
La vida seguía su curso pesadamente, con sus preocupaciones e inquietudes diarias. Con mucho, la mayor fue el informe del estado de Sasha. Unos amigos de Pittsburgh me habían escrito diciendo que estaba siendo acosado de nuevo por las autoridades de la prisión y que su salud se estaba quebrantando. Por fin, el 31 de diciembre, llegó una carta suya. No podía haber recibido ningún regalo mejor de Año Nuevo. Yegor sabía que me gustaba estar a solas en estas ocasiones y, atentamente, salió discretamente de la habitación.
Apreté los labios contra el preciado sobre y lo abrí con dedos temblorosos. Era una larga carta clandestina, fechada el 20 de diciembre, y escrita en varios folios con la pequeña caligrafía que había adoptado, cada palabra resaltaba con claridad.
«Imagino cómo tu visita y mi extraño comportamiento deben haberte afectado», escribía. «Ver tu cara después de todos estos años me dejó completamente desconcertado. No podía pensar, no podía hablar. Era como si todos mis sueños de libertad, todo el mundo de los vivos, estuvieran concentrados en el pequeño y brillante dije que colgaba de la cadena de tu reloj. No podía separar mis ojos de él, no podía evitar que mi mano jugueteara con él. Absorbió todo mi ser. Y todo el tiempo era consciente de lo nerviosa que te ponía mi silencio, y no podía decir una palabra».
Los terribles meses desde mi visita a Sasha habían mitigado la intensidad de mi decepción de entonces. Sus líneas la revivieron de nuevo. Pero su carta mostraba lo de cerca que había seguido los acontecimientos. «Si la prensa reflejaba los sentimientos de la gente —continuó—, la nación debe de haber caído repentinamente en el canibalismo. Había momentos en los que tenía un miedo mortal por tu vida y por la seguridad de los otros compañeros arrestados... Tu actitud de orgullosa autoestima y tu admirable control contribuyeron mucho al buen resultado. Me conmovió especialmente tu comentario sobre que cuidarías fielmente al herido, si requiriera tus servicios, pero que el pobre muchacho, condenado y abandonado por todos, necesitaba y merecía tu compasión y ayuda más que el Presidente. Más notablemente que tus cartas, ese comentario me reveló el gran cambio operado en nosotros por el paso de los años. Sí, en nosotros, en ambos, porque mi corazón se hacía eco de tu maravilloso sentimiento. ¡Qué imposible hubiera sido ese pensamiento hace una década! Lo hubiéramos considerado una traición al espíritu de la revolución; hubiera sido un ultraje a todas nuestras tradiciones incluso admitir la humanidad de un representante oficial del capitalismo. ¿No es significativo que los dos —tú viviendo en el mismo corazón del pensamiento y las actividades anarquistas y yo en una atmósfera de absoluto aislamiento y represión— hayamos llegado al mismo punto de evolución después de diez años de caminos divergentes?»
Mi querido y fiel amigo, ¡qué magnífico y qué valiente era al admitir tan francamente el cambio! Según leía me iba sorprendiendo más de los grandes conocimientos que Sasha había adquirido desde su encarcelamiento. Trabajos de ciencia, filosofía, economía, incluso metafísica —era evidente que había leído muchos de ellos, que los había estudiado críticamente y que los había digerido—. Su carta avivó cientos de recuerdos del pasado, de nuestra vida en común, de nuestro amor, de nuestro trabajo. Estaba absorta en ellos; el tiempo y el espacio desaparecieron; los años transcurridos se borraron y reviví el pasado. Mis manos acariciaban la carta, mis ojos vagaban ensoñadoramente por las líneas. Entonces, la palabra «Leon» atrajo mi atención y continué leyendo:
«He leído sobre la maravillosa personalidad del joven, sobre su incapacidad para adaptarse a condiciones brutales y sobre la rebelión de su alma. Esto aclara de forma importante las causas del Attentat. Desde luego, es al mismo tiempo la mayor tragedia de martirio y la más terrible denuncia a la sociedad lo que impulsa a los hombres y mujeres más nobles a derramar sangre humana, aunque sus almas se horroricen. Lo más importante es que se recurra a métodos drásticos de este tipo solo como última medida. Para que tengan valor deben estar motivados por necesidad social más que individual y ser dirigidos contra un enemigo directo e inmediato del pueblo. El significado de tal acción es comprendido por la mente popular y en eso solo yace el valor propagandístico y educativo de un Attentat, excepto si es exclusivamente un acto de terrorismo».
Se me cayó la carta de las manos. ¿Qué querría decir Sasha? ¿Insinuaba que McKinley no era «un enemigo inmediato del pueblo»? ¿Que no era un sujeto para un Attentat con «valor propagandístico y educativo»? Estaba desconcertada. ¿Había leído bien? Había todavía otro párrafo: «No creo que la acción de Leon fuera terrorista, y dudo de que fuera educativa, porque la necesidad social de su ejecución no era manifiesta. No debes interpretar mal esto, repito: como expresión de revuelta personal era inevitable y en sí una denuncia de las condiciones existentes. Pero carecía de la base de necesidad social y, por lo tanto, el valor del acto quedó anulado en gran medida».
La carta cayó al suelo, dejándome aturdida. Con voz seca y extraña grité: «¡Yegor! ¡Yegor!»
Mi hermano entró corriendo.
—¿Qué ha pasado, querida? Estás temblando. ¿Qué sucede? —gritó alarmado.
—¡La carta! —susurré con voz ronca—. Léela; dime si me he vuelto loca.
—Una carta preciosa —le oí decir—, un documento humano, aunque Sasha no ve la necesidad social del acto de Czolgosz.
—Pero, ¿cómo puede Sasha —grité con desesperación—, él entre todos —él mismo incomprendido y repudiado por los mismos trabajadores a los que había querido ayudar— cómo puede él interpretarlo así?
Yegor intentó calmarme, explicarme lo que Sasha había querido decir con «las bases sociales necesarias». Cogiendo otra hoja, empezó a leer:
«El esquema de subordinación política es sutil en América. Aunque McKinley era el más alto representante de nuestro moderno sistema de esclavitud, no podía ser considerado como un enemigo directo e inmediato del pueblo. En un sistema absolutista el autócrata es visible y tangible. El despotismo real de las instituciones republicanas es mucho más profundo, más insidioso, porque descansa sobre la ilusión popular del autogobierno y la independencia. Este es el origen de la tiranía democrática y como tal no puede ser alcanzada por una bala. En el capitalismo moderno es la explotación económica, más que la opresión política, el enemigo real del pueblo. La política no es más que la criada. De aquí que la batalla deba ser librada en el campo económico más que en el político. Es por esto por lo que considero mi acto como mucho más significativo y educativo que el de Leon. Estaba dirigido contra un opresor real y tangible, visto como tal por el pueblo».
De repente me vino una idea a la mente. Sasha estaba utilizando los mismos argumentos que Johann Most utilizó contra él. Most había proclamado la futilidad de los actos individuales de violencia en un país carente de conciencia proletaria y había señalado que el trabajador americano no comprendía los motivos de tales acciones. No menos que yo, Sasha había considerado entonces a Most un traidor a nuestra causa y a él mismo. Luché denodadamente contra Most por ello —Most, que había sido mi maestro, mi gran inspiración—. Y ahora, Sasha, que todavía creía en los actos de violencia, negaba la «necesidad social» de la acción de Leon.
¡Qué farsa, qué farsa cruel y sin sentido! Me sentía como si hubiera perdido a Sasha, rompí a llorar de forma incontrolable.
Por la noche Ed vino a buscarme. Varios días antes habíamos quedado en celebrar juntos el Año Nuevo, pero me sentía demasiado deprimida para ir. Yegor intentó persuadirme, diciendo que me ayudaría a distraerme. Pero estaba completamente trastornada. Cuando llegó el Nuevo Año estaba en cama enferma.
El doctor Hoffmann estaba tratando otra vez a la señora Spenser y me llamó para que la cuidara. El trabajo me obligó a retomar la vida de nuevo. Seguía la rutina diaria casi inconscientemente, por costumbre, mi mente seguía con Sasha. Era un peculiar autoengaño por su parte, seguía diciéndome a mí misma, creer que su acto había sido más valioso que el de Leon. ¿Le habían llevado los años de aislamiento y sufrimientos a pensar que su acto había sido mejor comprendido por el pueblo que el de Czolgosz? Quizás esto le había servido como un pilar en el que apoyarse durante esos terribles años en la cárcel. Era eso, no cabía duda, lo que le había mantenido con vida. No obstante, parecía increíble que un hombre de su claridad y capacidad de juicio estuviera tan ciego para valorar el acto político de Leon.
Escribí a Sasha varias veces señalando que el anarquismo no dirige sus fuerzas contra las injusticias económicas solamente, sino que incluye también las políticas. Sus respuestas solo subrayaban la gran diferencia de nuestros puntos de vista. Estas aumentaban mi tristeza y me hicieron darme cuenta de que era inútil continuar con la discusión. Desesperada, dejé de escribirle.
Después de la muerte de McKinley la campaña contra el anarquismo y sus partidarios continuó con mayor fiereza. La prensa, el púlpito y otros portavoces públicos rivalizaban frenéticamente unos con otros en su furia contra el enemigo común. El más violento era Theodore Roosevelt, el recién investido presidente de los Estados Unidos. Como vicepresidente, sucedió a McKinley en el trono presidencial. La ironía del destino había, de la mano de Czolgosz, preparado el camino al poder al héroe de San Juan. En gratitud por ese servicio involuntario, Roosevelt se volvió rabioso. Su mensaje ante el Congreso, destinado a dañar al anarquismo, fue en realidad un golpe mortal a la libertad social y política de los Estados Unidos.
Se siguieron leyes antianarquistas en rápida sucesión, sus patrocinadores del congreso estaban muy ocupados inventando nuevos métodos para exterminar a los anarquistas. Era evidente que el senador Hawley no consideraba suficiente su sabiduría profesional para asesinar al dragón anarquista. Declaró públicamente que daría mil dólares por disparar a un anarquista. Fue una oferta baja teniendo en cuenta el precio que Czolgosz había pagado por disparar al presidente.
Con amargura sentía que los radicales americanos que se habían mostrado cobardes cuando se necesitaba tanto el valor y la osadía eran los responsables principales de estos acontecimientos. No era de extrañar que los reaccionarios clamaran tan descaradamente por medidas despóticas. Se veían a sí mismos como amos absolutos de la situación en el país, casi sin ninguna oposición organizada. La legislatura de Nueva York aprobó con rapidez la ley Criminal Anarchy y lo mismo sucedió con un estatuto similar en New Jersey. Dicha ley ayudó a fortalecer mi convicción de que nuestro movimiento en los Estados Unidos estaba pagando muy caro sus incoherencias.
Gradualmente empezaron a manifestarse signos del despertar en nuestras filas; se estaban alzando voces contra el inminente peligro para las libertades americanas. Pero tenía la sensación de que se había dejado pasar el momento psicológico; no se podía hacer nada contra la marea reaccionaria. Al mismo tiempo, no podía resignarme a la terrible situación, La jauría salvaje que aullaba por nuestras vidas despertó mi indignación. No obstante, me quedé paralizada, inerte, incapaz de hacer nada excepto atormentarme con inacabables cómos y porqués.
En medio de la agobiante situación nos echaron del piso, el casero se había enterado de alguna forma de mi identidad. Tras gran des dificultades encontramos alojamiento en el mismo corazón del ghetto, en la calle Market, en el quinto piso de una congestionada casa de vecindad. Los propietarios del East Síde estaban acostumbrados a tener por inquilinos a toda clase de radicales. Por otra parte, el nuevo sitio era más barato y tenía habitaciones luminosas. Era muy fatigoso tener que subir tantos tramos de escaleras un montón de veces al día, pero era preferible a tener vecinos ruidosos sobre nuestras cabezas. Los judíos ortodoxos tomaban al pie de la letra a Jehovah, especialmente su mandato de multiplicarse. No había familia en la casa que tuviera menos de cinco hijos, algunas tenían ocho o diez. A pesar de mi amor por los niños, no hubiera podido quedarme mucho tiempo en el piso con el ruido constante de los pequeños pasos sobre mi cabeza.
Mi buen amigo Solotaroff consiguió hacer que varios doctores del East Side me dieran empleo. Sus pacientes, judíos e italianos, pertenecían mayoritariamente a las familias más pobres, sus moradas consistían por lo general en dos o tres habitaciones para seis o más personas. Sus ingresos eran de quince dólares de media a la semana, y pagaban a la enfermera diplomada cuatro dólares al día. Para ellos las enfermeras eran un lujo que se permitían solo en enfermedades muy graves. Ejercer mi profesión en esas condiciones no solo era difícil, sino extremadamente doloroso. Estaba obligada a mantener el nivel salarial de mi profesión. No podía ofrecer mis servicios a un precio más bajo y, por lo tanto, tenía que encontrar otros medios de ayudar a esa pobre gente.
Normalmente trabajaba de noche, pues muy pocas enfermeras estaban dispuestas a aceptar casos nocturnos, mientras que yo lo prefería. La presencia de parientes y sus constantes intromisiones, la charla continua, los lloros y, sobre todo, su horror al aire fresco hacían que el trabajo diurno me resultara de lo más agotador. «¡Tú, mujer mala! —me riñó una vez una anciana por abrir una ventana en la habitación del enfermo—, ¿quieres matar a mi niño?» Por la noche tenía carta blanca para darle a mis pacientes los cuidados que necesitaban. Con la ayuda de un libro y un gran puchero de café que yo misma hacía, las horas pasaban con rapidez.
Aunque nunca rechazaba ningún caso, sin importarme la naturaleza de la enfermedad, prefería cuidar a los niños; se encuentran tan patéticamente desvalidos cuando están enfermos; responden con tanta gratitud a la paciencia y la amabilidad.
Trabajar bajo un nombre supuesto me proporcionó muchas anécdotas. Una vez, un joven socialista que conocía me llamó para que cuidara de su madre. Había tenido neumonía doble, me informó; era una mujer muy grande y difícil de manejar. Cuando estaba a punto de acompañarle me di cuenta de que estaba inquieto, como si quisiera decirme algo y no supiera cómo. «¿Qué sucede?», pregunté. Me confió que su madre se había expresado de forma muy violenta contra mí durante el pánico que siguió al atentado a McKinley; había dicho repetidas veces: «Si tuviera entre mis manos a esa mujer, la rociaría con queroseno y la quemaría viva». Quería que lo supiera antes de aceptar el caso. «Muy generosa tu madre —dije—, pero en su situación actual dudo mucho que pueda llevar a cabo su amenaza». Mi joven socialista se quedó profundamente impresionado.
Después de fres semanas de esfuerzos nuestra enferma consiguió burlar a la de la guadaña. Se había recuperado lo suficiente para pasarse sin una enfermera de noche y me estaba haciendo a la idea de marcharme. Para sorpresa mía el joven socialista anunció que su madre quería que se despidiera a la enfermera de día y que yo ocupara su lugar.
— La señorita Smith es una enfermera excelente —le había dicho a su hijo.
—¿Sabes quién es realmente? —preguntó él—. ¡Es la terrible Emma Goldman!
—¡Dios mío! —gritó la madre—, espero que no le hayas dicho lo que dije sobre ella.
El muchacho admitió que así había sido.
—¿Y me cuidó tan bien? ¡Sí, desde luego es una enfermera excelente!
Con la llegada del buen tiempo el número de mis pacientes disminuyó. No lo lamentaba; estaba muy cansada y necesitaba reposar. Quería tener más tiempo para leer y para estar con Dan, Yegor y Ed. Una dulce y armoniosa amistad con este último había reemplazado a nuestras turbulentas emociones del pasado. Nuestra separación había tenido un profundo efecto en Ed, lo había hecho más tolerante y maduro, más comprensivo. Ed encontraba solaz en su hijita y en la lectura. Nuestra amistad intelectual nunca había sido tan estimulante y placentera.
Tenía todo lo que un ser humano podía desear y, no obstante, en mi mente reinaba el caos y en mi corazón sentía un creciente anhelo. Ansiaba retomar la vieja lucha, hacer que mi vida fuera valiosa para algo más que para mis intereses personales. Pero, ¿cómo volver?, ¿dónde empezar de nuevo? Me parecía que había quemado las naves tras de mí, que no podría ya cruzar el abismo, que se había hecho tan grande desde los terribles días de Buffalo.
Una mañana vino a verme el joven anarquista inglés William McQueen. Le conocí en mi primer viaje a Inglaterra en 1895; él organizó mis conferencias en Leeds y fue mi anfitrión. También le había visto varias veces desde que llegó a América. Ahora venia a invitarme a hablar en Paterson a favor de los tejedores de seda en huelga. McQueen y el anarquista austríaco Rudolph Grossmann iban a dirigir un mitin público y los huelguistas me habían pedido que fuera.
Era la primera vez desde la tragedia de Czolgosz que los trabajadores se dirigían a mí, e incluso mis propios compañeros. Me aferré a esa oportunidad como alguien perdido en el desierto se lanza a un pozo.
La noche anterior al mitin tuve una pesadilla, me desperté gritando, lo que atrajo a Yegor a mi cabecera. Bañada en sudor frío y con los nervios descompuestos le conté a mi hermano todo lo que podía recordar del sueño.
Soñé que estaba en Paterson. La gran sala estaba abarrotada, yo en la plataforma. Di un paso hasta el borde y comencé a hablar. Parecía que el mar de humanidad que estaba a mis pies me arrastraba. Las olas subían y bajaban a tono con las inflexiones de mi voz. Luego se alejaron de mí cada vez más deprisa, llevándose a la gente. Me quedé en la plataforma, completamente sola, mi voz se acalló en el silencio que me rodeaba. Sola, pero no del todo. Algo se removía, tomaba forma, crecía ante mis ojos. Yo estaba tensa, esperando sin aliento. La forma avanzaba, se acercaba al mismo borde de la plataforma, se mantenía erecta, con la cabeza hacia atrás, con sus grandes ojos brillando en los míos. Mi voz luchaba por salir de mi garganta, y con gran esfuerzo grité: «¡Czolgosz! ¡Leon Czolgosz!»
Se apoderó de mi el miedo, temía que no podría hablar en el mitin de Paterson. En vano intenté deshacerme de la sensación de que cuando subiera a la tribuna, la cara de Czolgosz emergería de la multitud. Le mandé un telegrama a McQueen diciendo que no podía ir.
Al día siguiente los periódicos publicaron la noticia del arresto de McQueen y Grossmann. Me horrorizó pensar que había permitido que un sueño me impidiera responder a la llamada de los huelguistas. Había permitido que me influyera un espectro y me había quedado tranquila en casa mientras mis jóvenes compañeros estaban en peligro «¿Me obsesionaría la tragedia de Czolgosz hasta el fin de mis días?», me preguntaba continuamente. La respuesta llegó antes de lo esperado.
«Disturbios sangrientos —Trabajadores y campesinos asesinados — Estudiantes azotados por cosacos...» La prensa estaba llena de los sucesos de Rusia. Una vez más la lucha contra la autocracia zarista había atraído la atención mundial. La espantosa brutalidad de una parte, el heroísmo y el valor gloriosos de otra, me sacaron del letargo que había paralizado mi voluntad desde los días de Buffalo. Con acusada claridad me di cuenta de que había dejado el movimiento en su momento más crítico, que le había dado la espalda a nuestro trabajo cuando más se me necesitaba, que incluso había empezado a dudar del ideal y de la fe de mi vida. Y todo por un puñado de gente que había resultado ser cobarde y despreciable.
Intenté excusar mi pusilanimidad por la gran preocupación que sentí por el muchacho abandonado. Mi indignación por los miedosos había surgido, me decía a mí misma, de mi compasión por Czolgosz. Sin duda, ese había sido el motivo que me había impulsado a adoptar esa postura; me había impulsado de tal forma que incluso me había vuelto contra Sasha porque no había podido ver en el acto de Czolgosz lo que estaba tan claro para mí. Mi rencor se había extendido hasta ese querido amigo y me había hecho olvidar que estaba en la cárcel y que todavía me necesitaba.
Ahora, sin embargo, otro pensamiento martilleaba en mi cabeza, la idea de que quizás había habido otros motivos, motivos más egoístas de lo que me había hecho creer a mí misma y a los demás. Mi propia incapacidad para enfrentarme al primer y gran problema de mi vida me había hecho ver que la confianza en mí misma, con la que siempre había proclamado podría permanecer sola, me había abandonado en el momento en que tenía que haber hecho uso de ella. No había soportado ser repudiada y rehuida; no había podido hacer frente a la derrota. Pero, en lugar de admitirlo para mí misma al menos, había estado debatiéndome ciega de ira. Me había vuelto resentida y me había recluido en mí misma.
Carecía de las cualidades que más había admirado en los héroes del pasado, y también en Czolgosz; la fuerza para permanecer y morir solos. Quizás se necesite más valor para vivir que para morir. Morir es un momento, pero las exigencias de la vida son interminables —un millar de cosas pequeñas y mezquinas que ponen a prueba las fuerzas de uno y le dejan demasiado agotado para enfrentarse al momento de la prueba—.
Salí de mi tortuosa introspección como de una larga enfermedad, todavía no estaba en posesión de mi antiguo vigor, pero estaba decidida a intentar una vez más endurecer mi voluntad para hacer cara a las exigencias de la vida, fueran las que fueran.
Mi primer paso vacilante después de meses de muerte espiritual fue una carta a Sasha.
Las noticias de Rusia indujeron a los radicales del East Side a una actividad frenética. Sindicalistas, socialistas y anarquistas dejaron de lado sus diferencias políticas para poder ayudar mejor a las víctimas del régimen ruso. Se realizaron grandes mítines y se recabaron fondos para los que estaban en las cárceles y en el exilio. Retomé el trabajo con renovadas fuerzas. Deje de ejercer la enfermería para poder dedicarme enteramente a las necesidades de Rusia. Al mismo tiempo pasaban en América las suficientes cosas para agotar nuestras mayores energías.
Los mineros del carbón estaban en huelga. Las condiciones en las regiones mineras eran espantosas y necesitaban ayuda urgente. Los políticos del movimiento obrero estaban ocupados hablando para la prensa y haciendo poco por los huelguistas. La entereza que mostraron al principio de la huelga se derrumbó cuando el hombre del Gran Garrote apareció en escena. El presidente Roosevelt mostró de repente interés por los mineros. Ayudaría a los huelguistas, anunció, si sus representantes eran razonables y le daban la oportunidad de ir tras los propietarios. Eso fue como el maná para los políticos de los sindicatos. De inmediato transfirieron la responsabilidad a los hombros presidenciales de Teddy. No había ya necesidad de preocuparse; su sabiduría oficial encontraría la solución adecuada a los fastidiosos problemas. Mientras tanto, los mineros y sus familias pasaban hambre y la policía intimidaba a todos aquellos que llegaban a la región minera a animar a los huelguistas.
Los elementos radicales no se dejaron embaucar por el interés del presidente ni aumentó su le en el repentino cambio de parecer de los propietarios. Trabajaron sin parar recabando fondos y manteniendo el ánimo de los hombres. El calor se había hecho demasiado opresivo para hacer mítines públicos, lo que nos dio una tregua. No obstante, podíamos recorrer los sindicatos, hacer picnics y organizar otros eventos para conseguir dinero. Mi vuelta a la actividad pública me rejuveneció y me hizo cobrar nuevo interés por la vida.
Me pidieron que emprendiera una serie de conferencias con el propósito de recaudar dinero para los mineros y para las víctimas de Rusia. Sin embargo, no tuvimos en cuenta a las autoridades de los distritos en huelga. Nuestra gente no pudo conseguir allí ninguna sala: en las raras ocasiones en que un propietario era lo suficientemente valiente como para alquilarnos su local, la policía dispersaba nuestras reuniones. En varias ciudades, entre ellas Wilkesbarre y McKeesport, fueron a recibirme a la estación los guardianes de la ley y me mandaron de vuelta. Finalmente, se decidió que debía concentrar mis esfuerzos en las ciudades más grandes de las regiones en huelga. En estas no encontré dificultades hasta que llegué a Chicago.
Mi primera conferencia allí trataba sobre Rusia y tuvo lugar en una abarrotada sala del West Side. Como siempre, la policía estaba presente, pero no interfirió. «Creemos en la libertad de expresión —le dijo al comité uno de los policías—, siempre y cuando Emma Goldman hable sobre Rusia». Afortunadamente mi trabajo a favor de los mineros se desarrollaba casi exclusivamente en los sindicatos, y la policía no podía hacer nada allí.
La última conferencia debía darse en la Chicago Philosophical Society, una organización con tribuna libre, Sus reuniones semanales se habían celebrado siempre en el Handel Hall, en el que la sociedad tenía un largo contrato de arrendamiento. Los propietarios del local no habían hecho nunca ninguna objeción ni a los oradores ni a los temas tratados, pero el domingo que debía hablar en Handel Hall se impidió la entrada al público. El portero, pálido y tembloroso, declaró que habían ido a «verle» unos detectives. Le habían informado de la ley Criminal Anarchy, por la cual quedaría expuesto a ser arrestado, encarcelado y multado si permitía hablar a Emma Goldman. Ocurría que esa ley no había sido aprobada en Illinois, pero ¿qué importaba eso? A pesar de todo, di la conferencia prohibida. Otro propietario, más versado en sus derechos legales y no tan asustadizo, consintió en dejarme hablar sobre el peligroso tema de Los Aspectos Filosóficos del Anarquismo.
El viaje fue penoso y agotador, más aún porque me veía en la necesidad de hablar rodeada de perros guardianes dispuestos a saltar sobre mí en cualquier momento, así como por tener que cambiar de salas en el último minuto. Pero agradecía las dificultades. Me ayudaron a reavivar mi espíritu de lucha y a convencerme de que los que detentaban el poder nunca aprenderían hasta qué punto la persecución es el fermento del ardor revolucionario.
Hacía poco que había vuelto a casa cuando me llegó la noticia de la muerte de Kate Austen. ¡Kate, la más atrevida y valerosa voz de las mujeres americanas! Se elevó de los abismos hasta alcanzar alturas intelectuales que mucha gente culta no podía ni tocar. Amaba la vida y su alma se inflamaba por los oprimidos, los que sufren y los pobres. ¡Qué magnifica había sido mientras duró la tragedia de Buffalo! Hacía solo un mes que había escrito, entre las sombras de su propia muerte, un entusiasta tributo a Czolgosz. Y ahora había partido, y con ella una de las más grandes personalidades de nuestras filas. Su muerte no fue solo la pérdida de una compañera, sino también la de una amiga querida. Junto con Emma Lee era la única mujer a la que había estado unida y la única que comprendía las complejidades de mi ser mejor que yo misma. Su sensibilidad me había ayudado a superar muchos momentos difíciles. Ahora estaba muerta y mi corazón abatido.
En una vida agitada como la mía, las penas y las alegrías se suceden tan rápidamente que no fe dejan tiempo para recrearte mucho en ninguna de ellas. Mi pena por la pérdida de Kate era todavía aguda cuando se produjo otra conmoción. Un antiguo alumno de Voltairine de Cleyre la había disparado y herido gravemente. Un telegrama que venía de Filadelfia me informó de que estaba en el hospital en situación crítica y me sugirió que recaudara dinero para el tratamiento.
Había visto muy poco a Voltairine desde nuestro desafortunado malentendido en 1894. Había oído que no se encontraba bien y que se había ido a Europa a recuperar la salud. En mi última visita a Filadelfia me dijeron que estaba haciendo grandes esfuerzos para ganarse la vida enseñando inglés a los inmigrantes judíos y dando clases de música, al mismo tiempo continuaba con sus actividades en el movimiento. Admiraba sus energías y laboriosidad, pero me sentía herida y rechazada por lo que me parecía una actitud poco razonable y mezquina de su parte. No podía acudir a ella, ni ella se había puesto en contacto conmigo durante todos esos años. Su valiente postura durante la histeria que siguió al suceso de Buffalo aumentó mucho la estima que sentía por ella y su carta al senador Hawley, publicada en Free Society, quien había dicho que daría mil dólares por disparar a un anarquista, me produjo una profunda impresión. Mandó su dirección al patriota senatorial y le escribió que estaba dispuesta a darle el placer de disparar a una anarquista gratis, con la sola condición de que le permitiera explicarle los principios del anarquismo antes de abrir fuego.
«Tenemos que empezar enseguida a recaudar fondos para Voltairine», le dije a Ed. Sabía que le disgustaría que se hiciera un llamamiento público a su favor y Ed estaba de acuerdo en que debíamos dirigirnos a nuestros amigos en privado. Solotaroff, el primero al que acudimos, respondió magníficamente, a pesar de estar en mala salud y de que su consulta estaba dando pocos beneficios. Sugirió que viéramos a Gordon, el antiguo amante de Voltairine; se había convertido en un médico famoso y financieramente estaba en buena posición de ayudar a Voltairine, quien había hecho tanto por él. Solotaroff se ofreció voluntario para hablar con Gordon.
Los resultados de nuestras pesquisas fueron alentadores, aunque también encontramos experiencias desagradables. Un amigo de Voltairine del East Side declaró que no creía en la «caridad privada», y hubo también otros cuya compasión se había embotado con el éxito material. Pero las almas generosas compensaron por el resto y no tardamos en conseguir quinientos dólares. Ed fue a Filadelfia con el dinero. Cuando regresó nos informó de que habían sido extraídas dos de las balas. La tercera no podía ser tocada porque estaba alojada muy cerca del corazón. La principal preocupación de Voltairine, nos dijo Ed, era el muchacho que había atentado contra su vida, y ya había declarado que no le denunciaría.
Max y Millie iban a visitar Nueva York en Navidad y la ocasión resultó un placer inesperado. Ed había estado durante algún tiempo instándome a que le permitiera realizar su viejo sueño de vestirme con «ropas decentes». Insistió en que había llegado el momento de cumplir su promesa; debía ir con él a las mejores tiendas y dar rienda suelta a mi fantasía.
Me di cuenta tan pronto como llegamos a la elegante tienda de que una fantasía desbordada era una cosa cara y no quería dejar a Ed en la bancarrota. «Salgamos corriendo, rápido —susurré—, este lugar no es para nosotros». «¿Salir corriendo? ¿Emma Goldman salir corriendo? —se burlaba Ed—, te quedarás el tiempo necesario para que te tornen medidas y déjame a mí el resto».
El día de Nochebuena empezaron a llegar cajas al apartamento: un abrigo maravilloso con cuello de astracán de verdad y turbante y manguito a juego. También había un vestido, ropa interior de seda, medias y guantes. Me sentía como Cenicienta. Ed rebosó felicidad cuando me vio completamente ataviada. «Así es como siempre he querido que estuvieras —exclamó—, algún día todos podrán tener cosas bonitas como estas».
En el Hofbrau Haus ya estaban esperando Max y Millie. Ella también estaba vestida para la ocasión y Max estaba de muy buen ánimo. Me preguntó si me había casado con un Rockefeller o descubierto una mina de oro. Estaba demasiado elegante para un proletario como él, rió. «Estos trapos merecen al menos tres botellas de Trabacher», gritó, pidiéndolas en el acto. Éramos el grupo más alegre del lugar.
Millie se marchó a Chicago antes que Max. Él se quedó unos días y pasamos mucho tiempo juntos, paseando, yendo a galerías de arte y a conciertos. La noche de su partida acompañé a Max a la estación. Mientras estábamos en el andén, charlando, se acercaron a nosotros dos hombres que resultaron ser detectives. Nos arrestaron y nos llevaron a la comisaría de policía, donde nos interrogaron y luego nos soltaron. «¿En base a qué hemos sido arrestados?», exigí saber. «Por principios generales», respondió amablemente el sargento. «¡Sus principios están podridos!», repliqué acaloradamente. «Sigue —vociferó—, eres Emma la Roja, ¿no? Eso es suficiente».
Por una carta de Solotaroff me enteré de que Gordon se había negado a ayudar a Voltairine. Esta había trabajado penosamente durante años para ayudarle mientras estaba en la universidad y, ahora que estaba enferma, no tenía ni una palabra amable para ella. Mi intuición sobre él había sido correcta. Estuvimos de acuerdo en no decirle nada a Voltairine sobre la cruel indiferencia del hombre que una vez había significado tanto para ella.
Voltairine no solo se negó a denunciar al joven que le había disparado, sino que incluso pidió a nuestra prensa que le ayudaran en su defensa. «Está enfermo, pobre y sin amigos —escribió—, lo que necesita es amabilidad, no la cárcel». En una carta a las autoridades señaló que el muchacho había estado sin trabajo durante mucho tiempo y que como resultado de sus preocupaciones sufría alucinaciones. Pero la ley tenía que cobrarse su presa: el joven fue declarado culpable y sentenciado a seis años y nueve meses.
El veredicto le provocó a Voltairine una recaída muy grave que nos mantuvo en angustiosa espera durante semanas. Finalmente, fue declarada fuera de peligro y pudo abandonar el hospital.
Los periódicos de Filadelfia proporcionaron su lado divertido a este trágico incidente. Como el resto de la prensa americana, durante años habían estado llenos de invectivas contra el anarquismo y los anarquistas. «Demonios encarnados —defensores de la muerte y la destrucción —cobardes» eran algunos de los epítetos más delicados que nos aplicaban. Pero cuando Voltairine se negó a denunciar a su asaltante y le defendió, los mismos editores escribieron que «el anarquismo era la verdadera doctrina del Nazareno, el evangelio del perdón».
Capítulo XXVI
La Ley de Inmigración Antianarquista fue finalmente aprobada por el Parlamento y, por lo tanto, no se permitiría la entrada a los Estados Unidos a ninguna persona que no creyera en el gobierno organizado. De acuerdo a sus disposiciones, hombres como Tolstoi, Kropotkin, Spencer o Edward Carpenter podían ser excluidos de las hospitalarias costas de América. Los liberales templados se dieron cuenta demasiado tarde del peligro de esta ley para el pensamiento progresista. Si unidos se hubieran opuesto a las actividades de los elementos reaccionarios, el estatuto podría no haber sido aprobado. No obstante, el resultado directo de este nuevo ataque a las libertades americanas fue un cambio notorio en la actitud hacia los anarquistas. Yo misma dejé de estar maldita, y la misma gente que había sido hostil hacia mí empezó a buscarme. Varias organizaciones, como el Manhattan Liberal Club, la Brooklyn Philosophical Society y otras más, me invitaron a hablar. Acepté con mucho gusto, pues era la oportunidad que había estado esperando durante años para llegar a los intelectuales nativos y poder instruirlos sobre el verdadero significado del anarquismo. En estas reuniones hice nuevos amigos y me reencontré con otros antiguos, como Ernest Crosby, Leonard D. Abbott y Theodore Schroeder.
En el Club Sunrise llegué a conocer a muchas personas de ideas progresistas. Entre los más interesantes estaban Elizabeth y Alexis Ferm, John y Abby Coryell. Los Ferm eran los primeros americanos que conocía cuyas ideas sobre la educación estaban a la par con las mías; pero mientras que yo simplemente defendía una nueva forma de acercarse al niño, los Ferm trasladaron sus ideas a la práctica. En la Playhouse, como se llamaba su escuela, los niños de la vecindad no estaban obligados ni por normas ni por libros de texto. Eran libres de ir y venir y de aprender por medio de la observación y la experiencia. No conocía a nadie que comprendiera tan bien la psicología infantil como Elizabeth y que fuera tan capaz de sacar lo mejor de los jóvenes. Ella y Alexis se consideraban partidarios del impuesto único, pero en realidad eran anarquistas por sus opiniones y modo de vida. Era un acontecimiento estupendo visitar su casa, que era también la escuela, y ser testigo de la bonita relación existente entre ellos y los niños.
Los Coryell compartían en gran medida las mismas cualidades; John poseía una excepcional profundidad de pensamiento. Me parecía más europeo que americano, de hecho, había visto mucho mundo. De joven había sido cónsul de los Estados Unidos en Cantón, China. Luego vivió en Japón, viajó mucho y se relacionó con gentes de diferentes países y razas. Esto le proporcionó un concepto de la vida más amplio y un conocimiento más profundo de los seres humanos. John tenía un talento considerable como escritor; era el autor de las historias originales de Nick Carter y había ganado fama y dinero bajo el seudónimo de Bertha M. Clay. Era también colaborador habitual de la revista Physical Culture, debido a su interés por los temas relacionados con la salud y porque esta le dio la primera oportunidad para expresarse libremente sobre los temas que le importaban. Era una de las personas más generosas que había conocido. Había hecho una fortuna con sus escritos, de la cual no había guardado casi nada para sí, repartiéndola generosamente entre aquellos que lo necesitaban. Su mayor encanto radicaba en su rico sentido del humor, no menos incisivo por su estilo refinado. Los Coryell y los Ferm se convirtieron en mis amigos americanos más queridos.
También veía con frecuencia a Hugh O. Pentecost. Había cambiado mucho desde que le conocí durante mi juicio en 1893. No me parecía que tuviera una gran fuerza de carácter, pero estaba entre los más brillantes oradores de Nueva York. Daba conferencias los domingos por la mañana sobre temas sociales, su elocuencia atraía a grandes audiencias. Pentecost visitaba con frecuencia mi apartamento, donde se «sentía natural», como decía a menudo. A su esposa, una bella mujer de la clase media, no le gustaban nada los amigos pobres de su marido, tenía sus ojos puestos en los influyentes suscriptores a sus conferencias.
Una vez organicé una pequeña fiesta en mi apartamento y Pentecost era uno de los invitados. Un poco antes de la fiesta me encontré con la señora Pentecost y le pregunté si le gustaría asistir. «Muchísimas gracias —dijo—, estaré encantada; me gusta visitar los barrios bajos». «¿No es una suerte? —señalé—. Si no, nunca conocería a gente interesante». No asistió a la fiesta.
Mi vida pública se volvió muy animada. Mi trabajo se volvió menos fatigoso cuando varias de mis «cargas» se mudaron de casa, reduciendo así mis gastos. Podía permitirme descansar entre casos. Esto me dio la oportunidad de dedicar mucho tiempo a la lectura, que había tenido olvidada durante un tiempo. Disfrutaba de la nueva experiencia de vivir sola. Podía entrar y salir sin tener que tomar en consideración a los demás y no siempre encontraba una multitud en casa cuando volvía de alguna conferencia. Me conocía lo bastante bien como para darme cuenta de que no era fácil vivir conmigo. Los meses espantosos que siguieron a la tragedia de Buffalo me habían hecho desesperar con la lucha por volver a la vida y al trabajo. El tímido radicalismo de la gente del East Side me había vuelto impaciente e intolerante con los mozalbetes que hablaban del futuro, pero que no hacían nada en el presente. Disfrutaba de la bendición del descanso y de la compañía de unos pocos amigos escogidos, el más querido de todos era Ed, quien ya no estaba celosamente en guardia, exigiendo posesivamente cada pensamiento y cada aliento, sino que daba y recibía libre y espontánea alegría.
A menudo venía a verme cansado y deprimido. Yo sabía que eran las crecientes desavenencias en su hogar; no es que él me hubiera hablado de ello, pero de vez en cuando un comentario casual me revelaba que no era feliz. Una vez, en una conversación, dijo: «En la prisión prefería estar incomunicado a compartir mi celda con alguien. El parloteo continuo de un compañero de celda solía ponerme frenético. Ahora tengo que escuchar una charla incesante y no puedo recurrir al aislamiento». En otra ocasión se refirió con ironía a las chicas y mujeres que fingen tener ideas avanzadas hasta que están seguras de haber cazado a un hombre y luego se vuelven furiosamente contra esas ideas por temor a perder a quien las mantiene. Para animarle llevaba la conversación por otros cauces o le preguntaba sobre su hija. Al momento su rostro se iluminaba y la depresión le abandonaba. Un día me trajo un retrato de la pequeña. Nunca había visto un parecido tan notable. La preciosa cara de la niña me conmovió tanto que sin pensar grité:
—¿Por qué no la traes nunca a verme?
—¿Por qué? —respondió con vehemencia—. ¡La madre! ¡La madre! ¡Si conocieras a la madre!
—¡Por favor, por favor! —protesté—, no digas nada más: ¡no quiero saber nada de ella!
Empezó a recorrer la habitación con impaciencia, prorrumpiendo en un torrente de palabras.
—¡Debes saberlo; debes dejarme hablar! —gritó—. Tienes que dejar que te cuente todo lo que he reprimido durante tanto tiempo.
Intenté detenerle, pero no me hizo caso.
—La rabia y el encono contra ti me llevaron a esa mujer —continuó tempestuosamente—, sí, y a la bebida. Después de nuestra última ruptura estuve bebiendo durante semanas. Luego conocí a esa mujer. La había visto con anterioridad en reuniones radicales, pero nunca significó nada para mí. Ahora me excitaba; la bebida y el haberte perdido me habían enloquecido. Faltaba al trabajo y me abandoné a una desenfrenada disolución, deseando borrar de mi mente el rencor que sentía contra ti por haberte marchado.
Sentí una punzada en el corazón y le agarré la mano gritando:
—¡Oh, Ed! ¿rencor?
—¡Sí, sí! ¡Rencor! —repitió—, ¡incluso odio! Lo sentía porque habías renunciado tan fácilmente a nuestro amor y a nuestra vida juntos. Pero no me interrumpas; tengo que expulsar todo esto de mi cuerpo.
Nos sentamos. Puso su mano sobre la mía y continuó algo más calmado:
—La orgía de alcohol continuó durante semanas. No era consciente del tiempo, no salía ni veía a nadie. Me quedaba en casa, aturdido por la bebida y el sexo. Un día me desperté con la mente terriblemente clara. Harto de mí y de la mujer. Le dije con brutalidad que debía marcharse; que nunca había tenido la intención de que nuestro lío fuera algo permanente. Hizo lo que las mujeres suelen hacer; me dijo que era un seductor cruel y sin escrúpulos. Cuando vio que no me impresionaba empezó a llorar y a suplicar y finalmente declaró que estaba embarazada. Estaba perplejo; pensaba que era imposible, sin embargo, no creía que ella pudiera inventar deliberadamente algo así. Yo no tenía dinero y no podía dejar que se las arreglara sola. Estaba atrapado y tuve que pasar por ello. Unos cuantos meses bajo el mismo techo me hicieron darme cuenta de que no teníamos absolutamente nada en común. Todo lo de ella me repelía; su voz aguda por toda la casa, su parloteo y su chismorreo constante me crispaban los nervios y a menudo me hacían alejarme de la casa, pero pensar que llevaba a mi hijo en sus entrañas siempre me hacía volver. Dos meses antes del parto, durante una de nuestras disputas, me echó en cara que me había engañado. No estaba embarazada cuando me lo dijo. En aquel mismo momento decidí abandonarla tan pronto como el niño naciera. Te reirás de mi, pero el nacimiento de la pequeña despertó extrañas resonancias en mi alma. Me hizo olvidar todo aquello de lo que carecía. Me quedé.
—¿Por qué te torturas, Ed? —intenté tranquilizarle—, ¿por qué sacar a relucir el pasado?
Con ternura se separó de mí,
—Debes escucharme —insistió—, tú formaste parte del principio; es justo que escuches hasta el final. Cuando volviste de Europa, el contraste entre nuestra vida pasada y mi existencia presente me pareció más evidente. Deseaba coger a mi hija y venir a ti para implorar una vez más por nuestro amor. Pero estabas rodeada de otra gente y entregada a tus actividades públicas. Parecías estar completamente curada de lo que una vez habías sentido por mí.
—¡Estabas equivocado! —grité—, todavía Le amaba, incluso cuando nos separamos.
—Ahora lo sé, querida, pero en aquella época parecías indiferente y altiva. No podía dirigirme a ti. Busqué todo el alivio que pude en mi hija. Leía y encontré —sí, encontré— algo de olvido en las obras sobre las que solíamos discutir; podía comprenderlas mejor. Pero mis nervios se embotaron; ya no me afectaba el sonido de la voz chillona. Sus recriminaciones me habían vuelto duro y cínico. Además, descubrí una forma de detenerlas —dijo con una sonrisa.
—¿De qué se trata? —pregunté, contenta de que su tono ya no fuera tan grave—, quizás pueda usarlo con cierta gente.
—Bien, verás —explicó—, saco el reloj, lo sostengo ante los ojos de la señora y le digo que le doy cinco minutos para terminar. Si después de acabado el tiempo continúa en las mismas, me voy de casa.
—¿Y funciona?
—Como por arte de magia. Desaparece por la puerta de la cocina y yo me voy a mi habitación y cierro la puerta con llave.
Reí, aunque en realidad me daban ganas de llorar al pensar en Ed, que siempre había amado el refinamiento y la paz, forzado a tomar parte en escenas vulgares y degradantes.
—La ruptura ha llegado, sin embargo, finalmente —continuó—. De todas formas, tenía que ser así, incluso si nosotros no hubiéramos sido buenos amigos otra vez. Estaba destinado a ser así desde el momento en que me di cuenta del efecto que esas peleas tenían en la niña.
Añadió que durante mucho tiempo había deseado ir a Europa a ver a su madre, pero no había tenido los medios. Ahora estaba en posición de hacerlo. Se llevaría a la niña con él a Viena, y me pidió que le acompañara.
—¿Qué quieres decir con llevarte a la niña? —grité—. ¿Y la madre, qué pasa con ella? Es también su hija, ¿no? Debe serlo todo para ella. ¿Cómo puedes quitársela?
Ed se puso en pie e hizo que yo también me levantara. Con su cara pegada a la mía dijo:
—¡Amor! ¡Amor! ¿No has insistido siempre en que el amor de la madre ordinaria o asfixia al niño a besos o le mata a golpes? ¿A qué viene este sentimentalismo repentino por la pobre madre?
—Lo sé, lo sé, querido —respondí—, no he cambiado de opinión. Sin embargo, la mujer soporta la agonía del nacimiento y alimenta al bebé con su propio cuerpo. El hombre no hace casi nada, y aún así reclama al hijo. ¿No comprendes lo injusto que es, Ed? ¿Ir a Europa contigo? Lo haría ahora mismo. Pero no puedo permitir que nadie le quite a una madre su hijo por mí.
Me acusó de no ser libre; era como todas las feministas que censuran a los hombres por las injusticias que supuestamente hacen a las mujeres y no ven las que el hombre sufre, y también el hijo. De todas maneras se marcharía y se llevaría a su hija con él. Nunca permitiría que su hija creciera en una atmósfera de odio.
Ed me dejó en un tumulto de emociones conflictivas. Tenía que admitir que había sido yo quien le había conducido a los brazos de esa mujer. Sabía, como lo supe cuando le abandoné, que no podía haber actuado de otra forma. No obstante, yo era la causa. Recordé vívidamente el violento arrebato de Ed aquella espantosa noche; era suficiente testimonio de la agonía de su espíritu. No podía negar mi parte en su desgracia; ¿por qué, entonces, le rechazaba ahora que me necesitaba incluso más? ¿Por qué, entonces, le negaba la ayuda que me pedía para su hija? La mujer no significaba nada para mí, desde luego; ¿por qué debía tener escrúpulos ante su pérdida? Siempre había mantenido que el mero proceso físico de la maternidad no hace a una mujer una verdadera madre; ¡aún así, le había dicho a Ed que no le quitara a su hija!
Después de reflexionar mucho concluí que lo que sentía con respecto a la madre de la hija de Ed estaba profundamente arraigado en mis sentimientos por la maternidad en general, esa fuerza muda y ciega que da a luz a la vida con dolor, consumiendo la juventud y las fuerzas de la mujer y dejándola en la ancianidad con una carga para sí y para aquellos a los que ha dado la vida. Era este desamparo de la maternidad lo que me había hecho rehusar aumentar su dolor.
Cuando Ed volvió a verme intenté explicarle esto, pero no me seguía. Dijo que siempre había creído que podía razonar como un hombre, objetivamente; pero ahora pensaba que estaba discutiendo de forma subjetiva, como todas las mujeres. Le respondí que las facultades razonadoras de la mayoría de los hombres no me habían impresionado hasta el punto de desear imitarlos y que prefería pensar a mi manera como mujer. Le repetí lo que ya Le había dicho: que me haría tremendamente feliz ir con él si iba solo o visitarle en Europa algo después, pero que no podía salir corriendo con el hijo de otra mujer.
Temía que mi postura ensombreciera la nueva amistad que me unía a Ed, pero él se lo tomó muy bien. Sus visitas se convirtieron en bellos acontecimientos. Planeaba partir para Europa en Junio, con su hija.
A principios de abril me dijo que estaría muy ocupado durante una semana. Su empresa tenía que comprar una gran remesa de madera y la transacción le mantendría fuera de la ciudad durante unos días. Pero estaría en contacto conmigo y me enviaría un telegrama en cuanto volviera. Durante su ausencia me llamaron para trabajar de noche en un caso en Brooklyn, para cuidar a un niño tuberculoso. Ir y venir era un viaje largo y fatigoso: volvía a casa muy cansada, apenas tenía fuerzas para darme un baño y me dormía en cuanto ponía la cabeza sobre la almohada. Una mañana, muy temprano, me despertó alguien que llamaba al timbre de la puerta de forma violenta y persistente. Era Timmermann, al que no había visto desde hacía más de un año. «¡Claus! —grité—, ¿qué te trae a estas horas?»
Se comportaba de forma inusualmente tranquila y me miró de forma extraña.
—Siéntate —dijo por fin con voz solemne—, tengo algo que decirte.
Me preguntaba qué es lo que le habría ocurrido.
—Es sobre Ed —empezó.
—¡Ed! —grité, repentinamente asustada—, ¿le sucede algo? ¿Está enfermo? ¿Tienes un recado para mí?
—Ed... Ed... —tartamudeó—, Ed ya no puede enviar más recados.
Levanté la mano como para protegerme de un golpe.
—Ed murió anoche —oí decir a Claus con voz temblorosa. Me puse en pie y le miré fijamente.
—¡Estás borracho! —grité—, ¡no puede ser!
Claus me cogió de la mano y con cuidado me hizo sentar a su lado.
—Soy el mensajero de la desgracia; de todos tus amigos tenía que ser yo el que te trajera la noticia. ¡Pobre, pobre muchacha!
Me acariciaba el pelo furtivamente. Nos quedamos sentados en silencio.
Finalmente, Claus habló. Había ido a casa de Ed a cenar con él; había esperado hasta las nueve, pero Ed no volvió, por lo que decidió marcharse. En ese momento un coche se detuvo ante la casa.
El conductor preguntó por el apartamento del señor Brady, diciendo que el señor Brady estaba en el coche, enfermo. ¿Podía alguien ayudar a llevarle arriba? Algunos vecinos salieron y rodearon el coche. Ed estaba dentro, derrumbado en el asiento, inconsciente y respirando con dificultad. La gente le subió arriba mientras Claus fue a buscar a un médico. Cuando volvió, el cochero se había marchado. Todo lo que pudo decir fue que le llamaron a un bar cerca de la estación Long Island, donde encontró al caballero sentado en una silla, encorvado, y sangrando por una herida que tenía en la cara. Estaba consciente, pero solo pudo dar su dirección. El tabernero explicó que el caballero había pedido una copa y la había tomado en la barra, de pie. Luego pagó y se dirigió al lavabo. Por el camino, de repente se desplomó, golpeándose la frente contra la barra. Esa era todo lo que sabían.
El doctor intentó reanimar a Ed por todos los medios, pero fue en vano. Murió sin recobrar la consciencia.
La voz de Claus resonaba en mis oídos, pero apenas oía lo que decía. Nada importaba, solo que Ed estaba entre extraños cuando ocurrió, que fue metido en un coche, que estuvo solo en el momento decisivo. ¡Oh, Ed, mi espléndido amigo, que le habían arrebatado la vida cuando más cerca estaba de su plenitud! ¡Qué crueldad, qué crueldad sin sentido! Mi corazón se deshacía en protestas, las lágrimas que no podía verter para aliviar la profunda pena que sentía me ahogaban.
Claus se levantó diciendo que debía dar la noticia a otros amigos y ayudar a hacer los preparativos para el entierro. «¡Iré contigo! —dije—. Veré a Ed otra vez». «¡Imposible!», objetó Claus. «La señora Brady ya ha dicho que no te dejará entrar. Dijo que le habías robado a Ed cuando estaba vivo y ahora que está muerto no Le dejará acercarte a él. Si vienes tendrás que soportar una escena desagradable».
Me quedé sola con los recuerdos de mi vida con Ed. Por la tarde vino Yegor, conmocionado por la noticia. Había querido a Ed y ahora estaba profundamente apenado. Su dulce preocupación fundió el hielo de mi corazón. Rodeada por sus brazos encontré las lágrimas que antes no pude verter. Nos quedamos sentados muy juntos, hablando de Ed, de su vida, sus sueños y de su fin prematuro. Se hizo tarde y me acordé del muchacho enfermo que me esperaba en Brooklyn. Podía no estar al lado de mi amado difunto, pero al menos, podía ir en ayuda del joven paciente que estaba luchando por la vida.
Los entierros siempre me habían resultado detestables; sentía que expresaban la pena vuelta del revés. Mi dolor era demasiado grande para eso. Fui al crematorio y me encontré con que la ceremonia había terminado, el féretro ya estaba cerrado. Los amigos que sabían de los lazos que me unían a Ed volvieron a levantar la tapa. Me acerqué para mirar el rostro querido, tan maravillosamente sereno en su sueño. El silencio que me rodeaba hizo que la muerte fuera menos espantosa.
De repente un grito agudo resonó en la sala, seguido por otro y por otro. Una voz de mujer gritaba histéricamente: «¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Es mío!» La mujer chillona, con su velo negro de viuda semejando a las alas de un cuervo, se lanzó entre mí y el ataúd, me empujó hacia atrás y cayó sobre el difunto. Una pequeña niña rubia de ojos asustados, que se ahogaba en llanto, se aferraba al vestido de la mujer.
Por un momento me quedé petrificada por el horror. Luego, lentamente, me dirigí hacia la salida, al aire libre, lejos de la repugnante escena. Solo podía pensar en la niña, la réplica de su padre. ¡Su vida sería ahora tan diferente de lo que su padre había querido!
Capítulo XXVII
Recuerdos de mi antigua vida con Ed me llenaron de anhelo por lo que casi había estado otra vez a mi alcance, para serme luego arrebatado. Los recuerdos del pasado me impulsaron a mirar en los rincones más recónditos de mi ser; sus extrañas contradicciones me desgarraban entre mi sed de amor y mi incapacidad para retenerlo durante mucho tiempo. No era solo la irrevocabilidad de la muerte, como en el caso de Ed, ni las circunstancias que me habían robado a Sasha en la primavera de nuestras vidas, lo que se interponía siempre. Había otras fuerzas que trabajaban para negarme la permanencia en el amor. ¿Eran parte de algún anhelo apasionado que ningún hombre podía satisfacer completamente o eran inherentes a aquellos que intentaban siempre alcanzar las alturas, algún ideal u objetivo exaltado que excluye todo lo demás? ¿No estaba el precio que exigía condicionado por la naturaleza misma de lo que quería alcanzar? No podía llegar a las estrellas alguien arraigado en la tierra. ¿Si alguien volaba alto podía esperar morar por mucho tiempo en las absorbentes profundidades de la pasión y el amor? Como todos los que habían pagado por su fe, yo también debía hacer frente a lo inevitable. Algún que otro retazo de amor; nada permanente en mi vida excepto mi ideal.
Yegor se quedó en mi piso mientras acompañaba a mi paciente y a su madre a Liberty, Nueva York. Nunca antes había atendido a un tísico y no había sido testigo de su indoblegable voluntad de vivir ni del fuego voraz de su carne abrasadora. En el momento en que todo parecía haber llegado a su fin, mi paciente sufría un nuevo cambio, seguido de días de renacidas esperanzas por un futuro de trabajos que pondría a prueba la vitalidad del más fuerte. Aquí estaba el muchacho de dieciocho años, un simple montón de huesos y piel, con ojos ardientes y rubor héctico en las mejillas, hablando de la vida que podría no tener nunca.
Con su recobrada voluntad volvía invariablemente el impulso del cuerpo, el ansia de la carne. Hasta que no pasé cuatro meses a su lado no me di cuenta de lo que el muchacho había estado intentando reprimir desesperadamente. Ni se me ocurrió pensar que mi presencia añadía leña al fuego que ardía en él. Unas cuantas cosas habían despertado mis sospechas, pero no las tomé en consideración, pensando que eran signos del estado febril de mi paciente. Una vez, mientras le tomaba el pulso, me tomó repentinamente la mano y la estrechó excitadamente en la suya. En otra ocasión, cuando me incliné para alisar las ropas de la cama, sentí su aliento caliente muy cerca de mi nuca. A menudo veía sus grandes y ardiente ojos siguiéndome por la habitación.
El muchacho dormía fuera, en la resguardada galería. Para estar cerca, por la noche me quedaba en la habitación adjunta al porche. Su madre estaba siempre con él parte del día para que yo pudiera descansar. Su habitación estaba detrás del comedor, más alejada de la galería. El cuidado de este caso me exigía más que ningún otro anteriormente, pero mis años de experiencia me había hecho estar alerta al menor movimiento de un paciente. Casi nunca era necesario que el muchacho usara la campanilla que tenía sobre la mesita; podía oírle en cuanto empezaba a moverse.
Una noche había ido varias veces a ver a mi paciente y le encontré siempre durmiendo tranquilamente; muy cansada, yo también me quedé dormida. Me despertó la sensación de que algo me oprimía el pecho. Descubrí a mi paciente sentado en mi cama, sus labios ardientes apretados contra mis senos, sus manos abrasadoras acariciándome el cuerpo. La ira me hizo olvidar su precaria situación. Le empujé y me levanté de un salto. «¡Loco!», grité. «Vete ahora mismo a la cama o llamo a tu madre!» Alzó sus manos en una súplica muda y se encaminó al porche. A medio caminó cayó, convulsionando con un ataque de tos. Esto me asustó y me hizo olvidar mi resentimiento, estuve un momento sin saber qué hacer. No me atrevía a llamar a la madre; la presencia del muchacho en la habitación le haría creer que no había acudido cuando su hijo me había llamado. Tampoco podía dejarle donde estaba. Pesaba poco y la desesperación aumenta las fuerzas de uno. Le levanté y le llevé a la cama. La excitación le produjo una nueva hemorragia y mi enfado dio paso a la compasión por el pobre muchacho, que tan cerca estaba de la muerte y que, sin embargo, intentaba aferrarse a la vida tan tenazmente.
Durante todo la crisis se agarró a mi mano y entre ataque de tos me suplicaba que no le contara nada a su madre y que le perdonara por lo que había hecho. Yo no hacía más que darle vueltas a cómo podía dejar el caso. Estaba claro que debía marcharme. ¿Qué excusa podía dar? No podía contarle a su madre la verdad; no lo creería de su hijo e, incluso si fuera así, estaría demasiado perpleja y herida para comprender el impulso que había inducido al muchacho. Tendría que decirle que estaba agotada por el trabajo constante y que necesitaba descansar; y, por supuesto, le daría el tiempo suficiente para encontrar otra enfermera. Pero pasaron semanas antes de poder llevar a cabo mi resolución. Mi paciente estaba muy enfermo y la madre era casi una ruina física debido a la ansiedad. Cuando por fin el paciente escapó de nuevo a su destino y se encontró mejor, pedí que me permitieran marchar.
A mi regreso a Nueva York me encontré con que tendría que buscar una nueva morada; una vez más los vecinos habían protestado por tener a Emma Goldman en la casa. Me mudé a un piso más grande, mi hermano Yegor y nuestro joven compañero Albert Zibelin compartían el apartamento conmigo. En el temperamento de Albert se combinaban varios elementos; su padre, un activo anarquista, era francés; su madre, una cuáquera americana de carácter dulce y amable. Nació en Méjico, donde de niño vagaba por las colinas libremente. Más tarde vivió con Elisée Reclus, el famoso científico francés y exponente del anarquismo. Su gran herencia y las influencias benéficas en su temprana edad habían producido espléndidos resultados en Albert; era magnifico en cuerpo y alma. Al crecer se convirtió en un amante fervoroso de la libertad y luego en un amigo tierno y atento; en conjunto, un personaje único entre los jóvenes americanos que conocía.
Esta vez nuestra aventura cooperativa empezó de forma más prometedora. Cada miembro hablaba menos de responsabilidad compartida y hacía más para aliviar la carga de los demás. En esto fui doblemente afortunada debido a las muchas energías que gastaba en el movimiento. Con Albert como chef y con la ayuda de Yegor y Dan, cuando este nos visitaba, pude dedicarme más a mis intereses públicos, que eran compartidos también por los muchachos.
Desde que empecé a escribir de nuevo a Sasha, nos sentíamos más unidos. Ya no le quedaban ni tres años que soportar y estaba lleno de nuevas esperanzas, hacía planes sobre lo que haría después de que le pusieran en libertad. Durante varios años había estado muy interesado en uno de sus compañeros de prisión, un muchacho tuberculoso llamado Harry. Sasha se refería a su amigo en cada carta, especialmente mientras estaba yo cuidando a mi paciente tuberculoso. Tenía que mantenerle informado de los métodos y el tratamiento que empleaba. Su interés en Harry le había sugerido la idea de estudiar medicina cuando saliera de la cárcel. Mientras tanto, estaba ansioso por que le mandara todo lo que pudiera: textos de medicina, revistas y todo lo que tratara sobre la plaga blanca.
Las cartas de Sasha alentaban un entusiasmo en la vida que me transportaba y que me llenaba de creciente admiración por él. Yo también empecé a soñar y a hacer planes para el gran momento en que mi heroico muchacho estuviera libre de nuevo y unido a mi en la vida y en el trabajo. ¡Solo treinta y tres meses más y su martirio habría terminado!
Mientras tanto, John Turner había anunciado su viaje a los Estados Unidos. Había estado en América en 1896 y durante siete meses había dado numerosas conferencias. Estaba planeando una nueva serie y deseaba especialmente estudiar las condiciones de los oficinistas y dependientes de comercio del país. Había tenido un gran éxito en Inglaterra con la Shop Assistants' Union,[42] a la que había convertido en una organización poderosa. Bajo su liderazgo, el status de esos trabajadores había mejorado de forma considerable. Si bien las condiciones de esta clase trabajadora no eran tan malas en América como en Inglaterra antes del trabajo de Turner y sus colegas sindicalistas, estábamos seguros de que los hombres necesitaban concienciación. No había nadie tan capaz de llevarlo a cabo como John Turner.
Por esta razón y por la contribución que Turner haría a la difusión general de nuestras ideas, acogimos con gran alegría la propuesta de su rosita y empezamos inmediatamente a organizar una serie de conferencias para nuestro brillante compañero inglés. La primera estaba programada para el 22 de octubre en el Murray Hill Lyceum.
Como muchos otros, John Turner se había hecho anarquista a raíz de la tragedia de Haymarket de 1887. Su actitud hacia el Estado y la acción política le había inducido a rechazar la candidatura al Parlamento que le había ofrecido su sindicato. «Mi lugar está entre la gente común —afirmó Turner entonces—, mi trabajo no está en los llamados «asuntos públicos», que son parte de la explotación organizada de los trabajadores. Incluso las más pequeñas medidas paliativas que se pudieran conseguir a través del Parlamento serían conquistadas por el Trabajo organizado más rápidamente a través de presión ejercida desde fuera que por los representantes de la Cámara de los Comunes». Su postura mostraba su compresión de las fuerzas sociales y su dedicación a su ideal. Si bien nunca había cesado de trabajar por el anarquismo, consideraba que la actividad en los sindicatos era su meta más importante. Mantenía que el anarquismo sin las masas sería un mero sueño carente de fuerza vital. Sentía que para llegar a los trabajadores uno debía tomar parte en su lucha económica diaria.
El discurso de apertura trataría sobre «Sindicalismo y Huelga General». El Murray Hill Lyceum estaba abarrotado de gente de todas las clases sociales. La policía estaba presente en gran número. Presenté a nuestro compañero británico a la audiencia y luego fui a la parte de atrás de la sala para ocuparme de las publicaciones. Cuando John terminó de hablar, noté que varios hombres de paisano se acercaban a la plataforma. Presintiendo el peligro me acerqué apresuradamente a John. Los extraños resultaron ser funcionarios de inmigración que declararon que Turner estaba bajo arresto. Antes de que la audiencia se diera cuenta de lo que estaba sucediendo fue sacado a toda prisa de la sala.
Le dieron a Turner el honor de ser el primero en caer bajo la prohibición de la Ley Federal AntiAnarquista aprobada por el Congreso el 3 de marzo de 1903. La disposición principal decía: «Le será negada la entrada a los Estados Unidos a toda persona que no crea o que sea opuesta a todos los gobiernos organizados, o que sea miembro de o esté afiliada a una organización que albergue o instruya sobre tal descreimiento u oposición a todos los gobiernos ...» John Turner, bien conocido en su propio país, respetado por los pensadores y teniendo acceso a todos los países europeos, debía ser ahora la víctima de un estatuto concebido en momentos de pánico y apoyado por los elementos más oscuros de los Estados Unidos. Cuando anuncié a la audiencia que John Turner había sido arrestado y sería deportado, los asistentes decidieron unánimemente que si nuestro amigo tenía que marcharse, no sería sin oposición.
Las autoridades de Ellis Island pensaban que iban a salirse con la suya sin más. Durante varios días nadie, ni siquiera su abogado, pudo ver a Turner. Hugh O. Pentecost, a quien habíamos contratado para que representara al prisionero, empezó inmediatamente el procedimiento de habeas corpus. Esto aplazó la deportación y puso fin a los métodos arbitrarios del comisario de Ellis Island. En la primera audiencia el juez apoyó, claro está, a las autoridades de inmigración al ordenar que Turner fuera deportado. Pero todavía nos quedaba una apelación al Tribunal Supremo Federal. La mayoría de nuestros compañeros se oponían a dar tal paso argumentando que era incoherente con nuestras ideas, una pérdida de dinero que no llevaría a nada. Yo, si bien no me hacía ilusiones sobre lo que el Tribunal Supremo podía hacer, creía que la lucha por Turner seña una propaganda espléndida, pues atraería la atención del público inteligente sobre la absurda ley. Por último, aunque no menos importante, serviría para concienciar a muchos americanos sobre el hecho de que las libertades garantizadas en los Estados Unidos, entre las que el derecho de asilo era la más importante, no eran ya más que frases vacías para ser usadas como fuegos de artificio el 4 de Julio. No obstante, el punto principal era saber si Turner estaría dispuesto a continuar prisionero en Ellis Island, quizás durante muchos meses, hasta que el Tribunal Supremo decidiera sobre su caso. Le escribí para preguntarle sobre ello; recibí una respuesta inmediata en la que decía que estaba «disfrutando de la hospitalidad de Ellis Island» y que estaba enteramente a nuestra disposición.
Aunque había habido un cambio notable de la opinión pública con respecto a mí desde 1901, seguía siendo tabú para la mayoría. Me di cuenta de que si deseaba ayudar a Turner y participar en las actividades contra la ley de deportación, sería mejor que me mantuviera en segundo plano. Mi nombre supuesto, Smith, me garantizaba que la gente, cuyos ánimos se pondrían al rojo si supiera que estaba hablando con Emma Goldman, estuviera dispuesta a oírme. Aún así, un buen número de radicales americanos me conocían y eran lo suficientemente de izquierdas para no asustarles mis ideas. Con su ayuda conseguí organizar una liga permanente por la libertad de expresión, la Free Speech League, sus miembros pertenecían a diferentes elementos liberales. Entre ellos estaban Peter E. Burroughs, Benjamin R. Tucker, H. Gaylord Wilshire, doctor E. B. Foote, Jr., Theodore Schroeder, Charles B. Spahr y muchos otros bien conocidos en los círculos progresistas. En la primera reunión la liga decidió contratar los servicios de Clarence Darrow para que representara a Turner ante el Tribunal Supremo.
El siguiente paso adoptado por la liga fue organizar un mitin en Cooper Union. Los miembros de la liga era en su mayoría personas de profesiones liberales y estaban muy ocupados. Me dejaron a mí las sugerencias y la dirección y el molestar a la gente hasta que concedieran su apoyo. Tuve que visitar numerosos sindicatos, como resultado conseguí mil seiscientos dólares. Y lo que era más difícil, conseguí convencer a Yanofsky, redactor del Freie Arbeiter Stimme, quien se oponía en un principio a la apelación, a abrir sus columnas a nuestra publicidad. Gradualmente conseguí que otras personas se interesaran; las más activas fueron Bolton Hall y su secretario, A. C. Pleydell, ambos fueron incansables.
Bolton Hall, al que había conocido hacía varios años, era una de las personalidades más encantadoras y agradables de las que había tenido la suerte de conocer. Era un libertario incondicional y un partidario del impuesto único; se había emancipado completamente de su altamente respetable ambiente, excepto por su convencional indumentaria. Su levita, sombrero de copa de seda, guantes y bastón le convertían en una figura llamativa de nuestras filas, en especial cuando visitaba los sindicatos en favor de Turner o cuando aparecía ante la American Longshoremen's Union,[43] de la que era el organizador y el tesorero. Pero Bolton sabía lo que se hacía. Afirmaba que nada impresionaba más a un trabajador que su vestimenta elegante. A mis protestas solía responder: «¿No te das cuenta de que es mi sombrero de seda lo que le da importancia a mi discurso?»
El mitin en Cooper Union tuvo un éxito tremendo, los oradores representaban a todos los matices de la opinión política. Algunos ofrecían excusas por haber venido a defender la causa de un anarquista; como congresistas y profesores de universidad no podían permitirse hablar con tanta claridad como les hubiera gustado. Otros, más osados sin embargo, le dieron al mitin el tono adecuado. Entre ellos estaban Bolton Hall, Ernest Crosby y Alexander Jonas. Se leyeron cartas y telegramas de William Lloyd Garrison, Edward M. Shepard, Horace White, Carl Schurz y del reverendo doctor Tilomas Hall. Estos fueron tajantes en su condena de la ultrajante ley y de los intentos de Washington por destruir los principios fundamentales garantizados por la Declaración de independencia y por la Constitución de los Estados Unidos.
Yo me senté entre la audiencia, muy satisfecha con los resultados de nuestros esfuerzos, divertida al pensar que la mayoría de aquella buena gente de la tribuna ignoraba que habían sido Emma Goldman y sus compañeros anarquistas los que habían organizado y dirigido el mitin. Sin duda, algunos de los respetables liberales, aquellos que ofrecían siempre numerosas excusas por cada uno de los audaces pasos que pensaban dar, se hubieran quedado pasmados si hubieran sabido que esos «anarquistas de mirada extraviada» tenían algo que ver con el asunto, Pero yo era una pecadora impenitente; no sentía el más mínimo escrúpulo por haber formado parte de una conspiración para inducir a tímidos caballeros a expresar su opinión sobre un tema de vital importancia.
En medio del entusiasmo de la campaña me llamó el doctor E. B. Foote para atender un caso. En ocasiones anteriores había intentado que me diera trabajo, pero aunque era un librepensador ilustre, había evitado emplear a la peligrosa Emma Goldman. Desde la apelación por Turner nos habíamos relacionado bastante y eso era probablemente lo que le había hecho cambiar de opinión. Así, me mandó llamar para que me ocupara de uno de sus pacientes y la Nochevieja de 1904 me encontró a la cabecera del hombre que me habían confiado. El alegre bullicio de la calle al sonar la medianoche me hizo recordar el maravilloso día, de hacía un año, pasado con Max, Millie y Ed.
El verme obligada a mudarme de casa continuamente se había convertido en una rutina y ya no me importaba. Ahora alquilé parte de un piso en el número 210 de la calle Trece Este, el resto del apartamento estaba ocupado por el señor y la señora Alexander Horr, amigos míos. Estaba haciendo los preparativos para salir a otra gira de conferencias. Yegor tenía trabajo fuera de la ciudad y Albert se marchaba a Francia, por lo que me alegré cuando los Horr se ofrecieron a compartir su piso conmigo. No podía ni imaginar entonces que iba a quedarme en esa casa durante diez años.
La Free Speech League me había pedido que visitara una serie de ciudades para hablar en favor de la lucha de John Turner y recibí también otras dos invitaciones: una, de los trabajadores de la confección de Rochester, y otra, de los mineros de Pensilvania. Los sastres de Rochester habían tenido problemas con algunas empresas de confección, entre las que estaba la de Garson & Meyer. Era extrañamente significativo que me llamaran para hablar ante los asalariados del hombre que me había explotado una vez por dos dólares y cincuenta centavos a la semana. Acogí con alegría la oportunidad que se me brindaba y que me permitiría también ver a mi familia.
En los últimos años me había sentido más unida a mi gente; Helena seguía siendo la que más cerca estaba de mi corazón. Siempre me quedaba con ella cuando visitaba Rochester y mi familia aprendió a tomarlo como un hecho consumado. Mi llegada constituyó esta vez una ocasión para una reunión general de la familia. Me dio la posibilidad de entrar en más estrecho contacto con mi hermano Herman y con su encantadora esposa, Rachel. Me enteré de que el muchacho que no podía memorizar sus lecciones en la escuela se había convertido en un gran perito mecánico, siendo su especialidad la construcción de complicada maquinaria. Cuando se hizo larde y los otros miembros de la familia se retiraron me quedé con mi querida Helena. Siempre teníamos mucho que decirnos, y era casi de madrugada cuando nos separamos. Mi hermana me consoló diciéndome que podría dormir hasta tarde.
Apenas había tenido tiempo de quedarme dormida cuando me despertó un mensajero que traía una carta. Miré primero la firma, medio dormida, y vi con sorpresa que era la de Garson. La leí varias veces para estar segura de que no estaba soñando. Se sentía orgulloso de que una hija de su raza y de su ciudad hubiera alcanzado fama nacional, escribía; se alegraba de su presencia en Rochester y consideraría un honor darme la bienvenida en su oficina enseguida.
Le entregué la carta a Helena. «Léela —dije—, y mira lo importante que es tu hermanita». Cuando terminó preguntó: «Bueno, ¿y qué vas a hacer?» Escribí en la parte de atrás de la carta: «Señor Garson, cuando le necesité, acudí a usted. Ahora que parece que usted me necesita, tendrá que acudir a mí». A mi hermana le preocupaba el resultado. ¿Qué podía querer y qué diría o haría yo? Le aseguré que no era difícil adivinar lo que el señor Garson quería, pero yo tenía la intención, no obstante, de que me lo dijera él personalmente y en su presencia. Le recibiría en su tienda y le trataría «como lo haría una dama».
Por la tarde, el señor Garson llegó en su carruaje. Hacía dieciocho años que no veía a mi antiguo jefe y durante ese tiempo apenas si había pensado en él. Sin embargo, desde el momento que entró, cada detalle de los terribles meses pasados en su taller se me presentaron tan claramente como si hubieran sucedido ayer. Veía otra vez el taller y su lujosa oficina, las American Beauties en la mesa, el humo azul de su cigarro formando curvas fantásticas y yo misma de pie y temblorosa, esperando hasta que el señor Garson se dignó a ser consciente de mi presencia. Lo imaginé todo otra vez y le oí decir bruscamente: «¿Qué puedo hacer por usted?» Recordé hasta el más pequeño detalle mientras miraba al hombre viejo que estaba de pie frente a mí, con su sombrero de seda en la mano. Pensar en las injusticias y la humillación que estaban sufriendo sus trabajadores, en sus existencias vacías y duras, me enfureció. A duras penas pude reprimir el impulso de mostrarle la puerta. Aunque mi vida dependiera de ello no le hubiera pedido al señor Garson que se sentara. Fue Helena la que le ofreció una silla —más de lo que él hizo por mí hacía dieciocho años—.
Se sentó y me miró, evidentemente esperaba que yo hablara primero.
—Bien, señor Garson, ¿qué puedo hacer por usted? —pregunté finalmente.
Esta expresión debió recordarle algo; pareció desconcertarle.
—Nada en absoluto, señorita Goldman —respondió—, solo quería charlar un rato con usted.
—Muy bien —dije y esperé.
Había trabajado duro toda su vida, me contó, «exactamente como su padre, señorita Goldman». Había ahorrado penique a penique y de esa manera había reunido un poco de dinero.
—Puede que usted no sepa lo difícil que es ahorrar —continuó—, pero pregunte a su padre. Trabaja mucho, es un hombre honesto y se le conoce como tal en toda la ciudad. No hay ningún otro hombre en Rochester más respetado y bien considerado que su padre.
—Un momento, señor Garson —le interrumpí—, usted olvida algo. Olvidó mencionar que usted ha ahorrado con la ayuda de otros. Le fue posible ahorrar penique a penique porque tenía a hombres y mujeres trabajando para usted.
—Sí, por supuesto —dijo en tono de disculpa—, teníamos obreros en nuestra fábrica, pero todos vivían bien.
—¿Y fueron todos capaces de abrir fábricas después de ahorrar penique a penique?
Admitió que no, pero fue así porque eran ignorantes y derrochadores.
—Quiere decir que eran trabajadores honestos como mi padre, ¿no? —continué—. Ha hablado en términos tan elogiosos sobre mi padre, seguramente no le acusará de ser un derrochador. Pero aunque ha trabajado como un esclavo toda su vida, no ha acumulado nada y no ha podido abrir una fábrica. ¿Por qué cree que mi padre y los otros han seguido siendo pobres mientras que usted ha tenido éxito? Es porque carecieron de la previsión de añadir a sus tijeras las tijeras de otros diez, o de cien o de varios cientos, como hizo usted. No es el ahorrar peniques lo que hace rica a la gente; es el trabajo de sus obreros y su despiadada explotación lo que ha creado su riqueza. Hace dieciocho años había una excusa para mi ignorancia, cuando estuve ante usted mendigando un aumento de sueldo de dólar y medio. Usted no tiene ninguna excusa, señor Garson, ahora no, cuando se está gritando a los cuatro vientos la verdad de la relación entre el trabajo y el capital.
Se me quedó mirando.
—¿Quién hubiera dicho que la pequeña que trabajó en mi taller se fuera a convertir en una oradora tan magnífica? —dijo por fin.
—¡Ciertamente no usted! —respondí—, ni ella misma lo hubiera sabido si se hubiera salido usted con la suya. Pero volvamos a su petición de que fuera a su oficina. ¿Qué es lo que quiere?
Empezó a hablar sobre que los trabajadores tenían sus derechos; que había reconocido al sindicato y sus peticiones (siempre y cuando eran razonables) y había introducido muchas mejoras en su taller a beneficio de sus trabajadores. Pero eran malos tiempos y había sufrido fuertes pérdidas. Si de entre sus empleados, los gruñones entraran en razón, si fueran pacientes durante un tiempo, todo podría arreglarse amigablemente.
—¿No podría usted decirle esto a los hombres durante su discurso —sugirió—, y hacerles comprender un poco mi punto de vista? Su padre y yo somos grandes amigos, señorita Goldman; haría cualquier cosa por él si tuviera algún problema —le dejaría dinero o le ayudaría de cualquier otra forma—. En cuanto a su brillante hija, ya le dije en mi carta lo orgulloso que estoy que provenga de mi raza. Me gustaría demostrárselo con algún pequeño regalo. En fin, señorita Goldman, es una mujer, debe amar las cosas bonitas. Dígame lo que prefiere.
Sus palabras no me enfurecieron. Quizás porque había esperado una oferta similar cuando leí la carta. Mi pobre hermana me miraba con sus ojos tristes y angustiados. Me levanté tranquilamente de la silla; Garson hizo lo mismo y nos quedamos uno enfrente del otro, él con una sonrisa senil en su rostro marchito.
—Ha acudido a la persona equivocada, señor Garson —dije—, no puede comprar a Emma Goldman.
—¿Quién ha hablado de comprar? —exclamó—. Está equivocada; déjeme explicarle.
—No es necesario —le interrumpí—. Si se necesita alguna explicación la daré esta noche ante los trabajadores de su fábrica que me han invitado a hablar. No tengo nada más que decirle. Márchese por favor.
Salió lentamente de la habitación, sombrero en mano, seguido de Helena, que le acompañó a la puerta.
Después de pensarlo mucho decidí no decir nada en la reunión sobre su oferta. Creía que podía desplazar el tema principal, la lucha salarial, y quizás afectar las posibilidades de acuerdo a favor de los obreros. Además, no quería que los periódicos de Rochester se enteraran de la historia; sus traficantes de escándalos hubieran sacado demasiado provecho. Pero sí les conté a los trabajadores la incursión de Garson en economía política, les repetí la explicación que me había dado sobre cómo había adquirido sus riquezas. La audiencia se divirtió mucho, que fue lo único para lo que sirvió la visita de Garson.
Durante mi breve estancia en Rochester vino a verme alguien más, mucho más interesante que el señor Garson: una periodista que se presentó como señorita T. Vino a entrevistarme, pero se quedó a contarme una historia extraordinaria. Era sobre Leon Czolgosz.
Había formado parte de la plantilla de uno de los periódicos de Buffalo en 1901, y se le había asignado cubrir la Exposición durante la visita del presidente. Estuvo muy cerca de McKinley y observó a la gente que desfilaba para darle la mano. En la cola notó la presencia de un joven que marchaba con los demás y que tenía un pañuelo blanco envolviéndole la mano. Cuando llegó a la altura del presidente, levantó un revólver y disparó. Se hizo el pánico, la multitud se dispersó en todas direcciones. Algunos de los que estaban allí levantaron a McKinley herido y lo introdujeron en Convention Hall; otros se lanzaron al asaltante y le golpearon mientras yacía postrado. De repente se oyó un grito espantoso. Procedía del muchacho que estaba en el suelo. Un negro fornido estaba sobre él y le clavaba las uñas en los ojos. La terrible escena la horrorizó. Se apresuró a volver a la redacción a escribir lo sucedido.
Cuando el redactor hubo leído el artículo le informó de que el asunto sobre el negro arrancándole los ojos a Czolgosz tendría que desaparecer. «No es que ese perro anarquista no lo mereciera —aclaró—, lo hubiera hecho yo mismo. Pero necesitamos la compasión de nuestros lectores para el presidente y no para el asesino».
La señorita T. no era anarquista; en realidad, no sabía nada de nuestras ideas y estaba en contra del hombre que atacó a McKinley. Pero la escena de la que fue testigo y la brutalidad del redactor suavizó su actitud hacia Czolgosz. Intentó repetidamente que le permitieran entrevistarle en la cárcel, pero no lo consiguió. Se enteró por otros periodistas de que Czolgosz había sido tan salvajemente golpeado y torturado que nadie podía verle. Estaba enfermo y se temía que no viviera para llevarle ante el tribunal. Después le asignaron que cubriera el juicio.
La sala del tribunal estaba fuertemente protegida y llena de curiosos, la mayoría mujeres bien vestidas. La atmósfera estaba tensa por la excitación, todos los ojos vueltos hacia la puerta por donde entraría el prisionero. De repente hubo un movimiento entre la multitud. La puerta se abrió de golpe y un joven, ayudado por policías, fue llevado medio a rastras dentro de la sala. Estaba pálido y demacrado; tenía la cabeza vendada y la cara trinchada. Tenía un aspecto repulsivo, hasta que le mirabas a los ojos —unos ojos grandes y tristes que vagaban por la habitación, buscando con terrible intensidad, aparentemente, un rostro familiar—. Luego dejaron de fijarse en la audiencia y se volvieron brillantes, como si estuvieran iluminados por una visión interior. «Los soñadores y los profetas tienen esos ojos», continuó la señorita T. «Me avergonzaba pensar que no tuve el valor de gritarle que no estaba solo, que era una amiga. Esos ojos me obsesionaron durante días. Durante dos años no pude ni acercarme a una redacción; incluso ahora solo hago trabajo independiente. En el momento en que pienso en un trabajo fijo que pueda acarrearme una experiencia similar, veo aquellos ojos. Siempre he querido conocerla», añadió, «para contárselo».
Le apreté la mano en silencio, demasiado emocionada para hablar. Cuando hube controlado mi emoción le dije que ojalá pudiera creer que Leon Czolgosz había sido consciente de que había al menos un alma amiga a su lado en aquella sala llena de lobos hambrientos. Lo que la señorita T. me dijo confirmó todo lo que yo había imaginado y lo que supe de Leon en 1902, cuando visité Cleveland. Busqué a sus padres; eran gente ignorante, el padre estaba endurecido por el trabajo, la madrastra tenía una mirada vacía, sin vida. Su propia madre murió cuando él era un bebé; a la edad de seis años le obligaron a salir a la calle a limpiar botas y vender periódicos; si no traía suficiente dinero a casa le castigaban y le dejaban sin comer. Su infancia mísera le había hecho tímido y asustadizo. A los doce años empezó a trabajar en la fábrica. Se convirtió en un joven callado, absorto en los libros y reservado. En casa le llamaban «chiflado»: en el taller se le consideraba raro y «engreído». La única en ser amable con él fue su hermana, una mujer tímida y esclava de su trabajo. Cuando fui a verla me dijo que había ido una vez a Buffalo a ver a Leon a la cárcel, pero él le pidió que no volviera. «Sabía que soy pobre», dijo. «Los vecinos acosaban a nuestra familia y padre fue despedido del trabajo. Por lo que no fui más», repitió, llorando.
Quizás fue mejor así, porque qué podía esta pobre criatura darle al muchacho que había leído libros raros, tenido sueños raros, cometido un acto raro y que incluso había sido raro al enfrentarse a la muerte. La gente que se sale de lo normal, los que tienen una visión, siempre han sido considerados raros; sin embargo, con frecuencia, han sido los más cuerdos en un mundo de locos.
En Pensilvania hallé que las condiciones de los mineros desde el «acuerdo» sobre la huelga eran peores que en 1897, cuando recorrí la región. Los hombres estaban más sumisos e indefensos. Solo nuestros compañeros se mantenían alerta e incluso poseían una mayor determinación desde la vergonzosa derrota de la huelga, provocada por la traición de los líderes sindicales. Trabajaban a tiempo parcial, escasamente lo suficiente para seguir viviendo y sin embargo se las arreglaban para contribuir a la propaganda. Era inspirador ver tal consagración a nuestra causa.
En ese viaje hubo dos experiencias que sobresalieron del resto. Una sucedió en una mina, la otra en la casa de un trabajador. Como en mis anteriores visitas me llevaron a la mina a hablar con los hombres en uno de los pozos durante la hora del almuerzo. El capataz no estaba y los mineros se mostraron ansiosos por escucharme. Me senté rodeada de un grupo de caras negras. Durante mi charla atrajeron mi atención dos figuras acurrucadas la una junto a la otra —un hombre marchito por la edad y un niño—. Pregunté quiénes eran. «Ese es el abuelo Jones —me dijeron—, tiene noventa años y lleva trabajando en las minas setenta. El niño es su bisnieto. Dice que tiene catorce años, pero todos sabemos que solo tiene ocho». Mi compañero habló en tono práctico. ¡Un hombre de noventa y un niño de ocho trabajando diez horas en una negra mina!
Después de la primera reunión un minero me invitó a su casa a pasar la noche. La pequeña habitación que se me destinó ya tenía tres ocupantes: dos niños en un estrecho catre y una jovencita en una cama plegable. Tenía que compartir la cama con ella. Los padres y una niña pequeña dormían en la habitación de al lado. Tenía la garganta seca: el aire sofocante de la habitación me hacía toser. La mujer me ofreció un vaso de leche caliente. Estaba cansada y tenía sueño: fue una noche penosa, con la respiración del hombre, el lastimero llanto del bebé y los pasos cansados y monótonos de la madre intentando tranquilizar a su hija.
Por la mañana pregunté por la niña. ¿Por qué lloraba tanto, estaba enferma o tenía hambre? La madre dijo que su leche era pobre e insuficiente, tenía que darle biberones. Me asaltó una horrible sospecha. «¡Me dio la leche de la niña!», grité. La mujer intentó negarlo, pero podía ver en sus ojos que había imaginado bien. «¿Cómo pudo hacer algo asi?», la reprendí. «Le di a la niña un biberón por la tarde, y usted parecía cansada y tosía: ¿qué otra cosa podía hacer?», dijo. Estaba avergonzada y maravillada por el gran corazón que latía en esa miseria y bajo esos harapos.
De regreso a Nueva York encontré un mensaje del doctor Hoffmann para que cuidara otra vez de la señora Spenser. Solo podría hacer turno de día, las noches las tenía ocupadas con la campaña por Turner. La paciente estuvo de acuerdo, pero después de varias semanas me instó a que la cuidara por las noches. Ella había llegado a significar algo más que un simple caso profesional, pero el ambiente en el que vivía ahora era repugnante. Una cosa era saber que vivía de las ganancias de un burdel y otra muy diferente tener que trabajar en un sitio así. El negocio de mi paciente llevaba ahora el respetable nombre de un hotel Raines. Como todas las legislaciones para la eliminación del vicio, lo único que hacía la Ley Raines era incrementar aquello que pretendía abolir. Liberaba a los propietarios de la responsabilidad para con las pupilas e incrementaba sus ingresos de la prostitución. Los clientes ya no tenían que acudir a la señora Spenser. Las chicas estaban ahora obligadas a ir a buscarlos a la calle. Bajo el frío o la lluvia, sanas o enfermas, las desgraciadas tenían que darse prisa para hacer negocio, contentas de aceptar a cualquiera que consintiera en ir, no importaba lo repugnante y decrépito que fuera. Además, tenían que soportar la persecución de la policía y pagar un soborno al departamento por el derecho a «trabajar» en ciertas zonas. Cada distrito tenía su precio, de acuerdo a la cantidad que las chicas podían obtener de los hombres. Broadway, por ejemplo, valía un soborno más alto que el Bowery. El policía que estaba de ronda cuidaba de que no hubiera ninguna competidora no autorizada. Cualquier chica que se atreviera a entrar en la zona de otra era arrestada y a menudo enviada al correccional. Naturalmente las chicas se aterraban a sus territorios y luchaban contra la intrusión de cualquier colega que no «perteneciera» a ellos.
La nueva ley también trajo como resultado ciertos arreglos entre el propietario de un hotel Raines y la chica de la calle: esta recibía un porcentaje del licor que pudiera inducir a beber a sus invitados. Eso se convirtió en su principal fuente de recursos desde que los burdeles fueron abolidos y fue echada a la calle. Se veía obligada a aceptar lo que el hombre le diera, especialmente porque él tendría que pagar también la habitación del hotel. Para poder hacer frente a todo lo que se le exigía tenía que beber mucho para poder inducir a sus clientes a consumir más. Ver a esas pobres esclavas y a los hombres entrar y salir del hotel de la señora Spenser durante toda la noche, cansadas, hostigadas y, generalmente, borrachas; estar obligada a oír lo que sucedía, era más de lo que podía soportar. Además, el doctor Hoffmann me había dicho que no había esperanzas de una cura permanente para nuestra paciente. El uso continuo de drogas había quebrado su voluntad y debilitado su poder de resistencia. No importaba el éxito que tuviéramos al deshabituarla, siempre volvería a recaer. Informé a mi paciente de que debía renunciar. Le dio un ataque de ira, me reprendió amargamente y concluyó diciendo que si no podía tenerme cuando me necesitaba prefería que me marchara.
Necesitaba todas mis energías para mi trabajo público, del cual el más importante era la campaña por John Turner. Mientras la apelación estaba pendiente sus abogados consiguieron que nuestro compañero saliera bajo fianza de cinco mil dólares. Salió de gira inmediatamente, visitó numerosas ciudades y dio conferencias en salas abarrotadas de gente. Si no hubiera sido arrestado y amenazado con la deportación hubiera llegado solo a audiencias muy limitadas, mientras que ahora la prensa trataba con amplitud sobre la Ley Antianarquista y sobre John Turner, y grandes multitudes tuvieron la oportunidad de oír hablar sobre anarquismo de una forma lógica y convincente.
John había venido a América al darle su sindicato permiso para ausentarse. Este permiso estaba a punto de expirar y decidió volver a Inglaterra sin esperar al veredicto del Tribunal Supremo. Cuando la decisión de este fue finalmente anunciada, resultó ser lo que habíamos esperado. Apoyaba la constitucionalidad de la Ley Antianarquista y la orden de deportación de Turner. Sin embargo, el ridículo estatuto haría fracasar de ahora en adelante sus propios fines: los compañeros europeos que deseasen venir a los Estados Unidos no se verían ya obligados a confiar sus ideas a los entrometidos del Departamento de Inmigración.
A partir de entonces dediqué más tiempo a la propaganda en inglés, no solo porque quisiera hacer llegar el pensamiento anarquista al público americano, sino también para atraer la atención hacia los grandes problemas de Europa. De estos, el peor comprendido era la lucha por la libertad en Rusia.
Capítulo XXVIII
Durante varios años la Friends of Russian Freedom, un grupo americano, había estado haciendo un trabajo admirable al instruir al país sobre la naturaleza del absolutismo ruso. Ahora esa sociedad estaba inactiva y los espléndidos esfuerzos de la prensa radical yiddish estaban limitados enteramente al East Side. La siniestra propaganda llevada a cabo en América por los representantes del zar a través de la Iglesia Rusa, el Consulado y el Herald de Nueva York, cuyo propietario era James Gordon Bennett, estaba muy extendida. Estas fuerzas se combinaban para representar al autócrata como un soñador de buen corazón no responsable de los males de su tierra, mientras que los revolucionarios rusos eran pintados como los peores criminales. Ahora que tenía más acceso a la opinión americana estaba decidida a utilizar todas mis habilidades para defender la heroica causa de la Rusia revolucionaria.
Mis esfuerzos, así como las otras actividades a favor de Rusia, recibieron un apoyo considerable con la llegada a Nueva York de dos rusos, miembros del Partido Socialista Revolucionario (P.S.R.). Rosenbaum y Nikolaev. Llegaron discretamente, sin publicidad, pero el trabajo que llevaron a cabo tuvo consecuencias transcendentales y preparó el terreno para las visitas de distinguidos líderes de la lucha por la libertad en Rusia. A las pocas semanas de su llegada Rosenbaum consiguió unir a los elementos militantes del East Side en una sección del P.S.R. Aunque era consciente de que este partido no estaba de acuerdo con nuestras ideas de una sociedad no gubernamental, me hice miembro del grupo. Era su trabajo en Rusia lo que me atraía y lo que me impulsó a ayudar en las tareas de la recién formada sociedad. Nos animó mucho la noticia de la inminente visita de Katarina Brechkovskaia, llamada cariñosamente Babushka, la Abuela de la Revolución Rusa.
Aquellos que estaban familiarizados con Rusia conocían a Brechkovskaia como una de las figuras más heroicas de aquel país. Su visita sería, por lo tanto, un acontecimiento de interés excepcional. No nos preocupaba su éxito entre la población yiddish —su fama lo garantizaba—. Pero las audiencias americanas no sabían nada de ella, y podía ser difícil hacer que se interesaran. Nikolaev, quien se hallaba muy unido a Babushka, nos informó de que venía a los Estados Unidos no solo a recabar fondos, sino también a despertar el sentimiento público. Me visitaba con frecuencia para discutir métodos de cooperación con la Friends of Russian Freedom. George Kennan era quizás el único americano que conocía a Babushka y que había escrito sobre ella: Lyman Abbott, del Outlook, también estaba interesado. Nikolaev sugirió que los viera. Me reí de su ingenuidad al creer que Emma Goldman podría dirigirse a esa gente ultrarrespetable. «Si me presento bajo mi verdadero nombre —le dije—, echaría a perder las oportunidades de Brechkovskaia, mientras que si me presento bajo el oscuro nombre de Smith no me tomarían en consideración». Me acordé de Alice Stone Blackwell.
En 1902 había encontrado algunas traducciones de poesía rusa de la señorita Blackwell y más tarde leí artículos en los que mostraba sus simpatías con la lucha en Rusia. Le escribí expresándole mi gratitud y en su respuesta me pidió que le recomendara a alguien que supiera traducir poesía judía a prosa en inglés. Así lo hice y desde entonces seguimos escribiéndonos. Ahora escribí a la señorita Blackwell y le hablé de nuestros esfuerzos por entrar en contacto con americanos que apoyaran la causa rusa; mencioné a Nikolaev, quien podría darle información detallada sobre las condiciones actuales en su país. La señorita Blackwell respondió de inmediato. Pronto vendría a Nueva York, decía; me visitaría y traería con ella al honorable William Dudley Foulke, presidente de la recientemente reorganizada Society of the Friends of Russian Freedom.
Foulke era un ardiente seguidor de Roosevelt. «Estoy segura de que al pobre hombre le dará un ataque si descubre quién es la señorita Smith», le dije a Nikolaev. La señorita Blackwell no me preocupaba; era de la vieja raza de Nueva Inglaterra, una enérgica defensora de la libertad. Ella conocía mi identidad. Pero el hombre de Roosevelt... ¿qué sucedería cuando llegara? Nikolaev rechazó alegremente mis aprensiones diciendo que en Rusia los más grandes revolucionarios habían trabajado bajo nombres supuestos.
A los pocos días llegó Alice Stone Blackwell y mientras tomábamos el té llamaron a la puerta. La abrí y apareció un hombre bajo y robusto, sin aliento después de subir los cinco pisos. «¿Es usted la señorita Smith?», jadeó. «Sí», respondí descaradamente. «Usted debe de ser el señor Foulke, ¿no es así? Por favor, entre». El buen republicano rooseveltiano en el piso de Emma Goldman de la calle Trece Este, tomando el té y discutiendo sobre las formas y medios de socavar la autocracia rusa hubiera sido desde luego una historia jugosa para la prensa. Tuve mucho cuidado de mantener apartados a los periódicos y la sesión conspiratoria se llevó a cabo sin dificultad. Tanto la señorita Blackwell como el honorable William D. Foulke se quedaron muy impresionados con el relato de Nikolaev sobre los horrores de Rusia.
Algunas semanas más tarde la señorita Blackwell me informó de que se había organizado una rama de la Friends of Russian Freedom en Nueva York, con el reverendo Minot J. Savage como presidente y el profesor Robert Erskine Ely como secretario, el grupo planeaba hacer todo lo que estuviera en su poder para presentar a Mme. Brechkovskaia ante el público americano. Fue el resultado rápido y gratificante de nuestra pequeña reunión. ¡Pero Ely! Le había conocido durante la visita de Kropotkin en 1901; parecía un hombre extremadamente tímido, siempre temeroso de que su conexión con los anarquistas pudiera arruinar su posición ante los comanditarios de la League for Political Economy encabezada por él. Por supuesto, Kropotkin era un anarquista, pero también era mi príncipe y un científico y había hablado en el Lowell Institute. Creía que para Ely el príncipe era el rasgo esencial de Kropotkin. Los británicos tienen realeza y la aman, pero algunos americanos la aman porque desearían tenerla. No les importaba que Kropotkin hubiera rechazado su título al unirse a las filas revolucionarias. A nuestro querido Pedro le había sorprendido bastante descubrirlo. Me acordé de la anécdota que nos contó de su estancia en Chicago, cuando sus compañeros organizaron una visita a Waldheim, a las tumbas de Parsons. Spies y los otros mártires de Haymarket. Esa misma mañana un grupo de mujeres de sociedad, encabezadas por la señora Potter Palmer, le invitó a un almuerzo. «Vendrá, Príncipe, ¿verdad?», rogaron. «Lo siento señoras, pero tengo un compromiso previo con mis compañeros», se excusó. «¡Oh, no, Príncipe; debe venir con nosotros!», insistió la señora Palmer. «Señora —respondió Pedro—, ustedes pueden quedarse con el Príncipe y yo me iré con mis compañeros».
Mi impresión sobre el profesor Ely me hizo pensar que sería mejor para su tranquilidad mental, así como para el trabajo a favor de Babushka, que no se enterara de la identidad de E. G. Smith. Me vi de nuevo obligada a actuar a través de un intermediario, como en el caso de Turner, y me quedé en segundo término. Si espíritus timoratos eran engañados, no era porque yo lo quisiera; era su estrechez de miras lo que lo hacía necesario. Cuando llegó Katarina Brechkovskaia, fue rodeada inmediatamente por montones de gente, muchas de ellas movidas solo por la curiosidad y no por un interés genuino por Rusia. No deseaba sumarme a ellos y esperé. Nikolaev le había hablado de mí y pidió verme.
Las mujeres de la lucha revolucionaria rusa, Vera Zasulich, Sofia Perovskaia, Jessie Helfman, Vera Figner y Katarina Brechkovskaia, fueron mi inspiración desde que leí sobre sus vidas, pero nunca había llegado a conocer a ninguna de ellas personalmente. Estaba terriblemente emocionada y atemorizada cuando llegué a la casa donde estaba quedándose Brechkovskaia. La encontré en un piso carente de todo, mal iluminado y frió. Vestida de negro, estaba envuelta en un grueso chal y llevaba un pañuelo negro a la cabeza, solo se le veían las puntas de su ondulado pelo canoso. Parecía una campesina rusa, a no ser por sus grandes ojos grises que expresaban sabiduría y comprensión, unos ojos notablemente jóvenes para una mujer de sesenta y dos años. Después de diez minutos en su presencia me sentía como si la hubiera conocido de toda la vida; su sencillez, la ternura de su voz y sus gestos, todo me afectaba como el frescor de un día de primavera.
Su primera aparición en Nueva York fue en la Cooper Union y resultó ser el acontecimiento más sugerente que había visto durante años. Babushka, que nunca había tenido la oportunidad de enfrentarse a una audiencia tan grande, estaba al principio un poco nerviosa. Pero cuando se calmó, pronunció un discurso que entusiasmó a la audiencia. Al día siguiente los periódicos fueron prácticamente unánimes en su tributo a la anciana y gran señora. Pudieron permitirse ser generosos con alguien cuyos ataques se dirigían a la lejana Rusia y no a su propio país. Pero agradecimos la actitud de la prensa porque sabíamos que esa publicidad despertada el interés en la causa que Babushka había venido a defender. Posteriormente habló en francés en el Sunrise Club ante la más grande audiencia en la historia de esa organización. Yo hice de intérprete, como en casi todas las reuniones privadas que se organizaron. Una de estas tuvo lugar en el 210 de la calle Trece Este y asistió una cantidad de gente demasiado grande para mi pequeño apartamento. Estuvieron presentes Ernest Crosby, Bolton Hall, los Coryell, Gilbert E. Roe y muchos miembros del University Settlement, entre ellos, Phelps Stokes, Kellogg Durland. Arthur Bullard y William English Walling, así como varias mujeres eminentes de las filas radicales. Lillian D. Wald, del Nurses' Settlement, respondió de forma maravillosa a nuestra petición y organizó varias recepciones para Babushka, consiguiendo que mucha gente se interesara por la causa rusa.
Muchas veces, después de las reuniones. Babushka venía conmigo a mi casa a pasar la noche. Era sorprendente verla subir a toda prisa los cinco pisos con una energía y vivacidad que me hacían avergonzarme de mí misma. «Querida Babushka —le dije una vez—, ¿cómo has podido retener tu juventud después de tantos años de cárcel y exilio?» «¿Y cómo te las arreglaste tú para retener la Luya viviendo en este país materialista y embrutecedor?», replicó. No se había quedado estancada durante su largo exilio; la rejuvenecía el paso continuo de los presos políticos. «Tuve muchas cosas donde inspirarme y apoyarme», dijo, «pero ¿qué tienes tú en un país donde el idealismo está considerado como un delito, un rebelde como un proscrito y el dinero como el único dios?» No tenía respuesta, solo que era el ejemplo de los que nos habían precedido, ella entre ellos, y el ideal que habíamos elegido lo que nos daba ánimos para perseverar. Las horas pasadas con Babushka fueron una de las experiencias más ricas y valiosas de mi vida política.
El extenuante trabajo en favor de Rusia que llevamos a cabo en aquellos días recibió una importancia adicional con las noticias de la espantosa tragedia del 22 de enero en San Petersburgo. Miles de personas, con el Padre Gapon a la cabeza, se reunieron ante el Palacio de Invierno para pedir ayuda al zar y fueron brutalmente asesinadas, masacradas a sangre fría por los secuaces del autócrata. Muchos americanos progresistas se habían mantenido apartados del trabajo de Babushka. Estaban dispuestos a ofrecer un homenaje a su personalidad, a su valentía y fortaleza: sin embargo, eran escépticos acerca de su descripción de las condiciones de vida en Rusia. Argumentaban que la situación no podía ser tan espantosa. La carnicería del «Domingo Sangriento» dio una importancia trágica y una prueba incontestable del panorama descrito por ella. Incluso los liberales más moderados no podían ya cerrar los ojos ante la situación en aquel país.
En el baile del Año Nuevo ruso dimos la bienvenida a 1905 de pie, en círculo, con Babushka bailando el kazatchok con uno de los muchachos. Era una fiesta para los ojos, ver a la mujer de sesenta y dos años y joven espíritu, con las mejillas arreboladas, los ojos brillantes, girar al son de la popular danza rusa.
En enero Babushka se marchó a hacer una gira de conferencias y pude volver a otros intereses y actividades. Mi querida Stella había venido de Rochester a finales de otoño para vivir conmigo. Había sido su gran sueño desde su más tierna infancia. El haber escapado por los pelos a la histeria que siguió al incidente de Buffalo cambió la actitud de mi hermana Lena, la madre de Stella, le hizo ser más amable y cariñosa conmigo. Ya no envidiaba el amor que Stella me tenía, habiendo aprendido a comprender lo profundo que era el interés que sentía por su hija. Los padres de Stella eran conscientes de que su hija tendría más oportunidades en Nueva York, y que conmigo estaría segura. Me hizo muy feliz la idea de tener conmigo a mi sobrina, cuyo nacimiento había iluminado mi oscura juventud. Sin embargo, cuando el momento tan esperado llegó, estaba demasiado ocupada con Babushka para poder dedicarle mucho tiempo a Stella. Esta cautivó a la vieja revolucionaria y Stella cayó completamente bajo el hechizo de Babushka. Aun así, las dos deseábamos tener más tiempo para nosotras y, ahora, con la partida de la «Abuela» revolucionaria, podíamos por fin estar más cerca la una de la otra.
Stella no lardó en encontrar trabajo como secretaria de un juez, quien sin duda se hubiera muerto del susto si hubiera sabido que era la sobrina de Emma Goldman. Volví a la enfermería de nuevo, pero al poco tiempo Babushka volvió del Oeste y una vez más tuve que dedicarme a ella y a su misión. Me había confiado que necesitaba una persona formal a la que confiar la tarea de entrar de contrabando municiones en Rusia. Pensé de inmediato en Eric y le hablé del valor y el aguante que había mostrado durante la excavación del túnel para Sasha. Le impresionó particularmente que Eric fuera un excelente marinero y que supiera manejar una lancha. «Eso facilitaría el transporte a través de Finlandia y levantaría menos sospechas que si se intentara por tierra», dijo. Puse a Babushka en contacto con Eric, quien le causó una impresión muy favorable. «Es justo la persona que necesitamos para este trabajo», dijo, «valiente, sereno y un hombre de acción». Cuando volvió a Nueva York, Eric la acompañaba, ya se habían hecho los preparativos para el viaje de aquel. Fue estupendo ver otra vez a nuestro alegre vikingo antes de partir para su peligroso viaje.
Antes de que la gran dama se marchara di una fiesta de despedida en su honor, a la que asistieron sus viejos amigos y los muchos nuevos que había hecho. Contribuyó al ambiente de la noche, contagiándoles a todos con su espíritu libre y magnífico. No había nubes que ensombrecieran la frente de la «Abuela», a pesar de que sabía, como todos nosotros, los peligros a los que tendría que enfrentarse al volver a la guarida de la autocracia rusa.
Hasta que Babushka no abandonó el país, no me di cuenta de lo agotador que había sido el mes transcurrido. Estaba completamente exhausta y era incapaz de hacer frente a mi trabajo de enfermera. Era consciente desde hacía tiempo de que no podría aguantar durante mucho el duro trabajo, la responsabilidad y la ansiedad que suponía mi profesión si continuaba con mis actividades propagandísticas. Había intentado aceptar casos de masaje corporal, pero lo encontraba incluso más agotador. Le había hablado del apuro en que me encontraba a una de mis amigas americanas, una manicura que se ganaba muy bien la vida trabajando solo cinco horas al día en su propio negocio. Me sugirió que yo podría hacer lo mismo dedicándome a hacer masajes faciales y del cuero cabelludo. Muchas mujeres de profesiones liberales lo necesitaban por el alivio que les proporcionaba, y ella me recomendaría a sus clientes. Me parecía absurdo meterme en algo así, pero cuando se lo conté a Solotaroff intentó convencerme de que era lo mejor que podría hacer para ganarme la vida y tener tiempo para el movimiento. Mi buen amigo Bolton Hall era de la misma opinión; se ofreció al momento a prestarme dinero para alquilar un local y prometió también ser mi primer paciente. «Incluso si tus habilidades no consiguen devolverme el pelo —señaló—, te tendré bien quietecita durante una hora escuchando mis argumentos sobre el impuesto único». Algunos de mis amigos rusos veían el proyecto bajo una luz diferente; pensaban que un salón de masaje serviría muy bien como tapadera para el trabajo que pensábamos seguir haciendo a favor de Rusia. Stella favoreció mucho la idea porque eso me evitaría las largas horas que le dedicaba a la enfermería. El resultado de todo esto fue que salí a buscar un local, y encontré uno sin gran dificultad en el piso superior de un edificio de Broadway, en la calle Diecisiete. Era un sitio pequeño, pero tenía una buena vista sobre el río East y era muy luminoso y ventilado. Con un capital prestado de trescientos dólares y unas cuantas preciosas colgaduras que me prestaron unas amigas, me establecí en un salón muy atractivo.
Los pacientes no tardaron en llegar. Para finales de junio había ganado lo suficiente para cubrir gastos y devolver parte de la deuda. Era un trabajo duro, pero la mayoría de los que venían a tratarse era gente interesante; me conocían y no había necesidad de ocultar mi identidad. Y lo que era más importante, no tenía que trabajar en lugares ruidosos y atestados y ya no sentía la ansiedad que me producía el posible desenlace de los casos que trataba como enfermera. Cada subida en la temperatura de mis pacientes solía alarmarme y una muerte me afectaba durante semanas. En todos mis años de enfermera no había aprendido a sentir despego o indiferencia ante el sufrimiento.
Durante los calurosos meses de verano muchos de mis pacientes se marcharon al campo. Stella y yo decidimos que nosotras también necesitábamos unas vacaciones. En la búsqueda de un lugar apropiado descubrimos Hunter Island, en la bahía de Pelham, cerca de Nueva York. Era justo el lugar ideal, pero pertenecía a la ciudad y no teníamos la menor idea de cómo conseguir el permiso necesario para plantar una tienda. Stella tuvo una idea; se lo preguntaría al juez. Unos días más tarde llegó ondeando triunfalmente una hoja de papel. «Y ahora», gritó, «¿seguirás diciendo que los jueces son inútiles? ¡Aquí está el permiso para poner una tienda en Hunter Island!»
Una amiga mía, Clara Felberg, y sus hermanos se unieron a nosotros. Estábamos empezando a acostumbrarnos a nuestra isla y a disfrutar de su paz y su belleza cuando Clara trajo de Nueva York la noticia de que la troupe de Pavel Orleneff se encontraba en la calle. Habían echado a sus miembros de los apartamentos donde vivían por no pagar la renta y carecían de medios.
Pavel Nikolayevitch Orleneff y Mme. Nazimova llegaron a América a principios de 1905, y arrasaron en el East Side con su maravillosa producción de The Chosen People de Tchirikov. Se dijo que Orleneff se había dejado convencer por un grupo de escritores y dramaturgos rusos para que llevara la obra al extranjero como protesta contra la ola de pogromos que estaba barriendo Rusia en aquellos momentos. Los Orleneff llegaron en el momento culmen de nuestras actividades por Babushka, lo que había impedido que entrara en relación con los actores rusos. Pero asistí a cada representación. A excepción de Joseph Kainz, no conocía a nadie comparable a Pavel Orleneff; e incluso ni Kainz había creado nada tan abrumador como el Raskolnikov de Orleneff en Crimen y Castigo, o su Mitka Karamazov. Su arte era, como el de Eleonora Duse, la vida misma en todos los matices de la emoción humana. Alla Nazimova estuvo muy bien como Leah en Los elegidos, como en todos sus papeles. En cuanto al resto del reparto, nada como su actuación en grupo se había visto antes en ningún escenario de América. Por lo tanto, me chocó enterarme de que la troupe de Orleneff, que tanto nos había dado, se encontrase en la calle, sin amigos y sin fondos. Podíamos poner una tienda para Orleneff en nuestra isla, pero ¿cómo podíamos ayudar a sus diez hombres? Clara prometió pedir prestado algo de dinero y a la semana la troupe al completo estaba en la isla con nosotros. Éramos una multitud variopinta y era una vida variopinta, y nuestras esperanzas de un verano tranquilo se fueron pronto por la borda. Durante el día, cuando Stella y yo teníamos que volver al calor de la ciudad, lamentábamos que Hunter Island hubiera dejado de ser un lugar retirado. Pero, por la noche, sentados alrededor de la enorme hoguera, con Orleneff en el centro, guitarra en mano, acompañando suavemente sus propias canciones, con toda la troupe uniéndose al coro, los acordes resonando más allá de la bahía mientras el gran samovar borbotaba, olvidábamos nuestras lamentaciones del día. Rusia llenaba nuestras almas con las quejas de su infortunio.
La proximidad espiritual de Rusia me acercó a Sasha más intensamente. Sabía lo mucho que disfrutaría de nuestras inspiradoras veladas; lo que le conmoverían y tranquilizarían las canciones de la tierra natal que siempre había amado apasionadamente. Era el mes de julio de 1905. Justo trece años antes me había dejado para arriesgar su vida por nuestra causa. Su calvario terminaría pronto, pero solo para continuar en otro sitio; todavía le quedaba que cumplir otro año en el correccional. El juez que había añadido el año extra a la sentencia inhumana de veintiuno, me parecía más bárbaro ahora que aquel día del juicio en septiembre de 1892. Si no fuera por eso, Sasha estaría ya libre, lejos del dominio de sus carceleros.
De alguna manera me ayudó a aliviar mi tristeza pensar que Sasha solo tendría que estar siete meses en el correccional, pues la ley de Pensilvania le otorgaba una conmutación de cinco meses en el último año. Pero incluso ese consuelo fue pronto destruido. Una carta de Sasha me informó de que, aunque legalmente tenía derecho a la reducción de cinco meses, se había enterado de que las autoridades del correccional habían decidido considerarle un «nuevo» prisionero y permitirle solo dos meses de conmutación, siempre y cuando su comportamiento fuera «bueno». Sasha sería forzado a apurar la amarga copa hasta la última gota.
Varios meses antes, Sasha me había enviado a un amigo al que llamaba «Chum». Supe luego que su nombre era John Martin y que tenía inclinaciones sociales. Era un instructor civil en los telares de la prisión; había aceptado el empleo, menos por necesidad que porque planeaba ayudar a los prisioneros. Se había enterado de la historia de Sasha poco tiempo después de empezar a trabajar en el penal Western. Desde ese momento había entrado en estrecha relación con él y había podido ayudarle algo. Sabía por las cartas de Sasha que el hombre solía correr grandes riesgos por hacer bondades por él y por otros.
John Martin sacó a colación una nueva apelación a la Comisión de Indultos, para que le perdonaran el año en el correccional. No podía soportar pensar que Alex, como llamaba a Sasha, después de tan tos años en un infierno tuviera que ir a otro. Me conmovieron muy profundamente los sentimientos de Martin, pero habíamos fracasado en los anteriores intentos de rescatar a Sasha y estaba segura de que no podíamos esperar tener mayor éxito ahora. Además, sabía que él no querría que se intentara. Había aguantado trece años y estaba segura de que preferiría soportar los otros diez meses que empezar a suplicar otra vez. Mi actitud se vio justificada por una carta de Sasha. Escribía que no quería nada del enemigo.
La terrible ansiedad de los días previos a su traslado pasó por fin. Dos días más tarde, recibí su última carta desde el penal. Decía:
«Mi muy querida:
¡Por fin es 19, miércoles por la mañana.
Geh stiller, meines Herzens Schlag
Und schliesst euch alie meine alten Wunden,
enn dieses ist mein letzter Tag,
Un dies sind seine letzten Stunden![44]Mis últimos pensamientos entre estos muros son para ti, mi querida amiga, la Inmutable.
SASHA»
Solo diez meses más para el 18 de mayo, el glorioso día de la liberación, ¡el día de tu triunfo, Sasha, y del mío!
Cuando volví a nuestro campamento por la tarde, Orleneff fue el primero en notar mi febril excitación. «Parece inspirada. Señorita Emma», gritó. «¿Qué cosa maravillosa le ha sucedido?» Le hablé de Sasha, de su juventud en Rusia, de su vida en América, de su Attentat y de sus largos años de prisión. «¡Un personaje para una gran tragedia! —exclamó Orleneff con entusiasmo—, interpretarle, visualizarle para la gente, ¡si, me encantaría hacer su papel!» Fue tranquilizador ver al gran artista tan emocionado por la fuerza y la belleza del alma de Sasha.
Orleneff me instó a que le ayudara a entrar en contacto con mis amigos americanos, a que fuera su intérprete y representante. Como el genio que era, solo vivía para su arte: ni entendía ni se preocupaba de nada más. Era suficiente ver a Orleneff saturarse con el papel en el que iba a actuar, para darse cuenta del gran y verdadero artista que era. Cada tono, cada matiz del personaje que iba a interpretar era creado previamente por él centímetro a centímetro, era un tormento que duraba semanas, hasta que asumía su forma completa y viva. En sus esfuerzos por alcanzar la perfección era implacable consigo mismo y con su troupe. Más de una vez, en medio de la noche, la obsesionada criatura me despertaba con un sobresalto al gritar y vociferar fuera de mi tienda: «¡Lo tengo! ¡Lo tengo!» Soñolienta, solía preguntar cuál era el gran hallazgo y resultaba ser una nueva inflexión en el monólogo de Raskolnikov o algún gesto significativo en la borrachera de Mitka Karamazov. Orleneff estaba literalmente inflamado de inspiración. Y según se desvelaba ante mí en las inolvidable semanas que pasamos en Hunter Island me fui impregnando gradualmente de ella, de forma que empecé a planear cómo hacer que el mundo fuera testigo de su arte.
Durante algún tiempo no pude hacer mucho, a no ser cuidar de Pavel Nikolayevitch y de sus numerosos invitados. Varios periodistas de fiar que conocía entrevistaron a Orleneff sobre sus planes y, mientras tanto, empezaron los trabajos en la sala de la calle Tercera, que estaba siendo remodelada para convertirla en un teatro. Orleneff insistía en ir a la ciudad todos los días para dirigir el trabajo, lo que exigía disputas con el propietario sobre cada detalle. Pavel no sabía hablar otra cosa que ruso y no había nadie más que yo para hacer de intérprete. Tuve que dividir mi tiempo entre el salón y el futuro teatro. Al final de la tarde volvíamos a nuestra isla, medio muertos por el calor y el cansancio, Orleneff hecho un manojo de nervios debido a las mil irritables insignificancias para las que no estaba en absoluto preparado.
La superabundancia de hiedra venenosa de Hunter Island y las legiones de mosquitos nos obligaron finalmente a marchamos a la ciudad. Solo se quedó la troupe de robustos campesinos actores, obligados a desafiar a ambas plagas puesto que no tenían ningún otro sitio adonde ir. Después del Día del Trabajo el número de mis pacientes aumentó y las tareas preliminares a las representaciones comenzaron, esto incluía una gran cantidad de correspondencia y de visitar personalmente a mis amigos americanos. James Huneker, al que no había visto durante años, prometió escribir sobre Orleneff y otros críticos también se brindaron a ayudar. A nuestros esfuerzos contribuyeron varios ricos judíos, entre los que se encontraba el banquero Seligman.
A su regreso del campo, los miembros del East Side Committee se pusieron a trabajar en serio para cumplir la promesa hecha a Orleneff. Se leyeron obras en algunas de sus casas, especialmente en la de Solotaroff y en la del doctor Braslau, este último era ahora el anfitrión de Pavel Nikolayevitch. Los Braslau eran padres de una hija artista, Sophie, que había empezado a prepararse para ser cantante de ópera, y como tales podrían entender bien la psicología y los estados de humor de su invitado. Tenían buenos sentimientos hacia él, y paciencia, mientras que otros habitantes del East Side solo hablaban de él en términos de dólares y centavos. Los Braslau eran gente amable, rusos hospitalarios y genuinos; las veladas que pasaba en su casa siempre me daban sensación de libertad y alivio.
La prensa radical judía ayudó activamente con los trabajos publicitarios. Abe Cahan, del diario socialista Forward, asistía con frecuencia a las lecturas de las obras y escribió mucho sobre la importancia del arte de Orleneff. También le dio considerable publicidad el Freie Arbeiter Stimme y otros periódicos yiddish del East Side.
Numerosas actividades, incluyendo el trabajo en el salón y las conferencias, llenaban mi tiempo. Tampoco olvidaba a los amigos que solían reunirse en mi apartamento. Entre mis muchos visitantes estaban M. Katz y Chaim Zhitlovsky. Katz ocupaba un lugar muy especial en mis afectos: él y Solotaroff fueron mis más fieles amigos durante el ostracismo de que fui objeto tras la disputa con Most y más tarde en los momentos de histeria por la muerte de McKinley. De hecho, había tenido más roce con mi querido Katz que con Solotaroff, tanto en nuestro trabajo como en reuniones sociales más íntimas.
Zhitlovsky había venido a América con Babushka. Era un socialista revolucionario y un ardiente defensor del semitismo. Nunca se cansaba de intentar convencerme de que como hija judía debía dedicarme a la causa de los judíos. Solía responderle que me habían dicho lo mismo antes. Un joven científico que conocí en Chicago, un amigo de Max Baginski, me había instado a adoptar la causa judía. Le repetí a Zhitlovsky lo que le dije al otro: que a la edad de ocho años so lía soñar con convertirme en una Judith y me imaginaba a mí misma en el acto de cortarle a Holofernes la cabeza para vengar las injusticias hechas a mi pueblo. Pero que desde que me había dado cuenta de que la injusticia social no estaba restringida a mi propia raza, había decidido que había demasiadas cabezas que corlar para una sola Judith.
Nuestro círculo de la calle Trece Este se vio aumentado con la llegada de Chicago de Max, Millie y de su niña de seis meses. Los paladines del Estado y la Iglesia, defensores de la santidad de la maternidad se quitaron la máscara tan pronto como descubrieron que Millie se había atrevido a convertirse en madre sin el permiso de la autoridad establecida. Se vio obligada a abandonar su puesto de maestra en las escuelas de Chicago, en el que había ejercido durante varios años. Esto sucedió en un momento muy desafortunado, después de que Max dejara la redacción del Arbeiter Zeitung. El periódico, fundado por August Spies, se había ido alejando gradualmente de su tendencia apolítica. Max había luchado durante años contra los políticos socialistas que estaban intentando convertir al Arbeiter Zeitung en un medio para conseguir votos. Incapaz de soportar durante más tiempo ese ambiente de discordia e intrigas, dimitió.
Max odiaba el espíritu deshumanizador de la ciudad y su ritmo aplastante. Anhelaba la tierra y la naturaleza. Gracias a la generosidad de Bolton Hall me encontré en situación de ofrecer a Max y a su pequeña familia una casita en el campo, a tres millas y media de Os sining. Bolton me la había cedido cuando los caseros no hacían más que molestarme. «Nadie podrá nunca echarte de ella —dijo—, puedes utilizarla hasta el resto de tus días, o puedes pagarla cuando encuentres una mina de oro». La casa era vieja, estaba en malas condiciones y no tenía agua. Pero su fosca belleza y su aislamiento, y la magnifica vista desde la colina, compensaba por la falta de comodidades. Con el permiso de Hall, Max, Millie y el bebé se instalaron en la granja.
El número de mis pacientes había aumentado considerablemente, entre ellos había mujeres que representaban a catorce profesiones diferentes, aparte de hombres de todas las clases sociales. La mayoría de las mujeres aseguraban estar emancipadas y ser independientes; como lo eran de hecho, en el sentido en que se estaban ganando la vida por sí mismas. Pero pagaban por ello suprimiendo el móvil esencial de su ser; el temor a la opinión pública les negaba el amor y la amistad íntima. Era patético ver lo solas que estaban, lo que necesitaban el afecto de un hombre, lo que anhelaban a los hijos. Carecían del valor para decirle al mundo que se metiera en sus asuntos. La emancipación de las mujeres era con frecuencia una situación más trágica de lo que hubiera sido el matrimonio tradicional. Habían alcanzado un cierto grado de independencia para poder ganarse la vida, pero no se habían vuelto independientes de espíritu ni libres en sus vidas personales.
Capítulo XXIX
Las noticias de la revolución rusa de octubre de 1905 fueron electrizantes y nos alzaron a alturas de éxtasis. Los tremendos acontecimientos que siguieron a la masacre en frente del Palacio de Invierno nos habían tenido en la lejana América en constante tensión. Kalaiev y Balmashov, miembros de la Organización Combatiente del Partido Socialista Revolucionario, mataron al Gran Duque Sergio y a Shipiaghin en venganza por la carnicería del 22 de Enero. A esos actos siguió la huelga general en todo el país, en la que participaron grandes secciones de todas las capas sociales. Incluso los seres humanos más insultados y degradados, las prostitutas, hicieron causa común con las masas y se unieron a la huelga general. El fermento de la tierra acosada se había abierto paso por fin; las fuerzas sociales sojuzgadas y el sufrimiento contenido del pueblo habían estallado y encontrado finalmente expresión en la marea revolucionaria que barrió nuestra amada Matushka Rossiya. El East Side radical vivió en un delirio, pasaba la mayor parte del tiempo en mítines multitudinarios y discutiendo estos asuntos en los cafés, olvidando las diferencias políticas y unidos en íntima camaradería por los sucesos gloriosos que estaban sucediendo en la madre patria.
Fue en el punto culminante de esos sucesos cuando Orleneff y su troupe hicieron su primera aparición en el pequeño teatro de la calle Tercera. ¿A quién le importaba que el lugar fuera feo, que la acústica fuera indeciblemente mala, el escenario demasiado pequeño, los decorados atrozmente pintados, los incongruentes accesorios prestados por una docena de amigos diferentes? Estábamos demasiado llenos de la recién nacida Rusia, demasiado inspirados por los grandes artistas que iban a describirnos los sueños de la vida. Cuando el telón se alzó por primera vez, un goce triunfante recorrió como un trueno la audiencia y llegó hasta los que estaban en el escenario. Los elevó a alturas de expresión artística que sobrepasó todo lo que habían hecho hasta entonces.
El pequeño teatro se convirtió en un oasis en el arte dramático de Nueva York. Cientos de americanos asistían a las representaciones y, aunque no entendían el idioma, se sentían transportados por la magia de la troupe de Orleneff. Los domingos por la tarde eran las noches profesionales, el teatro se llenaba por completo de gerentes de teatro y de hombres y mujeres de la farándula. Eran invitados asiduos Ethel Barrymore y su hermano John; Grace George; Minnie Maddern Fiske y Harrison Grey Fiske, su marido; Ben Greet; Margaret Anglin, Henry Miller y montones de muchos otros, además de todos los escritores y críticos de la ciudad. La «señorita Smith», como representante de Orleneff, les recibía, los llevaba entre bastidores para que vieran al ídolo y les traducía sus cumplidos, cuidando, sin embargo, de no reproducir siempre sus respuestas.
En una ocasión, después de una fiesta dada en honor de Orleneff y Mme. Nazimova por cierto gerente muy famoso al finalizar una representación, el anfitrión empezó a hacerle a Orleneff unas preguntas bastante extrañas: «¿Por qué cuando interpreta a Oswald pone la cabeza de esa forma tan rara cuando entra en escena?... ¿No cree que sería más efectivo si cortara la charla del tipo ese de Crimen y Castigo?... ¿No haría más dinero si hiciera obras con un final feliz?» Le transmití todas las preguntas de una vez. «¡Dile a ese hombre que es un imbécil! —gritó Orleneff con el entrecejo furiosamente fruncido—, dile que debería ser un deshollinador en lugar de un gerente teatral. ¡Dile que se vaya al infierno!» Dio rienda suelta a un diluvio de juramentos rusos demasiado picantes para el respetable oído anglo-sajón. Nazimova estaba sentada tensa, hablando en francés y fingiendo no oír nada, pero al mismo tiempo mirándome furtivamente con sus grandes y angustiados ojos. Mi traducción de la explosión de Orleneff fue en cierto modo «diplomática».
La revolución rusa apenas había empezado a florecer cuando fue devuelta a las profundidades y ahogada en la sangre del pueblo heroico. El terror cosaco cundió por todo el país; la tortura, la prisión y el patíbulo hicieron su trabajo de muerte. Nuestras grandes esperanzas se convirtieron en la desesperación más negra. Todo el East Side sintió profundamente la tragedia de las masas aplastadas.
Las nuevas masacres de judíos en Rusia trajo el llanto y el dolor a numerosos hogares judíos de América. En su decepción y amargura incluso los rusos y judíos más progresistas se volvieron contra todo lo ruso y como resultado la audiencia del pequeño teatro empezó a disminuir. Y luego, de la oscuridad de algún fangoso rincón salieron los monstruosos rumores de que Orleneff tenía a miembros del Ciento Negro, la organización rusa de hostigadores de judíos, en su troupe. A lo que siguió un verdadero boicot. Ninguna tienda, restaurante o café judío aceptaba carteles o anuncios de las obras rusas. La prensa radical protestó vehementemente contra los rumores completamente infundados, pero sin resultado. Orleneff estaba destrozado por las maliciosas acusaciones. Había puesto su alma en Nachman, el héroe de Los elegidos, y había defendido la causa rusa. La ruina le miraba de lleno a la cara, había acreedores presionándole por todas partes y las representaciones apenas sí pagaban el alquiler.
Orleneff me había hablado una vez de una representación privada que había organizado para él y para Mme. Nazimova el Beerbohm Tree en Londres. Había sido un acontecimiento brillante, al que asistieron los hombres y mujeres más distinguidos de la escena británica. Se me ocurrió que podíamos intentar algo parecido en Nueva York. Ayudaría a recaudar el dinero que se necesitaba tan desesperadamente y quizás también calmaría las turbulentas aguas del East Side, pues sabía por mis años de experiencia los efectos de la opinión americana sobre los miembros inmigrantes de mi propia raza. Acompañé a Orleneff a ver a Arthur Hornblow, editor de la Theatre Magazine, quien había expresado repetidamente su admiración por la compañía rusa. El señor Hornblow conocía también mi verdadera identidad y había sido siempre muy generoso hacia esa peligrosa persona.
El señor Hornblow nos dio una bienvenida regia. Le gustó la idea de la representación privada y sugirió que fuéramos los tres a ver a Harrison Grey Fiske, arrendatario del Manhattan Theatre y famoso representante de la señora Fiske. El señor Fiske se interesó de inmediato: nos daría toda la ayuda que necesitáramos y convencería a su esposa para que participara. Pero no podía ofrecemos el teatro; la inspección le había declarado en ruina y pronto sería demolido. Cuando terminó la entrevista, el señor Hornblow nos pidió que esperásemos en el recibidor, pues tenía que hablar en privado con el señor Fiske. Al poco, este último salió de su despacho y, poniéndome las manos sobre los hombros, gritó: «Emma Goldman, ¿no le da vergüenza acudir a mí bajo un nombre supuesto? ¿No sabe que a la señora Fiske y a mí siempre nos han acusado de rebeldes y alborotadores porque presentamos obras modernas y nos negamos a inclinarnos ante el trust teatral? ¡La señorita Smith, sí! ¿Quién demonios es la señorita Smith? Emma Goldman, ¡esa sí! Bueno, démonos la mano y no vuelva a dudar de mí».
Recibimos más ayuda y ánimos por otros lados. Cuatro matinés en el Criterion Theatre y dos compromisos fuera de la ciudad —en Boston durante una semana y en Chicago durante una quincena-revivieron a la troupe rusa. Las matinées fueron posibles gracias a un grupo de mujeres americanas, admiradoras de Orleneff; de entre ellas las más activas fueron Ethel Barrymore y dos mujeres de sociedad, primas del presidente Roosevelt.
Nos costó una considerable correspondencia hacer que los compromisos en Boston y Chicago se materializaran. Cuando todo estuvo listo, Orleneff insistió en que acompañase a la troupe. En Boston fue el Twentieth Century Club quien más hizo por ayudar a Orleneff y Nazimova. En las varias recepciones dadas en su honor por el club conocí al profesor Leo Wiener y otros hombres de Harvard. Ole Bull, quien trabajó mucho para conseguir el éxito de la troupe, el señor Nathan Haskell Dole, el traductor de obras rusas, el doctor Konikov, y muchos otros bostonianos insignes.
Chicago resultó ser mucho más satisfactorio. Los grupos sociales que apoyaban el proyecto, incluyendo a los radicales judíos y rusos, se unieron para llenar el Studebaker Theatre noche tras noche. A pesar de los numerosos actos sociales, me las arreglé varias veces para escabullirme y dar conferencias organizadas por mis compañeros. Mi «doble» vida hubiera sorprendido a más de un puritano, pero yo la llevaba bastante bien. Me acostumbré a despojarme de la piel de la señorita Smith y vestir la mía propia, pero en varias ocasiones no funcionó.
La primera vez fue cuando Orleneff y su primera actriz fueron invitados a casa del barón Schlippenbach, el cónsul ruso. Le dije a Orleneff que ni incluso por él podría Emma Goldman estar a gusto, tras ningún disfraz, bajo el techo de una persona que representaba al carnicero imperial ruso. Otra vez fue en relación con la Hull House. Había conocido a Jane Addams como E. G. Smith en la oficina del Studebaker Theatre cuando vino a reservar unas localidades. Había sido una transacción comercial, en terreno neutral, que no exigía revelar mi identidad. Pero ir a su casa bajo nombre supuesto, cuando se suponía que ella misma poseía avanzadas ideas sociales, me pareció que era un abuso desleal y no me agradaba. Por lo tanto, llamé a la señorita Addams para decir que la señorita Smith no podría asistir a la fiesta que daba a Orleneff, pero que Emma Goldman sí, sí era bienvenida. Me di cuenta por su tono entrecortado que había hecho esta revelación de forma demasiado repentina.
Cuando le conté el incidente a Orleneff se enfadó mucho. Sabía que Jane Addams se había deshecho en atenciones con Kropotkin cuando este visitó Chicago, que había colgado en su casa trabajos de los campesinos rusos y que ella y sus ayudantes habían llevado trajes de campesinos rusos. Se preguntaba cómo podía, entonces, ponerme ninguna objeción. Le expliqué que Pedro, quien odiaba ningún tipo de demostración, no tenía ciertamente nada que ver con la rusificación de Hull House; además, sucedía que la señorita Addams sabía que yo no era una princesa.
Hubo más recepciones para mis rusos, una en la Universidad y la otra en casa de la señora L.C. Counley-Ward. Asistí a ambas bajo la seguridad que me proporcionaba mi falsa identidad. La señora Ward vivía junto al lago en una casa palaciega. Había mucha gente en la fiesta, más por curiosidad que verdadero interés. La anfitriona fue muy sencilla y muy agradable. Fue, sin embargo, su madre, una mujer de ochenta años, una anciana distinguida y dulce, la que se ganó mi corazón. Nos entretuvo con un relato de sus hazañas en el movimiento abolicionista y en el trabajo pionero por la emancipación de la mujer. El rubor de su rostro y el brillo de sus ojos mostraban que aún conservaba el espíritu rebelde de su juventud, y me sentía incómoda por estar ante su amable presencia con un nombre falso. Al día siguiente le escribí a ella y a su hija pidiéndoles que me perdonaran por mi engaño y explicándoles las razones que me obligaban a vivir y trabajar bajo un seudónimo. Recibí unas cartas preciosas de ambas, en las que decían que habían comprendido que era Emma Goldman la que había hecho honor a su hogar. Desde entonces, y durante varios años, nos mantuvimos en contacto.
Después de nuestro regreso a Nueva York. Orleneff me dijo que le gustaría permanecer en América durante varias temporadas si pudiera conseguirse un fondo de garantía. Le propuse la idea a algunos de los interesados en la compañía. Después de varias entrevistas se recaudaron dieciséis mil dólares y más que estaban prometidos. Alguien sugirió que Orleneff se pusiera en manos de Charles Frohman. Orleneff se puso furioso; nunca se había sometido a ese yugo en Rusia, declaró; y menos lo haría en América. Solo reconocería a un representante y era «la señorita Emma». Sabía que yo nunca intentaría interferir, como suele hacer el representante común, con lo que pensaba representar o cómo.
La decepción que sintió por la decisión del comité de cambiar su representante y la decisión de Mme. Nazimova de permanecer en América y prepararse para la escena en habla inglesa, tuvo un efecto muy deprimente en Orleneff. Estaba tan decidido a abandonar el país que ya ni continuaría con la representación privada que habíamos planeado.
Durante mi relación con su trabajo, Orleneff me había instado a menudo a aceptar un salario. En ningún momento había habido suficiente dinero en sus arcas para tal gasto extra y él siempre insistía en que la compañía recibiera primero su dinero, incluso si no llegaba para él y Nazimova. Lo poco que les quedaba era por entero gracias a las habilidades de esta. A partir de casi nada y con la sola ayuda de su doncella rusa, Alla Nazimova se las arreglaba para crear todo el vestuario, no solo el de ella, sino el de toda la troupe: así como los trajes de corte para Zar Feodor, ricos y vistosos como eran. Pero a pesar de lo reducidas que eran las ganancias, Orleneff quería que tuviera mi parte en ellas. Yo me negaba porque había estado trabajando y no podía soportar ser una carga adicional. Orleneff me preguntó una vez lo que me gustaría hacer por encima de todo si tuviera dinero, y yo le contesté que publicaría una revista en la que se combinasen mis ideas sociales con los esfuerzos de la juventud en los diferentes campos artísticos en América. Max y yo habíamos discutido a menudo sobre ese proyecto, tan necesario. Había sido nuestro gran sueño durante mucho tiempo, aunque aparentemente sin esperanzas. Ahora Orleneff sacó de nuevo el tema y yo le expuse mi plan. Se ofreció a dar una representación especial con ese propósito y prometió hablar con Nazimova sobre representar la obra de Strindberg La señorita Julia, era un drama que ella siempre había deseado representar con él. No le gustaba demasiado el papel de Jean, dijo, pero «Has hecho tanto por mí... —añadió—, llevaré la obra a escena».
Al poco tiempo Orleneff ya había fijado una fecha definitiva para la representación. Alquilamos el Berkeley Theatre, imprimimos anuncios y entradas y, con la ayuda de Stella y unos cuantos compañeros jóvenes, nos pusimos manos a la obra para llenar la sala. Al mismo tiempo organizamos una reunión en el 210 de la calle Trece Este, a la que invitamos a un grupo de gente que sabíamos estaría interesada por el proyecto de la revista: Edwin Björkman, el traductor de Strindberg, Ami Mali Hicks, Sadakichi Hartman, John R. Coryell y algunos de nuestros compañeros. Cuando nuestros amigos se marcharon aquella noche, la esperada criatura ya tenía nombre, The Open Road, así como padres adoptivos y una multitud de oíros ansiosos por ayudar en sus cuidados.
No cabía en mí de gozo. ¡Por fin mi trabajo preparatorio de años iba a tomar forma completa! La palabra hablada, efímera en el mejor de los casos, no sería ya mi único medio de expresión; la plataforma no sería el único sitio donde podría hallarme a gusto. Estaría el pensamiento impreso, más duradero en sus efectos, y un lugar de expresión para los jóvenes idealistas de las artes y las letras. En The Open Road podrían hablar sin temor a la censura. Todos los que deseaban escapar a rígidos moldes, a los prejuicios políticos y sociales y mezquinas exigencias morales tendrían una oportunidad de viajar con nosotros por The Open Road.
En medio de los ensayos de La señorita Julia, un enjambre de acreedores se echó encima de Orleneff. Hicieron que le arrestaran y el teatro fue cerrado, y yo tuve que dejar mi trabajo y buscar fiadores y alguien que pagara la renta. Cuando todo se arregló y Orleneff fue liberado, estaba demasiado afectado por la experiencia para continuar los ensayos. Faltaban solo dos semanas para el estreno y estaba segura de que no se subiría al escenario si no estaba seguro de su papel. Para aliviar su tristeza le sugerí que representara otra obra en la que ya hubiera actuado. Estuvimos de acuerdo en que fuera Espectros, siendo como era el personaje de Oswald una de las mayores creaciones de Orleneff. Desafortunadamente, a las audiencias teatrales no les gusta ver la misma obra muchas veces; cuando se anunció el cambio de programa mucha gente pidió que se le devolviera su dinero. Querían ver La señorita Julia y nada más. De todos modos, hubiéramos conseguido grandes ganancias si los dioses no hubieran elegido la noche de la representación para enviar una lluvia torrencial. Los mil dólares o más que pensábamos lograr se redujeron a doscientos cincuenta, un pobre capital con el que lanzar una revista. Nuestra decepción fue grande, pero nos negamos a que afectara a nuestro fervor.
Teníamos suficiente para el primer número, el cual decidimos sacar en el revolucionario mes de marzo. ¿Qué otra publicación independiente había empezado con más? Mientras tanto, enviamos un llamamiento general a nuestros amigos. Entre las respuestas recibimos una de Colorado con el encabezamiento: The Open Road. ¡Nos amenazaba con echar sobre nosotros a la ley por violación del copyright! El pobre Wall Whitman seguramente se hubiera revuelto en su tumba si hubiera sabido que alguien se había atrevido a legalizar el título de su gran poema. Pero no podíamos hacer nada más que volver a bautizar a nuestro vástago. Los amigos nos enviaron nuevos nombres, pero no encontramos ninguno que expresara lo que deseábamos.
Mientras estaba de visita en la pequeña granja un domingo, Max y yo fuimos a dar un paseo en calesa. Era a principios de febrero, pero ya el aire estaba perfumado con el aroma de la primavera. La tierra estaba empezando a liberarse de las garras del invierno, podían verse ya unas cuantas pizcas de verde que indicaban que la vida germinaba en las entrañas de la Madre Tierra. «Madre Tierra... —pensé—, ¡sí, ese será el nombre! ¡La que alimenta al hombre, al hombre liberado y sin trabas en su acceso a la tierra libre!» El título resonaba en mis oídos como un viejo y olvidado cantar. Al día siguiente volvimos a Nueva York y preparamos la copia para el número inicial de la revista. Apareció el primero de marzo de 1906, con sesenta y cuatro páginas. Su nombre era Mother Earth.
Pavel Orleneff se marchó a Rusia poco tiempo después, dejando una gran parte de sí mismo en los corazones de todos los que habíamos disfrutado de su genialidad. El teatro americano y lo que pasaba por ser drama en el país me pareció, a partir de entonces, corriente y vulgar. Pero tenía nuevo trabajo que hacer, fascinante y absorbente.
Con Mother Earth fuera de la imprenta y enviada a nuestros suscriptores, dejé a una sustituta en el salón y, junto con Max, empecé una nueva gira. Tuvimos grandes audiencias en Toronto, Cleveland y Buffalo. Era mi primera visita a esta última ciudad desde 1901. La policía estaba todavía obsesionada con la sombra de Czolgosz; su presencia era numerosa y ordenaron que no se hablara más que inglés. Eso impidió que Max diera su conferencia, pero yo no podía permitir pasar esa oportunidad sin presentarle mis respetos a la policía. Al día siguiente, impidieron que se celebrara el segundo mitin antes de que pudiéramos llegar a la sala.
Estábamos todavía en Buffalo cuando recibimos la noticia de la muerte de Johann Most. Había estado de viaje dando una serie de conferencias y había muerto en Cincinnati, luchando por su ideal hasta el último momento. Max había amado a Most con devoción y el golpe le afectó mucho. Y yo... Todos mis antiguos sentimientos por Hannes me perturbaban como si nunca hubiera existido entre nosotros el terrible enfrentamiento que nos separó. Todo lo que me había dado en los años en que fue mi inspiración y mi maestro se perfilaban claramente ante mí ahora y me hacían ser consciente de la insensatez de aquel odio. Mi larga lucha por encontrar mi lugar, las desilusiones y decepciones que había experimentado me habían hecho menos dogmática en mis exigencias de la gente de lo que había sido en el pasado. Me habían ayudado a comprender la dura y solitaria vida del rebelde que lucha por una causa impopular. Cualquiera que fuera el rencor que había sentido por mi viejo maestro, había dado paso mucho antes de su muerte a una profunda compasión.
Había intentado en varias ocasiones hacerle ver el cambio que se había experimentado en mí, pero su actitud inflexible me convenció de que no había habido un cambio similar en él. La primera vez que me acerqué a él, después de muchos años, había sido en 1903, en una recepción dada tras ser liberado por tercera vez de Blackwell’s Island. Su pelo se había vuelto canoso, pero su rostro seguía siendo rubicundo y sus ojos azules brillaban con el fuego de siempre. Chocamos cerca de los escalones que daban a la tribuna, él bajaba mientras yo subía a hablar. Sin dar la menor señal de haberme reconocido, sin una palabra, se echó tranquilamente a un lado para dejarme pasar. Más tarde le vi rodeado de un montón de pesados. Deseaba acercarme a él y tomarle de la mano, como en los viejos tiempo, pero sentía sobre mí su fría mirada y me di la vuelta.
En 1904 Most participó en una representación de Tejedores de Hauptmann en el Thalia Theatre. Su interpretación de Baumert fue una obra maestra y me hizo recordar todo lo que me había contado sobre su anhelo apasionado por el teatro. ¡Qué diferente hubiera sido su vida si hubiera podido satisfacer ese ansia! Reconocimiento y gloria en lugar de odio, persecución y cárcel.
De nuevo el viejo sentimiento por Most creció en mi corazón y fui a verle tras los bastidores para decirle lo espléndidamente que había actuado. Aceptó mis alabanzas como hacía con montones de otros que le rodeaban. Aparentemente no significaba nada más para él.
La última vez que vi a Most fue en el gran mitin en memoria de Louise Michel. Había muerto mientras daba una conferencia en Marsella, en febrero de 1905. Su muerte unió a todas las secciones revolucionarias de Nueva York en una manifestación en honor de esa maravillosa mujer. Junto a Katarina Brechkovskaia y Alexander Jonas, Most representaba a la vieja guardia que venía a rendir homenaje a la rebelde y a la luchadora. Estaba programado que hablara después de Most. Estuvimos en la tribuna uno al lado del otro durante un momento. Era la primera vez en muchos años que se nos había visto en público juntos, y la audiencia mostró un gran entusiasmo. Most se alejó de mí, sin siquiera un saludo, y se marchó sin mirar atrás.
¡Y ahora el viejo guerrero estaba muerto! Me llenó de tristeza pensar en el sufrimiento que le había hecho tan duro e inexorable.
Cuando Max y yo volvimos a Nueva York nos enteramos de que se estaba organizando un mitin en memoria de Most que tendría lugar en el Grand Central Palace. Se nos pidió a ambos que habláramos. Se me informó de que había partidarios de Most que habían protestado contra mi invitación, especialmente su esposa, quien consideraba «sacrílego» que Emma Goldman rindiera tributo a Johann Most. Yo no deseaba entrometerme, pero los compañeros más jóvenes de las filas alemanas, así como los anarquistas yiddish, insistieron en que participara.
En el día en cuestión el lugar estaba atestado, todas las organizaciones obreras yiddish y alemanas estuvieron representadas en la reunión. Había también mucha gente de nuestras propias filas, de todos los grupos anarquistas extranjeros. Fue un acontecimiento impresionante y mostró lo mucho que se valoraba el genio y el espíritu de Johann Most. Yo hablé poco, pero me dijeron después que mi tributo a mi viejo maestro había emocionado hasta a mis enemigos del grupo Freiheit.
Capítulo XXX
El arrendamiento del salón estaba a punto de expirar y por algunos comentarios del portero imaginé que no me lo renovarían. No me preocupaba, pues había decidido abandonar el masaje. No podía atender a todo el trabajo yo sola y no deseaba explotar a nadie. Además, Mother Earth requería todo mi tiempo. Los amigos que habían hecho posible que abriera el salón de belleza se indignaron al enterarse de que iba a dejarlo cuando estaba empezando a dar beneficios. Había pagado mis deudas e incluso tenía algún dinero extra. La experiencia que había conseguido y la gente que había conocido valían mucho más que los beneficios materiales. Ahora estaría libre, libre de ocultaciones y subterfugios. Había algo de lo que también debía liberarme. Era de mi vida con Dan.
Una diferencia de edad demasiado grande, en conceptos y actitudes, había aflojado gradualmente los lazos que nos unían. Dan era un estudiante universitario medio. Ni en nuestras ideas ni en nuestros puntos de vista sobre los valores sociales teníamos mucho en común. Nuestra vida carecía de la inspiración de la reciprocidad en fines y objetivos. Según pasaba el tiempo aumentaba la certeza de que nuestra relación no podía continuar. El fin llegó una noche bruscamente, cuando fui maltratada con malentendidos sin fin. Cuando volví a casa por la tarde al día siguiente, Dan se había marchado y, así, otra de las esperanzas que había abrigado fue enterrada con el pasado.
Estaba libre para dedicarme por entero a Mother Earth. Pero incluso más importante era el inminente acontecimiento que había anhelado y con el que había soñado durante catorce años, la liberación de Sasha.
Mayo de 1906 llegó por fin. Solo faltaban dos semanas para la resurrección de Sasha. Me había vuelto intranquila, me asaltaban pensamientos perturbadores. ¿Cómo sería estar otra vez ante Sasha, su mano en la mía, sin guardias de por medio? Catorce años es mucho tiempo y nuestras vidas habían discurrido por canales diferentes. ¿Qué sucedería si se habían alejado demasiado para permitir que se reunieran de nuevo en la vida y en el compañerismo que había sido el nuestro cuando nos separamos? Pensar en esa posibilidad me llenaba de temor. Me procuraba trabajo para aquietar mi corazón trepidante: Mother Earth, preparativos para un corto viaje, conferencias. Había planeado estar la primera a la puerta de la prisión cuando Sasha diera su primer paso a la libertad, pero una carta suya me pidió que nos encontrásemos en Detroit. No podía soportar verme en presencia de detectives, periodistas, una multitud curiosa. Fue una gran decepción tener que esperar más de lo que había pensado, pero sabía que sus objeciones estaban justificadas.
Carl Nold vivía ahora con una amiga en Detroit. Habitaban una casita rodeada por un jardín, lejos del ruido y la confusión de la ciudad. Sasha podía descansar tranquilamente allí. Carl había compartido el destino de Sasha en la misma prisión y seguía siendo uno de sus más fieles amigos. Era más que justo que compartiera conmigo el gran momento.
Buffalo, Toronto, Montreal, reuniones, gente... pasé por todo ello como aturdida, consciente solo de un pensamiento, el 18 de mayo, la fecha de la puesta en libertad de Sasha. Llegué a Detroit temprano ese mismo día, con la visión de Sasha recorriendo impaciente su celda antes de su liberación. Carl fue a recibirme a la estación. Me informó de que había organizado para Sasha una recepción y un mitin. Yo escuchaba confusa, solo pendiente de que el reloj marcara los últimos minutos de prisión para mi muchacho. A mediodía llegó un telegrama de los amigos de Pittsburgh: «Libre y de camino a Detroit». Carl me quitó de las manos el telegrama y, agitándolo frenético, gritaba: «¡Es libre! ¡Es libre!» Yo no podía compartir su alegría; las dudas me oprimían. ¡Si al menos llegara la noche y pudiera ver a Sasha con mis propios ojos!
Tensa, esperaba en la estación apoyada contra un poste. Carl y sus amigos estaban cerca, charlando. Sus voces parecían lejanas, sus cuerpos desdibujados y borrosos. De mis entrañas resurgió el pasado. Era el 10 de julio de 1892, y me vi a mí misma en la estación Baltimore y Ohio de Nueva York, de pie en los escalones de un tren en marcha aterrándome a Sasha. El tren empezó a moverse más deprisa: sallé y corrí tras él, con los brazos extendidos, gritando frenéticamente: «¡Sasha! ¡Sasha!»
Alguien me tiraba de la manga, unas voces me llamaban: «¡Emma! ¡Emma! El tren está entrando. ¡Rápido, a la verja!» Carl y su chica corrían delante y yo también quería correr, pero tenía las piernas paralizadas. Permanecí clavada al suelo, agarrada al poste, mi corazón latiendo violentamente.
Mis amigos volvieron, un extraño caminaba entre ellos con paso tambaleante. «¡Aquí está Sasha!», gritó Carl. Ese extraño, ¿era Sasha?, me preguntaba. Tenía el rostro mortalmente blanco, los ojos ocultos tras unas grandes y feas gafas; el sombrero le quedaba demasiado grande y lo llevaba encajado sobre la frente, tenía un aspecto patético, desolado. Noté su mirada sobre mí y vi su mano extendida. Un sentimiento mezcla de terror y piedad se apoderó de mí, un irresistible deseo de apretarle contra mi corazón. Le puse las rosas que había traído en la mano, lancé mis brazos alrededor de su cuerpo y apreté mis labios contra los suyos. Palabras de amor y anhelo me quemaban dentro y quedaron sin decir. Me colgué de su brazo mientras caminábamos en silencio.
Al llegar al restaurante Carl pidió comida y vino. Brindamos por Sasha. Estaba sentado con el sombrero puesto, callado, la mirada atormentada. Sonrió una o dos veces, una mueca dolorosa y triste. Le quité el sombrero. Se encogió, turbado, miró a su alrededor furtivamente y, en silencio, se volvió a poner el sombrero. ¡Le habían afeitado la cabeza! Se me llenaron los ojos de lágrimas; habían añadido el último insulto a años de crueldad; le habían afeitado la cabeza y le habían vestido con ropas espantosas para que estuviera elegante cuando se quedara boquiabierto al ver el mundo exterior. Me tragué las lágrimas y me esforcé por adoptar un tono alegre, mientras le apretaba su mano pálida y transparente.
Por fin Sasha y yo estuvimos a solas en la única habitación que quedaba libre en casa de Carl. Nos mirábamos mutuamente como niños perdidos en la oscuridad. Estábamos sentados uno al lado del otro, las manos cogidas, hablé de cosas banales, incapaz de dar rienda suelta a lo que me desbordaba el corazón. Absolutamente agotada, me arrastré cansinamente hasta la cama. Sasha, encerrado en sí mismo, se echó en el sofá. La habitación estaba a oscuras, solo se percibía el brillo del cigarrillo de Sasha atravesando de vez en cuando la oscuridad. Sentía frío y sofoco al mismo tiempo. Luego oí a Sasha andar a tientas, acercarse, tocarme con sus manos temblorosas.
Estuvimos apretados el uno contra el otro, separados, no obstante, por nuestros pensamientos; nuestros corazones latían en el silencio de la noche. Intentó decir algo, se detuvo, respiraba con dificultad y finalmente rompió a llorar con violentos sollozos que en vano intentaba reprimir, Le dejé solo, esperando que su alma torturada pudiera encontrar alivio en la tormenta que le estaba sacudiendo hasta las raíces.
Se calmó poco a poco y dijo que quería salir a dar un paseo y me quedé a solas con mi dolor. Supe con una terrible certeza que la lucha por la liberación de Sasha no había hecho más que comenzar.
Me desperté con la sensación de que Sasha necesitaba ir a algún sitio, solo, a un lugar tranquilo. Pero se habían organizado mítines y reuniones en Detroit, Chicago, Milwaukee y Nueva York; los compañeros querían conocerle, verle otra vez. Los jóvenes, en particular, clamaban por ver al hombre que había estado enterrado en vida catorce años por su Attentat. Estaba llena de ansiedad por él, pero sabía que no había escapatoria hasta que no se hubieran terminado todos los actos programados. Entonces, podría ir a la pequeña granja y encontrar quizás, poco a poco, el camino de vuelta a la vida.
Los periódicos de Detroit comentaron ampliamente nuestra visita a casa de Carl y, antes de que dejáramos la ciudad, incluso me habían casado con Alexander Berkman y comentaban sobre la luna de miel. En Chicago los periodistas nos perseguían constantemente; los mítines estuvieron fuertemente custodiados por la policía. La recepción en el Grand Central Palace de Nueva York, debido a su tamaño y al intenso entusiasmo de la audiencia, deprimió a Sasha incluso más que las otras. Pero el sufrimiento había terminado y partimos hacia la pequeña granja de Ossining. A Sasha le pareció bien; le gustó su belleza salvaje, su aislamiento y tranquilidad. Y esto me llenó de nuevas esperanzas de que se liberaría de las sombras de la prisión.
Después de pasar hambre durante tantos años, comía ahora vorazmente. Era extraordinaria la cantidad de comida que podía engullir, especialmente sus platos judíos favoritos, de los que había estado privado durante tanto tiempo. Para él no era nada tomar después de una comida sustanciosa una docena de blintzes (una especie de torta yiddish rellena de queso o carne) o una enorme tarta de manzana. Me afanaba en la cocina, contenta de ver el goce que le producía la comida. La mayoría de mis amigos solían hacerme cumplidos por mi arte culinario, pero ninguno lo apreció tanto como mi pobre, hambriento Sasha.
Nuestro idilio campestre duró poco. Los negros fantasmas del pasado perseguían de nuevo a su víctima, le sacaban de la casa y le robaban la paz. Sasha vagaba por el bosque o se tumbaba en la tierra durante horas, callado y apático.
La tranquilidad del campo aumentó su tumulto interior, me dijo. No podía soportarlo; tenía que volver a la ciudad. Tenía que encontrar un trabajo que le mantuviera ocupado o se volvería loco. Y debía ganarse la vida, no quería vivir de las colectas públicas. Ya había rechazado los quinientos dólares que los compañeros habían recaudado y había distribuido el dinero entre diversas publicaciones anarquistas. Había otra cosa que le atormentaba: pensar en los desgraciados compañeros de tantos años. ¿Cómo podía disfrutar de la paz y la comodidad sabiendo que ellos carecían de ambas? Se había comprometido a exponer su causa y a denunciar los horrores de la prisión. Sin embargo, no hacía más que comer, dormir y vagar. No podía seguir así, dijo.
Comprendía su dolor y sufría por él, tan oprimido como estaba por el pasado. Volvimos al 210 de la calle Trece Este y allí la lucha se hizo más intensa, la lucha por adaptarse a la vida. Con su reducidas condiciones físicas no podía encontrar ningún trabajo y el ambiente que me rodeaba le resultaba extraño y ajeno. Con las semanas y los meses su sufrimiento aumentó. Cuando estábamos a solas en el piso, o en compañía de Max, respiraba algo más libremente y no le disgustaba la presencia de Becky Edelson, una joven compañera que venia a visitarnos a menudo. El resto de mis amigos le irritaban y molestaban; no soportaba su presencia y buscaba siempre una excusa para marcharse. Por lo general, amanecía antes de que volviera. Solía oír tus pasos cansinos cuando se dirigía a su habitación y le oía echarte encima de la cama vestido y caer en un sueño intranquilo, perturbado siempre por terribles pesadillas de su vida en la prisión. Se despertaba muchas veces con espantosos chillidos que me helaban la sangre de terror. Me pasaba noches enteras recorriendo la habitación angustiada, devanándome el cerebro por encontrar un medio de ayudar a Sasha a encontrar el camino de vuelta a la vida.
Se me ocurrió que el que saliera a hacer una gira de conferencias podía abrir una brecha en la presente situación. Podía permitirle desahogarse de lo que tanto pesaba sobre él —la cárcel y su brutalidad— y quizás le ayudase a reajustarse a la vida lejos del trabajo que él consideraba mío. Podría devolverle la fe en sí mismo. Le convencí para que entrase en contacto con nuestros compañeros en diferentes ciudades. Al poco tiempo, ya tenía numerosas peticiones para dar conferencias. Esto produjo un cambio casi inmediato; se volvió menos intranquilo y deprimido, algo más comunicativo con los amigos que venían a verme e, incluso, mostró interés en los preparativos para el número de octubre de Mother Earth.
Ese número iba a contener artículos sobre Leon Czolgosz, en memoria del quinto aniversario de su muerte. Sasha y Max favorecieron la idea, pero otros compañeros estuvieron en contra, pensaban que cualquier cosa sobre Czolgosz haría daño a la causa y a la revista. Amenazaron incluso con retirar su apoyo material. Me había prometido a mí misma cuando empecé Mother Earth, que nunca permitiría que nadie, ya fuera un grupo o un particular, dictase su política; la oposición que encontré me decidió aún más a continuar el plan de dedicar el número de octubre a Czolgosz.
Tan pronto como la revista estuvo fuera de la imprenta, Sasha empezó el viaje. Las primeras paradas eran Albany, Syracuse y Pittsburgh. Odiaba la idea de que volviera tan pronto a esa terrible ciudad, sobre todo porque sabía que de acuerdo a las disposiciones de la ley de conmutación de Pensilvania, Sasha seguía a merced de las autoridades de aquel Estado durante ocho años, durante los cuales tenían el derecho a arrestarle por el más mínimo delito y enviarle de vuelta al penal a cumplir el resto de la sentencia. Sasha estaba, sin embargo, decidido a ir a Pittsburgh y me aferraba a la débil esperanza de que hablar en aquella ciudad podía liberarle de su pesadilla. Me sentí aliviada cuando llegó un telegrama suyo diciendo que la reunión en Pittsburgh había sido un éxito y que todo iba bien.
El siguiente alto era Cleveland. Al día siguiente del primer mitin en aquella ciudad recibí un telegrama que me informaba de que Sasha había abandonado la casa del compañero donde había pasado la noche y que aún no había vuelto. No me preocupó mucho, sabiendo como sabía lo que el pobre temía el contacto con la gente. Probablemente había decidido ir a un hotel, pensé, para estar solo y, sin duda, aparecería por la tarde para la conferencia. Pero a medianoche llegó otro telegrama notificándome que no había asistido al mitin y que los compañeros estaban preocupados. Yo también me alarmé y telegrafié a Carl a Detroit, la siguiente ciudad en la que se le esperaba. No podía aguardar respuesta el mismo día, y la noche, llena de negros presentimientos, pareció detenerse. Los periódicos de la mañana traían grandes titulares sobre «la desaparición de Alexander Berkman, el anarquista recientemente liberado».
La conmoción me dejó completamente desconcertada. Estaba demasiado paralizada para hacerme una idea de lo que podía haberle sucedido. Finalmente, se presentaron dos posibilidades: que había sido secuestrado por las autoridades de Pittsburgh o —más probable y terrible— que podía haberse quitado la vida. Estaba desesperada por no haberle convencido de que no fuera a Pittsburgh, No obstante, aunque temía este peligro, la más espantosa idea persistía, la idea del suicidio. Sasha había estado sumido en tal depresión que había dicho repetidamente que no le importaba la vida, que la cárcel le había incapacitado para vivir. Mi corazón se rebelaba en una protesta apasionada contra las fuerzas crueles que podían conducirle a abandonarme cuando no había hecho más que volver. Me atormentaban remordimientos por haber sugerido la idea del viaje.
Durante tres días y tres noches, nosotros en Nueva York, y nuestra gente en cada ciudad, recorrimos las comisarías de policía, los hospitales y los depósitos de cadáveres en busca de Sasha, pero sin ningún resultado. Llegaron telegramas de Kropotkin y de otros anarquistas europeos preguntando por él y había un desfile continuo de gente en mi piso. La incertidumbre casi me volvía loca, no obstante, odiaba hacerme a la idea de que Sasha había dado el fatal paso.
Tenía que ir a Elizabeth, New Jersey, para un mitin. Mi extensa vida pública me había enseñado a no exponer ni alegría ni pena ante los ojos ociosos en la plaza del mercado. Pero ¿cómo esconder lo que ocupaba ahora todos mis pensamientos? Me había comprometido hacía semanas y estaba obligada a ir. Max me acompañaba. Ya había comprado los billetes y estábamos casi a la entrada de la estación. De repente, me invadió una sensación de calamidad inminente. Me paré en seco. «¡Max! ¡Max! —grité—, ¡no puedo ir! ¡Algo tira de mí hacia el piso!» El lo comprendió y me instó a que volviera. Me aseguró que todo iría bien; explicaría mi ausencia y hablaría en mi lugar. Le apreté apresuradamente la mano y salí corriendo para coger el primer transbordador a Nueva York.
En la calle Trece, cerca de la Tercera Avenida, vi a Becky corriendo hacia mí, agitando excitada un trozo de papel amarillo. «¡Te he estado buscando por todas partes!», gritó. «¡Sasha está vivo! ¡Te espera en la oficina de telégrafos de la calle Catorce!» El corazón me dio un salto en el pecho. Le arrebaté el papel. Leí; «Ven. Te estoy esperando aquí». Corrí a toda velocidad hacia la calle Catorce. Cuando llegué a la oficina me encontré cara a cara con Sasha. Estaba apoyado contra la pared, había un pequeño bolso de mano a su lado.
«¡Sasha! —exclamé—, ¡oh, querido, por fin!» Al oír mi voz se irguió, como si saliera de un terrible sueño. Sus labios se movieron, pero permaneció en silencio. Solo sus ojos hablaban de su dolor y desesperación. Le tomé del brazo y le sostuve, temblaba como si tuviera frío. Casi habíamos llegado a mi piso cuando gritó de repente: «¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No puedo ver a nadie!» Por un momento no supe lo que hacer; luego, paré un taxi y le dije al conductor que nos llevara al hotel Park Avenue.
Era la hora de la cena y la entrada estaba llena de huéspedes. Todos estaban en traje de noche; el sonido de las conversaciones y las risas se mezclaba con los compases de la música que provenía del salón comedor. Cuando estuvimos a solas en la habitación, Sasha empezó a sentirse mareado y tuve que llevarle al sofá, donde se derrumbó hecho un ovillo. Corrí al teléfono y pedí whisky y un caldo caliente. Bebió con avidez, lo que demostraba que le sentaba bien. No había comido durante tres días, ni se había mudado de ropa. Le preparé un baño y mientras le ayudaba a desvestirse rocé un objeto metálico. Era un revólver que intentaba esconder en el bolsillo de la chaqueta.
Después del baño y de otra bebida caliente, Sasha empezó a hablar. Había odiado la idea del viaje desde el momento que salió de Nueva York, dijo. Cuando se acercaba la hora de las conferencias el pánico le invadía, y un irresistible deseo de escapar. Había habido poca asistencia a las reuniones y estas carecían de espíritu. Los hogares de los compañeros con los que se había quedado estaban atestados de gente, sin poder tener un rincón para él solo. Peor incluso había sido la constante afluencia de gente, las preguntas incesantes. Pero había seguido adelante. Pittsburgh alivió en cierta manera su depresión; la presencia de una horda de policías, detectives y oficiales de la prisión despertó su espíritu luchador y le sacó fuera de sí mismo. Pero Cleveland fue una experiencia espantosa desde el mismo momento de su llegada. No había nadie esperándole en la estación y se pasó el día en una búsqueda agotadora para localizar a los compañeros. La audiencia de la tarde fue escasa y pasiva; después de la conferencia vino un interminable trayecto a la granja del compañero que iba a ser su anfitrión. Mortalmente agotado y enfermo, se quedó profundamente dormido. Se despertó en mitad de la noche y le horrorizó encontrar a su lado a un extraño roncando. Los años de soledad en la prisión habían hecho que la proximidad de la gente le resultara una tortura. Salió precipitadamente de la casa, a la carretera, a buscar algún lugar donde esconderse y estar solo. Pero no alcanzaba la paz ni alivio al sentimiento de que estaba incapacitado para la vida. Decidió acabar con ella.
Por la mañana fue andando a la ciudad y compró un revólver. Decidió ir a Buffalo. Nadie le conocía allí, nadie le descubriría mientras siguiera vivo ni le reclamaría después de muerto. Vagó por la ciudad todo el día y toda la noche, pero Nueva York le atraía con una fuerza irresistible. Finalmente se dirigió allí y pasó dos días con sus noches dando vueltas alrededor de mi casa. Le asaltaba un miedo continuo de encontrarse con alguien, no obstante, no podía mantenerse alejado. Cada vez que volvía a la pequeña habitación del Bowery tomaba el revólver para el gesto final. Fue a un parque que había cerca, decidido a poner fin a todo. Ver a los niños jugando le transportó al pasado y recordó a la «marinerita». «Y entonces supe que no podía morir sin volver a verte», concluyó.
Su relato me tuvo sin aliento, incapaz y al mismo tiempo temerosa de romper el hilo. El conflicto interior de Sasha era tan abrumador que la atroz incertidumbre de aquellos tres días no era nada en comparación. Sentía una infinita ternura por el hombre que había muerto va mil muertes y que intentaba de nuevo escapar a la vida. Me poseyó un ansia ardiente de vencer las ominosas fuerzas que acosaban a mi desgraciado amigo.
Extendí mi mano hacia él y le rogué que viniera a casa conmigo. «Solo Stella está allí —aduje—, y me encargaré de que nadie te moleste». En el piso encontré a Stella. Max y Becky esperando ansiosamente nuestro regreso. Llevé a Sasha por el pasillo a mi habitación y le acosté. Se quedó dormido como un niño cansado.
Sasha estuvo en cama varios días, dormido la mayor parte del tiempo y en sus horas de vigilia solo a medias consciente de lo que le rodeaba. Max, Stella y Becky me relevaban en su cuidado; a nadie más se le permitía perturbar la tranquilidad de mi apartamento.
Un grupo de jóvenes anarquistas había organizado una reunión para debatir el acto de Leon Czolgosz. En la reunión tres de los muchachos fueron arrestados. No supe nada del asunto hasta que me despertaron por la mañana temprano llamando a mí puerta con urgencia y me informaron del arresto. Inmediatamente convocamos un mitin para protestar contra la supresión de la libertad de expresión. Los oradores serían Bolton Hall, Harry Kelly, John Coryell, Max Baginski y yo. En el día señalado. Sasha, que estaba empezando a sentirse mejor, quiso asistir. Temiendo que podía causarle alguna preocupación le persuadí para que en vez de eso fuera al teatro con Stella.
Cuando llegué a la sala con Max y los Coryell, encontramos una pequeña audiencia, pero gran cantidad de policías se alineaban a lo largo de los muros. El joven Julius Edelson, hermano de Becky, que había sido arrestado la noche anterior, pero al que Bolton Hall había pagado la fianza, acababa de subir a la tribuna. Había hablado durante unos diez minutos cuando se produjo una conmoción; varios oficiales avanzaron hacia la plataforma y sacaron de allí a Julius, mientras otros policías cargaron contra la multitud, tirando de las sillas donde estaba la gente sentada, arrastrando a las chicas por el pelo y golpeando con las porras a los hombres. Jurando y gritando, la audiencia se precipitó por las puertas. Cuando llegué a las escaleras con Max, un policía le dio una patada que casi le manda rodando hasta abajo, mientras que otro me golpeó en la espalda y me dijo que estaba detenida. «¡Tú eres la que buscamos!», vociferó. «¡Te enseñaremos a protestar!» En el coche de policía me encontré en compañía de otros once «peligrosos criminales», todos ellos chicos y chicas jóvenes. Bolton Hall y Harry Kelly y los Coryell escaparon a la brutalidad de la policía. Pendientes de los cargos se nos permitió salir en libertad bajo fianza.
Nuestra detención produjo un resultado positivo: despertó el espíritu de lucha de Sasha. «¡Ha llegado el momento de mi resurrección!», gritó cuando oyó lo que había sucedido en el mitin. «¡Ya tengo trabajo que hacer!» La alegría del renacer de Sasha y el peligro al que se estaban enfrentando los jóvenes detenidos, aumentaron mis fuerzas y energía. Rápidamente nos organizamos para la lucha, con Hugh O. Pentecost y Meyer London como consejeros legales y con considerable apoyo material proveniente de nuestros amigos americanos y extranjeros. En las declaraciones ante la policía y el juez se hizo pronto evidente que no se podía presentar ningún cargo contra nosotros, pero el fiscal del distrito estaba dispuesto a alcanzar la gloria. ¿Y qué mejor medio que salvar a la ciudad de la anarquía? Era fácil ahora, con la Ley Criminal Anarchy en el código penal. El juez estaba deseoso de hacer el favor al fiscal, pero la mayoría de los anarquistas criminales que estaban ante él parecían tan jóvenes e inofensivos que Su Señoría dudaba de que ningún jurado los declarase culpables. Para guardar la honra hizo un aplazamiento para «una más extensa investigación».
Si bien prefería siempre certidumbre en tales asuntos, hubiera agradecido el aplazamiento si hubiera podido continuar con mi trabajo de conferenciante. Pero la policía se dedicó a atacar sistemáticamente todas las actividades anarquistas en inglés; no de la forma abierta en que había reprimido el mitin, sino de una forma más insidiosa. Aterrorizaban a los propietarios de las salas, haciendo prácticamente imposible mi aparición en público en ningún lugar de Nueva York. Incluso un acto tan inofensivo como un baile de disfraces, organizado para recaudar fondos para Mother Earth, fue interrumpido. Cincuenta policías entraron en la sala y ordenaron a la gente que se marchara mientras les arrancaban las máscaras. Cuando esto fracasó, forzaron al propietario a cerrar el salón. Supuso una gran pérdida material.
Organizamos un Club Mother Earth, dábamos conferencias semanales sobre diferentes temas y ocasionalmente también veladas musicales. La policía estaba furiosa: habían estado acosándonos durante nueve semanas y aún así no nos dábamos por vencidos. Debía hacerse algo más drástico e intimidatorio para salvar las sagradas instituciones de la ley y el orden. El siguiente movimiento de las autoridades tuvo lugar en un mitin en el que iban a hablar Alexander Berkman, John R. Coryell y Emma Goldman. Arrestaron a todos los oradores. Un criminal anarquista de quince años que se encontraba en la puerta fue también arrestado para completar el cuarteto. Pensaba hablar de los «Falsos Conceptos sobre el Anarquismo», una conferencia que había dado hacía solo dos semanas ante la Brooklyn Philosophical Society. Estuvieron presentes detectives de la recientemente Creada Brigada Antianarquista, pero no se produjo ninguna detención. Era obvio que no se habían atrevido a interferir en una sociedad no anarquista, incluso aunque la oradora fuera Emma Goldman. Eso podría haber hecho ver a los filósofos de Brooklyn que no era el anarquismo, sino la policía la que estaba destruyendo la poca libertad que quedaba en los Estados Unidos. De camino a la comisaría de policía el inspector en jefe de la Brigada Antianarquista me preguntó si no tenía intenciones de abandonar mis actividades subversivas. Cuando le aseguré que estaba más decidida que nunca a continuar, me dijo que, entonces, sería detenida cada vez que intentase hablar en público.
Durante un tiempo, pareció como si Sasha se hubiera encontrado realmente a sí mismo y fuera capaz de continuar nuestra vida y nuestro trabajo en común. Había ansiado estar activo desde el día de nuestro arresto, pero después de dos meses su interés dio de nuevo paso a la tristeza que le había perseguido desde que salió de la prisión. Pensaba que la principal razón de su depresión era su dependencia material de mí, que le resultaba mortificante. Para liberarle de ella induje a un buen compañero para que le prestara a Sasha algún dinero para montar una pequeña imprenta. Esto ayudó a reavivar el ánimo de Sasha y empezó a trabajar asiduamente para que la empresa avanzara. Pronto se vio instalado con un propio y completo equipamiento que le permitía hacer pequeños trabajos. Pero la alegría no iba a durar mucho, nuevas dificultades le asaltaron. No pudo conseguir una calificación sindical porque como cajista no le estaba permitido hacer el trabajo de un impresor, y emplear a uno sería explotación. Se encontraba en la misma posición en que me encontré yo con mi establecimiento de masajes y, antes que vivir del trabajo de otros o hacer trabajos no sindicados, abandonó la empresa. La vieja tristeza le invadía de nuevo.
Gradualmente me di cuenta de que no era tanto la cuestión de ganarse la vida lo que atormentaba a Sasha, sino algo más profundo y amargo de admitir: el contraste entre su mundo soñado de 1892 y mi realidad de 1906. El mundo de ideales que se había llevado consigo a la prisión a los veintiún años había desafiado el paso del tiempo. Quizás era una suerte que fuera así: había constituido su apoyo espiritual a lo largo de esos terribles catorce años, una estrella que iluminara la oscuridad de su existencia. Había incluso embellecido su visión mental del mundo exterior: del movimiento, de sus amigos y, especialmente, de mí misma. Durante todo ese tiempo la vida me había llevado de acá para allá, forzado a entrar en la corriente de los acontecimientos, a hundirme o salir a flote; había dejado de ser la «marinerita» cuya imagen había permanecido con Sasha desde los primeros tiempos. Era una mujer de treinta y siete años que había sufrido profundos cambios. Ya no encajaba en el antiguo molde, que era lo que Sasha había esperado. Sasha lo vio y lo sintió casi inmediatamente después de ser puesto en libertad. Había intentado comprender la personalidad madura que había brotado de la muchacha inexperta y, como no lo consiguió, se volvió resentido, hipercrítico y a menudo desaprobaba mi vida, mis opiniones y mis amigos. Me acusaba de altanería intelectual e inconsistencia revolucionaria. Cada acometida suya me hería en lo más profundo y me hacía gritar mi sufrimiento. Muchas veces quise escapar, no volver a verle nunca más, pero me retenía algo más fuerte que el dolor: el recuerdo de su acción, por la cual él solo había pagado el precio. Cada vez me resultaba más claro que hasta mi último aliento seguiría siendo el más fuerte lazo de todos los que me unían a él. El recuerdo de nuestra juventud y de nuestro amor podría desvanecerse, pero su calvario de catorce años nunca sería erradicado de mi corazón.
Una salida a la angustiosa situación se presentó al hacerse imperativa la necesidad de salir a dar una serie de conferencias para recaudar fondos para Mother Earth. Sasha podía quedarse a cargo como redactor de la revista; le ayudaría a deshacerse de su sensación de opresión y le permitiría expresarse más libremente. Le gustaba Max y había colaboradores capaces que le ayudarían: Voltairine de Cleyre, Theodore Schroeder, Bolton Hall, Hippolyte Havel y otros. Sasha aceptó el plan de buena gana y me aliviaba ver que no sospechaba lo duro que era para mí alejarme de él tan pronto. Había esperado con tal intensidad su liberación, y ahora, ni estaría junto a él en el primer aniversario del día tan larga y ansiosamente esperado.
La muerte de Hugh O. Pentecost nos conmovió a todos los que conocíamos y apreciábamos al hombre y su trabajo. Nos enteramos por la prensa, pues su viuda no nos informó. Pentecost había creído firmemente que la cremación era la forma más bella de disponer de los restos de una persona. Naturalmente, todos esperábamos que fuera incinerado y muchos de sus amigos tuvieron la intención de asistir y enviar flores. Grande fue nuestra sorpresa cuando supimos que Hugh O. Pentecost había sido inhumado y que se le había hecho un funeral de acuerdo a ritos religiosos. Era una total ironía si considerábamos que lo que Hugh O. había mantenido a lo largo de toda su vida era el librepensamiento. En política había cambiado mucho: partidario del impuesto único, socialista, anarquista; había sido todo eso en un momento u otro. Era diferente con respecto a su actitud hacia la religión y la Iglesia. Se había apartado de ellas de forma irrevocable y profesaba un ateísmo convencido. La presencia de un ministro de la iglesia ante su tumba era, por lo tanto, el peor ultraje a su recuerdo y un insulto a sus amigos librepensadores. Era como el cumplimiento de un temor inconsciente del que Pentecost me había hablado a menudo: «Es muy difícil vivir decentemente, pero aún lo es más morir decentemente». Otra de sus frecuentes expresiones era que es más difícil escapar del amor que del odio. Se refería al tipo de amor que le rodea a uno con tiernos brazos y suaves palabras que resultan más fuertes que las cadenas. Su incapacidad para liberarse de esos «tiernos brazos» había estado tras sus varios cambios de ideas sociales. Incluso le había llevado a traicionar el recuerdo de los anarquistas de Chicago: había estado entre sus más fieles defensores hasta que la ambición le había hecho ir tras el puesto de ayudante del fiscal de distrito de Nueva York. «Puede que haya estado equivocado —declaró—, cuando dije que el juicio de Haymarket fue un error judicial». Ni en la vida ni en la muerte se le había permitido a Hugh O. Pentecost ser fiel a sí mismo.
El trabajo por Rusia recibió nuevos bríos con la llegada de Grigori Gershuni. Había escapado de Siberia en un barril de col y llegado a los Estados Unidos vía California. Gershuni era maestro y creía que solo a través de la educación de las masas podía Rusia ser redimida del yugo de los Romanov. Fue un ardiente tolstoiano durante muchos años, se oponía a toda forma de resistencia activa. Pero la incesante oposición y violencia del despotismo le habían enseñado gradualmente la inevitabilidad de los métodos utilizados por los revolucionarios militantes de su país. Se unió a la Organización Combatiente del Partido Socialista Revolucionario y llegó a ser una de sus figuras dominantes. Había sido condenado a muerte, pero en el último momento se le conmutó la sentencia por otra de cadena perpetua en Siberia.
Grigori Gershuni, como todos los grandes rusos que había conocido, era de una sencillez conmovedora, extremadamente reticente en lo que concernía su heroica vida e inflamado hasta la exclusión de cualquier interés particular por la visión de la liberación de las masas rusas. Lo que es más, poseía aquello de lo que muchos rebeldes rusos carecían: un agudo sentido práctico, exactitud y responsabilidad por las tareas a las que se comprometía.
Vi mucho a este hombre excepcional durante su estancia en Nueva York. Me enteré de que le habían asistido en su extraordinaria fuga dos jóvenes anarquistas. Como trabajaban en el taller de carpintería, habían hecho con gran habilidad unos agujeros de ventilación indetectables en el barril que utilizaría Gershuni y posteriormente clavaron la tapa del mismo. Gershuni no se cansaba nunca de alabar la devoción y la osadía de esos dos muchachos, casi unos niños, y sin embargo, tan valientes y tan de fiar por su entusiasmo revolucionario.
Más o menos en esta época empezamos a preparar la celebración del primer cumpleaños de Mother Earth. Parecía increíble que la revista hubiera sobrevivido a todas las dificultades y apuros de los pasados doce meses. El incumplimiento de las promesas de colaboración de algunos literatos de Nueva York había sido solo uno de los males contra los que había tenido que luchar mi criatura. En un principio se mostraron entusiastas, hasta que se dieron cuenta de que Mother Earth abogaba por la libertad y la abundancia en la vida como base del arte. Para la mayoría de ellos el arte significaba un escape a la realidad; ¿cómo, entonces, podía esperarse que apoyaran nada que tan atrevidamente incitaba a la vida? Dejaron que el recién nacido se las valiera por sí mismo. Sus lugares fueron pronto ocupados, no obstante, por espíritus más libres y valerosos, entre los que se encontraban Leonard D. Abbott, Sadakichi Hartmann, Alvin Sanborn... todos ellos consideraban la vida y el arte como las llamas gemelas de la revuelta.
Superada esta dificultad, apareció otra: la condena desde mis propias filas. Mother Earth no era lo suficientemente revolucionaria, afirmaban; la razón era, sin duda, que trataba el anarquismo menos como un dogma y más como un ideal liberador. Afortunadamente, muchos de mis compañeros estuvieron a mi lado, dando con abundancia para apoyar la revista. Y mis amigos personales, incluso los que no eran anarquistas, se consagraron fielmente a la publicación y a mí en cada lucha contra la persecución continua de la policía. En conjunto fue un año rico y fructífero, lleno de promesas para el futuro de Mother Earth.
Capítulo XXXI
La audiencia para testificar por los cargos de anarquía criminal fue pospuesta repetidas veces y finalmente completamente abandonada. Eso me dejaba libre para empezar el proyectado viaje a la Costa, el primero desde 1897. No había recorrido una gran distancia, cuando los mítines fueron interrumpidos por la policía en tres ciudades: Columbus, Toledo y Detroit.
La acción de las autoridades en Toledo fue especialmente censurable porque el alcalde, Bran Whitlock, era supuestamente un hombre de ideas progresistas, conocido como tolstoiano y anarquista «filosófico». Había conocido a un cierto número de individualistas americanos que se llamaban a sí mismos anarquistas filosóficos. Vistos más de cerca invariablemente resultaban no ser ni filósofos ni anarquistas y su creencia en la libertad de expresión tenía siempre un «pero».
El alcalde Whitlock, sin embargo, era también un partidario del impuesto único, era miembro de un grupo de americanos que destacaban por ser los más valientes defensores de la libertad de prensa y expresión. De hecho, los partidarios del impuesto único habían sido siempre los primeros en apoyarme en mis enfrentamientos a las interferencias de la policía. Por lo tanto, me sorprendió enormemente encontrar que un alcalde de estas características fuera culpable de la misma actitud arbitraria que cualquier funcionario municipal corriente. Pregunté a algunos de sus admiradores cómo podían explicar tal comportamiento en un hombre como Whitlock. Para asombro mío, me dijeron que el alcalde tenía la impresión de que yo había venido a Toledo con el propósito expreso de soliviantar a los trabajadores del automóvil que estaban en huelga en ese momento. Estaba intentando que los jefes y los empleados llegaran a un acuerdo y pensaba que era mejor no permitirme hablar.
«Evidentemente vuestro alcalde sabe que su acuerdo beneficiará, con toda probabilidad, a los propietarios y no a los huelguistas —señalé—, si no, no temería lo que yo pudiera decir».
Les dije que hasta que no llegué a Toledo no sabía nada de la huelga. Había venido a dar una conferencia acerca de los «Falsos Conceptos sobre el Anarquismo». No obstante, admití que si los huelguistas me pedían que hablara, les diría que se deshicieran de los políticos, que eran los peores entrometidos y que contribuían siempre a romper el carácter esencial de toda lucha económica. Un grupo de americanos liberales fueron informados de esto y al momento se pusieron a organizar para mí un mitin especial.
La más entusiasta de todos fue una venerable anciana, la señora Kate B. Sherwood. En los tiempos de la abolición había ayudado a más de un fugitivo y no había cambiado con los años. Era una ferviente feminista, una gran libertaria en materia económica y educativa y poseía una personalidad entrañable. La querida señora debió de leerle la cartilla al alcalde, pues no hubo ninguna interferencia más durante mis conferencias en Toledo.
En Mineápolis tuve una experiencia muy divertida. Me invitaron a hablar ante una organización de hombres de profesiones liberales conocida como el Club Spook.[45] Me dijeron que era la primera vez que una mujer era admitida ante la sagrada presencia de los Spookers, conmigo se había hecho una excepción. Como no creía en los privilegios especiales, escribí al club una nota en la que decía que como enfermera nunca había conocido el nerviosismo al tener que arreglar los restos mortales de nadie, pero que tener que enfrentarme sola a cadáveres vivientes me resultaría desconcertante. Afrontaría la tarea de preparar a los Spookers para su enterramiento si pudiera tener la asistencia de unos cuantos fornidos miembros de mi propio sexo. El pobre Club Spook se quedó pasmado. Consentir en mi requerimiento implicaba el peligro de una invasión femenina, rechazarlo era exponerse al ridículo público. La vanidad masculina venció su pureza cristalina. «Traiga consigo a su regimiento. Emma Goldman —respondieron los Spookers—, y afronte las consecuencias». Mis amigas y yo causamos casi una revolución en el club. ¡Ay!, no en las cabezas, sino solo en los corazones de los Spookers. Les hicimos ser conscientes de que no hay nada más aburrido en el mundo que una reunión exclusivamente de hombres o de mujeres, quienes no pueden nunca eliminar los unos a los oíros de sus mentes. En esta ocasión, todos se sintieron aliviados de la obsesión del sexo y disfrutaron con naturalidad y tranquilidad. La velada fue muy interesante. Desde luego, me aseguraron que fue considerada como el más estimulante festín intelectual de la historia del club y el más hilarante además.
La actitud liberal de los Spookers hacia mí formaba parte del cambio general que había tenido lugar en los Estados Unidos en los últimos seis años con respecto al anarquismo. El tono de la prensa ya no era tan vengativo. Los periódicos de Toledo, Cincinnati, Toronto, Mineápolis y Winnipeg fueron extraordinariamente decentes en sus reportajes de mis conferencias. En un largo editorial un periódico de Winnipeg decía:
«Emma Goldman ha sido acusada de abusar de la libertad de expresión en Winnipeg y el Anarquismo acusado de ser un sistema que aboga por el asesinato. Por el contrario, Emma Goldman no se entregó, mientras estuvo en Winnipeg, a ningún peligroso discurso y no hizo ninguna afirmación que mereciera más que una moderada crítica por su sabiduría o lógica. Además, el hombre que afirme que el Anarquismo enseña la violencia y a lanzar bombas, no sabe de lo que está hablando. El Anarquismo es una doctrina ideal, que es ahora, y siempre será, absolutamente impracticable. Algunos de los más dotados y bondadosos hombres de todo el mundo creen en él. El solo hecho de que Tolstoi sea Anarquista es una prueba concluyente de que no enseña la violencia.
Todos tenemos derecho a reírnos de la Anarquía por ser un sueño loco. Todos tenemos derecho a estar de acuerdo o no con las enseñanzas de Emma Goldman. Pero no deberíamos ponernos en ridículo al criticar a la oradora por algo que no dijo o por acusar de violenta y sangrienta a una doctrina que defiende lo contrario de la violencia».
Después de mi viaje de costa a costa regresé a Nueva York a finales de junio con un resultado neto de un considerable número de suscriptores a Mother Earth y un sustancial superávit de la venta de literatura para mantener la revista durante los meses inactivos del verano.
A principios de la primavera, los compañeros europeos habían lanzado un llamamiento para realizar un congreso anarquista en Amsterdam, Holanda, en agosto. Algunos de los grupos de las ciudades que había visitado me pidieron que asistiera a la concentración como su delegada. Era gratificante tener la confianza de mis compañeros, y Europa siempre ejercía su atractivo sobre mí. Pero estaba Sasha, que llevaba fuera solo un año y del que había estado alejada durante meses. Anhelaba verle de nuevo e intentar superar el abismo que su encarcelamiento había creado entre nosotros.
Sasha había hecho un trabajo excelente en Mother Earth durante mi ausencia. Había sorprendido a todos por el vigor de su estilo y la claridad de su pensamiento. Era un logro asombroso en un hombre que había entrado en prisión ignorando el inglés y que nunca antes había escrito nada para ser publicado. Las cartas que me escribió durante los cuatro meses que estuve fuera no mostraban signos de depresión y sí un gran interés por la revista y por mi trabajo. Estaba orgullosa de Sasha y sus esfuerzos, y llena de esperanzas porque quizás podríamos disolver las nubes que habían enturbiado nuestra relación desde que había vuelto al mundo exterior. Estas consideraciones me hicieron dudar en ir a Amsterdam. Les dije a mis compañeros que lo decidiría cuando llegara a Nueva York.
A mi regreso encontré a Sasha tal y como le había dejado, en el mismo torbellino mental, en un conflicto torturador entre la visión que había inspirado su acción y la realidad que tenía ante él. Continuaba morando en el pasado, en el espejismo que había creado para sí mismo durante su muerte en vida. Todo lo del presente le era ajeno, le hacía encogerse de dolor y lo evitaba. Era una ironía cruel que yo, de todos los amigos de Sasha, fuera la que le causara la mayor decepción y sufrimiento. Yo, que nunca le había apartado de mi mente durante todos esos amargos años, ni de mi corazón, no importaba quién más lo ocupara, ni incluso Ed, a quien había amado más profunda e intensamente que a nadie. Aún así, era yo la que más despertaba la impaciencia y el resentimiento de Sasha; no en el aspecto personal, sino debido a los cambios que había sufrido en mi actitud hacia la vida, la gente y el movimiento. Parecía que no teníamos ni el más mínimo pensamiento en común. Sin embargo, me sentía unida a Sasha, unida a él para siempre por esos catorce años de sangre y lágrimas.
A menudo, cuando no podía aguantar más su censura y condena, me defendía con duras y amargas palabras y luego corría a mi habitación a llorar de dolor por las diferencias que nos separaban. No obstante, siempre volvía a él, sentía que dijera lo que dijera o hiciera lo que hiciera, nada tenía importancia si tenía en cuenta lo que había sufrido. Sabía que eso siempre pesaría más en la balanza y me llevaría a su lado cada vez que lo necesitase. Justo ahora parecía que no le era de mucha ayuda. Sasha parecía estar más tranquilo cuando yo no estaba.
Decidí acceder al requerimiento de mis compañeros del Oeste para que los representara en el congreso anarquista. Sasha dijo que continuaría en la revista hasta mi regreso, pero que su corazón no estaba con Mother Earth. Quería un semanario de propaganda que llegara a los trabajadores. Ya había discutido el tema con Voltairine de Cleyre, Harry Kelly y otros amigos. Estaban de acuerdo con él en que un periódico de esas características era necesario y habían prometido firmar un llamamiento para recaudar los fondos necesarios. Les preocupaba, no obstante, que yo no lo comprendiera, que considerara la publicación como un competidor de Mother Earth. «¡Qué idea más ridícula! —protesté—, no reclamo el monopolio del movimiento. Por favor, intenta editar un periódico semanal. Añadiré mi nombre al llamamiento». Sasha se emocionó, me abrazó con ternura y se sentó a escribir el llamamiento. ¡Mi pobre muchacho! ¡Ojalá tuviera la seguridad de que su proyecto le trajera la paz, le ayudara de vuelta a la vida y al trabajo para el que su dominio del lenguaje y su pluma le capacitaban!
Cada vez me daba más cuenta de que había un resentimiento interior en Sasha, del que quizás no era ni consciente, por formar parte de las actividades que había creado para mí misma. Ansiaba algo de su propia creación, algo que expresara su yo. Deseaba fervientemente que el semanario tuviera éxito y que le proporcionara los medios para su liberación.
Estaba haciendo los preparativos para mi viaje al extranjero; Max iba a ir también, en representación de algunos grupos alemanes. Ambos necesitábamos alejamos de nuestro ambiente durante un tiempo. La granja no había resultado la realidad color de rosa que él había esperado. Una granja nunca sirve para gente de ciudad que vuelve al campo con ideas románticas sobre la naturaleza y que no están preparados para soportar las dificultades. El rincón de Ossining había resultado ser demasiado primitivo y los inviernos demasiados duros para la hijita de Max. Otra razón era el aislamiento de Millie, que le era insoportable. Mis amigos se habían mudado a la ciudad e intentaban desesperadamente llegar a final de mes. Max escribiendo de vez en cuando artículos para los periódicos alemanes y colaborando con Mother Earth, y Millie cosiendo. La tensión que soportaba desde el nacimiento de la niña le había hecho estar irritable y nerviosa y Max se encerraba en sí mismo a la menor falta de armonía. Como yo misma, anhelaba escapar de esa situación angustiosa, de la que nadie era culpable.
A Sasha se le veía más lleno de vida gracias al proyecto del periódico. Había también otro factor que contribuía a levantarle el ánimo. Había ganado muchos amigos entre los compañeros jóvenes y se sentía especialmente atraído por la joven Becky Edelson. Me sentía muy aliviada. Mother Earth tampoco me preocupaba; la dejaba en buenas manos y estaba segura de su calidad con Sasha como redactor y John Coryell, Hippolyte Havel y otros como colaboradores.
Hippolyte y yo hacía tiempo que nos habíamos distanciado en nuestra antigua relación, pero nuestra amistad permanecía tan firme como siempre, así como nuestro común interés por la lucha social. Sus grandes conocimientos de historia y su sensibilidad para los acontecimientos le hacían sumamente valioso para nuestra revista.
A mediados de agosto de 1907, Max y yo dijimos adiós a nuestros amigos desde el muelle Holanda-América. Para nosotros, además de para realizar nuestra misión en el congreso, el viaje era como partir en busca de algo que llenara nuestro vacío interior. La calma del mar y la siempre tranquilizadora compañía de Max me ayudaron a relajarme de la tensión de los meses que precedieron y siguieron a la liberación de Sasha. Para cuando llegamos a Amsterdam, estaba de nuevo en plena posesión de mi misma, llena de expectación por la gente que conocería, por el congreso y por el trabajo que me esperaba.
Había oído hablar mucho de la extrema limpieza de los holandeses, pero hasta que no fui a dar un paseo por Amsterdam a la mañana siguiente de nuestra llegada, no supe lo incómodo que puede resultar al transeúnte. Había salido con Max a echarle un vistazo a la pintoresca ciudad vieja. Encontramos cada balcón adornado de rollizas doncellas vestidas con vivos colores, piernas y brazos desnudos, sacudiendo furiosamente alfombras y mantas. Una imagen agradable, sin duda, pero el torbellino de polvo y suciedad que estaban sacudiendo tan fuertemente sobre nuestras cabezas indefensas nos llenó la garganta y nos cubrió la ropa. Aún así, podríamos haberlo soportado si no nos hubieran invitado a una ducha fría destinada a las plantas. El imprevisto baño era más de lo que habíamos esperado.
Este congreso era mi tercer intento de asistir a una concentración anarquista internacional. En 1893 un cónclave tal había sido organizado y debía tener lugar durante el año de la exposición de Chicago. Yo había sido elegida para representar a varios grupos de Nueva York, pero mi juicio y posterior encarcelamiento me impidieron asistir. En el último momento la policía de Chicago prohibió el congreso, pero, de todas maneras, se realizó —en el lugar más imposible que imaginarse pueda—. Un compañero que trabajaba en uno de los departamentos municipales dejó entrar secretamente a una docena de delegados en una habitación del Ayuntamiento.
La segunda vez había ido a París, en 1900, donde estuve muy íntimamente relacionada con los preparativos. La policía francesa hizo también que las conferencias públicas no fueran posibles. Las sesiones llevadas a cabo en la clandestinidad, si bien fueron muy excitantes, no permitieron ningún trabajo constructivo.
Era ciertamente un buen detalle a tener en cuenta sobre la democrática América y la republicana Francia que un congreso anarquista internacional, prohibido en ambos países, pudiera ser celebrado abiertamente en la monárquica Holanda. A ochenta hombres y mujeres, la mayoría de ellos perseguidos y acosados en sus propios países, les fue posible hablar aquí en grandes mítines, asistir a sesiones diarias y discutir abiertamente problemas de vital importancia como la revolución, el sindicalismo, la insurrección de las masas y los actos individuales de violencia, sin la intervención de las autoridades. Recorríamos la ciudad a solas o en grupos, asistíamos a reuniones sociales en restaurantes o cafés, charlábamos y cantábamos canciones revolucionarias hasta altas horas de la madrugada y, sin embargo, no nos seguían ni nos espiaban ni nos molestaban de ninguna manera.
Todavía más extraordinaria fue la actitud de la prensa de Amsterdam. Incluso los periódicos más conservadores nos trataban, no como a criminales o lunáticos, sino como a un grupo de gente seria que se había reunido con un propósito serio. Esos periódicos se oponían al anarquismo; no obstante, no daban una falsa idea de nosotros ni desvirtuaban nada de lo dicho en las sesiones.
Uno de los principales temas debatidos ampliamente en el congreso fue el problema de la organización. Algunos delegados desaprobaban la idea de Ibsen, representada por el doctor Stockmann en Un enemigo del pueblo, de que el más fuerte es el que permanece solo. Preferían el punto de vista de Kropotkin, tan brillantemente elucidado en todos sus libros, de que es la ayuda mutua y la cooperación lo que proporciona los mejores resultados. Max y yo hicimos hincapié en la necesidad de ambos. Manteníamos que el anarquismo no implicaba una elección entre Kropotkin e Ibsen, abarcaba a los dos. Mientras que Kropotkin había analizado en profundidad las condiciones sociales que conducen a la revolución, Ibsen había descrito la lucha psicológica que culmina en la revolución del alma humana, la revuelta de la individualidad. Nada podría resultar más desastroso para nuestras ideas, argumentábamos, que el ignorar el efecto de lo interno sobre lo externo, de los motivos y necesidades psicológicos sobre las instituciones existentes.
Hay una idea errónea, razonábamos, sobre que la organización no favorece la libertad individual, sobre que significa la decadencia de la individualidad. Muy al contrario, en realidad, la verdadera función de la organización es ayudar al desarrollo y crecimiento de la personalidad. Así como las células animales, por cooperación mutua, expresan su poder latente en la formación de un organismo completo, así la individualidad, por esfuerzo cooperativo con otras individualidades, alcanza su más alta forma de desarrollo. Una organización, en el verdadero sentido, no puede resultar de la combinación de simples nulidades. Debe estar compuesta por individualidades inteligentes y autoconscientes. En verdad, el total de posibilidades y actividades de una organización está representado por la expresión de las energías individuales. El anarquismo proclama la posibilidad de una organización sin disciplina ni miedos ni castigos y sin la presión de la pobreza: un nuevo organismo social que pondrá fin a la lucha por la existencia —la lucha salvaje que socava las mejores cualidades del hombre y hace cada vez más grande el abismo social—. En resumen, el anarquismo se esfuerza por conseguir una organización social que establezca el bienestar para todos.
Hubo muchas e interesantes personalidades en el grupo de delegados, entre ellos el doctor Friedberg, el que fue miembro del Partido Democrático Social y del Alderman de Berlín, quien se había convertido en un brillante defensor de la huelga general y el antimilitarismo. A pesar del cargo de alta traición que pendía sobre él, tomó parte activa en los debates del congreso, ignorando el peligro que le esperaba al volver a su país. Estuvieron también Luigi Fabbri, uno de los más capaces colaboradores de la revista italiana de educación Universtà Populare; Rudolph Rocker, quien estaba haciendo un trabajo espléndido entre la población judía de Londres como conferenciante y redactor de la publicación yiddish Arbeiter Freind; Christian Cornelissen, una de las mentes más lúcidas del movimiento holandés; Rudolph Grossmann, editor de un periódico anarquista en Austria; Alexander Schapiro, activo en los sindicatos revolucionarios de Inglaterra; Thomas H. Keell, uno de los trabajadores más consagrados al londinense Freedom; y otros capaces y enérgicos camaradas.
Los delegados franceses, suizos, belgas, austriacos, bohemios, rusos, serbios, búlgaros y holandeses eran todos hombres de carácter y recursos, pero la personalidad más sobresaliente de entre todos ellos era Errico Malatesta. De naturaleza sensible y refinada, Malatesta abrazó las ideas revolucionarias ya en su juventud. Más tarde conoció a Bakunin, en cuyo círculo era el más joven, por lo que le llamaban cariñosamente «Benjamin». Escribió varios folletos muy conocidos que encontraron una amplia distribución, especialmente en Italia y España, y fue editor de varias publicaciones anarquistas. Pero sus actividades literarias no le impedían participar también en las luchas diarias de los trabajadores. Jugó un importante papel, junto al celebrado Carlo Cafiero y el famoso revolucionario ruso Sergius «Stepniak» (Kravtchinski), en la sublevación de Benevento, Italia, en 1877. Su interés en las rebeliones populares fue constante todo a lo largo de su vida. Tanto si estaba en Suiza, Francia, Inglaterra o Argentina, un levantamiento en su país de origen siempre le hacía acudir en ayuda del pueblo. En 1897 tomó otra vez parte activa en la rebelión del sur de Italia. Toda su vida fue un frenesí y un esfuerzo continuos; sus energías y excepcionales recursos los dedicó al servicio de la causa anarquista. Pero fuera cual fuera su trabajo en el movimiento, siempre insistió en permanecer económicamente independiente, en ganarse la vida con un trabajo manual, ese era uno de los principios de su vida. La considerable herencia que le dejó su padre, la cual consistía en tierras y casas, la transfirió gratuitamente a los trabajadores que las ocupaban, y él siguió viviendo de la forma más frugal del trabajo de sus propias manos. Su nombre era uno de los más conocidos y más queridos en los países latinos.
Conocí a este viejo y magnífico luchador anarquista en Londres en 1895, estuve con él unos breves momentos. En mi segunda visita, en 1899, me enteré de que Errico Malatesta había ido a los Estados Unidos a dar conferencias y a editar el periódico anarquista italiano La Questione Sociale. Mientras estuvo allí, un patriota italiano enajenado le disparó; pero Errico, como buen anarquista, se negó a llevar a los tribunales a su agresor. En Amsterdam tuve la primera verdadera oportunidad de relacionarme diariamente con él. Max y yo caímos rápidamente bajo el hechizo de Malatesta. Amábamos su capacidad para deshacerse del peso del mundo y darse por entero al juego en sus ratos de ocio. Cada momento que pasamos junto a él fue un placer, tanto si se regocijaba con la vista del mar o retozaba en un jardín público.
El más importante, y constructivo, resultado del congreso fue la formación de una Oficina Internacional. La secretaria estaba ocupada por Malatesta, Rocker y Schapiro. El objetivo de la oficina, cuya sede estaba en Londres, era procurar un acercamiento de los grupos y organizaciones anarquistas de los diferentes países, hacer un estudio minucioso y esmerado de la lucha laboral en todo el mundo y proporcionar dalos y material concerniente a la prensa anarquista. La oficina debía empezar inmediatamente los preparativos para otro congreso que debía celebrarse en un futuro próximo en Londres.
Al cierre de nuestras sesiones asistimos al congreso antimilitarista organizado por los anarquistas pacifistas holandeses, entre los cuales el más destacado era Domela Nieuwenhuis. El origen de Domela no podía hacer prever su transformación en un enemigo de la autoridad. Sus antepasados eran casi todos ministros de la Iglesia. Él mismo había sido orador de la fe luterana, pero su espíritu progresista le alejó de la estrecha senda de la teología. Domela formó parte del Partido Democrático Social, se convirtió en su primer representante en Holanda y fue elegido primer miembro socialista del Parlamento. Pero no se quedó mucho tiempo. Como Johann Most, y el gran anarquista francés Pierre Proudhon, Nieuwenhuis se dio cuenta enseguida de que nada importante para la libertad podía surgir de las actividades parlamentarias. Dimitió y se declaró anarquista.
Desde entonces dedicó toda su vida y su gran fortuna a nuestro movimiento, especialmente a la propaganda antimilitarista. Domela tenía un físico impresionante y atractivo, alto y derecho, con rasgos expresivos, grandes ojos azules, pelo y barba canosos y ondulados. Irradiaba amabilidad y simpatía, y era la encarnación del ideal por el cual luchaba. Unos de sus rasgos característicos era una gran tolerancia. Había sido vegetariano y abstemio durante años, sin embargo, nunca faltaba vino y carne a su mesa. «¿Por qué debería mi familia o mis invitados ser privados de algo que a mí no me gusta?», dijo una vez según nos servía vino durante una cena.
Antes de partir hacia Francia tuve ocasión de dirigirme a una reunión de trabajadores del transporte. Una vez más vi la diferencia entre la independencia de los trabajadores holandeses, a pesar de la monarquía, y los democráticos Estados Unidos, donde la mayoría de la gente tiene muy poca independencia. Unos detectives se colaron en la reunión. Fueron descubiertos por el comité y expulsados sin muchas ceremonias. No podía evitar comparar esta demostración de carácter con la falta de él en los sindicatos americanos, tan infestados de Pinkertons.
Por fin estábamos de vuelta en París, estaba de nuevo bajo su hechizo, tenía otra vez su atrevida juventud corriendo por mis venas. Rejuvenecí y me mostré ansiosa por todo lo que mi amada ciudad del Sena podía dar. Había mucho más que aprender y asimilar- que en años anteriores.
También estaba allí Stella, a quien no había visto durante muchos meses. Ella y nuestro querido Victor Dave fueron a esperarnos a la estación y nos llevaron a un café. Stella era ya casi una parisina, estaba muy orgullosa de su francés y de su conocimiento de los restaurantes donde la cocina era buena y los precios razonables. Victor, con el pelo más blanco, conservaba todavía sus andares jóvenes y su antigua disposición a la diversión. Reímos y bromeamos durante nuestra primera cena en París más de lo que había reído en muchos meses. La causa de nuestra alegría era el confiado jefe de Stella, nada menos que el cónsul americano, de quien era secretaria. ¡La fiel sobrina de Emma Goldman y todavía el Consulado no había saltado por los aires!
Mientras estábamos todavía en Holanda nos llegaron noticias de que a Pedro Kropotkin se le volvía a permitir por fin la entrada en Francia. Pedro amaba ese país y su gente. Para él Francia era la cuna de la libertad; la Revolución Francesa, el símbolo de todo lo que el mundo tenía de idealismo social. En realidad, Francia carecía de la gloria que mi gran maestro le había conferido; lo demostraba su propio encarcelamiento durante dieciocho meses en una prisión francesa y la posterior expulsión. Aún así, por una extraña parcialidad, Pedro aclamaba a Francia como la portadora de la bandera de la libertad y como el país más culto del mundo. Sabíamos que nada de lo que había sufrido personalmente había cambiado sus sentimientos hacia el pueblo francés y nos alegramos por él, pues ya podía satisfacer su deseo de volver.
Pedro ya estaba en París cuando llegamos, vivía a unos pasos de mi hotel, en el Boulevard Saint-Michel. Le encontré más animado de lo que le había visto nunca; parecía más vigoroso y alegre. Fingiendo no saber la razón, le pregunté qué había producido el feliz cambio. «¡París, París, querida!», gritó. «¿Existe alguna otra ciudad en el mundo que se te meta en las venas como París?» Hablamos sobre el movimiento en Francia y sobre el trabajo de los grupos locales. Su criatura favorita era Temps Nouveaux, el periódico que él había contribuido a establecer; no obstante, su valoración de los derechos de otros grupos, aunque no estuvieran de acuerdo con él, era demasiado profunda y su amor por la justicia demasiado fuerte para desanimar a los elementos opuestos. Había algo en él grande y maravilloso. Nadie podía estar en su presencia mucho tiempo sin sentirse inspirado por él.
Aunque estaba muy ocupado con diferentes asuntos, especialmente con la revisión de su manuscrito de La gran Revolución: 1789-1793, Pedro no quiso dejarme marchar hasta que no le conté todo sobre el congreso. Se sintió particularmente satisfecho con nuestra postura sobre la organización y nuestra insistencia sobre el derecho a la revuelta individual, así como a la colectiva.
Con la ayuda de Monatte pude realizar un estudio del sindicalismo en acción en la Confédération du Travail. Los líderes eran casi todos anarquistas, hombres de un tipo más interesante y decidido de lo que se encuentra uno normalmente en París. Pouget, Pataud, Delasalle, Grueffulhieus y Monatte no solo eran brillantes defensores de las nuevas teorías sociales, sino que tenían también conocimientos prácticos y experiencia en la lucha diaria de los trabajadores. Junto con sus colegas habían convertido la Bourse du Travail en una colmena de actividad. Todos los sindicatos tenían allí su oficina; muchos publicaban sus periódicos en la imprenta común. Siendo quizás La Voix du Peuple, el órgano semanal de la C.G.T., el periódico obrero más instructivo y mejor editado del mundo. Se daban clases nocturnas, donde se enseñaba a los trabajadores todos los aspectos del intrincado sistema industrial. Se organizaban conferencias sobre temas científicos y económicos, y los trabajadores mantenían un dispensario y una guardería infantil muy bien equipados. La institución representaba un esfuerzo práctico por enseñar a las masas cómo hacer la revolución futura y cómo ayudar a nacer a la nueva vida social.
La observación y el estudio del sindicalismo en su origen rae convencieron de que este representaba el campo de batalla donde el Trabajo podía enfrentar su poder a las fuerzas organizadas del capital.
A estas experiencias se añadieron otras, no menos instructivas, con el grupo de artistas modernos que con sus plumas y pinceles se hacían eco de la protesta social, con Steinlen y Grandjouan haciendo el trabajo más enérgico. No conocí a Steinlen, pero Grandjouan resultó ser un alma sencilla y amable, un rebelde nato, un artista e idealista en el verdadero sentido de la palabra. Estaba trabajando en un grupo de dibujos sobre las fases de la vida proletaria. Su idea era representar al Trabajo, patético en su mudo desamparo, despertando lentamente a la consciencia de la fuerza germinadora. Creía que la misión del arte era inspirar la visión de un nuevo amanecer. «En este sentido todos nuestros artistas son revolucionarios», me aseguró Grandjouan. «Steinlen y los otros están haciendo por el arte lo que Zola, Mirbeau, Richepin y Rictus han hecho por las letras. Están poniendo al arte en contacto con las corrientes de la vida, con la gran lucha del hombre por el derecho a conocer y vivir la vida».
Le hablé a Grandjouan de Mother Earth y lo que había estado intentando hacer en América. Al momento se ofreció a diseñar una portada para la revista y antes de marcharme de París me la envió. Era significativa en su concepto y expresiva en el diseño.
El juicio contra nueve antimilitaristas y el espléndido experimento educativo en Rambouillet, cerca de París, de Sébastien Faure, fueron otras de las muchas buenas experiencias de mi visita a Francia. El grupo del juicio estaba compuesto por una chica y ocho chicos, el mayor de los cuales no tenía más de veintitrés años. Habían distribuido un manifiesto contra los soldados, instándoles a utilizar las armas contra sus superiores en lugar de hacerlo contra sus hermanos trabajadores. Ciertamente, una ofensa muy grave desde el punto de vista de los intereses militares. En un tribunal americano esos jóvenes habrían sido intimidados, aterrorizados y mandados a prisión con una larga condena. En París, se convirtieron en los acusadores, lanzando anatemas contra el Estado, el patriotismo, el militarismo y la guerra. Lejos de ser interrumpidos, la provocadora acusación de los jóvenes prisioneros fue escuchada con atención y respeto. La atrevida plaidoirie del abogado defensor, las distinguidas personas que fueron a testificar a favor del idealismo de los acusados y el ambiente del juzgado se combinaron para hacer que el juicio contra los antimilitaristas fuera uno de los acontecimientos más dramáticos que he presenciado.
Es cierto que los prisioneros fueron declarados culpables y sentenciados a cortas condenas, la más larga de tres años. Puesto que era Francia, la chica fue puesta en libertad de inmediato. En mi país de adopción los castigos hubieran sido incomparablemente más severos y sin duda hubieran sido acusados también de desacato al tribunal por la franca confesión de sus opiniones y actos y por haber ridiculizado al juez y al fiscal.
Comprendí que tras la diferencia entre el procedimiento legal francés y americano había una diferencia fundamental en la actitud hacia la revuelta social. Los franceses habían ganado con la Revolución la comprensión de que las instituciones no son ni sagradas ni inalterables y que las condiciones sociales están sujetas a cambio. Los rebeldes son, por lo tanto, considerados en Francia como los precursores de futuras agitaciones.
En América, los ideales de la Revolución están muertos, son momias que no deben ser tocadas. De ahí el odio y la condena dirigidos al rebelde social y político en los Estados Unidos.
Mucho antes de venir a París había leído en nuestra prensa francesa sobre el experimento educativo único del anarquista Sébastien Faure. Le había oído hablar en 1900 y me conmovió su gran elocuencia. Era más, la poco común historia personal de Sébastien Faure me hacía pensar que la escuela moderna que había organizado debía de tener un interés más que ordinario.
Empezó siendo cura, para más tarde romper las cadenas del catolicismo y convertirse en un enemigo formidable de aquel. En 1897, durante el caso Dreyfus, se unió a la campaña dirigida por Emile Zola, Anatole France, Bernard Lazare y Octave Mirbeau contra las fuerzas reaccionarias de Francia. Faure se convirtió en un ferviente portavoz de Dreyfus, dando conferencias por todo el país, poniendo al descubierto a la camarilla militar que había enviado a un hombre inocente a la Isla del Diablo para tapar su propia corrupción. Después de aquello, Faure se emancipó completamente de la creencia en la autoridad, ya fuera celestial o terrena. El anarquismo se convirtió en su meta, el trabajo por alcanzarlo su apasionado empeño.
«La Ruche» (La Colmena), como se llamaba la escuela de Faure, estaba situada a las afueras de Rambouillet, un antiguo pueblo francés. Con muy poca gente para ayudarle, Faure había transformado un trozo de tierra salvaje y abandonada en una floreciente granja en la que se cultivaban frutas y verduras. Había acogido a veinticuatro niños huérfanos y a aquellos cuyos padres eran demasiado pobres para pagar y les proporcionaba de su propio bolsillo casa, alimentos y ropa. Había creado un clima en La Ruche que liberaba a los niños de la disciplina y la coerción de todo tipo. Había descartado los viejos métodos educativos y en su lugar había establecido la comprensión por las necesidades del niño, la confianza y la seguridad en sus posibilidades y el respeto por su personalidad.
Ni siquiera en Cempuis, la escuela del venerable libertario Paul Robin, que había visitado en 1900, era el espíritu de camaradería y cooperación entre alumnos y maestros tan completo como en La Ruche. Robin sentía también la necesidad de un nuevo acercamiento al niño, pero, en cierta forma, él seguía todavía atado a los viejos manuales sobre educación. La Ruche se había liberado también de ellos. Los murales pintados a mano que había en los dormitorios y aulas representando la vida de las plantas, de las flores, de los pájaros y de los animales, tenían un efecto más estimulante sobre la mente de los niños que cualquier lección «corriente». El libre agrupamiento de los niños alrededor de los maestros, para escuchar alguna historia o buscar explicación a algún pensamiento desconcertante, compensaba ampliamente la falta de la antigua instrucción. Al discutir los problemas de la educación de los jóvenes, Faure mostraba un entendimiento excepcional de la psicología del niño. Los resultados alcanzados por su escuela a los dos años de su fundación eran altamente satisfactorios. «Es sorprendente lo abiertos, amables y cariñosos que son los niños unos con otros», dijo. «La armonía existente entre ellos y los adultos es muy alentadora. Deberíamos sentir que habíamos errado si los niños nos temieran o respetaran simplemente porque somos sus mayores. No dejamos ningún cabo suelto en la tarea de ganar su confianza y amor; conseguido eso, la compresión reemplazará al deber; la confianza al temor y el afecto a la severidad». Nadie se ha dado todavía realmente cuenta de la riqueza de simpatía, amabilidad y generosidad escondida en el alma del niño. El esfuerzo de todo verdadero educador debe ser el de desenterrar ese tesoro, estimular los impulsos del niño y hacer surgir sus mejores y más nobles tendencias. ¿Qué mayor recompensa puede haber para quien el trabajo de su vida es observar el crecimiento del ser humano que verle desplegar sus aptitudes y observar cómo se convierte en una verdadera individualidad?
Mi visita a La Ruche fue una experiencia valiosa que hizo que me diera cuenta de lo mucho que podía hacerse, incluso bajo el sistema actual, en el campo de la educación libertaria. Construir el hombre y la mujer del futuro, desencadenar el alma del niño. ¿Qué otra tarea más grandiosa puede haber para aquellos que, como Sébastien Faure, son pedagogos, no por la gracia de un título, sino de forma innata, nacidos con el don de crear, como el poeta o el artista?
París, siempre enriqueciéndole a uno con nuevas impresiones, me lo ponía difícil para marcharme. Muchos amigos se me habían hecho muy queridos, entre ellos Max Nettlau, a quien conocí en Londres en 1900 y quien me llevó a los museos y a visitar otros tesoros artísticos británicos. En París vi mucho a Nettlau. Era uno de los hombres más intelectuales de nuestro movimiento, científico e historiador. En aquella época estaba recogiendo material adicional para su obra monumental sobre Miguel Bakunin.
Unos días antes de dejar París, llegó Jo Davidson, el joven escultor americano. Le había conocido en Nueva York y estaba interesada por su trabajo. Había encontrado un estudio, nos dijo, pero estaba casi vacío. Yo tenía un buen equipo en mi ménage: platos, pucheros, teteras, una cafetera de filtro y una lámpara de alcohol en la que a menudo había preparado festines para una docena de invitados. En procesión triunfal acarreamos el botín por las calles, Jo con un gran fardo a la espalda, Max a un lado con sartén y tetera colgadas del hombro, y yo al otro lado con la cafetera. Cuando todo fue debidamente depositado en el estudio de Jo, nos retiramos a un café a celebrar la entrada de un artista en ciernes en la verdadera vida bohemia.
En un brillante día de sol Max y yo dejamos París. Cuando llegamos a Londres, el tiempo era desapacible y no cambió en las dos semanas que pasamos allí. Lo primero en darnos la bienvenida fue unos envíos de prensa de América en los que se leía que las autoridades federales, haciendo uso de la Ley Antianarquista, estaban planeando no permitirme la entrada en el país. Al principio no le presté atención al asunto, pensaba que era una invención de los periódicos. Era ciudadana americana por mi matrimonio con Kershner, No tardaron en llegar cartas de varios amigos abogados de los Estados Unidos confirmando los rumores. Me informaron de que Washington estaba decidido a rechazar mi readmisión en el país y me instaban a volver lo más rápida y discretamente posible.
Ya se habían organizado mítines en Escocia y creía que no debía decepcionar a mis compañeros. Decidí continuar con mi trabajo, pero pronto me vi obligada a admitir que no podría dejar Inglaterra sin que el gobierno de los Estados Unidos fuera informado de mis movimientos.
Fue después de una conferencia en el Holborn Town Hall de Londres cuando me di cuenta de que Scotland Yard me estaba vigilando. Varios detectives me siguieron desde que salí de la sala. Rudolph Rocker, Milly, su esposa, Max y varios amigos más estaban conmigo en aquel momento. Zigzagueamos por las calles de Londres durante horas, parando de vez en cuando en restaurantes y bares, pero nuestras «sombras» se mantenían cerca y no renunciarían a la presa. Finalmente, los Rocker sugirieron que fuéramos a su piso del East End; debíamos hacer creer a los detectives que íbamos a pasar la noche en su casa, lo que sería nuestra única oportunidad de salir sin ser vistos al día siguiente de madrugada. Apagamos las luces y nos sentamos a oscuras a planear cómo engañar a Scotland Yard. Al amanecer, Milly bajó a hacer un reconocimiento del terreno. No había nadie a la vista. Unos amigos nos esperaban en el otro lado de la ciudad. Nos llevaron a un barrio de las afueras, a la casa del compañero horticultor Bernard Kampfmayer. Él y su mujer no estaban activos en el movimiento en aquella época y, por lo tanto, no estaban bajo la vigilancia de las autoridades. Odiaba tener que decepcionar a nuestros compañeros escoceses, pero no podía permitirme correr el riesgo de ser retenida a mi llegada a América y obligada a entrar en una batalla legal. Decidí volver a casa. Después de tres días con nuestros anfitriones, Max y yo partimos hacia Liverpool, desde donde viajaríamos hasta Nueva York vía Montreal.
Las autoridades canadienses de inmigración resultaron ser menos inquisitivas que las americanas y no tuvimos ningún problema para entrar en Canadá. En el trayecto de Montreal a Nueva York, el mozo del coche cama tomó los billetes junto con una generosa propina y no apareció otra vez hasta que no llegamos a buen puerto. No fue hasta dos semanas más tarde, con motivo de mi primera aparición en público, cuando se enteró la prensa de que estaba de vuelta. Intentaron por todos los medios averiguar cómo me las había arreglado para entrar y les sugerí que se lo preguntaran a las autoridades de inmigración.
A mi regreso, encontré a Mother Earth en deplorables condiciones económicas. Había habido pocos ingresos desde mi ausencia y los gastos mensuales habían sobrepasado ampliamente la cantidad que había dejado para el mantenimiento de la revista. Se tenía que hacer algo enseguida y, siendo la única que podía recabar fondos, no perdí tiempo y organicé varios actos para conseguir ayuda para la publicación, y decidí también salir inmediatamente de gira.
La actitud crítica de Sasha hacia mí no había cambiado; en todo caso, era ahora más pronunciada. Al mismo tiempo, había aumentado su interés por la joven Becky. Me di cuenta de que estaban muy unidos y me dolía que Sasha no sintiera la necesidad de confiármelo. Sabía que no era comunicativo por naturaleza; no obstante, algo dentro de mí se sentía a la vez ofendido y herido por su aparente falta de confianza. Había notado incluso antes de marcharme a Europa que la atracción física que sentía por Sasha había muerto durante sus años en prisión. Me había aferrado a la esperanza de que cuando él aprendiera a comprender mi vida, a saber que el que hubiera querido a otros no había cambiado mi amor por él, su antigua pasión resurgiría. Era doloroso ver cómo el renacer del amor en Sasha me excluía por completo. Mi corazón se rebelaba contra algo tan cruel, pero sabía que no tenía ningún derecho a quejarme. Mientras que yo había vivido la vida en todas sus alturas y abismos, a Sasha se le había negado. Durante catorce años se le había privado de lo que la juventud y el amor pueden dar. Ahora le llegaba a través de Becky, apasionada y capaz de adoración como solo puede serlo una vehemente muchacha de quince años. Sasha era dos años más joven que yo, tenía treinta y seis, pero no había vivido durante catorce años, y con respecto a las mujeres seguía siendo tan joven e inocente como lo había sido a los veintiuno. Era natural que se sintiera atraído por Becky más que por una mujer de treinta y ocho que había vivido más diversa e intensamente que otras mujeres que la doblaban en edad. Lo veía muy claramente, aún así, me entristecía que buscara en una niña lo que la madurez y la experiencia podían darle centuplicado.
Apenas cinco semanas después de mi regreso de Europa estaba otra vez recorriendo Massachusetts, Connecticut y el Estado de Nueva York. Luego vino Filadelfia, Baltimore, Washington, D.C y Pittsburgh. El jefe de policía de Washington anunció en un principio que no me permitiría hablar. Cuando algunos liberales de renombre atrajeron su atención hacia el hecho de que él no tenía por qué interferir con el derecho a la libertad de expresión, le dijo al comité que podían proseguir con los preparativos para las reuniones. Al mismo tiempo, revocó la licencia de apertura al propietario de la sala. Cuando este amenazó con empezar una batalla legal, el jefe emitió un licencia temporal permitiendo que se celebraran espectáculos y mítines «no censurables por las autoridades del distrito». Los mítines no tuvieron lugar.
Pittsburgh me trajo muchos recuerdos: el martirio de Sasha, los peregrinajes que solía hacer a la prisión, las esperanzas que había abrigado y que no se habían hecho realidad. No obstante, me sentía contenta, Sasha había escapado de su tumba en la cárcel y yo había participado extensamente para que eso sucediera. Nadie podía quitarme ese consuelo.
Capítulo XXXII
Durante el invierno de 1907 y 1908 el país estuvo sumido en una depresión financiera. En todas las grandes ciudades había miles de trabajadores en paro, viviendo en la pobreza y la miseria. Las autoridades, en lugar de concebir formas y medios para alimentar a los hambrientos, agravaban las espantosas condiciones interfiriendo con cada intento de debatir las causas de la crisis.
Los anarquistas italianos y judíos de Filadelfia habían convocado un mitin con ese propósito. Voltairine de Cleyre y Harry Weinberg, un elocuente agitador yiddish, fueron los oradores. Alguien de la audiencia instó a que se hiciera una manifestación delante del Ayuntamiento para pedir trabajo. Los oradores no lo aconsejaron, pero la multitud se precipitó afuera. A medio camino del Ayuntamiento, los trabajadores fueron atacados por la policía y golpeados. Al día siguiente Voltairine y Weinberg fueron detenidos acusados de incitar a la violencia y el juez pidió una fianza de mil quinientos dólares por cada uno.
En Chicago la policía había dispersado una gran manifestación de parados, utilizando los mismos métodos con los hombres y mujeres indefensos. Ultrajes similares habían sucedido en todo el país. Ofrecer charlas en esas condiciones implicaba un gran esfuerzo y daba escasamente para pagar gastos; se agravó la situación con un catarro muy grave que cogí. Pero continué, con la esperanza de que se produjera un cambio favorable para cuando llegara a Chicago. Tenía planeado quedarme con mis queridos amigos Annie y Jake Livshis. Pensaba que las catorce conferencias que se habían organizado tendrían éxito, pues ya era muy conocida en Chicago y tenía a muchos amigos dispuestos a ayudarme.
Dos días antes de mi llegada, un joven ruso, que había sido golpeado por la policía durante la manifestación de parados, fue a la casa del jefe de policía con la intención de matarle, según informaban los periódicos. No conocía al muchacho, no obstante, las conferencias fueron inmediatamente suprimidas y mi nombre relacionado con el asunto. Cuando llegué a Chicago no fueron a recibirme los amigos que me habían invitado a su casa, sino otros dos compañeros, a uno de ellos ni le conocía. A toda prisa me alejaron de la multitud, me contaron que la casa de los Livshis estaba rodeada de detectives y que me llevarían a casa del compañero que acababa de conocer. Los dos hombres me aconsejaron dejar la ciudad inmediatamente, ya que la policía estaba decidida a no permitirme hablar. Me negué a ser amedrentada. «Me quedaré en Chicago y haré lo que he hecho en otras situaciones similares: luchar por nuestro derecho a ser escuchados», declaré.
En casa de mi anfitrión me di cuenta de que su esposa estaba aterrorizada por si la policía descubría que me encontraba con ellos. Durante toda la noche estuvo asomándose a la ventana para ver si habían llegado ya. Por la mañana empezó a discutir con su marido por haberme traído a su casa. Dijo que con toda seguridad yo les acarrearía problemas y que el vecindario les daría de lado.
Debería haber ido a un hotel, pero era seguro que no sería admitida. Afortunadamente, dos chicas ruso-americanas vinieron a invitarme. Conocía, de cartearme con ella, a una, la doctora Becky Yampolski. Me dijo que su apartamento consistía en un despacho y una sala de estar, pero que le agradaría compartir la sala conmigo. Acepté ansiosamente. En casa de Yampolski conocí a William Nathanson, un joven estudiante activo en el movimiento anarquista yiddish. Se ofreció a ayudarme en todo lo que pensara hacer. Su camaradería y la hospitalidad de Becky me hicieron olvidar pronto la casa de locos de la que acababa de escapar.
Por lo primero que me interesé fue por el desafortunado muchacho, cuyo nombre era Lazaras Overbuch. ¿Quién era y por qué había ido a la casa del jefe de policía? Me contaron que se sabía muy poco sobre él. No había estado en nuestras filas, ni había pertenecido a ningún grupo anarquista. Se sabía por su hermana que hacía poco que estaba en América. En Rusia, él y su familia habían estado entre las víctimas de la terrible masacre de Kishinev. Durante la marcha de los parados de Chicago había sido testigo de brutalidades parecidas usadas contra los trabajadores por atreverse a manifestar su pobreza y necesidad. En un país libre, como creía él que era América, veía la misma ferocidad y crueldad. Nadie sabía la razón exacta de su visita al jefe de policía. El hijo de este le mató casi inmediatamente después de que le fuera permitida la entrada en la casa.
En la investigación, el jefe Shippey afirmó que Overbuch, después de entregarle una carta, había intentado matar a su hijo, el cual había sido alcanzado por una bala. Después de ser examinado, se encontró que el joven Shippey no había sido herido en absoluto. Overbuch fue muerto por una pistola del treinta y ocho, mientras que de acuerdo a la declaración de Shippey, el revólver encontrado al muchacho era del calibre treinta y dos. Eso no impidió que la policía empezara a perseguir a todos los anarquistas, así como a cerrar la sede de nuestros compañeros y confiscar su biblioteca.
El viejo truco de la policía de aterrorizar a los propietarios hizo imposible conseguir una sala para dar mis conferencias. Cada paso que daba era vigilado. Varios detectives empezaron a seguirme desde el momento en que supieron que me estaba alojando en casa de mi amiga médico. Mientras tanto, los periódicos siguieron publicando historias fantásticas sobre el anarquismo y Emma Goldman y sobre cómo estábamos conspirando para vencer a la policía. Washington había estado muy ocupado. El sargento comisario de Inmigración declaró que no sabía cómo se las había arreglado Emma Goldman para volver a América después de su viaje a Amsterdam. Admitió que había dirigido una investigación para descubrir al funcionario que había hecho caso omiso de sus instrucciones de no permitirme entrar en el país. Era tragicómico ver a un país poderoso remover cielo y tierra para acallar a una pequeña mujer. Era una suerte que mi vanidad estuviera solo ligeramente desarrollada.
Cuando casi había abandonado las esperanzas de hablar en Chicago, Becky Yampolsky trajo recado de que el doctor Ben L. Reitman había ofrecido un almacén vacío que utilizaba para reuniones de parados y vagabundos. Podíamos realizar nuestros mítines allí, había dicho, y había pedido también verme para discutir sobre ese asunto. En los artículos de prensa sobre la marcha de parados de Chicago, Reitman fue mencionado como el hombre que había estado a la cabeza y que era uno de los que habían sido golpeados por la policía. Tenía curiosidad por conocerle.
Llegó por la larde, una figura pintoresca y exótica, con un gran sombrero negro de vaquero, larga corbata de seda y un enorme bastón. «Entonces, esta es la pequeña dama, Emma Goldman —saludó—. Siempre he deseado conocerla». Tenía una voz profunda, suave y zalamera. Le contesté que yo también quería conocer a la extraña criatura que creía lo suficiente en la libertad de expresión como para ayudar a Emma Goldman.
Era un hombre alto, con una cabeza bien formada cubierta por una masa de pelo negro rizado, que era evidente no se había lavado hacía tiempo. Tenía los ojos castaños, grandes y soñadores. Sus labios, que revelaban unos bonitos dientes cuando sonreía, eran carnosos y apasionados. Parecía un bruto guapo. Sus manos, blancas y finas, ejercían sobre mí una extraña fascinación. Las uñas, como el pelo, parecían estar en huelga contra el jabón y el cepillo. No podía apartar los ojos de sus manos. Un raro hechizo parecía emanar de ellas, acariciante y estremecedor.
Hablamos sobre la reunión. El doctor Reitman dijo que las autoridades le habían asegurado que no ponían ninguna objeción a que yo hablara en Chicago. «Es cosa de Emma Goldman encontrar dónde», le habían dicho. Le alegraba poder ayudarme a ponerles a prueba. Su almacén podía dar cabida a doscientas personas sentadas; estaba asqueroso, pero sus vagabundos le ayudarían a limpiarlo. Una vez que hubiera llevado a cabo esa aventura en su sala, me sería fácil conseguir cualquier sitio que quisiera. Con mucho entusiasmo y energía desarrolló con todo detalle su plan para denotar a la policía mediante la realización de la reunión en la sede de la Brotherhood Welfare Association,[46] como llamaba a su almacén. Estuvo varias horas y cuando se marchó me quedé inquieta y turbada, aún bajo el hechizo de sus manos.
Con la ayuda de sus vagabundos, Reitman limpió el almacén, construyó una tribuna y preparó unos bancos para dar asiento a doscientas cincuenta personas. Nuestras chicas prepararon unas cortinillas para hacer el sitio más atractivo y evitar las miradas curiosas. Todo estaba listo para el acontecimiento, la prensa publicaba historias sensacionales sobre Reitman y Emma Goldman, que estaban conspirando contra las órdenes de la policía. A primeras horas de la tarde fijada para la reunión, visitaron el almacén oficiales de la inspección de edificios y de los bomberos. Le preguntaron al doctor cuánta gente esperaba alojar. Sintiendo el peligro, dijo que cincuenta. «Nueve», decidió la inspección. «Este sitio no es seguro para más», se hicieron eco los bomberos. De un plumazo suspendieron el mitin y la policía se apuntó otra victoria.
Este nuevo ultraje despertó incluso el interés de algunos periódicos. El Inter-Ocean me abrió sus columnas y mis artículos aparecieron en sus páginas varios días, llegando a muchos miles de lectores en cada edición. De esta forma pude plantear ante el gran público el trágico caso de Overbuch, el papel jugado por el jefe de policía y su hijo, y la conspiración para suprimir la libertad de expresión, y, finalmente, también para presentar mis ideas en completa libertad. El editor, por supuesto, se reservaba el derecho a poner llamativos titulares a mi artículo y a acusar al anarquismo en sus editoriales; pero como los artículos llevaban mi firma, lo que tenía que decir no se veía afectado en lo más mínimo por lo que apareciera en el periódico.
El Inter-Ocean estaba ansioso por maquinar un golpe contra la policía. Me ofrecieron un automóvil desde el que dirigirme a las masas; me proporcionarían reporteros, fotógrafos, flashes y toda la parafernalia necesaria «para hacer que la empresa fuera viento en popa». Yo no tenía intención de consentir en tal representación circense; eso no establecería mi derecho a la libertad de expresión y solo haría parecer vulgar lo que era más sagrado para mí.
Estando cerrados los lugares de reunión, sugerí a mis compañeros que organizáramos un encuentro y un concierto en el Workmen's Hall; mi nombre no debía aparecer en los anuncios públicos. Yo intentaría despistar a los guardianes y entrar en la sala a la hora prevista. Solo unos pocos miembros de nuestro grupo fueron informados del plan, a los otros les hicimos creer que el único propósito del encuentro era recaudar fondos para nuestra lucha.
Un extraño fue hecho partícipe del secreto, Ben Reitman. Algunos compañeros pusieron objeciones basándose en el hecho de que el doctor era un recién llegado y que como tal no debíamos confiar en él. Aduje que el hombre había mostrado un gran carácter al ofrecer el almacén y que había sido de gran ayuda al asegurarle publicidad a nuestros esfuerzos. No podía haber ninguna duda sobre su interés. No convencí a los que se oponían, pero los otros compañeros estuvieron de acuerdo en que Reitman fuera informado.
Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama turbada, me preguntaba por qué había intervenido tan acaloradamente a favor de una persona de la que realmente no sabía casi nada. Siempre me había opuesto a confiar por las buenas en los extraños. ¿Qué había en este hombre que me hacía confiar en él? Tuve que admitir que se trataba de la irresistible atracción que ejercía sobre mí. Desde el momento en que entró en el despacho de Yampolsky me había causado un profundo estremecimiento. Estar mucho tiempo juntos desde entonces había aumentado la atracción física que sentía por él. Era consciente de que él sentía también lo mismo; lo había demostrado en todas sus miradas, y un día, de repente, me agarró e intentó abrazarme. Me molestó su presunción, aunque su contado fue como una descarga. En la calma de la noche, a solas con mis pensamientos, me fui dando cuenta de la creciente pasión que sentía por esa criatura hermosa y salvaje, cuyas manos ejercían tal fascinación sobre mí.
La noche de la velada social, el 17 de marzo, conseguí deslizarme sin ser vista por la entrada posterior de la casa de Yampolski, mientras los detectives me esperaban en la principal. Pasé sin problemas a través de las filas de policías que había cerca de la sala. Había una gran audiencia y muchos oficiales apostados contra los uniros. El concierto había empezado y alguien tocaba un solo de piano. La plataforma estaba iluminada solo en parte, así que subí y me coloqué en la parte de delante. Cuando la música terminó, Ben Reitman subió a la plataforma a anunciar que una amiga que todos conocían iba a dirigirse a los asistentes. Me puse en pie rápidamente y comencé a hablar. El sonido de mi voz y la ovación de la multitud atrajo a la policía a la plataforma. El capitán me sacó de allí a la fuerza, casi me desgarró el vestido. Al momento estalló la confusión. Temiendo que algunos de los jóvenes pudieran sentirse impelidos a actuar de forma precipitada, grité: «La policía está aquí para provocar otro Haymarket. No les deis la oportunidad. Salid tranquilamente y ayudaréis a nuestra causa mil veces más». La audiencia aplaudió y entonó una canción revolucionaria mientras salía en perfecto orden. El capitán, furioso porque no había podido impedir que hablara, me empujó hacia la salida maldiciendo y jurando. Cuando llegamos a las escaleras me negué a moverme hasta que me trajeran mi abrigo y mí sombrero, que se habían quedado en el salón. Estaba de pie, de espaldas a la pared, esperando a que me trajeran mis cosas, cuando vi cómo dos oficiales se llevaban a Ben Reitman, le empujaban escaleras abajo y salían a la calle. Pasó a mi lado sin mirarme ni decir una palabra. Eso me resultó desagradable, pero pensé que había fingido no conocerme para engañar a los policías. Era seguro que iría a casa de Yampolski cuando se librara de los oficiales, me decía a mí misma. Me llevaron afuera, seguida de policías, detectives, periodistas y una gran multitud, hasta la puerta de la casa de Becky Yampolski.
Nuestros compañeros estaban ya en el despacho de aquella, discutiendo sobré cómo se habían enterado las autoridades y los reporteros de que yo iba a estar presente en la reunión. Supuse que sospechaban de Reitman. Eso me indignó, pero no dije nada; esperaba que pronto llegaría para hablar por sí mismo. Pero la noche pasaba y el doctor no apareció. Las sospechas de mis compañeros aumentaron y se me contagiaron. «Puede que la policía le haya retenido», intenté explicar. La fiel Becky y Nathanson estuvieron de acuerdo en que esa debía de ser la razón, pero los otros lo ponían en duda. Pasé una noche malísima, me aferraba a mi fe en el hombre y, no obstante, temía que fuera culpable.
Reitman vino temprano al día siguiente. No había sido arrestado, dijo, pero por ciertas razones de importancia no había venido a casa de Becky después de la reunión. No tenía ni idea de quién había informado a la prensa y a la policía. Le miré inquisitivamente, intentando sondear su alma. Las dudas que pudiera haber tenido la noche anterior se fundieron como el hielo a los primeros rayos del sol. Parecía imposible que nadie que tuviera un rostro tan franco fuera culpable de traición o de mentir deliberadamente.
La acción de la policía tuvo como resultado que la mayoría de los periódicos, los cuales habían incitado primeramente a las autoridades a «acabar con la anarquía», publicaran editoriales en protesta por el brutal tratamiento que se me había dado. Algunos afirmaron que no había sido la policía, sino la serenidad y el valor de Emma Goldman lo que había evitado un derramamiento de sangre. Un periódico decía: «El capitán Mahoney actuó desoyendo órdenes superiores al expulsar a Emma Goldman del Workmen's Hall, donde iba a dar una conferencia. Al impedirle hablar, le hicieron el juego a ella y dieron la razón a las apasionadas afirmaciones de sus seguidores en cuanto a que no existe tal cosa como el derecho constitucional a la libertad de expresión».
Durante días, la prensa de Chicago publicó artículos y cartas de protesta de conocidos hombres y mui eres. Una era de William Dudley Foulke, en la que expresaba su indignación contra la represión a Emma Goldman y la supresión de la libertad de expresión. Otra estaba firmada por el doctor Kuh, un ilustre médico de Chicago. Lo más grato fue la postura del rabino Hirsch con respecto a la acción de la policía en nuestra reunión. Al domingo siguiente, dedicó su sermón a hacer una exposición objetiva del anarquismo. Entre otras cosas, puso de manifiesto la estupidez de las autoridades al intentar acabar, con métodos violentos, con un ideal que tenía como portavoces a algunos de los espíritus más nobles del mundo. Una contribución adicional a ese cambio de actitud fue hecha por el doctor Kuh, cuando me invitó a su casa para que conociera a su hermano y a otros amigos interesados por la libertad de expresión. Esto dio como resultado la formación de una Free Speech League, cuyos miembros eran algunos de las más eminentes radicales de Chicago.
La liga me instó a que me quedara en la ciudad hasta que se estableciera mi derecho a expresarme. Desafortunadamente, acceder a sus deseos era imposible, debido a que ya estaban fijadas las fechas para las conferencias en Milwaukee y otras ciudades del oeste. Quedamos en que volvería más tarde.
La supresión de los mítines de Chicago me dio publicidad a todo lo largo y ancho del país, una publicidad que no conocía desde la tragedia de Buffalo. Había visitado varias veces Milwaukee, pero nunca había atraído mucho la atención del público. Ahora la asistencia era superior a la capacidad de las salas y tuvimos que negar la entrada a mucha gente. Incluso los socialistas vinieron en gran número, entre ellos Victor Berger, su líder. Le había visto una vez y me había parecido tan intolerante con las ideas que yo representaba como solo puede serlo un marxista. En este momento incluso me elogió por la lucha que había estado llevando a cabo. La demanda de literatura anarquista aumentó hasta un punto más que satisfactorio.
Tenía todos los motivos para estar contenta con la respuesta de Milwaukee y para ser feliz en el círculo de mis buenos compañeros; sin embargo, estaba intranquila e insatisfecha. Estaba poseída por un gran anhelo, un deseo irresistible por el contacto del hombre que tanto me había atraído en Chicago. Le mandé un telegrama para que viniera, pero cuando le tuve ante mí, luché desesperadamente contra una barrera interior que no podía ni explicar ni salvar. Después de los mítines volví con Reitman a Chicago. La policía ya no me seguía y por primera vez en muchas semanas pude disfrutar de algo de intimidad, moverme libremente y charlar con mis amigos sin temor a estar bajo vigilancia. Para celebrar mi liberación de la constante presencia de los detectives, el doctor me invitó a cenar. Me habló de sí mismo y de su juventud, de su padre rico, que se había divorciado de su madre dejándola en la pobreza junto a sus dos hijos. Empezó a sentir la Wanderlust[47] a la edad de cinco años, la cual le empujaba siempre hacia las vías de ferrocarril. Se escapó de casa a los once años, recorrió los Estados Unidos y Europa, siempre en contacto con los abismos de la existencia humana, con el vicio y el crimen. Había trabajado de portero en el Politécnico de Chicago, donde los profesores se interesaron por él. Se casó a los veintitrés años y se divorció después de que la corta unión diera como fruto un hijo. Habló de la pasión que sentía por su madre, de la influencia de un predicador baptista, y de muchas aventuras, algunas pintorescas y otras tristes, todo lo cual había formado su vida.
Estaba cautivada por esta encarnación real de personajes que solo había conocido a través de los libros, los personajes descritos por Dostoyevski y Gorki. La miseria de mi vida personal, los duros momentos que había soportado en las semanas que pasé en Chicago, parecieron desvanecerse. Me sentía despreocupada y joven otra vez. Anhelaba la vida y el amor, ansiaba estar en los brazos del hombre que procedía de un mundo tan diferente al mío.
Esa noche en casa de Yampolsky me vi inmersa en el torrente de una pasión elemental que nunca había imaginado que hombre alguno pudiera despertar en mí. Respondí sin pudor a su llamada primitiva, a su belleza desnuda, a su goce supremo.
El día me devolvió a la tierra y al trabajo por mi ideal, que no reconocía a ningún otro dios. La víspera de mi partida hacia Winnipeg, unos amigos me invitaron a cenar en un restaurante. Ben debía encontrarse allí con nosotros más tarde. Éramos un grupo alegre, nos divertíamos en las últimas horas de mi fatigosa estancia en Chicago. Ben llegó pronto, y con él, el buen humor.
No lejos de donde estábamos nosotros había un grupo de hombres, entre los que reconocí al capitán Schuettler, cuya presencia me parecía que contaminaba hasta el aire. De repente, le vi que venía hacia nuestra mesa. Para sorpresa mía. Ben se levantó y se dirigió a Schuettler. Este le saludó con un jovial: «Hola, Ben», mientras le llevaba familiarmente hacia su mesa. Los otros, evidentemente hombres del departamento de policía, parecían conocer a Ben y estar en buenos términos con él. Una sensación de ira, asco y horror mezclados me golpeaba las sienes y me hizo sentir mareada. Mis amigos se miraban los unos a los otros y luego a mí, lo que aumentó mi dolor.
¡Ben Reitman, en cuyos brazos me había vuelto loca de placer, amigote de unos detectives! Las manos que habían prendido fuego a mi carne estaban ahora cerca del bruto que casi había estrangulado a Louis Lingg, cerca del hombre que me había amenazado e intimidado en 1901. Ben Reitman, el defensor de la libertad, codeándose con la misma clase de gente que había suprimido la libertad de expresión, que había golpeado a los parados, que había matado al pobre Overbuch. ¿Cómo podía tener nada que ver con ellos? Se me ocurrió la terrible idea de que él mismo podía ser un detective. Por unos momentos me quedé totalmente aturdida. Intenté desembarazarme de ese espantoso pensamiento, pero se hacía cada vez más insistente. Me acordé de la reunión del 17 de marzo y de la traición que había llevado hasta allí a la policía y a los reporteros. ¿Era Reitman el que les había informado? ¿Era posible? ¡Y yo me había entregado a ese hombre! Yo, que había estado luchando contra los enemigos de la libertad y de la justicia durante diecinueve años, me había deleitado en los brazos de uno de ellos.
Hice un esfuerzo para controlarme y sugerí a mis amigos que nos marcháramos. Los compañeros que me acompañaron al tren fueron amables y comprensivos. Hablaron del buen trabajo que había hecho y de sus planes para mi regreso. Les agradecí su tacto, pero deseaba que el tren me alejara de allí. Por fin se puso en marcha y estuve sola, sola con mis pensamientos y con el tumulto de mi corazón.
La noche fue interminable. Daba vueltas, dividida entre dudas desgarradoras y la vergüenza de que todavía pudiera desear estar con Ben. En Milwaukee encontré un telegrama suyo preguntándome por qué me había ido tan aprisa. No contesté. Otro telegrama que llegó por la tarde decía: «Te amo, te necesito. Por favor, déjame ir». Contesté: «No quiero amor de los amigos de Schuettler». En Winnipeg me esperaba una carta, una loca efusión de pasión y un ruego lastimoso para que le dejara explicarse.
Tenía los días ocupados con los mítines, lo que me facilitaba ser valiente y resistir a mi deseo por Ben. Pero las noches eran un violento conflicto. Mi razón repudiaba al hombre, pero mi corazón clamaba por él. Luché frenéticamente contra esa atracción, intenté ahogar mi anhelo sumergiéndome completamente en las conferencias.
A la vuelta de Canadá, me retuvieron en la frontera americana, el inspector de inmigración me sacó del tren y me acosó a preguntas sobre mi derecho a entrar en los Estados Unidos. Era evidente que el sátrapa de Washington se había estudiado los estatutos antianarquistas. Jadeaba y sudaba por alcanzar su promoción más que por la gloría del Tío Sam. Le informé de que había vivido en el país durante veintitrés años, y la Ley Antianarquista se aplicaba solo a personas que hubieran estado en el país menos de tres. Además, era ciudadana americana por mi matrimonio. Al funcionario de inmigración casi le da un colapso. Había visto medallas tintineando en el aire y odiaba dejar escapar la oportunidad.
Al regresar a Mineápolis encontré de nuevo cartas de Ben suplicándome que le dejara venir a verme. Me debatí durante un tiempo, pero al final, un sueño decidió la cuestión. Soñé que Ben estaba inclinado sobre mí, con su rostro cerca del mío, sus manos sobre mí pecho. De las puntas de sus dedos salían llamas que iban envolviendo mi cuerpo poco a poco. No intenté huir. Me incorporé para fundirme en ellas, ansiando ser consumida en su fuego. Cuando desperté, mi corazón seguía susurrándole a mi rebelde cerebro que una gran pasión inspiraba a menudo altos pensamientos y buenas acciones. ¿Por qué no podía yo inspirar a Ben, llevarle conmigo al mundo de mis ideas sociales?
Le telegrafié: «Ven», y pasé doce horas desgarrada por las dudas enfermizas y el loco deseo de creer en aquel hombre. No podía creer que mi instinto fuese tan engañoso, me repetía a mí misma que nadie despreciable podría atraerme tan irresistiblemente.
La explicación de Ben a la escena con Schuettler desvaneció mis dudas. Dijo que no era su amistad con él o una conexión con el departamento de policía lo que había hecho que esos hombres le conocieran. Era su trabajo con los vagabundos, los mendigos y las prostitutas lo que le había puesto en contacto con las autoridades. Los parias siempre acudían a él cuando tenían problemas. Le conocían y se fiaban de él, y él los comprendía mucho mejor que la llamada gente respetable. Él mismo había formado parte del hampa y sus simpatías estaban con los desechos de la sociedad. Ellos le habían convertido en su portavoz y, como tal, iba a menudo a la policía a pedir en su favor. «Nunca ha habido nada más —rogó Ben—, por favor, créeme y deja que te lo demuestre». No importaba lo que hubiera estado en juego, tenía que creerle con una fe total.
Capítulo XXXIII
Mientras suspendían mis mítines en Chicago. Sasha estaba siendo sometido a una persecución similar en el Este. Interrumpieron sus conferencias en algunas ciudades de Massachusetts, y las manifestaciones de parados que se hicieron en la plaza Union, y que estaban presididas por él, fueron dispersadas por la fuerza. Estaba preocupada por Sasha y le mandé un telegrama preguntándole si era necesario que Volviera a Nueva York. A la mañana siguiente leí en los periódicos que había estallado una bomba en la plaza Union y que Alexander Berkman había sido detenido en relación con el asunto. Olvidé nuestros desacuerdos. ¡Sasha estaba en peligro y yo no estaba a su lado para ayudarle y consolarle! Decidí volver a Nueva York inmediatamente, pero antes de poder llevar a cabo mi decisión recibí un telegrama de Sasha en el que me decía que las autoridades habían intentado implicarle en el incidente de la plaza Union; pero como no lo habían conseguido, le habían acusado de «incitar a la violencia». Esa acusación fue finalmente abandonada por falta de pruebas. En una carta me explicaba que no tenía por qué preocuparme y que la única víctima del trágico incidente en la plaza Union era un joven compañero, Selig Silverstein, un muchacho bondadoso al que la policía había golpeado brutalmente. Había resultado gravemente herido en la explosión y luego la policía le había torturado. El sufrimiento físico y la angustia mental le habían provocado la muerte. La descripción que hizo Sasha de la brutalidad de la policía, y de la entereza del compañero, tan valiente y estoico hasta el Anal, aumentaron mi odio por la maquinaria del gobierno y su violencia organizada. Fortaleció mi determinación a continuar con mi trabajo hasta el último aliento.
Antes de salir hacia California, Ben me pidió que le dejara acompañarme. Me aseguró que tenía suficiente dinero para pagarse el viaje. Ayudaría con el trabajo, organizaría mítines, vendería literatura, haría cualquier cosa para estar a mi lado. La expectativa me hizo feliz. Sería maravilloso tener a alguien conmigo en los largos y pesados recorridos por el país, alguien que era a la vez amante, compañero y representante. Aún así, dudaba. Las conferencias, deduciendo mis propios gastos, dejaban márgenes muy pequeños para Mother Earth. Apenas darían lo suficiente para cubrir un gasto adicional, y no deseaba aceptar la cooperación de Ben sin que participara también en los beneficios. Había también otras consideraciones: mis compañeros. Siempre me habían ayudado muy fielmente, si bien no siempre de una forma eficaz; estaba segura de que verían en Ben a un intruso. Él pertenecía a otro mundo; además, era impetuoso y no siempre discreto. Se producirían enfrentamientos, y ya había tenido que soportar demasiados. Me resultaba difícil tomar una decisión, pero la necesidad que tenía de Ben, de lo que su naturaleza primitiva podía darme, era apremiante. Decidí tenerle a mi lado y lo demás ya se arreglaría.
Sentada junto a Ben en el tren que corría veloz, con su cálido aliento casi rozando mi mejilla, le escuchaba recitar su estrofa favorita de Kipling:
Me siento y miro al mar en la distancia
Hasta que parece que no queda nadie más que tú y yo.
«Tú y yo, mi Mami de ojos azules», susurró.
Me preguntaba si sería esto el inicio de un nuevo capitulo en mi vida. ¿Qué me traería? Todo mi ser estaba bañado en un sentimiento de bienestar y seguridad. Era una fuerza nueva y grande que sabía había venido para quedarse. Llena de dicha cerré los ojos y me acurruqué junto a mi amante.
Los mítines de San Francisco estaban siendo supervisados por mi amigo Alexander Horr; al no esperar problemas donde nunca antes habían interferido con mis actividades, estaba tranquila.
No había contado, no obstante, con el ambicioso jefe de policía de San Francisco. Envidioso, quizás, de los laureles que había ganado sus colegas del Este, el jefe Biggey parecía ansioso por conseguir una gloria similar. Él mismo estaba en la estación, acompañado de toda una comitiva de agentes y equipado con un gran automóvil. Se metieron todos dentro del coche y se precipitaron tras el taxi que nos llevaba a Ben, a Horr y a mí al hotel St. Francis. Biggey apostó allí a cuatro detectives para que se ocuparan de mi bienestar.
La pompa de mí entrada en el hotel sembró la inquietud en la dirección y despertó la curiosidad de los huéspedes. Incapaz de comprender el inesperado homenaje, me volví a Horr y le pedí una explicación.
«Sabrás —dijo muy serio— que corren rumores de que has venido a San Francisco a volar la flota americana, que se encuentra en el puerto en estos momentos».
«Deja ya de inventar historias ridículas —contesté—, no esperarás que me crea eso».
Insistió en que hablaba en serio, en que Biggey había alardeado de que él protegería la flota contra «Emma Goldman y su banda». Mi amigo había reservado a propósito una habitación en el muy respetable hotel St. Francis; nadie que viviera allí sería sospechoso de tener nada que ver con bombas. «No importa lo que la gente piense —repliqué—, este lugar es ordinario, chabacano, y no estoy dispuesta a soportar las críticas de esta gente rica y vulgar». El pobre Horr parecía alicaído y se marchó a buscar otro alojamiento.
Mientras tanto, no me dejaron en paz. Me asediaron los reporteros con sus cámaras, me tomaron fotografías contra mí voluntad y me hicieron multitud de preguntas, la principal, que si era cierto que había venido a volar la flota.
«¿A qué malgastar una bomba? —contesté—. Lo que me gustaría hacer con la flota, con la marina entera y con el ejército también, es tirarlos a la bahía. Pero como no tengo poder para hacerlo, he venido a San Francisco a hacer ver a la gente la inutilidad y derroche de las instituciones militares, ya operen en el mar o en la tierra».
A medianoche volvió mi amigo. Había encontrado un sitio, aunque estaba muy lejos de la ciudad. Era la granja de Joe Edelsohn, en la que había suficiente espacio para mí y para Ben. Sabía que Joe era un compañero maravilloso y me alegraba poder irme del hotel St. Francis, no importaba lo que tuviera que caminar. Los tres, con todo nuestro equipaje, subimos a un taxi y, seguidos por cuatro detectives en otro coche, llegamos a casa de Joe. Los hombres de paisano se quedaron de guardia, y por la mañana fueron sustituidos por policía a caballo. Esto fue así durante toda mi estancia en la ciudad.
Un día, Ben me llevó al Presidio, el campamento militar de San Francisco. Ben conocía al director médico del hospital; había trabajado con él durante el terremoto y le había ayudado con los pacientes. Nos siguieron hasta la misma puerta del hospital, pero tuvimos la satisfacción de ver cómo les era negada la entrada a los detectives, mientras Emma Goldman, la enemiga del militarismo, era recibida por el director médico y le mostraban las diferentes salas.
Los mítines parecían verdaderos campamentos de batalla. A lo largo de manzanas y manzanas, las calles estaban flanqueadas de policías en coche, a caballo y a pie. Dentro de la sala había policías fuertemente armados y la tribuna estaba rodeada de oficiales. Naturalmente, este despliegue de hombres uniformados publicitó nuestros mítines más de lo que podíamos esperar. La sala tenía capacidad para cinco mil espectadores y resultó pequeña para la multitud que pedía ser admitida. Se formaban colas mucho tiempo antes de la hora prevista para mis conferencias. Nunca en todos los años que habían transcurrido desde que salí por primera vez a dar conferencias, con la excepción de la concentración de 1893 en la plaza Union, había visto masas tan anhelantes y entusiastas. Y todo gracias a la estupenda farsa puesta en escena por las autoridades a expensas de los contribuyentes de San Francisco.
El mitin más interesante tuvo lugar un domingo por la larde que hablé sobre «Patriotismo». La multitud que luchaba por entrar era tan grande que las puertas de la sala se cerraron muy pronto para evitar que cundiera el pánico. El ambiente estaba cargado de indignación contra la policía, que estaba pavoneándose ante la gente. Mi propia resistencia había alcanzado ya un punto culminante debido a las molestias causadas por las autoridades, y me dirigí al mitin decidida a desahogar mis protestas en términos claros. Cuando vi las caras de la excitada audiencia, me di cuenta enseguida de que necesitarían muy poco ánimo por mi parte para inducirles a reaccionar de forma violenta. Incluso la torpe mente de Biggey fue sensible al carácter de la situación. Se acercó a rogarme que intentara tranquilizar a la gente. Se lo prometí a condición de que redujera el número de sus hombres en la sala. Consintió y dio órdenes a los agentes para que salieran. Afuera marcharon, como escolares arrepentidos, acompañados del abucheo y los silbidos de la multitud.
El tema que había elegido era especialmente apropiado por todas las bobadas patrióticas que habían llenado los periódicos de San Francisco los últimos días. La presencia de una audiencia tan grande mostraba que había elegido bien. Ciertamente, la gente estaba ansiosa por oír alguna otra versión sobre el mito nacionalista. «Hombres y mujeres —comencé—, ¿qué es el patriotismo? ¿Es amor por el lugar donde se ha nacido, por el lugar de nuestros recuerdos y esperanzas de la infancia, de nuestros sueños y aspiraciones? ¿El lugar desde donde, en nuestra inocencia infantil, solíamos ver pasar las nubes y nos preguntábamos por qué nosotros no podíamos también flotar con esa ligereza? ¿El lugar desde donde solíamos contar los millares de estrellas relucientes, aterrados, no fuera a ser cada una de ellas un ojo que atravesara las mismas profundidades de nuestras pequeñas almas? ¿Es el lugar donde solíamos escuchar el canto de los pájaros y anhelar tener alas para volar, como ellos, a lejanas tierras? ¿O el lugar donde nos sentábamos sobre las rodillas de Madre, embelesados con las historias de grandes hazañas y conquistas? En resumen, ¿es amor por el rincón, donde cada centímetro representa recuerdos queridos y valiosos de una infancia feliz, alegre y llena de Juegos?»
«Si eso fuera el patriotismo, pocos americanos de hoy podrían ser exhortados a ser patrióticos, pues cada lugar de juegos ha sido convertido en una fábrica, una industria o una mina, mientras ensordecedores ruidos de maquinaria han reemplazado a los cantos de los pájaros. Ni podemos oír más las historias de grandes hazañas, pues las historias que nuestras madres cuentan hoy no son más que historias de dolor, lágrimas y aflicción».
«¿Qué es, entonces, el patriotismo? “El patriotismo, señor, es el último recurso de los canallas”, dijo el doctor Johnson. Leon Tolstoi, el gran antipatriota de nuestros tiempos, definió el patriotismo como el principio que justifica el entrenamiento de asesinos en masa: un oficio que requiere mejor equipamiento para el ejercicio de matar hombres que el de fabricar artículos de primera necesidad como calzado, ropa y casas; un oficio que garantiza mayores beneficios y mayor gloria que el del honesto trabajador».
El aplauso atronador que me interrumpió mostraba que las cinco mil personas presentes simpatizaban con mis ideas. Continué haciendo un análisis del origen, naturaleza y significado del patriotismo, y su coste terrorífico para todos los países. Al finalizar mi discurso de una hora, pronunciado en medio del más tenso silencio, se desencadenó una tormenta en torno mío y me rodearon hombres y mujeres que clamaban por estrecharme la mano. Estaba mareada con la excitación y no oía lo que me decían. De repente, me di cuenta de una figura alta con uniforme de soldado que me tendía la mano. Antes de tener tiempo de pensar, se la estreché. Cuando la audiencia vio aquello, se formó un jaleo tremendo. La gente lanzaba los sombreros al aire, golpeaba el suelo con los pies y gritaba incontroladamente de alegría al ver a Emma Goldman darle la mano a un soldado. Sucedió todo tan deprisa que no tuve tiempo de preguntarle su nombre al soldado. Todo lo que dijo fue: «Gracias, señorita Goldman», y luego desapareció tan discretamente como había aparecido. Fue un final dramático para una situación muy dramática.
Al día siguiente leí en los periódicos que un soldado que había salido del mitin de Emma Goldman había sido seguido por hombres de paisano hasta el Presidio, los cuales le habían denunciado ante las autoridades militares. Más tarde la prensa afirmó que el soldado se llamaba William Buwalda, que había sido puesto bajo arresto militar y que sería «sometido a consejo de guerra por asistir al mitin de Emma Goldman y por haberle estrechado la mano». Me parecía ridículo; no obstante, nos pusimos de inmedial o a organizar un comité para su defensa y recaudar dinero para su causa. Después Ben y yo salimos hacia Los Ángeles.
Los acontecimientos más interesantes que sucedieron en aquella ciudad, aparte de los grandes y animados mítines, fueron un debate con el señor Claude Riddle, un socialista, y una visita a George A. Pettibone. Había participado en otros debates con socialistas anteriormente, pero mi oponente de esta vez resultó ser el más imparcial de todos. Eso era un crimen a los ojos del partido y de inmediato fue expulsado temporalmente. Era una coincidencia no menos interesante, por significativa, que un soldado de los Estados Unidos y un socialista quedaran malditos al mismo tiempo por atreverse a tener algo que ver con Emma Goldman.
George A. Pettibone, Charles H. Moyer y William D. Haywood fueron las víctimas de la conspiración contra la Western Miners' Federation.[48] Durante años, los propietarios de las minas de Colorado habían librado una guerra despiadada contra la organización de trabajadores, sin éxito. Cuando descubrieron que el espíritu del sindicato no podía ser quebrantado y los lideres ni intimidados ni comprados, buscaron otros medios para destruirlos. En febrero de 1906, los tres fueron arrestados en Denver, acusados de haber matado al ex gobernador Steunenberg. Tan completa era la autocracia del dinero y el poder que los prisioneros fueron llevados a toda prisa a Boise City sin la menor apariencia de legalidad; el tren y los papeles para la extradición habían sido preparados incluso antes de la detención. La única prueba contra los acusados había sido proporcionada por un espía de la Pinkerton, Harry Orchard.
Durante un año sus vidas pendieron de un hilo. La prensa en general había instado a las autoridades de Idaho a que los enviaran al patíbulo. El tono de esta persecución lo había dado el presidente Roosevelt, quien había tildado a Moyer, Haywood y Pettibone de «ciudadanos indeseables».
La campaña concertada e inmediata de los grupos radicales y obreros por todo el país consiguió frustrar las intenciones de los propietarios de las minas. En esta agitación los anarquistas jugaron un papel importante, dedicando su energía y medios a salvar a los acusados. Di conferencias por todo el país sobre este caso y Mother Earth proclamó su inocencia e instó a los trabajadores a que declararan la huelga general si fuera necesario para rescatar a sus compañeros de la horca. El día en que fueron absueltos el grupo de Mother Earth mandó un telegrama a Roosevelt: «Ciudadanos indeseables victoriosos. Regocijo». Era una forma de expresar nuestro desprecio hacia el hombre que, aun siendo presidente de los Estados Unidos, se había unido a la jauría.
No había tenido la oportunidad de conocer a ninguno de los tres hombres antes o después del juicio. En Los Ángeles me enteré de que Pettibone estaba viviendo en la ciudad en el más estricto retiro, su experiencia en la cárcel había quebrantado su salud. Cuando se enteró de que yo estaba allí, mandó a un amigo a decirme que durante años había deseado conocerme.
Le encontré con la marca de la muerte sobre el rostro, pero su entusiasmo por la causa del trabajo brillaba todavía en sus ojos. Habló de muchas cosas, entre ellas del crimen judicial de Chicago, en 1887, que había sido un gran factor en el despertar de su espíritu rebelde, como lo había sido para el mío. Se extendió sobre los acontecimientos que habían sido planeados para proporcionar un segundo once de noviembre, pero que en lugar de eso se habían convertido en un día memorable para las fuerzas del trabajo. Me contó muchos incidentes de sus conflictos con los Pinkertons y cómo solía burlarse de su cobardía y estupidez. Me relató cómo las autoridades habían intentado inducirle a traicionar a sus compañeros. «¡Imagínate! —dijo—, apelaron a mis intereses como hombre de negocios y a las oportunidades que tendría de salir libre y ser rico. Cómo iban a saber esas criaturas embrutecidas que hubiera preferido mil veces la muerte a rozar siquiera un cabello de los otros muchachos».
En Portland, Oregón, nos enteramos de la alegre noticia de que nos habían negado en el último momento los dos salones alquilados para mis conferencias, el Arion, perteneciente a una sociedad alemana, y el Y.M.C.A. Afortunadamente, en la ciudad había un cierto número de personas para las que el derecho a la libertad de expresión no era una mera teoría. La más sobresaliente de las cuales era el ex senador Charles Erskine Scott Wood, distinguido abogado, escritor y pintor, y una persona de considerable influencia cultural en la ciudad. Era un hombre de buen aspecto y personalidad amable, y un amante de la libertad en el sentido más auténtico. Había ayudado a reservar las dos salas y estaba desolado porque los propietarios se habían echado atrás. Intentó consolarme asegurándome que la Arion Society podía ser legalmente demandada, ya que habían firmado un contrato para alquilar su focal. Cuando le dije que nunca invocaba a la ley contra nadie, aunque la ley había sido invocada muchas veces contra mí, el señor Wood exclamó: «¡Entonces, esa es la clase de peligrosa anarquista que es usted! Ahora que la he descubierto, tendré que hacer partícipe a otros de mi secreto. Tendré que pedirles que conozcan a la verdadera Emma Goldman». En unos pocos días no solo me presentó a varias personas, sino que indujo al señor Chapman, uno de los redactores del Oregonian, para que escribiera sobre mis conferencias y al reverendo doctor Elliot, un ministro unitario, para que me ofreciera su iglesia. Consiguió que un considerable número de hombres y mujeres ilustres de la ciudad para se declararan públicamente a favor de mi derecho a expresarme.
Después de aquello todo fue coser y cantar. Se alquiló una sala y asistieron a las reuniones grandes audiencias. El señor Wood presidió la primera y pronunció un discurso introductorio brillante. Con tal respaldo hubiera cautivado a los oyentes incluso si hubiera estado menos inspirada en esa ocasión. Pero mi estado emocional estaba en un punto culminante debido a la noticia aparecida en los periódicos de la mañana sobre el tratamiento dado a William Buwalda. Había sido sometido a consejo de guerra, expulsado del ejército, degradado y sentenciado a cinco años en la prisión militar de la Isla de Alcatraz. Y esto, a pesar de que sus superiores habían admitido que había sido un soldado ejemplar en el ejército de los Estados Unidos durante quince años. Ese era el castigo impuesto a un hombre cuyo delito, como había declarado el general Funston, había consistido en «asistir de uniforme a un mitin de Emma Goldman, aplaudir y estrecharle la mano a esa peligrosa anarquista».
El tema elegido era «Anarquismo». ¿Qué mejor argumento necesitaba que el ultraje hecho a Buwalda por el Estado y su maquinaria militar, de la cual no se puede ni escapar ni esperar desagravio? Fue un discurso que prendió en todos los presentes, incluso en los que solo habían venido por curiosidad. Al final de la conferencia hice un llamamiento para que se empezara de inmediato una campaña que despertara a la opinión pública contra la sentencia de Buwalda. La asamblea respondió generosamente con dinero y promesas para organizar el trabajo para su pronta liberación. El señor Wood fue elegido tesorero y se consiguió una considerable suma en aquel mismo momento.
Las audiencias que asistían a mis mítines seguían aumentando, y representaban a todos los estratos sociales; abogados, jueces, médicos, hombres de letras, mujeres de sociedad y chicas de las fábricas venían a aprender la verdad sobre las ideas que les habían enseñado a temer y odiar.
Salimos hacia Butte, Montana, después de tener gran éxito en Seattle y Spokane. El viaje me proporcionó la oportunidad de observar a los granjeros del Oeste y a los indios en las reservas. El granjero de Montana se diferenciaba poco de su hermano de Nueva Inglaterra. Me pareció tan poco hospitalario y tan tacaño como los granjeros que Sasha y yo habíamos conocido en 1891, cuando recorrimos la región buscando encargos para hacer ampliaciones de fotografías. Montana es uno de los Estados más bellos, su suelo es más rico y fértil que la tierra improductiva de Nueva Inglaterra. Sin embargo, aquellos granjeros eran poco amables, avariciosos y desconfiados. La reserva India me reveló las bendiciones del gobierno blanco. Los verdaderos nativos de América, una vez amos de la tierra, una raza sencilla y fuerte poseedora de su propio arte y de su propia concepción de la vida, habían sido reducidos a meras sombras de lo que fueron. Estaban infectados de enfermedades venéreas, los pulmones comidos por la plaga blanca. A cambio de su vigor perdido habían recibido el don de la Biblia. El amable y servicial espíritu de los indios fue muy alentador después de la actitud amenazadora de sus vecinos blancos.
El viaje, más lleno de acontecimientos que ningún otro, estaba llegando a su fin y ya iba camino de Nueva York. Ben se quedó en Chicago para visitar a su madre y se reuniría conmigo en el otoño. Fue una separación dolorosa después de cuatro meses de intimidad. ¡Hacía solo cuatro meses que ese extraño ser había llegado inesperadamente a mi vida y ya le sentía en cada poro de mi piel, me consumía el deseo de tenerle en mi presencia!
Durante esos meses había intentado explicarme la atracción que Ben ejercía sobre mí. A pesar de mi ensimismamiento, no pasaba por alto las diferencias que existían entre nosotros. Supe desde el principio que intelectualmente no teníamos nada en común, que nuestra actitud ante la vida, nuestras costumbres y gustos eran muy dispares. No obstante su título de doctor en Medicina y su trabajo con los marginados, sabía que Ben era inmaduro intelectualmente y socialmente infantil. Sentía una profunda compasión por los desechos de la sociedad, les comprendía y era su amigo generoso, pero no tenía una verdadera conciencia social y no comprendía la gran lucha del hombre. Como muchos liberales americanos, era un reformador de los males superficiales, sin que tuviera ni idea de la fuente de donde surgían. Solo eso hubiera sido suficiente para habernos separado, y había otras diferencias aún más graves.
Ben era típicamente americano en su amor por la publicidad y la ostentación. Las cosas que más me disgustaban eran inherentes al hombre que amaba ahora con una pasión intensa. La primera desavenencia grave se produjo al «imponerme» Ben a un reportero sin que yo lo supiera o lo aprobara. Fue durante el viaje de Chicago a Salt Lake City. El periodista estaba en el tren y Ben debió de decirle que Emma Goldman estaba entre los pasajeros. En la siguiente parada, mientras paseaba por el andén, me vi de pronto enfrentada a una cámara lista para ser disparada. Me habían molestado a menudo con los invasivos métodos americanos y siempre escapaba. Pero no tenía a donde ir esta vez. Instintivamente me tapé la cara con un periódico. Para Ben era meramente un capricho. No podía comprender mi profunda repulsión por la presencia forzosa de los periodistas. No podía entender que alguien que había estado durante tanto tiempo expuesta al público pudiera todavía huir de la vulgaridad de ser convertida en un espectáculo público.
Durante todos mis viajes siempre me las había arreglado para pasar desapercibida mientras iba de una ciudad a otra. En esta ocasión, los pasajeros del tren, el personal, incluso, los jefes de estación sabían del feliz acontecimiento de que Emma Goldman se encontraba entre ellos. Nuestro coche se convirtió en un imán que atraía a todos los curiosos que andaban por allí. Para Ben era como maná caído del cielo, pero para mí era una tortura.
Por otra parte, Ben poseía la fanfarronería americana, que exhibía con especial placer en nuestros mítines y en los hogares de los compañeros. El antagonismo que sus modales despertaban me causaba una gran aflicción y vivía en constante temor de lo que haría la próxima vez. Desde luego, había muchos rasgos en mi amante para irritar mis nervios, ultrajar mi buen gusto y, a veces, incluso sospechar de él. No obstante, no pesaban lo suficiente en la balanza para contrarrestar la magia que me unía a él y que llenaba mi alma de nuevo calor y vida.
Solo pude encontrar dos explicaciones a la adivinanza: primera, la naturaleza infantil de Ben, no dañada, no domesticada, absolutamente carente de artificio. Lo que decía o hacía surgía de forma espontánea, dictado por su naturaleza intensamente emocional. Era un rasgo único y reconfortante, aunque no siempre agradable en sus efectos. La segunda era mi gran necesidad de alguien que amase a la mujer que había en mí y que pudiera al mismo tiempo compartir mi trabajo. Nunca había tenido a nadie capaz de las dos cosas.
Sasha solo había formado parte de mi vida durante un tiempo muy corto y había estado demasiado obsesionado con la Causa para distinguir a la mujer que ansiaba encontrar su expresión. Hannes y Ed, que me habían amado profundamente, solo habían querido a la mujer; todos lo demás solo se habían sentido atraídos por la personalidad pública. Fedia pertenecía al pasado. Se había casado, tenía un hijo y había desaparecido de mi círculo. Mi amistad con Max, todavía tan fragante como siempre, era menos de los sentidos y más del entendimiento. Ben había llegado cuando más le necesitaba; nuestros cuatro meses juntos habían demostrado que en él se combinaban los sentimientos que durante tanto tiempo había anhelado.
Ya había enriquecido mi vida extraordinariamente. Como colaborador en mi trabajo había demostrado su interés y valía. Con una dedicación completa y abundancia de energía, Ben había conseguido hacer maravillas en cuanto al número de personas asistentes a los mítines y el aumento en las ventas de literatura. Como acompañante, había convertido el viaje en una experiencia nueva y deliciosa. Era conmovedoramente tierno y solícito, de lo más complaciente al aliviarme de las pequeñas molestias inherentes a todo viaje. Como amante, había desatado en mí elementos que hacían que todas nuestras diferencias desaparecieran como briznas de paja en una tormenta. Nada importaba ahora, excepto que Ben se había convertido en una parte esencial de mí misma. Le tendría en mi vida y en mi trabajo, costase lo que costase.
Que el precio iba a ser alto ya lo sabía porque la oposición contra él iba en aumento entre nuestras filas. Algunos de mis compañeros apreciaban las posibilidades de Ben y su valor para el movimiento. Otros, sin embargo, expresaban su contrariedad. Por supuesto, Ben no se sentía a gusto en estas circunstancias. No podía comprender cómo gente que defendía la libertad podía oponerse a que alguien actuara de forma natural. Estaba especialmente nervioso por mis amigos de Nueva York. ¿Cómo se comportarían en relación a él y a nuestro amor? Sasha, ¿qué diría? Mi relato del acto de Sasha, de su encarcelamiento y sufrimiento, le había conmovido profundamente. «Veo que Berkman es tu mayor obsesión —me dijo una vez—, nadie tendrá nunca una oportunidad al lado de él». «No es una obsesión, sino un hecho —le contesté—, Sasha ha estado tanto tiempo en mi vida que siento que hemos crecido juntos, como dos hermanos siameses. Pero no debes temer ningún tipo de rivalidad de su parte. Sasha me ama con la cabeza, no con el corazón».
No estaba convencido, y podía ver que estaba preocupado. Yo misma sentía cierta aprensión por lo diferentes que eran. Aún así, esperaba que Sasha, que había tocado los abismos de la vida, comprendería a Ben mejor que el resto. En cuanto a Max, sabía que, cualquiera que fuera su reacción con respecto a Ben, era demasiado considerado para ensombrecer mi amor.
El mantenimiento de Mother Earth drenaba mis energías cada vez más. La ayuda de nuestros compañeros y de mis amigos americanos, si bien era considerable, no resultaba suficiente. Mis viajes se habían convertido en la principal fuente de ingresos para la revista, para la publicación de nuestra literatura y para otros gastos relacionados con ella. El último viaje nos había dejado un margen inusualmente grande, pero para agosto, estábamos otra vez sin fondos. La nueva serie de conferencias no comenzaría hasta octubre. Afortunadamente, llegó ayuda de forma inesperada.
Mi amiga Grace Potter, una de las colaboradoras de Mother Earth trabajaba en el World de Nueva York. Había inducido al editor a aceptar un artículo mío titulado «What I Believe». Me pagarían doscientos cincuenta dólares, me dijo Grace y podría escribir con entera libertad. Acepté, contenta de tener la oportunidad de llegar al gran público y al mismo tiempo ganar algo de dinero. Después de que el artículo apareciera, exactamente como lo había escrito, me darían el derecho a publicarlo en forma de folleto. «What I Believe» se convirtió en un bestseller durante años. Ahora, ya podíamos pagar al impresor para el nuevo número de la revista y sobraba dinero para pagar el viaje de Ben a Nueva York.
Esperé su llegada como una adolescente enamorada por primera vez. Llegó con su entusiasmo de siempre, listo para sumergirse en el trabajo de nuestra revista. Era el mismo cuando estábamos a solas, pero se convertía en una criatura diferente en presencia de mis amigos. Cuando estaba con ellos se volvía nervioso, torpe y su discurso inarticulado. O hacía preguntas tontas que le hacían parecer sospechoso. Estaba completamente decepcionada. Sabía que solo era el pánico lo que hacía que Ben se mostrara tan desmañado y creía que se sentiría más a gusto en la granja. Allí la vida era más simple. Ben se encontraría a sí mismo; y Sasha, que estaba con Becky y otros amigos en la granja, sería paciente y le ayudaría.
Mis esperanzas resultaron vanas. No es que Sasha o los otros compañeros no fueran amables con Ben, pero el ambiente estaba muy tenso y nadie parecía encontrar las palabras adecuadas. La situación actuó sobre Ben como sobre un niño del que se espera que se comporte bien. Empezó a presumir y a fanfarronear, a hacer alarde de sus hazañas y a decir tonterías, lo que empeoró las cosas. Estaba avergonzada de Ben, amargamente resentida con mis amigos y enfadada conmigo misma por haberle traído junto a ellos.
Mi pena más grande era Sasha. No le dijo nada a Ben, pero a mí me habló con palabras hirientes. Solo pensar que yo pudiera amar a un hombre como ese le daba risa. Estaba seguro de que no era más que un capricho temporal. Insistió en que Ben carecía de sentimientos sociales, no tenía espíritu rebelde y no pertenecía a nuestro movimiento. Además, era demasiado ignorante para haber ido a la universidad o para haber obtenido un título. Escribiría a la universidad para averiguarlo. Esto, viniendo de Sasha, me desconcertó por completo. «Eres un fanático —grité—, juzgas la cualidad humana según tu criterio del valor de cada uno para la Causa, como los cristianos lo hacen desde el punto de vista de la Iglesia. Esa ha sido tu actitud hacia mí desde que te liberaron. Los años de lucha y duro trabajo que he vivido no significan nada para ti, porque estás limitado a los confines de tu credo. Tanto hablar sobre el movimiento, y rechazas la mano suplicante de un hombre que viene a aprender de tus ideales. Tú y los otros intelectuales parloteáis sobre la naturaleza humana, aun así, cuando alguien fuera de lo común aparece, ni siquiera intentáis comprenderle. Pero todo eso no afecta a mis sentimientos por Ben. ¡Le amo y lucharé por él hasta la muerte!»
Dejé la granja con Ben. Estaba enferma de la escena con Sasha y de las duras palabras que le había echado en cara; y estaba torturada por mis propias dudas. Tenía que admitir que mucho de lo que Sasha había dicho sobre Ben era cierto. Podía ver sus defectos mejor que nadie y sabía bien de lo que carecía. Pero no podía evitar amarle.
Había planeado dedicar el invierno a Nueva York. Estaba cansada de los trenes, los lugares extraños y del «ambiente» de los demás. Aquí tenía mi casa, aunque fuera pequeña y estuviera abarrotada de gente, Mother Earth también necesitaba mi presencia. Estaba segura de que si daba conferencias durante el invierno atraería a grandes audiencias yiddish e inglesas. Lo había hablado con Ben y había decidido venirse a vivir a Nueva York y dedicarse por entero a mi trabajo.
Pero ahora Ben odiaba la ciudad y odiaba la casa de la calle Trece Este. Sentía que no podría hacer nada bueno allí. Cuando yo viajaba era capaz de dedicar sus energías al trabajo y enriquecerse con él, desarrollarse. Yo también quería marcharme lejos de la falta de armonía y de la censura de la gente más cercana a mí. Estaba ansiosa por ofrecerle a Ben una mejor oportunidad, ayudarle a comprenderse a sí mismo, hacer que sacara lo mejor que había en él.
El año anterior había recibido una invitación de Australia. J.W. Fleming, el compañero más activo en aquel país, había incluso recaudado el suficiente dinero para pagarme el viaje. En aquel momento no pude decidirme a ir tan lejos y hacer el viaje sola. Con Ben a mi lado el viaje sería un placer y me proporción aria el reposo que tanto necesitaba, lejos de las disputas. Ben se volvió loco con la idea de ir a Australia; no hablaba de otra cosa y deseaba salir cuanto antes. Pero había que hacer muchos preparativos antes de marcharme por dos años. Decidimos partir en octubre hacia California, y daría conferencias por el camino. En febrero habríamos cubierto el trayecto y recabado el dinero suficiente para mantener mis intereses en Nueva York durante un tiempo, luego embarcaríamos hacia la nueva tierra, donde había nuevos amigos que ganar, mentes y corazones puros que despertar.
Mi única preocupación era Mother Earth. ¿Consentiría Sasha en seguir a cargo? A mi regreso del último viaje le había encontrado mejor adaptado a la vida, más seguro de sí mismo y más consagrado que nunca a nuestra revista. Además, había creado muchas actividades mientras estuve fuera. Había organizado la Anarchist Federation, con grupos de todo el país y se había ganado numerosos admiradores y amigos. Cuando le expuse a Sasha mi plan de ir a Australia, expresó sorpresa de que hubiera tomado esa decisión tan repentinamente, pero me aseguró que podía estar tranquila en lo que concernía a nuestro trabajo en Nueva York. Él se haría cargo de todo, y con Hippolyte y Max para ayudarle, la revista y la redacción marcharían bien. Me entristecía que Sasha no mostrara el más mínimo pesar porque me fuera por tanto tiempo, pero estaba demasiado absorta en mi nueva aventura para permitir que su falta de interés me afectara.
Enviamos a Victoria, Australia, setecientos cincuenta kilos de literatura, nos pusimos en contacto con nuestros amigos a lo largo de la ruta a California y en unas pocas semanas terminamos los preparativos. Ben estaba ansioso por descubrir nuevo terreno. «Todo el mundo sabrá lo que mi Mami puede hacer», declaró.
En el Día del Trabajo iba a tener lugar un mitin en Cooper Union. Ben estaba ayudando a organizarlo y le pidieron también que hablara. Quería que diera una buena impresión y le insté a que preparase sus notas. Lo intentó muy diligentemente, pero no consiguió nada. No tenía ninguna importancia lo que él pudiera decir, me dijo; quería que la audiencia oyera a Emma Goldman y como yo no había sido invitada, debía escribir lo que me gustaría decir en una reunión de ese tipo. La sugerencia era tan fantástica como la mayoría de las ideas de Ben, pero antes que dejarle dar un discurso incoherente, le preparé unas cortas notas sobre el significado del Día del Trabajo.
Cooper Union estaba abarrotado. La «brigada antianarquista» estaba presente en gran número, también estábamos Sasha, Becky, Hippolyte y yo. Todo fue bien, Ben mantuvo el interés de la audiencia mejor de lo que había esperado. Al final anunció que lo que acababa de leer había sido preparado por esa «mujer calumniada, la anarquista Emma Goldman». El público rompió en un aplauso atronador, pero el comité organizador del mitin estaba aterrorizado. El presidente ofreció una extensa disculpa por la «desafortunada ocurrencia» y se lanzó a un violento ataque contra lien. Este ya había abandonado la tribuna y, por lo tanto, no pudo responder, Sasha se levantó a protestar. Antes de que tuviera la oportunidad de que los asistentes pudieran oírle debidamente, la policía le sacó de la sala y le puso bajo arresto. Becky, que había seguido a Sasha, también fue arrestada y ambos fueron llevados a toda prisa a la comisaría. Se vieron frente a un fornido sargento, que les recibió con el siguiente comentario: «Os deberían haber traído aquí en camilla». Cuando Hippolyte fue a la comisaría a saber de nuestros amigos, se le negó la información. «Tenemos a ese hijo de p...—, el anarquista Berkman, por fin —le dijeron—, esta vez vamos a encargarnos de él».
El departamento de policía de Nueva York había intentado repetidamente echarle el guante a Sasha. El año anterior, después de la explosión de la bomba en la plaza Union, casi consiguieron implicarle. Naturalmente, estaba preocupada y me puse inmediatamente en contacto con Meyer London, el abogado socialista, y con otros amigos, para ayudar a rescatar a Sasha.
Durante horas, London e Hippolyte esperaron en la comisaría para ver a Sasha y a Becky antes de que fueran llevados ante el juzgado de guardia. Finalmente, les informaron de que el caso no sería visto hasta el día siguiente. Tan pronto como se hubieron marchado, los dos prisioneros fueron llevados ante el tribunal, juzgados y condenados sin que tuvieran la menor oportunidad de decir una palabra en su defensa. Sasha fue sentenciado a cinco días en el correccional por alteración del orden público, mientras que a Becky le fue aplicada la ley de vagos y maleantes y multada con diez dólares.
No queriendo implicarme, Becky se había negado a decir dónde vivía. En realidad, había estado viviendo con nosotros desde hacía más de dos años. Había sido detenida en uno de nuestros mítines, lo que provocó su expulsión del instituto. Su hogar era desesperadamente pobre y vivían apiñados, así que la invité a que se viniera a nuestro piso. La multa la pagó nuestro querido amigo Bolton Hall.
Los periódicos del día siguiente estaban llenos de historias sensacionalistas sobre un «disturbio evitado por la rápida intervención de la policía», y como siempre, los reporteros me acosaron durante días. No me importaban las molestias, pues estaba contenta de que a Sasha le hubieran dado una condena tan corta. ¿Qué eran cinco días para un hombre que había cumplido catorce años? Fui a Blackwell’s Island a verle. Me vinieron a la mente recuerdos de mi propia estancia en la isla y de mis dos visitas al penal Western. ¡Qué diferente había sido entonces la situación, qué pocas las esperanzas de que saliera vivo! Ahora los dos bromeamos sobre los cinco días. «Puedo cumplirlos con los ojos cerrados», reía Sasha. Le dejé con la certeza de que fueran cuales fueran nuestras desavenencias, nuestra amistad poseía una cualidad eterna. Todavía me dolía su actitud hacia Ben, pero sabía que nada se interpondría nunca entre nosotros.
Todo estaba listo para la marcha. Ben debía precederme para hacer ciertos trabajos preparatorios. Unos días antes de marcharse me envió una carta de treinta páginas, un relato incoherente y tortuoso de lo que había hecho desde que nos conocimos. Me decía que había estado leyendo El poder de una mentira del autor noruego Boyer; le había impresionado profundamente e impulsado a confesarme las falsedades que había dicho y las mezquindades que había cometido mientras estaba de viaje conmigo. No podía conseguir la calma. No podía guardar silencio durante más tiempo.
Me había mentido al decirme que no había sido él el que había revelado el plan consistente en que yo hablara en la reunión social de Chicago en marzo. No había informado a la policía, pero si se lo había confiado a un reportero, quien había prometido mantenerlo en secreto. Había mentido al decir que «ciertos asuntos de importancia» eran la razón que le habían impedido ir a verme esa noche y explicarme la presencia de la policía. Había ido derecho desde la sala a ver a una chica que le gustaba. Me había mentido cuando me había asegurado que tenía dinero para pagarse el viaje. Había pedido el dinero prestado y lo había ido pagando poco a poco de la venta de la literatura. También había cogido dinero para mandarle a su madre. La amaba apasionadamente y siempre había cuidado de ella. No se había atrevido a decirme que su madre dependía económicamente de él porque temía que yo no le permitiría acompañarme. Cada vez que yo había expresado sorpresa por la aparente falta de dinero de nuestras cuentas, había mentido. Las excusas que había dado por desaparecer tan frecuentemente después de los mítines o por estar fuera durante el día eran todas falsas. En casi todas las ciudades había estado con mujeres. No las amaba, pero le atraían físicamente hasta obsesionarle. Siempre había tenido tales obsesiones y probablemente siempre las tendría. Estas mujeres nunca habían significado más que una distracción pasajera. Siempre se olvidaba de ellas después: a menudo, ni siquiera sabía sus nombres. Sí, había estado con otras mujeres durante los cuatro meses; a pesar de todo, solo me amaba a mí. Me había amado desde el principio, y cada día su pasión por mí aumentaba. Yo era la inspiración de su vida, mi trabajo su interés más profundo. Me lo demostraría si no le apartaba de mi lado, si le perdonaba sus mentiras y su traición, si pudiera confiar de nuevo en él. Pero incluso si le alejaba de mí después de haber leído la carta, aun así, se sentía aliviado por habérmelo confesado todo. Se daba cuenta ahora de lo desintegrador y aplastante que es el poder de la mentira.
Tuve la sensación de ir hundiéndome en una ciénaga. Desesperada, me agarré a la mesa que tenía delante e intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi garganta. Me quedé sentada, paralizada; parecía como si la espantosa carta se fuera deslizando dentro de mí palabra a palabra y me arrastrase hacia el lodo.
La llegada de Sasha me devolvió a la realidad. ¡De todo el mundo, tenía que ser Sasha, justo en este momento! ¡Qué bien justificado se sentiría por todo lo que había dicho sobre Ben si supiera lo de la carta! Rompí en una risa incontrolable.
—Emma, tu risa es terrible. Hiere como un cuchillo. ¿Qué sucede?
—Nada, nada, solo que tengo que salir a la calle o me asfixio.
Agarré el abrigo y el sombrero y salí corriendo escaleras abajo. Caminé durante horas, con la carta quemándome el cerebro.
¡Este era el hombre al que había abierto mi corazón, al que había recibido en mi vida, en mi trabajo! Una tonta, eso es lo que era, una tonta enferma de amor, cegada por la pasión hasta no ver lo que todo el mundo veía. Yo, Emma Goldman, arrastrada, como podía serlo una mujer corriente de cuarenta años, por una loca atracción por un joven, un extraño conocido de forma casual, un extranjero en mi mundo de ideas y sentimientos, el reverso del ideal de hombre que siempre había abrigado en mi corazón. ¡No, no! ¡Era imposible! La carta no podía ser cierta; era todo una invención, imaginario; no podía ser real. Ben era impresionable, influenciable, se veía siempre reflejado en los libros que leía. Le gustaba dramatizarse a sí mismo y a su vida. La tragedia del campesino de la novela de Boyer, que irreflexiva, incluso innecesariamente, dice una mentira y se ve forzado a mentir el resto de su vida para mantener la primera falsedad, está descrita de forma vívida. Ben debía de haberse visto reflejado en ese personaje. Eso era todo. Eso debía de ser todo. Así pensaba mientras caminaba hora tras hora, dividida por un intenso deseo de creer en él, y la sensación de que me había entregado a un hombre que carecía de integridad, una criatura en la que no podría volver a confiar.
Se siguieron días de angustia, torturada por los intentos de explicar y excusar los actos de Ben, intentos irritantes y vemos. Una y otra vez me repetía a mí misma: «Ben procede de un mundo en donde la mentira prevalece en todas las relaciones humanas. No sabe que los espíritus unidos libremente en el amor y el trabajo comparten honesta y abiertamente lo que la vida les traiga; no sabe que entre la gente con ideales nadie necesita engañar, robar o mentir. Procede de otro mundo. ¿Qué derecho tengo a condenarle, yo, que proclamo enseñar nuevos valores sobre la vida?» «¿Pero sus obsesiones? ¿El que se fuera con todas esas mujeres?» Mi corazón se deshacía en protestas. «Mujeres a las que no ama, a las que ni siquiera respeta. ¿Puedes justificar eso también? ¡No, no!», surgía de las profundidades de mi alma de mujer. «Sí», respondía mi cerebro, «si es su naturaleza, su necesidad imperiosa, ¿cómo puedo poner objeciones? He proclamado la libertad sexual. Yo misma he tenido a muchos hombres. Pero yo los amaba; nunca he podido ir con hombres de forma indiscriminada. Será doloroso, desgarrador, sentirme una entre las muchas mujeres en la vida de Ben. Será un precio muy alto a pagar por mi amor. Pero nada valioso se consigue si no es a un alto precio. He pagado muy caro por el derecho a mí misma, por mi ideal social, por todo lo que he conseguido. ¿Es mi amor por Ben tan débil que no seré capaz de pagar el precio que su libertad de acción exige?» No había respuesta. En vano me esforzaba por armonizar los elementos conflictivos que luchaban dentro de mí.
Aturdida y apenas consciente de lo que me rodeaba, salté de la cama. Todavía era de noche. Como una sonámbula me puse la ropa, fui a tientas a la habitación de Sasha y le desperté.
—Tengo que ir a ver a Ben —dije—. ¿Puedes llevarme?
Sasha se sobresaltó. Encendió la luz y me miró inquisitivamente. Pero no hizo ninguna pregunta ni dijo nada. Se vistió deprisa y me acompañó.
Caminamos en silencio. La cabeza me daba vueltas y andaba con paso vacilante. Sasha puso mi brazo en el suyo. Tenía en el monedero la llave de la casa de Ben. Abrí la puerta y entré, me volví hacia Sasha un momento. Sin decir una palabra cerré la puerta, subí corriendo los dos pisos y entré de golpe en la habitación de Ben.
Se levantó con un grito. «¡Mami, por fin has venido! Me has perdonado, has comprendido». Nos abrazamos estrechamente, todo lo demás se desvaneció.
Capítulo XXXIV
Al planear nuestro viaje durante la campaña presidencial no tuvimos en cuenta el interés de las masas americanas por el circo político. El resultado fue un fracaso en la parte inicial del recorrido. En Indianápolis, la primera ciudad que proporcionó una gran asistencia, la conferencia fue suprimida de la forma habitual. El alcalde lamentó que la policía se hubiera sobrepasado en sus poderes, pero, por supuesto, no podía actuar en contra del departamento. El jefe de policía dijo que al suprimir el mitin se había hecho quizás un mal uso de la ley, pero un buen uso del sentido común.
Fuimos más afortunados en San Luis, donde no tuvimos ningún problema. Allí conocí a William Marion Reedy, el redactor del Mirror de San Luis. Él y su periódico eran un oasis en el desierto de la intelectualidad americana. Reedy, un hombre de talento, gran cultura y muy buen humor, poseía también un alma valerosa. Su amistad hizo que nuestra estancia en San Luis fuera un feliz acontecimiento y que las audiencias de mis conferencias fueran numerosas y variadas. Después de mi marcha publicó en su semanario un artículo titulado «La Hija de la Esperanza». Era la primera vez que un no-anarquista hacía una valoración tan justa de mis ideas y un tributo tan magnifico a mí misma.
En Seattle, Ben y yo fuimos arrestados. Su delito consistió en apoyarse demasiado contra la puerta del salón, el cual había encontrado cerrado; el mío, protestar contra su detención. Una vez en la comisaría resultó que el precio de la ofensa de mi representante era de un dólar y medio, que era la cantidad que el propietario había pedido por la cerradura rota. Después de pagar por estos daños a la santidad de la propiedad, nos dejaron marchar. Desde luego, no hubo más mítines en Seattle ni compensación por las pérdidas que habíamos sufrido.
En Everett no encontramos ninguna sala a nuestra disposición. En Bellingham fueron a recibirnos a la estación los detectives. Nos siguieron hasta el hotel y cuando salimos a buscar un restaurante nos detuvieron. «¿Les importaría esperar hasta que hayamos terminado de cenar?», preguntó Ben con una sonrisa cautivadora. «Por supuesto —dijeron nuestros protectores—, esperaremos». Dentro del restaurante había un ambiente alegre y cálido, fuera lloviznaba y hacía frío, pero no tuvimos piedad de nuestros guardianes. Tardamos en comer, bien conscientes de que tendríamos que pasar toda la noche en un lugar ni alegre ni cálido. En la comisaría nos presentaron la orden de arresto. Era un documento digno de alcanzar la inmortalidad. «Emma Goldman y el doctor Ben L. Reitman —decía—, anarquistas y proscritos, habiendo conspirado para celebrar una asamblea ilegal», etc., etc., en el mismo estilo. Nos dieron a elegir entre irnos de Bellingham de inmediato o ser trasladados al calabozo. Siendo como era la primera muestra de hospitalidad que nos ofrecían en el Estado de Washington, decidimos a favor del calabozo. A medianoche nos repitieron la oferta de abandonar la ciudad, pero como ya me había puesto cómoda en mi celda, me negué a marcharme. Ben hizo lo mismo.
Por la mañana nos llevaron ante el juez, quien nos puso bajo fianza de cinco mil dólares. Estaba bien claro que el juez sabía que la policía se había excedido. No podíamos ser juzgados simplemente por «intentar» celebrar una reunión; pero, de todas maneras, estábamos en sus manos. No conocíamos a nadie que pudiera pagar la fianza, y no teníamos medios de ponernos en contacto con un abogado. Además, estaba interesada por ver hasta donde podía llegar la estupidez legalizada.
Por la tarde llegaron dos extraños. Se presentaron como el señor Schamel, abogado, y el señor Lynch. El primero ofreció gratis sus servicios; el segundo, se ofreció a ser nuestro fiador.
—Pero no nos conocen —dije asombrada—. ¿Cómo puede arriesgar tanto dinero?
—Oh, sí —dijo Schamel—, les conocemos. No somos anarquistas, pero pensamos que cualquiera que defienda un ideal, como ustedes, es digno de confianza.
Si no hubiera sido porque temía escandalizarlos, les hubiera abrazado delante de todo el mundo. El viejo fósil del estrado, que se había puesto a vociferar cuando aparecimos solos por la mañana, era ahora la amabilidad personificada. Nos pusieron rápidamente en libertad bajo fianza, nuestros amigos nos invitaron a un restaurante y luego nos acompañaron al tren.
Cuando llegamos a Blaine, en la frontera canadiense, un hombre entró en nuestro compartimento, vino derecho a mí y me preguntó: «Es usted Emma Goldman, ¿no es así?» «¿Y quién es usted?» «Soy inspector de inmigración de Canadá. Tengo órdenes de invitarla a bajar del tren». ¿Qué podía hacer una sino acceder a una petición tan caballerosa? En la oficina, el inspector jefe pareció sorprenderse vivamente de que pareciera toda una señora y de que no llevara ninguna bomba encima. Nos aseguró que al leer las historias que aparecían en la prensa americana se había hecho la idea de que yo era una persona muy peligrosa. Por lo tanto, había decidido retenerme hasta que recibiera instrucciones de Otawa. Mientras tanto, me pidió que me pusiera cómoda. Podía pedir lo que deseara, de comida y bebida. En caso de que se produjera algún retraso, nos asignarían las mejores habitaciones del hotel del pueblo. Hablaba de forma cortés, en un tono más amistoso que el que le había oído nunca a ningún funcionario americano. Si bien el resultado era el mismo, no me sentía tan indignada por esta nueva intromisión.
Al día siguiente, nuestro jovial inspector nos informó de que Otawa había enviado un telegrama diciendo que se le permitiera a Emma Goldman proseguir su viaje. No había ninguna ley en la monárquica Canadá que me prohibiera la entrada en el país. La democracia americana, con sus leyes antianarquistas, resultaba bastante grotesca.
San Francisco poseía un atractivo especial. El ex soldado William Buwalda, como resultado de nuestras actividades en su favor, había sido indultado por el presidente Roosevelt. Fue puesto en libertad después de diez meses en la cárcel, dos semanas antes de que llegáramos a la ciudad.
Debido a una enorme tormenta, el primer mitin, celebrado en el Victory Theatre, tuvo una asistencia muy escasa. No obstante, no nos desanimamos, pues se había hecho una amplia publicidad de la serie de ocho conferencias y dos debates que se iban a celebrar. Al día siguiente por la larde. William Buwalda fue a verme; vestido de paisano era un hombre muy diferente del soldado al que había estrechado la mano durante un momento fugaz aquella tarde memorable en la tribuna del Walton’s Pavilion. Su rostro hermoso y franco, sus ojos inteligentes y su boca firme eran indicativos de una personalidad independiente. Me preguntaba cómo había soportado quince años de servicio militar sin que le pervirtieran. Buwalda me contó que había entrado en el ejército más que nada por tradición. Aunque nacido americano, era de origen holandés y casi todos los hombres de su familia habían servido en el ejército de Holanda. Había creído en la libertad americana y considerado sus fuerzas annadas como una protección necesaria. Había visto mi nombre en los periódicos en varias ocasiones. Entonces pensó que Emma Goldman era una chiflada y no le había prestado mucha atención a los artículos que aparecían sobre mí. «Eso no es muy halagador —interrumpí—, ¿cómo podía ser tan grosero con una señora?» «Aún así, es cierto», contestó con una sonrisa. Me explicó que los militares viven en su propio mundo y él había estado especialmente ocupado los últimos años. Había hecho un curso de cirugía veterinaria porque le gustaban apasionadamente los caballos, y también había estudiado taquigrafía. Todo eso, añadido a sus deberes en los barracones, le había mantenido demasiado ocupado para interesarse por otros asuntos.
Había aparecido en el mitin por casualidad, mientras daba un paseo. Vio la multitud y la policía ante el Walton Pavilion. Eso despertó su curiosidad y pensó que sería una buena oportunidad para practicar la taquigrafía tomar notas del discurso. «Luego apareció usted —continuó—, una pequeña y modesta figura vestida de negro, y empezó a hablar. Comencé a sentirme turbado. Al principio pensé que era el calor que hacía en la sala y la atmósfera tensa que se respiraba. No olvidé el propósito que me había hecho entrar. Durante un rato pude seguirla; luego, su voz me distrajo. Me sentí arrastrado por las contundentes acusaciones contra todo aquello que yo tenía en gran consideración. Estaba lleno de rencor. Quería alzar mi voz en señal de protesta, desafiar sus afirmaciones ante la audiencia entera. Pero cuanto más me resistía a la influencia que ejercía sobre mí, más caía bajo su poder. Su elocuencia me tuvo sin aliento hasta el final del discurso. Estaba confundido y deseoso de escapar. En lugar de eso, me encontré atrapado en la multitud y luego de pie delante de la plataforma, con la mano extendida hacia usted».
—¿Y luego? —pregunté—. ¿Vio cómo le seguían los detectives? ¿Se dio cuenta de que le causarían problemas?
—No recuerdo cómo salí de la sala y no sentía que hubiera hecho nada incorrecto. Estaba turbado por lo que había oído y sumido en el tumulto que había provocado en mí. Durante todo el camino al Presidio no hacía más que pensar: «¡Está equivocada, completamente equivocada! El patriotismo no es el último recurso de los canallas. ¡El militarismo no es solo asesinato y destrucción!» Después de que los policías de paisano presentaran su informe al oficial superior, me detuvieron. Pensé que todo era un error, que me habían confundido con alguien y que por la mañana me pondrían en libertad. Pensar de otro modo hubiera significado que tenía usted razón, y todo mi ser se rebelaba contra eso. Durante varios días me aferré a la creencia de que había hecho una descripción falsa del gobierno al que había servido durante quince años; que mi país era demasiado justo y demasiado equitativo para ser culpable de esas acusaciones irracionales. Pero cuando me llevaron ante el tribunal militar, empecé a darme cuenta de que había dicho usted la verdad. Me preguntaron qué había hecho por mí para que me relacionara con una persona tan peligrosa, y contesté: «Me ha hecho pensar». Sí, me había hecho pensar, Emma Goldman, por primera vez en cuarenta años.
Alargué la mano hacia él y dije: «Ahora que está libre de las cadenas del ejército, podemos damos la mano sin temor. Seamos amigos».
Me cogió la mano ávidamente. «Amigos para toda la vida, y compañeros también, querida, pequeña, gran Emma».
Había estado tan absorta en su relato que me había olvidado de que era la hora de prepararme para ir al mitin. Como nunca había podido comer antes de una conferencia, no me importaba pasar sin cenar. Pero había sido una pésima anfitriona. Mi nuevo compañero me aseguró galantemente que no le apetecía comer.
Cuando llegamos a una manzana de distancia del salón, vimos las calles llenas de gente. Pensé que eran los anuncios que habían atraído a una multitud tan grande, pero cuando llegamos al Victory Theatre, me recibieron con los brazos abiertos los detectives y me pusieron bajo arresto. Buwalda protestó y también fue arrestado. Nos metieron en el coche de policía y descubrimos que Ben había corrido la misma suerte. Mientras el coche traqueteaba por las calles, me contó apresuradamente que la policía había ordenado a la gente que saliera del teatro, fueron muy liberales utilizando las porras. Protestó contra tales métodos y, claro está, fue detenido. Había enviado a alguien para que me avisara, pero, evidentemente, el compañero debió de llegar cuando yo ya me había marchado.
En la comisaría, a William Buwalda le soltaron, tras una severa reprimenda por asociarse con «peligrosos delincuentes». Ben y yo fuimos acusados «de conspiración, de hacer amenazas ilegales, de utilizar la fuerza y la violencia y de alterar el orden público». Por la mañana nos llevaron ante un juez que estableció una fianza de dieciséis mil dólares por cada uno. El mismo día, Alexander Horr fue detenido por distribuir octavillas en protesta contra la acción de las autoridades. La tarea de recaudar el dinero para la fianza y los preparativos para la defensa, y de la publicidad recayó sobre Cassius V. Cook, un hombre que había conocido durante un breve instante hacía unos años. Pero demostró poseer una gran fortaleza.
A los pocos días Sasha y otros amigos de Nueva York mandaron un telegrama diciendo que enviarían cinco mil dólares para la fianza y que se estaba recaudando dinero para la defensa. De todo el país llegaron cartas de protesta y aportaciones económicas. Charles T. Sprading, de Los Ángeles, a quien conocí en Denver durante el primer viaje que hice a la costa oeste, en 1897, nuestro optimista Charlie, tan bromista e ingenioso, nos envió un giro de dos mil dólares. Los Forrester y otros amigos ayudaron de forma similar. ¿Qué importaban nuestros problemas si teníamos tan buenos amigos para ayudarnos?
Nuestros abogados, los señores Kirk y King, hombres inteligentes y valerosos, hicieron grandes esfuerzos a nuestro favor, y a los pocos días el señor Kirk consiguió que se anulara la fianza. Seríamos liberados y puestos bajo su custodia. Pero, inesperadamente, se produjo otra acusación, de «reunión ilegal, de denunciar como innecesarios a todos los gobiernos organizados» y —horror de los horrores— de «predicar doctrinas anarquistas». La fianza sería de dos mil dólares por cada uno. Yo sería juzgada primero. Luego Ben.
Entre los reportajes sensacionalistas de la prensa de San Francisco en relación con la redada y nuestra detención, había uno que se extendía sobre «la falta de sentimientos y sensibilidad de Emma Goldman». Mientras estaba en la cárcel le entregaron un telegrama anunciándole la muerte de su padre, afirmaba el periódico, el cual recibió sin el menor signo de emoción. En realidad, la muerte de mi padre, si bien no inesperada, me afectó muy profundamente y trajo a mi mente todos los detalles de su vida desperdiciada. Estaba mal desde hacía más de treinta años, pero en la última época había estado enfermo con más frecuencia. Cuando le vi durante mi última visita a Rochester, en octubre, me sorprendió encontrarle tan cerca de la muerte. Las tormentas de la vida habían hecho añicos al gigante que una vez fue.
Con el transcurso de los años había llegado a comprender mejor a Padre y una simpatía mutua nos había acercado gradualmente el uno al otro. Mi querida Helena tuvo mucho que ver con el cambio que se operó en mí. También contribuyó a él mi despertar a las complejidades del sexo, al que considero una fuerza dominante en nuestros sentimientos. Había aprendido a comprender mejor mí propia naturaleza turbulenta y mis experiencias me habían hecho ver lo que me había parecido oscuro en el carácter de mi padre. Su violencia y severidad habían sido solo un síntoma de una naturaleza intensamente sexual que no había conseguido hallar una adecuada expresión.
Mis padres se habían unido de acuerdo a la tradicional forma judía, sin amor. No estaban hechos el uno para el otro. Madre se había quedado viuda a los veintitrés años, con dos hijos y con una pequeña tienda como única posesión material. El amor que pudiera haber sentido en su vida murió con el joven con el que había estado casada desde los quince años. Padre había aportado a la pareja el fuego de una juventud apasionada. Su esposa era solo un año mayor que él y radiantemente bella. La imperiosa necesidad de su naturaleza le llevaba hacia ella y le hacía ser más insistente en proporción al rechazo de Madre a su hambre insaciable. Mi venida al mundo había marcado el cuarto parto, cada uno de los cuales la había llevado casi a la tumba. Me acordé de algunos comentarios que le había oído hacer cuando yo era demasiado joven para comprenderlos. Me ayudó a clarificar muchas cosas que no entendía e hizo que me diera cuenta del purgatorio que la vida íntima de mis padres debía de haber sido para ambos. Sin duda, los dos se hubieran escandalizado si alguien hubiera llamado su atención sobre la verdadera fuente de sus desavenencias y del temperamento incontrolable de Padre. Con el debilitamiento de su salud llegó también una disminución en su vitalidad erótica y como resultado, un cambio psíquico. El carácter de Padre se volvió más suave, paciente y amable. El afecto que raras veces había mostrado a sus propios hijos lo prodigaba ahora entre los de mis hermanas. Cuando una vez hice referencia a los métodos violentos que solía utilizar con nosotros, afirmó que no podía ser cierto. La ternura que había entrado a formar parte de su naturaleza había borrado incluso el recuerdo de su severidad pasada. Lo mejor que había en él, antes escondido tras la tensión emocional, la lucha por la existencia y años de sufrimiento físico, emergía por fin. Ahora sentía y nos ofrecía un afecto recién nacido, el que a su vez despertó nuestro amor por él.
La farsa judicial de San Francisco, que terminó en absolución, hizo más por el anarquismo que lo que meses de propaganda hubieran podido hacer. Pero el acontecimiento más importante fue la carta de William Buwalda a las autoridades militares y su entrada en nuestras filas. El histórico documento, publicado en el número de mayo de 1909 de Mother Earth decía como sigue:
«Hudsonville, Michigan
6 de abril de 1909<br >Al Ilustre Sr. Joseph M. Dickinson,
Secretario de Guerra,
Washington, D.C.Señor:
Después de haber reflexionado sobre este asunto durante cierto tiempo, he decidido devolver esta baratija[49] a su Departamento por no importarme ya tales chucherías, y posibilitarle así ofrecérsela a alguien que la valore más que yo.
Este objeto me habla de servicio fiel, de deberes bien cumplidos, de amigos inseparables, de amistades cimentadas por los peligros, las adversidades y los sufrimientos compartidos en el campamento y en el campo de batalla. Pero, señor, también me habla de sangre derramada —posiblemente, alguna inevitablemente inocente— en defensa de los seres queridos, de los hogares; hogares que en muchos casos no eran más que simples chozas de paja, pero no por eso menos amados.
Me habla de incursiones e incendios, de muchos prisioneros arrojados a las más horribles cárceles, como si fueran bestias infames. ¿Y por qué? Por luchar por defender sus hogares y a sus seres queridos.
Me habla de la Orden General N° 100, con toda su secuela de horrores, crueldades y sufrimientos; de un país devastado por el fuego y la espada; de animales útiles para el hombre matados por capricho; de hombres, mujeres y niños cazados como bestias salvajes, y todo esto en nombre de la Libertad, la Humanidad y la Civilización.
En resumen, me habla de la Guerra —del asesinato legalizado, si lo prefiere— desencadenada sobre un pueblo débil e indefenso. Ni siquiera tenemos la excusa de haber actuado en defensa propia.
Atentamente
Wm. BUWALDA
R.R. n° 3
Hudsonville, Michigan».
La salida hacia Australia estaba prevista para enero. El arresto y consiguiente lucha por la libertad de expresión en San Francisco nos obligaron a posponerla hasta abril. Por fin estábamos listos, los baúles preparados, una gran fiesta de despedida organizada en nuestro honor. Estábamos a punto de hacer la reserva de los pasajes cuando un telegrama de Rochester echó abajo todos nuestros planes. «Washington retirado ciudadanía a Kershner», decía. «Peligroso abandonar país».
Mi hermana me había dicho en una carta unos meses antes que individuos de aspecto sospechoso habían estado fisgoneando para conseguir datos de Kershner. Este había abandonado la ciudad unos años antes y no se sabía nada de él desde entonces. Al no encontrar a Kershner, habían molestado a sus padres e intentado conseguir información a través de ellos. No me preocupé del asunto en aquel momento, creyendo que no tendría ninguna consecuencia. Pero ahora asestaron el golpe. Me habían privado de la ciudadanía sin siquiera tener la oportunidad de impugnar la actuación de las autoridades federales. Sabía que si abandonaba el país, no se me permitiría volver a entrar. El viaje a Australia tuvo que ser abandonado, lo que nos causó una gran pérdida económica, sin mencionar el desembolso realizado por mis amigos australianos en los preparativos para mis actividades. Fue una amarga decepción, bastante mitigada, afortunadamente, por el impávido optimismo de mi representante vagabundo. Sencillamente, su fervor aumentaba con los obstáculos que se alzaban ante nosotros. Su energía era dinámica e incansable.
Eliminada Australia del itinerario, fuimos a Texas. El Paso, San Antonio y Houston eran terreno virgen. Me previnieron para que evitara la cuestión racial, pero aunque no hice ninguna concesión a los prejuicios del Sur, no fui molestada en ningún sentido y no hubo ninguna intromisión por parte de la policía. Incluso di un paseo con Ben desde El Paso hasta México y de vuelta otra vez antes de que el inspector de inmigración de los Estados Unidos tuviera tiempo de darse cuenta de la oportunidad que había perdido de salvar a su gobierno de la amenaza de Emma Goldman.
Capítulo XXXV
Necesitaba un descanso urgentemente, pero como el viaje de esta vez nos había proporcionado más gloria que dinero contante, no podía permitírmelo. En realidad, estábamos tan cortos de fondos que nos vimos obligados a reducir el tamaño de Mother Earth de sesenta y cuatro a treinta y dos páginas. Nuestra situación financiera hacía necesario que empezara a dar conferencias de nuevo. Ben se reunió conmigo en Nueva York a finales de marzo y el quince de abril ya había conseguido organizar una serie de conferencias sobre el drama. Todo fue bien al principio, pero mayo batió el récord. Durante ese mes la policía suspendió los actos en once sitios diferentes.
Había tenido experiencias similares anteriormente, pero el jefe de policía de New Haven superó a sus colegas con una forma ingeniosa de actuar. Permitió que Ben y yo entrásemos en la sala que habíamos alquilado y luego apostó a un destacamento de oficiales a las puertas para impedir el paso al resto de la gente. Muchas personas, entre ellas muchos estudiantes que habían venido a escucharme, se encontraron así excluidos. El jefe de policía aprendió rápidamente, sin embargo, que la «originalidad» tiene un alto precio. La prensa local, que nunca antes había protestado contra la violación de los derechos de Emma Goldman, censuró ahora a la policía por «suspender una asamblea pacifica».
Las autoridades de Nueva York habían sido siempre bastante estúpidas en los métodos que utilizaban para perseguir a los anarquistas; pero nunca antes habían cometido un disparate tan grande como cuando cayeron sobre Lexington Hall el tercer domingo que hablaba allí. El tema sedicioso de esa ocasión era «Henrik Ibsen como pionero del drama moderno». Antes de la apertura de la reunión, varios detectives habían ido a ver al propietario y le amenazaron a él y a su familia con ser detenidos si nos permitía hablar. El pobre hombre estaba asustado, pero el alquiler ya estaba pagado y Ben le mostró el recibo. El dueño no pudo hacer nada y los hombres de paisano se marcharon, llevándoselo con ellos a la comisaría.
Justo cuando empezaba a hablar, llegó la brigada antianarquista, repartiéndose por la sala. En el preciso instante que pronuncié el nombre «Henrik Ibsen», el sargento que estaba al mando subió de un sallo a la plataforma y bramó:
—No se está ciñendo al tema. Si lo hace de nuevo, suspenderemos la reunión.
—Eso es exactamente lo que estoy haciendo —respondí tranquilamente, y continué hablando.
El oficial siguió interrumpiéndome, ordenándome repetidas veces que me «ciñera al tema». Algo impaciente le dije: «Me estoy ciñendo al tema. Ibsen es el tema».
¡En absoluto! —gritó—. El tema es el teatro y usted está hablando de Ibsen.
Las risas de la audiencia aumentaron la indignación del sabio oficial. Antes de darme tiempo a continuar, ordenó a sus hombres que desalojaran la sala, lo que hicieron tirando al suelo las sillas donde estaba sentada la gente y utilizando sus porras con liberalidad.
Sucedía que a esas conferencias de los domingos por la mañana estaban asistiendo casi exclusivamente americanos, el origen de algunos de los cuales se remontaba a los Peregrinos. Entre ellos se encontraba el señor Alden Freeman, de East Orange, hijo de un ilustre accionista de la Standard Oil Company. Fue su primera experiencia con la policía y estaba, naturalmente, indignado por tal comportamiento, al igual que los otros americanos de sangre azul.
Para nosotros, que habíamos sido durante años el blanco de la persecución, la suspensión de la conferencia no era nada extraordinario. No solo mis mítines, sino muchas reuniones de trabajadores habían sido frecuentemente suspendidas sin el menor motivo. En los veinte años de mi actividad pública siempre había tenido hasta el último minuto la incertidumbre de si me estaría permitido hablar o no, o si dormiría en mi propia cama o sobre una tabla en la comisaría.
Cuando los descendientes del Mayflower leían sobre tales tácticas policiales, pensaban, sin duda, que yo había dado motivo: que quizás había instado al uso de la violencia o de las bombas. Nunca habían expresado ninguna objeción, ni tampoco la prensa. Esta vez sin embargo, la afrenta había sido llevada a cabo a americanos «de verdad», entre los que estaba incluso el hijo de un millonario, socio y amigo íntimo de Rockefeller. Esto no se podía tolerar. Incluso el Times de Nueva York se indignó, y los demás diarios le imitaron. Cartas de protesta empezaron a llenar los periódicos. Mi buen amigo William Marion Reedy, del Mirror de San Luis, y el señor Louis F. Post, del Public, tildaron a la persecución de Emma Goldman de conspiración deliberada de la policía del país para rusificar la constitución americana. Como resultado de esta situación se tormo una Free Speech Society, y se publicó un manifiesto firmado por hombres y mujeres americanos de todas las profesiones. Escritores, pintores, escultores, abogados, doctores y gente de todas las opiniones respondieron a la llamada a la lucha contra los métodos de la policía de Nueva York.
El señor Alden Freeman había pensado durante toda su vida que la libertad de expresión era un hecho y no una simple apariencia. Verse cara a cara con la realidad le había afectado genuinamente y de inmediato se identificó con la campaña del recién creado comité para establecer la libertad de expresión. El señor Freeman confiaba en que se me permitiría hablar en East Orange, donde vivía, y, generosamente, se ofreció a organizar un mitin allí. También me invitó al almuerzo de la Mayflower Society, de la cual era miembro. «Una vez que la gente vea que no es usted como ha sido descrita en los periódicos, tendrán mucho gusto en venir a escucharla», dijo.
Los miembros de esa sociedad resultaron ser poco interesantes y los discursos aburridos. Hacia el final del almuerzo se supo de mi presencia. Una bomba lanzada en medio de la confiada reunión no hubiera producido un efecto más desastroso. Durante un momento hubo un silencio mortal. Luego, algunos de los invitados se pusieron en pie precipitadamente y salieron con ademanes altaneros. Las mujeres que estaban presentes parecían demasiado paralizadas para moverse y hurgaron en sus bolsos buscando el frasco de las sales. Algunos fulminaban con la mirada al señor Freeman. Solo unos cuantos osados se aventuraron a enfrentarse al dragón. Me pareció divertido, pero para mi anfitrión fue dolorosamente decepcionante, era el segundo golpe en poco tiempo a sus amadas ideas sobre la libertad y las tradiciones americanas.
La tercera se produjo poco tiempo después del almuerzo. La Mayflower Society debatió su expulsión o su dimisión forzosa por haberse atrevido a llevar a Emma Goldman ante su presencia. Pero esto no desalentó al señor Freeman. Valientemente, procedió a organizar un mitin para mí en su ciudad.
La noche prevista descubrimos que la policía impedía el acceso a la sala y anunciaron que la conferencia no tendría lugar. El señor Freeman invitó entonces a la audiencia reunida a su casa; el mitin tendría lugar en el jardín, afirmó. Triunfalmente marchamos a través de las calles del aristocrático East Orange, pasamos ante moradas palaciegas, seguidos por una gran muchedumbre, que incluía a la policía y a los reporteros. Fue una manifestación como la tranquila ciudad no había visto jamás.
La casa del señor Freeman era una mansión espléndida, rodeada de un precioso jardín. Era terreno privado y la policía sabía que su autoridad terminaba donde empezaban los derechos de la propiedad. No se atrevieron a entrar, quedándose por fuera de la verja. El garaje donde se celebró la reunión era más confortable que algunos hogares de trabajadores. Las luces de colores oscilaban como sombras en la noche, formando siluetas fantásticas. Era un cuadro que sugería el legendario lugar del nacimiento del Cristo niño, los aleluyas convertidos en una canción de libertad y revuelta.
Como resultado del episodio de East Orange, gente de la que no había oído hablar jamás vino a ofrecer su ayuda, a subscribirse a Mother Earth y a comprar literatura. Por obra y gracia de la porra policial se dieron cuenta de que Emma Goldman no era ni una asesina ni una bruja ni una chiflada, sino una mujer con un ideal social que las autoridades estaban intentando suprimir.
La Free Speech Society empezó su campaña con un gran mitin en Cooper Union. Aunque estábamos a finales de junio y hacía un calor abrasador, la histórica sala estaba abarrotada de gente de las tendencias sociales y políticas más variadas. Los oradores diferían también en casi todo, pero se sentían unidos por un lazo común: la necesidad imperiosa de poner fin al creciente despotismo del departamento de policía. El señor Alden Freeman presidió e hizo un relato humorístico de cómo él, el hijo de un hombre de la Standard Oil, había sido «lanzado a los brazos del anarquismo». Continuó en tono serio describiendo el propósito de la reunión. «Si Emma Goldman estuviera sentada en la plataforma con una mordaza entre los dientes y un policía a cada lado —señaló—, la imagen expresaría sencilla y llanamente la razón por la que estamos aquí esta noche, y también explicaría por qué están llegando toneladas de cartas y telegramas de protesta y adhesión al Free Speech Committee desde el Atlántico hasta el Pacífico, desde el Golfo a los Grandes Lagos».
Los oradores que siguieron se expresaron en tono similar, siendo el discurso más brillante el pronunciado por Voltairine de Cleyre, quien sostenía que «la libertad de expresión no significa nada si no significa la libertad para decir lo que otros no quieren oír».
Casi un efecto inmediato de la reunión y de la enérgica campaña del comité fue la destitución por el alcalde McClellan del comisario general de policía, Bingham, cuyo régimen militar había sido el responsable de los métodos represivos.
Mientras estaba ocupada con estas actividades, recibí una carta de un hombre de la redacción del Globe de Boston, informándome de que el periódico había organizado un concurso para redactar una nueva Declaración de Independencia. Varios radicales habían prometido ya participar; ¿no me gustaría mandar también una contribución? También decía que el mejor ensayo sería publicado por el Globe y retribuido. Respondí que si bien en estos días, muy pocos americanos se preocupaban por la independencia, participaría por diversión. Mi artículo, al cual di forma casi enteramente a la manera de la Declaración de Independencia, cambiando las frases y el significado, fue enviado al Globe, y a su debido tiempo recibí un sobre conteniendo un cheque y las pruebas de imprenta de mi Declaración. La carta adjunta de mi amigo del periódico explicaba que el propietario había descubierto por casualidad las pruebas sobre la mesa de despacho del redactor. «Mandadle a esa mujer un cheque y devolvedle su maldita declaración anarquista —ordenó—, no la quiero en el Globe».
El número de ese mes de Mother Earth estaba a punto de ir a la imprenta y apenas tuvimos tiempo de insertar mi artículo, dejando fuera otro menos importante. El 4 de Julio, la nueva Declaración de Independencia fue leída por miles de personas, ya que vendimos muchos ejemplares y distribuimos muchos otros gratis.
En septiembre fui con Ben a hacer una corta gira por Massachusetts y Vermont. Las conferencias fueron interrumpidas, interrumpidas e interrumpidas, bien por la intervención directa de la policía o por intimidación a los propietarios de las salas. En Worcester, Massachusetts, hablé al aire libre, gracias a la ayuda del Reverendo doctor Eliot White y de su mujer, la señora Mabel A. White. Siguieron el ejemplo de nuestro amigo Alden Freeman y nos ofrecieron la hospitalidad de su espacioso jardín. Se escuchó hablar sobre Anarquismo, no bajo las Estrellas y las Barras, sino bajo un dosel más apropiado —el espacio infinito y las miríadas de estrellas relucientes—, mientras los grandes árboles nos protegían de los curiosos que se habían acercado a mirar.
El acontecimiento más importante de nuestra visita a Worcester fue un discurso pronunciado por Sigmund Freud en el veinte aniversario de la Universidad de Clark. Me impresionaron hondamente la lucidez de su mente y la sencillez de su exposición. Entre el conjunto de profesores, muy tiesos e importantes con sus birretes y sus togas, Sigmund Freud, vestido con un traje normal, discreto, casi encogido, sobresalía como un gigante entre pigmeos. Había envejecido un poco desde que le vi en Viena en 1896. Entonces, fue injuriado por ser judío y tildado de innovador irresponsable, ahora era una figura mundial; pero ni la calumnia ni la fama habían influido sobre el gran hombre.
A mi regreso a Nueva York, nuevas luchas absorbieron mi tiempo. Estaba la huelga de confeccionadores de blusas, en la que estaban implicados quince mil trabajadores, y la de los trabajadores del acero de McKeesport, Pensilvania. Se tenía que recaudar dinero para ambas luchas. Como los anarquistas éramos siempre los primeros en responder a todas las necesidades, tuve que dirigir numerosos mítines y visitar gremios obreros para defender la causa de sus compañeros sindicalistas.
Luego vino la revuelta en España. En protesta contra la matanza en Marruecos, los trabajadores españoles habían declarado la huelga general. Como siempre, la prensa americana dio una interpretación falsa de los hechos. Se necesitaba una campaña inmediata por nuestra parte para presentar los acontecimientos en su verdadero significado e importancia. Nuestros compañeros españoles de América pidieron mi ayuda y yo se la di con alegría.
Al poco nos llegó la noticia de la detención en Barcelona de Francisco Ferrer, el educador anarquista y libertario, quien fue acusado de ser el responsable de la huelga general. Fuimos conscientes del peligro inminente que corría nuestro compañero y de la necesidad de despertar la opinión de los intelectuales americanos a su favor.
En Europa, muchos hombres y mujeres ilustres de ideas progresistas ya habían empezado una campaña intensiva a favor de Francisco Ferrer. En América éramos muy pocos para hacer un esfuerzo similar y la situación requería, por lo tanto, una mayor actividad por nuestra parte. Mítines, reuniones, Mother Earth, y una afluencia constante de gente nos mantenía ocupados desde primeras horas del día hasta bien entrada la noche.
Tenía un compromiso en Filadelfia, adonde me había precedido Ben unos cuantos días. A su llegada le informaron los compañeros de que últimamente todas las reuniones radicales habían sido suspendidas en la Ciudad del Amor Fraternal. Ben, todavía imbuido de confianza americana en los oficiales de policía, fue a ver al director de Seguridad Pública, que era el zar de Filadelfia. Ese potentado no solo le recibió con rudeza, sino que afirmó que nunca permitiría que Emma Goldman hablara en «su» ciudad. Los partidarios del impuesto único locales presentaron un informe denunciando la decisión despótica y enviaron a un comité al Ayuntamiento a exigir que se me reconociera el derecho a hablar. Viendo que tenía amigos entre los americanos, al dictador del departamento de policía se le bajaron los humos. «Emma Goldman puede hablar —declaró—, si se somete a una pequeña formalidad: dejarme leer sus notas».
Por supuesto que no haría nada de eso, pues no creía en la censura. Por lo que el director decidió no permitirme hablar. «La reunión puede seguir adelante —anunció—, pero a Emma Goldman no le será permitida la entrada en el Odd Fellows' Temple, aunque tenga que movilizar a todo el departamento de policía para impedírselo».
Cumplió su promesa. Puso a seis hombres a mi disposición, que se apostaron a la entrada del pequeño hotel donde me alojaba. Por la noche, cuando salí para el Odd Fellows' Hall, acompañada del abogado de la Free Speech League de Filadelfia, los detectives nos siguieron de cerca. A lo largo de manzanas y manzanas, la sala estaba rodeada de policías a pie, a caballo y en coches. No solo no se me permitió entrar, sino que me forzaron a volver al hotel por el camino impuesto por los oficiales, quienes no me perdieron de vista hasta que no estuve dentro de mi habitación. La reunión se celebró y en ella hablaron anarquistas, socialistas y partidarios del impuesto único, pero no Emma Goldman, y así, Filadelfia fue salvada.
Los defensores del impuesto único y los miembros de la Free Speech League insistieron en que el caso fuera llevado ante los tribunales. Yo no tenía ninguna fe en los procedimientos legales, pero mis amigos argüían que si me negaba, la policía continuaría sin lugar a dudas con sus tácticas, mientras que una batalla legal centraría la atención del público sobre sus métodos a la rusa para hacerme callar. Voltairine de Cleyre estaba también a favor de que se intentara, y consentí.
Mientras tanto, los periódicos se dedicaron a publicar historias sensacionalistas sobre la situación, y los detectives seguían a las puertas del hotel. El propietario, que era algo liberal, se portó muy correctamente conmigo, pero la publicidad no deseada estaba dañando su negocio. Así que nos mudamos a una de las hospederías más grandes. Estaba empezando a deshacer las maletas cuando me informaron por teléfono de que había habido un error: las habitaciones que se nos habían asignado estaban reservadas con anterioridad y no tenían ninguna libre. Lo mismo sucedió en varios hoteles más. No ponían ninguna objeción a Ben, pero no me querían a mí.
Finalmente encontré cobijo en casa de unos amigos americanos, Durante tres semanas, el lugar estuvo bajo vigilancia constante y era seguida desde el momento que salía de la casa hasta que volvía a ella. Además, la policía intentó sobornar a la doncella de mis anfitriones para que vigilara mi habitación y les informara de lo que sucedía. Pero la querida criatura se negó. Y en lugar de eso me ayudó a escapar un día entero de la vigilancia de los detectives.
Mi presencia era necesaria de forma urgente en Nueva York. El domingo por la mañana, 13 de octubre, esta doncella nos llevó a Ben y a mí por la puerta trasera, a través de varios patios hasta un callejón. Sin ser observados, llegamos a la estación de ferrocarril y estuvimos pronto camino del este a toda velocidad.
Nuestra misión en Nueva York era un mitin multitudinario en homenaje a Francisco Ferrer, víctima del papismo y del militarismo en España.
La Iglesia Católica había librado durante ocho años una guerra implacable contra Francisco Ferrer, pues este se había atrevido a golpearla en su punto más vulnerable. Entre 1901 y 1909 había fundado 109 Escuelas Modernas y su ejemplo e influencia había llevado a los elementos liberales a organizar trescientas instituciones educativas no sectarias. La España católica no había sido nunca testigo de tal osadía, pero fue principalmente la Escuela Moderna de Ferrer la que no dio paz a los padres de la iglesia. Estos estaban furiosos ante el intento de liberar al niño de la superstición y el fanatismo, de la oscuridad del dogma y la autoridad. La Iglesia y el Estado vieron el peligro que amenazaba a su dominio de siglos e intentaron aplastar a Ferrer. Casi lo consiguieron en 1906. En aquella época fue detenido en relación con Morral, quien había atentado contra la vida del rey de España.
Mateo Morral, un joven anarquista, había dedicado su fortuna personal a la biblioteca de las Escuelas Modernas y había trabajado con Ferrer en calidad de bibliotecario. Después del fracaso de su acción terminó con su propia vida. Fue entonces cuando las autoridades españolas descubrieron la conexión de Morral con la Escuela Moderna. Francisco Ferrer fue arrestado. Era sabido en toda España que Ferrer se oponía a los actos de violencia política, que creía firmemente en y defendía que la educación moderna estaba en contra del uso de la fuerza. Esto no le salvó, sin embargo, de los poderes fácticos. Protestas provenientes del mundo entero le salvaron en 1906, pero ahora la Iglesia y el Estado insistieron en cobrarse su parte.
Mientras Francisco Ferrer estaba siendo buscado por las autoridades, estaba viviendo con un compañero a quince kilómetros de Barcelona. Allí estaba perfectamente seguro y podría haber escapado de la furia de la Iglesia y de la camarilla militar que exigían su muerte. Luego leyó el bando oficial de que cualquiera que le encubriera sería fusilado. Decidió entregarse. Los amigos anarquistas en cuya casa se estaba quedando eran una familia pobre con cinco hijos: sabían el peligro que corrían, no obstante, le rogaron a Ferrer que se quedara con ellos. Para tranquilizarlos, prometió que así lo haría.
Pero por la noche, mientras todos dormían, Ferrer salió por la ventana de su habitación y caminó hasta Barcelona. Fue reconocido y detenido a poca distancia de la ciudad.
Después de un juicio farsa, Francisco Ferrer fue condenado a muerte y fusilado entre los muros de la prisión de Montjuich. Murió como había vivido, proclamando con su último aliento: «¡Viva la Escuela Moderna!»
Después del mitin homenaje en Nueva York volví a Filadelfia a continuar con la lucha por la libertad de expresión. Mientras esperábamos la decisión del tribunal sobre este juicio, que sentaría jurisprudencia, organizamos una reunión social en mi habitación para el comité que apoyaba la campaña. Estábamos hablando tranquilamente mientras nos tomábamos un café cuando se oyó que golpeaban violentamente la puerta y varios policías entraron de golpe en la habitación.
—Están celebrando una reunión secreta —afirmó el que iba al mando, y ordenó que la gente saliera.
—¿Cómo se atreve a entrar por la fuerza e interrumpir mi fiesta de cumpleaños? —contesté—. Estos son mis invitados y han venido a celebrar mi cumpleaños. ¿Es eso un delito en Filadelfia?
—Un cumpleaños, ¿eh? —se burló el oficial—, no sabía que los anarquistas celebraran cumpleaños. Esperaremos fuera para ver hasta cuando se quedan celebrándolo.
Algunos de los partidarios del impuesto único presentes estaban muy indignados; sin embargo, no porque la policía hubiera perturbado nuestra amigable reunión, sino por la violación de la sagrada propiedad privada. Mis invitados se retiraron pronto y yo me quedé reflexionando sobre si la mayor dificultad con la que nos enfrentábamos los anarquistas era el dominio que ejercía la santidad de la propiedad sobre el hombre o bien la creencia de este en el Estado.
La campaña se clausuró con un gran mitin celebrado bajo los auspicios de la Free Speech League. Leonard D. Abbott hizo de presidente, y entre los oradores se encontraban el ex congresista Robert Baker, Frank Stephens, Theodore Schroeder, George Brown (el «filósofo zapatero»), Voltairine de Cleyre y Ben Reitman. Se leyeron cartas de protesta contra la violación de mi derecho a la libertad de expresión enviadas por Horace Traubel, Charles Edward Russell, Rose Pastor Stokes, Alden Freeman, William Marion Reedy y otros.
Algún tiempo más tarde, el director de Seguridad Pública de Filadelfia fue destituido acusado de soborno y cohecho.
Capítulo XXXVI
A finales de 1909, Nueva York experimentó una nueva cruzada contra el vicio. ¡Los reformistas habían descubierto la trata de blancas! Se pusieron a trabajar muy afanosos, aunque no tenían la menor idea de los orígenes del mal que estaban intentado erradicar.
Yo había tenido muchas oportunidades de entrar en contacto con la prostitución: primero en la casa donde me vi obligada a vivir, luego durante los dos años que cuidé a la señora Spenser y, finalmente, en Blackwell's Island. También había leído mucho y recopilado mucho material sobre el tema. Por lo tanto, me creía mejor preparada para discutir el problema que los entrometidos moralistas que estaban atrayendo ahora tanto la atención. Preparé una conferencia sobre la trata de blancas, en la que exponía sus causas, efectos y posible eliminación. Se convirtió en la principal atracción de mi nuevo curso y provocó también las críticas y polémicas más acaloradas. La conferencia fue publicada en el número de enero de Mother Earth y posteriormente en forma de folleto.
Poco tiempo después, Ben y yo salimos a hacer nuestra gira anual. Por todas partes encontramos quejas de nuestros suscriptores porque no habían recibido el número de enero de la revista. Telegrafié a Sasha sobre el asunto y fue a hablar con las autoridades de Correos. Le informaron de que se habían retenido varias copias a petición de Anthony Comstock. Si bien nos sentíamos halagados porque por fin nos habían otorgado un sitio entre las otras víctimas del comstockerismo, exigimos saber la razón de tan inesperado honor.
Después de varias visitas, Sasha consiguió acceder a la augusta presencia del guardián de la moral americana. Comstock admitió que Mother Earth había sido retenida, pero negó que se hubiera hecho a petición suya. «El asunto está ahora en mis manos —le dijo Comstock a Sasha—, la razón es el artículo de la señorita Goldman sobre la trata de blancas».
A requerimiento de Comstock, Sasha le acompañó a la oficina del fiscal del distrito, donde san Anthony mantuvo una conferencia secreta que duró dos horas. Después de lo cual se celebró una prolongada consulta con el inspector jefe de Correos. Finalmente, el censor declaró que no se había encontrado nada objetable en el artículo.
Al día siguiente, el Times de Nueva York contenía una entrevista con Comstock en la que negaba por completo todo el asunto. Era «una estratagema de Emma Goldman para atraer la atención sobre su publicación», afirmó. No había formulado ninguna reclamación sobre la revista, dijo, ni había sido retenida por la Oficina de Correos. Requirió otra semana de duro trabajo por parte de Sasha, que recorrió diferentes departamentos postales y telegrafió repetidas veces a Washington, para que el número de enero fuera finalmente Liberado.
Si Comstock hubiera sido razonable y nos hubiera avisado con antelación de su intención, hubiéramos imprimido cincuenta mil copias del número proscrito. Aún así, su intervención contribuyó a hacer publicidad de la revista. La demanda de Mother Earth aumentó de forma considerable, pero desafortunadamente, solo teníamos a mano la edición habitual.
Pude volver a Chicago por primera vez desde la campaña por la libertad de expresión de 1908. La policía, que quizás tenía presente la publicidad que dieron al anarquismo aquella vez por cómo me trataron, aseguró a Ben que no se me molestaría más. La promesa hizo que mi representante se entusiasmara con las perspectivas del trabajo que nos esperaba en su ciudad de origen. Mandó telegramas con fechas y temas y luego se lanzó con toda su fuerza elemental a hacer los preparativos para una serie de conferencias.
Chicago había jugado un papel significativo en mi vida. Debía mi renacer espiritual a los mártires de 1887. Diez años más tarde encontré allí a Max, quien, con su comprensión y tierna camaradería, no había dejado de inspirarme y apoyarme durante todos esos años. Fue también en Chicago, en 1901, donde había rozado la muerte por mi actitud hacia Leon Czolgosz y ¿no era Chicago quien me había dado a Ben? Ben, con todos sus defectos, irresponsabilidades y obsesiones, el hombre que me había causado ya mayor agonía espiritual que nadie antes en toda mi vida, y quien me había ofrendado también la mayor devoción y una completa consagración a mi trabajo. Solo habíamos estado juntos dos años, y durante ese periodo había puesto a prueba mi alma un centenar de veces, mientras mi cerebro estaba en constante rebelión contra ese extraño muchacho, y, sin embargo, sentirle cerca era una necesidad vital para mí.
Había dado conferencias en la ciudad del lago Michigan desde 1892, pero fue durante esta visita cuando me di cuenta de sus posibilidades. En diez días hablé en seis mítines en inglés y en tres en yiddish, a los que asistió gran cantidad de gente que estaba lo suficientemente interesada como para pagar una entrada y comprar grandes cantidades de literatura. Fue desde luego un logro notable y hecho realidad casi exclusivamente gracias a los esfuerzos de Ben. Mi satisfacción por haber ganado nuevo terreno en Chicago estaba mezclada con el orgullo que sentía por él, orgullo porque los más fieros adversarios de Ben en nuestras filas habían tenido que ver y admirar su sinceridad y su talento para las tareas de organización. En esta ciudad al menos, Ben había conquistado los corazones de muchos compañeros y ganado su cooperación y apoyo.
En mis viajes por los Estados Unidos siempre me había parecido que las ciudades universitarias eran las más indiferentes a la lucha social. Los gremios estudiantiles americanos ignoraban los grandes problemas de su tierra natal y carecían de simpatía por las masas. Por lo tanto, no me entusiasmé mucho cuando Ben sugirió que invadiéramos Madison, Wisconsin.
Grande fue mi sorpresa cuando descubrí un tono completamente nuevo en la Universidad de Wisconsin. Encontré a los profesores y alumnos muy interesados por las ideas sociales, y una biblioteca que contenía la mejor selección de libros, periódicos y revistas. Los profesores Ross, Commons y Jastrow y varios otros, resultaron ser la excepción del educador medio americano. Eran progresistas, sensibles a los problemas mundiales y modernos en su interpretación de los temas que trataban.
Un grupo de estudiantes nos invitó a dar una conferencia en el salón que la Y.M.C.A. tenía en el campus. Ben habló sobre la relación entre la educación y la agitación política, y yo sobre la diferencia entre los universitarios americanos y rusos. Era nuevo para nuestros oyentes saber que los intelectuales rusos veían en la educación, no solo un medio de obtener una carrera, sino también un instrumento que les capacitara para comprender la vida y a las gentes, y así poder enseñarles y ayudarles. Los estudiantes americanos, por otra parte, estaban interesados sobre todo en el título. En cuanto a la lucha social, los universitarios americanos casi no sabían nada de ella y todavía les preocupaba aún menos. Estas charlas fueron seguidas de debates muy animados y nos demostraron que nuestras audiencias se habían dado cuenta de su relación con las masas y su deuda con los trabajadores, que eran los que producían toda la riqueza.
Los administradores del edificio de la Y.M.C.A. no pudieron pensar en nada mejor que negarnos el salón para futuras reuniones. Fue, por supuesto, la mejor propaganda para las conferencias. Atrajo a montones de estudiantes a la sala que habíamos alquilado en la ciudad y les hizo ansiar más que nunca oímos hablar. Posteriormente, supe por el bibliotecario que había habido una mayor demanda de libros sobre anarquismo desde que había llegado a la ciudad que durante toda la existencia de la biblioteca.
La excitación que mi presencia había provocado en Madison y la gran asistencia a nuestras reuniones resultó demasiado abrumador para los vecinos conservadores. Su portavoz, el Democrat, dio la alarma contra «el espíritu de la anarquía y de la revolución que invadían las aulas». El redactor eligió como blanco al profesor Ross, quien había sido mi anfitrión y quien había aconsejado a los estudiantes que fueran a mis conferencias, a las que incluso había asistido él. El periódico casi provocó la destitución del profesor. Afortunadamente, se había marchado a hacer un viaje que tenía planeado desde hacía tiempo, a China, poco después de mi visita. Los desvaríos del Democrat se fueron aplacando y cuando el doctor Ross regresó de Oriente, pudo retomar su trabajo sin más problemas.
Como representante de la troupe de Orleneff había asistido con frecuencia a actos sociales, pero como propagandista siempre me las había arreglado para mantenerme alejada de entretenimientos frívolos. El hombre que me guiaba ahora entre las aguas poco profundas de los almuerzos de sociedad y las cenas de los supuestos bohemios era William Marion Reedy, el brillante redactor del Mirror de San Luis. Con sus modales afables podía pasar el más peligroso contrabando al campamento enemigo. Me lanzaron muchas preguntas en el primer almuerzo con la gente «bien» de San Luis, donde se sirvió mucha agua y poco alcohol. El único elemento estimulante de todo el acontecimiento fue Bill Reedy, que era como un vino espumoso en una reunión de beatas.
Mi segunda aparición fue en el Artists’ Guild, una sociedad compuesta de bohemios «respetables». Su vida bohemia me hizo pensar en las hazañas de Jack London en el East End de Londres según las describió en su obra Gente del abismo, cuando había hecho cola para conseguir la sopa boba, esperado durante horas para que le dieran una oportunidad de palear carbón y cuando se quedó encerrado en el taller, siendo consciente de que en cualquier momento podía volver a su alojamiento, darse un baño, cambiarse de ropa interior y tomar una cena suculenta.
La mayoría de los Guilders me dieron la impresión de ser gente para la que la bohemia era una especie de narcótico que les ayudaba a soportar el aburrimiento de sus vidas. Por supuesto que había otros, aquellos que conocían la lucha que es el destino de toda persona libre y sincera, que aspiraban a un ideal en la vida o en el arte. A ellos me dirigí en mi charla sobre «Arte en la Vida», en la que señalé, entre otras cosas, que la vida en toda su variedad y plenitud es arte, el más supremo. El hombre que no forma parte del torrente de la vida no es un artista, no importa lo bien que pinte puestas de sol o lo bien que componga nocturnos. Ciertamente, eso no significa que el artista deba tener un credo definido, unirse a un grupo anarquista o al partido socialista local. Significa, al contrario, que debe ser capaz de sentir la tragedia de millones de condenados a la carencia de alegría y belleza. La inspiración del verdadero artista no ha sido nunca el taller de pintura. El gran arte se ha inspirado siempre en las masas, en sus esperanzas y sueños, ha buscado en ellos la chispa que inflamara sus almas. El resto, «los muchos, demasiados», como Nietzsche llamaba a la mediocridad, han sido meras mercancías que podían ser compradas con dinero, gloria barata o posición social.
Mi conferencia sobre el drama vino muy a propósito debido a los esfuerzos que estaban haciendo entonces los ministros de la iglesia y las señoras virtuosas para purificar la escena. Fue, sin embargo, mi charla sobre Francisco Ferrer la que atrajo a la mayor audiencia y la que despertó el mayor interés.
Más satisfactorio que «penetrar en sociedad» fueron las horas pasadas en Fausto con Billy Reedy y la dulce compañía de Ben e Ida Capes. En teoría, a Bill y a mí nos separaban cinco mil años. Eso es lo que había dicho en la descripción que hizo de mí. «La Hija de la Esperanza». Pero en realidad, el redactor del Mirror de San Luis tenía bastante de anarquista. Su amplitud de miras, tolerancia y apoyo generoso a todo rebelde social me hacía sentirme muy cerca de él. Teníamos muchos gustos literarios en común, y su ingenio y magnifico humor irlandés animaban las horas que pasábamos juntos.
Le hablé de otra velada que pasé en Fausto, en 1901, con Carl Nold y los otros amigos, antes de ir a Chicago a entregarme a la policía. «¡Estuviste aquí sentada disfrutando de la comida y de la bebida mientras doscientos detectives te buscaban por todo el país!», exclamó. «¡Oh, Dios mío. Dios mío, qué mujer!» Le dio un ataque, los ojos se le salían de las órbitas de asombro, su gorda tripa le temblaba de la risa. Después de recibir varios golpes en la espalda y de beber unos cuantos tragos de agua, Billy recuperó el aliento, pero continuó gritando toda la noche: «¡Oh, Dios mío, qué mujer!»
Los Capes estaban más cerca de mí en un sentido más profundo que Bill, el lazo que nos unía era nuestro ideal y la lucha por alcanzarlo. Mucho antes de conocerles, había oído de su fervor por nuestra causa y de su buena disposición a atender las necesidades de la misma. Más tarde me enteré de cómo se había despertado la conciencia social de Ben. «Fue en uno de tus mítines en San Luis —me dijo—, había ido con un grupo de muchachos a tirarle huevos podridos porque eras una enemiga de Dios y del hombre. Tu charla de aquella noche me conmovió muy profundamente y cambió por completo el curso de mi vida. Había ido a burlarme y me quedé a rezarle a la nueva visión que habías creado en mí». Desde entonces no había vacilado en su devoción por esta visión, ni en lo que concernía a nuestra amistad, que con los años fue fortaleciéndose y haciéndose cada vez más hermosa.
La Universidad del Estado de Michigan está a solo diez horas de la Universidad de Wisconsin, pero en espíritu está a cincuenta años de distancia. En lugar de a profesores tolerantes y estudiantes entusiastas, tuve que enfrentarme a quinientos universitarios camorristas que silbaban, vociferaban y actuaban como lunáticos. Me había dirigido a multitudes difíciles en mis tiempos: estibadores, marineros, trabajadores del acero, mineros, hombres sumidos en la histeria de la guerra... Ésos parecían lindas damiselas en comparación con la banda de rufianes que había venido esta vez a la reunión, con la clara intención de hacer imposible su celebración. Antes de llegar a la sala, estos creyentes en la santidad de la propiedad privada habían destrozado toda la literatura que habíamos llevado. Hecho esto, se estuvieron divirtiendo tirando trozos de carbón al jarrón de cristal tallado que había en la plataforma. El recinto estaba abarrotado de hombres, solo otra mujer además de yo misma estaba presente, la doctora Maud Thompson. La pobre se había quedado atascada en la puerta y no era capaz de llegar a la plataforma. De todas formas, no me hubiera servido de mucho, pues no tenía la intención de apelar a la «caballerosidad» de estos adolescentes.
Varios estudiantes que nos habían invitado a una cena de fraternidad empezaron a preocuparse por mi seguridad y se ofrecieron a llamar a la policía. Pensé que dar ese paso solo agravaría la situación e incluso provocaría un tumulto. Les dije que me enfrentaría sola a la situación y a las posibles consecuencias.
Mi aparición en la tribuna fue recibida con pitos, bramidos, zapatazos y gritos de «¡Aquí está la anarquista lanzadora de bombas! ¡Aquí está la defensora del amor libre! ¡No podrás hablar en nuestra ciudad, Emma! ¡Lárgate, será mejor que te largues!»
Enseguida vi que para afrontar la situación no debía mostrar nerviosismo ni perder la paciencia. Me crucé de brazos y me quedé mirando a los jóvenes salvajes mientras continuaban los ruidos ensordecedores. Durante una ligera calma, dije: «Caballeros, ya veo que están de muy buen humor, quieren echarse un pulso conmigo. Muy bien, sigan haciendo ruido. Esperaré hasta que hayan terminado».
Por un momento se hizo el silencio y luego volvieron otra vez a las mismas. Yo seguía de pie, con los brazos cruzados, y toda mi voluntad concentrada en mi mirada. Gradualmente los chillidos fueron aminorando, y luego alguien gritó: «¡Está bien, Emma, háblanos de tu anarquismo!» Otros le imitaron y después de un rato prevaleció una relativa calma. Entonces, empecé a hablar.
Hablé durante una hora entre repelidas interrupciones, pero luego se impuso el silencio. Su comportamiento, les dije, era la mejor prueba de los efectos de la autoridad y de su sistema de educación. «Ustedes son el resultado —dije—, ¿cómo podrían saber el significado de la libertad de pensamiento y expresión? ¿Cómo podrían sentir respeto por los demás o ser amables y hospitalarios con los extraños? La autoridad en el hogar, en la escuela y en el cuerpo político destruye esas cualidades. Convierte al individuo en un papagayo que repite manidos eslóganes hasta que se vuelve incapaz de pensar por sí mismo o de sentir las injusticias sociales. Pero creo en las posibilidades de la juventud, y ustedes son jóvenes, caballeros, muy, muy jóvenes. Eso es una suerte, porque todavía no están corrompidos y son impresionables. La energía que tan bien han demostrado poseer aquí esta tarde podría tener un mejor provecho. Podría ser utilizada a favor de su prójimo. Pero han malgastado sus esfuerzos en hacer añicos un jarrón precioso y en destruir el trabajo literario de hombres y mujeres que viven, trabajan y, a menudo, mueren por su visión de un futuro mejor».
Tan pronto como hube terminado empezaron a gritar la consigna de la universidad. Era el más alto tributo, me dijeron después, que podía recibir. Por la noche, un comité de estudiantes vino al hotel a ofrecer sus disculpas por el comportamiento de sus compañeros y a pagar Los daños ocasionados. «Ganó, Emma Goldman», dijeron. «Nos ha hecho avergonzamos de nosotros mismos. La próxima vez que venga a la ciudad le daremos un recibimiento muy diferente».
Este no fue el único suceso interesante que ocurrió en Ann Arbor. Hubo también una reunión con el doctor William Boehm, profesor auxiliar de la universidad, y con su esposa, la doctora Maud Thompson, una mujer buena y dulce. El día de la conferencia nos invitaron a almorzar. Pasamos todo el tiempo inmersos en una discusión acalorada con Boehm, partidario del «socialismo científico». Más tarde, en la conferencia, olvidó nuestras diferencias teóricas; su simpatía y preocupación prevalecieron sobre su fría conciencia y se mostró dispuesto a luchar por mí.
En Buffalo conocimos a una figura poco común en la persona del secretario del alcalde. Solo América podía producir tal contradicción; era un radical y un no creyente, pero al mismo tiempo estaba como encadenado por su conciencia de Nueva Inglaterra. Era un soñador de grandes sueños que gastaba sus energías en pequeñas acciones; un político y un oportunista que teme a la opinión pública y que, no obstante, la ignora imprudentemente. No tenía nada que ganar y mucho que perder al instar al alcalde a que me dejara hablar. Pero defendió mis derechos con obstinación puritana.
El jefe de policía intentó suspender el mitin. El alcalde, presionado por el secretario, se negó a consentir. Fue una competición en la que la inteligencia superior venció a la estrechez de miras oficial.
Los caminos del señor son inexcrutables; por alguna razón no hubo ninguna intervención de la policía durante el resto del viaje. Seguimos nuestro camino tranquilamente, trabajando antiguos terrenos, roturando otros nuevos y conociendo a gente interesante que añadía nuevos bríos y color a nuestros esfuerzos.
Tratar justamente a un anarquista en un periódico no ocurría en absoluto todos los días. En Denver, para gran sorpresa mía, tres periódicos dedicaron sus columnas a citar textualmente mis conferencias. El crítico teatral del Times local incluso hizo un descubrimiento. «Emma Goldman —escribió— está siendo tratada como una enemiga de la sociedad porque, como el doctor Stockmann en la obra de Ibsen Un enemigo del pueblo, está denunciando nuestros males y defectos».
Reno, como fábrica de divorcios del país, atrae a una cierta clase de mujeres. Acuden allí en bandada para comprar su libertad a un propietario y así poderse vender más provechosamente, como es a menudo el caso, a otro. La respetabilidad lo tiene fácil. No existen ni los sentimientos heridos, ni la lucha espiritual de la mujer libre, que sufre un millar de tormentos en el reajuste de una vieja a una nueva experiencia emocional. Es solo un trozo de papel, fácilmente obtenible cuando se tiene dinero para acallar a la opinión pública y a la propia conciencia. No obstante, las divorciadas del hotel donde me alojé estaban escandalizadas.
«¡Emma Goldman bajo el mismo techo que nosotras! ¡Emma Goldman, la defensora del amor libre! Esto no se puede tolerar», decían. ¿Qué podía hacer el propietario, el pobre? Las divorciadas, como los pobres, están siempre allí y son unos huéspedes rentables. Tuve que dejar el hotel. Lo gracioso era que las mismas mujeres que habían puesto objeciones a que me alojara en el mismo lugar que ellas, contribuyeron a abarrotar la sala durante mis conferencias sobre «El fracaso del matrimonio» y «El significado del amor».
Fue en Reno donde tuve mi primera experiencia en el arte del juego. Nunca antes había visto casas de juego no clandestinas, con gente asediando las mesas de las ruletas. Era interesante observar la expresión y el comportamiento de los hombres y mujeres obsesionados por la pasión del juego. Yo también probé «suerte», pero después de perder cincuenta centavos abandoné la oportunidad de hacerme rica.
En San Francisco me enteré de que Jack London vivía en la zona. Le conocí, junto a otros jóvenes estudiantes socialistas, en casa de las Strunsky la primera vez que visité California, en 1897. Desde entonces, había leído casi todos sus trabajos y deseaba, naturalmente, reanudar nuestra relación. Había también otra razón: la Escuela Moderna que la Ferrer Association estaba proyectando fundar en Nueva York. Habíamos tenido suerte al conseguir la ayuda activa de personas muy importantes en el campo educativo, entre ellas la de Lola Ridge, Manuel Komroff y Rose y Mary Yuster. Quería que Jack London se interesara por nuestro proyecto. Le escribí pidiéndole que asistiera a mi conferencia sobre Francisco Ferrer.
Su respuesta fue característica: «Querida Emma —decía—, he recibido su nota. No iría a una conferencia ni aunque el Todopoderoso fuera a hablar. Solo voy cuando el que da la charla soy yo. Pero queremos que esté aquí. ¿Desearía venir a Glen Ellen y traer a quienquiera que esté con usted?»
¿Cómo podía resistirme a una invitación tan amistosa? Solo tenía a dos amigos conmigo, Ben y mi antiguo abogado. E.E. Kirk; pero aunque hubiera llevado a una caravana entera de gente, Jack y Charmian London los hubieran recibido bien, tan cálida y genuina era su hospitalidad.
¡Qué diferente era el Jack London real del socialista mecanicista y frío de Las cartas de Kempton-Wace! Era todo juventud, exuberancia y vida palpitante. Era el buen compañero, todo afecto y solicitud. Se esforzó al máximo para hacer de nuestra visita una fiesta gloriosa. Discutíamos por nuestras diferencias políticas, por supuesto; pero no había en Jack nada del rencor que tan a menudo había encontrado en los socialistas con los que había participado en debates. Pero es que Jack London era primero el artista, el espíritu creativo para el que la libertad es aliento de vida. Como artista no ignoraba las bellezas del anarquismo, aunque insistiera en que la sociedad debería pasar por el socialismo antes de alcanzar el más alto estadio del anarquismo. En cualquier caso, no eran las ideas políticas de Jack London lo que me importaba. Era su humanidad, su sentir y su comprensión de las complejidades del corazón humano. ¿Cómo si no hubiera podido crear su espléndido Martin Eden, si no tuviera en sí mismo los elementos que habían formado parte de la lucha espiritual y de la caída de su héroe? Era este Jack London, y no el devoto de un credo mecanicista, el que dio significado y goce a mi visita a Glen Ellen.
Charmian, la esposa de Jack, fue una anfitriona amable, gentil y cariñosa. Estuvo muy activa y animada —como si el nacimiento de su hijo no estuviera tan próximo—, demasiado ocupada, me temía, con sus obligaciones diarias. Durante nuestra estancia de tres días, Charmian apenas descansó, excepto después de la cena, cuando solía ponerse a coser la ropa para el bebé mientras nosotros discutíamos, bromeábamos y bebíamos hasta el amanecer.
Durante quince años me había sido posible dar conferencias gracias a mis compañeros, quienes me habían ayudado lo mejor que sabían, pero nunca les había sido posible llegar al gran público americano. Algunos de ellos habían estado demasiado centrados en las actividades de su propio grupo para molestarse en despertar el interés del elemento nativo. Los resultados durante esos años fueron escasos e insatisfactorios. Ahora, con Ben como representante, mi trabajo se salió de sus estrechos límites. Durante esta tournée visité treinta y siete ciudades de veinticinco estados, en muchos de esos lugares era la primera vez que se hablaba sobre anarquismo. Di ciento veinte conferencias ante grandes audiencias, en las que veinticinco mil personas pagaron para entrar, además de un gran número de estudiantes pobres o parados que eran admitidos gratis. La parte más gratificante de esta ampliación del campo de mi trabajo fue las diez mil piezas de literatura que se vendieron y las cinco mil que se distribuyeron gratuitamente. No menos importantes fueron las diferentes luchas por la libertad de expresión, cuyos gastos fueron recaudados exclusivamente en nuestras reuniones. Tampoco dejamos de lado otras actividades. Nuestros llamamientos en favor de la recién organizada Francisco Ferrer Association y de varias huelgas habían conseguido una respuesta material considerable.
A pesar de todo, algunos compañeros me censuraban de forma rotunda. Creían que era una verdadera traición que yo, una anarquista, viajase con un representante, y un antiguo vagabundo además, un hombre de hábitos inestables, que ni siquiera era un compañero. Esto no me preocupaba, aunque era doloroso descubrir tal sectarismo en nuestras filas. Me animaba la certidumbre de que durante los dos últimos años había realizado un trabajo mejor y había hecho que el anarquismo fuera más ampliamente conocido que en los años precedentes. Y habían sido las habilidades y la dedicación de Ben lo que lo había hecho realidad.
Capítulo XXXVII
El 18 de mayo, el día de la resurrección de Sasha, permanecía grabado en mi corazón, aun cuando mis viajes anuales siempre me habían impedido estar con él en el aniversario de su liberación. No obstante, en sentido espiritual, ni el espacio ni el tiempo podían separarme de Sasha o hacerme olvidar el día que había esperado y por el que había luchado durante los años de su encarcelamiento. El 18 de mayo de este año me llegó un telegrama suyo cuando me encontraba en Los Ángeles. Me llenó de una gran alegría, porque me traía la noticia de que había decidido empezar sus memorias de la prisión. Le había instado a menudo a escribirlas, creyendo que si podía recrear sobre el papel su vida en la cárcel, podría deshacerse de los fantasmas que le estaban haciendo tan difícil adaptarse a la vida. Ahora, por fin se había decidido, en Nuestro Día, el día que simbolizaba el momento más importante de nuestras vidas. Le notifiqué inmediatamente que pronto estaría de vuelta para relevarle en la redacción de Mother Earth y que me consagraría el resto del verano a sus necesidades.
Yo también tenía que escribir, revisar las conferencias para su publicación. Ben me había metido esa idea en la cabeza, había estado hablando de ello durante todo el viaje. Pensaba que no podía encontrar tiempo para hacerlo; además, ningún editor aceptaría un libro mío. Pero Ben ya veía cómo mis ensayos se convertían en un best-seller en nuestros mítines; su optimismo e insistencia eran demasiado contagiosos para poder oponer resistencia durante mucho tiempo.
Antes, al finalizar la gira, Ben siempre se había quedado en Chicago con su madre, a la que tenía un gran cariño. Esta vez quería tenerle conmigo en Nueva York y así disponer de más tiempo libre que dedicar a Sasha y también para poder escribir. Pero otra vez le corría por las venas la Wanderlust, tan urgente como en sus antiguos días de vagabundeo. Para no ser una carga para Mother Earth, trabajaría en el barco durante la travesía a Europa, dijo. Puesto que siempre habíamos estado separados durante una parte del verano, daba igual que estuviera en Chicago o en Londres.
A los pocos días de que Ben se marchara, Sasha y yo nos fuimos a la granja. Nos gustaba la belleza y tranquilidad del lugar. Puso una tienda de campaña en una de las colinas más altas, desde donde se tenía una vista maravillosa sobre el Hudson. Yo estaba ocupada poniendo en orden la casa. Mientras. Sasha empezó a escribir.
A pesar de las muchas redadas policiales que había sufrido desde que Sasha fuera a Pittsburgh en 1892, me las había arreglado para rescatar algunos números de «The Prison Blossoms», que había publicado clandestinamente en la prisión. Carl Nold, Henry Bauer y otros amigos también habían guardado copias. Esto le fue de ayuda a Sasha, pero eran cosas insignificantes en comparación con el recuerdo de lo que había pasado en esa casa de los muertos vivientes. Todos los horrores que había conocido, la agonía física y espiritual, el sufrimiento de sus compañeros, todo esto debía ahora desenterrarlo de las profundidades de su ser y recrearlo. El negro espectro de esos catorce años comenzó de nuevo a acosarle de día y de noche.
Día tras día se sentaba ante el escritorio mirando al vacío, o escribía como si estuviera siendo azuzado por las furias. Lo que había escrito, a menudo deseaba destruirlo, y yo forcejeaba con él para salvarlo, como había luchado durante todos esos años para rescatarle de la tumba. Luego, había días en los que Sasha se desvanecía en los bosques para huir del contacto humano, para huir de mi y, sobre todo, para huir de sí mismo y de los fantasmas que habían aparecido desde que comenzara a escribir. Me atormentaba por encontrar la forma idónea, la palabra adecuada con la que calmar su espíritu torturado. No solo era mi afecto por él lo que me hacía retomar la lucha cada día; era también porque había percibido, desde las primeras páginas de lo que había escrito, que Sasha estaba dando a luz un gran trabajo. Ningún precio parecía demasiado alto para ayudar a darle vida.
Mientras estuvimos en la granja, una noche me caí y me hice daño. Un amigo, un joven médico que estaba de visita, diagnosticó la herida como rotura de rótula, pero no tenía intención de dejar el trabajo que había proyectado hacer esa noche. Con una compresa fría en la rodilla, la pierna levantada, trabajé hasta las seis de la mañana. Después de dormir unas horas ya no me dolía y, como tenía que ir a Nueva York ese día, me puse a preparar las provisiones. Cocí el pan, hice mi variedad especial de judías «Boston» y compota, y luego caminé tres millas y media hasta la estación de ferrocarril. Cuando intenté subir al tren, me di cuenta de que lo de la rodilla era grave. Aquella noche el dolor fue insoportable y por la mañana tuve que avisar a un médico. Confirmó el primer diagnóstico de rotura de rótula y aconsejó que me operara. Otros dos amigos médicos estuvieron de acuerdo con él y sugirieron que fuera en el Hospital St. Francis.
—El doctor Stewart, el ramoso cirujano, trabaja allí —dijo uno de mis amigos—. Haría un buen trabajo.
—¡El doctor Stewart! —exclamé—. ¡No será el hombre que trató a McKinley!
—El mismo —contestó.
—¡Qué extraña coincidencia! —señalé—. ¿Crees que dará su consentimiento cuando sepa quien soy?
—Por supuesto —me aseguró mi amigo—; además, puedes registrarte como Kershner.
Después de que me lucieran una radiografía, el doctor Stewart vino a decirme que la rótula estaba rota por un lado. «¿Pero qué hizo para romperse los ligamentos?», preguntó. Cuando le dije que había estado de acá para allá todo el día, se llevó las manos a la cabeza. Pero no tenía intención de operarme, me informó. «Las rodillas nunca funcionan igual después de una operación», dijo. «Le aplicaré el tratamiento lento, el método conservador. Se necesita más tiempo y más paciencia, pero al final resulta mejor», comentó con un guiño.
«Me ha descubierto —pensé—, lo del método conservador lo ha dicho en mi honor».
Era una píldora difícil de tragar para un anarquista, pero la vanidad femenina decidió en contra de una rodilla tiesa y dije que sí al «método conservador». Me llevaron de vuelta al piso y estuve en cama durante semanas con la pierna entablillada y escayolada. Mientras tanto, Sasha había interrumpido su trabajo y yo mi propio libro, lo que era peor de soportar que el dolor. Al saber de mi accidente, Ben acortó su estancia en el extranjero y volvió a Nueva York. Fue un alivio y un consuelo tenerle a mi lado y casi me alegré de tener que guardar reposo.
Después de otra semana más pude volver a la granja; iba dando saltitos de un lado para otro con las muletas, hacía pequeñas tareas domésticas para cinco personas, pasaba las tardes con Sasha y las noches en mi libro, que estuvo terminado en dos meses. Como había previsto, ningún editor quiso aceptar el manuscrito. Ben me instó a que sacáramos el libro nosotros mismos. Nuestro impresor estaba dispuesto a fiarnos, pero ¿dónde conseguir el resto de los fondos necesarios? «Pide un préstamo —me aconsejó mi optimista representante—, venderemos lo suficiente en la próxima tournée para pagar todos los costes».
Ben estaba atendiendo a la redacción de Mother Earth y la publicación de mi libro, y yo volví otra vez a la granja de Ossining, donde Sasha seguía trabajando en sus memorias. Nuestra intención era quedamos allí hasta que el tiempo lo permitiera, pero sucesos inesperados cambiaron nuestros planes. Llegaron noticias de la explosión en el edificio del Times de Los Ángeles y del inminente peligro que corrían un grupo de anarquistas en Japón. Ambos asuntos necesitaban un esfuerzo concentrado e inmediato de nuestra parte, y nos apresuramos a volver a Nueva York a principios de octubre.
La Merchants’ and Manufacturers' Association[50] de Los Ángeles, con Harrison Grey Otis, el propietario del Times, a la cabeza, había llevado a cabo durante años una guerra implacable en la costa del Pacífico contra las organizaciones obreras. Su decidida oposición había frustrado todos los intentos que se habían hecho en Los Ángeles de organizar a los trabajadores, lo que les hubiera permitido a estos mejorar su situación. En consecuencia, los elementos obreros de California odiaban vivamente a Otis y a su periódico.
La noche del primero de octubre, una explosión hizo saltar por los aires el edificio del Times, lo que supuso el sacrificio de veintidós trabajadores. Otis fue el primero en lanzar el grito de «¡Anarquía!» La prensa, el Estado y la Iglesia se unieron en su ataque hacia todos los que se sabía simpatizaban con los trabajadores, siendo muchos predicadores los más rabiosos en su sed de venganza. Incluso antes de que se averiguara la causa de la explosión, ya se hacía responsables a los anarquistas. Recogimos el desafío del enemigo y avisamos a los obreros de que no solo era el anarquismo lo que estaba en peligro, sino también el trabajo organizado. Creíamos que este trabajo era de vital importancia en ese momento, y que todos nuestros esfuerzos debían estar subordinados a él. Sasha no pudo continuar con las memorias.
Al mismo tiempo, nos llegaron noticias de Japón sobre el arresto de un cierto número de anarquistas por un supuesto complot contra la vida del Mikado. La figura sobresaliente del grupo era Denjiro Kotoku. Conocía su país mejor que escritores europeos como Lafcadio Hearn, Pierre Loti o Mme. Gauthier, quienes habían sido muy optimistas al describir Japón. Kotoku había experimentado personalmente las miserables condiciones de esclavitud de los trabajadores y la barbarie del régimen político. Durante años se había consagrado a instruir a las masas y a los intelectuales japoneses sobre las necesidades de la situación. Era un hombre de mente brillante, un escritor de talento y traductor de algunos de los trabajos de Karl Marx, León Tolstoi y Pedro Kropotkin. Junto con Lien Sun Soh y Mme. Ho Chin había propagado el anarquismo en la Universidad de Tokio entre los estudiantes japoneses y chinos. El gobierno le había encarcelado en repetidas ocasiones por sus actividades, sin lograr destruir el ardor de nuestro compañero. Las autoridades decidieron finalmente «eliminarle» implicándole en el complot contra el emperador.
El 10 de noviembre, la Associated Press anunció que «el tribunal especial designado para juzgar a los conspiradores había declarado culpables a veintiséis personas, incluyendo a los cabecillas Kotoku y su esposa, Sugano Kano. El tribunal pidió la pena más severa basándose en la cláusula 73, por la que se castiga con la pena capital a los que conspiren contra la vida de la familia imperial».
No había tiempo que perder si queríamos hacer algo para detener la mano del verdugo japonés. Con la ayuda de nuestro amigo Leonard D. Abbott, presidente de la Free Speech League, iniciamos una protesta que asumió pronto proporciones nacionales. Se enviaron cartas y telegramas al embajador de Japón en Washington, al cónsul general en Nueva York y a los periódicos americanos. Un comité de eminentes personas de la vida pública entrevistó a los representantes japoneses en los Estados Unidos. Era evidente que la gran protesta americana no era del gusto de los sátrapas del Mikado. Hicieron un gran esfuerzo por denigrar a los condenados y ejercieron poderes persuasivos para convencer al comité para que abandonara sus actividades. En respuesta de lo cual lo intensificamos, celebrando reuniones públicas y privadas, bombardeando a la prensa y trabajando agotadoramente para despertar el sentimiento popular contra el asesinato judicial que estaba a punto de cometerse en Japón.
Entre los muchos amigos que participaron en esta campaña estaba Sadakichi Hartman, poeta, escritor, pintor y un maravilloso lector de los poemas y relatos de Whitman y Poe. Le conocí en 1894; posteriormente se convirtió en un colaborador asiduo de nuestra revista. En parte japonés, Sadakichi estaba familiar izado con la situación en Japón y con el caso Kotoku. A petición nuestra escribió un poderoso manifiesto a favor de los compañeros condenados que se distribuyó ampliamente.
En enero de 1911, Ben y yo empezamos la gira anual. Antes de marcharnos salió de imprenta el libro con mis conferencias escogidas, «Anarchism and Other Essays». Contenía también una nota biográfica de la autora realizada por Hippolyte Havel, la cual comprendía los sucesos más significativos de mi carrera pública. Algunas de las conferencias del volumen habían sido suprimidas repetidamente por la policía. Incluso cuando había podido realizarlas, nunca había sido sin ansiedad y gran esfuerzo. Representaban una lucha espiritual y mental de veinte años, conclusiones a las que había llegado después de mucha reflexión y crecimiento personal. Debía la inspiración para escribir el libro a Ben, pero la ayuda principal, incluyendo la revisión y la lectura de las pruebas, me la brindó Sasha. Era difícil decir cuál de los dos se alegró más al ver mi primer esfuerzo literario en letra impresa.
Antes de marcharme de viaje pude participar en la inauguración del Centro Francisco Ferrer en la plaza St. Mark de Nueva York, que fue organizado con la ayuda de Leonard D. Abbot, Harry Kelly, Sasha y otros amigos. Allí, la Ferrer Association comenzó a impartir clases nocturnas y dominicales, eran los preliminares de la Escuela Moderna que deseábamos emergiera de tan humildes comienzos. Mi mayor satisfacción en el acontecimiento fue debida no solo a los fondos que había ayudado a recaudar, sino al haber logrado que Bayard Boyesen fuera el profesor auxiliar y el secretario de la escuela.
El señor Boyesen había sido miembro del departamento de Inglés y Literatura Comparada de la Universidad de Columbia. Profundamente conmovido por el martirio de Francisco Ferrer, presidió el segundo mitin homenaje. Al ser censurado por ello por el rector de Columbia, Boyesen dimitió de su puesto en la universidad. Fue instado a hacerse miembro de la Ferrer Association y a asumir la secretaría de la Escuela Moderna. En este cargo no podía esperar ni salario ni fama, pero su interés por la empresa educativa en proyecto pesaba más que cualquier otra consideración.
No sucedió nada de particular durante el viaje hasta que llegamos a Columbus, Ohio. Allí se nos impidió hablar y tuvimos que empezar una campaña por la libertad de expresión. Sucedió que la United Mine Workers[51] estaba celebrando una convención en la ciudad en esa misma época. Los militantes se pusieron furiosos por la actuación de la policía. Organizaron una manifestación en nuestro salón en protesta contra la suspensión y también contra sus propios líderes, quienes habían votado contra una moción que pedía que yo hablara en la convención. El resultado fue una «invitación» extendida por esos últimos. El curioso documento decía así:
«ESTIMADA SEÑORA:
De conformidad con la medida adoptada por nuestra Convención, queda cordialmente invitada a dirigirse a los delegados de la United Mine Workers of America a la una de la tarde de mañana, 19 de enero, en su sesión del Memorial Hall.
Con posterioridad a la medida mencionada, nos fue notificado por el portero que antes de dirigirse a la delegación sería necesario obtener un permiso del Consejo del Condado; de otra forma, no le estaría permitido. Sugiero que el señor Reitman se haga cargo de este asunto ante dicho consejo y evitar así cualquier complicación o molestia que pudiera surgir si se decidiera a pronunciar un discurso sin el permiso de aquel.
No obstante, puedo asegurarle que en lo que respecta a la Convención no se producirá ninguna objeción.
Muy atentamente.
EDWIN PERRY
Secretario-Tesorero, U.M.W. of A.P.S. Acaban de anunciarnos que el Consejo del Condado ha rechazado permitirle hablar mañana por la mañana en el Memorial Hall, bajo ningún concepto».
Cuando los mineros de base fueron informados de la treta, decidieron unánimemente marchar hacia la sala que habíamos alquilado, pero primero irían al Memorial Hall, donde se estaban celebrando las sesiones de la convención. Y luego sucedió lo inesperado. Los porteros del Memorial Hall cerraron las puertas, no solo a mí, sino a todos los delegados. Incluso aquellos que se opusieron a mi intervención se sentían ahora ultrajados y se unieron a la procesión que se dirigía a nuestra sala.
Hizo la presentación el delegado E. S. McCullough, un hombre elocuente, y la audiencia me recibió con entusiasmo. Lo más grato fue la respuesta genuina de los delegados a la necesidad de la huelga general como el arma más efectiva que podían usar los trabajadores.
En Detroit recibimos las espantosas noticias de La ejecución de nuestros compañeros de Japón. Denjiro Kotoku y su esposa, Sugano Kano, el doctor S. Oishi, un médico educado en los Estados Unidos, A. Morichiki, ingeniero agrícola, y sus colaboradores fueron asesinados judicialmente. Su crimen había sido, como el de nuestros mártires de Chicago, amor por su prójimo y consagración a un ideal.
—¡Viva la anarquía! —gritó Denjiro Kotoku con su último aliento.
—¡Banjoi! (Por siempre) —contestaron sus compañeros en la muerte.
—He vivido para la libertad y muero por la libertad, pues la libertad es mi vida —exclamó Sugano Kano.
El Este se había encontrado con el Oeste, unidos por el mismo lazo de sangre.
Los esfuerzos que William Marion Reedy hizo a favor mío ese año produjo incluso mayores resultados que en ocasiones anteriores. Gracias a él y a su amiga Alice Martin, que era la encargada de una escuela de danza, me fue posible hablar en el Odeon Recital Hall. Los temas «Kotoku» y «Las víctimas de la moralidad» atrajeron a mucha gente que nunca se había atrevido a participar en un mitin anarquista. Las conferencias en el Women’s Wednesday Club sobre «Tolstoi» y «Justicia, de Galsworthy» resultaron ser un plato demasiado fuerte para los delicados paladares de las señoras de sociedad de San Luis.
Durante esta visita conocí a Roger Baldwin, Robert Minor y Zoe Akins. Baldwin fue de gran ayuda organizando un almuerzo en uno de los más grandes hoteles, donde conocí a un grupo de trabajadores sociales y reformistas. También colaboró en la obtención del Women’s Wednesday Club para las dos conferencias sobre teatro. Era una persona muy agradable, aunque no muy vital: era más como un león social rodeado de señoritas de sociedad que parecían estar mucho más interesadas por el atractivo joven que por su trabajo edificador.
Robert Minor, un dibujante de talento, me pareció más interesante y eficaz, como artista y como socialista.
Zoe Akins, exótica y vivaracha, resultó ser un extraño producto americano. De familia ultraconservadora, a pesar de las primeras influencias, reaccionarias hasta grado sumo, estaba intentando romper esos lazos y encontrar libre expresión para su vida. Visitaba a menudo mi hotel y me entretenía con divertidos relatos de sus hazañas para eludir la vigilancia de sus respetables parientes y así poder estar con sus amigos bohemios.
A mi regreso a Madison, Wisconsin, hallé al profesor Ross y a los otros profesores auxiliares menos «osados» que en mi visita anterior. La causa era sin duda el proyecto de subvenciones de la universidad, que estaba siendo sometido al cuerpo legislativo. Por mucho que les disguste la idea, los profesores son también proletarios: proletarios intelectuales, claro, pero incluso más dependientes de un empresario que un mecánico ordinario. Las universidades estatales no pueden funcionar sin subvenciones: de ahí la necesidad de precaución por parte del personal de la universidad. Pero los estudiantes no se asustaron. Vinieron en mayor número que el año anterior.
El Estado de Kansas, como el de Massachusetts, vive de la gloria del pasado. ¿No había dado un John Brown a la causa de la esclavitud? ¿No había resonado allí la voz rebelde de Moses Harman? ¿No había sido la fortaleza del librepensamiento? Cualesquiera que hubieran sido sus contribuciones al progreso, no quedaban en Kansas pruebas de ello. La Iglesia y la Prohibición se habían encargado de oficiar las últimas ceremonias en el entierro del liberalismo. Falta de interés en las ideas, presunción y suficiencia eran los rasgos característicos de la mayoría de las ciudades del Estado de Kansas.
La excepción era Lawrence, la sede de la universidad. Aquí existía un gran grupo de estudiantes progresistas que daban vida a una ciudad, por lo demás, muerta. El más activo de ellos era Harry Kemp. Convenció al Good Government Club, una agrupación de estudiantes de Derecho, para que invitara a la peligrosa anarquista a hablarles de «Por qué fracasan las leyes». Mi interpretación les resultó una experiencia nueva. Algunos discutieron y lucharon contra mi punto de vista con arrogancia juvenil. Otros admitieron que les había ayudado a ver los defectos del sistema que habían considerado hasta entonces perfecto.
A nuestros mítines asistieron miembros de la universidad y estudiantes. Mi charla «Las víctimas de la moralidad» terminó de una forma muy divertida. Durante la conferencia señalé que los hombres, no importaba lo disolutos que fueran en sus hábitos sexuales, insistían siempre en que las mujeres con las que se casaran debían ser «puras» y virtuosas. Durante el debate un hombre de la audiencia se levantó para expresar su protesta. «Tengo cuarenta años —anunció—, y he permanecido puro». Tenía aspecto enfermizo, y era muy evidente que estaba privado de afecto. «Yo le recomendaría que le viera un médico», contesté. Se armó un alboroto instantáneo. Me enteré de la causa de las risas solo después de la reunión. Harry Kemp me dijo que mi virtuoso oponente era profesor de botánica, el cual era siempre muy directo en sus clases sobre la vida de las plantas, pero extremadamente rígido en lo que concernía al sexo entre seres humanos. Ojalá hubiera sabido que el pobre hombre enseñaba en la universidad. No hubiera sido tan drástica en mi respuesta. Odiaba la presunción; sin embargo, lamentaba haber hecho del puritano profesor un blanco para las travesuras de los adolescentes.
Encontré California hirviendo de descontento. La revolución mejicana y el arresto de los hermanos McNamara habían provocado una gran agitación entre los trabajadores de la costa del Pacífico. El régimen despótico de Díaz y la despiadada explotación del pueblo mexicano por los intereses nativos y americanos habían sido desenmascarados por Ricardo Flores Magón y su hermano Enrique, representantes de la Junta del Partido Liberal Mexicano. Sus opiniones eran compartidas por Carlo de Fornaro en su libro Díaz, Zar de México. Por sus revelaciones, el señor Fornaro, un famoso artista neoyorquino, fue arrestado por libelo y sentenciado a un año de cárcel, actuando así el gobierno de los Estados Unidos como lacayo de los intereses americanos en el petróleo mexicano. Otro volumen, Berbaronus México, de John Kenneth Turner, también había denunciado muy seriamente el robo legalizado de los peones indefensos y censurado el despreciable papel que América estaba jugando en la esclavitud de aquellos.
La revolución mexicana era la expresión del despertar de un pueblo a las grandes injusticias políticas y económicas de su tierra. El esfuerzo de este pueblo inspiró a muchos militantes obreros de América, entre ellos a muchos anarquistas y miembros de la I.W.W. (Industrial Workers of the World),[52] a prestar ayuda a sus hermanos mexicanos al otro lado de la frontera. Personas serias de la Costa, intelectuales y proletarios, todos estaban imbuidos del espíritu que latía tras la revolución de México.
Otro factor que contribuía a enrarecer aún más la atmósfera era un nuevo intento de aplastar al movimiento obrero. Desde la explosión del edificio del Times el año anterior (octubre de 1910), la agencia de detectives privados de William J. Burns había estado llevando a cabo una verdadera caza de hombres por encargo de los empresarios californianos. John J. McNamara, secretario-tesorero de la International Association of Bridge and Structural Iron Workers,[53] fue secuestrado y devuelto a California, acusado de haber provocado la explosión del Times de Los Ángeles y de otros actos similares. Al mismo tiempo fueron arrestados también su hermano J.B. McNamara y un hombre conocido como Ortie McManigal.
Aunque acusados por la prensa de ser anarquistas, los hermanos McNamara eran, en realidad, buenos católicos y miembros de la conservadora American Federation of Labor. Quizás fueron los primeros en sentirse ofendidos por ser acusados de anarquía, puesto que no sabían nada de nuestras ideas e ignoraban la relación que existe entre estas y la lucha de los trabajadores. Simples sindicalistas, los McNamara no entendían que el conflicto existente entre el capital y el trabajo es un asunto social que abarca todos los aspectos de la vida, y que su solución no es simplemente cuestión de salarios más altos o menos horas de trabajo; no sabían que el problema suponía la abolición del sistema salarial, de todos los monopolios y privilegios especiales. Pero aunque los McNamara no eran anarquistas, pertenecían a la clase explotada y, por lo tanto, estábamos de su parte. Vimos en la persecución a la que estaban siendo sometidos otro intento de la plutocracia de aplastar a las organizaciones obreras. Para nosotros ese caso era una repetición de la conspiración de Chicago en 1887 y de Idaho en 1906. Era la misma política de riquezas y poder por todas partes —en España. Italia, Rusia, Japón y los Estados Unidos—. Los McNamara eran nuestros hermanos, su causa, la nuestra. Desde este punto de vista, los anarquistas de todo el país acudieron a apoyar a los hombres que esperaban su destino en la prisión del condado de Los Ángeles.
Los intensos sentimientos provocados por estos acontecimientos encontraron parcialmente una salida en mis mítines, a los que asistían muchas personas. Di once conferencias en Los Ángeles, dos en San Diego, dos en Fresno y ocho en San Francisco, y participé en un debate. Puget Sound respondió de forma similar. En Portland, Seattle y Spokane hubo grandes audiencias.
Desde el juicio contra Haywood, Moyer y Pettibone en Boise City, había querido ir allí, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer ese viaje. En esta gira estábamos a unas cuatrocientas millas, un salto nada despreciable, desde luego. ¿Pero qué eran cuatrocientas millas para un viejo vagabundo como Ben y para una judía errante como yo? Ni nos desanimaba el hecho de que no conociéramos a nadie que nos ayudara a organizar los mítines. Mi eficiente representante había roturado suelo virgen con anterioridad; lo intentaría de nuevo. Cuando llegué a Boise, veinticuatro horas después que Ben, encontré ya hechos todos los preparativos para dar dos conferencias dominicales. Existía una ordenanza policial en contra del cobro de entradas en Sabbath, pero la gente de Boise sabía cómo eludir la ley. «Usted simplemente le da a cada persona una pieza de literatura equivalente a la entrada, ¿comprende?», le informó a Ben la propietaria de la sala.
Al día siguiente fuimos al penal de Idaho donde habían estado encarcelados Haywood, Moyer y Pettibone. Desde entonces, otro personaje estaba allí, el espía Harry Orchard. Parecía una justa retribución que él, el instrumento de los detectives que sirvió para preparar la trampa pata sus compañeros, cayera en ella también. Era un forajido confeso de dieciocho asesinatos. El Estado había utilizado su testimonio en un esfuerzo por colgar a los líderes obreros y en gratitud le había perdonado la vida. Sin duda, el Estado le hubiera puesto en libertad si se hubiera atrevido a enfrentarse a la indignación general. No podía evitar pensar en la gran semejanza con el nuevo crimen que el Estado de California estaba preparando, utilizando al espía Ortie McManigal para destruir a los hermanos McNamara.
Harry Orchard, un individuo robusto con el cuello de un toro, de complexión cetrina y ojos astutos, era un prisionero «modelo —nos dijeron—, religioso y devoto». Sabía lo que le convenía, el Judas. Sentía como si algo repugnante se arrastrase cerca de mí; no podía quedarme en la prisión respirando el mismo aire que él. Para mí, los peores monstruos han sido siempre el confidente y el espía.
El aspecto más interesante de este viaje fue la ausencia de intervención de la policía. Era la primera vez en mi vida pública que se me dejaba en libertad para divulgar mi mensaje. Disfruté de esa experiencia nueva e hice buen uso de ella, sabiendo que no me dejarían en paz por mucho tiempo.
Cuando volví a Nueva York, me encontré con que me estaban atacando furiosamente, esta vez no las autoridades, sino una publicación socialista. ¡Fui acusada de estar al servicio del zar de Rusia! Esta sorprendente revelación apareció el 13 de mayo de 1911 en el Justice de Londres, el órgano oficial del Partido Socialdemócrata de Inglaterra.
«La famosa Emma Goldman ha estado atacando últimamente a los socialistas de Milwaukee. Dice que son politicastros baratos sin metas revolucionarias, ¡que es más o menos lo que nuestros “imposibilistas” dicen de nosotros! Emma Goldman ha andado muy a sus anchas por todos los Estados Unidos desde hace bastantes años, y mucha gente se pregunta cómo es que esta agitadora puede continuar haciendo propaganda de la violencia con tal impunidad. Lo que ocurre es que no se sabe que Emma Goldman está al servicio de la policía, si bien este hecho ha transcendido recientemente. En un tiempo trabajó para el señor A. E. Olarovsky, de la Policía Secreta Rusa de San Francisco, como agente y espía. Ocurre lo mismo, podemos estar seguros, en nueve casos de diez, con esos "insignes" anarquistas que solo matan a la gente con la lengua, que nunca están a mano cuando sucede algún desafuero y que se las arreglan para escapar misteriosamente cuando sus compañeros son detenidos».
Al principio, esta disparatada acusación me puso enferma. Pero luego recordé que se había presentado un cargo igualmente injurioso contra una persona más importante que yo, Miguel Bakunin, el padre del anarquismo. Los hombres que persiguieron a Bakunin fueron Friedrich Engels y Karl Marx. Desde entonces, cuando los fundadores del socialismo dividieron la Primera Internacional con sus métodos demagógicos, los socialistas de todo el mundo han usado tácticas similares. Me sentía halagada por que se me hubiera reservado el mismo destino que a mi ilustre compañero, y consideraba que era rebajarme contestar a tal calumnia. Al mismo tiempo, hubiera dado cualquier cosa por averiguar el origen de esta detestable historia.
Me parecía ridículo que cualquier persona en su sano juicio me creyera capaz de tal traición. Mis amigos de Inglaterra y de los Estados Unidos protestaron enérgicamente. Muchos miembros de organizaciones obreras hicieron lo mismo a través de sus sindicatos en forma de resoluciones adoptadas. En Inglaterra se exigieron pruebas al redactor del Justice, pero no se presentó ninguna. En la cena aniversario del Centro Francisco Ferrer de Nueva York. Moses Oppenheim, un viejo socialista, y mis amigos Harry Kelly y Leonard D. Abbott presentaron sus respetos al hombre responsable de la despreciable invención. A esto le siguió una carta firmada por un gran número de hombres y mujeres muy conocidos en el movimiento obrero y en el mundo de las artes y las letras.
«Al redactor del Justice
Londres, InglaterraHemos advertido en el número del 13 de mayo, en un artículo titulado «Agentes Anarquistas», la siguiente afirmación:
“Lo que ocurre es que no se sabe que Emma Goldman está al servicio de la policía, si bien este hecho ha transcendido recientemente. En un tiempo trabajó para el señor A. E. Olarovsky, de la Policía Secreta Rusa de San Francisco, como agente y espía.”
Le escribimos para protestar de la forma más enérgica contra esta calumnia ultrajante. Sobrepasa nuestra comprensión que se dedique usted a mancillar las páginas de su publicación al imprimir una acusación tan absolutamente carente de fundamento contra uno de los representantes más queridos y consagrados del movimiento radical americano. Emma Goldman ha dado los mejores años de su vida a la causa anarquista. Su integridad está por encima de toda sospecha. No existe ni una pizca de verdad en esa acusación».
Esta protesta circuló ampliamente en periódicos socialistas y liberales, pero no se produjo ninguna retractación por parte del redactor del Justice.
Mi amiga Rose Strunsky, que estaba entonces en Inglaterra, se ofreció a ir a ver al hombre, pero este estaba ilocalizable. Expuso el tema ante el señor H.H. Hyndman, el líder del Partido Socialdemócrata Británico. Se le pidió que instara al redactor, el señor Harry Quelch, a dar pruebas de la acusación. El señor Hyndman dio su palabra, pero nunca la cumplió.
Como buen ciudadano británico, observante de la ley, el señor Quelch conocía la reglamentación sobre libelo en su país. Me hubiera sido fácil demandarle por calumnias. Le hubieran obligado a presentar pruebas o pagar daños y perjuicios y quizás incluso hubiera ido a la cárcel. Yo me atengo a mis ideas y a mi rechazo a invocar la ley contra nadie, no importa lo grande que sea su villanía. Evidentemente. Quelch debía de haber jugado con esta posibilidad y no tenía otro medio de obligarle a retractarse. Sin embargo, la protesta que se llevó a cabo en mi favor tuvo un efecto. Le silenció. Ni en su periódico ni en la tribuna volvió a mencionar nunca más mi nombre.
Poco tiempo después se hizo otra acusación contra mí, esta vez por el detective William J. Burns. En una entrevista declaró que «Emma Goldman estaba instando a los trabajadores a contribuir en la defensa de los asesinos McNamara». Afirmé en la prensa que no solo instaba a los trabajadores a contribuir, sino que también les llamaba a asestarle un golpe mortal a la «justicia» que se respaldaba en los espías y en un gobierno mantenido por y para los detectives. Decía mucho de los seguidores londinenses de Marx que un detective americano estuviera mucho mejor informado sobre Emma Goldman que ellos mismos.
Durante el verano, Sasha y yo nos fuimos de nuevo a nuestro retiro junto al Hudson y se puso a trabajar en su libro. Afortunadamente, yo no tenía nada que escribir y no tenía el impedimento de las muletas. Podía dedicar todo mi tiempo a Sasha y cuidar de su bienestar. Procuré animarle: con él había vivido la agonía de sus años de prisión, y ahora mi corazón se hacía eco del tumulto de su espíritu.
Al final del verano estuvieron terminadas sus Prison Memoirs. Era un documento profundamente conmovedor, un estudio brillante de la psicología criminal. Estaba maravillada de ver a Sasha emerger de su calvario como un artista poseedor del raro don de ponerle música a sus palabras.
«¡Ahora a Nueva York, a ver a los editores! —grité—, seguro que habrá muchos que sabrán apreciar el interés dramático de tu trabajo, el entendimiento y compasión que muestras por aquellos que dejaste atrás».
Nos apresuramos a volver a la ciudad y empecé a recorrer las casas editoriales. Los editores más conservadores incluso se negaron a leer el manuscrito en cuanto que supieron quién era el autor. «¡Alexander Berkman, el hombre que disparó a Frick!», exclamó el representante de una gran empresa. «No, no podemos tenerle en nuestra biblioteca». «Es un trabajo literario vital —insistí—, ¿no está interesado en eso y en su interpretación de las cárceles y el delito?» Estaba esperando un libro así, dijo, pero no podían arriesgarse con el nombre del autor.
Algunos editores preguntaron si Alexander Berkman estaría dispuesto a utilizar un seudónimo. La sugerencia me molestó y señalé que Prison Memoirs era una historia personal, el producto de años de dolor y sufrimiento. ¿Podía esperarse que el autor escondiera su identidad teniendo en cuenta que se trataba de la carne de su carne y de su propia sangre?
Me dirigí a algunos de los editores «progresistas» y prometieron leer el manuscrito. Esperé durante semanas angustiosas y cuando por fin me pidieron que fuera a verles, los encontré entusiasmados. «Es un trabajo notable —dijo uno—, pero ¿eliminaría el señor Berkman la parte anarquista?» Otro insistió en eliminar los referentes a la homosexualidad en la cárcel. Un tercero sugirió otros cambios. Y así pasaron los meses. Me aferraba a la esperanza de que alguien con buen juicio literario y humano aceptase el manuscrito. Todavía creía que podríamos descubrir en América lo que Dostoyevski había encontrado en la Rusia zarista —un editor lo suficientemente valiente como para publicar la primera versión americana de La casa de los muertos—. Fue en vano.
Finalmente, decidimos publicar el libro nosotros mismos. En esta difícil situación acudí a mi amigo Gilbert E. Roe, abogado de profesión, anarquista de sentimiento y uno de los hombres más buenos que había tenido la suerte de conocer.
Durante todos los años que habían transcurrido desde que le conocí, Gilbert y la señora Roe se contaban entre mis más fieles amigos y entre los que más generosamente contribuían a nuestro trabajo. Desde el primer número de Mother Earth, los Roe habían sido de los primeros en responder a cada petición de ayuda. Cuando le conté a Gilbert que el manuscrito de Sasha había sido rechazado por muchos editores y que deseábamos que la Mother Earth Publishing Association tuviera el honor de ofrecer el libro al público americano, mi buen amigo dijo simplemente: «Muy bien. Organizaremos una velada en nuestro apartamento a la que invitaremos a algunas personas y a las que leerás partes del manuscrito. Luego haremos un llamamiento para conseguir suscripciones». «¿Leer el trabajo de Sasha?», grité alarmada. «No podré hacerlo jamás. Constituye una parte muy importante de mi propia vida. Estoy segura de que me derrumbaré». A Gilbert le divertía la idea de verme nerviosa en una pequeña reunión privada, teniendo en cuenta que tan a menudo me había enfrentado a miles de personas.
Cuando llegué con el manuscrito, los invitados ya estaban allí. Empecé a sentirme mareada y un sudor frío me cubría el cuerpo. Gilbert me llevó al comedor y me ofreció una copa bien cargada, «Para fortalecer tus rodillas temblorosas», se burló. Volvimos a la habitación, estaba totalmente a oscuras excepto por la lámpara que lucía en el escritorio. Empecé a leer. Pronto, la gente allí reunida comenzó a desvanecerse, y Sasha emergió. Sasha y la estación Baltimore y Ohio, Sasha tal y como me lo imaginaba con sus ropas de preso, y luego Sasha resucitado en la estación de Detroit. Toda la agonía, todo el ánimo y la desesperación que había compartido con él brotaba de mi garganta según leía.
«Ya sea por el manuscrito o por tu forma de leerlo —comentó luego Gilbert—, el caso es que es un trabajo tremendo».
Los asistentes prometieron contribuir con un total de quinientos dólares para los gastos de la publicación. Unos días más tarde Gilbert me llevó a ver a Lincoln Steffens, que aportó doscientos dólares. Ya teníamos lo suficiente para empezar a componer el libro, pero nos aconsejaron que no sacáramos un trabajo como ese en primavera. Además, Sasha quería revisar el manuscrito una vez más. Nuestro piso era una colmena de actividad, con gente entrando y saliendo todo el día. La redacción de Mother Earth no estaba más tranquila. Asuntos relacionados con el movimiento nos mantenían ocupados todo el tiempo. Hasta el verano no pudo Sasha marcharse a nuestra pequeña choza junto al Hudson para hacer la revisión final de sus Prison Memoirs.
Capítulo XXXVIII
El drama de los McNamara, representado en los tribunales de Los Ángeles, mantuvo a todo el país en tensa anticipación, para luego concluir en una repentina farsa final. ¡Los McNamara confesaron! Inesperadamente, para sorpresa de todos, se declararon culpables de los cargos por los que estaban siendo juzgados. La prensa reaccionaria estaba alborozada, la Merchants' and Manufacturers’ Association, Harrison Grey Otis, William J. Burns y su banda de espías, cuya misión era enviar a los dos hombres a la muerte, mostraban ahora el más fervoroso agradecimiento por el nuevo cariz que habían tomado los acontecimientos. ¿No habían, acaso, afirmado desde el principio que los hermanos McNamara eran anarquistas y dinamiteros?
La acusación y los confidentes tenían razones para estar agradecidos a las circunstancias que habían provocado la declaración de culpabilidad. Era un golpe a los trabajadores que ni siquiera el detective Burns había soñado con poder asestar. Y lo que era peor, los responsables de la confesión no pertenecían al campo enemigo, sino a las mismas filas obreras, al círculo de amigos «bien intencionados».
Sería injusto hacer responsable a una sola persona del fin absurdo de lo que había comenzado siendo un suceso destinado a hacer época en la historia de la guerra industrial de los Estados Unidos. La ignorancia de John J. y James B. McNamara del significado social de su caso fue en parte la responsable del error irreparable que habían cometido. Si los McNamara hubieran tenido espíritu revolucionario y el poder intelectual de Sasha y de otros rebeldes, la confesión hubiera sido un reconocimiento orgulloso de sus acciones y un análisis inteligente de las causas que les habían impulsado a recurrir a la violencia. En tal caso, no hubiera existido ni sentimiento ni reconocimiento de culpa. Pero los hermanos McNamara era simples sindicalistas que no veían en la lucha que libraban más que una rivalidad entre su organización y los intereses del acero.
Sin embargo, por muy desafortunadas que fueran las limitaciones de estas dos víctimas, la timidez de la defensa y la credulidad de los reformistas que se contaban entre sus amigos eran, con mucho, más censurables. Parece que esas personas no aprenden nunca de la experiencia. No importaba lo a menudo que hubieran visto al león devorar al cordero, continuaban aferrándose a la esperanza de que la naturaleza de la bestia pudiera cambiar. Argumentaban que si por lo menos el león pudiera llegar a conocer mejor al cordero, o discutir el problema, podría aprender a valorar a su manso hermano y así amansarse él mismo. Por lo tanto, no le resultó difícil a la acusación decirles a aquellos: «Bien, caballeros, induzcan a los prisioneros a declararse culpables. Hagan que confiesen y les damos nuestra palabra de honor de que les perdonaremos la vida y que no habrá más caza de hombres ni más detenciones ni más acusaciones a nadie de las filas obreras en relación con el caso. Créannos caballeros. Podemos rugir como leones, pero tenemos blando el corazón. Sentimos compasión por los pobres corderos que están ahora en la prisión del condado de Los Ángeles. Háganles confesar y no morirán. Este es un acuerdo entre caballeros. Démonos la mano y seamos todos corderos».
Y esos párvulos se lo creyeron. Aceptaron la promesa de la astuta y taimada bestia. Y así marcharon adelante inspirados por la gran misión que el destino había puesto en sus manos de reconciliar al león y al cordero. Pero el sabor de la tierna carne no tardó en despertar el apetito del león. Se siguió una nueva caza de hombres, arrestos tras arrestos, acusaciones a puñados y una salvaje persecución de las víctimas atrapadas en la red.
Entonces, los McNamara, desde el pedestal fueron arrojados al polvo, arrastrados por el lodo, insultados y estigmatizados por aquellos que acababan de esparcir rosas a su paso. Ahora los miserables apóstatas se daban golpes de pecho y gritaban: «Nos han engañado, no sabíamos que los McNamara eran culpables ni que habían hecho uso de la violencia. Son criminales».
El colapso del juicio reveló la espantosa falsedad del radicalismo dentro y fuera de las filas obreras, y el espíritu timorato de tantos de aquellos que presumen de defender la causa del trabajo.
Solo permanecieron en su postura unas cuantas mentes lúcidas, unas cuantas almas fieles, demasiado pocas comparadas con la manada de lobos que estaban lanzando anatemas contra las dos víctimas. Los primeros se negaron a ser arrastrados por la ola de pánico que siguió a la confesión de los McNamara. La mayoría de los anarquistas permanecieron al lado de los lideres obreros abandonados porque eran víctimas de un sistema basado en la violencia y que no cede ante ningún otro método en la lucha industrial.
El grupo de Mother Earth hizo pública en las páginas de nuestra revista, y en la tribuna, su protesta contra la pobre excusa de aquellos que afirmaban haber sido «engañados al creer que los McNamara eran inocentes». Manteníamos que si tales excusas eran sinceras, entonces, los sindicalistas y los reformistas, así como los socialistas políticos, eran unos imbéciles y en absoluto competentes para ser los maestros del pueblo. Señalábamos que aquel que permanece ignorante de las causas del conflicto de clases se hace a sí mismo responsable de la existencia de este.
Cada vez que daba una conferencia sobre el caso McNamara, me seguían la policía y los detectives, pero no me importaba. Es más, me hubiera venido bien que me arrestaran. La cárcel me parecía preferible al mundo de cobardía e impotencia. Sin embargo, nada sucedió y continué con mi trabajo. La siguiente tarea ya estaba a mano, la huelga de Lawrence.
Veinticinco mil trabajadores textiles, hombres, mujeres y niños estaban implicados en la lucha por un aumento salarial del quince por ciento. Durante años habían trabajado cincuenta y seis horas a la semana por una paga semanal media de ocho dólares. Gracias al trabajo de esta gente, los propietarios de las fábricas se habían hecho inmensamente ricos. Finalmente, la pobreza y la miseria habían llevado a los trabajadores de Lawrence a la huelga. Apenas había comenzado esta, cuando los magnates de la industria textil empezaron a enseñar los dientes. Tenían el apoyo del Estado, e incluso de las autoridades universitarias. El gobernador de Massachusetts, propietario también, mandó a la milicia a proteger sus intereses y los de sus colegas. El rector de la Universidad de Harvard estaba, como accionista, igualmente interesado en los dividendos de las fábricas de Lawrence. El resultado de esta unión entre el Estado, el capitalismo y las sedes del conocimiento de Massachusetts fue una horda de policías, detectives, soldados y rufianes universitarios lanzados contra los huelguistas indefensos. Las primeras víctimas del reinado del terror militar fueron Anna Lapezo y John Ramo. Durante una escaramuza mataron a la chica de un tiro y al joven a bayonetazos. En lugar de prender a los autores de los crímenes, las autoridades estatales y locales arrestaron, entre otros, a Joseph Ettor y a Arturo Giovannitti, los más importantes líderes de la huelga. Estos hombres eran rebeldes conscientes y estaban apoyados por la Industrial Workers of the World (I.W.W.) y por los demás elementos revolucionarios del país. Los trabajadores del Este se apresuraron a apoyar con generosidad a los huelguistas de Lawrence y a los dos hombres detenidos. El vacío dejado por la detención de Ettor y Giovannitti fue ocupado inmediatamente por Bill Haywood y Elizabeth Gurley Flynn. Los años de experiencia de Haywood en la lucha obrera, su decisión y tacto, le convirtieron en un poder bien definido en la situación de Lawrence. Por otra parte, la juventud de Elizabeth, su encanto y elocuencia se ganaron con facilidad el corazón de todos. La personalidad y reputación de ambos proporcionaron a la huelga publicidad y el apoyo de todo el país.
Había admirado a Elizabeth desde la primera vez que la oí hablar, muchos años antes, en una reunión al aire libre. No podía tener más de catorce años en aquella época, con su rostro hermoso, linda figura y una voz vibrante de ardor. Me impresionó muy profundamente. Más tarde, solía verla en compañía de su padre en mis conferencias. Era una imagen fascinante, con su pelo negro, grandes ojos azules y su cutis perfecto. Me costaba desviar la vista de ella, sentada en primera fila en mis mítines.
La espléndida lucha que había llevado a cabo en Spokane a favor de la libertad de expresión, al lado de otros miembros de la I.W.W., y la persecución que había sufrido, me hizo sentirme muy unida a Elizabeth Gurley Flynn. Y cuando me enteré de que estaba enferma, después del nacimiento de su primer hijo, sentí una gran compasión por esta joven rebelde, una de las primeras revolucionarias americanas de origen proletario. Mi interés por ella hizo que me esforzara más en recabar fondos, no solo para la lucha en Spokane, sino también para el uso personal de Elizabeth durante los primeros meses de su joven maternidad.
Desde que volvió a Nueva York, nos veíamos con frecuencia en mítines y en otras ocasiones más íntimas, Elizabeth no era anarquista, pero no era fanática ni contraria a nuestras ideas, como lo eran algunos de sus compañeros que habían surgido del Partido Socialista Obrero. Era aceptada en nuestro circulo como una más de nosotros, y yo la quería como una amiga.
Bill Haywood había venido a vivir a Nueva York hacía poco. Nos conocimos inmediatamente después de su llegada y nos convertimos en buenos amigos. Bill tampoco era anarquista, pero, como Elizabeth, estaba libre de sectarismos. Admitía sinceramente que se sentía mucho más a gusto entre los anarquistas y, especialmente, entre los componentes del grupo de Mother Earth, que entre los fanáticos de sus propias filas.
La característica más notable de Bill era su extraordinaria sensibilidad. A este gigante, tan duro por fuera, le hería una palabra brusca o temblaba a la vista del sufrimiento. En una ocasión, durante una conmemoración del 11 de Noviembre, me contó el efecto que el crimen de 1887 le había causado. En aquella época no era más que un muchacho que ya trabajaba en las minas. «Desde entonces —me dijo—, nuestros mártires de Chicago han sido mi mayor inspiración y su valor, la estrella que me guía». El apartamento del 210 de la calle Trece Este se convirtió en el refugio de Bill. Muy a menudo pasaba las tardes que tenía libres en nuestra casa. Allí podía leer, descansar a su gusto, o tomar café «negro como la noche, fuerte como el ideal revolucionario, dulce como el amor».
En plena huelga de Lawrence se dirigió a mí el señor Sol Fieldman, un socialista neoyorquino, en relación con dos debates sobre las diferencias en teoría y práctica entre el socialismo y el anarquismo. Había participado en debates con socialistas por todos los Estados Unidos, pero nunca en mi propia ciudad. Me alegró tener esa oportunidad, y la propuesta fascinó a Ben. Declaró que ningún sitio serviría, solo el Carnegie Hall; estaba seguro de que lo llenaríamos y se marchó a alquilar el local. Pero volvió alicaído, la sala estaba libre solo una noche. Para la segunda tuvo que contentarse con el Republic Theatre.
Se me ocurrió que los debates serían una ocasión espléndida para recaudar una buena suma para la huelga de Lawrence, y el señor Fieldman estuvo de acuerdo. No se dijo nada sobre quién debería hacer la petición, pero yo puse todo mi afán en que lo hiciera «Big Bill». Él, que participaba en lo más reñido de la lucha, era la persona más apropiada a tal propósito.
El señor Fieldman quería que actuara de presidente alguien de sus propias filas. No puse ninguna objeción, pues no me importaba en absoluto quien presidiera. Él día del debate, mi oponente me informó de que estaba todavía sin presidente y que sus compañeros le habían censurado severamente por haber propuesto el debate. «Muy bien, telegrafiaremos a Bill Haywood —dije—, le alegrará presidir y es además el hombre adecuado para hacer el llamamiento». Pero el señor Fieldman se negó. Dijo que preferiría incluso a un anarquista antes que a Haywood. Insistí en que el llamamiento lo haría Bill, sin importar quien presidiera. Por la tarde, cuando llegué al Carnegie Hall, Fieldman estaba todavía sin presidente, y tampoco consentía en que fuera Bill. «De acuerdo, no habrá debate —anuncié—, pero yo misma le diré a la audiencia la razón de ello». Lo dije de forma tan categórica que se asustó y accedió.
La audiencia sabía que Bill venía directamente del lugar de los acontecimientos. Los sentimientos que la huelga había despertado estallaron ahora en una ovación por Bill. Su sencillo llamamiento en favor de los heroicos hombres y mujeres de Lawrence impulsó a todos a responder con entusiasmo. En unos pocos minutos, la plataforma se cubrió de dinero y el señor Fieldman, a gatas, recogía la cosecha del llamamiento de Bill. La cantidad recaudada fue de quinientos cuarenta y dos dólares, una gran suma si tenemos en cuenta que la audiencia estaba compuesta de trabajadores que ya habían pagado para poder entrar al debate.
Luego la corrida comenzó, pero, ¡ay!, el toro resultó ser un animal bastante manso. El señor Fieldman se sabía bien el catecismo. Recitó el rosario marxista con la fluidez y la precisión que provienen de la práctica, pero no emitió ni un solo pensamiento original o independiente. Describió con tonos color de rosa los maravillosos logros de la socialdemocracia en Alemania, extendiéndose sobre la fuerza del partido alemán, que contaba con cuatro millones de votos, e incluso con un mayor número de partidarios entre las filas sindicalistas, que ascendían a ocho millones. «Imaginad lo que esos doce millones de socialistas pueden hacer —gritó triunfalmente—, detener las guerras, tomar posesión de los medios de producción y distribución. ¡No por la violencia, sino a través del poder político! En cuanto al Estado, ¿no fue Engels quien dijo que moriría por sí mismo?» Fue un discurso socialista grandioso, bien pronunciado. Pero no fue un debate.
Los datos históricos y actuales que expuse para probar el deterioro del socialismo en Alemania, la traición de la mayoría de los socialistas que habían alcanzado el poder, la tendencia entre sus filas hacia las reformas insignificantes... todo eso fue ignorado por el señor Fieldman. Cada vez que se levantaba a responder, repetía literalmente lo que había dicho en el discurso inicial.
El debate sobre acción política en oposición a la acción directa celebrado en el Republic Theatre, estuvo más animado. Estuvieron presentes muchos muchachos de la I.W.W., quienes dieron realce a la reunión. La huelga de Lawrence me sirvió de ejemplo instructivo de la acción directa. Mi oponente no se sentía tan seguro de sí mismo como cuando había expuesto la teoría socialista con tal finalidad. Se quedó particularmente perplejo cuando un muchacho de la I.W.W. le lanzó una serie de preguntas desde la galería: «¿Cómo serviría la acción política a la masa de trabajadores migratorios, que nunca están el tiempo suficiente en un sitio como para poder censarse, o a los millones de muchachos y muchachas menores de edad y sin derecho al voto? ¿No es la acción directa de las masas el único medio, y el más efectivo de obtener una reparación económica? Los trabajadores de la industria textil de Lawrence, por ejemplo, ¿deberían haber esperado hasta que sus compañeros socialistas obtuvieran la mayoría en el parlamento?»
Mi oponente sudaba intentando salir lo mejor parado posible. Cuando finalmente se enfrentó a la cuestión, fue para decir que los socialistas creían en las huelgas, pero que cuando ellos consiguieran la mayoría y alcanzaran el poder político, no habría ya necesidad de utilizar tales métodos. Esto fue demasiado para la cuadrilla allí reunida. Rompieron a reír a carcajadas, se pusieron a dar zapatazos y a entonar canciones de la I.W.W.
Nuestras actividades no nos dejaban mucho tiempo libre para alternar con los amigos o para el goce intelectual. El regreso a América de Paul Orleneff con una nueva compañía fue una gran sorpresa y nos alegró a todos los que le habíamos conocido durante su primera visita. Paul parecía más viejo, su rostro tenía más arrugas y sus ojos más Weltschmerz. Pero seguía siendo la misma criatura inocente e ingenua que vivía solo en los dominios de su arte.
Las personas que podían ayudarle a conseguir algo de éxito eran los hombres de la prensa yiddish, en particular Abe Cahan y los otros escritores judíos. Orleneff no quería ni oír mi sugerencia de que fuera a visitarlos. No era resentimiento, dijo, por el trato poco amable que le habían ofrecido durante la última parte de su estancia de 1905. «Verá, señorita Emma —explicó—, durante casi un año he estado viviendo en la piel del Brand de Ibsen. Usted sabe cuál es su lema: «Ningún compromiso; todo o nada». ¿Puede imaginarse a Brand yendo de un sitio a otro llamando a las puertas de los editores? Si tuviera que hacer lo que Brand se negaría a hacer, arruinaría mí concepción del personaje».
Al poco tiempo, Orleneff abandonó América. No podía aclimatarse a este país ni aceptar su actitud hacia el arte. Darse cuenta de que el lazo que le unía a Alla Nazimova se había roto definitivamente, excluía la posibilidad de una estancia prolongada. Ahora estaban separados por el abismo que debe existir siempre entre un artista verdaderamente creativo y una persona interesada principalmente en el éxito material.
En Chicago tuve la oportunidad de conocer al famoso revolucionario ruso Vladimir Bourtzeff. Estaba muy interesada en escuchar su relato de la ardua misión que se había propuesto de desenmascarar al espía Azeff. Este era indudablemente un fenómeno extraordinario en los anales revolucionarios. No es que no hubiera habido antes o después traidores en las filas revolucionarias. Pero Azeff no era un espía ordinario, e incluso hoy, la psicología de ese hombre sigue siendo un enigma no resuelto. Durante años había sido no solo miembro de la Organización Combatiente del Partido Socialista Revolucionario Ruso, sino también el cabecilla todopoderoso de ese grupo terrorista. Había planeado y llevado a cabo con éxito numerosas acciones contra los más altos dignatarios del gobierno zarista, y disfrutaba de la confianza más absoluta entre sus colaboradores. Cuando Bourtzeff acusó a Azeff, el ultraterrorista, de ser un agente del Servicio Secreto Ruso, incluso los amigos más íntimos de Bourtzeff pensaron que se había vuelto loco. La mera sugerencia de que existiera esa posibilidad fue considerada una traición a la revolución, ya que Azeff personificaba el mismo espíritu del movimiento revolucionario ruso. Bourtzeff, sin embargo, era un hombre de una tenacidad obstinada y que poseía una intuición infalible en tales asuntos. Había descubierto a varios espías antes y sus fuentes de información habían resultado ser siempre completamente fiables. No obstante, incluso él tuvo que librar una gran lucha interior antes de decidirse a creer en la culpabilidad del dirigente de la Organización Combatiente. Los datos que Bourtzeff consiguió eran incontrovertibles y probaron la culpabilidad de Azeff, un hombre que durante un periodo de veinte años se las había arreglado para embaucar al Servicio Secreto Ruso y a los revolucionarios al mismo tiempo. Bourtzeff consiguió probar que Azeff era un traidor a los dos bandos y ambos decidieron castigar a Azeff con la muerte por su engaño monumental. Pero hasta en el último momento consiguió Azeff burlarlos, escapando sin dejar rastro.
A excepción de la buena camaradería de la que disfrutaba entre mis compañeros de Denver, la ciudad siempre había sido una decepción. Incluso las energías de Ben habían fracasado allí al intentar despertar el interés del público por mi trabajo. Esta vez el número de amigos aumentó con Lillian Olf, Lena y Frank Monroe, John Spiss, May Courtney y otros anarquistas americanos, así como con nuevos compañeros entre los radicales yiddish. Pero el público en general seguía sin venir a mis mítines. Luego, sucedió que el Post de Denver me pidió que escribiera una serie de artículos sobre el creciente descontento social. Al mismo tiempo, varias periodistas a las que conocía se ofrecieron a organizar una conferencia especial en el hotel Brown Palace. El tema que eligieron fue el Chantecler de Rostand.
Estaba convencida de que el drama moderno era un fructífero instrumento propagador de las nuevas ideas. Mi primera experiencia en este sentido tuvo lugar en 1897, cuando hablé ante un grupo de mineros sobre las obras de George Bernard Shaw. Fue durante el almuerzo, y estábamos a cuatrocientos pies bajo tierra. La audiencia se apiñó a mi alrededor, las caras negras iluminadas intermitentemente por el brillo de sus lámparas. Sus ojos, hundidos, parecían apagados al principio, pero según seguía hablando, empezaron a brillar con el entendimiento de la importancia social de las obras de Shaw. La bien vestida audiencia del lujoso salón de baile del hotel Brown Palace reaccionó de la misma forma que los mineros. Ellos también se vieron reflejados en el espejo del drama. Varios profesores de la universidad y del instituto me instaron a que diera un curso sobre teatro. Entre aquellos, llamó sobre todo mi atención una mujer, la señorita Ellen A. Kennan, quien tenía una mente muy cultivada. Se ofreció a seguir con las clases hasta mi regreso. Así, mi visita a Denver para dar cinco conferencias, se alargó a catorce y produjo también cinco artículos para el Post.
Entre los aspectos interesantes de mi visita a la ciudad estuvo el estreno de Chantecler, con Maud Adams en el papel principal, y a la que asistí porque se me había pedido que hiciera una crítica de la obra para la prensa. Me había gustado la señorita Adams en sus papeles recatados, pero en porte y voz me pareció que no daba la talla en el de Chantecler.
San Diego, California, había disfrutado siempre de una considerable libertad de expresión. Los anarquistas, socialistas, miembros de la I.W.W., así como sectas religiosas, tenían la costumbre de hablar al aire libre ante grandes multitudes. Luego, los padres de San Diego aprobaron una ordenanza que prohibía la vieja costumbre. Los anarquistas y los hombres de la I.W.W. iniciaron una campaña por la libertad de expresión, con el resultado de ochenta y cuatro hombres y mujeres encarcelados. Entre ellos se encontraba E.E. Kirk, que me había defendido en San Francisco en 1909; la señora Laura Emerson, una conocida rebelde; y Jack Whyte, uno de los muchachos más inteligentes de la I.W.W. de California.
Cuando llegué con Ben a Los Ángeles en abril, San Diego estaba sumida en una verdadera guerra civil. Los patriotas, conocidos como los vigilantes, habían convertido la ciudad en un campo de batalla. Golpeaban, apaleaban y mataban a hombres y mujeres que creían todavía en sus derechos constitucionales. Cientos de ellos habían venido a San Diego de todos los rincones de los Estados Unidos para participar en la campana. Viajaban en los furgones, en los parachoques y en los tejados de los trenes, poniendo de continuo sus vidas en peligro, pero animados por la santa búsqueda de la libertad de expresión, por la que sus compañeros llenaban ya las cárceles.
Los vigilantes asaltaron la sede de la I.W.W., rompieron el mobiliario y arrestaron a un gran número de personas que se encontraban allí. Los llevaron a Sorrento, a un lugar donde habían erigido un mástil. Allí, los miembros de la I.W.W. fueron obligados a arrodillarse, besar la bandera y cantar el himno nacional. Como incentivo, uno de los vigilantes les daba una palmada en la espalda, lo que era la señal para un apaleamiento generalizado. Después de esto, amontonaron a los hombres en automóviles y los enviaron a San Onofre, cerca de la frontera del condado, los metieron en un corral para el ganado con hombres armados vigilando desde lo alto, y los tuvieron allí sin comida ni agua durante dieciocho horas. Al día siguiente los sacaron en grupos de cinco y les obligaron a «correr baquetas», mientras eran golpeados con palos y porras. Luego el episodio del beso a la bandera se repitió, tras lo cual les dijeron que se largaran y que no volvieran nunca más. Llegaron a Los Ángeles después de una caminata de varios días, doloridos, hambrientos, sin dinero y en unas condiciones físicas deplorables.
En esta lucha, en la que la policía local estaba de parte de los vigilantes, varios hombres de la I.W.W. perdieron la vida. El asesinato más brutal fue el de Joseph Mikolasek, que murió el 7 de mayo. Fue uno de los muchos rebeldes que intentaron llenar el vacío causado por el arresto de los oradores. Cuando subió a la plataforma, la policía le agredió. Con dificultad consiguió arrastrarse hasta la sede socialista y de allí a casa. Los detectives le siguieron hasta ella y le atacaron dentro de la misma. Uno de los agentes le disparó y le hirió gravemente. En defensa propia, Mikolasek cogió un hacha, pero le cosieron a balazos antes de poder siquiera levantarla contra sus agresores.
En todos los viajes a la Costa había dado conferencias en San Diego. Esta vez estábamos planeando también celebrar allí unos mítines después de que terminaran nuestros compromisos en Los Ángeles. Los informes provenientes de San Diego y la llegada de montones de heridos, víctimas de los vigilantes, nos decidieron a ir de inmediato. Especialmente tras la muerte de Mikolasek, sentíamos que era imperativo seguir la lucha por la libertad de expresión que se estaba librando. Primero, sin embargo, fue necesario organizar el auxilio a los necesitados muchachos que habían escapado de sus torturadores y que habían llegado vivos hasta nosotros. Con la ayuda de un grupo de mujeres organizamos un punto de abastecimiento en la sede de la I.W.W. Recaudamos fondos en mis mítines y recolectamos ropa y alimentos entre los tenderos compasivos.
San Diego no se quedó contento con el asesinato de Mikolasek; no permitiría que aquel fuera enterrado en la ciudad. Por lo tanto, hicimos que se enviara el cuerpo a Los Ángeles, y preparamos un manifestación pública en su honor. Joseph Mikolasek había sido una persona desconocida en vida, pero se convirtió en una figura de relieve nacional tras su muerte. Incluso la policía de la ciudad se quedó impresionada por la dignidad y el dolor que mostraba la gran masa de gente que acompañó sus restos al crematorio.
Algunos compañeros de San Diego se hicieron cargo de organizar una conferencia, y elegí un tema que parecía expresar muy bien la situación actual: Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen.
A nuestra llegada encontramos una densa multitud en la estación. No se me ocurrió pensar que la recepción estaba preparada para nosotros; pensé que esperaban a algún funcionario estatal. Iban a ir a recibirnos nuestros amigos el señor y la señora E. E. Kirk, pero no se les veía por ningún lado, y Ben sugirió que fuéramos al hotel U.S. Grant. Pasamos sin ser reconocidos y nos subimos al autobús del hotel. Dentro hacía calor y estaba muy cargado, así que subimos a la parte de arriba. Apenas tuvimos tiempo de sentarnos cuando alguien gritó: «¡Aquí está, aquí está la Goldman!» De inmediato la multitud repitió esa llamada. Mujeres bien vestidas se ponían de pie dentro de sus coches y gritaban: «¡Queremos a la asesina anarquista!» En un instante se precipitaron hacia el autobús y montones de manos se alzaron intentando bajarme. Con una presencia de ánimo poco habitual, el conductor arrancó el coche a toda velocidad, diseminando a la muchedumbre en todas direcciones.
En el hotel no nos pusieron ninguna objeción. Nos inscribimos y nos mostraron nuestras habitaciones. Todo parecía normal. El señor y la señora Kirk vinieron a vernos y tranquilamente discutimos los preparativos finales de la reunión. Por la Larde, el jefe de recepción vino a anunciarnos que los vigilantes habían insistido en ver el libro de registro del hotel para averiguar el número de nuestras habitaciones; por lo tanto, tendría que mudamos a otra parte del edificio. Nos llevaron al piso superior y nos asignaron una gran suite. Más tarde, el señor Holmes, el director del hotel, nos hizo una visita. Nos aseguró que estábamos perfectamente seguros bajo su techo, pero que no podía permitirnos bajar al comedor o dejar nuestras habitaciones. Debía tenernos encerrados. Protesté, argumentando que el hotel U.S. Grant no era una cárcel. Contestó que no podía mantenernos recluidos contra nuestra voluntad, pero que mientras fuéramos sus huéspedes tendríamos que aceptar las medidas que había adoptado para garantizar nuestra seguridad. «Los vigilantes están de un humor peligroso —nos advirtió—, están decididos a no permitirle hablar y a echarles a ambos de la ciudad». Nos instó a que nos fuéramos por nuestra propia cuenta y se ofreció a escoltarnos. Era un hombre amable y agradecíamos su oferta, pero no podíamos aceptarla.
Apenas acababa de salir el señor Holmes cuando recibí una llamada telefónica. El que llamaba dijo que su nombre era Edwards, que dirigía el Conservatorio de Música local, y que acababa de leer en los periódicos que el propietario de la sala que habíamos reservado se había echado atrás. Nos ofreció el salón de recitales del conservatorio. «Parece que San Diego tiene todavía algunos hombres valientes», le dije a la misteriosa persona al otro lado del teléfono, y le invité a que viniera a verme a discutir su plan. Al poco tiempo entró un hombre de agradable aspecto, de unos veintisiete años. En el curso de la conversación le hice notar que podía causarle problemas el que yo hablara allí. Me contestó que no le importaba; era anarquista en el arte y creía en la libertad de expresión. Si yo estaba dispuesta a correr el riesgo, él también. Decidimos esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos.
Hacia la noche un jaleo enorme de bocinas de coches y silbatos llenó la calle. «¡Los vigilantes!», gritó Ben. Llamaron a la puerta, y el señor Holmes entró acompañado de dos hombres. Las autoridades de la ciudad me esperaban abajo. Ben intuyó que corríamos peligro e insistió en que les pidiera que subieran a nuestra habitación. Me pareció que era una actitud timorata. Aún era temprano y estábamos en el mejor hotel de la ciudad. ¿Qué podía sucedemos? Bajé con el señor Holmes y Ben nos acompañó. Abajo nos introdujeron en una habitación donde se encontraban siete hombres de pie, formando un semicírculo. Nos pidieron que nos sentáramos a esperar al jefe de policía, que llegó al poco rato. Este se dirigió a mí: «Por favor, acompáñeme, el alcalde y otros funcionarios la esperan en la habitación de al lado». Nos levantamos, pero volviéndose a Ben dijo; «No le necesitamos, doctor. Mejor espere aquí».
Entré en una habitación llena de hombres. Las persianas de las ventanas estaban a medio bajar, pero las grandes farolas eléctricas de la calle mostraban abajo a una masa agitada. El alcalde se acercó a mí.
—Puede oír a la muchedumbre —dijo, indicando hacia la calle—, quieren jaleo. Pretenden sacarles a usted y a Reitman del hotel, aunque sea por la fuerza. No podemos garantizar nada. Si consienten en marcharse, les daremos protección y haremos que salgan de la ciudad sin problemas.
—Es muy amable de su parte —respondí—, pero ¿por qué no dispersa a la multitud? ¿Por qué no utiliza con esta gente las mismas medidas que utiliza contra los que luchan por la libertad de expresión? Las ordenanzas municipales dicen que es un delito reunirse en el centro de negocios de la ciudad. Cientos de hombres de la I.W.W., anarquistas, socialistas y sindicalistas han sido golpeados y detenidos, y algunos incluso asesinados, por incumplir dichas ordenanzas. Pero ustedes permiten que la muchedumbre de vigilantes se congregue en la parte más congestionada de la ciudad y obstruyan el tráfico. Todo lo que tienen que hacer es dispersar a esos infractores.
—No podemos hacerlo —dijo abruptamente—. Esa gente no está de muy buen humor, y su presencia empeora las cosas.
—Muy bien, entonces, déjeme hablarle a la multitud —sugerí—. Podría hacerlo desde una ventana. Me he enfrentando antes a hombres furiosos y siempre he sido capaz de tranquilizarlos.
El alcalde se negó.
—Nunca he aceptado protección de la policía —dije después—, y no pretendo hacerlo ahora. Acuso a todos los hombres aquí presentes de actuar en complicidad con los vigilantes.
Luego, los funcionarios declararon que los acontecimientos deberían seguir su curso y que yo sería la única responsable si algo sucediera.
Como había terminado la entrevista, fui a llamar a Ben. La habitación en la que le había dejado estaba cerrada. Me alarmé y empecé a golpear la puerta. No hubo respuesta. El ruido atrajo la atención de un recepcionista. Abrió la puerta, pero no había nadie dentro. Corrí a la otra habitación y me encontré con el jefe de policía, que estaba saliendo.
—¿Dónde está Reitman? —exigí saber—. ¿Qué han hecho con él? Si le sucede algo, pagará por ello, incluso si tengo que hacerlo con mis propias manos.
—¿Cómo puedo saberlo? —respondió con brusquedad.
El señor Holmes no estaba en su despacho, y nadie me decía qué le había sucedido a Ben Reitman. Consternada volví a mi habitación. Ben no apareció. Asustada, recorría la habitación, incapaz de decidir qué hacer o a quién dirigirme para que me ayudara a encontrar a Ben. No podía llamar a ninguna persona de las que conocía sin ponerla en peligro, menos aún al señor Kirk; ya estaba acusado de estar relacionado con la campaña por la libertad de expresión. Había sido muy valiente de su parte, y de su esposa, venir a vernos: pero era seguro que eso agravaría su situación. Además, que los Kirk no volvieran, como habían prometido, probaba que no les habían permitido entrar.
Me sentía impotente. El tiempo pasaba y a medianoche me quedé dormida de puro cansancio. Soñé con Ben, atado y amordazado, con las manos extendidas buscándome a tientas. Luché por llegar a él y me desperté con un grito, bañada en sudor. Se oyeron voces y llamaron con fuerza a la puerta. Cuando abrí, entraron el detective del hotel y otro hombre. Me dijeron que Reitman estaba a salvo. Los miré aturdida, apenas si comprendía lo que querían decirme. Explicaron que los vigilantes se habían llevado a Ben, pero que no le habían hecho ningún daño. Simplemente le habían metido en un tren hacia Los Ángeles. El detective no me inspiraba confianza, pero el otro hombre parecía honesto. Este repitió que le habían asegurado que Reitman estaba a salvo.
Llegó el señor Holmes. Corroboró lo que el hombre decía y me rogó que accediera a marcharme. Argumentaba que ya no había razón para permanecer en la ciudad. No permitirían que se celebrara la conferencia y lo único que hacía era ponerle en peligro. Esperaba que no me aprovechara de la situación por ser una mujer. Si me quedaba, los vigilantes me echarían de la ciudad de todas maneras.
El señor Holmes parecía verdaderamente preocupado. Sabía que no habría la oportunidad de celebrar un mitin. Ahora que Ben estaba a salvo, no tenía sentido que siguiera molestando más al señor Holmes. Decidí marcharme, tomaría el Búho, el tren de las 2:45, a Los Ángeles. Llamé un taxi y me dirigí a la estación. La ciudad estaba dormida, las calles desiertas.
Acababa de comprar el billete e iba hacia el tren cuando oí el ruido de coches aproximándose —el espantoso ruido que había oído primero en la estación y luego en el hotel—. Eran los vigilantes.
—¡Deprisa, deprisa! —gritó alguien—, ¡suba, rápido!
No pude ni dar un paso más, alguien me levantó al vuelo, me llevó al fren y, literalmente, me lanzó dentro del compartimento. Bajaron las persianas y me encerraron con llave. Los vigilantes habían llegado y estaban recorriendo la plataforma arriba y abajo, gritando e intentando abordar el tren. El personal del tren estaba en guardia y les impidieron subir. Se oían tremendos gritos y juramentos, fueron unos momentos terribles, espantosos, hasta que el tren se puso en marcha.
Paramos en innumerables estaciones. Cada vez miraba afuera con ansiedad, esperando que Ben estuviera allí para reunirse conmigo. Pero no había ni rastro de él. Cuando llegué a mi apartamento en Los Ángeles, no estaba allí tampoco. ¡Los hombres del hotel U.S. Grant me habían mentido para que me marchara de la ciudad!
—¡Está muerto! ¡Está muerto! —gritaba llena de angustia—. ¡Han matado a mi muchacho!
En vano me esforcé por alejar de mi mente ese terrible pensamiento. Llamé al Herald de Los Ángeles y al Bulletin de San Francisco para informarles de la desaparición de Ben. Los dos periódicos habían condenado claramente el reino del terror instaurado por los vigilantes. El alma del Bulletin era el señor Fremont Older, quizás el único hombre que trabajando en un periódico capitalista era lo suficientemente valiente como para defender la causa del trabajo. Había abogado valientemente por los McNamara. La humanidad del señor Older había creado en la Costa una nueva actitud hacia el preso social. Desde el inicio de la campaña de San Diego había llevado a cabo un ataque audaz contra los vigilantes. El señor Older y el redactor del Herald prometieron hacer todo lo humanamente posible para hallar a Ben.
A las diez atendí una llamada telefónica. Una voz extraña me informó de que el doctor Reitman estaba tomando el tren hacia Los Ángeles y que llegaría al final de la tarde. «Sus amigos deberían llevar una camilla a la estación». «¿Está vivo?», grité. «¿Me está diciendo la verdad? ¿Está vivo?». Escuché sin aliento, pero no hubo respuesta.
Las horas pasaban lentamente, como si el día fuera a no terminar nunca. La espera en la estación fue aún más dolorosa. Por fin el tren llegó. Ben yacía en uno de los últimos vagones hecho un ovillo. Llevaba puesto un mono azul, tenía el rostro pálido como la muerte y una mirada de terror en los ojos. No llevaba sombrero y tenía el pelo lleno de alquitrán. Cuando me vio gritó: «¡Oh, Mami, por fin estoy contigo! ¡Sácame de aquí, llévame a casa!»
Los periodistas le acosaron a preguntas, pero estaba demasiado cansado para hablar. Les rogué que le dejaran tranquilo y que fueran un poco más tarde a mi apartamento.
Mientras le ayudaba a desvestirse me horrorizó al ver que tenía el cuerpo lleno de cardenales y de manchas de alquitrán. Llevaba las letras I.W.W. marcadas a fuego sobre la carne. Ben no podía hablar, solo sus ojos intentaban expresar lo que había sufrido. Después de tomar algo de comida y de dormir varias horas, recobró algunas fuerzas. En presencia de varios amigos y reporteros nos contó lo que le había sucedido.
—Cuando Emma y el director del hotel se marcharon para ir a la otra habitación —empezó Ben—, me quedé a solas con siete hombres. Tan pronto como se cerró la puerta, sacaron sus revólveres. «Si dices una palabra o haces un solo movimiento, morirás», me amenazaron. Luego me rodearon. Uno me cogió por el brazo derecho, otro por el izquierdo, un tercero me agarró las solapas del abrigo, otro por detrás; me sacaron al pasillo, bajamos en el ascensor hasta la planta baja y me sacaron a la calle donde pasamos por delante de un policía uniformado, y luego me metieron dentro de un coche. Cuando la muchedumbre me vio, empezaron a gritar. El coche se movía despacio por la calle principal y se le unió otro donde iban varias personas que parecían hombres de negocios. Esto era sobre las diez y media de la noche. El recorrido de veinte millas que hicimos fue espantoso. Tan pronto como estuvimos fuera de la ciudad empezaron a golpearme y a darme patadas. A turnos me tiraban del pelo y me metían los dedos en los ojos y en la nariz. «Te arrancaríamos las entrañas —dijeron—, pero le hemos prometido al jefe de policía que no te mataríamos. Somos hombres responsables, propietarios, y la policía está de nuestra parte». Cuando llegamos a la frontera del condado, el coche se detuvo en un lugar solitario. Los hombres formaron un circulo y me dijeron que me desnudara. Me quitaron la ropa a tirones. Me hicieron caer al suelo de un golpe y cuando yacía desnudo, me dieron patadas y me golpearon hasta que no podía casi sentir nada. Con un cigarro encendido me marcaron con las letras I.W.W. en los glúteos; luego me echaron por encima una lata de alquitrán y, como no tenían plumas, me restregaron el cuerpo con artemisa. Uno de ellos intentó meterme una caña por el recto. Otro me retorció los testículos. Me obligaron a besar la bandera y a cantar The Star Spangled Banner. Cuando se cansaron de esta diversión, me dieron la ropa interior, no fuera que nos encontrásemos con alguna mujer. También me devolvieron la chaqueta, para que pudiera llevar el dinero, el billete de tren y el reloj. Se quedaron con el resto de la ropa. Me ordenaron que pronunciara un discurso, y luego me obligaron a correr baquetas. Los vigilantes se alinearon y, según pasaba, me daban un puñetazo o una palada. Luego me dejaron marchar.
El caso de Ben no fue más que uno de los muchos que hubo desde que empezó la campaña en San Diego, pero contribuyó a enfocar la atención sobre el escenario de los hechos. Varios periodistas radicales fueron a la ciudad a recoger material de primera mano. El gobernador de California designó al coronel H. Weinstock como enviado especial para investigar la situación. Aunque el informe que remitió fue precavido y cauteloso, probaba que todas las acusaciones hechas por las víctimas de los vigilantes eran ciertas. Lo cual provocó una gran indignación incluso entre los elementos conservadores del país.
En Los Ángeles la marea de adhesión se alzó muy alta y atrajimos a multitudes inusualmente numerosas. La noche del mitin-protesta tuvimos que dirigimos a la audiencia en dos salas. Podríamos haber llenado varias más si las hubiéramos conseguido y si hubiéramos tenido suficientes oradores.
San Francisco, que durante años había sido terreno fructífero, contribuyó con una gran multitud esta vez. Nuestros compañeros no tuvieron que gastar ni fuerzas ni dinero en publicidad, los vigilantes lo hicieron por nosotros. Las acciones de aquellos inspiraron a los funcionarios de San Francisco para darnos una alegre bienvenida. El alcalde, el jefe de policía y hordas de detectives vinieron a la estación, aunque no a interferir. Las salas, más grandes que las de Los Ángeles, resultaron pequeñas para dar cabida a las masas que venían a nuestras conferencias, mientras que la demanda de literatura fue tan grande que hasta Ben quedó sorprendido, él, que raras veces estaba contento con las ventas.
Se alcanzó el clímax con el mitin que se celebró en el Trade Council Hall. Presidió nuestro amigo Anton Johannsen, un conocido luchador por la causa obrera. Exhortó a los presentes a que hicieran un boicot a la feria de San Diego, que estaba ya cerca, «hasta que sus ciudadanos se curen de la rabia». Ben relató los detalles del ataque de los vigilantes. Yo hice un breve informe de mi experiencia y luego di la traicionera conferencia, «Un enemigo del pueblo».
Antes de salir hacia Portland, estuvimos en posición de contribuir con un fondo considerable a la lucha por la libertad de expresión en San Diego; enviar dinero para la defensa de Ettor y Giovannitti y liberar a Mother Earth de una deuda importante.
Los principales responsables de la locura de San Diego fueron dos periódicos. Lanzaron el grifo de «¡El peligro anarquista y de la I.W.W.!» Mantuvieron a los habitantes en un constante temor por las bombas y la dinamita, que según decían, estaban siendo pasadas de contrabando en barcazas para volar la ciudad. El espíritu maléfico de las actividades de los vigilantes era cierto reportero de uno de esos periódicos. La fama y la gloria de aquel debía, forzosamente, despertar la envidia en los corazones de otros periódicos capitalistas. Un periódico de Seattle se puso a trabajar para emular a sus colegas de San Diego. Mucho antes de nuestra llegada empezó una campaña llamando a los buenos patriotas americanos a proteger la bandera y salvar a Seattle de la anarquía. Algunos seniles veteranos de la guerra contra España descubrieron de repente su perdida virilidad y se ofrecieron a cumplir con su deber. «Quinientos valientes soldados esperarán a Emma Goldman en la estación —anunció el periódico—, y harán que se vuelva por donde vino».
La historia, verdadera o falsa, sembró el pánico. Nuestros amigos de Portland nos rogaron que no fuéramos a Seattle. Nuestros compañeros de Seattle, preocupados por nuestra seguridad, se ofrecieron a cancelar los mítines. Pero yo insistí en continuar con el programa.
Al llegar a Seattle, nos enteramos de que el alcalde, el señor Cotteril, era un fiel partidario riel impuesto único. Declaró que no interfería con la libertad de expresión, y que enviaría a la policía a proteger nuestras reuniones. Naturalmente, el coraje de los tambaleantes veteranos se desvaneció en el último momento; no aparecieron para darnos la prometida recepción, pero la policía sí estuvo a mano. Llenaron la sala y se apostaron en los tejados. Incluso registraron a los que vinieron a las conferencias. Los sensacionalistas artículos del Times y el despliegue de uniformes azules intimidó a mucha gente. Tuve que pedirle al alcalde que fuera menos solícito en cuanto a nuestra seguridad y que dispersara a nuestros protectores. Lo hizo, y por lo tanto, la gente se animó a venir a los mítines.
El domingo en que tendría lugar la primera conferencia, llegó al hotel un sobre cerrado dirigido a mí. El escritor anónimo me avisaba de un plan para acabar con mi vida; me aseguró que me iban a disparar cuando fuera a entrar en la sala. En cierta forma, no podía dar crédito a la historia. Sin embargo, cómo no quería preocupar a mis compañeros, no le mencioné el asunto a mi amigo C.V. Cook, quien iba a acompañarme hasta la sala. Le dije que prefería ir sola.
Nunca estuve más tranquila que cuando me dirigía con toda calma desde el hotel al lugar de la reunión, Cuando estuve a media manzana de distancia, instintivamente, levanté el gran bolso que llevaba siempre a todos lados y me lo puse delante de la cara. Entré sana y salva en la sala y caminé hasta la plataforma, todavía sosteniendo en alto el bolso, Durante toda la conferencia un pensamiento persistía en mi cerebro; «¡Ojalá pudiera protegerme la cara!» Por la noche hice lo mismo, sostuve el bolso delante de la cara durante todo el camino hacia la sala. Los mítines salieron bien y los conspiradores no dieron señales de vida.
Durante los días que siguieron intenté encontrar una explicación plausible a la bobada que había hecho con el bolso. ¿Por qué me había preocupado más por el rostro que por el pecho o cualquier otra parte del cuerpo? Seguramente, ningún hombre pensaría en su cara en tales circunstancias. No obstante, a mí, en presencia de una muerte probable, me había dado miedo que me desfiguraran la cara. Fue un duro golpe descubrir en mí misma tal vanidad femenina.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Capítulo XXXIX
Cuando regresé al Este me enteré de la muerte de Voltairine de Cleyre. Su fallecimiento me afectó muy profundamente. Toda su vida había sido una cadena de sufrimientos. Le había sobrevenido la muerte tras una operación para eliminar un absceso cerebral, la cual le había dañado la memoria. Una segunda operación, me informaron sus amigos, la hubiera privado de la facultad del habla. Voltairine, siempre tan estoica ante el dolor, prefirió la muerte. Su fin, acaecido el 19 de junio, fue una gran pérdida para nuestro movimiento y para todos aquellos que apreciaban su fuerte personalidad y su talento poco común.
Conforme a su último deseo, Voltairine fue enterrada en el Cementerio de Waldheim, junto a la tumba de nuestros compañeros de Chicago. El martirio de estos había provocado el despertar del alma de Voltairine, como el de tantos otros. Pero pocos se habían consagrado tan completamente a su causa como ella, y menos aún poseían ese don especial para servir al ideal con determinación.
Una vez en Chicago, fui a Waldheim con Annie Livshis, una querida amiga común. Voltairine tuvo un hogar junto a Annie y Jake Livshis, los que la cuidaron con amor hasta el fin de sus días. Llevé al cementerio claveles rojos y Annie, geranios rojos, para añadirlos a los que ya había plantado en la reciente tumba. Estos eran el único monumento que Voltairine había deseado.
Voltairine de Cleyre era hija de madre cuáquera y de padre francés. Este, en su juventud admirador de Voltaire, le había dado a su hija el nombre del gran filósofo. Posteriormente, el padre se hizo conservador e internó a su hija en un colegio católico, de donde Voltairine se escapó, rebelándose así contra la autoridad de ambos. Poseía unas dotes excepcionales como poetisa, escritora y oradora. Hubiera alcanzado una gran posición social y renombre si hubiera sido de los que comercian con su talento, pero rechazaba incluso las más simples comodidades a cambio de sus actividades en los diferentes movimientos sociales. Compartía el destino de la gente humilde a la que intentaba enseñar e inspirar. Vestal revolucionaria, vivió como la más pobre de los pobres en un ambiente de miseria y sordidez, forzando su cuerpo al límite, sostenida solo por su ideal.
Voltairine empezó su carrera como pacifista y durante muchos años se opuso radicalmente a los métodos revolucionarios. Pero un mayor conocimiento de los sucesos de Europa y de la Revolución Rusa de 1905, el rápido crecimiento del capitalismo en su propio país, con la violencia e injusticia consiguientes y, especialmente, la Revolución Mexicana, fueron cambiando su actitud. Después de una gran lucha interior, la integridad intelectual de Voltairine le obligó a admitir su error abiertamente y a luchar con valor por esa nueva visión. Lo hizo en varios de sus ensayos y, en particular, cuando se puso a trabajar a favor de la Revolución Mexicana, que consideraba de vital importancia. Se consagró completamente a ella, escribiendo, dando conferencias, recaudando fondos. Con la muerte de Voltairine, el movimiento por la libertad y el humanitarismo, y especialmente la causa anarquista, perdió a uno de sus trabajadores más dotados e incansables.
Mientras estaba ante la tumba de Voltairine, a la sombra del monumento dedicado a la memoria de nuestros compañeros, sentía que otro mártir se había unido a ellos. Ella era el prototipo de la figura escultórica de Waldheim, bella en su desafío al poder y a la autoridad y preñada de la revuelta de un ideal apasionado.
El año de 1912, rico en variadas experiencias, se cerró con tres sucesos importantes: la aparición del libro de Sasha, el veinticinco aniversario del 11 de noviembre y el setenta cumpleaños de Pedro Kropotkin.
Sasha estaba leyendo las pruebas finales de sus Prison Memoirs. Vivía de nuevo la agonía de cada detalle de aquellos catorce años, experimentaba las dudas más atroces sobre si conseguía hacer que fueran reales. Siguió revisando hasta que la factura en concepto de correcciones de autor ascendió a cuatrocientos cincuenta dólares. Estaba preocupado y exhausto, pero seguía leyendo las pruebas una y otra vez. Tuvimos que quitarle los capítulos finales casi a la fuerza y poder así salvarle de la maldición de su ansiedad torturadora.
Y por fin el libro estuvo listo. En verdad, no era un libro, sino una vida sufrida en la soledad de días y noches interminables en la cárcel, una vida con todo su dolor y pena, sus desilusiones, esperanzas y desesperanzas. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero de alegría, cuando sostuve en mis manos el preciado volumen. Sentía que era un triunfo, mío y de Sasha —nuestro logro de veinte años, lleno de promesas de verdadera resurrección para Sasha y de mi propia liberación de los remordimientos que había sentido por no haber compartido su destino—.
Prison Memoirs of an Anarchist fue ampliamente reseñado y aclamado como una obra de arte y un documento humano profundamente conmovedor. «La historia de una vida en la prisión escrita por una persona que pasó catorce años tras los barrotes recopilando material debería ser considerada de gran valor como documento humano», comentó el Tribune de Nueva York. «Cuando el escritor, además esgrime la pluma a la manera de los realistas eslavos y los críticos le comparan con hombres tales como Dostoyevski y Andreieff, su obra debe ejercer una tremenda fascinación y poseer un enorme valor social».
El crítico literario del Globe de Nueva York afirmó que «nada podría superar el misterioso hechizo que posee esta obra. Berkman ha conseguido hacer que el lector viva con él sus experiencias en la cárcel, y en su libro, el autor no podía revelarnos su alma de una forma más completa».
Tales alabanzas provenientes de la prensa capitalista hizo que se acentuara aún más la decepción que me produjo la actitud de Jack London hacia el libro de Sasha. Cuando se le requirió para que escribiera un prefacio para el mismo, Jack pidió ver el manuscrito. Después de leerlo, nos escribió con su estilo impetuoso lo tremendamente impresionado que estaba. Pero el prefacio resultó ser una pésima disculpa por el hecho de que él, un socialista, estuviera escribiendo una introducción a la obra de un anarquista. Al mismo tiempo era una condena de las ideas de Sasha. Jack London no había dejado de ver las cualidades humanas y literarias del libro. Lo que escribió era incluso más laudatorio que la mayoría de las reseñas. Pero London insistió en utilizar el prefacio para hacer una amplia exposición de sus teorías sociales en oposición al anarquismo. Puesto que el libro de Sasha no trataba de teorías, si no de la vida, la actitud de Jack era aún más absurda. Sus argumentaciones las resumió en la máxima «El hombre que no puede hacer un disparo certero, no puede emitir un juicio certero». Evidentemente, Jack asumía que los mejores pensadores del mundo eran al mismo tiempo los mejores tiradores.
Sasha, que había ido a ver a Jack, le comentó que el gran crítico danés Georg Brandes, aun no siendo anarquista, había escrito un prefacio favorable de las Memorias de un revolucionario de Pedro Kropotkin, sin pretender airear sus propias teorías. Como artista y humanista, Brandes había sabido valorar la gran personalidad de Kropotkin.
«Brandes no estaba escribiendo en América —respondió London—. Si hubiera sido así, probablemente hubiera mostrado una actitud diferente».
Sasha comprendió; Jack London temía ofender a sus editores e incurrir en la censura de su partido. El artista que había en Jack anhelaba elevarse, pero el hombre que había en él mantenía los pies en la tierra. Sus mejores esfuerzos literarios, como él mismo dijo, estaban enterrados en un baúl porque sus editores solo querían obras que produjesen beneficios. Y estaba Glen Ellen y otras responsabilidades a las que debía atender. Jack no dejó dudas sobre el asunto al señalar: «Tengo una familia que mantener». Quizás no se dio cuenta de lo mucho que decía en su contra tal justificación.
Sasha rechazó el prefacio de Jack. Así que le pedimos a nuestro amigo Hutchins Hapgood que escribiera una introducción a Pison Memoirs. Nunca había proclamado ser partidario de ningún ismo ni se despedía en sus cartas con «Un saludo revolucionario», como solía hacer Jack Londo. Era, sin embargo, lo suficientemente rebelde en el aspecto literario y lo bastante iconoclasta en el terreno social como para valorar la esencia del libro de Sasha.
Jack London no fue el único en censurar al mismo tiempo que hacía sus alabanzas. Había otros, incluso entre nuestras propias filas, como S. Yanofsky, el editor del Freie Arbeiter Stimme. Este fue uno de los oradores en el banquete dado para celebrar la aparición del libro de Sasha. Fue el único entre los quinientos asistentes que introdujo una nota discordante en la, por otra parte, maravillosamente armoniosa velada. Yanofsky dedicó un alto tributo a las Memoirs de Sasha, indicando que se trataba del «producto maduro de una mente madura», pero que «lamentaba el acto inútil e inane de un muchacho atolondrado». Me puso furiosa que aquel hombre condenara el Attentat con ocasión de la aparición del libro, un trabajo concebido en aquel momento heroico de julio de 1892 y alimentado con lágrimas y sangre durante los terribles y oscuros años que siguieron. Cuando me llamaron para que hablara, me volví contra el hombre que presumía de representar a un gran ideal y que, no obstante, carecía de la menor comprensión por el que era un verdadero idealista.
«A usted, la impresionable juventud de Alexander Berkman, le parece atolondrada —dije— y su Attentat fútil. No es usted el primero en adoptar tal actitud hacia el idealista cuya compasión no puede tolerar la injusticia ni soportar la iniquidad. Desde tiempos inmemoriales los hombres prácticos y prudentes han censurado a los espíritus heroicos. No obstante, no han sido ellos los que han influido en nuestras vidas. Los idealistas y los visionarios, esos insensatos que tiran por la borda toda precaución y expresan sin ambagues su fervor y su fe en alguna acción suprema, han hecho avanzar a la humanidad y enriquecido el mundo. Aquel cuyo trabajo hemos venido a celebrar hoy aquí es uno de esos visionarios fútiles. Su acción fue la protesta de un espíritu sensible que prefería morir por su ideal que continuar toda la vida siendo el habitante satisfecho de un mundo amable e insensible. Si nuestro compañero no pereció, no fue ciertamente gracias a la clemencia de aquellos que habían declarado abiertamente que no sobreviviría a la tumba que se le había preparado. Fue debido enteramente a esos mismos rasgos que inspiraron la acción de Alexander Berkman: su determinación inquebrantable, su voluntad indoblegable y su fe en el triungo final de su ideal. Esos elementos son los que han formado parte del joven “atolondrado”, de su acción y del martirio de catorce años. Son esos elementos los que han inspirado la creación de Prison Memoirs. La grandeza y la humanidad que posee el libro están tejidas con esos elementos. No existe ningún vacío entre el joven atolondrado y el hombre maduro. Hay un continuo fluir, un hilo conductor que serpentea como un leitmotiv a lo largo de toda la vida de Alexander Berkman».
¡Once de noviembre de 1887 —Once de noviembre de 1912!— veinticinco años, una fracción infinitesimal en la marcha ascendente de la humanidad, pero una eternidad para aquel que muere muchas muertes en el curso de su vida. El veinticinco aniversario del martirio de Chicago intensificó mis sentimientos por los hombres que no había conocido personalmente, pero que a causa de su muerte se habían convertido en la influencia más decisiva de mi existencia. Los espíritus de Parsons, Spies, Lingg y sus colaboradores parecían cernerse sobre mí y procurarme un más profundo significado de los sucesos que habían inspirado mi nacimiento y mi desarrollo espiritual.
Llegó por fin el 11 de noviembre. Muchas organizaciones obreras y grupos anarquistas trabajaron febrilmente para hacer del aniversario un acontecimiento conmemorativo impresionante. Llegaron en gran número a la sala, con sus llameantes banderas rojas cubriendo los balcones y las paredes. La plataforma estaba decorada en rojo y negro. Los retratos a tamaño natural de nuestros compañeros colgaban enmarcados por guirnaldas. La presencia de la odiosa brigada antianarquista solo contribuía a aumentar el amargo reconr de la multitud hacia las fuerzas que habían aplastado a las víctimas de Haymarket.
Yo era uno de los muchos oradores que estaban ansiosos por rendir tributo a nuestros queridos muertos y recordar una vez más el valor y el heroísmo de sus vidas. Esperé mi turno, conmovida hasta lo más profundo por esta ocasión histórica, por su gran importancia social y su significado personal para mí. Recuerdos del lejano pasado volvieron a mi mente. Rochester y una voz de mujer resonando como música en mis oídos «¡Amarás a nuestros compañeros cuando aprendas a conocerles, y harás tuya su causa!» En los momentos de ascensión a las alturas, en los días de cobardía y dudas, en las horas de aislamiento en la cárcel, de antagonismo y censura procedente de los míos, de fracaso en el amor, de amistades rotas y traicionadas, siempre fue mía su causa, su sacrificio mi sostén.
Me hallé de pie ante la densa masa de gente, sus intensos sentimientos se mezclaron con los míos, y todo nuestro odio y todo nuestro amor se concentraron en mi voz. «¡No están muertos! —grité—, ¡los hombres que hemos venido a honrar esta noche no están muertos! De sus cuerpos temblorosos balanceándose en el aire, nuevas vidas han emergido para reanudar los sones sofocados en el patíbulo. ¡Con un millar de voces proclaman que nuestros mártires no están muertos!»
Se estaba empezando a hacer el trabajo preparatorio para la celebración del setenta cumpleaños de Pedro Kropotkin. Era un hombre eminente en el campo del saber, reconocido como tal por las primeras figuras mundiales. Pero para nosotros significaba mucho más que eso. Veíamos en él al padre del anarquismo moderno, a su portavoz revolucionario y al brillante exponente de la relación del anarquismo con la ciencia, la filosofía y el pensamiento progresista.
Sobresalía por encima de la mayoría de sus contemporáneos en virtus de su generosidad y fe en las masas. Para él el anarquismo no era un ideal para unos pocos elegidos. Era una teoría social constructiva, destinada a anunciar un nuevo mundo a toda la humanidad. Para esto había vivido y trabajado toda su vida. El setenta cumpleaños de una persona así era, por lo tanto, un gran acontecimiento para todos aquellos que le conocían y amaban.
Meses antes, habíamos escrito a sus admiradores de Europa, y a los compañeros más destacados de nuestras filas, para que enviaran colaboraciones para el número de Mother Earth dedicado a conmemorar el cumpleaños de Kropotkin. Todos respondieron generosamente. Ya estaba lista la edición de diciembre, que contenía homenajes a Kropotkin de Georg Brandes, Edward Carpenter, el profesor George D. Herron, Tom Mann, J. Morrison-Davidson, Bayard Boyesen, Anna Strunsky Walling y su marido, Rose Strunsky, Leonard D. Abbott e ilustres anarquistas de todo el mundo. Coincidiendo con la aparición del número especial de nuestra revista, tuvo lugar un gran mitin en el Carnegie Hall, que organizamos en colaboración con la asociación Freie Arbeiter Stimme. Como en las páginas de Mother Earth, todos los oradores rindieron homenaje a Kropotkin, el maestro e inspiración de todos.
A Pedro le emocionaron muy profundamente estas expresiones de amor y afecto. Como muestra de su gratitud nos envió la siguiente carta:
«QUERIDOS COMPAÑEROS Y AMIGOS:
En primer lugar, permitidme expresaros mi agradecimiento más sincero y afectuoso por todas las palabras y pensamientos amables que me habéis dirigido, y luego, manifestar a través de vuestras páginas el mismo sincero agradecimiento a todos los compañeros y amigos que me han enviado cartas y telegramas tan cordiales y cariñosos con ocasión de mi setenta cumpleaños.
No necesito deciros, ni podría expresarlo con palabras, lo profundamente que me han conmovido todas estas manifestaciones de simpatía y cómo he sentido ese “algo fraterno” que nos mantiene unidos a los anarquistas por un sentimiento mucho más profundo que el mero sentido de la solidaridad dentro de un partido; y estoy seguro de que ese sentimiento de fraternidad producirá algún día sus efectos, cuando la historia nos llame a demostrar lo que valemos y hasta dónde podemos llegar actuando en armonía por la reconstrucción de la sociedad sobre nuevas bases de igualdad y libertad.
Y permitidme añadir que si todos nosotros hemos contribuido de alguna manera al trabajo de liberación de la humanidad explotada, es porque nuestras ideas han sido más o menos la expresión de las ideas que están germinando en lo más profundo de los pueblos. Cuanto más vivo, más me convenzo de que ninguna ciencia social verdadera y útil, de que ninguna acción social útil y verdadera son posibles, sino la ciencia que basa sus conclusiones y la acción que basa sus actos, en el pensamiento y la inspiración de las masas. Toda ciencia sociológica y todas las acciones sociales que no tienen esto en cuenta, a la fuerza deben permanecer estériles.
Con todo mi corazón,
PEDRO KROPOTKIN».
El efecto que la experiencia de San Diego tuvo sobre Ben resultó ser más hondo y duradero de lo qu e habíamos esperado. Permanecía sumido en el recuerdo de aquellos días espantosos y se convirtió en la víctima de la obsesión de que debía volver allí. Realizaba sus actividades incluso con mayor energía de la habitual, trabajaba como si estuviera siendo hostigado por las furias y él a su vez nos hostigaba a los demás. Me convertí en un medio en lugar de en un fin, siendo el fin, mítines, mítines y mítines y planes para más mítines. Pero veía que en realidad no vivía en su trabajo ni en nuestro amor. Todo su ser se centraba en San Diego, que se convirtió casi en una alucinación. Puso a prueba mi resistencia, hasta el límite, y a menudo también mi afecto, con su insistencia constante para que empezáramos el viaje a la Costa. Su inquietud siguió aumentando y no estuvo contento hasta que por fin estuvimos en camino.
Nuestros amigos de Los Ángeles se opusieron vivamente a nuestro regreso a San Diego. Decían que la obsesión de Ben no era más que una bravata, y que yo me mostraba débil al ceder a sus planes irracionales. Llegaron incluso a presentar la cuestión ante la audiencia de nuestro último mitin, instando a que se realizara un voto unánime en contra de nuestro regreso a esa ciudad.
Sabía que a nuestros amigos solo les preocupaba nuestra seguridad, pero no podía estar de acuerdo con ellos. No sentía lo que Ben respecto a San Diego; para mí no era más que una de las muchas ciudades de los Estados Unidos donde se había suprimido la libertad de expresión y donde los defensores de esta habían sido maltratados. Seguía volviendo a esos sitios hasta que era restablecido ese derecho. Ese era uno de los motivos de querer volver a San Diego, pero no era en absoluto el principal. Estaba segura de que Ben no se liberaría del influjo de esa ciudad a menos que volviera al escenario de los hechos ultrajantes de mayo. Mi amor por él se había intensificado con los años. No podía permitir que fuera solo a San Diego. Por lo tanto, informé a mis compañeros de que iría con Ben, sin importarme lo que pudiera sucedernos allí. Parecía increíble que un grupo de personas, por muy salvajes que se mostraran en un momento de excitación, repitiera tales brutalidades después de un año, particularmente después de que la condena a nivel nacional hubiera puesto a los vigilantes y a San Diego en la picota.
Un acitvo trabajador de nuestras filas se ofreció a precedernos a San Diego, alquilar una sala y dar publicidad a la conferencia, que trataría otra vez sobre «Un enemigo del pueblo». Al poco tiempo nos notificó que todo iba bien y que parecía prometedor.
Después del último mitin en Los Ángeles, nuestros amigos el doctor Percival T. Gerson y su esposa nos llevaron a la estación. Por el camino la excitación de Ben alcanzó tal grado que el doctor sugirió que fuéramos a un sanatorio en lugar de a San Diego. Pero Ben insistía en que solo le curaría volver. En el tren se quedó mortalmente pálido y grandes gotas de sudor perlaban su rostro. Le temblaba el cuerpo de nerviosismo y miedo. Toda la noche la pasó revolviéndose en la litera.
A no ser por mi preocupación por él, me sentía singularmente tranquila. Estaba muy despierta y leía Comrade Yetta de «Alberti Edwards». Un libro interesante siempre me hacía olvidar una situación difícil. Este volumen era de Arthur Bullard, uno de los amigos que había colaborado con nosotros durante la visita de Babushka a Nueva York. Su relato poderoso y su tema ruso me hicieron recordar los días pasados. Ben se quedó profundamente dormido las dos últimas horas del viaje, y yo estaba tan perdida en el tiempo que no me di cuenta de que nos aproximábamos a San Diego. El bullicio de nuestros vecinos me devolvió a la realidad. Me vestí aprisa y luego desperté a Ben.
Era por la mañana temprano y solo unos pocos pasajeros bajaron del tren. El andén estaba desierto según nos dirigíamos a la salida. Pero no habíamos avanzado mucho cuando cinco hombres aparecieron de repente ante nosotros. Cuatro de ellos nos mostraron sus placas y nos dijeron que estábamos detenidos. Exigí saber la razón de nuestra detención, pero nos ordenaron rudamente que les acompañáramos.
Mientras nos dirigíamos a la comisaría, la ciudad dormía. Algo en el aspecto del hombre que acompañaba a los policías me resultaba familiar. Me esforcé en recordar dónde le había visto antes. Luego me acordé que era el que había ido a mi habitación del hotel U.S. Grant a decirme que las autoridades querían verme. Era el periodista que nos había causado problemas. ¡Era uno de los cabecillas de los vigilantes!
Nos encerraron. No podíamos hacer nada, solo esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Cogí el libro. Cansada, apoyé la cabeza sobre la mesita de la celda y me quedé dormida.
«Debe de estar muy cansada para dormir de esa forma —dijo la matrona al despertarme—. ¿No ha oído todo ese alboroto?» Se me quedó mirando fijamente. «Es mejor que tome un poco de café —añadió, no sin amabilidad—. Puede que necesite todas sus fuerzas antes de que finalice el día».
Se oían ruidos y gritos procedentes de la calle. «Los vigilantes», dijo la matrona en voz baja. Pude distinguir voces que gritaban «¡Reitman! ¡Queremos a Reitman!» Luego se oyeron las bocinas de los automóviles y el chillido que era la consigna de los agitadores. Y de nuevo gritos de «¡Reitman!» Se me cayó el alma a los pies.
La multitud vociferaba la consigna. Los ruidos retumbaban como un tantán en mi cerebro. Por qué había dejado a Ben venir, me preguntaba, ¡era una locura, una locura! No podían perdonarle que hubiera vuelto. ¡Querían acabar con su vida!
Golpeé los barrotes de la celda frenéticamente. Llegó la matrona, y con ella el jefe de policía y varios detectives.
—¡Quiero ver al doctor Reitman! —exigí.
—A eso hemos venido —contestó el jefe—. Quiere que acceda usted a ser sacada de la ciudad, y su otro compañero también.
—¿Qué otro compañero?
—El tipo que organizó el mitin. Está en la cárcel, una suerte que así sea.
—Están jugando otra vez a los benefactores —repliqué—, pero no me engañarían esta vez. Llévese a esos dos fuera de la ciudad. Yo no aceptaré su protección.
—De acuerdo —gruñó—. Venga y hable con Reitman usted misma.
El horro reflejado en los ojos de Ben me hizo comprender el significado del miedo, un miedo que no había visto nunca hasta ahora.
—Salgamos de la ciudad —susurró, temblando—, De todas formas, no podemos celebrar el mitin. Wilson, el jefe de policía, ha prometido protegernos. Por favor, di que sí.
Me había olvidado por completo del mitin. Era mi objeción a marcharme bajo la protección de la policía lo que me hizo instar a Ben que se marachara él.
—Es tu vida la que está en peligro —dije—, no me quieren a mí. No me harán daño. Pero, de cualquier forma, no puedo salir corriendo.
—De acuerdo, yo también me quedaré —contestó con determinación.
Luché conmigo misma durante un momento. Sabía que si permitía que se quedara pondría en peligro su vida y probablemente también la seguridad del otro compañero. No había otra salida; tendría que acceder.
Ninguna otra comedia fue puesta en escena con tanto melodrama como nuestro rescate de la cárcel de San Diego y el recorrido hsata la estación de ferrocarril. A la cabeza de la procesión iban una docena de policías llevando escopetas, y revólveres al cinto. Luego venía el jefe de policía y el jefe de detectivas, fuertemente armados; Ben entre ellos. Después iba yo con dos policías a cada lado. Detrás de mí, nuestro joven compañero. Y tras él, más policías.
Nuestra aparición fue recibida con un griterío salvaje. Hasta donde alcanzaba la vista había una caterva amenazadora que se empujaba entre sí para poder acercarse más. Los gritos estridentes de las mujeres se mezclaban con las voces de los hombres, sedientos de sangre. Los más atrevidos intentaban llegar hasta Ben.
«¡Atrás, atrás! —gritaba el jefe de policía—. Los prisioneros están bajo la protección de la ley. Exijo que se respete la ley. ¡Atrás!»
Algunos aplaudieron, otros le abuchearon. Orgullosamente dirigía la procesión a través de las falanges de policías, acompañado por los chillidos de la muchedumbre frenética.
Los coches nos esperaban, alegremente engalanados con banderas americanas. En uno de ellos había rifles apostados en cada rincón, policías uniformados y gente de paisano en los estribos. Entre ellos estaba el periodista. Nos amontonaron dentro de esta ciudadela rodante, con el jefe Wilson sobresaliendo de los demás como un héroe de la escena, sosteniendo una escopeta apuntada a la turba. Cámaras apostadas en los tejados y en las copas de los árboles empezaron a dispararse, las sirenas a aullar, la consigna de los agitadores a retumbar y salimos disparados, seguidos de otros coches y de los malhumorados gritos de la multitud.
En la estación nos empujaron dentro de un vagón Pullman; Ben rodeado de seis policías. Justo cuando el tren estaba a punto de arrancar, un hombre subió de un salto, echó a un lado a los policías y le escupió a Ben en la cara. Luego salió corriendo otra vez.
«¡Es Porter! —gritó Ben—, el que dirigió el ataque que sugerí el año pasado».
Pensé en la ferocidad de la turba, aterradora y a la vez fascinante. Me di cuenta de por qué la anterior experiencia de Ben le había obsesionado hasta hacerle volver a San Diego. Sentí el poder sobrecogedor de la pasión concentrada de la multitud. Sabía que no hallaría la paz hasta que no volviera, para someterla o para ser destruida por ella.
Volvería, me prometí a mí misma, pero no con Ben. No se podía confiar en él en un momento crítico. Sabía que dejaba volar la imaginación, pero no tenía fuerza de voluntad. Era impulsivo, pero carecía de aguante y de sentido de la responsabilidad. Estos rasgos de su carácter a menudo habían ensombrecido nuestras vidas y me habían hecho temer por nuestro amor. Sentía pena al darme cuenta de que Ben no tenía madera de héroe. No era como Sasha, que tenía coraje para doce y una sangre fría y una entereza extraordinarias en los momentos de peligro.
Quizás el coraje, pensé, no es nada notable en aquellos que no conocen el miedo. Estaba segura de que Sasha no conocía el miedo. Y yo, durante la ola de pánico tras el caso McKinley, ¿había temido por mi vida? No, no había tenido mierdo por mí misma, aunque a menudo lo había sentido por otros. Era siempre esto, y mi exagerado sentimiento de la responsabilidad, lo que me impulsaba a hacer cosas que odiaba hacer. ¿Somos realmente valientes, los que no conocemos el miedo, si permanecemos firmes frente al peligro? Ben estaba consumido por el terror y, no obstante, había vuelto a San Diego. ¿No era eso el valor verdadero? En mi fuero interno me esforzaba por disculpar a Ben, por encontrar alguna justificación a su pronta disposición a salir corriendo.
El tren avanzaba a toda velocidad. El rostro de Ben estaba muy cerca del mío, su voz susurraba palabras cariñosas, sus ojos me miraban suplicantes. Como tantas veces, todas las dudas y todo el dolor se disolvieron en mi amor por mi muchacho imposible.
En Los Ángeles y San Francisco nos festejaron como a héroes, aunque lo que habíamos hecho era escapar avergonzados. No me sentía cómoda, pero resultó gratificante el excepcional interés demostrado por mis conferencias. Las dos que más público atrajeron fueron la de «Víctimas de la moralidad» y la que trataba sobre Prison Memoirs of an Anarchist.
Cuando regresamos a Nueva York, Ben sugirió insistentemente que buscáramos una casa más grande donde vivir mejor y que sirviera también para la oficina de la redacción y para una librería. Estaba seguro de que podría montar un buen negocio que ayudara a Mother Earth a no depender de las giras de conferencias. Ben estaba ansioso por tener a su madre bajo el mismo techo que nosotros, sobre todo ahora que no se encontraba bien.
Encontramos un sitio en el número 74 de la calle Ciento Diecinueve Este. Era una casa de diez habitaciones en buenas condiciones. El salón, que tenía cabida para cien personas, era exactamente lo que necesitábamos para realizar pequeñas sesiones y veladas sociales; la planta baja era luminosa y lo bastante grande como para instalar la oficina y la librería; los pisos superiores permitirían que todos tuviéramos nuestra parcela de intimidad. Nunca había imaginado tales comodidades, sin embargo, el coste de la renta y de la calefacción era más bajo que lo que habíamos pagado en anteriores ocasiones. Necesitábamos que alguien cuidara de la casa, pues yo estaría ocupada con la revisión de mis conferencias sobre teatro, las cuales pensaba publicar.
Decidí invitar a mi amiga Rhoda Smith para que hiciera de ama de llaves. Era unos años más joven que yo y poseía la despreocupación de los franceses. Pero bajo su carácter alegre escondía unas excelentes cualidades, era amable y formal. Era una cocinera y un ama de casa espléndida y, como la mayoría de las mujeres francesas, muy habilidosa. No menos destreza mostraba con la lengua, especialmente cuando bebía un poco. Su lenguaje, siempre muy condimentado, se volvía entonces picante. No todo el mundo podía soportar su sabor.
Necesitábamos a una secretaria para la oficina, y Ben sugirió a una amiga suya, la señorita M. Eleanor Fitzgerals. Yo la había conocido en Chicago, durante nuestra campaña por la libertad de expresión. Era una muchacha llamativa, pelirroja, piel delicada y ojos verdes azulados. Le tenía mucho cariño a Ben y no tenía ni idea de las mañas de este con las mujeres. No conocía la relación que existía entre Ben y yo y se escandalizó bastante cuando le dije que éramos el uno para el otro algo más que simples representante y oradora. La señorita Fitzgerald (o «Leona», como la llamaba Ben, por su melena pelirroja) era una persona muy agradable, había algo en ella grande y magnífico. De hecho, era la única persona de valía entre las muchas «obsesiones» que Ben me había impuesto a lo largo de los años. Ben seguía insistiendo sobre la necesidad de una secretaria. Me aseguró que «Leona» era muy eficiente; había trabajado en varios puestos de responsabilidad y hacía poco que era la directora de un sanatorio en Dakota del Sur. Estaba muy interesada en nuestro trabajo y le alegraría dejar su empleo y unirse a nosotros en Nueva York.
Ya estaba lista la nueva casa y empezamos a recoger las cosas de nuestro viejo hogar. Cuando me mudé al 210 de la calle Trece Este, en 1903, para compartir el piso con los Horr, éramos los primeros inquilinos del recién construido edificio. Desde entonces la policía había intentado repetidamente ponerme en la calle, pero mi casero se había mantenido firma, argumentando que nunca había dado motivos de queja y que era la inquilina más antigua. Los otros, desde luego, habían variado tanto en nacionalidad, carácter, y condición social que había pedido la cuenta. De hombres de negocio a obreros, de predicadores a jugadores, de mujeres judías con peluca a muchachas de la calle exhibiendo sus encantos en el portal, eran una marea humana constante que subía, se quedaba un rato y se retiraba de nuevo.
En la calle Trece Este no había calefacción, la cocina era el único lugar caliente de la casa, y mi habitación era la que más lejos estaba de ella. Daba al patio, justo enfrente de las ventanas de una gran imprenta. El zumbido crispante de las rotativas y las linotiptas no cesaba nunca. Mi habitación era la sala de estar, el comedor y la redacción de Mother Earth, todo en uno. Dormía en una pequeña alcoba detrás de la librería. Siempre había alguien durmiendo en la otra parte, alguien que se había quedado hasta demasiado tarde y vivía demasiado lejos o alguien que no se encontraba bien y necesitaba compresas frías o alguien que no tenía adónde ir.
El resto de los inquilinos tenía la costumbre de acudir a nosotros cuando estaban enfermos o tenían problemas. Los que más venían, normalmente a altas horas de la noche, eran los jugadores. Cuando esperaban una redada, subían corriendo por la escalera de incendios para pedirnos que escondiéramos toda la parafernalia. «En tu casa —me dijeron una vez— la policía puede buscar bombas, pero nunca fichas de apuestas». Todos los que estaban en apuros venían a nosotros como a un oasis en el desierto de sus vidas. Era halagador, pero al mismo tiempo fatigoso no tener nunca intimidad ni de día ni de noche.
Le había tomado mucho cariño a nuestro pisito; una gran parte de mi vida la había pasado allí. Había sido testigo de una década en la que habían tenido lugar las más variadas actividades, y hombres y mujeres famosos en los anales de la vida habían reído y llorado allí. Las campañas a favor de Rusia de Katarina Brechkovskaia y de Chaikovski, el trabajo con Orleneff, las luchas por la libertad de expresión y la propaganda revolucionaria, por no hablar de los muchos dramas personales, con todas sus penas y alegrías; todos estos acontecimientos habían fluido, en su curso, a través de este lugar histórico. El entero caleidoscopio de la tragedia y la comedia humana se habían reflejado con su abigarrado colorido en los muros del 210. No era de extrañar que mi buen amigo Hutch Hapgood me instara a que escribiéramos juntos la historia de ese «hogar de perros extraviados». Era especialmente insistente sobre el carácter romántico y el patetismo que emanaba de ese lugar cada vez que ambos nos sentíamos jóvenes y alegres y coqueteábamos desesperadamente. Pero ¡ay!, yo le tenía cariño a su mujer, y él a Ben, así que ambos permanecimos vergonzosamente fieles y la historia se quedó sin escribir.
Diez años habían transcurrido como una corriente impetuosa, dejándome poco tiempo para reflexionar sobre el mucho cariño que le había tomado a ese sitio. Solo cuando llegó la hora de marcharse me di cuenta de las raíces que había echado en el 210 de la calle Trece Este. Eché una última mirada a las habitaciones vacías y salí fuera con un sentimiento de honda pérdida. ¡Diez de los años más interesantes de mi vida quedaban atrás!
Capítulo XL
Por fin estuvimos instalados en nuestra nueva residencia. Ben y la señorita Fitzgerald se hicieron cargo de la oficina, Rhoda de la casa, y Sasha y yo de la revista. Con cada uno ocupado en su propio terreno, las diferencias de carácter y actitud tenían más amplio campo donde expresarse sin llegar a invadirse mutuamente. «Fitzi», como llamábamos a nuestra nueva colaboradora, nos parecía a todos una mujer encantadora, a Rhoda también le caía bien, aunque a menudo se deleitaba en escandalizar a nuestra romántica amiga con algunos de sus chistes y de sus historias picantes.
Ben estaba contento de tener con él a su madre. Esta tenía dos hijos, pero Ben era el centro de su mundo. Su horizonte mental era muy estrecho; no sabía ni leer ni escribir y no sentía interés más que por el pequeño hogar que Ben había preparado para ella. En Chicago había vivido entre sus pucheros y sus sartenes, al margen del mundo exterior. Amaba a su hijo y era siempre muy paciente con sus estados de ánimo, por muy irracionales que fueran. Él era su ídolo, quien no podía hacer nada mal. En cuanto a sus numerosos líos con mujeres, estaba segura de que eran ellas las que llevaban a su hijo por el mal camino. Había deseado que su hijo se convirtiera en un médico de éxito, honrado, respetado y rico. En lugar de eso, había abandonado la práctica médica cuando apenas la había comenzado, se había «juntado» con una mujer nueve años mayor que él y mezclado con una banda de anarquistas peligrosos. La madre de Ben siempre se mostraba respetuosa conmigo, pero podía percibir la viva antipatía que sentía por mí.
La comprendía muy bien: era una de los muchos millones de personas cuyas mentes se habían atrofiado por las limitaciones de sus vidas. Su aprobación o desaprobación me hubieran importado muy poco si no hubiera sido porque Ben estaba tan terriblemente obsesionado con su madre como ella con él. Ben se daba cuenta de lo poco que tenían en común. La actitud de ella y sus modales le irritaban y le hacían alejarse de la casa cada vez que iba a verla a Chicago. No obstante, el dominio que ejercía sobre él estaba fuera de su control. La tenía siempre presente, su pasión por ella era una amenaza para el amor que pudiera sentir por cualquier otra mujer. Su complejo de Edipo me había causado mucho sufrimiento e incluso desesperación. Pero a pesar de todas nuestras diferencias, amaba a Ben. Anhelaba tener con él paz y armonía. Quería verle feliz y contento y por eso accedí a que trajera a su madre a Nueva York.
Le dimos la mejor habitación, que amuebló con sus propios enseres, para que se sintiera más como en su propia casa. Ben siempre desayunaba con ella, sin nadie más que pudiera perturbar su idilio. En nuestras comidas en común, se le reservaba el lugar de honor y era tratada por todos con la mayor consideración. Pero no se encontraba a gusto, estaba fuera de su ambiente. Echaba de menos su casa de Chicago y empezó a sentirse insatisfecha e infeliz. Luego, un desafortunado día, Ben empezó a leer Hijos y amantes de D.H. Lawrence. Desde la primera página vivió el libro con su madre. Vio en él su historia y la de su madre. La oficina, nuestro trabajo y nuestra vida se desvanecieron. No podía pensar en ninguna otra cosa, solo en la hitoria y en su madre, y empezó a imaginar que yo —y todos los demás— la tratábamos mal. Decidió que tendría que llevársela de allí; debía dejarlo todo y vivir solo para su madre.
Yo estaba trabajando en mi manuscrito sobre el teatro. Estaban también unas conferencias, Mother Earth, y la campaña a favor de J.M. Rangel, Charles Cline y sus compañeros de la I.W.W. detenidos en Texas cuando se dirigían a México a participar en la revolución. Todos los hombres eran mexicanos excepto Cline, que era americano. Les atacó un pelotón de soldados y en la refriega murieron tres mexicanos y un ayudante de sheriff. Ahora, catorce hombres, incluyendo a Rangel y Cline, estaban a la espera de juicio acusados de asesinato. Se necesitaba hacer publicidad para que los trabajadores del Este comprendieran el peligro de la situación. Razoné, discutí y le rogué a Ben que no permitiera que el libro de Lawrence le robara el juicio. Pero fue en vano. Las escenas con Ben se hicieron cada vez más frecuentes y más violentas. Nuestra vida se hacía cada día más imposible. Tendríamos que encontrar una salida. Yo no podía compartir mi pena con nadie, y menos con Sasha, que se había opuesto desde el principio al plan de la nueva casa y una vida con Ven y su madre bajo el mismo techo.
Llegó la ruptura. Ben empezó de nuevo la antigua queja sobre su madre. Le escuché en silencio durante un rato y luego algo saltó dentro de mí. Me invadió el deseo de poner fin a mi relación con Ben, de hacer algo que me hiciera olvidar para siempre cada pensamiento, cada recuerdo de esta criatura que me había dominado durante todos estos años. Ciega de ira, cogí una silla y se la tiré. Giró en el aire y se estrelló a sus pies.
Dio un paso hacia mí, luego se detuvo y se me quedó mirando perplejo y asustado.
—¡Basta! —grité fuera de mí—. Estiy harta de ti y de tu madre. Vete, llévatela. Hoy, ¡ahora mismo!
Salió sin decir ni una palabra.
Ben alquiló un piso pequeño para su madre y se fue a vivir con ella. Empezó a ocuparse de la oficina otra vez. Todavía teníamos eso en común, el resto parecía muerto. Encontré el olvido trabajando más intensamente. Daba conferencias varias veces a la semana, participé en la campaña por los muchachos de la I.W.W. arrestados en conexión con la huelga de mineros de Canadá y continué trabajando sobre mi libro sobre el arte dramático, dictándole el manuscrito a Fitzi.
Desde que se había unido al grupo de Mother Earth, llegué a conocerla mejor. Poseía una personalidad única, fundida en un molde espiritual generoso. Su padre era irlandés, pero por parte de madre provenía de la estirpe de pioneros americanos, los primeros colonos de Wisconsin. De estos había heredado Fitzi su independencia y confianza en sí misma. A los quince años se unió a los Adventistas del Séptimo Día, desafiando la ira de su padre. Pero su búsqueda de la verdad no terminó ahí. Su idea de Dios, como decía a menudo, era mucho más bella y tolerante que la concepción adventista. Así que un día se levantó en medio del servicio religioso, anunció a los allí reunidos que no había encontrado la verdad entre ellos y abandonó la pequeña iglesia rural y a la masa de creyentes. Empezó a interesarse por el librepensamiento y por las actividades radicales. El socialismo le decepcionó por ser esencialmente otra Iglesia con nuevos dogmas. Su naturaleza espléndida se sintió más atraída por la libertad y amplitud de miras de las ideas anarquistas. Aprendí a querer a Fitzi por su inherente idealismo y su espíritu comprensivo, y gradualmente nos fuimos sintiendo muy unidas.
El año estaba a punto de terminar y todavía no había hecho la inauguración de nuestra nueva casa. Decidimos que Año Nuevo sería el día adecuado para que nuestros amigos y colaboradores de Mother Earth nos ayudaran a despedir al año Viejo, con todos sus dolores y problemas, y recibir alegremente al Nuevo, no importaba lo que nos deparase. Rhoda estaba entusiasmada y trabajó muy duro y hasta muy tarde para completar los preparativos para la ocasión. En Nochevieja empezaron a desfilar los amigos, entre ellos poetas, escritores, rebeldes y bohemios de diferentes actitudes, comportamientos y hábitos. Discutieron sobre filosofía, teorías sociales, arte y sexo. Comieron los platos deliciosos que Rhoda había preparado y bebieron los vinos que nuestros generosos compañeros italianos habían traído. Todos bailaron y se divirtieron. Pero mis pensamientos estaban con Ben, pues era también su cumpleaños. Cumplía treinta y cinco y yo iba camino de los cuarenta y cuatro. Era una diferencia de edad trágica. Me sentía sola e indeciblemente triste.
Todavía era joven el nuevo año cuando el país empezó a hacerse eco de nuevos ultrajes a los trabajadores. A los horrores de Virginia Occidental se siguieron las crueldades de los campos de lúpulo de Wheatfield, California; de las minas de Trinidad, Colorado, y de Calumet, Michigan. La policía, la milicia y las bandas de ciudadanos armados estaban llevando a cabo un reinado de despotismo.
En Wheatfield, veintitrés mil recolectores de lúpulo que habían acudido en respuesta a un anuncio en la prensa, se encontraron con condiciones impropias incluso para el ganado. Tenían que trabajar todo el día sin descansar ni comer adecuadamente, incluso sin agua potable. Para aliviar la sed en el calor abrasador se veían obligados a comprar limonada a cinco centavos el vaso a los miembros de la familia Dursi, los propietarios de los campos de lúpulo. No pudiendo soportar tales condiciones, los recolectores enviaron un delegado a Dursi. El delegado fue atacado y golpeado, después de lo cual, los hombres se pusieron en huelga. Las autoridades locales, ayudadas por la Agencia de Detectives Burns, la Citizens' Alliance y, posteriormente, por la Guardia Nacional, aterrorizaron a los huelguistas. Dispersaron una reunión de trabajadores y abrieron fuego sin ser provocados. Dos hombres murieron y varios más resultaron heridos; el fiscal del distrito y un ayudante del sheriff perdieron la vida. A muchos de los huelguistas se les aplicó el «tercer grado», uno de ellos, sometido a un interrogatorio ininterrumpido durante catorce días, intentó suicidarse. Otro, que había perdido un brazo en la carga policial, se ahorcó.
La última víctima de este Ciento Negro americano fue la Madre Jones, una famosa agitadora nativa. A la verdadera manera zarista, fue deportada a Trinidad por orden del general Chase, quien amenazó con encarcelarla e incomunicarla si se atrevía a volver. En Calaumet, a Moyer, el presidente de la Western Federation of Miners, le dispararon por la espalda y le echaron de la ciudad. Sucesos similares ocurridos en diferentes partes del país me decidieron a dar una nueva conferencia que tratara sobre el derecho del trabajador a la auto-defensa. La Radical Library en Filadelfia me invitó a hablar sobre ese tema en el Labor Temple. Antes de llegar yo a la sala, la policía había echado a todo el mundo a la calle y cerrado el local. A pesar de lo cual di la charla, en la sede de la Radical Library; además de en Nueva York y en otras ciudades.
Mi relación con Ben, que se había hecho más tensa, llegó a ser finalmente insoportable. Ben se sentía tan infeliz como yo. Decidió volver con su madre a Chicago y a la práctica médica otra vez. No intenté detenerle.
Por primera vez iba a dar en Nueva York una serie completa de conferencias sobre «La importancia social del teatro moderno», en inglés y en yiddish. Se alquiló el Berkeley Theatre de la calle Cuarenta y Cuatro. Era desalentador comenzar una nueva e importante aventura sin Ben, por primera vez en seis años. Su partida, que me había proporcionado un sentimiento de liberación, ahora me conducía a él irresistiblemente. Estaba siempre presente en mi mente y mi necesidad de él continuó creciendo. Había noches en las que determinaba cortar de una vez por todas y no aceptar ni sus cartas. El día me encontraba rebuscando ansiosamente entre el correo su letra, que tenía un efecto tan electrizante sobre mí. Ningún hombre al que había amado con anterioridad había podido paralizar mi voluntad de esa forma. Luchaba contra eso con todas mis fuerzas, pero mi corazón clamaba locamente por Ben.
Podía ver por sus cartas que él estaba padeciendo el mismo purgatorio, y que tampoco podía liberarse. Anhelaba volver a mí. Sus intentos de retomar la práctica de la medicina habían fracasado; yo le había hecho ver su profesión bajo una nueva luz, me decía, y comprendía lo inadecuado que era proporcionar algún alivio. Sabía que los pobres necesitaban condiciones de vida y de trabajo mejores; necesitaban sol, aire puro y descansar. ¿Qué podían hacer por ellos las píldoras y los polvos? Muchos médicos se dan cuenta de que la salud de sus pacientes no depende de sus recetas. Conocen el verdadero remedio, pero prefieren hacerse ricos con la credulidad de los pobres. Él no podría convertirse en uno de ellos, me escribía Ben. Yo era la responsable. Yo y mi trabajo nos habíamos convertido en una parte esencial de su vida. Me amaba. Lo sabía mejor ahora que en cualquier otro momento desde que nos conocimos. Sabía que había estado imposible en Nueva York. Nunca se había sentido ni libre ni a gusto entre mis amigos. No habían mostrado fe en él, y eso le había hecho sentir más antagonismo hacia ellos. Y yo también había parecido cambiar en Nueva York; le hacía sentirse inferior a Sasha, y le criticaba más que cuando estábamos solos, de gira. Debíamos intentarlo de nuevo, rogaba: debíamos marcharnos, solos, de viaje. No quería nada más.
Sus cartas eran como un narcótico. Adormecían mi cerebro, pero hacían que mi corazón latiera más deprisa. Me aferré a la seguridad de su amor.
De nuevo, durante el invierno, el país se vio sumido en el desempleo. Más de un cuarto de millón de personas estaban sin trabajo en Nueva York, y otras ciudades estaban afectadas en grado similar. El sufrimiento aumentó con las severas condiciones atmosféricas. Los periódicos minimizaban el estado de cosas; los políticos y los reformistas permanecieron tibios. Unos cuantos paliativos y la trillada sugerencia de que se llevara a cabo una investigación era lo único que ofrecieron para afrontar la miseria generalizada.
Los elementos militantes se decidieron a la acción. Los anarquistas y los miembros de la I.W.W. organizaron a los parados y consiguieron socorrerlos de forma considerable. En mis conferencias en el Berkeley Theatre y en otros mítines, los llamamientos a favor de los parados obtuvieron una respuesta generosa. Pero esto no era más que una simple gota de agua en el océano.
Luego sucedió algo inesperado, lo que dio a la situación una gran publicidad. De las masas de seres hambrientos y ateridos surgió el eslogan de visitar las instituciones religiosas. Los parados, guiados por un joven lleno de vitalidad llamado Frank Tannenbaum, empezaron a recorrer las iglesias de Nueva York.
Todos queríamos a Frank por su mente despierta y su modestia. Había pasado gran parte de su tiempo libre en nuestra oficina, leyendo y ayudando en el trabajo relacionado con Mother Earth. Sus buenas cualidades nos habían hecho abrigar esperanzas de que Frank jugara algún día un papel importante en la lucha obrera. Ninguno de nosotros había esperado que nuestro tranquilo y estudioso amigo respondiera tan pronto a la llamada.
Bien por temor o por comprensión de la importancia de la marcha a las iglesias, varias dieron refugio, alimento y dinero a las barricadas de desempleados. Atentados por el éxito, ciento ochenta y nueve parados, con Frank a la cabeza, se dirigieron a una de las iglesias católicas de Nueva York. En lugar de recibirlos con bondad, un cura de la iglesia de San Alfonso se convirtió en traidor a su Dios, que había ordenado dar todo al pobre. En connivencia con dos detectives, el sacerdote atrapó a Frank Tannenbaum e hizo que este y varios más fueran arrestados.
Frank fue condenado a cumplir un año en el penal y a pagar quinientos dólares de multa, lo que significaba un encarcelamiento adicional de quinientos días. Se mantuvo en su postura de forma espléndida, el discurso se pronunció en su propia defensa fue inteligente y desafiante.
El aspecto más ultrajante de la detención y condena de Tannenbaum fue el silencio de los supuestos garantes de los oprimidos. Ni un dedo movieron los socialistas para despertar la opinión pública contra la obvia conspiración por parte de las autoridades y la iglesia de San Alfonso para «dar ejemplo» con Frank Tannenbaum. El Call de Nueva York, un periódico socialista, se burló de los condenados e incluso dijo que Frank Tannenbaum se merecía una zurra.
El Partido Socialista y algunos líderes prominentes de la I.W.W. intentaron paralizar las actividades de los parados. Esto solo hizo incrementar el fervor de la Conference of the Unemployed,[54] que estaba formada por varias organizaciones obreras y radicales. Se decidió celebrar un mitin multitudinario en la plaza Union, fijándose la fecha para el 21 de marzo. No participarían ni los socialistas ni la I.W.W. Fue Sasha el animador del movimiento, quien tenía una doble tarea que realizar, pues yo estaba muy ocupada terminando el manuscrito, dando conferencias y supervisando la oficina.
El mitin estuvo muy animado y asistió mucha gente. Me recordó un acontecimiento similar en el mismo lugar y con el mismo propósito, la manifestación de agosto de 1893. Aparentemente, nada había cambiado desde aquel día. Ahora como entonces, el capitalismo era implacable, el Estado aplastaba los derechos sociales e individuales y la Iglesia era el aliado de ambos. Ahora como entonces, aquellos que se atrevían a levantar su voz a favor de la multitud muda eran perseguidos y encarcelados, y las masas parecían también continuar, como siempre, en su impotencia sumisa. Estos pensamientos eran deprimentes y me hacían querer salir corriendo de la plaza. Pero me quedé. Me quedé porque muy dentro de mí existía la certeza de que en la naturaleza no existe la similitud. Sabía que el eterno cambio estaba siempre en marcha, que la vida es un continuo fluir, con nuevas corrientes manando de las secas fuentes del pasado. Me quedé y hablé a la enorme masa de gente como solo podía hacerlo cuando estaba verdaderamente exaltada.
Abandoné la plaza después de pronunciar el discurso, Sasha se quedó. Cuando vino a casa me enteré de que el mitin había terminado en una manifestación por la Quinta Avenida, la vasta asistencia desfilando y portando una gran bandera negra como símbolo de su revuelta. Debía haber sido una visión amenazadora para los moradores de la Quinta Avenida, así como para la policía, pues esta no intervino. Los parados marcharon hasta el Ferrer Center, desde la calle Catorce a la Ciento Siete, donde se les ofreció una comida sustanciosa, tabaco y cigarrillos, y se les proporcionó alojamiento temporal.
Esta manifestación fue el comienzo de una campaña ciudadana a favor de los parados. Sasha, cuyo valor se había ganado el afecto de todos los que conocían su vida, fue su espíritu organizador. En sus incansables esfuerzos contaba con la ayuda de un gran número de jóvenes rebeldes que trabajaron junto a él vigorosamente.
La serie de conferencias en el Berkeley Theatre me proporcionó unas experiencias interesantes y divertidas. Una fue la ayuda que me vi en posición de ofrecer a un grupo de actores galeses; la otra, una oferta para dedicarme al vaudeville. Las conferencias sobre teatro me permitieron libre acceso a los teatros, y así sucedió que asistí al estreno de una obra titulada Change de J.O. Francis, un dramaturgo galés. Me pareció el drama social más poderoso que había visto nunca en lengua inglesa. Las terribles condiciones de vida de los mineros galeses y su lucha desesperada para arrancarles unos pocos peniques a sus amos eran tan conmovedoras como la obra de Zola, Germinal. Además de este tema, la obra trataba también de la eterna lucha entre la obstinada conformidad de la vieja generación con que las cosas son como son, y las aspiraciones audaces de la juventud. Change era un trabajo emotivo de importancia social, y estaba magníficamente interpretado por el grupo galés. No era de extrañar que la mayor parte de los críticos condenara la obra. Un amigo me contó que la troupe galesa estaba en la calle y me pidió que interesara a los elementos radicales a su favor.
En una matinée especial que había ayudado a organizar, conocí a varios dramaturgos y literatos de Nueva York. Un escritor de teatro muy popular expresó sorpresa al ver que a una persona que estaba en contra de todo, como yo, le interesara el teatro creativo. Intenté explicarle que el anarquismo representa la necesidad de expresarse en cada fase de la vida y del arte. Viendo su mirada de incomprensión, señalé: «Incluso aquellos que solo piensan que son dramaturgos tendrán una oportunidad en una sociedad libre. Si les falta talento verdadero, podrán elegir cualquier otra profesión honorable, como zapatero, por ejemplo».
Después de la representación muchos de los presentes expresaron su disposición a acudir en ayuda de los actores. Yo me ofrecí a presentar el asunto ante mis audiencias de los domingos y a hacer un llamamiento en Mother Earth. Al domingo siguiente di una conferencia sobre Change. Toda la compañía galesa estuvo presente como invitada mía y conseguí despertar el interés de los asistentes, lo que dio como resutado que pudieran seguir con las representaciones varias semanas. No menos valiosas fueron las reseñas que nuestros amigos hicieron en las ciudades que la troupe visitó durante la gira que hizo por el país.
Al cierre de mi curso sobre teatro se dirigió a mí un representante del Victoria Theatre, un teatro de vaudeville propiedad de Oscar Hammerstein. Me ofreció un contrato para aparecer dos veces al día y dio una cifra aproximada de mil dólares a la semana como salario. Al principio me lo tomé a risa. La sugerencia de dedicarme al vaudeville no me atraía. Pero el hombre siguió insistiendo sobre la ventaja de llegar a gran cantidad de gente, sin mencionar el dinero que ganaría. Rechacé la propuesta como ridícula, pero, gradualmente, pensar en las oportunidades que esa aventura me aportaría, me hizo cambiar de idea. La pobreza de los parados afectaba a nuestras cuentas; ahora la mayoría de la gente no podía permitirse lujos como comprar libros o asistir a conferencias. La esperanza de que nuestra nueva residencia disminuiría nuestros gastos no se había hecho realidad. Varias semanas en el teatro me liberarían de los eternos problemas económicos. Quizá me proporcionaran un año entero para mí misma, para poder alejarme de todos y de todo, un año para vagar sin rumbo, leer libros por su valor inherente y no porque me fueran de utilidad para mis conferencias. Esta esperanza silenció todas mis objeciones, y fui a ver a Hammerstein.
El gerente me informó de que primero me haría una prueba, para saber cuál era el poder de atracción de mi nombre. Fuimos entre bastidores, donde me presentó a algunos de los artistas. Era una multitud abigarrada de bailarines, acróbatas y hombres con perros amaestrados. «Tendré que intercalarla», dijo el gerente. No estaba seguro de si ponerme antes del gran coceador o después de los perros amaestrados. De cualquier manera, no podía tener más de diez minutos. Desde detrás del telón vi los lastimosos esfuerzos por divertir al público, las horribles contorsiones del bailarín, cuyo fláccido cuerpo estaba adornado con encajes para hacerle parecer joven, la voz cascada del cantante, los chistes baratos del cómico y la hilaridad grosera de la multitud. Luego escapé. Sabía que no podría presentarme en un ambiente así para defender mis ideas, ni por todo el dinero del mundo.
El último domingo en el Berkeley Theatre fue convertido en una noche de gala. Leonard D. Abbott presidió, y entre los oradores estuvieron la célebre actriz Mary Shaw, la primera en desafiar a los puristas americanos con sus interpretaciones en Espectros y La profesión de la señora Warren; Fola La Follete, muy dotada y franca; y George Middleton, que tenía todo un volumen de obras en un acto en su haber. Hablaron extensamente sobre lo que el arte dramático significaba para ellos, y sobre qué factor tan poderoso era para despertar la conciencia social de la gente que quizá no fuera susceptible a otros medios. Valoraban en mucho mi trabajo y yo les estuve muy agradecida por hacerme sentir que mis esfuerzos habían puesto a los intelectuales americanos en más estrecha relación con la lucha de las masas. La velada fortaleció mi convicción en que cualquier contribución que hubiera hecho en esa dirección había sido debida a que no había permitido nunca que nadie me «intercalara».
Mis conferencias sobre teatro en el Berkeley me proporcionaron valioso regalo, mis notas sobre ese tema escritas a máquina. Varios taquígrafos habían intentado tomar nota de mis charlas, pero siempre era en vano. Mi discurso era demasiado rápido, decían, especialmente cuando el tema me entusiasmaba. Un joven llamado Paul Munter fue el primero de su profesión en batir el caudal de mis palabras con su velocidad taquigráfica. Asistió a toda la serie, durante seis semanas, y al final me regaló todo el curso en hojas perfectamente mecanografiadas.
El regalo de Paul resultó de gran valor en la preparación del manuscrito sobre The Social Significance of the Modern Drama. Gracias a él el trabajo fue menos difícil que con mis otros ensayos, aunque entonces había disfrutado de un estado mental más tranquilo. Todavía abrigaba esperanzas de una vida armoniosa con Ben. Quedaban pocas de esas esperanzas, quizás por eso me aferraba más tenazmente a los jirones restantes. Las cartas suplicantes de Ben desde Chicago añadían leña al fuego de mi anhelo. Después de dos meses empecé a darme cuenta de la sabiduría que residía en el dicho de los campesinos rusos: «Si bebes, morirás, y si no bebes, morirás. Mejor bebe y muere».
Estar alejada de Ben significaba noches en vela, días de desasosiego, ansia enfermiza. Estar junto a él, conflictos y disputas, negación diaria de mi orgullo. Pero también significaba éxtasis y renovado vigor para mi trabajo. Decidí que tendría a Ben junto a mí y que nos marcharíamos de gita otra vez. Si el precio era alto, lo pagaría; pero ¡bebería, bebería!
Sasha no se había mostrado nunca tan considerado y atento conmigo como durante los meses que intenté liberarme de Ben. Fue una ayuda estimulante en la revisión de mi libro; en realidad, dejé que hiciera la mayor parte. Sentía que el trabajo estaba en buenas manos: era escrupulosamente concienzudo en no cambiar el carácter o la tendencia de mi escrito. También colaborábamos en Mother Earth. Había noches maravillosas en las que preparábamos la copia para la imprenta y bebíamos café cargado para poder seguir trabajando hasta el amanecer. Esto nos unió más de lo que habíamos estado durante mucho tiempo —y no es que pudiera haber algo que pudiera desatar el lazo que nos unía o que afectara a nuestra amistad, que había sobrevivido a tantas pruebas—.
Contado con Sasha para leer las pruebas del libro y con Fitzi para ocuparse de la oficina, podía empezar la gira. Fitzi había demostrado no solo ser eficiente, sino también una verdadera amiga, un alma magnífica, cuyo interés por nuestro trabajo me hacía sentirme avergonzada de mis dudas del principio. Sasha se había dado cuenta también de que sus objeciones a la «extraña» no tenían fundamento. Se habían hecho amigos y trabajaban juntos en armonía. Todo estaba listo para mi marcha.
Mi libro sobre el teatro ya estaba fuera de la imprenta, bastante atractivo en su sencillo atavío. Era el primer volumen de su clase escrito en inglés que ponía de manifiesto el significado social de treinta y dos obras de dieciocho autores de diferentes países. Lo único que lamentaba era que mi país de adopción había quedado fuera. Había intentado diligentemente encontrar a algún dramaturgo americano que pudiera ser situado junto a los grandes europeos, pero no pude descubrir a ninguno. Había inicios dignos de elogio realizados por Eugene Walter, Rachel Crothers, Charles Klein, George Middleton y Butler Davenport. Sin embargo, el maestro del drama no estaba todavía a la vista. Sin duda aparecería algún día, pero mientras tanto, tenía que contentarme con atraer la atención de América hacia los trabajos de los más eminentes dramaturgos de Europa y hacia la importancia social del arte dramático moderno.
Durante una conferencia en Toledo alguien dejó una tarjeta de visita sobre mi mesa. Era de Robert Henri, quien había solicitado que le hiciera saber las conferencias que tenía programado dar en Nueva York. Había oído hablar de Henri, había visto sus exposiciones y me habían dicho que era un hombre de ideas sociales progresistas. Posteriormente, en una conferencia dominical en Nueva York, un hombre alto y bien formado se acercó y dijo que era Robert Henri. «Me gusta su revista —dijo—, especialmente los artículos sobre Walt Whitman. Me encanta Walt, y leo todo lo que se escribe sobre él».
Llegué a conocer a Henri y a apreciar su extraordinaria personalidad, su naturaleza libre y generosa. Era en realidad un anarquista en su concepción del arte y en la relación de este con la vida. Cuando empezamos las clases nocturnas en el Ferrer Center, respondió con prontitud a la invitación de instruir a nuestros estudiantes de arte. También logró interesar a George Bellows y a John Sloan, y juntos contribuyeron a crear un espíritu de libertad en las clases de arte que probablemente no existía en ningún sitio de Nueva York en aquella época.
Más tarde, Rober Henri me pidió que posara para él. Yo estaba muy ocupada entonces; además, varias personas habían intentado pintar mi retrato con anterioridad, con poco éxito. Henri dijo que quería representar a la «verdadera Emma Goldman». «¿Pero cuál es la verdadera? —pregunté—, nunca he sido capaz de descubrirla». Su precioso estudio de Gramerey Park, alejado de la suciedad y el ruido de la ciudad, y la cálida hospitalidad de la señora Henri, fueron como un bálsamo para mi espíritu. Hablábamos sobre arte, literatura y educación libertaria. Henri estaba muy versado en estos temas; poseía, además, una intuición poco corriente en lo que se refería a captar la sincera lucha de alguien. Durante aquellas horas reveladores supe de la escuela de arte que había fundado unos años antes. «Dejamos que los estudiantes desarrollen por ellos mismos lo que quiera que tengan dentro de sí», dijo. «Yo simpemente contesto a sus preguntas o hago sugerencias sobre la posible solución a sus problemas más difíciles». Nunca intentaba imponer sus ideas a los alumnos.
Naturalmente estaba ansiosa por ver el retrato, pero conociendo lo que sentía Henri sobre mostrar su trabajo sin terminar, no pedí que lo hiciera. No estaba en Nueva York cuando el cuadro estuvo finalmente finalizado, pero algún tiempo más tarde Helena me dijo en una carta que lo había visto en una exposición en Rochester. «No hubiera sabido que eras tý si no hubiera visto tu nombre escrito debajo», me comentó. Otros amigos estuvieron de acuerdo con ella. Estaba segura, sin embargo, de que Henri había intentado pintar lo que creía que era la «verdadera Emma Goldman». Nunca llegué a ver el cuadro, pero estimaba en mucho el recuerdo de las sesiones.
Capítulo XLI
El tren se movía a toda velocidad hacia Chicago. Mi corazón marchaba aún más rápido, aguijoneado por el ansia de reunirme por fin con Ben. Estaba programado que diera en esta ciudad doce conferencias y un curso sobre el arte dramático. Durante mi estancia llegó a mis manos la nueva publicación literaria Little Review, y poco tiempo después conocí a su editora, Margaret C. Anderson. Me sentía como una persona extraviada en el desierto, que inesperadamente descubre un arroyo de agua fresca. ¡Por fin una revista que ponía una nota de rebeldía en el empeño creativo! La Little Review carecía de claridad en cuestiones sociales, pero era receptiva a nuevas formas artísticas y no poseía el sentimentalismo sensiblero de la mayoría de las publicaciones americanas. El principal atractivo yacía en la fuerte y osada crítica a los convencionalismos, algo que había estado buscando en los Estados Unidos durante veinticinco años.
«¿Quién es esta Margaret Anderson?», le pregunté al amigo que me había mostrado el número de la revista. «Una chica americana encantadora —respondió—, y está deseando hacer una entrevista». Le dije que la entrevista no me importaba, pero que sí quería conocer a la editora de Little Review.
Cuando la señorita Anderson vino a mi hotel fui hasta el ascensor para recibirla. Me sorprendió ver a una chica de sociedad muy chic y, creyendo que había entendido mal el nombre, me di vuelta y me dirigí a mi habitación. «¡Oh, señorita Goldman! —gritó la muchacha—. ¡Soy Margaret Anderson!» Su aspecto de persona veleidosa fue decepcionante, ¡era tan radicalmente diferente a la imagen mental que me había formado de la editora de la revista! Le hablé con tono frío cuando le pedí que pasara a mi habitación, pero no pareció afectarle en lo más mínimo. «He venido a invitarla a venir a mi casa —dijo respetuosamente—, para que pueda reposar y relajarse un poco; parece tan cansada, y está siempre rodeada de tanta gente...». En su casa no tendría que ver a nadie, continuó a toda prisa, no me molestaría absolutamente nadie y podría hacer lo que me viniera en gana. «Puede bañarse en el lago, dar paseos, o simplemente tumbarse y no moverse para nada —decía para engatusarme—. La cuidaré y tocaré el piano para usted». Tenía un taxi esperándonos. Estaba abrumada por la avalancha de palabras y sentía remordimientos por la gélida recepción que le había dado a la generosa muchacha.
En un gran apartamento con vistas al Lago Michigan vivían, además de la señorita Anderson, la hermana de esta con sus dos hijos y una chica llamada Harriet Dean. Todo el mobiliaria consistía en un piano, un taburete para el piano, unos cuantos catres rotos, una mesa y algunas sillas de cocina. Si bien esta extraña familia se las arreglaba para pagar la, sin duda, alta renta, era evidente que no había dinero para nada más. No obstante, de alguna misteriosa forma, Margaret Anderson y su amiga me procuraron flores, fruta y otras delicias.
Harriet Dean era una clase de mujer tan nueva para mí como Margaret, si bien, las dos eran completamente diferentes. Harriet era atlética, masculina, reservada y tímida. Margaret, por el contrario, era exactamente femenina, y siempre rebosante de entusiasmo. Unas cuantas horas con ella cambiaron mi primera impresión y me hizo ver que bajo su aparente volubilidad poseía profundidad y fuerza de carácter para luchar por cualquier objetivo que eligiera en la vida. No tardé en darme cuenta de que las chicas no estaban motivadas por un sentido de la injusticia social, como los jóvenes intelectuales rusos, por ejemplo. Poderosamente individualistas, habían roto las cadenas que les ataban a sus hogares de clase media para escapar a los lazos familiares y a la tradición burguesa. Me apenaba su falta de conciencia social, pero como rebeldes por su propia liberación, Margaret Anderson y Harriet Dean fortalecieron mi fe en las posibilidades de mi país de adopción.
Mi visita fue tranquila y entretenida. Me alegró encontrar a dos jóvenes americanas que estaban francamente interesadas por las ideas modernas. Pasábamos el tiempo hablando y discutiendo. Por la noche Margaret solía tocar el piano y yo cantaba canciones populares rusas o les contaba a las chicas algunos episodios de mi vida.
La forma de tocar de Margaret no era la de un artista experimentado. Tenía una cualidad vibrante y original, especialmente cuando no había ningún extraño presente. En tales momentos era capaz de dar expresión a su vehemencia y a todas sus emociones. La música siempre me conmovía profundamente, pero la forma de tocar de Margaret ejercía sobre mí un efecto peculiar. Era como cuando miraba al mar, lo que me hacía sentir desasosiego e inquietud. Nunca había aprendido a nadar y las aguas profundas me daban miedo; no obstante, en la playa, me rendía el deseo de adentrarme entre las olas y sumergirme en su abrazo. Cada vez que oía a Margaret tocar, me invadía la misma sensación y el mismo anhelo desasosegado. Los días que pasé en su casa junto al Lago Michigan pasaron demasiado pronto, pero durante el resto de mi estancia en Chicago, Margaret y «Deansie» no se alejaron de mí durante mucho rato.
Conocí a través de Margaret a la mayoría de los colaboradores de Little Review, entre los que se encontraban Ben Hecht, Maxwell Bodenheim, Caesar, Alexander Kaun, Allen Tanner y otros. Todos eran escritores capaces, pero ninguno poseía el ardor entusiasta y la osadía de Margaret Anderson.
Harriet Monroe, de la Poetry Magazine, y Maurice Browne, del Little Theatre, pertenecían al mismo círculo. Estaba particularmente interesada por el nuevo experimento dramático del señor Browne. Tenía talento y sinceridad, pero estaba demasiado dominado por el pasado para hacer del Little Theatre una influencia efectiva. El drama griego y los clásicos eran ciertamente de gran valor, como le decía a menudo, pero la gente seria buscaba hoy día la expresión dramática de los problemas del hombre actual. De hecho, nadie en Chicago, aparte de la compañía del señor Browne y su pequeño círculo de amigos, sabía de la existencia del Little Theatre. La vida simplemente pasaba de largo. Lo que era una lástima, pues Maurice Browne se tomaba muy en serio su trabajo.
En esta visita a Chicago tuve la suerte de escuchar muy buena música. Percy Grainger, Alma Gluck, Mary Garden y Casals dieron conciertos en la ciudad durante mi estancia. Tal pléyade de artistas constituían una ocasión única.
Alma Gluck me cautivó con los primeros tonos. Sus canciones hebreas, en especial, mostraban el completo dominio del rico registro de su voz. Su canto exquisito volvía intensamente reales los sufrimientos de seis mil años. A Mary Garden la había visto en otras ocasiones. Una vez, en San Luis, le negaron un teatro para su representación de Salomé, que los entrometidos moralistas habían declarado indecente. Un periodista había llamado la atención de Mary Garden sobre la similitud de su lucha por la libertad de expresión con la de Emma Goldman, y Mary habló de mí elogiosamente. Dijo que no sabía nada de anarquismo ni de mis ideas, pero que admiraba mi postura ante la libertad. Le escribí dándole las gracias. En respuesta, me pidió que le hiciera saber la próxima vez que coincidiéramos en la misma ciudad. Más tarde, en Portland, Mary me reconoció entre los que estábamos sentados en la primera fila, justo cuando unos admiradores le hacían entrega de una enorme cesta de rosas. Avanzó hacia el extremo del escenario, cogió la más grande y la más roja de todas y la lanzó a mi regazo con un delicado beso. Años antes, en 1900, cuando me encontraba en París, me había deleitado con su interpretación de Louise de Charpentier y Thais de Massenet. Pero nunca la había visto tan encantadora y fascinante como en la ópera Pelléas et Mélisande, a la que asistí en el Auditorio de Chicago junto a Margaret Anderson. Era toda juventud, inocencia y gracia exquisitamente combinados en un mismo ser.
El acontecimiento musical más importante de mi estancia en Chicago fue el concierto del violonchelista español Casals. Siempre me había gustado el violonchelo, pero hasta que no escuché al mago no adiviné las posibilidades de ese instrumento. Las manos de Casals revelaban sus tesoros, lo hacían vibrar como el alma humana y cantar con tonos aterciopelados.
Inesperadamente, llegaron noticias de la masacre de Ludlow, Colorado, del ataque a los huelguistas, de la quema de mujeres y niños en sus tiendas. Mis conferencias sobre teatro me parecían banalidades con las llamas de Ludlow elevándose por los cielos.
Los mineros del carbón del sur de Colorado habían estado en huelga desde hacía meses. La Colorado Fuel and Iron Company, un consorcio de Rockefeller, pidió al Estado «protección», mientras al mismo tiempo enviaba criminales y pistoleros a la región minera. Los mineros fueron desahuciados de las chozas, que estaban en propiedades de la compañía. Con sus mujeres e hijos montaron tiendas y se prepararon para pasar el invierno. Los intereses de Rockefeller prevalecieron sobre el gobernador señor Ammon, y este mandó a la milicia para «mantener el orden».
Al llegar a Denver con Ben me enteré de que a los líderes obreros les alegraría aceptar los fondos que pudiera recaudar con mis conferencias, pero que no deseaban que se supiera que tenían ningún tipo de relación conmigo. Nuestros propios compañeros de Ludlow no fueron mucho más alentadores. Me escribieron que las autoridades no me permitirían la entrada en la ciudad y si llegaba, la prensa proclamaría que yo estaba detrás de la huelga. Era doloroso saber que la gente por la que había trabajado toda mi vida no me quería.
Afortunadamente, disponía de una tribuna independiente, Mother Earth y mis conferencias. Desde ella sería libre para denunciar el crimen de Ludlow y señalar a los trabajadores la lección que se podía sacar de ello. Empezamos los mítines, y en dos semanas pude demostrar que unos cuantos militantes imbuidos de idealismo podían atraer más la atención sobre un tema social urgente que grandes organizaciones que carecen de valor para hablar con claridad. Mis conferencias contribuyeron a volver los focos de la publicidad sobre Ludlow. Ludlow, Wheatland, la invasión de México por tropas federales —todos eran arroyos de la misma fuente—. Discutí sobre estos temas ante audiencias que llegaban a los miles de personas y conseguimos recaudar grandes sumas de dinero para las diferentes luchas.
A nuestra llegada a Denver nos encontramos con que veintisiete muchachos de la I.W.W. Estaban en la cárcel. Habían sido detenidos durante una campaña por la libertad de expresión y destinados a la celda de castigo por negarse a trabajar en la cantera. Nuestros esfuerzos a su favor tuvieron éxito. Cuando fueron puestos en libertad marcharon a través de las calles ondeando banderas y cantando hasta nuestra sala, donde fueron recibidos en son de solidaridad y compañerismo.
Una de las experiencias interesantes de mi estancia en Denver fue conocer a Julia Marlowe Sothern y a Gustave Frohman. Discutimos sobre teatro moderno. Frohman estaba seguro de que no interesaba al público teatral habitual y yo argumentaba que Nueva York tenía también otro público, más inteligente y sensible que el que tenía por costumbre ir a Broadway. Ese público, insistía, apoyaría un teatro que pusiera en escena obras de Ibsen, Strindberg, Hauptmann, Shaw y de los rusos. Me ofrecí a demostrar que un teatro de repertorio, con precios comprendidos entre los cincuenta centavos y el dólar y medio, podía mantenerse por sí mismo. El señor Frohman pensaba que era una optimista poco práctica. Estaba interesado sin embargo, y prometió que hablaríamos sobre el asunto más ampliamente cuando estuviéramos ambos en Nueva York.
Había visto a la señorita Marlowe y a Sothern en La campana sumergida, de Gerhart Hauptmann. No me gustó él en el papel de Heinrich, pero Julia Marlowe en el de Rautendelein estuvo sublime: así como en el papel de Katharina en La fierecilla domada y en el de Julieta. La señorita Marlowe debía de estar cerca de los cuarenta en aquel entonces. Era más bien madura para papeles jóvenes, no obstante, su soberbia forma de actuar de ninguna manera rompía la visión de Rautendelein, el ágil y salvaje duende, o la ingenuidad de Julieta, la niña-mujer.
Sothern estaba envarado y falto de interés, pero Julia compensaba por los dos con su encanto, su gracia y su sencillez. Me envió flores a las conferencias y un saludo cariñoso para «aliviar la tarea de tener que estar siempre ante el público». Bien sabía ella lo doloroso que era a menudo.
Mientras Ben y yo estábamos ocupados con nuestros mítines en el Oeste, Sasha dedicaba sus esfuerzos a actividades fatigosas en Nueva York. Con Fitzi, Leonard D. Abbott, algunos compañeros de grupos anarquistas y los jóvenes miembros de la Ferrer School, estaba a la cabeza del movimiento de parados y la campaña antimilitarista. La insistencia de estos en la lucha por la libertad de expresión había dado como resultado la dispersión continuada de sus reuniones por la policía montada, que había hecho alarde de increíble brutalidad y violencia. Pero su perseverancia y desafío a las regulaciones oficiales arbitrarias había terminado por impresionar a la opinión pública y se ganaron el derecho a reunirse en la plaza Union sin permiso previo de la policía. De las breves cartas de Sasha solo podía adivinar que estaba sucediendo en Nueva York, pero pronto los periódicos empezaron a estar llenos de reportajes sobre el trabajo de la Anti-Militarist League, que Sasha había fundado, y de las manifestaciones a favor de los mineros de Ludlow que se habían llevado a cabo en Nueva York y en Tarrytown, la ciudadela de Rockefeller. Me parecía maravilloso ver cómo el viejo espíritu de Sasha se lanzaba a batallar, y poder observar sus grandes dotes organizativas y directivas.
Las actividades de Nueva York dieron como resultado un cierto número de detenciones, entre ellas la de Becky Edelsohn y varios muchachos de la Ferrer School. Sasha me escribió que Becky había estado espléndida durante el juicio, que había asumido su propia defensa. Al ser declarada culpable anunció una huelga de hambre de cuarenta y ocho horas en protesta. Era la primera vez que un prisionero político había hecho tal cosa en América. Siempre había sabido que Becky era valiente, aunque su irresponsabilidad e inconstancia en su vida personal habían sido una fuente de irritación para mí durante muchos años. Por lo tanto, me alegré mucho de verla mostrar tal fuerza de carácter. Es a menudo el momento excepcional el que revela cualidades insospechadas.
Algunos elementos liberales y radicales de Nueva York estaban cooperando en la protesta contra la masacre de Ludlow. La «Marcha del Silencio» frente a las oficinas de Rockefeller, organizada por Upton Sinclair y su esposa, y otras manifestaciones, estaban provocando el despertar del Este a las terribles condiciones de vida en Colorado.
Hojeaba andiosamente los periódicos de Nueva York. No temía por Sasha, pues sabía lo tranquilo y de fiar que era en los momentos de peligro. Pero anhelaba estar a su lado, en mi querida ciudad, tomar parte con él en esas actividades emocionantes. Mis compromisos, sin embargo, me retuvieron en el Oeste. Luego llegaron las noticias de la explosión en una casa de vecindad de la avenida Lexington que costó la vida a tres hombres —Arthur Carron, Charles Berg y Carl Hanson— y a una mujer desconocida. Los nombres no me eran familiares. La prensa se extendía sobre los más locos rumores. Informaban de que la bomba estaba siendo preparada para Rockefeller, a quien los oradores de los mítines de Nueva York habían acusado de ser el responsable directo de las masacres de Ludlow. La prematura explosión probablemente había salvado su vida, decían los periódicos. El nombre de Sasha fue mencionado en relación con el asunto, y la policía andaba en su búsqueda y tras la propietaria del apartamento de Lexington, nuestra compañera Louise Berger. A través de Sasha supe que los tres hombres que habían perdido la vida en la explosión eran compañeros que habían trabajado con él en la campaña de Tarrytown. Habían resultado gravemente heridos tras la carga policial contra una de las manifestaciones en la plaza Union. Era posible que la bomba estuviera destinada a Rockefeller, decía Sasha, pero, en cualquier caso, los hombres se lo habían guardado para sí, porque ni él ni nadie más sabía cómo había ocurrido la explosión.
¡Compañeros, idealistas, fabricando una bomba en una casa de vecindad atestada de gente! Tal irresponsabilidad me espantaba. Pero al momento recordé un suceso similar de mi propia vida que me llenó de un horror paralizante. En mi mente vi de nuevo la pequeña habitación del piso de Peppi, en la calle Quinta, las persianas echadas, Sasha experimentando con la bomba, y yo mirando. Había silenciado mi temor por los inquilinos, en caso de accidente, repitiéndome a mí misma que el fin justificaba los medios. Con claridad acusadora revivía ahora aquella semana horripilante de 1892. ¡En el ardor del fanatismo había creído que el fin justifica los medios! Me llevó años de experiencia y sufrimiento emanciparme de esa idea loca. Todavía pensaba que eran inevitables los actos de violencia en protesta contra las insoportables injusticias sociales. Comprendía las fuerzas espirituales que culminaban en Attentats tales como los de Sasha, Bresci, Angiolillo, Czolsgosz y los de aquellos cuyas vidas había estudiado. Habían sido impulsados por su gran amor a la humanidad y su agudo sentido de la justicia. Siempre había estado de parte de aquellos y contra toda forma de opresión organizada. Pero aunque mis simpatías estaban con el hombre que protestaba contra los crímenes sociales recurriendo a medidas extremas, ahora sentía que no podría nunca más participar o aprobar métodos que ponían en peligro vidas inocentes.
Estaba preocupada por Sasha. Era el alma de la enorme campaña del Este, y temía que la policía le hiciera caer en sus redes. Quería volver a Nueva York, pero sus cartas me detuvieron. Estaba perfectamente a salvo, decía en ellas, y había mucha gente para ayudarle en el trabajo. Había logrado que le devolvieran los cuerpos de los compañeros muertos para su cremación, y estaba planeando una manifestación multitudinaria en la plaza Union. Las autoridades declararon de forma definitiva en la prensa que no se permitiría ningún entierro público. Todos los grupos radicales, incluyendo a la I.W.W., condenaron las intenciones de Sasha. Incluso Bill Haywood le advirtió que desistiera de sus planes porque estaba «seguro de que provocaría otro once de Noviembre». Pero el grupo de Sasha se negó a ser amedrentado. Sasha anunció públicamente que se hacía responsable de cualquier cosa que pudiera suceder durante el mitin, a condición de que no le fuera permitida a la policía la entrada en las líneas de la manifestación.
El entierro público tuvo lugar a pesar de la prohibición oficial. La plaza Union era un hervidero de veinte mil personas. En el último momento la policía decidió no permitir que Sasha, que debía presidir el acto, llegara a la plaza. Los detectives y los periodistas tenían sitiada la casa. Sasha apareció en la puerta principal para hablar con ellos, quienes les pidieron que les mostrara la urna que contenía los restos de las víctimas de la avenida Lexington. Volvió dentro, y luego se deslizó por la puerta trasera y a través de los patios de la vecindad. Había tomado la precaución de ordenar que un coche rojo le esperase en una calle cercana. A toda velocidad fue conducido a la plaza Union. Todos los accesos estaban bloqueados. Parecía imposible llegar hasta la tribuna. Pero antes de que Sasha pudiera abrir la puerta del automóvil, los agentes de policía —con la agitación indudablemente pensaron que el coche era el del jefe de bomberos— obsequiosamente abrieron paso para que pudiera circular a través de la multitud hasta la misma plataforma. Cuando Sasha salió, los agentes se quedaron boquiabiertos al ver quién era. Subió rápidamente a la plataforma. Era demasiado tarde para que la policía pudiera hacer nada sin causar un baño de sangre.
Ahora los restos de los compañeros muertos, me escribía Sasha, estaban depositados en una urna especialmente diseñada en forma de un puño emergiendo de las profundidades. La urna estaba expuesta en la oficina de Mother Earth, que había sido decorada con coronas y banderas rojas y negras. Miles de personas pasaron por nuestro domicilio para rendir el último tributo a Carron, Berg y Hanson.
Me alegraba saber que la peligrosa situación había terminado favorablemente. Pero cuando recibí el número de julio de Mother Earth, su contenido me produjo una gran consternación. Los discursos de la plaza Union estaban reproducidos al completo; a excepción de los de Sasha, Leonard D. Abbott y Elizabeth Gurley Flynn, las arengas tenían un carácter de lo más violento. Siempre había intentado mantener a nuestra revista libre de tal lenguaje, y ahora, todo el número estaba repleto de aquella cháchara sobre la fuerza y la dinamita. Estaba tan furiosa que quería que toda la edición fuera arrojada al fuego. Pero era demasiado tarde, la revista ya había sido enviada a los suscriptores.
Los persistentes esfuerzos de un hombre de Portland, Oregón, ejercieron una influencia en esa ciudad que por su potencia apenas si podría ser igualada en otras ciudades americanas. Me refiero a mi amigo Charles Erskine Scott Wood. Por su posición social pertenecía al grupo ultraconservador, sin embargo, se contaba entre los más resueltos oponentes a la clase social en la que había nacido. Gracias a sus esfuerzos la Public Library fue cedida a una persona tan peligrosa como yo. El señor Wood presidió mi primera conferencia, que trató sobre «Los intelectuales proletarios», y su presencia atrajo a una enorme audiencia.
Portland estaba de lleno en una campaña prohibicionista. Mi charla sobre «Víctimas de la moralidad», que tocaba este tema, fue muy bien acogida. Fue una de las noches más interesantes de mi carrera pública. Los prohibicionistas y los anti-prohibicinistas casi llegan a las manos en tal ocasión.
Al día siguiente, un hombre fue a visitar al señor Wood y le ofreció comprar las notas de mi conferencia, no la parte que trataba sobre la represión sexual, sino aquella en la que me refería al derecho de los adultos a elegir sus bebidas. El visitante representaba a la Saloon-Keepers' League,[55] y su organización quería mis notas para utilizarlas como propaganda en su campaña anti-prohibicionista. El señor Wood le informó de que me expondría la oferta, pero que yo era una «criatura rara» y probablemente no consentiría que se publicara solo parte de mi conferencia. «¡Pero se le pagará!, y al precio que ella quiera», gritó el hombre. Huelga decir que decliné aparecer como agente de la Saloon-Keepers' League.
El poder de los reyes del cobre de Montana, fielmente apoyados por la Iglesia Católica, hicieron de Butte y de otras ciudades con fundiciones, terreno estéril; a excepción de la cordial hospitalidad de mis amigos Annie y Abe Edelstadt, hermano de nuestro poeta muerto. El sistema de espionaje había sido perfeccionado por los jefes. Los empleados estaban rodeados de espías no solo durante el trabajo, sino también en sus horas de ocio. Los «observadores» vigilaban cada paso de los hombres y hacían informes detallados de su comportamiento. En consecuencia, aquellos esclavos modernos vivían en el temor de disgustar a sus amos y de perder sus empleos. La situación estaba agravada por la reacción reinante en las filas sindicales. La Western Federation of Miners,[56] mucho tiempo bajo control de funcionarios corruptos y poco escrupulosos, ayudaba a silenciar la coz de la protesta obrera. Pero la presión procedente de arriba engendra rebelión. La ruptura tenía que producirse. Los trabajadores dinamitaron la sede del sindicato, echaron a los líderes de la ciudad y organizaron un nuevo sindicato según líneas revolucionarias.
Era un ambiente diferente el que nos recibió a nuestra llegada a Butte. No hizo falta ningún esfuerzo especial para suscitar el interés por mis conferencias. La gente acudió en masa y demostró abiertamente su independencia. Los más osados hicieron preguntas y participaron en la discusión. Si algún «observador» estaba entre la audiencia, era desde luego desconocido, pues de lo contrario, los hombres le hubieran despachado sin muchos miramientos.
Muy importante fue también la presencia de muchas mujeres, especialmente en mi conferencia sobre «El control de la natalidad». Anteriormente no se hubieran atrevido a preguntar sobre tales cuestiones ni en privado; ahora se levantaban en una asamblea pública y admitían francamente su odio por su posición de esclavas del hogar y máquinas de reproducción. Era una demostración extraordinaria, y sumamente alentadora para mí.
A lo largo de los años no había tenido acceso a una sala decente en Chicago. A menudo me había visto obligada a hablar en sitios espantosos, generalmente en el salón trasero de un bar. Eso, no obstante, no impedía que la llamada clase superior asistiera a mis conferencias. No era raro que la calle donde se encontraba la sala estuviera llena de automóviles aparcados, lo que brindaba una oportunidad a los wobblies,[57] e incluso a algunos de mis compañeros, para protestar contra mi afán «por educar a la burguesía». La última conferencia que di en Chicago en abril casi se echa a perder por un borracho que había entrado desde el bar e insistía en tomar parte en la reunión. Al cierre de la misma, dos extraños le dejaron a Ben sus tarjetas de visita. Pidieron que les hiciera saber cuándo regresaríamos a Chicago y prometieron alquilar un lugar apropiado para mis conferencias futuras.
Habiendo recibido muchas promesas, pocas de las cuales habían sido cumplidas, tuve poca fe en esta. No obstante, les notifiqué a los desconocidos que me reuniría con ellos a mi regreso de la Costa. Después de abandonar Butte, me dirigí a Chicago, donde tenía además la intención de visitar a Margaret Anderson y a Deansie. Los hombres resultaron ser un rico agente publicitario y un corredor de bolsa. Discutimos la mejor manera de organizar una serie de conferencias sobre teatro y se decidió reservar el salón de recitales del Fine Arts. Los hombres se ofrecieron a financiar la empresa y yo me preguntaba por qué lo harían, a menos que fuera porque a los judíos ricos les encantaba dedicarse a obras «edificadoras». Les expuse claramente que debía tener la misma libertad para hablar en un salón distinguido como en la sala trasera de un bar. Convinimos en que les enviaría un telegrama con las fechas unos días más tarde.
Cuando llegué a Nueva York tuve que enfrentarme a una situación financiera grave. Las actividades de Sasha con los parados, junto con las campañas antimilitarista y de Luslow, habían consumido la mayor parte de los fondos que envié a la redacción durante el viaje. No podíamos cumplir los compromisos de Mother Earth, mucho menos hacer frente a los gastos de la casa, que en mi ausencia se había convertido en alojamiento gratuito para todo el mundo y en punto de abastecimiento. Estábamos en deuda con el impresor, con la compañía de envíos y debíamos dinero a todos los tenderos de la vecindad. La tensión de la agitación que había estado llevando a cabo, el peligro que había corrido y la responsabilidad que había tomado, habían dejado a Sasha en un estado de irritabilidad y nerviosismo. Estaba muy susceptible a mis críticas y le dolió que mencionara la cuestión monetaria. Yo había deseado descanso, armonía y paz después de seis meses de conferencias y constante ir y venir. En lugar de eso, estaba abrumada con nuevas preocupaciones.
La situación me aturdió por completo y me sentía muy indignada con Sasha. Completamente absorbido en su propio trabajo propagandístico, ni siquiera había pensado en mí. Era el revolucionario de los viejos tiempos, con la misma fanática creencia en la Causa. Su única inquietud era el movimiento, y yo no era para él más que un medio. Él no era otra cosa para sí mismo, ¿cómo podía esperar ser yo algo más?
Sasha no comprendía mi resentimiento. Se impacientaba cuando mencionaba la cuestión del dinero. Había gastado los fondos en el movimiento, que era más importante que mis conferencias sobre teatro, dijo. Le hablé amargamente, le dije que sin mis conferencias sobre teatro no hubiera tenido medios con que financiar sus actividades. El enfrentamiento nos hizo infelices a los dos. Sasha se encerró en sí mismo.
A los únicos a los que podía acudir era a mi querido sobrino Saxe y a mi viejo amigo Max. Ambos eran muy comprensivos, pero ninguno lo bastante mundano como para serme de mucha ayuda. Tendría que enfrentarme sola a la situación.
Decidí abandonar nuestra casa y declararme en bancarrota. Mi amigo Gilbert E. Roe, a quien confié mis problemas, se rió de mi extraña idea. «Recurren a la bancarrota aquellos que desean evitar pagar sus deudas —dijo—, eso le implicará en un año entero de litigios y tus acreedores se apropiarán de cada penique que ganes hasta el fin de tus días». Se ofreció a prestarme dinero, pero no podía aceptar su generosidad. Luego se me ocurrió otra idea. Le contaría al impresor exactamente en qué situación me encontraba. El camino sincero y abierto es siempre el mejor, decidí. Mis acreedores resultaron ser muy acomodaticios. Dijeron que el dinero que les debía no les quitaba el sueño, que confiaban en mí y sabían que pagaría mis deudas. Acordamos que lo haría en plazos mensuales. La compañía de envíos rechazó incluso mis pagarés. «Pague lo que pueda y cuando pueda —dijo el gerente—, su palabra es suficiente».
Resolví empezar otra vez desde cero; alquilar un lugar pequeño —una habitación para la oficina y otra para vivir yo— y aceptar todas las ofertas para dar conferencias que pudiera conseguir, y practicar la más estricta economía para poder mantener Mother Earth y mi trabajo. Le telegrafié a Ben las fechas para el curso sobre teatro de Chicago, y luego salí a buscar un nuevo hogar. Fue una tarea desalentadora; la explosión de la avenida Lexington y la publicidad dada a las actividades de Sasha estaban todavía frescas en la mente del público y los propietarios eran tímidos. Pero, finalmente, encontré un desván con dos habitaciones en la calle Ciento Veinticinco y me puse a trabajar para dejarlo habitable.
Sasha y Fitzi vinieron a ayudarme a poner en orden mi nuevo hogar, pero nuestras relaciones eran tensas. No obstante, Sasha estaba demasiado arraigado dentro de mi ser como para permanecer enfadada con él durante mucho tiempo. Había también algo más que me ayudó a cambiar de actitud. Darme cuenta de que no era Sasha, sino yo, quien estaba en un error. No solo desde mi regreso de la última gira, sino a lo largo de los ocho años transcurridos desde su liberación, era yo la responsable de las rupturas que habíamos sufrido. Había cometido una gran injusticia con él. En lugar de darle una oportunidad para encontrar su camino de regreso a la vida, después de su resurrección, le había introducido en mi propio ambiente, en un entorno que solo podía resultarle mortificante. Había hecho esto en la falsa creencia, muy común entre las madres, de que sabía mejor lo que le convenía; las madres, temiendo que sus hijos sean aplastados por el mundo exterior, intentan desesperadamente protegerles de las experiencias que son esenciales para su crecimiento. Yo había cometido el mismo error con respecto a Sasha. No solo no le había instado a lanzarse al mundo por sí solo, sino que cada paso que daba me hacía temblar, porque no podía soportar verle expuesto a nuevos sufrimientos y dificultades. Aun así, no le había salvado de nada, solo había provocado su resentimiento. Quizás incluso ni siquiera él era consciente de ello; sin embargo, siempre estaba presente, surgiendo de una forma u otra. Sasha había deseado siempre tener su propia casa y su propio trabajo. Le había ofrecido todo lo que un ser humano puede dar a otro, pero no le había ayudado a lograr lo que más deseaba y necesitaba. No había manera de ignorar este duro hecho. Pero ahora que Sasha había encontrado una mujer que podía darle amor y comprensión, tenía la oportunidad de reparar la injusticia que había cometido con él.
Decidí que les proporcionaría los medios necesarios para que hicieran una gira nacional. Una vez que Sasha llegara a California podría llevar a cabo su sueño de publicar un periódico propio.
Fitzi y Sasha respondieron con avidez a mi sugerencia. Acordé con mi amiga Anna Baron, que solía trabajar a tiempo parcial mecanografiando para nosotros, que se ocupara de la cuestión administrativa de la oficina de Mother Earth. Max y Saxe se encargarían del trabajo editorial de la revista. También podrían ayudar Hippolyte y otros amigos. Sasha se sintió rejuvenecer, y ya no hubo más roces entre nosotros.
Un día mi amigo Bolton Hall vino a verme. Había estado trabajando mucho y debió de notar mi cansancio.
—¿Por qué no te vas a la granja de Ossining? —sugirió.
—Por nada del mundo —respondí—, mientras ese latoso esté allí.
—¿Qué latoso? —preguntó sorprendido.
—¡Quién va a ser! ¡Micky!, de quien llevo años intentando escapar.
—¿Te refieres a Herman Mijailovich, el tipo de aspecto apocado que solía ayudar en la redacción de Mother Earth en el Ferrer Center?
—El mismo, su aparente timidez ha sido un castigo para mí durante mucho tiempo.
Mi querido Bolton parecía perplejo.
—Cuéntamelo —me animó.
Le relaté toda la historia a Bolton. Herman había sido lector de Mother Earth durante mucho tiempo, había pagado fielmente la suscripción y, a menudo, pedido literatura. Vivía en Brooklyn, pero ninguno de nosotros le conocía. Luego, un día, recibí una carta de Omaha pidiendo permiso para organizar un mitin mío allí. Era de Herman. Contenta porque alguien en aquella ciudad se ofreciera a cooperar, le telegrafié que estaba de acuerdo. Cuando llegué encontré a nuestro desconocido en harapos y con cara de hambriento. Ben le ayudó y también le conseguimos que le pusieran en libertad cuando fue detenido por distribuir octavillas que anunciaban mis mítines. Antes de dejar la ciudad le conseguí un trabajo, y que entrara en el sindicato de pintores. En Minéapolis, tres días más tarde, nos encontramos inesperadamente con Herman. Declaró que quería organizar mis mítines durante el trayecto. Le aseguré que apreciaba su oferta, pero que ya tenía representante; dos serían demasiados. Herman no dijo nada más, pero cuando llegamos a la siguiente ciudad, allí estaba, y en la siguiente, y en la otra. No había forma de deshacerse de él; siempre iba detrás o delante de nosotros. Las ganancias de mis conferencias no daban lo suficiente para pagarle el billete de tren y yo temía que Herman sufriera algún accidente mientras viajaba clandestinamente. Se convirtió en una carga adicional. En Seattle ya no podía soportarlo más. Dijo que encontraría un empleo si podía darle dinero para tirar unas cuantas semanas. Se lo di, y prometió solemnemente permanecer en Seattle. Cuando llegamos a Spokane, ¿quién vino a recibirnos sino Herman Mijailovich? Declaró que no le gustaba el Oeste, y que había decidido volver a Nueva York. Herman se pegó a nosotros durante el resto de la gira. Era un buen trabajador, dispuesto siempre a hacer cualquier cosa, y lo suficientemente astuto como para hacerse indispensable para Ben. Di un suspiro de alivio cuando llegamos a Nueva York.
No supimos nada de Herman durante algún tiempo. Luego apareció otra vez, en harapos. Me dijo que estaba trabajando en una lavandería dieciocho horas al día por cinco dólares a la semana. En medio de la historia, cayó al suelo desmayado. Un acuerdo apresurado entre Sasha, Hyppolyte y yo, en el sentido de que Herman podría ganarse la vida ayudando en la oficina, le salvó de volver a la lavandería, y, dicho sea de paso, de nuevos desmayos. Era un tipo inteligente, pero la fama afecta a algunas personas más que el licor. Viajar con nosotros, ser detenido, ver su nombre en los periódicos..., se le subió a la cabeza. Se puso todavía peor después de que Ben le presentara como una de sus estrellas en una reunión de vagabundos. Compartió honores con Chuck Connor, la celebridad de Chinatown: Sadakichi Hartmann, famoso por sus extrañas correrías; Hutchins Hapgood, muy conocido por sus libros sobre el hampa; Arthur Bullard, intelectual bohemio y viajero; Ben Reitman, rey de Vagabunlandia; y otros, procedentes de ambos mundos, del errante y del sedentario.
Herman, ahora bautizado Micky, pronunció una gran disertación para la ocasión, hablando con autoridad indiscutida sobre el arte superior del vagabundeo. «Por todas partes te obligan a vender tu trabajo —afirmó—, pero en la carretera estás libre de trabajar. Me he jurado a mí mismo ser mi propio amo. En lugar de trabajar para un jefe, dejaré que otros trabajen para mí, a menos que pueda elegir mi ocupación». Fue ovacionado como un héroe y aceptado en la fraternidad como uno más entre ellos.
Al día siguiente los periódicos traían una crónica elogiosa sobre Micky, «el judío irlandés que se había prometido a sí mismo no trabajar nunca». Micky estaba en las nubes, se paseaba con la cabeza bien alta, pecho fuera, mirando al mundo desdeñosamente. En la oficina, sabiamente se refrenaba y no hacía alarde de su fama, hasta que Ben y yo nos fuimos de gira. Luego declaró que tenía su propia vida que vivir y grandes hazañas que realizar. Los muchachos pronto le dijeron que no podían aguantar tal engreimiento.
En Omaha nos encontramos con Micky otra vez. Me aseguró que no sería ninguna carga; solo quería estar relacionado con mi trabajo. No podía negarle eso. Micky continuó siendo mi sombra, siempre pisándome los talones, de ciudad en ciudad. Admiraba su perseverancia, aunque me sacaba tremendamente de mis casillas. Su presencia lo impregnaba todo. Luego empezó a cotillear sobre mis amigos de Nueva York y sobre todo sobre Ben, quien había sido muy paciente con él. Eso fue el colmo, y Micky escapó de mi vista.
Cuando regresamos a Nueva York, Ben trajo la alegre noticia de que Micky había aterrizado en la ciudad ese mismo día, hambriento y aterido después de un largo vagabundeo. «Vístele, sale dinero, un techo y comida —le dije—, pero no la traigas aquí; sus atenciones me resultan insoportables». Ben hizo lo que le pedí, pero no me dejó nunca de hablar de su difícil situación y el día de Nochebuena me lo trajo de regalo. Se había desatado una tormenta de nieve, y teníamos una habitación libre. ¿Cómo podía echar fuera a la pobre criatura?
Tan pronto como Micky empezó a sentirse seguro, empezó de nuevo a demostrar su superioridad, a criticar, a reñir, poniendo a prueba la paciencia de todos. En un arrebato de ira, un día levantó un palo contra Saxe, que estaba cansado de oír sus fanfarronerías. Mi presencia salvó a Micky de la zurra que se merecía. Le dije de forma categórica que tendría que buscarse otro sitio donde vivir. Cuando volvimos de un mitin esa noche, encontramos la estufa saboteada y a Micky encerrado en su habitación. Estaba en huelga de hambre, me informaba la nota que había dejado sobre mi mesa, y continuaría con ella hasta que le permitiera continuar en la casa. Los muchachos se ofrecieron a arrojarle a la calle, literalmente, pero yo me negué, esperando que Micky cambiara de opinión.
Pasaron cuatro días y seguía encerrado. Cogí un cubo de agua y subí resueltamente a su habitación. Abrió tan pronto como escuchó mi voz. Le dije que si no se levantaba en cinco minutos, le daría una ducha fría. Empezó a gimotear y acusarme de ser cruel. Declaró que me amaba más que nadie, que era un verdadero amigo, pero que ahora debía morir, puesto que no era correspondido. Moriría allí mismo y yo debía ayudarle a hacerlo. Los muchachos habían sugerido con anterioridad que las travesuras de Micky eran debidas a los celos, pero yo me lo había tomado a risa. ¡Por fin se conocía el secreto del pobre Micky! Pero me mantuve firme. «Bonito amor el tuyo, querer cargarme con tu muerte —dije—, ¿no crees que hay mejores razones para ir a la silla eléctrica?» Le dije que se levantara, tomara un baño, se pusiera ropa limpia y comiera algo; más tarde discutiríamos cuál era la mejor forma de suicidarse. Me pidió permiso para irse a la granja y yo accedí muy contenta. Pero, una vez allí, empezó a darme la lata con sus cartas, dos o tres al día, quejándose de frío y hambre y amenazándome otra vez con suicidarse.
«Sin duda Micky sabe que te remuerde la conciencia —se burló Bolton—, y, además, debes tomar en consideración su amor no correspondido —añadió con un guiño divertido. Pero yo le sacaré de la granja, y te prometo no dejarle desamparado». Bolton escribió a Micky, diciéndole que le habían informado de su enfermedad y pobreza, y que, por consiguiente, se lo había notificado a las autoridades del asilo de pobres; un funcionario iría a verle dentro de unos días. A vuelta de correo Bolton recibió la contestación de Micky, en el sentido de que él no era un pobre y que había ahorrado suficiente dinero para irse a la Costa. Micky se marchó. «Un hombre muy listo este Micky —comentó Bolton—, pero no sabía que se pudiera abusar tan fácilmente de ti».
Por fin estaba libre la casita de Ossining, y deseaba enormemente un bien merecido descanso. Pero con toda la confusión me había olvidado de que el joven Donald, el hijo de mi querida amiga Gertie Vose, estaba en el Oeste que el muchacho había acudido a él con una carta de su madre, y que le había dicho que se quedara. Gertie Vose era una vieja rebelde a la que conocí en 1897, pero no había visto a su hijo en dieciocho años. Cuando le encontré en nuestra casa me causó una impresión muy desagradable, debido probablemente a su voz aguda o a su mirada escurridiza, que parecía evitar mirarme directamente a los ojos. Pero era el hijo de Gertie y estaba solo y sin trabajo. Parecía mal alimentado e iba horriblemente vestido. Le propuse que se fuera unos días a descansar a la granja. Me dijo que había pensado volver a casa después de la campaña de Tarrytown, pero que estaba esperando que su madre le enviara el dinero del billete. Pareció que apreciaba mi oferta, y al día siguiente salió hacia la granja.
En mi nuevo domicilio retomé mis actividades. Reajustarme a la nueva situación implicaba muchas dificultades, pero se hicieron más llevaderas gracias a la presencia de mi buen amigo Stewart Kerr, que tenía una habitación encima de mi oficina. Con anterioridad había compartido con nosotros el piso de la calle Trece Este; muy atento y discreto. Stewart era conmovedoramente considerado en lo que concernía a mi bienestar, y muy servicial. Era consolador tenerle de vecino, éramos los únicos inquilinos de la pequeña casa.
Estaba ocupada preparando el nuevo curso sobre teatro que había prometido realizar en Chicago y una serie de conferencias sobre la guerra. Tres meses habían pasado desde que se declaró en Europa. Aparte de en Mother Earth y en nuestra campaña antimilitarista de Nueva York, no me había sido posible alzar mi voz contra la carnicería; excepto en una ocasión, en Butte, cuando hablé desde un automóvil a la multitud y denuncié la estupidez criminal de la guerra. Pensaba que la guerra no hubiera sido posible sin la traición de los socialistas a sus ideales. En Alemania, el partido contaba con doce millones de partidarios. ¡Qué poder para evitar la declaración de las hostilidades! Pero durante un cuarto de siglo los marxistas habían entrenado a los trabajadores en la obediencia y el patriotismo, los habían entrenado para que se fiaran de la actividad parlamentaria y, particularmente, para que confiaran ciegamente en sus líderes socialistas. ¡Y ahora, la mayoría de esos líderes se había asociado con el Kaiser! En lugar de hacer causa común con el proletariado internacional, habían hecho un llamamiento a los trabajadores alemanes para que se levantaran en defensa de la madre patria, la patria de los desheredados y humillados. En lugar de declarar la huelga general y paralizar así los preparativos para la guerra, habían votado a favor de conceder al gobierno el dinero necesario para la masacre. Los socialistas de otros países, con ciertas notables excepciones, imitaron su ejemplo. No era de extrañar, pues la socialdemocracia alemana había sido durante décadas el orgullo y la inspiración de los socialistas de todo el mundo.
El curso sobre teatro celebrado bajo los auspicios de mis dos ricos mecenas resultó una experiencia sumamente desagradable. El señor L., genio de la publicidad, decidió encargarse de «adaptar» los anuncios que había enviado yo. En verdad, cambió completamente el sentido de los mismos, manejó los temas de mis conferencias como si fueran anuncios de chicle.
Luego sucedió algo que escandalizó la tierna sensibilidad de mis patrocinadores. Mi primera charla cayó en el 10 de noviembre, un día de una importancia enorme para mí. Había sido el último día en la tierra de mis compañeros martirizados en Chicago veintisiete años atrás. Hice una introducción a la conferencia poniendo de relieve los cambios producidos en la actitud del público hacia el anarquismo desde 1887 a 1914. Tenía ante mí la visión de nuestros queridos muertos, atestiguando la última profecía de August Spies: «Nuestro silencio será más elocuente que las voces que hoy sofocáis». En 1887 la única respuesta de Chicago al anarquismo fue el patíbulo; en 1914 se escuchaban ávidamente las ideas por las que Parsons y sus compañeros murieron. Durante la breve introducción, vi a uno de los patrocinadores y a su familia, en la primera fila, removiéndose incómodos en sus asientos; algunas personas del fondo abandonaron la sala ostentosamente. Sin importarme, seguí con el tema de la noche, «El teatro americano».
Posteriormente, mis mecenas dijeron a Ben que había «perdido la mejor oportunidad de mi vida». Habían conseguido que «personas adineradas e influyentes de Chicago» asistieran a mis conferencias, «los ricos Rosenwalds, por ejemplo». Esa gente me hubiera ayudado a que siguiera con mi curso sobre teatro toda mi vida, y luego, «Emma Goldman tenía que estropear en diez minutos todo lo que habíamos tardado semanas en lograr».
Me sentía como si me hubieran puesto en venta. Este incidente tuvo sobre mí un efecto muy deprimente. Por más que lo intenté, no pude mostrar mi usual intensidad en el resto de las conferencias. Fue diferente cuando traté sobre la guerra. En mi propia sala, sin deberle nada a nadie, podía expresar libremente mi aborrecimiento de la guerra y discutir abiertamente cualquier fase de la cuestión social que deseara. Al cierre del curso sobre teatro le reembolsamos a nuestros «patrocinadores» los gastos. No lamentaba haber pasado por esa experiencia; me enseñó que el mecenazgo paraliza la propia integridad e independencia.
Añadieron encanto a mi estancia en Chicago mis dos jóvenes amigas, Margaret y Deansie. Las dos se consagraron a mí y pusieron a mi disposición la oficina de la Little Review. Las chicas eran más pobres que las ratas, nunca sabían si comerían al día siguiente, mucho menos si podrían pagar al impresor o al casero. No obstante, siempre había flores frescas en la mesa para alegrarme. Desde los días inolvidables que había pasado con Margaret en la primavera, cuando ambas disfrutamos en la hospitalidad de los Roe en su hogar de Pelham Manor, algo completamente nuevo y muy preciado había nacido entre nosotras. Tres semanas de relación casi diaria, y su fino entendimiento e intuición, habían incrementado nuestro mutuo afecto.
Chicago tenía encanto, pero no podía quedarme más tiempo.
Otras voces me llamaban, me llamaban de nuevo a la lucha. Todavía tenía que visitar varias ciudades. Sasha y Fitzi habían salido para hacer su gira de conferencias, y se me necesitaba urgentemente en casa.
Capítulo XLII
Helena y los pequeños siempre me hacían volver a Rochester, incluso aunque no tuviera que dar allí ninguna conferencia. Este año había además otras razones para visitar la ciudad: la oportunidad de hablar sobre la guerra, y el gran acontecimiento familiar del concierto de David Hochstein con la orquesta sinfónica local.
El Victoria Theatre había sido reservado para mi conferencia por un obrero anarquista conocido como Dashuta. Era un idealista de la mejor clase, había pagado de sus escasos ahorros todos los gastos de las conferencias y había dedicado todo su tiempo libre a hacer publicidad de las mismas. Su ayuda significó mucho más para mí que la «seguridad para toda la vida» que me ofrecían los ricos de Chicago.
Cuando llegué a Rochester encontré a mi familia llena de ansiedad por el próximo concierto de David. Muy bien sabía cómo mi hermana Helena anhelaba ver cumplidos los sueños y aspiraciones de su frustrada vida en su hijo más pequeño. A los primeros signos de su talento, mi tímida hermana había desarrollado determinación y fuerza para desaliar las dificultades que se erigían en la carrera artística de su amado hijo. Trabajó como una esclava y ahorró para que sus hijos, particularmente David, tuvieran las oportunidades que a ella le habían sido negadas, y la consumía una gran ansia de entregarse hasta el límite. Durante mis visitas, a veces se desahogaba conmigo, no para quejarse, sino para lamentarse de que pudiera hacer «tan poco» por sus seres queridos.
Ahora había llegado el momento culminante de su lucha. David había vuelto de Europa siendo el artista consumado por el que ella se había afanado tanto. Temblaba de ansiedad por él. Los fríos críticos, la audiencia desagradecida... ¿qué significaría para ellos la actúación de su hijo? ¿Comprenderían su genio? Se negó a ocupar un palco. «A lo mejor se siente turbado si me ve», dijo. Se sentiría más a gusto en el anfiteatro junto a Jacob.
Había escuchado a David tocar en Nueva York y sabía de qué forma su actuación había impresionado a todos. Era verdaderamente un artista. Guapo y de buena apariencia, resultaba una figura muy atractiva sobre el escenario. Yo no sentía ansiedad por su aparición en Rochester. Sin embargo, la excitación de mi hermana se me había contagiado y durante todo el concierto estuve pensando en ella, cuyas esperanzas estaban siendo ahora realizadas y cuyo ardiente amor estaba obteniendo una satisfacción. El violín de David cautivó a la audiencia y fue aclamado con un entusiasmo raras veces otorgado a un artista joven en su ciudad natal.
Cuando volví a Nueva York, se dirigió a mí la Newspaper Enterprise Association, controlada por los periódicos Scripps-Howard, para que escribiera un ensayo sobre cómo podrían los americanos ayudar a establecer la paz en la tierra y la buena voluntad entre los hombres. El tema, tratado adecuadamente, hubiera requerido un volumen, pero se me pidió que «lo dejara» en mil palabras. No obstante, no podía perder la valiosa oportunidad de llegar al gran público. En mi artículo puse de relieve que el primer paso exigía darle la vuelta al mandato de Cristo sobre «dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Dejar de pagar tributo a los déspotas, tanto en el cielo como en la tierra —escribí— facilitará la paz entre los hombres.
A mi regreso de un corto viaje, me sorprendió ver que Donald Vose estaba todavía en Nueva York. Parecía más harapiento que la última vez que le vi, y aunque estábamos en el frío diciembre, no llevaba abrigo. Cada día venía a la oficina y se quedaba durante horas «para calentarse», como decía él. «¿Qué pasa con el dinero que estabas esperando? —le pregunté—, ¿llegó?» Me dijo que lo había recibido, pero que le habían prometido un buen trabajo en Nueva York y que había decidido quedarse. Sin embargo, no había salido nada de aquello, se había gastado el dinero del billete y tenía que escribir a casa para que le enviaran más. Parecía plausible; aun así, no me impresionó. Su presencia constante estaba empezando a irritarme.
Pronto empezaron a llegar informes de que Donald estaba gastando dinero en bebida y que todas las noches invitaba a sus amigos. Al principio pensé que no era más que cotilleo; era evidente que el muchacho no podía permitirse un abrigo, ¿de dónde iba a sacar dinero para bebida? Pero las noticias se fueron haciendo cada vez más frecuentes y empecé a sospechar. Sabía que su madre, Gertie, era demasiado pobre para mantener a su hijo, como ocurría con la mayoría de sus amigos. Escribirle solo la hubiera intranquilizado, por lo tanto, me puse en contacto con algunos de nuestros amigos en el Oeste. Investigaron el asunto en Seattle, Tacoma y en la Home Colony, donde Gertie vivía. No se había enviado dinero a Donald de ninguno de esos sitios. Esto aumentó mi aprensión. Poco tiempo después, Donald vino a decirme que por fin había llegado el dinero del billete y que se volvía al Oeste. Me sentí aliviada y al mismo tiempo un poco avergonzada por mi desconfianza.
Una semana después de la partida de Donald leímos la noticia de la detención de Matthew A. Schmidt en Nueva York y de David Caplan en Pouget Sound. Sabíamos que estaban siendo buscados en relación con la explosión en el edificio del Times de Los Ángeles. El «acuerdo entre caballeros» hecho por el Estado de California en el sentido de que no se perseguiría más a los trabajadores después de la confesión de los McNamara fue roto de nuevo. Me acordé de Donald Vose y mis antiguas sospechas se reavivaron. Varias circunstancias indicaban su relación con el arresto de los dos hombres. Parecía absurdo pensar que un hijo de Gertie Vose fuera capaz de traición, no obstante, no podía dejar de pensar que Donald era de alguna manera responsable de los arrestos.
Pronto no cupo duda. Unos amigos de la Costa que eran de fiar nos enviaron pruebas que revelaban que Donald Vose trabajaba para el Detective William J. Burns y que había traicionado a Matthew A. Schmidt y a David Caplan. ¡El hijo de nuestra vieja compañera Gertie, criado en círculos anarquistas e invitado en nuestra casa, convertido en un Judas! Fue un golpe muy duro, uno de los peores que había recibido en mis veinticinco años de vida pública.
El primer paso que contemplaba dar era una confesión franca en Mother Earth de los hechos concernientes al caso y una explicación de cómo había sucedido que Donald había vivido en nuestra casa. ¡Pero saber que su hijo era un espía destrozaría a mi amiga Gertie! Gertie se había alegrado tanto de que su hijo esUiviera «en el ambiente adecuado», y de que emprendiera el trabajo en el que ella había puesto toda su vida. Me preguntaba cómo esta mujer observadora y lúcida podía estar tan ciega en relación al verdadero carácter de su hijo. Nunca le hubiera enviado a nuestra casa si hubiera tenido la más mínima sospecha de su verdadera naturaleza. Dudé sobre si debía revelar la verdad sobre Donald. Sin embargo, antes o después, Gertie tendría que enfrentarse al hecho; además, había tanto en juego con respecto a la relación de Donald con nosotros y con nuestro trabajo que no podía ocultar el asunto. Finalmente, decidí que nuestra gente tenía que ser puesta en guardia contra él.
Escribí un artículo para nuestra revista contando toda la historia, pero antes de ser compuesto, recibí una petición de los que estaban relacionados con la defensa de Schmidt y Caplan para que retrasara la publicación sobre Donald porque se esperaba que apareciera en el juicio como testigo. Siempre he odiado los subterfugios, pero no podía ignorar los deseos de las personas encargadas en la defensa de Caplan y Schmidt.
Se estaba aproximando el décimo aniversario de Mother Earth. Parecía un verdadero milagro que nuestra revista hubiera sobrevivido toda una década. Se había enfrentado a la condena de enemigos y a las críticas poco amables de amigos y había luchado duro para mantenerse viva. Incluso la mayoría de los que habían ayudado a su nacimiento habían expresado sus dudas sobre su existencia continuada. Sus temores no eran infundados, en vista de la osada fundación de la revista. La bendita ignorancia del negocio editorial unida al ridículo fondo de doscientos cincuenta dólares, ¿cómo podría alguien esperar el éxito con tales comienzos? Pero mis amigos no habían tomado en cuenta los factores más importantes en la herencia de Mother Earth, la perseverancia yiddish y un entusiasmo ilimitado. Estos habían demostrado ser más fuertes que los valores bursátiles de máxima garantía, los grandes ingresos, o incluso que el apoyo popular. Desde el principio había trazado para la revista un propósito doble: hacerse eco sin miedos de cualquier causa progresista impopular, y aspirar a la unidad del esfuerzo revolucionario y la expresión artística. Para alcanzar estos objetivos debía mantener a Mother Earth libre de políticas de partido, incluso de políticas anarquistas, libre de faboritismos sectarios y de influencias externas, por muy bien intencionadas que fueran. Por esto fui acusada, incluso por algunos de mis compañeros, de utilizar la revista para mis fines personales, y por los socialistas, de estar trabajando para el capitalismo y para la Iglesia Católica.
Su supervivencia era debida en muy gran medida a la devoción de un pequeño grupo de amigos y compañeros que ayudaron a hacer posible mi sueño de un portavoz radical e independiente en los Estados Unidos. Los homenajes rendidos en su décimo aniversario por lectores de América y del extranjero daban testimonio del hueco que mi criatura se había hecho en el corazón de la gente. Algunas de las alabanzas era especialmente conmovedoras porque provenían de personas a las que me había enfrentado sobre el tema de la guerra.
Desde que regresé de la Conferencia Neo-Malthusiana, celebrada en París en 1900, había añadido a mi serie de conferencias el tema del control de la natalidad. No discutía sobre los diferentes métodos porque esta cuestión representaba, en mi estimación, solo un aspecto de la lucha social y no deseaba arriesgarme a ser detenida por ello. Además, como siempre estaba a punto de ser enviada a prisión por mis actividades generales, me parecía injustificable exponerme a más riesgos. Solo proporcionaba información sobre métodos cuando me lo pedían en privado. Las dificultades de Margaret Sanger con las autoridades de Correos por su publicación The Woman Rebel y el arresto de William Sanger por dar uno de los panfletos de su mujer sobre métodos de control de la natalidad a un agente de Comstock, me hicieron ser consciente de que había llegado el momento de, o bien dejar de dar conferencias sobre el tema, o de hacerle justicia. Sentía que debía compartir con ellos las consecuencias del asunto.
Ni mis debates sobre el control de la natalidad ni los esfuerzos de Margaret Sanger eran trabajos pioneros en ese campo. En los Estados Unidos abrieron camino el grande y viejo luchador Moses Harman, su hija Lillian, Ezra Heywood, el doctor Foote y su hijo, E. C. Walker, y sus colaboradores de la generación anterior. Ida Craddock, una de las más valientes defensoras de la emancipación de la mujer, había pagado el más alto precio. Perseguida por Comstock y enfrentada a una sentencia de cinco años, se quitó la vida. Ella y el grupo de Moses Harman fueron los pioneros y los héroes de la batalla por la maternidad libre, por el derecho del niño a nacer bien. La cuestión de la prioridad no disminuía, sin embargo, el valor del trabajo de Margaret Sanger. Era la única mujer de América que en los últimos años había dado información a las mujeres sobre el control de la natalidad y que había vuelto a tratar el tema en su publicación después de muchos años de silencio.
E. C. Walker, presidente del Sunrise Club, me había invitado a hablar en una de las cenas quincenales del club. Esa organización liberal era uno de los pocos lugares de Nueva York abiertos a la libertad de expresión. Con frecuencia había dado conferencias allí sobre diferentes temas sociales. En esta ocasión elegí el tema del control de la natalidad, y tenía la intención de discutir abiertamente sobre métodos anticonceptivos. Me enfrenté a una de las más grandes audiencias en la historia del club, que ascendía a seiscientas personas. Allí se encontraban médicos, abogados, artistas y hombres y mujeres de ideas liberales. La mayoría era gente seria que se había reunido para prestar apoyo moral a la prueba de fuego que este primer debate público representaba. Todos estaban seguros de que sería detenida y algunos de mis amigos habían venido preparados para pagar la fianza. Llevé un libro por si tenía que pasar la noche en la comisaría. Esa posibilidad no me preocupaba, pero sí que estaba intranquila porque sabía que muchos de los asistentes habían ido por simple curiosidad, por las sensaciones eróticas que pensaban experimentar durante la velada.
Presenté el tema haciendo un análisis de los aspectos históricos y sociales del control de la natalidad, y luego expuse varios métodos anticonceptivos, su aplicación y efectos. Hablé de forma directa y llana, como la que solía utilizar cuando trataba sobre la normal desinfección y la profilaxis. Las preguntas y el debate que siguieron demostraron que había abordado el asunto adecuadamente. Varios médicos me felicitaron por haber presentado un tema tan difícil y delicado de una «forma tan limpia y natural».
No se produjo el arresto. Algunos amigos temían que me aprehendieran de camino a casa e insistieron en acompañarme hasta la misma puerta. Pasaron varios días y las autoridades no dieron ningún paso en ese sentido. Era mucho más sorprendente si se tenía en cuenta que William Sanger había sido detenido por algo que ni había dicho ni escrito. La gente se preguntaba por qué no se me castigaba cuando había infringido la ley deliberadamente, a mí, que había sido arrestada tan frecuentemente cuando no lo había hecho. Quizás Comstock no había actuado porque sabía que los que solían asistir a las reuniones del Sunrise Club tenían probablemente ya anticonceptivos. Decidí, por lo tanto, que debía pronunciar una conferencia durante mis reuniones dominicales.
La sala estaba abarrotada, sobre todo de gente joven, entre ellos estudiantes de la Universidad de Columbia. El interés que mostraba la audiencia era incluso mayor que la del Sunrise Club, las preguntas de los jóevenes eran de naturaleza más personal y más directas. No me anduve con rodeos; no obstante, no se produjo el arresto. Era evidente que tendría que hacer otra prueba, en el East Side.
Tuve que posponer el asunto unos días debido a compromisos previos. Algunos estudiantes del Union Theological Seminary, asistentes asiduos a mis conferencias dominicales, me habían invitado a hablar ante ellos. Accedí después de haberles avisado de que era probable que la universidad presentara oposición. Tan pronto como se supo que el paganismo iba a invadir el santuario teológico, se desató una tormenta que duró hasta después del día programado para la conferencia. Los estudiantes insistieron en su derecho a escuchar a quien les apeteciera hasta que la universidad cedió y se fijó otra fecha.
Mientras tanto, tuve que dar otra conferencia, sobre el «Fracaso del Cristianismo», con especial referencia a Billy Sunday, a quien consideraba el nuevo payaso de la religión, cuyo circo estaba en Paterson en ese momento. Dados los métodos zaristas que empleaban las autoridades con los huelguistas y las reuniones radicales, la protección policial otorgada a Billy y sus representaciones era doblemente ultrajante. Nuestros compañeros de Paterson estaban planeando hacer un acto de protesta, y me invitaron a hablar. Pensé que no sería justo discutir sobre Billy Sunday sin constatar primero el calibre del hombre, sin ver lo que estaba haciendo pasar por religión. Fui con Ben a Paterson a escuchar a quien decía ser la voz de Cristo.
Nunca apareció ante mí el Cristianismo tan desprovisto de sentido y decencia. Los modales vulgares de Billy Sunday, sus insinuaciones groseras, su flagelación erótica y lascivia repugnante, revestidas de fraseología teológica, despojaban a la religión de todo su significado espiritual. Sentí tanto asco que no pude quedarme hasta el final. El aire fresco me produjo alivio después de la atmósfera creada por las muecas lúbricas y contorsiones sexuales con las que provocaba en la audiencia una histeria salaz.
Algunos días más tarde di una conferencia en Paterson sobre el «Fracaso del Cristianismo» y cité a Billy Sunday como el símbolo del colapso interior de esa religión. Al día siguiente, los periódicos afirmaron que había provocado la ira de Dios con mis blasfemias. Me enteré de que la sala donde había hablado se había prendido fuego después de salir yo y ardido hasta los cimientos.
En la gira de conferencias de este año no hubo intervención policial hasta que llegamos a Portland, Oregón, aunque los asuntos tratados eran cualquier cosa menos insípidos: teas antibélicos, la lucha por Caplan y Schmidt, la libertad en el amor, el control de la natalidad, y el mayor tabú de la sociedad distinguida, la homosexualidad. Tampoco Comstock, ni los puristas, intentaron hacerme callar, aunque discutí abiertamente los diferentes métodos anticonceptivos varias veces.
Si me censuraron algunos de mis propios compañeros porque estaba tratando temas tan «poco naturales» como la homosexualidad. Argumentaban que el anarquismo ya era bastante mal comprendido y los anarquistas considerados depravados; era inadmisible incrementar esos falsos conceptos ocupándose de las perversiones sexuales. Como creía en la libertad de opinión, incluso si iba en contra mía, me importaban tan poco los censores de mis propias filas como los del campo enemigo. En realidad, la censura de mis compañeros tenía sobre mí el mismo efecto que la persecución policial: me hacía estar más segura de mí misma, más decidida a defender a todas las víctimas, de las injusticias sociales o de los prejuicios morales.
Los hombres y mujeres que solían ir a verme después de las conferencias sobre homosexualidad y que me confiaban su angustia y soledad, eran a menudo mejores que aquellos que los despreciaban. La mayoría había alcanzado una comprensión idónea de su diferenciación después de años de lucha por reprimir lo que consideraban una enfermedad y una aflicción vergonzosa. Una mujer me confesó que durante los veinticinco años de su vida no había conocido un solo día en el que la cercanía de un hombre, su propio padre y sus hermanos incluso, le fuera soportable. Cuanto más intentaba responder a una proposición sexual, más repugnantes le parecían los hombres. Se había odiado, decía, porque no podía amar a su padre y a sus hermanos como amaba a su madre. Padecía remordimientos atroces, pero su repulsión no hacía más que aumentar. Después de cumplir los dieciocho aceptó una oferta matrimonial con la esperanza de que una relación continuada la ayudaría a acostumbrarse a un hombre y se curaría su «enfermedad». Resultó ser un fracaso terrible que casi la volvió loca. No podía soportar el matrimonio ni tampoco confiar en su prometido o en sus amigos. Nunca había conocido a nadie, me dijo, que padeciera un mal semejante y no había leído ningún libro que tratara el tema. Mi conferencia la había liberado; yo le había devuelto la autoestima.
Esta mujer fue solo una de las muchas que acudieron a mí. Sus lastimosas historias hacían que el ostracismo social del invertido pareciera más espantoso de lo que creía hasta entonces. Para mí el anarquismo no era una mera teoría para un futuro lejano; era una influencia viva para liberarnos de las inhibiciones, tanto internas como externas, y de las barreras destructivas que separan a los hombres entre sí.
Los Ángeles, San Diego y San Francisco batieron un récord en cuanto al número de asistentes a los mítines y al interés mostrado. En Los Ángeles me invitó el Women's City Club. Quinientos miembros de mi propio sexo, desde las más radicales a las más neutrales, vinieron a oírme hablar sobre «Feminismo». No pudieron perdonarme mi actitud crítica hacia las declaraciones imposibles y rimbombantes de las sufragistas sobre las cosas maravillosas que harían cuando obtuvieran el poder político. Me tildaron de ser enemiga de la libertad de la mujer y algunos miembros del club se pusieron en pie y me censuraron.
Este incidente me recordó una ocasión similar en la que había hablado sobre la inhumanidad de la mujer hacia el hombre. Siempre del lado de los perdedores, me molestaba que las mujeres hicieran responsables de todos los males al varón. Señalé que si realmente era un pecador tan grande como le pintaban las señoras, la mujer compartía con él la responsabilidad. La madre es la primera influencia en su vida, la primera en cultivar su vanidad y presunción. Las hermanas y las esposas continúan los pasos de la madre, sin mencionar a las amantes, que completan el trabajo empezado por aquella. La mujer es naturalmente perversa, argüí; desde el mismo nacimiento del hijo varón hasta que alcanza la edad adulta, la madre no deja ningún cabo suelto para mantenerle atado a ella. No obstante, la mujer odia verle débil y anhela el hombre viril. Idolatra en él aquellos rasgos que contribuyen a esclavizarla: su fuerza, egotismo y exagerada vanidad. Las incoherencias de mi sexo mantienen al pobre varón oscilando entre el ídolo y el bruto, el ser querido y la bestia, el niño desvalido y el conquistador del mundo. Es en verdad la inhumanidad de la mujer hacia el hombre la que le hace ser lo que es. Cuando ella aprenda a ser tan egocéntrica y tan decidida como él, cuando adquiera el valor para ahondar en la vida como hace él y pague el precio debido, alcanzará su liberación y, de paso, también le ayudará a él a ser libre. Después de lo cual mis oyentes femeninas se alzaron contra mí y gritaron: «Tú si que tienes un dueño, no nosotras».
Nuestra experiencia en San Diego dos años antes, en 1913, había ejercido sobre mí el mismo efecto que tuviera sobre Ben aquel recorrido en coche en 1912. Estaba resuelta a volver y pronunciar la conferencia prohibida. En 1914 uno de nuestros amigos había ido a San Diego a intentar alquilar una sala. Los socialistas, que tenían su propio local, se negaron a tener algo que ver conmigo. Otros grupos radicales fueron igual de valientes, por lo que tuve que abandonar el plan. Solo temporalmente, me prometí a mí misma.
Este año, 1915, tuve la suerte de tratar con hombres de verdad, no con meras excusas andantes vestidas con ropas masculinas. Uno de ellos era George Edwards, el músico que me ofreció el Conservatorio de Música la primera vez que tuvimos problemas con los vigilantes. El otro era el doctor A. Lyle de Jarnette, un ministro baptista que había abandonado la Iglesia y fundado el Open Forum. Edwards se había convertido en un anarquista concienzudo que dedicaba su tiempo y habilidades al movimiento. Le había puesto música al poema de Voltairine de Cleyre The Hurricane, al Dream of Wild Bees, de Olive Schreiner, y a «El gran Inquisidor» de Los hermanos Karamazov, de Dostoyevski. Ahora estaba decidido a ayudarme a volver a San Diego y establecer allí el derecho a la libertad de expresión. El doctor Jarnette había organizado el Open Forum en protesta contra la represión de los vigilantes. Desde entonces, la asociación había crecido en número y se había convertido en un grupo vital. En un intento por romper la conspiración de San Diego, se hicieron los preparativos necesarios para que diera tres conferencias.
El alcalde de la ciudad, recientemente elegido, y reputado liberal, había asegurado al Open Forum que se permitiría hablar y que no habría intervención de los vigilantes. Había cambiado el tono en San Diego, probablemente debido a la circunstancia de que la exposición había sufrido considerablemente después de un boicot de tres años. Pero nuestras anteriores experiencias en la ciudad nos demostraban que no era posible confiar demasiado en las declaraciones oficiales. Preferimos prepararnos para posibles emergencias.
Hacía tiempo que había decidido regresar a San Diego sin Ben. Había planeado ir sola, pero, afortunadamente, Sasha estaba en Los Ángeles en aquella época. Sabía que podía contar con su serenidad en un momento difícil y en su gran audacia frente al más grave peligro. Sasha y mi romántico admirador Leon Bass partieron hacia San Diego dos días antes que yo para inspeccionar el terreno. Acompañada de Fitzi y Ben Capes, salí de Los Ángeles en automóvil. Al aproximarnos a la ciudad de los vigilantes, la imagen de Ben rodeado de catorce criminales se alzó ante mí. Habían hecho la misma ruta, Ben a merced de esos salvajes que le golpeaban y humillaban. Pensé en él retorciéndose de dolor, sin nadie que pudiera socorrerle o aliviar su terror. Apenas habían pasado tres años. Yo era libre, tenía a amigos queridos a mi lado, viajaba tranquilamente a través de la noche perfumada. Podía disfrutar de la belleza que me rodeaba, el dorado Pacífico a un lado, las majestuosas montañas al otro, con sus fantásticas formaciones alzándose por encima de nosotros. La misma magnificencia de esta campaña espléndida debía de haber sido como una burla para Ben, una burla en alianza con sus torturadores. Catorce de mayo de 1912-Veinte de junio de 1915, ¡qué cambio tan increíble! Sin embargo, ¿qué podía estar esperándonos en San Diego?
Llegamos a las cuatro y media de la madrugada y nos fuimos directamente al pequeño hotel donde Sasha nos había reservado habitaciones. Nos informó de que el propietario de la sala había declarado que no podría hablar en su local, pero que el doctor Jarnette y los otros miembros del Open Forum estaban decididos a que nuestro programa se cumpliera. La sala estaba a su disposición por un alquiler anual, estaban en posición de la llave, y habían decidido tomar el local y vigilar todas las entradas.
Cuando se abrió la conferencia, a las once de la mañana, pudimos ver que había algunos vigilantes presentes. La situación era tensa, la atmósfera estaba cargada de reprimida excitación, lo cual proporcionaba un fondo adecuado al tema, que era Un enemigo del pueblo, de Ibsen. Nuestros hombres estaban alerta, u no sucedió ningún incidente desafortunado; evidentemente, los vigilantes no se atrevieron a hacer ninguna demostración hostil.
La conferencia de la tarde fue sobre Nietzsche y de nuevo se llenó la sala, pero esta vez los vigilantes se quedaron fuera. Por la noche hablé sobre la lucha de Margaret y William Sanger, y sobre la importancia del control de la natalidad. El día terminó sin ningún alboroto. Pensaba que nuestro triunfo era debido, en gran parte, a los compañeros martirizados tres años antes, a Joseph Mikolasek, que fue asesinado, y a los cientos de miembros de la I.W.W. y a otras víctimas, incluido Ben, que habían sido golpeadas, detenidas y expulsadas de la ciudad. Pensar en todos ellos me fortaleció y me impulsó a seguir.
Ben insistió en visitar San Diego de nuevo, volvió más tarde, no de forma pública, sino para convencerse de que no tenía miedo. Fue a la Exposición en compañía de su madre y varios amigos. Nadie les prestó atención. La conspiración de los vigilantes había sido destruida.
Entre mis muchos amigos de Los Ángeles nadie me fue de más ayuda en mi trabajo y bienestar personal que el doctor Percival T. Gerson, y su esposa. Despertaron el interés de mucha gente en mis conferencias, me dieron la oportunidad de celebrar varias reuniones en su casa y me abrumaron con su generosa hospitalidad. También fue el doctor Gerson el que me procuró una invitación para hablar ante el Severance Club, así nombrado en honor de Caroline M. Severance, colaboradora de Susan B. Anthony, Julia Howe y el grupo de militantes de la anterior generación.
Antes de empezar la conferencia me presentaron a un hombre a quien, en ausencia del presidente, habían pedido que asumiera la función de moderador. No había nada en él que llamara la atención según estaba allí sentado absorto en mi volumen Anarchism and Other Essays. En el discurso de apertura, el moderador, de nombre Tracy Becker, dejó perpleja a la audiencia al declarar que había estado en relación con la oficina del fiscal del distrito de Buffalo cuando el presidente McKinley fue asesinado. Dijo que hasta hacía muy poco, había considerado a Emma Goldman una criminal —no de los que tienen el vaor de asesinar ellos mismos, sino de los que sin escrúpulos influyen sobre mentes débiles y las inducen a cometer delitos—. Durante el juicio a León Czolgosz estaba seguro, continuó, de que era yo la que había instigado al asesinato del presidente y pensaba que debía hacérseme pagar la pena máxima. Desde aquel entonces, había leído mis libros y hablado con algunos de mis amigos, y se había dado cuenta de su error y esperaba que ahora le perdonara la injusticia que había cometido conmigo.
Su comentario fue seguido de un silencio sepulcral y todos los ojos se volvieron hacia mí. La repentina resurrección de la tragedia de Buffalo me dejó helada y, con voz temblorosa al principio, afirmé que como todos somos eslabones de la cadena social, nadie podía evitar la responsabilidad de acciones como la de Leon Czolgosz; ni siquiera el moderador de esta reunión. Aquel que permanece indiferente a las condiciones que resultan en actos de violencia no puede ignorar su parte de culpa. Incluso aquellos de nosotros que tenemos una mente clara y trabajamos para que se produzcan cambios fundamentales, no estamos completamente exentos de ella. Demasiado absortos en nuestros esfuerzos por el futuro, a menudo no prestamos oídos a aquellos que buscan la comprensión y que ansían la comunión con sus almas gemelas. Leon Czolgosz había sido uno de ellos.
Según pasé a describir el ambiente desolado donde había crecido el muchacho, su vida, iba hablando cada vez con mayor sentimiento. Conté las impresiones de la periodista de Buffalo que me había buscado para decirme lo que había vivido durante el juicio de Czolgosz y señalé los motivos de la acción y el martirio de Leon. No sentía rencor contra el hombre que había confesado su impaciencia por enviarme a la silla eléctrica. En realidad, más bien le admiraba por haber admitido abiertamente su error. Pero me hizo revivir la furia de aquella época y no me sentí con ganas de conocerle ni de escuchar su conversación frívola.
La Exposición de San Francisco estaba en su cenil y la población de la ciudad se había duplicado. Nuestros mítines, que sumaron un total de cuarenta en un mes, compitieron con éxito con los ingresos de las entradas al gran espectáculo El mayor acontecimiento fue mi aparición en el Congreso de Filosofías Religiosas. Cosa tan sorprendente fue posible gracias al señor Power, quien estaba a cargo de las sesiones del congreso. Me había conocido en el Este y cuando supo de mi presencia en San Francisco, me invitó a hablar.
El cónclave público de filósofos religiosos se celebró en el Civic Auditorium, una de las salas con mayor capacidad de todo el Oeste. El lugar del presidente, un reverendo que se sintió repentinamente enfermo cuando oyó quién iba a participar, fue ocupado por un miembro de la fraternidad periodística. Así fue como me encontré entre la espada y la pared, y empecé mi charla sobre ateísmo hablando de esto. Mi introducción puso a la audiencia de buen humor. Estando rodeada en la plataforma de caballeros clérigos de todas las denominaciones, necesitaba todo mi humor para estar a la altura de las circunstancias en ocasión tan solemne.
El ateísmo es un tema bastante delicado para ser tratado en tal situación, pero, de alguna manera, me las arreglé para salir del apuro. Vi consternación reflejada en los rostros de los teólogos, quienes protestaron diciendo que mi tratamiento de la religión era escandaloso. Pero era evidente que la audiencia en general disfrutó, pues, una vez hube terminado, su alegre aprobación estuvo a punto de disolver el congreso. Detrás de mí habló un rabino, quien empezó diciendo que «a pesar de todo lo que la señorita Goldman ha dicho contra la religión, es la persona más religiosa que conozco».
Capítulo XLIII
A mi regreso a Nueva York, después de mi prolongada de conferencias por el Oeste, esperaba disfrutar de un buen merecido descanso. Pero los hados y Sasha lo quisieron de otra forma. Él acababa de volver de Los Ángeles para trabajar en el Este a favor de Matthew A. Schmidt y David Caplan, e inmediatamente me hizo participar en su intensiva campaña.
La presencia de Sasha en la Costa durante mi última experiencia en San Diego fue debida a un giro en los acontecimientos inesperadamente feliz. Cuando comenzó su gira de conferencias por el Oeste, en otoño en 1914, no tenía la intención de ir más allá de Colorado. Eso fue debido al arresto que sufrió la misma víspera de su marcha. Fitzi le había precedido a Pittsburgh para hacer los preparativos para los mítines. Los amigos de Sasha de Nueva York habían organizado mientras tanto una fiesta de despedida en su honor. A medianoche, toda la compañía iba cantando canciones revolucionarias mientras volvía a casa. Un policía les ordenó que dejaran de cantar, y en el altercado que siguió levantó la porra para golpear a Bill Shatoff, nuestro viejo amigo y colaborador. Sin duda, la presencia de ánimo de Sasha le evitó ser herido gravemente. Le agarró el brazo alzado al policía, de forma que la porra cayó al suelo. Llegaron más policías y todo el grupo fue detenido. Por la mañana fueron condenados a cumplir pequeñas sentencias en el correccional por alteración del orden público, excepto Sasha, que fue acusado de atacar a un policía e incitar a la violencia. El juez insistió en que fuera procesado en ese mismo momento, alegando que la sentencia no excedería de dos años. El policía había acudido al tribunal con todo el brazo pintado de yodo y vendado, y en su declaración ante el juez afirmó que Sasha le había atacado sin la menor provocación por su parte, y que solo la llegada de más policías le había salvado la vida. Estaba claro que querían mandar a la cárcel a Sasha a toda costa. La policía, habiendo fracasado en sus intentos de detener sus actividades con los parados y en las huelgas de protesta de Ludlow, estaba decidida vengarse ahora.
Sasha se negó a que el caso continuara ante el juez. Los cargos en su contra, clasificados como delitos graves, le daban derecho a que el caso fuera llevado ante un jurado. Además, estaba previsto que hablara esa misma noche en Pittsburgh y decidió arriesgarse a pasar por el juzgado de lo penal.
Nuestro amigo Gilbert E. Roe pagó la fianza y prometió ocuparse del caso durante su ausencia. Sasha partió hacia Pittsburgh, pero cuando llegó a Denver, Roe le avisó de que no continuara hacia el Oeste, a fin de que pudiera volver a Nueva York en cuarenta y ocho horas si era citado ante el tribunal. La situación parecía seria, Sasha podía ser sentenciado a cinco años de prisión.
Estuvo dando conferencias en Colorado durante varias semanas, ansioso por ir a California a ayudar en la defensa de Matthew A. Schmidt y David Caplan, que estaban en espera de juicio en Los Ángeles en relación con la explosión del edificio del Times. Luego, un día, recibió un telegrama de Nueva York que decía: «Caso desestimado. Libre para ir adonde te plazca. Felicidades».
Fue Gilbert E. Roe quien se las arregló para que las acusaciones contra Sasha fueron anuladas después de convencer al nuevo discal del distrito de Nueva York de que los cargos eran el resultado de una venganza policial.
Ahora Sasha estaba en Nueva York trabajando muy duro en la defensa de Caplan y Schmidt. En la Costa había organizado una amplia campaña de propaganda en favor de aquellos y, como resultado de sus esfuerzos, la International Workers' Defence League[58] le pidió que recorriera el país y organizara sucursales a lo largo del trayecto. Era justo el tipo de actividad para la que Sasha estaba dotado, y se dedicó apasionadamente a salvar a los dos acusados del destino que había sido el suyo en Pensilvania.
Provisto de credenciales de varias organizaciones obreras, partió a Los Ángeles, parando en todas las grandes ciudades industriales camino del este, de forma que cuando llegó a Nueva York ya había conseguido que una buena parte de las organizaciones obreras apoyaran a los prisioneros de la cárcel de Los Ángeles.
Sasha me alistó inmediatamente para la campaña Caplan-Schmidt, como hizo con todos los que pudo. Era bueno tenerle otra vez cerca y cooperar con él. El mitin multitudinario que organizó, en el que debíamos hablar ambos, y el resto de los muchos trabajos para la defensa que estaba haciendo, eran demasiado importantes para que me parase a pensar sobre el descanso que tanto necesitaba. Las fuerzas reaccionarias de la Costa estaban febrilmente activas. Se dedicaron a envenenar a la opinión pública en contra de los hombres que estaban a punto de ser juzgados; para predisponerla contra ellos, estaban extendiendo el rumor de que David Caplan había delatado a su cómplice. Esa absurda historia acababa de aparecer en los periódicos de Nueva York. Consciente del efecto que esa afirmación podía tener incluso entre los radicales, se hizo necesario adoptar una postura contra la ultrajante calumnia. Hacía quince años que conocía a David y me había relacionado mucho con él en las actividades del movimiento durante ese tiempo; estaba absolutamente convencida de su integridad.
Cuando se hizo pública la fecha del juicio, Sasha volvió a la Costa para empezar un boletín, como parte de la publicidad que estaba haciendo del caso.
La conflagración europea se estaba extendiendo, seis países habían sido ya arrastrados a ella. En América también estaba empezando a prender la chispa de la guerra. La camarilla militar y los patrioteros estaban cada vez más inquietos. «¡Dieciséis meses de guerra —gritaban— y todavía nuestro país se mantiene ajeno al conflicto!» Empezó a oírse el clamor de «movilización», al que se unía gente que ayer mismo se indignaba contra las atrocidades de la matanza organizada. La situación pedía una mayor agitación antibélica. Doblemente necesaria después de la actitud de Pedro Kropotkin.
Desde Inglaterra se habían estado filtrando rumores de que Pedro se había declarado a favor de la guerra. La idea nos pareció ridícula, estábamos seguros de que era una invención de la prensa para acusar al Gran Hombre de tener sentimientos probélicos. ¡Kropotkin, el anarquista, el humanista y el más bondadoso de los seres!, era absurdo creer que pudiera favorecer el holocausto europeo. Pero, al poco tiempo, nos informaron de que Kropotkin estaba de parte de los aliados, defendiéndoles con la misma vehemencia que los Haeckel y los Haptmann estaba defendiendo «su» madre patria. Justificaba todas las medidas para aplastar la «amenaza prusiana», de la misma forma que los del campo enemigo instaban a la destrucción de los aliados. Fue un golpe muy duro al movimiento, y especialmente a aquellos de nosotros que conocíamos y amábamos a Pedro. Pero nuestra devoción hacia nuestro maestro o nuestro afecto por él no debía alterar nuestras convicciones o cambiar nuestra actitud hacia la guerra, que era la lucha de los intereses financieros y económicos ajenos a los trabajadores y el factor más destructivo de lo que es vital y valioso en el mundo.
Decidimos repudiar la postura de Pedro y, afortunadamente, no estuvimos solos. Muchos otros sentían lo que nosotros, a pesar de lo penoso que era volverse contra el hombre que había sido nuestra inspiración durante tanto tiempo. Errico Malatesta demostró poseer mayor lucidez y coherencia que Pedro, y con él estaban Rudolph Rocker, Alezander Schapiro, Thomas H. Keell y otros anarquistas británicos, nativos y yiddish. En Francia, Sébastien Faure, E. Armand y miembros de los movimientos anarquista y sindicalista; en Holanda, Domela Nieuwenhuis y sus colaboradores, todos se mantuvieron firmes contra el asesinato en masa. En Alemania, Gustav Landauer, Erich Mühsam, Fritz Oerter, Fritz Kater, y muchos otros compañeros no perdieron la cordura. Ciertamente, no éramos más que un puñado en comparación con los millones ebrios de guerra, pero conseguimos hacer circular por todo el mundo el manifiesto publicado por nuestra Oficina Internacional, y en nuestro país, nos dedicamos más enérgicamente a exponer la verdadera naturaleza del militarismo.
El primer paso fue publicar en Mother Earth el folleto de Pedro Kropotkin «Capitalismo y guerra», que contenía una refutación lógica y convincente de su nueva postura. En muchos mítines y actos de protesta pusimos de relieve el carácter, significado y efectos de la guerra. En mi conferencia sobre «Movilización» explicaba que «estar preparados», lejos de asegurar la paz, había sido, en todas las épocas y todos los países, un factor esencial en precipitar los conflictos armados. Repetí esa conferencia ante grandes e importantes audiencias y fue una de las primeras advertencias hechas en América contra la conspiración militar que se escondía tras las protestas de paz.
Nuestra gente empezaba a ser consciente del peligro creciente y comenzaron a llegar a nuestra oficina peticiones de oradores y literatura. No teníamos buenos agitadores que hablaran inglés, pero la situación era urgente y yo estaba continuamente ocupada llenando ese vacío.
Recorrí el país, hablando casi cada noche, con los días ocupados con numerosas peticiones que requerían todo mi tiempo y energías. Finalmente, hasta mi inusitada resistencia cedió. Tras regresar a Nueva York después de una conferencia en Cleveland, caí enferma con gripe. Me encontraba demasiado mal para ser trasladada a un hospital. Después de pasar dos semanas en cama, el médico que se ocupaba de mí ordenó que me llevaran a un hotel decente, pues mi domicilio carecía de comodidades. A mi llegada al hotel, estaba demasiado débil para firmar el libro de registro. Stella, mi sobrina, escribió mi nombre en él. El recepcionista lo vio y se retiró a una oficina interior. Volvió para decir que había habido un error y que no había ninguna habitación libre en el hotel para mí. Era un día frío y gris, llovía torrencialmente, pero me vi obligada a volver a mi casa.
Este incidente provocó grandes protestas en la prensa. Un comunicado en particular atrajo mi atención; era una carta larga y cáustica recriminando al personal del hotel por su inhumanidad hacia una enferma. La declaración, firmada «Harry Weinberger, Abogado, Nueva York», estaba escrita por un hombre al que no conocía personalmente, pero cuyo nombre había oído mencionar por ser un activo partidario del impuesto único y miembro de la Brooklyn Philosophical Society.
Mientras tanto, Matthew Schmidt había sido sacrificado por la Merchants' and Manufacturers' Association,[59] el Times de Los Ángeles y el Estado de California. Uno de los principales testigos de la acusación fue Donald Vose. En audiencia pública, cara a cara con su víctima, admitió trabajar para el detective William J. Burns. Como agente de este, Vose había conseguido averiguar el paradero de David Caplan. Disfrutó de la hospitalidad de este durante dos semanas, se ganó su confianza y se enteró de que Schmidt vivía en algún lugar de Nueva York. Luego Burns le ordenó viajar al Este, frecuentar los círculos anarquistas y estar alerta para cuando se presentara la ocasión de llegar hasta Schmidt. Desde la barra de los testigos, Vose se jactó de que el acusado le había confesado su culpabilidad. Schmidt fue declarado culpable, el jurado recomendó prisión perpetua.
Ya no había razón para retener la publicación de lo que consideraba la perfidia de Donald Vose. El número de enero de 1916 de Mother Earth contenía el artículo sobre él tanto tiempo aplazado.
Gertie Vose se puso de parte de su hijo. Entendía sus sentimientos maternales, pero a mi juicio estos no disculpaban a una rebelde con una reputación de treinta años. No quise volver a verla más.
La condena no quebró el ánimo de Matthew A. Schmidt ni influyó sobre su fe en los ideales por los que iba a ser enterrado durante el resto de sus días. Su declaración ante el tribunal, en la que expuso las causas del conflicto social, fue reveladora por su claridad, sencillez y valentía. Aunque se enfrentaba a la cadena perpetua, no perdió su gran humor. En medio de su relato de los verdaderos hechos del caso, se volvió al jurado con este comentario: «Déjenme preguntarles, caballeros, ¿creen a un hombre como Donald Vose? Ustedes no azotarían ni a su perro basándose en la declaración de una criatura como esa, ningún hombre honrado lo haría. Quienquiera que crea a Vose no se merece tener un perro».
El interés por nuestras ideas crecía en todo el país. Empezaron a aparecer con nuevas publicaciones anarquistas Revolt en Nueva York, con Hippolyte Havel como redactar; Alarm en Chicago, editado por un grupo de compañeros; y Blast en San Francisco, con Sasha y Fitzi a la cabeza. Directa o indirectamente estaba relacionada con todos ellos. A la que más cariño tenía, sin embargo, era a Blast. Sasha había querido siempre tener una tribuna desde donde hablar a las masas, un semanario obrero anarquista para despertar a los trabajadores a la actividad revolucionaria consciente. Su espíritu luchador y su hábil pluma eran suficientes para asegurar a Blast vitalidad y coraje. La cooperación de Robert Minor, un magnífico dibujante, contribuía mucho al valor de la publicación.
Robert Minor había recorrido un largo camino desde que le conocí en San Luis. Había roto definitivamente con el socialismo insípido y abandonado un puesto lucrativo en el World de Nueva York por un empleo de veinticinco dólares a la semana en el diario socialista Call. «Esto me liberará —me dijo una vez— de hacer caricaturas que muestran las bendiciones del régimen capitalista y dañan la causa obrera». Con el tiempo, Bob se convirtió en un revolucionario y, posteriormente, en anarquista. Consagraba su energía y habilidades a nuestro movimiento. Mother Earth, Revolt, y Blast se fortalecieron considerablemente con sus incisivos lápices y pinceles.
De Filadelfia, Washington y Pittsburgh llegaron peticiones para una serie de conferencias era una señal estimulante y satisfactoria; tal aventura no se había intentado nunca con un solo orador, pero nuestros amigos estaban ansiosos por probar suerte. Era consciente del esfuerzo que conllevaría viajar continuamente de ciudad en ciudad, dar conferencias cada noche, y luego volver a toda prisa a Nueva York para las reuniones de los viernes y los domingos. Pero me alegré de tener la oportunidad de despertar el interés público en el caso de Los Ángeles, hablar contra la guerra y ayudar a poner en circulación nuestras diferentes publicaciones.
Las conferencias en inglés de Filadelfia apenas si merecían la pena el esfuerzo invertido. La asistencia era escasa, los pocos que acudían eran apáticos e inertes, como el ambiente social de la Ciudad del Amor Fraternal. Solo había dos personas cuya amistad me recompensaba por la que hubiera sido si no una triste experiencia, Harry Boland y Horace Traubel.
Harry era un antiguo amigo, me fue siempre de gran ayuda en todas las luchas que asumí. Conocí a Horace Traubel en una cena-homenaje a Walt Whitman en 1903. Me pareció la personalidad más sobresaliente entre los whitmanitas. Disfruté de las horas pasadas en su retiro, lleno de material y libros de Whitman, así como de archivos de su propio e incomparable periódico, el Conservator. Lo más interesante eran sus recuerdos del Buen Poeta Canoso, cuyos últimos años de vida había compartido. Aprendí más sobre Walt escuchándole a él que a través de las biografías que había leído, y también aprendí mucho sobre Horace Traubel, que se revelaba a sí mismo y su propia bondad en sus charlas sobre su amado poeta.
Otro hombre que Horace me hizo sentir cercano fue Eugene V. Debs. Nos habíamos visto en varias ocasiones y siempre discutíamos amistosamente sobre nuestras diferencias políticas, pero sabía poco de su verdadera personalidad. Horace, un amigo íntimo de Debs, me lo hizo ver lleno de vida en las alturas y profundidades de su carácter. Durante mi visita a Filadelfia, la camaradería que me unía a Horace maduró en una bonita amistad. El vacío alarde de amor fraternal de la ciudad era redimido por Horace Traubel como por ningún otro; su amor abarcaba a toda la humanidad.
Los resultados obtenidos en Washington, D.C., sorprendieron a todos, y especialmente a nuestros activos compañeros, Lillian Kislink y su padre. Lillian llevaba años viviendo en la capital y siempre se había mostrado escéptica sobre el posible éxito de las conferencias en la ciudad, particularmente si se trataba de dos semanales. Fue su entusiasmo por nuestras ideas, sin embargo, lo que le indujo a aceptar la tarea.
De los preparativos en Pittsburgh se encargó nuestro muy eficiente amigo Jacob Margolis, con quien colaborada un grupo de jóvenes americanos, entre los que se encontraba Grace Loan, una mujer muy intensa y vital, su marido, Tom, y su hermano, Walter. Los Loan resultaban de lo más reconfortante por su autenticidad y fervor, y prometían ser muy útiles para la causa. Habían trabajado muy laboriosamente para que los mítines fueran un éxito, pero, desafortunadamente, los resultados no estaban proporcionados con sus esfuerzos. En general, no obstante, la serie de conferencias en el baluarte del trust del acero mereció la pena, sobre todo porque Jacob Margolis consiguió que un club de abogados me invitara a hablar.
Hasta ahora solo me había enfrentado a los representantes de la ley como prisionera. En esta ocasión era mi turno, no de pagarles con su misma moneda, pero sí de decirle a los jueces y abogados que estuvieran entre los oyentes lo que pensaba de su profesión. Confieso que lo hice con regocijo, y no sentí piedad ni compasión por los caballeros que tuvieron que escucharme sin poder castigarme ni siquiera por desacato al tribunal.
Mis conferencias de ese invierno en Nueva York incluían el tema del control de la natalidad. Hacía ya algún tiempo que había decidido hacer público lo que se sabía sobre los anticonceptivos, sobre todo en las conferencias en yiddish, pues las mujeres del East Side eran las que más necesitaban esa información. Incluso si no hubiera estado enormemente interesada en esta cuestión, la condena de William Sanger me hubiera impulsado a adoptar esta postura. Sanger no había estado comprometido activamente en el movimiento por el control de la natalidad. Era un artista, y un agente de Comstock le había tendido una trampa para que le entregara el folleto que su esposa, Margaret Sanger, estaba distribuyendo. Podía haber pretextado su ignorancia y evitar así el castigo. Su valiente defensa en el juicio le valió el aprecio de todas las personas juiciosas.
Mis conferencias e intentos de conferencias sobre la anticoncepción dieron finalmente como resultado mi detención; tras lo cual, se organizó un acto de protesta en el Carnegie Hall. Fue una reunión impresionante, en la que hizo de presidente nuestro amigo y ardiente colaborador Leonard D. Abbott. Este presentó los aspectos históricos del tema, mientras que los doctores William J. Robinson y J.S. Goldwater hablaron desde el punto de vista médico. El doctor Robinson era un antiguo defensor de la causa y, junto al venerable Abraham Jacobi, fue el pionero del control de la natalidad en la Academia de Medicina de Nueva York. Theodore Schroeder y Bolton Hall explicaron el lado legal de la limitación de la familia, y Anna Strunsky Walling, John Reed y varios oradores más, se extendieron sobre su valor social y humano como factor liberador, particularmente en la vida del proletariado.
El juicio, después de varias audiencias previas, fue fechado para el 20 de abril. La víspera de ese día tuvo lugar un banquete en el hotel Brevoorl organizado por Anna Sloan y otros amigos. Estuvieron presentes miembros de profesiones liberales y de varias tendencias sociales. Nuestro buen compañero H. M. Kelly habló en nombre del anarquismo, Rose Pastor Stokes del socialismo y Whidden Graham del impuesto único. El mundo del arte estaba representado por Robert Henri, George Bellows, Robert Minor, John Sloan, Randall Davey y Boardman Robinson. Participaron el doctor Goldwater y otros médicos. John Francis Tucker, del Twilight Club, fue el maestro de ceremonias e hizo honor a su reputación de ser uno de los hombres más ingeniosos de Nueva York. Una discusión muy entretenida tuvo lugar entre John Cowper Powys, el escritor británico, y Alexander Harvey, uno de los redactores del Current Literature. Powys comentó estar horrorizado por su ignorancia de los métodos anticonceptivos, pero insistió en que si bien no estaba personalmente interesado en esa cuestión, estaba allí porque se oponía a toda forma de represión de la libertad de expresión.
Cuando en la clausura se me cedió la palabra para contestar a los diferentes puntos expuestos, llamé la atención de los invitados sobre el hecho de que la presencia del señor Powys en un banquete en honor de una anarquista no era de ninguna manera su primer gesto libertario. Había dado pruebas convincentes de su integridad intelectual cuando varios años antes se había negado a hablar en el Hebrew Institute de Chicago porque tal institución había cerrado sus puertas a Alexander Berkman. Este tenía previsto hablar allí sobre el caso Caplan-Schmidt; en el último momento, los directores del Instituto lo impidieron. Por este motivo, los trabajadores de Chicago boicotearon a la organización reaccionaria y fundaron su propio Workmen's Institute. Al poco tiempo llegó el señor Powys a celebrar una serie de conferencias en el Hebrew Institute. Cuando le informaron de la actitud de los directores hacia Berkman, el señor Powys canceló sus compromisos. Su acción fue especialmente digna de elogio, pues todo lo que sabía sobre Berkman eran las falsedades que había leído en la prensa.
Rose Pastor Stokes demostró lo que era la acción directa en el banquete. Anunció que había traído hojas mecanografiadas conteniendo información sobre anticonceptivos y que estaba dispuesta a entregarlas a quien lo solicitara. La mayoría lo hizo.
Al día siguiente, en el juicio, asumí mi propia defensa. El fiscal del distrito me interrumpió continuamente con sus protestas, en las que le apoyaban dos de los tres jueces. El presidente, el juez, señor O'Keefe resultó ser inesperadamente justo. Después de algunos forcejeos con el joven fiscal subí al estrado a defender mi caso. Eso me dio la oportunidad de hacer patente la ignorancia de los detectives que testificaron en mi contra y pronunciar en audiencia pública un discurso en defensa del control de la natalidad.
Hablé durante una hora, y concluí diciendo que si era un delito trabajar por una maternidad sana y una infancia feliz, estaba orgullosa de ser considerada una delincuente. El señor O'Keefe me declaró, creo que de mala gana, culpable, y me sentenció a pagar una multa de cien dólares o cumplir quince días en el correccional. Por principios, me negué a pagar la multa, afirmando que prefería ir a la cárcel. Esto provocó una manifestación de aprobación entre el público, y la sala fue desalojada. Me llevaron inmediatamente a Tombs y de aquí a la cárcel del condado de Queens.
La conferencia del domingo siguiente, a la que no pude asistir, puesto que mi tribuna era ahora una celda, fue convertida en un acto de protesta contra mi condena. Entre los oradores se encontraba Ben, quien anunció que había folletos con información sobre anticonceptivos en la mesa de literatura y que eran gratuitos. Cuando bajó de la plataforma no quedaba ya ni un solo folleto. Ben fue detenido en el acto y sometido a juicio.
En la cárcel del condado de Queens, como años antes en Blackwell's Island, comprobé que el delincuente medio no nace, se hace. Uno debe tener el consuelo de un ideal para sobrevivir a las fuerzas diseñadas para aplastar al prisionero. Con un ideal así, los quince días eran para mí como un juego. Leí más de lo que había leído durante meses, preparé material para seis conferencias sobre literatura americana y todavía me quedó tiempo que dedicar a mis compañeras de prisión.
Poco previeron las autoridades de Nueva York los resultados de mi detención y la de Ben. El mitin en Carnegie Hall había despertado interés por la idea del control de la natalidad en todo el país. En numerosas ciudades se hicieron actos de protesta y demandas públicas del derecho a recibir información sobre los anticonceptivos. En San Francisco, cuarenta destacadas mujeres de la vida pública firmaron una declaración en el sentido de que publicarían folletos y que estaban dispuestas a ir a la cárcel. Algunas continuaron con el plan y fueron detenidas, pero los cargos fueron retirados al afirmar el juez que no existía una ordenanza municipal que prohibiera la difusión de información sobre control de natalidad.
El siguiente mitin que tuvo lugar en Carnegie Hall fue para darme la bienvenida después de mi liberación. El acto se celebró bajo los auspicios de destacados personajes de Nueva York, pero la verdadera organización recayó sobre Ben y su «personal», como llamaba a los muchachos y muchachas activos en nuestro movimiento. El control de natalidad había dejado de ser una mera cuestión teórica; se había convertido en un punto importante de la lucha social, en el que se avanzaría más con las obras que con las palabras. Todos los oradores hicieron hincapié sobre este tema. Fue de nuevo Rose Pastor Stokes quien pasó a la acción. Distribuyó folletos sobre anticonceptivos desde la plataforma de la famosa sala.
El único elemento perturbador fue Max Eastman, quien declaró unos minutos antes de la apertura que no presidiría si se le permitía hablar a Ben Reitman. Teniendo en cuenta las ideas socialistas de Eastman y su pasada insistencia en el derecho a la libertad de expresión, este ultimátum sorprendió a todos los componentes del comité. El hecho de que Ben estuviera acusado de aquello por lo que se había convocado el mitin hacía que la actitud del señor Eastman fuera aún más incomprensible. Le sugerí que se retirara, pero sus amigos le persuadieron para que presidiera. Este incidente probó lo mal que algunos supuestos radicales americanos han comprendido el verdadero significado de la libertad y lo poco que se preocupan de que tenga una aplicación real en la vida. El líder «cultural» del socialismo en los Estados Unidos y editor del Liberator permitía que sus preferencias personales fueran un obstáculo para lo que él proclamaba ser su «gran ideal».
El juicio de Ben se celebró el 8 de mayo en sesión especial ante los jueves señores Russell, Moss y McInerney. Este último es el que había enviado a Sanger a la cárcel durante un mes. Ben asumió su propia defensa e hizo un espléndido alegato a favor del control de la natalidad. Se le declaró culpable, por supuesto, y fue sentenciado a sesenta días en el correccional, porque, como dijo el juez señor Moss, había «actuado con deliberación y premeditación, con desprecio de la ley». Ben admitió alegremente la imputación.
Su condena fue seguida de un gran mitin-protesta en la plaza Union. Nuestra plataforma fue un coche descapotable, y hablamos a las masas trabajadoras que salían de las fábricas y las tiendas. Presidió Bolton Hall; Ida Rauh y Jessie Ashley repartieron los folletos prohibidos. Al cierre del acto, todos fueron detenidos, incluido el presidente.
Con la excitación de la campaña por el control de natalidad no olvidé otras cuestiones importantes. La matanza en Europa continuaba y los militaristas americanos, al olor del río de sangre, estaban cada vez más sedientos de ella. Éramos pocos, nuestros medios limitados, pero concentramos nuestras mejores energías en contener la oleada de la guerra.
El levantamiento de Pascua en Irlanda estaba culminando de forma trágica. No me había hecho ilusiones sobre la rebelión, si bien era heroica, carecía del objetivo consciente de la completa emancipación del dominio económico y político. Mis simpatías estaban, naturalmente, del lado de las masas sublevadas y contra el imperialismo británico, que había oprimido Irlanda durante tantos siglos.
Haber leído mucha literatura irlandesa me había hecho tomarle cariño al pueblo gaélico. Le amaba según lo describían Yeats y Lady Gregory, Murray y Robinson y, sobre todo, Synge. Estos me habían mostrado la notable similitud existente entre el campesino irlandés y el mujik ruso que tan bien conocía. En su ingenua sencillez y falta de refinamiento, en el tema de sus melodías populares y su actitud primitiva hacia la violación de la ley, que ve en el infractor a un desgraciado más que a un criminal, eran hermanos. Los poetas irlandeses me parecían incluso más expresivos que los escritores rusos, su lenguaje era el idioma propio del pueblo. La deuda que tenía con la literatura celta y con mis amigos irlandeses de América, y mi sentimiento por los oprimidos del mundo, todo se combinaba en mi actitud ante el levantamiento. En Mother Earth y en la plataforma expresé mi solidaridad con el pueblo sublevado.
Padraic Colum me describió vívidamente la nobleza de algunas de las víctimas del imperialismo británico. Había estado en estrecha relación con los líderes martirizados y me habló con conocimiento y comprensión de los sucesos de la Semana Santa. Recordó con afecto a Padraic H. Pearse, el poeta y maestro; James Connolly, el rebelde proletario, y Francis Sheehy-Skeffington, un alma sincera y buena. La descripción de Colum los hizo vivir de nuevo y me emocionó profundamente. A petición mía escribió un informe sobre los sucesos para Mother Earth, el cual fue publicado en nuestra revista junto al conmovedor poema de Padraic II. Pearse «The Paean of Freedom».
No menos que Gran Bretaña, nuestro propio país se sumía en la reacción. Después de que Matthew A. Schmidt fuera condenado a cadena perpetua, vino la condena de David Caplan, que fue sentenciado a cumplir diez años en la prisión del Estado de California, en San Quintín. La policía hizo una redada en la residencia de los hermanos Magón en Los Ángeles y Ricardo y Enrique Magón, los defensores de la libertad de México, fueron detenidos. En el norte de Minnesota, treinta mil obreros de las minas de hierro estaban librando una lucha desesperada por conseguir unas condiciones de vida soportables. Los propietarios de las minas, apoyados por el gobierno, intentaron romper la huelga arrestando a sus líderes, Carlo Tresca, Frank H. Little, George Andreychin y otros. Las detenciones se seguían por todo el país, acompañadas de la mayor brutalidad policial y alentadas por el servilismo de los tribunales a las exigencias del capital.
Mientras tanto, Ben cumplía su sentencia en la cárcel del condado de Queens. Sus cartas respiraban una serenidad que no sabía que hubiera sentido nunca. Yo debía salir para una gira de conferencias. Había muchos amigos que cuidarían de Ben en mi ausencia, y acordamos que se reuniera conmigo en California tras su liberación. No había razón para preocuparme y él mismo me instó a marcharme; no obstante, detestaba tener que dejarle en prisión. Durante ocho años había compartido conmigo las alegrías y las penas de mi lucha. ¿Cómo sería, me preguntaba, viajar de nuevo sin Ben, sin su energía primitiva, que tanto había contribuido a que mis mítines fueran un éxito? ¿Y cómo soportaría la tensión de la lucha sin el afecto de Ben y el consuelo de su presencia? Este solo pensamiento me daba escalofríos, pero el objetivo superior, que era mi vida, era demasiado importante para ser afectado por necesidades personales. Me marché sola.
Capítulo XLIV
En Denver tuve la insólita experiencia de ver a un juez presidir mi conferencia sobre control de la natalidad. Era Ben B. Lindsey. Habló con convicción de la importancia de la limitación de la familia y rindió un alto tributo a mis esfuerzos. Hacía varios años que conocía al juez y a su muy atractiva esposa, y siempre que venía a Denver pasaba parte de mi tiempo con ellos. A través de unos amigos supe del vergonzoso tratamiento que había recibido a mano de sus enemigos políticos. No solo habían puesto en circulación los informes más calumniosos sobre su vida pública y privada, sino que habían dirigido también sus ataques contra la señora Lindsey, amenazándola y aterrorizándola de forma anónima. A pesar de todo, Lindsey estaba libre de rencor, era generoso con sus enemigos y estaba decidido a seguir su camino.
Durante mi estancia en la ciudad tuve la oportunidad de asistir a una conferencia del doctor Stanley Hall sobre «Profilaxis moral». Estaba familiarizada con su trabajo y le creía un pionero en el campo de la psicología sexual. En sus escritos había visto que trataba el tema comprensivamente. Hizo la presentación un pastor; dicha circunstancia podría haber actuado como un obstáculo a su libertad de expresión. Habló pésima e interminablemente sobre la necesidad de las Iglesias de ocuparse de la instrucción sexual como «salvaguarda de la castidad, la moralidad y la religión»m y se hizo eco de anticuadas nociones que no tenían nada que ver ni con el sexo ni con la psicología. Me apenó verle tan debilitado, en particular intelectualmente, desde que nos encontramos en la celebración del vigésimo aniversario de la Universidad de Clark y en mis propias conferencias. Compadecía a los americanos que estaban aceptando tales niñerías como información acreditada.
Mis conferencias en Los Ángeles fueron organizadas por Sasha, que había venido expresamente con ese propósito desde San Francisco, donde estaba publicando Blast. Había trabajado enérgicamente y mis mítines fueron un éxito en todos los sentidos. Aun así, echaba de menos a Ben. Ben, con todas sus debilidades, su irresponsabilidad y sus modales, tan a menudo desabridos. Pero mi anhelo se aplacaba con las necesidades urgentes de la situación en Los Ángeles.
Dio la casualidad de que mi conferencia sobre «Movilización» caía en el día del Desfile por la Movilización. No podíamos haber elegido una fecha más oportuna si hubiéramos conocido de antemano la fecha de la manifestación militarista. Por la tarde les fue ofrecido a los ciudadanos de Los Ángeles un espectáculo patriótico en el que les aseguraron que «el amante de la libertad debe estar armado hasta los dientes», mientras que por la noche escucharon cómo se hacía hincapié en que «aquel que va armado es la mayor amenaza para la paz». Algunos patriotas habían venido al mitin con la intención de disolverlo. Sin embargo, cambiaron de opinión cuando vieron que la audiencia no estaba de humor para escuchar llamamientos patrioteros.
Los hermanos Ricado y Enrique Flores Magón estaban detenidos en la cárcel de Los Ángeles, y los compañeros de allí no habían conseguido todavía el dinero de la fianza. Estos dos hombres ya habían estado encarcelados otras dos veces por su valiente defensa de la libertad del pueblo mexicano. Durante su estancia de diez años en los Estados Unidos habían estado en prisión cinco. Ahora, la influencia mexicana en América pretendía encarcelarlos por tercera vez. La gente que conocía y apreciaba a los Magón eran demasiado pobres para pagar la fianza, mientras que los que tenían medios, creían que eran los criminales que pintaba la prensa. Incluso descubrí que algunos de mis amigos americanos habían sido influidos por los desvaríos de los periódicos. Sasha y yo nos pusimos a trabajar para conseguir los diez mil dólares que se necesitaban. Debido a la condena pública oficial de todo lo mexicano, nuestra tarea resultó extremadamente difícil. Incluso tuvimos que compilar material para demostrar que el único delito de los Magón era su devoción altruista a la causa mexicana. Después de muchos esfuerzos conseguimos que salieran en libertad bajo fianza. La feliz sorpresa en los rostros de Ricardo y Enrique, que dudaban que se pudiera pagar la fianza, fue la más grande muestra de reconocimiento por nuestro trabajo.
Durante una de las sesiones del juicio de los Magón tuvo lugar una escena impresionante. La sala estaba llena de mexicanos. Cuando el juez entró nadie se puso en pie, pero cuando los Magón fueron conducidos dentro, se levantaron todos a una y les hicieron una reverencia. Fue un gesto magnífico que demostraba el lugar que estos dos hermanos ocupaban enlos corazones de esa gente sencilla.
En San Francisco, Sasha y Fitzi hicieron todos los preparativos necesarios para hacer que mi estancia de un mes en la ciudad fuera agradable y útil. Las primeras conferencias fueron muy satisfactorias y auguraban el éxito del resto del ciclo. Tenía mi propio apartamento, pues esperaba a Ben en julio. Pero pasaba mucho de mi tiempo libre en casa de Sasha y Fitzi.
El sábado 22 de julio de 1916 estaba almorzando con ellos. Hacía un día estupendo y los tres estábamos de muy buen humor. Nos quedamos mucho tiempo de sobremesa, Sasha nos entretenía con un relato humorístico de las proezas culinarias de Fitzi. Sonó el teléfono y fue al despacho a contestar. Cuando regresó, noté una expresión muy seria en su rostro e intuí que algo había sucedido.
—Ha explotado una bomba en el Desfile por la Movilización de esta tarde —dijo—, hay muertos y heridos.
—Espero que no hagan responsables de la explosión a los anarquistas —grité.
—¿Cómo podrían? —replicó Fitzi.
—¿Y cómo no? —respondió Sasha—, siempre lo han hecho.
Mi conferencia sobre «Movilización» había sido programada en un principio para el día 20. Pero cuando nos enteramos de que los elementos liberales y progresistas del movimiento obrero habían organizado un mitin multitudinario anti movilización para ese mismo día, y no queriendo causar ningún conflicto, pospusimos mi charla para el 22. En ese momento se me ocurrió que habíamos escapado por los pelos de ser implicados en la explosión; si mi conferencia hubiera tenido lugar según estaba previsto, antes de la tragedia, no cabía duda que todos los relacionados con mi trabajo hubieran sido hechos responsables de la bomba. El que había llamado era un periodista que quería saber lo que tuviéramos que decir sobre la explosión —la pregunta de siempre de reporteros y detectives en tales ocasiones—.
De camino a mi apartamento oí a los vendedores de periódicos pregonar las ediciones extra. Compré los periódicos y encontré lo que había esperado: feroces titulares sobre una «Bomba anarquista» en todas las primeras páginas. La prensa exigía el inmediato arresto de los oradores en el mitin antimilitarista del 20 de julio. El Examiner de Hearst era especialmente sanguinario. El pánico que siguió a la explosión reveló de forma notable la falta de coraje, no solo del ciudadano medio, sino también de los radicales y liberales. Antes del 22 de julio habían desfilado por nuestra sala todas las noches, mostrándose muy entusiasmados con mis charlas. Ahora, a la primera señal de peligro, corrieron a refugiarse como un rebaño de ovejas ante la proximidad de una tormenta.
La noche del día de la explosión solo había cincuenta personas en mi conferencia, el resto de la audiencia estaba compuesta por detectives. El ambiente estaba muy tenso, todo el mundo se removía en sus asientos temiendo otra bomba. Traté sobre la tragedia de la tarde, la cual probaba más convincentemente que cualquier disertación teórica que la violencia engendra violencia. Los trabajadores de la Costa se habían opuesto al desfile militarista, y se había pedido que los miembros de los sindicatos no participaran. Era un secreto a voces que la policía y los periódicos habían sido avisados de que algo violento podía ocurrir si la Cámara de Comercio seguía insistiendo en la manifestación pública de su poder. A pesar de todo, los «patriotas» habían permitido que se celebrara el desfile, exponiendo deliberadamente a los participantes. La indiferencia por la vida humana que habían mostrado los organizadores del espectáculo era un anticipo del poco valor que tendría la vida si América entraba en la guerra.
Después de la explosión se instauró el reino del terror. Los trabajadores anarquistas y revolucionarios fueron, como siempre, las primeras víctimas. Cuatro sindicalistas y una mujer fueron arrestados inmediatamente. Eran Thomas J. Mooney y su esposa, Rena, Warren K. Billings, Edward D. Nolan e Israel Weinberg.
Thomas Mooney, miembro desde hacía tiempo de la Local 164 del Moulders' Union,[60] era conocido en toda California como un luchador enérgico por la causa de los trabajadores. Había sido durante muchos años un factor decisivo en varias huelgas. Debido a su honestidad era detestado por todos los empresarios y los políticos obreristas de la Costa. La United Railways había intentado unos años antes meterle entre rejas, pero incluso el jurado de granjeros se había negado a dar crédito a la maquinación de la que estaba siendo víctima. Recientemente había intentado de nuevo organizar a los conductores y revisores del consorcio de tranvías. Había promovido, sin éxito, una huelga de trabajadores de los andenes unas semanas antes del desfile y la United Railways le había elegido como víctima. Fijaron comunicados en las cocheras advirtiendo a los hombres que no se relacionaran con el «dinamitero Mooney», so pena de despido inmediato.
El mismo día que fueron puestos los comunicados, por la noche, fueron volados algunos postes eléctricos de la compañía y todos los conocedores sonrieron ante el intento obvio de los jefes de ferrocarril de atrapar a Mooney al haberle tildado tan «a tiempo» de dinamitero.
Warren K. Billings, antiguo presidente del Boot and Show Workers' Union,[61] habían conseguido en una ocasión enviarle a la cárcel bajo la acusación falsa de estar en relación con los disturbios que se produjeron durante una huelga en San Francisco.
Edward D. Nolan era un hombre sumamente admirado y respetado por los elementos obreristas de la Costa por su clara visión social, inteligencia y energía. Unos días antes del desfile había vuelto de Baltimore, adonde había sido enviado como delegado de la convención de maquinistas. Nolan fue también el jefe de los piquetes durante la huelga local de maquinistas y desde hacía tiempo constaba en la lista negra de los empresarios.
Israel Weinberg era miembro de la junta ejecutiva del Jilney Bus Operators' Union,[62] dicho sindicato se había ganado la enemistad de la United Railways por haber afectado gravemente su recaudación. La compañía de tranvías estaba intentando apartar a los autobuses de servicio público de las calles principales, y el fiscal de distrito de San Francisco, señor Fickert, no iba a perder la oportunidad de desacreditar al Jitney Bus Union acusando de asesinato a un miembro destacado de este. La compañía del ferrocarril había apoyado la candidatura del fiscal, a condición de que este anulara las acusaciones contra sus corruptos funcionarios, cosa que hizo inmediatamente después de ser elegido.
La señora Rena Mooney, esposa de Tom Mooney, era una profesora de música muy conocida. Era una mujer enérgica y fiel, su detención era un golpe policial para evitar que luchara a favor de Tom.
Acusar a estos hombres de ser los responsables de la explosión del Desfile por la Movilización era un intento deliberado de asestar a la clase obrera un golpe mortal a través de sus representantes más enérgicos e íntegros. Esperábamos que los liberales y radicales respondieran de forma conjunta a favor de los acusados, sin importar las diferencias políticas. En lugar de eso tuvimos que enfrentarnos a un silencio absoluto de parte de la misma gente que había conocido y colaborado con Mooney, Nolan y sus compañeros de prisión durante años.
La confesión de los McNamara atormentaba todavía, como un fantasma, de día y de noche, a los antiguos amigos que los acusados tenían entre los políticos obreristas. No había ni un solo hombre importante en los sindicatos de la Costa que se atreviera a defender a sus hermanos detenidos. No había nadie que ofreciera ni un céntimo por su defensa. Ni una palabra apareció siquiera en el Organized Labor, el órgano de los poderosos sindicatos de la construcción, del que era redactor Olaf Tweetmore. Ni una palabra en el Labor Clarion, el semanario oficial del Labor Council[63] de San Francisco y de la State Federation of Labor.[64] Incluso Fremont Older, que había defendido tan fielmente a los McNamara y que siempre había apoyado valientemente las causas impopulares, se quedaba ahora callado ante la conspiración evidente de la Cámara de Comercio para ahorcar a hombres inocentes.
Era una situación desesperada. Solo Sasha y yo nos atrevimos a intervenir en favor de los prisioneros. Pero éramos conocidos como anarquistas y no sabíamos si los acusados, de los que solo Israel era anarquista, deseaban vernos asociados a su defensa: podían creer que nuestros nombres harían más daño que bien a su caso. Yo misma los conocía muy superficialmente y a Warren K. Billings ni siquiera eso. Pero no podíamos quedarnos sentados sin hacer nada y formar parte de la conspiración de silencio. Hubiéramos salido en su ayuda aunque hubiéramos creído que eran culpables de la acusación, pero Sasha conocía bien a todos los acusados y estaba completamente seguro de su inocencia. Consideraba que ninguno de esos hombres sería capaz de lanzar una bomba a la multitud. Su certeza era suficiente garantía para mí de que no tenían ningún tipo de relación con la explosión.
Durante las dos semanas que siguieron a la tragedia del 22 de julio, el Blast y mis conferencias fueron la única expresión de protesta contra la campaña terrorista que estaban llevando a cabo las autoridades locales, a petición de la Cámara de Comercio, Robert Minor, por requerimiento de Sasha, vino desde Los Ángeles a ayudar en los preparativos para la defensa de los acusados.
Ben, que había llegado de Nueva York después de cumplir la sentencia, se oponía violentamente a que permaneciera en San Francisco a terminar el ciclo de conferencias. Estas estaban bajo vigilancia policial, la sala atestada de detectives, cuya presencia alejaba a la gente. No podía soportar la derrota; el mero hecho de ver a un puñado de amigos en una sala con cabida para un millar era desalentador para él. Parecía también que tuviera algo más en mente. Estaba más inquieto que de costumbre y me suplicaba que abandonara las conferencias y la ciudad. Pero no podía dejar de cumplir mis compromisos y me quedé. Conseguí recaudar cien dólares y que me prestaran una suma considerable para la defensa de los sindicalistas arrestados. Pero San Francisco estaba tan aterrorizada que ningún abogado de categoría aceptaba defender a los prisioneros, que ya habían sido condenados por toda la prensa de la ciudad.
Hicieron falta varias semanas de agotadores esfuerzos por nuestra parte para despertar una mínima apariencia de interés entre los radicales. Con Sasha, Bob Minor y Fitzi al cuidado de las actividades, me sentía libre para continuar la gira, aunqe estaba muy intranquila por su propio destino. El apoyo incondicional del Blast a Money y sus compañeros ya había sometido a Sasha y sus socios, Fitzi y nuestro buen Carl «el Sueco», al examen de las autoridades policiales. Algunos días después de la explosión, varios detectives entraron por la fuerza en la redacción de Blast y la registraron durante horas, llevándose todo lo que cayó en sus manos, incluyendo la lista de suscriptores de Mother Earth de California. Se llevaron a Sasha y a Fitzi a la jefatura, les sometieron a un interrogatorio severo sobre sus actividades y les amenazaron con detenerlos.
Lo sublime y lo absurdo a menudo se superponen. En el punto culminante de la ansiedad y la preocupación por la situación en San Francisco, de camino a Portland, a Ben le dio uno de sus ataques periódicos por «cultivar su espíritu, poner en claro sus ideas y conocerse a sí mismo». Su lamento era otra vez que no podía seguir siendo un «simple recadero», llevando bultos y vendiendo literatura: tenía otras ambiciones; quería escribir. Siempre había querido escribir, dijo, pero nunca le había dado yo esa oportunidad. Sasha, afirmó, era mi dios, la vida y el trabajo de Sasha mi religión. En todas las dificultades que habían surgido entre él y Sasha, siempre me había puesto del lado de este, dijo. A Ben no se le había permitido que hiciera nunca las cosas a su modo; incluso le había negado su anhelo por un hijo. Insistió en que no había olvidado que yo había hecho mi elección y que no podía permitir que un hijo fuera un obstáculo en mi trabajo en el movimiento. Declaró que mi actitud había tenido sobre él un efecto opresivo y le había dado miedo confesarme que había estado viviendo con otra chica. Su anhelo por un hijo, siempre fue muy fuerte, se había vuelto más urgente desde que había conocido a esa chica. Durante su internamiento en la cárcel del condado de Queens había decidido que no permitiría que nada impidiera la realización de su gran deseo.
«¡Pero ya tienes una hija —dije—, la pequeña Helen! ¿Has mostrado alguna vez amor paternal por ella, o el más mínimo interés, excepto en el día de San Valentín, cuando yo solía elegir las tarjetas que le enviarías?»
Él no era más que un muchacho cuando nació la niña, contestó, y todo el asunto fue un accidente. Ahora tenía treinta y ocho años y un «sentimiento consciente de paternidad».
Sabía que no serviría de nada discutir. A diferencia de su confesión durante el primer año de nuestro amor, que me sorprendió como lo haría un rayo en un día despejado, esta nueva revelación apenas si me chocó o hirió. La otra había dejado cicatrices demasiado profundas para cerrarse del todo o para liberarme de la duda. Siempre había adivinado sus engaños; tan acertadamente, en verdad, que me decía que era un Sherlock Holmes «para quien no había nada oculto».
¡Qué ironía! En Nueva York, Ben había comenzado una «catequesis que me expuso a las burlas de mis compañeros. «¡Una catequesis en una redacción anarquista! —se mofaban—. Jesús en el santuario de una atea». Apoyé a Ben. La libertad de expresión incluía su derecho a Jesús, dije. Sabía que Ben no era más cristiano que los millones que se autoproclamaban seguidores del Nazareno. Era más bien la personalidad del «Hijo del Hombre» lo que le atraía en realidad desde su temprana juventud. Pensé que su sentimentalismo religioso no haría daño a ningún ser pensante. La mayoría de los alumnos de sus catequesis eran chicas que estaban mucho más atraídos por Ben que por su Señor. Sentía que su emotividad religiosa era más fuerte que sus convicciones anarquistas y no podía negarle su derecho a expresarse.
Ser coherente en un mundo de enormes contradicciones no es fácil y, a menudo, había sido de todo menos coherente con respecto a Ben. Sus líos amorosos con toda clase de mujeres me habían causado demasiadas agitaciones emocionales para permitirme actuar siempre en consonancia con mis ideas. El tiempo es, sin embargo, un gran nivelador de los sentimientos. Las aventuras eróticas de Ben ya no me importaban, y su reciente confesión no me afectó de forma profunda. Pero era desde luego el colmo de la tragicomedia que mi postura a favor de la catequesis de Ben en la redacción de Mother Earth hubiera dado como resultado un lío con una de sus alumnas. ¡Y además, la ansiedad que sentí por dejar a Ben en la cárcel mientras yo me iba de viaje, cuando al mismo tiempo él estaba completamente absorto en su nueva obsesión! Era todo tan absurdo y grotesco. Me sentí indeciblemente cansada y poseída por el solo deseo de escapar a algún sitio y olvidar el fracaso de mi vida personal, olvidar incluso el cruel impulso de luchar por un ideal.
Decidí ir a Provincetown durante un mes, a visitar a Stella y a su hijo. Con ellos descansaría y quizás encontrase paz, paz.
¡Stella, madre! Parecía ser ayer cuando ella misma había sido un bebé, el único rayo de sol de mis tristes días en Rochester. Deseaba estar con ella en el momento supremo. Muy al contrario, me vi obligada a dar conferencias en Filadelfia y, mientras, mi corazón palpitaba de angustia por mi querida Stella a punto de dar a luz una nueva vida. El tiempo había transcurrido velozmente y ahora pude contemplar con mis propios ojos a Stella, radiante en su joven maternidad, y a su pequeño de seis meses, una réplica exacta de mi sobrina a esa edad.
El hechizo de Provincetown, el cuidado de Stella y el encanto del bebé me llenaron de un deleite que hacía años que no conocía. Estaban también Teddy Ballantine, el marido de Stella, un hombre de carácter agradable, vital e interesante, y las frecuentes visitas de personas excepcionales, tales como Susan Glaspell, George Cram Cook y mis viejos amigos Hutch Hapgood y Neith Boyce, con su personalidad de lo más intrigante. Además de John Reed y la aventurera Louise Bryant, más sofisticada de lo que era dos años antes en Portland. Estaba la bella Mary Pine, sentenciada por la tuberculosis, con su piel transparente y el lustre de sus ojos realzados por su gran melena cobriza. Estaba el tosco Harry Kemp, tan cómicamente torpe y desmañando al lado de la etérea Mary. Muy variado de corazón e intelecto era ese grupo de Provincetown, y su compañía estimulante, pero ninguno ejercía sobre mí el efecto calmante de Max, que había llegado por invitación mía a pasar unas semanas. Él no había cambiado, su carácter amable y comprensión intuitiva había madurado con los años. Bueno y sabio, siempre encontraba la palabra adecuada para aliviar las preocupaciones. Pasar una hora con él era como un día de primavera, y encontré solaz y paz a su lado. Un mes junto a él, en el pequeño círculo familiar de Stella, me daría fuerzas para conquistar el mundo.
¡Pero ay, no hubo ni mes ni conquistas! Era la llamada de la lucha eterna por la libertad. Cartas y telegramas de Sasha pedían a gritos ayuda para salvar las cinco vidas que estaban en peligro en San Francisco. ¿Podía pensar en descansar, me preguntaba indignada, mientras Tom Mooney y sus compañeros se enfrentaban a la muerte? ¿Me había olvidado de San Francisco, del prejuicio ciego contra las víctimas encarceladas en esa ciudad, de la cobardía de los líderes obreros, de la carencia de fondos para la defensa de los prisioneros, de la imposibilidad de conseguir un buen abogado para ellos? Una nota de desesperación, insólita en Sasha, resonaba en sus cartas, y me suplicaba que volviera a Nueva York con el fin de conseguir para la defensa un hombre insigne en su profesión. Si eso fallara, debía ir a Kansas City e intentar convencer a Frank P. Walsh para que se hiciera cargo del caso.
Se acabó la paz; las fuerzas de la reacción habían irrumpido en mi dorada libertad y me habían robado el descanso que tanto necesitaba. Incluso me molestó la extraña impaciencia de Sasha, pero, en cierta forma, me sentía culpable. Me atormentaba pensar que había faltado a las víctimas de un sistema social contra el que había luchado durante veintisiete años. Se siguieron días de conflicto interno e indecisión mortificante. Luego llegó el telegrama de Sasha informándome de la condena de Billings a cadena perpetua. No hubo más vacilación por mi parte. Me preparé para salir hacia Nueva York.
El último día de mi estancia en Provincetown salí a dar un paseo con Max a través de las dunas. Había bajamar. El sol colgaba como un disco dorado, no se veía ni una ondulación en el azul transparente del océano. La arena parecía una sábana de blancura que se extendía a lo lejos y desaparecía en el cristal coloreado de las aguas. La naturaleza respiraba reposo y maravillosa paz. Mi mente también estaba tranquila, la paz había llegado con mi decisión. Max estaba alegre y yo me sentía a tono con su estado de ánimo. Despacio, atravesamos la vasta extensión de tierra hasta el mar. De espaldas al mundo exterior y sus discordias, el encantamiento que nos rodeaba nos tenía extasiados. Los pescadores que volvían cargados con su botín nos recordaron lo avanzado del día. A paso ligero emprendimos el camino de vuelta, nuestras alegres canciones resonaban en el aire.
Apenas habíamos recorrido la mitad de la playa cuando oímos un sonido de agua borboteante que procedía de algún lugar. Una aprensión repentina silenció nuestra canción. Nos volvimos para mirar y, entonces, Max me agarró de la mano y corrimos hacia tierra firme. La marea estaba creciendo con rapidez. Subía desde una cueva que desembocaba en el mar en ese punto. Estaba ya muy cerca, las olas avanzaban por la arena con mayor velocidad y volumen. El terror de vernos atrapados nos hizo apresurarnos. De vez en cuando, los pies se hundían en la arena blanda, pero el peligro espumeante que nos seguía fortaleció la instintiva voluntad de vivir.
Aterrorizados alcanzamos el pie de una colina. Con un último esfuerzo gateamos hasta arriba y caímos exhaustos sobre la hierba. ¡Por fin estábamos a salvo!
De vuelta a Nueva York nos detuvimos en Concord. Siempre había querido visitar el hogar de la vieja época cultural americana. El museo, las casas históricas y el cementerio eran los únicos testigos de sus días de gloria. Los habitantes daban pocas señales de que la vieja y pintoresca ciudad hubiera sido una vez el centro de la poesía, las letras y la filosofía. No quedaban signos de que en Concord hubieran existido hombres y mujeres para los que la libertad era un ideal vivo. La realidad actual era más fantasmagórica que los muertos.
Visitamos a Frank B. Sanborn, el biógrafo de Henry David Thoreau, el último del gran círculo de Concord. Fue Sanborn quien, medio siglo antes, le presentó a John Brown a Thoreau, Emerson y Alcott. Parecía el típico aristócrata del intelecto, sus modales eran sencillos y amables. Con evidente orgullo habló de los días en que junto a su hermana había echado de su granja, a punta de pistola, a los recaudadores de impuestos. Habló con reverencia de Thoreau, el gran amante del hombre y de los animales, el rebelde contra la usurpación por parte del Estado de los derechos del individuo, el que había apoyado a John Brown incluso cuando sus amigos le rechazaron. Sanborn nos describió con detalle la reunión que Thoreau había celebrado en memoria del defensor del hombre negro, a pesar de la casi unánime oposición del círculo de Concord.
Las apreciaciones de Sanborn sobre Thoreau me hicieron concebir la idea de que este era el precursor del anarquismo en los Estados Unidos. Para sorpresa mía, al biógrafo de Thoreau le escandalizó mi comentario. «¡Por supuesto que no! —gritó—, el anarquismo es violencia y revolución. Es Czolgosz, Thoreau era un partidario extremo de la resistencia pasiva». Pasamos varias horas intentando instruir al contemporáneo del periodo más anarquista del pensamiento americano sobre el significado del anarquismo.
Desde Provincetown había escrito a Frank P. Walsh sobre la situación en San Francisco; le dije que iría a Kansas City a hablar más ampliamente sobre el asunto si hubiera alguna posibilidad de que él se ocupara de la defensa de Mooney. Su respuesta me esperaba en Nueva York. No podía aceptar mi sugerencia, me escribía Walsh; le ocupaba un importante caso criminal en su propia ciudad y también se había comprometido a organizar a los elementos liberales del Este para la campaña de Woodrow Wilson. Estaba por supuesto interesado en los casos de San Francisco, continuaba en su carta; pronto estaría en Nueva York y podríamos hablar del tema, quizás incluso podría hacer alguna sugerencia útil.
Frank P. Walsh era la persona más vital que conocía en Kansas City. No alardeaba de radicalismo en público, pero siempre podía contar con él para ayudar en una causa impopular. Era por naturaleza un luchador, sus simpatías estaban con los perseguidos. Era consciente de su interés por la lucha obrera y su carta, por lo tanto, me decepcionó muchísimo. Además, era un enigma; si podía venir a Nueva York a hacerse cargo de la campaña de Wilson, no podía estar tan atado en su ciudad. Me preguntaba si consideraría que las elecciones eran más importantes que las cinco vidas que corrían peligro en la Costa. Estaba segura de que no estaba familiarizado con el estado real de la situación en San Francisco, y decidí aclarársela. Quizás le induciría a cambiar de opinión.
Mantuve una larga conversación con Walsh sobre el caso Mooney en la sede de la campaña de Wilson en Nueva York, la cual estaba presidida por Frank P. Walsh, George West y otros intelectuales. Parecía muy impresionado y me aseguró que le gustaría poder intervenir y hacer algo por los prisioneros. Era una situación grave, dijo, pero el país se enfrentaba a una situación aún más grave, la guerra. Los militaristas estaban ansiosos porque Wilson abandonara la presidencia y poder ellos colocar a su propio hombre de presidente. Walsh hizo hincapié en que era cuestión de todas las personas liberales y amantes de la paz reelegir a Woodrow Wilson. Incluso los anarquistas, pensaba, deberían dejar de lado en este momento crucial sus objeciones a participar en política y ayudar a mantener a Wilson en la Casa Blanca, puesto que «nos ha mantenido fuera de la guerra hasta ahora». Era mi deber, en particular, insistió Walsh, no desdeñar la oportunidad de demostrar que mis esfuerzos contra la guerra no eran simples palabras. Podría eficazmente silenciar a quienes me acusaban de predicar la violencia y la destrucción, probando que era realmente la verdadera defensora de la paz.
Me sorprendió bastante descubrir que Frank P. Walsh fuera tan ardiente defensor de la política después de la postura tan decidida que había adoptado en favor de la Revolución Mexicana. Fui una vez a Kansas City a solicitar su apoyo a aquella luchar, y respondió con vehemencia, expresando al mismo tiempo su creencia en que la acción dice más que las palabras. Mediaba un gran abismo entre esa actitud y su noción actual de que investir a Woodrow Wilson con mayor poder político «salvaría al mundo».
Dejé a Walsh con un sentimiento de impaciencia hacia la credulidad de este hombre de ideas radicales y de sus colaboradores en la campaña de Wilson. Para mí era una prueba más de la ceguera política y del despiste social de los liberales americanos.
No conocía a nadie entre los abogados de Nueva York a quien pudiera dirigirme en relación con el caso Mooney. Por lo tanto, tuve que informar a Sasha de mi fracaso. Respondió que él mismo volvería a Nueva York para ver lo que se podía hacer. La International Workers' Defence League de San Francisco le había pedido que marchara al Este para conseguir un abogado capaz y para instruir a los elementos obreros sobre el peligro que corrían los detenidos.
A finales de octubre tuvo lugar el juicio de Bolton Hall en relación con el mitin por el control de la natalidad celebrado en la plaza Union en mayo. Varios testigos, incluyéndome a mí misma, testificamos que el acusado no había repartido información sobre anticonceptivos en esa ocasión, y Bolton Hall fue declarado inocente. Al abandonar la sala fui detenida acusada de lo mismo de lo que Hall acababa de ser absuelto.
La persecución contra los defensores del control de la natalidad continuó alegremente. Margaret Sanger, su hermana Ethel Byrne, enfermera diplomada y la ayudante de ambas, Fania Mandell, fueron acorraladas durante una redada en la clínica de Brooklyn de la señora Sanger. Una mujer detective les había tendido una trampa, diciendo que era madre de cuatro hijos, para que le dieran anticonceptivos. Entre otros casos estaban los de Jessie Ashley y varios muchachos de la I.W.W. Los guardianes de la ley y la moralidad de todo el país estaban decididos a reprimir la difusión de información sobre el control de la natalidad.
Las diferentes audiencias y juicios en relación con el tema probaron que al menos los jueces estaban siendo educados. Uno de ellos declaró que distinguía entre las personas que repartían gratuitamente información sobre anticoncepción por convicción personal y aquellos que la vendían. Ciertamente no se había hecho tal diferenciación previamente, en el caso de Willian Sanger, el de Ben o el mío. Una prueba incluso más sorprendente de que las actividades por la limitación de la familia estaban empezando a dar resultados fue dada por el juez señor Wadhams durante un juicio a una mujer acusada de robo. Su marido, tuberculoso y sin trabajo desde hacía tiempo, no podía mantener a su numerosa familia. Al hacer el resumen de las causas que habían inducido a la prisionera a cometer el delito, el juez señor Wadhams señaló que muchas naciones de Europa habían adoptado la regulación de la natalidad con resultados, por lo visto, excelentes. «Creo que estamos viviendo en una época de ignorancia —continuó— que los hombres del futuro recordarán espantados, como nosotros recordamos las eras pasadas. Tenemos ante nosotros a una familia cada vez más numerosa, con un marido tuberculoso, la mujer con un hijo de pecho y otros niños pequeños a su alrededor, viviendo en la pobreza y la necesidad».
Teníamos razón al sentir que valía la pena ir a la cárcel si la urgencia de la limitación de la natalidad estaba siendo admitida incluso por los tribunales. La acción directa, y no las discusiones de salón, era la responsable de estos resultados.
Sasha llegó a Nueva York a principios de noviembre y en menos de dos semanas fue capaz de reunir a casi todas las organizaciones obreras judías, así como a varios sindicatos americanos, para apoyar en la lucha de San Francisco. Tuvo igualmente éxito en sus esfuerzos por conseguir un abogado. Con la ayuda de algunos amigos convenció a W. Bourke Cockran, el famoso abogado y orador, para que examinara la transcripción del caso Billings. Cockran se quedó tan impresionado por la descripción que hizo Sasha del juicio y le indignó tanto la clara maquinación, que se ofreció a ir a la Costa sin honorarios y hacerse cargo de la defensa de Mooney, Nolan y los otros prisioneros de San Francisco. Sasha convenció también al United Hebrew Trades, la más grande e influyente central obrera judía del país, para convocar un mitin multitudinario en Carnegie Hall como protesta contra la conspiración de los grandes negocios californianos. Con los delegados de esa organización ocupados en sus propias tareas, la parte organizativa y el conseguir a los oradores recayó sobre Sasha y los jóvenes activos y eficientes que le estaban ayudando en la campaña. Desafortunadamente, no pude ser de ninguna ayuda, debido a mis compromisos en diversos puntos entre Nueva York y el Medio Oeste. Prometí, sin embargo, hablar en Carnegie Hall, aunque tuviera que volver desde Chicago para hacerlo.
Después de diecisiete conferencias en esa ciudad y cuatro en Milwaukee me apresuré a volver a Nueva York, llegando la mañana del 2 de diciembre, el día fijado para el gran mitin. Por la tarde tuvo lugar una manifestación en la plaza Union, fue una protesta a favor de Mooney y sus compañeros y también a favor de Carlo Tresca y las otras personas víctimas de los intereses del acero de Minnesota durante la huelga de Messaba Range. Al mitin en Carnegie Hall asistió una audiencia muy grande, a la que se dirigieron Frank P. Walsh, Max Eastman, Max Pine, secretario del Hebrew Trades, Arturo Giovannitti, poeta y líder obrero, Sasha y yo. Recayó sobre mí hacer el llamamiento para la recaudación de fondos, y la asamblea respondió generosamente. La misma noche partí hacia el Oeste para continuar con la gira.
En mi conferencia en Cleveland sobre «Limitación de la familia», a Ben se le ocurrió la idea de pedir voluntarios para distribuir los folletos sobre anticoncepción. Varias personas acudieron. Al final del mitin Ben fue detenido. Un centenar de personas, todas llevando el folleto prohibido, le siguió hasta la cárcel, pero solo Ben sería sometido a juicio. Organizamos inmediatamente una liga para defender la libertad de expresión, que se unió a la organización local por el control de la natalidad para luchar por el caso de Ben.
Cleveland había sido durante años un baluarte de la libertad de expresión gracias a las condiciones de libertad establecidas por el alcalde, partidario del impuesto único, el difunto Tom Johnson. Valientes ciudadanos de diferentes ideas políticas habían guardado celosamente desde entonces esas libertades. Entre ellos tenía a muchos amigos, pero ninguno tan serviciales como el señor y la señora Carr, Fred Shoulder, Adeleine Champney y nuestro viejo filósofo, Jacobs. Siempre se habían dedicado con todas sus energías a hacer que mi trabajo público tuviera éxito y a aumentar el disfrute de mis horas de ocio con su agradable camaradería. Fue, por lo tanto, un duro golpe ver a esta ciudad excepcional retroceder en sus tradiciones. Pero la pronta respuesta a nuestro llamamiento para organizar la lucha contra la represión ofrecía la esperanza de que el derecho a la libertad de expresión triunfara de nuevo en la ciudad de Tom Johnson.
Experiencias similares nos esperaban en diferentes ciudades, así como a otros defensores de la limitación de la familia. Algunas veces era Ben quien era arrestado, otras yo y los amigos que estaban colaborando con nosotros de forma activa, u otros conferenciantes que estaban intentando instruir al pueblo sobre el tema prohibido. En San Francisco, el Blast fue retenido por Correos a causa de un artículo sobre el control de la natalidad y por un delito de lesa majestad contra Woodrow Wilson. El control de la natalidad se había convertido en un tema candente y las autoridades hacían todo lo que estaba en su poder para silenciar a sus defensores. Ni siquiera les horrorizaba hacer uso de medios deshonestos para ver cumplidos sus objetivos. En Rochester, Ben fue detenido por haber vendido en uno de nuestros mítines una copia del libro del doctor William J. Robinson Family Limitation y el folleto de Margaret Sanger What Every Woman Should Know. Al parecer, los agentes que llvaron a cabo la detención ignoraban que esas publicaciones se estaban vendiendo abiertamente en las librerías. Pero pronto nos dimos cuenta de que había un método detrás de toda esa locura. En la comisaría, un folleto sobre anticonceptivos fue «hallado» entre las páginas del libro del doctor Robinson. Nos dimos cuenta de que algún detective lo había puesto allí para atrapar a Ben. Y, en efecto, sería sometido a juicio.
Mientras estaba todavía de viaje, recibí un telegrama de Harry Weinberger, mi abogado de Nueva York, informándome de que se me había denegado un juicio con jurado. El 8 de enero se presentó mi caso ante tres jueces. Presidía el juez señor Cullen, quien me advirtió muy severamente que no permitiría que la acusada aireara sus teorías ante el tribunal. Pero podía haberse ahorrado el trabajo, porque el caso se desinfló antes de que mi abogado o yo tuviéramos la oportunidad de decir nada. Las pruebas presentadas por los detectives en el sentido de que había distribuido folletos de anticonceptivos en la plaza Union en mayo era tan obviamente contradictorias que incluso el tribunal se negó a tomarlo en serio. Fui absuelta.
Sin embargo, Ben no fue tan afortunado con respecto de las acusaciones hechas contra él en Cleveland. Había sido citado a comparecer en mi juicio, y el suyo debía celebrarse al día siguiente, por lo que telegrafió a su abogado y a su fiador para que consiguieran un aplazamiento. Contestaron que no se preocupara, que conseguirían la prórroga. Para estar más seguro, Ben telegrafió y envió una copia de la citación al juzgado de Cleveland. Pero la tarde del 9 de enero recibió recado de su abogado, informándole de que, además de no consentir en un aplazamiento, el juez señor Dan Cull había emitido una orden de arresto contra él por desacato al tribunal. Ben tomó el primer tren a Cleveland. Al día siguiente se celebró el juicio y el juez señor Cull accedió «indulgentemente» a retirar la acusación de desacato y juzgar a Ben solo por la cuestión del control de la natalidad. El juez era católico y totalmente opuesto a cualquier forma de higiene sexual. Habló ampliamente sobre los pecados de la carne y condenó el control de la natalidad y el anarquismo. De los doce miembros del jurado, cinco eran católicos. Los otros parecían remisos a declarar la culpabilidad del acusado, pues estuvieron reunidos durante trece horas sin llegar a un acuerdo. No obstante, el tribunal les mandó de nuevo a deliberar y a no comparecer hasta que no hubieran emitido su veredicto. Pasar largas horas en una habitación cargada provocará que la mayoría de los jurados sean unánimes. Ben fue declarado culpable y sentenciado a seis meses en el correccional y a pagar una multa de mil dólares. Fue la pena más severa impuesta a un delito relacionado con el control de la natalidad. Ben hizo una abierta confesión de sus creencias en la limitación de la familia y por consejo de su abogado hizo una apelación.
El resultado del caso fue debido principalmente a la ausencia de una publicidad adecuada. Margaret Sanger había dado unas conferencias en la ciudad poco tiempo antes, y se esperaba que tomara nota de la situación e instara a sus oyentes a apoyar a Ben. Su negativa encolerizó a nuestros amigos, por su inexcusable falta de solidaridad. Pero, desafortunadamente, no había tiempo para despertar el sentimiento popular por el caso de Ben.
No era la primera ocasión en la que la señora Sanger se había negado a ayudar a los defensores del control de la natalidad atrapados en las redes de la ley. Mientras estaba pendiente mi juicio en Nueva York, ella recorría el país dando conferencias en mítines organizados por nuestros compañeros, en gran parte por sugerencia mía. Por más extraño que parezca, la señora Sanger, que había comenzado su trabajo sobre el control de la natalidad en nuestra sede de la calle Ciento Diecinueve, ni siquiera mencionó el juicio que se aproximaba. Una vez, en un millón en el Bandbox Theatre, Robert Minor le pidió cuentas sobre su silencio. Ella le censuró por atreverse a inmiscuirse en sus asuntos. En Chicago, Ben Capes tuvo que recurrir, durante un mitin, a hacer preguntas desde el público para obligar a la señora Sanger a referirse a mi trabajo sobre el tema. Sucesos similares ocurrieron en Detroir, Denver y San Francisco. Desde distintos lugares me escribían amigos contándome que la señora Sanger había dado la impresión de que consideraba el tema como una cuestión personal. Posteriormente, el señor y la señora Sanger repudiaron públicamente las ligas por el control de la natalidad organizadas por nosotros, así como toda nuestra campaña por la limitación de la familia.
La falta de apoyo a Ben en Cleveland, nos mostró la necesidad de organizar una protesta en relación con el juicio al que sería sometido próximamente en Rochester. En la víspera se celebró un gran mitin; la oradora local, la doctora Mary E. Dickinson, compartió la tribuna con Dolly Sloan, Ida Rauh y Harry Weinberger, los cuales habían viajado desde Nueva York para la ocasión. Al día siguiente tuvo lugar una eficaz manifestación en el juzgado. Willis K. Gillette resultó ser un juez bastante excepcional. Casi envidié a Ben por tener la oportunidad de ser juzgado por un hombre que creía que el tribunal era un lugar donde el acusado debía sentirse libre de miedos para expresarse. Con un juez como ese y con la persistencia de un abogado como Harry Weinberger, Ben podía estar seguro de ser tratado con justicia. Afirmó que no creía en la ley que prohíbe dar información sobre el control de la natalidad. Había infringido esa ley y lo haría de nuevo, dijo. Pero en el caso que se jugaba, era inocente, pues no sabía cómo había aparecido el folleto sobre anticonceptivos en el libro del doctor Robinson. Fue absuelto.
Sentíamos que había razones para sentirnos satisfechos con nuestra intervención en la campaña. Habíamos presentado las ideas sobre la limitación de la familia a lo largo y ancho del país, llevando el conocimiento sobre los métodos a las personas que más lo necesitaban. Estábamos dispuestos a dejar el campo a aquellos que proclamaban que el control de la natalidad era la panacea para los males sociales. Yo misma no lo había visto nunca desde ese punto de vista; era incuestionable que se trataba de una cuestión importante, pero no era de ninguna manera la más vital.
En San Francisco, el Blast había sido prohibido y la redacción registrada dos veces a causa del trabajo del periódico contra la guerra y sus esfuerzos a favor de Mooney. Durante la última redada, Fitzi fue tratada brutalmente y uno de los rufianes de los funcionarios casi le rompe un brazo. Resultaba imposible continuar con la publicación en la Costa, así que Fitzi la trasladó a Nueva York, donde se unió a Sasha en las actividades que este estaba realizando por la defensa del caso de California.
Tom Mooney había sido declarado culpable y sentenciado a muerte. La elocuencia de W. Bourke Cockran y la completa demostración de que los principales testigos de la acusación habían cometido perjurio fueron en vano. El poder que la Cámara de Comercio ejercía sobre la justicia californiana era más fuerte que las más firmas pruebas presentadas a favor del líder obrero. Apenas si existía un solo ciudadano en San Francisco que no supiera que los testigos de la acusación, los McDonald y los Oxman, provenían de las heces más degradadas de la sociedad, que su testimonio había sido comprado por el fiscal del distrito señor Charles Fickert, el complaciente instrumento de los empresarios. Pero la inocencia no contaba. Los jefes que se habían declarado a favor de la open shop estaban decididos a colgar a Mooney como una advertencia a los demás organizadores de la clase obrera, y el destino de Mooney estaba sellado.
Tampoco era el Estado de California la única región del país donde la ley y el orden habían concentrado todo su poder en aplastar a los trabajadores y en sofocar eficazmente las protestas de los desheredados y los humillados. En Everett, Washington, setenta y cuatro muchachos de la I.W.W. luchaban por sus vidas, y en todos y cada uno de los Estados de la Unión, los calabozos y las cárceles estaban llenos de hombres condenados por sus ideales.
El cielo político de los Estados Unidos se estaba cubriendo de oscuras nubes, y los augurios eran cada día más inquietantes; no obstante, las masas permanecían inertes. Luego, inesperadamente, la chispa de la esperanza se encendió en el este. Venía de Rusia, la tierra dominada por los zares durante siglos. El día tan ansiado habían llegado por fin. ¡Había estallado la revolución!
Capítulo XLV
Los odiados Romanov fueron por fin arrojados del trono, el zar y sus secuaces despojados del poder. No era el resultado de un golpe de Estado; el gran logro fue alcanzado por la rebelión del pueblo entero. Hasta ayer estaban inarticuladas, aplastadas, como lo habían estado durante siglos, bajo la bota del absolutismo más cruel, insultadas y degradadas, las masas rusas se habían alzado a exigir su herencia y proclamar al mundo entero que la autocracia y la tiranía habían terminado para siempre en su país. Estas noticias gloriosas eran el primer signo de vida en el vasto cementerio de guerra y destrucción que era Europa. Inspiraron a todas las personas amantes de la libertad una esperanza y un entusiasmo nuevos; no obstante, nadie sentía el espíritu de la Revolución como los nativos de Rusia desperdigados por todo el globo. Veían a su amada Matushka Rossiya hacerles una promesa de hombría y aspiraciones.
Rusia era libre; pero no tanto. La independencia política solo era el primer paso en el camino hacia la nueva vida. De qué servían los «derechos», pensaba, si las condiciones económicas permanecen inmutables. Había conocido las bendiciones de la democracia durante demasiado tiempo como para tener fe en el cambio de escena político. Mucho más duradera era mi fe en el pueblo mismo, en las masas rusas conscientes de su poder y oportunidades. Los mártires encarcelados y exiliados que habían luchado por liberar a Rusia estaban siendo resucitados y algunos de sus sueños hechos realidad. Estaban regresando desde los helados yermos de Siberia, de las mazmorras y el destierro. Volvían para unirse al pueblo y ayudarle a construir la nueva Rusia, económica y socialmente.
América contribuía también con su cuota. A las primeras noticias del derrocamiento del zar, miles de exiliados se apresuraron a volver a su país de origen, ahora convertido en la Tierra Prometida. Muchos habían vivido en los Estados Unidos durante décadas y formado familiar y hogares. Pero sus corazones estaban más en Rusia que en el país que estaban enriqueciendo con su trabajo, el cual los despreciaba, no obstante, por ser «extranjeros». Rusia les daba la bienvenida, abría sus puertas de par en par para recibir a sus hijos y a sus hijas. Como golondrinas al primer signo de la primavera, comenzaron el vuelo de regreso, los ortodoxos y los revolucionarios por primera vez moviéndose en terreno común: el amor y el anhelo por su tierra.
Nuestro viejo deseo, el de Sasha y el mío, empezó a avivarse dentro de nuestros corazones. A lo largo de los años habíamos estado próximos al latir de Rusia, cerca de su espíritu y de su lucha sobrehumana por la liberación. Pero nuestras vidas estaban arraigadas en nuestra tierra de adopción. Habíamos aprendido a amar su grandeza física y su belleza y a admirar a los hombres y mujeres que luchaban por la libertad, los americanos del mejor calibre. Yo me sentía uno de ellos, americana en el verdadero sentido, espiritualmente, más que por la gracia de un simple trozo de papel. Durante veintiocho años había vivido, soñado y trabajado para esa América. Sasha también se sentía desgarrado por el impulso de volver a Rusia y la necesidad de continuar la campaña para salvar la vida de Mooney, cuya hora fatal se aproximaba con rapidez. ¿Podía abandonar al hombre condenado y a los otros cuyo destino pendía de un hilo?
Luego vino la decisión de Wilson de que Estados Unidos debía unirse a la matanza europea para salvar al mundo para la democracia. Rusia tenía gran necesidad de sus exiliados revolucionarios, pero Sasha y yo sentíamos que América nos necesitaba más. Decidimos quedarnos.
La declaración de guerra de los Estados Unidos consternó e intimidó a la mayoría de los pacifistas de la clase media. Algunos incluso sugirieron que pusiéramos fin a nuestras actividades antimilitaristas. Una mujer en concreto, miembro del Colony Club de Nueva York, que se había ofrecido en repetidas ocasiones a aportar dinero al trabajo antibélico en países europeos, exigía ahora que abandonásemos nuestra agitación. Habiendo declinado sus ofertas previas, me sentía libre para decirle que la verdadera caridad empieza por uno mismo. No veía razón para cambiar la postura ante la guerra que había mantenido durante un cuarto de siglo, y todo porque Woodrow Wilson se había cansado de su espera vigilante. No podía alterar mis convicciones simplemente porque el presidente había dejado de ser «demasiado orgulloso» para dejar que los muchachos americanos acudieran a la lucha mientras él y los otros hombres de Estado se quedaban en casa.
Con el colapso de los radicales de pacotilla, toda la carga de la actividad contra la guerra recayó sobre los elementos militantes más valientes. Nuestro grupo en particular redobló sus esfuerzos y yo estuve febrilmente ocupada viajando entre Nueva York y las ciudades vecinas, dando mítines y organizando la campaña.
Un contingente de exiliados y refugiados rusos estaba preparándose para partir hacia su tierra natal, y ayudamos a equipar a sus miembros con provisiones, ropa y dinero. La mayoría eran anarquistas, y todos estaban ansiosos por participar en la reconstrucción de su país sobre bases de fraternidad e igualdad. La tarea de organizar el regreso a Rusia estaba a cargo de nuestro compañero William Shatoff, familiarmente conocido como Bill.
Este anarquista revolucionario, obligado a refugiarse en América huyendo de la tiranía de la autocracia rusa, había compartido durante su estancia de diez años en los Estados Unidos la vida del verdadero proletario y se encontraba siempre en lo más reñido de la lucha por la mejora de las condiciones de los trabajadores. Habiendo trabajado de operario, cargador, maquinista e impresor, Bill estaba familiarizado con las penalidades, inseguridad y humillación que caracterizan la existencia del trabajador inmigrante. Hombres más débiles hubieran parecido espiritualmente, pero Bill poseía la visión de un ideal, una energía ilimitada y un fino intelecto. Consagró su vida a instruir a los refugiados rusos. Era un organizador espléndido, un orador elocuente y un hombre de coraje. Estas cualidades le permitieron reunir en un solo cuerpo a varios grupos pequeños de rusos en América. Obtuvo un gran éxito, sobre todo, en ayudar a que se fusionaran formando una organización poderosa y solidaria, conocida como la Union of Russian Workers, que abarcaba a Estados Unidos y Canadá. Su objetivo era la educación y el desarrollo revolucionario de gran número de trabajadores rusos a los que la Iglesia Ortodoxa Griega de América intentaba hacer caer en la trampa, como había hecho en su país de origen. Bill Shatoff y sus compañeros habían trabajado durante años para hacer ver a sus ignorantes hermanos rusos la situación económica en la que se encontraban e instruirles sobre la importancia de la cooperación organizada. La mayoría eran personas sin oficio que trabajaban muchas horas y eran cruelmente explotados en los trabajos más arduos, en las minas y en las fábricas y en los ferrocarriles. Gracias a la energía de Bill y a su dedicación, estas masas empezaron a unirse gradualmente en un fuerte grupo de rebeldes.
Shatoff fue también durante un tiempo director del Ferrer Center, y en calidad de tal, su inteligencia y entusiasmo demostraron ser tan aptos como en todo lo que emprendía.
No era peor en sus relaciones personales. Encantador y jovial, era un espléndido compañero, al que se podía acudir en todo momento, y especialmente en situaciones difíciles. Era un amigo fiel y valiente, e insistió en acompañar a Sasha cuando este corría peligro de que le atacaran los detectives de San Francisco por su trabajo a favor de Mooney. Durante el viaje de Sasha a diversas ciudades, Bill se nombró a sí mismo guardaespaldas; fue un gran alivio saber que cualquiera que intentara emplear la violencia con Sasha tendría que vérselas primero con nuestro valiente Bill.
A las primeras noticias del milagro que estaba ocurriendo en Rusia, Shatoff comenzó a organizar a los miles de compatriotas radicales que ansiaban volver a casa. Como un verdadero capitán de barco, decidió que todos debían llegar a buen puerto, sin pensar en sí mismo. Él se marcharía el último, nos dijo cuando intentábamos convencerle de que su experiencia y habilidades serían más valiosas en Rusia que en América. Se quedó hasta que su propia partida llegó casi a ser peligrosa.
Hacía algún tiempo que sabía de la presencia en Nueva York de Mme. Alexandra Kollontai y León Trotski. De ella había recibido varias cartas y una copia de su libro sobre la participación de la mujer en el mundo del trabajo. Me había pedido que me reuniera con ella, pero no había tenido tiempo. Más tarde la invité a cenar, pero no pudo venir a causa de una enfermedad. Tampoco conocía personalmente a León Trotski, pero estaba en la ciudad cuando se anunció el mitin de despedida en el que iba a hablar antes de partir hacia Rusia. Asistí al acto. Después de varios oradores bastante aburridos, presentaron a Trotski. Un hombre de mediana estatura, rostro macilento, pelirrojo y barba también pelirroja y desordenada, se adelantó con brusquedad. Su discurso, primero en ruso y luego en alemán, era poderoso y electrizante. No estaba de acuerdo con su actitud política; era un menchevique (socialdemócrata), y como tal muy lejano a nosotros. Pero su análisis de las causas de la guerra fue brillante; s u denuncia de la ineficacia del gobierno provisional de Rusia, mordaz; y su exposición de las condiciones que habían llevado a la Revolución, reveladora. Concluyó, después de dos horas, con un tributo elocuente a las masas trabajadores de su tierra natal. La audiencia estaba completamente entusiasmada, y Sasha y yo nos unimos de buena gana a la ovación que se le dio al orador. Compartíamos totalmente su profunda fe en el futuro de Rusia.
Después del mitin nos reunimos con Trotski para decirle adiós. Había oído hablar de nosotros y nos preguntó cuándo pensábamos ir a Rusia a ayudar en la reconstrucción. «Sin duda nos encontraremos allí», afirmó.
Sasha y yo comentamos el inesperado cambio en los acontecimientos que nos hacía sentirnos más cerca de Trotski, el menchevique, que de Pedro Kropotkin, nuestro compañero, maestro y amigo. La guerra estaba produciendo extrañas asociaciones y nos preguntábamos si seguiríamos sintiéndonos cercanos a Trotski cuando, con el tiempo, llegáramos a Rusia, pues solo habíamos pospuesto, no desechado, nuestro regreso.
Poco después de la partida de Trotski, emprendió el viaje el primer grupo de nuestros compañeros. Les hicimos una alegre despedida en una gran fiesta a la que asistieron muchos amigos americanos, quienes también habían contribuido generosamente a cubrir las necesidades de aquellos hombres. A Sasha se le ocurrió la idea de hacer un manifiesto para los trabajadores, campesinos y soldados rusos, y lo acabamos justo a tiempo para enviarlo con el grupo. Entre los que partían había hombres y mujeres que habían trabajado con nosotros en diferentes campañas en el Blast y en Mother Earth. Se confió el documento a Louise Berger y a S.F., nuestros amigos más íntimos y de confianza. Era un llamamiento a las masas rusas para que expresaran su protesta ante Washington contra la condena de Tom Mooney y Warren K. Billings. Pensamos que era el único recurso que nos quedaba para salvar a estos hombres inocentes.
En las preparaciones militares para la guerra. América estaba compitiendo con los países más despóticos del Viejo Mundo. Wilson se había decidido por el reclutamiento forzoso al mes de que los Estados Unidos decidieran entrar en el conflicto europeo: Gran Bretaña había recurrido a él solo después de dieciocho meses de guerra. Washington no era tan remilgado sobre los derechos de sus ciudadanos como lo había sido el Parlamento británico. El teórico autor de The New Freedom no dudaba en destruir de un golpe los principios democráticos. Había asegurado al mundo que América estaba motivada por las más altas razones humanitarias, su objetivo era democratizar Alemania. ¿Qué importaba si tenía que prusianizar los Estados Unidos para conseguirlo? Americanos nacidos libres eran metidos a la fuerza en el molde militar, reunidos en manada y transportados a través de las aguas para fertilizar los campos franceses. Su sacrificio les valdría la gloria de haber demostrado la superioridad de My Country, Tis of Thee sobre Die Wacht am Rhein. Ningún presidente americano había conseguido con anterioridad embaucar a la gente como Woodrow Wilson, que escribía y hablaba de democracia, actuaba despóticamente, en público y en privado, y, no obstante, se las arreglaba para mantener el mito de que estaba defendiendo a la humanidad y la libertad.
No nos hacíamos ilusiones sobre el resultado de la votación del proyecto de ley sobre el reclutamiento que estaba en el Congreso. Considerábamos tal medida como la negación total de los derechos humanos, el toque a muerte de la libertad de conciencia, y decidimos luchar contra ella incondicionalmente. No esperábamos poder detener la ola de odio y violencia que el reclutamiento obligatorio traería pero pensábamos que por lo menos teníamos que hacer saber ampliamente que había gente en Estados Unidos que eran sus propios amos y que tenían la intención de preservar su integridad, a cualquier precio.
Decidimos convocar una reunión en la redacción de Mother Earth para comenzar la organización de una liga contra el reclutamiento y redactar un manifiesto para aclarar al pueblo americano la amenaza que constituía el mismo. Planeamos también un mitin multitudinario como protesta contra la decisión de obligar a los hombres americanos a firmar su propia sentencia de muerte en forma de alistamiento forzoso.
Debido a un compromiso previo para dar unas conferencias en Springfield, Massachusetts, no pude estar presente en la reunión, fijada para el 9 de mayo. Pero asistirían Sasha, Fitzi, Leonard D. Abbott y otros lúcidos amigos, no sentía ansiedad por el posible resultado. Se sugirió que en la reunión se tratara la cuestión de si la No-Conscription League debería instar a los hombres a no alistarse. De camino a Springfield, escribí una corta declaración dando mi opinión sobre el asunto. Se la envié junto con una nota a Fitzi, en la que le pedía que la leyera durante la sesión. Mi postura era que, como mujer, y por lo tanto no sujeta al servicio militar, no podía aconsejar a nadie sobre el tema. Si uno debe o no prestarse a ser un instrumento en el negocio de matar, debía ser dejado a la conciencia de cada uno. Como anarquista no podía tomarme la libertad de decidir sobre el destino de los demás. Pero sí podía decir a los que se negasen a ser forzados a entrar en el ejército que estaría de su lado y que defendería su causa contra todo y contra todos.
Para cuando regresé de Springfield ya estaba organizada la No Conscription League y se había alquilado el Harlem River Casino para el mitin multitudinario que tendría lugar el 18 de mayo. Los que participaron en la reunión estuvieron de acuerdo conmigo en lo referente al alistamiento.
En medio de nuestras actividades Sasha tuvo un accidente grave. Estaba viviendo otra vez en la pequeña habitación que había detrás de la oficina de Mother Earth, en la calle Ciento Veinticinco, mientras que Sasha y Fitzi habían mudado Blast a la habitación del piso superior, la que estaba antes ocupada por nuestro amigo Stewart Kerr. No había instalación telefónica en la casa, excepto en mi oficina; y un día, Sasha, que venía corriendo a contestar una llamada, resbaló y cayó rodando por toda la empinada escalera. Tras el examen médico se descubrió que los ligamentos del pie izquierdo estaban desgarrados y le aconsejaron que guardara cama. Sasha no quería ni oírlo; con la cantidad de trabajo que había y los pocos compañeros que había para ocuparse de ello, no podía descansar, dijo. A pesar del dolor y que tenía que moverse con muletas, estaba empeñado en asistir al mitin en el Harlem River Casino.
El 18 de mayo, Fitzi y yo recurrimos a todos los trucos femeninos que se nos ocurrieron para persuadir a nuestro cojito de que se quedara en casa, pero insistió en venir con nosotros. Dos fornidos compañeros le ayudaron a bajar la escalera, le metieron en un taxi y repitieron la misma actuación al llegar a la sala.
Casi diez mil personas llenaban el lugar, entre ellos había muchos soldados recién ataviados y sus amiguitas, un grupo muy alborotador, desde luego. Varios cientos de policías y detectives estaban repartidos por el local. Cuando se abrió la sesión, unos cuantos jóvenes «patriotas» se abalanzaron hacia la entrada al escenario. La intentona fracasó porque habíamos previsto tal contingencia.
Presidió Leonard D. Abbott, y en la plataforma se encontraban Harry Weinberger, Louis Fraina, Sasha, yo y varios oponentes más al servicio militar obligatorio. Hombres y mujeres de variadas opiniones políticas apoyaban nuestra postura en esta ocasión. Todos los oradores denunciaron con vigor el proyecto de ley de reclutamiento que estaba esperando la firma del presidente. Sasha estuvo espléndido. Con la pierna herida sobre una silla y apoyándose con una mano sobre la mesa, alentaba fuerza y desafío. Hombre de gran sangre fría, su aplomo en esta ocasión fue extraordinario. Nadie de los presentes podría haber adivinado que tenía dolores ni que hubiera pensado ni un momento en su condición si fracasáramos en nuestro intento de conducir el mitin a un final pacífico. Con gran claridad y fuerza sostenida, Sasha habló como nunca antes le había oído hablar.
Los futuros héroes estuvieron muy ruidosos durante todos los discursos, pero cuando subí a la tribuna se desató un jaleo tremendo. Se pusieron a abuchear, silbar, entonar The Star-Spangled Banner y a agitar frenéticamente banderitas americanas. Por encima del tumulto se oyó la voz de un recluta: «¡Pido la palabra!» Los alborotadores habían puesto a prueba la paciencia de la audiencia durante toda la noche. En ese momento se levantaron hombres desde diferentes puntos de la sala y pidieron que se callaran o que se les echara a patadas. Sabía a lo que conduciría algo así, con la policía esperando cualquier oportunidad de ayudar a los rufianes patrióticos. Además, no quería negarle la libertad de expresión incluso a un soldado. Alcé mi voz, y pedí a la audiencia que permitiera hablar al hombre. «Los que hemos venido aquí a protestar contra la coerción y a exigir el derecho a pensar y actuar de acuerdo con nuestra conciencia —alegué— deberíamos reconocer el derecho de un oponente a expresarse y deberíamos escucharle con tranquilidad y otorgarle el respeto que exigimos para nosotros mismos. El joven, sin duda, cree en la justicia de su causa como nosotros creemos en la nuestra, y ha empeñado su vida por ella. Por lo tanto, sugiero que nos pongamos todos en pie en señal de reconocimiento a su evidente sinceridad y que le escuchemos en silencio». Todos sin excepción se pusieron de pie.
Probablemente era la primera vez que el soldado se enfrentaba a una asamblea tan numerosa. Parecía asustado y empezó a hablar con una voz temblorosa que apenas si llegaba hasta la plataforma, aunque estaba muy cerca de ella. Tartamudeó algo sobre «dinero alemán» y «traidores», se hizo un lío y quedó mudo de repente. Luego, volviéndose hacia sus compañeros, gritó: «¡Diablos! ¡Salgamos de aquí!» Afuera se escabulló la banda al completo, ondeando las banderitas y seguidos por las risas y el aplauso de la multitud.
Al volver a casa después del mitin oímos a los vendedores de periódicos vocear las ediciones extra de la noche, ¡el proyecto de reclutamiento se había convertido en ley! El día del alistamiento fue fijado para el 4 de junio. En ese momento pensé que en esa fecha la democracia americana sería llevada a la tumba.
Todos sentíamos que el 18 de mayo era el comienzo de un periodo de importancia histórica. Para Sasha y para mí tenía también un profundo significado personal. Era el decimosegundo aniversario de su resurrección, de su salida del penal Western de Pensilvania, la primera vez en muchos años que estábamos juntos en la misma ciudad y en la misma tribuna.
Riadas de visitantes asediaban nuestra oficina de la mañana a la noche; eran principalmente jóvenes que buscaban consejo sobre si debían o no alistarse. Por supuesto que sabíamos que entre ellos había también señuelos enviados para hacernos caer en la trampa de decirles que no deberían. La mayoría, no obstante, eran jóvenes asustados, tremendamente nerviosos y desorientados. Eran criaturas desvalidas que estaban a punto de ser sacrificados a Moloch. Nuestras simpatías estaban con ellos, pero creíamos que no teníamos ningún derecho a decidir en un tema tan vital como ese. Había también madres enloquecidas que nos imploraban que salváramos a sus hijos. Venían a cientos, escribían o telefoneaban. Todo el día estaba el teléfono sonando; nuestras oficinas estaban llenas de gente y montones de cartas llegaban de todos los rincones del país pidiendo información sobre la No-Conscription League, ofreciendo su apoyo o instándonos a seguir con la tarea. En medio de todo este alboroto tuvimos que preparar el número corriente de Mother Earth y de Blast, escribir el manifiesto y enviar circulares anunciando el próximo mitin. Por la noche, mientras intentábamos dormir un poco, nos sacaban de la cama los periodistas que llamaban por teléfono para saber cuál sería el siguiente paso.
También se estaban celebrando mítines antirreclutamiento fuera de Nueva York y estaba muy ocupada organizando sucursales de la No-Conscription League. En una reunión de esas, en Filadelfia, la policía irrumpió con las porras en la mano y amenazó con golpear a la audiencia si me atrevía a mencionar el reclutamiento. Continué hablando de la libertad que las masas rusas habían conseguido. Al cierre del mitin, cincuenta personas nos retiramos a un lugar privado, donde se organizó una No-Conscription League. Experiencias similares se repitieron en diversas ciudades.
Una semana después del mitin en el Harlem River Casino recibí un telegrama de Tom Mooney indicando la inutilidad de los procedimientos legales en su caso e instándonos a hacer un llamamiento al pueblo americano. Su telegrama decía:
«San Francisco
5 de mayo de 1917Tribunal Superior ha sometido a juicio a Oxman hoy. Presidente, señor Angellotti, ha declarado pruebas culpabilidad de Oxman aplastantes. Comité especial designado por Labor Council y Building Trades Council de San Francisco se ha presentado ante fiscal general del Estado de California, señor Webb, solicitando respuesta sobre su decisión respecto demanda del juez señor Griffin de admitir error en mi caso. Fiscal general respondido actas no muestran error, imposible admitir nada.
Publicidad eficaz, manifestaciones multitudinarias, absolutamente necesarias para obtener buenos resultados. Turba linchadora de California lucha desesperadamente por salvarse.
Esto imposibilita celebración de nuevo juicio a menos que ocurra lo imprevisto. Dé a estos hechos extensa publicidad.
TOM MOONEY.»
La condena de Warren K. Billings, a pesar de las pruebas evidentes de su inocencia, había provocado que la defensa realizara una investigación de los testigos de cargo. Se probó que casi todos ellos eran instrumentos del fiscal del distrito Charles Fickert, y varios confesaron que su testimonio había sido comprado con sobornos y amenazas. También se descubrió que el jurado había sido sobornado por agentes de la Cáara de Comercio. Era demasiado tarde para salvar a Billings, pero era un aviso para la defensa de lo que se debía esperar en el juicio a Tom Mooney.
Fickert era consciente de que algunos de sus antiguos testigos, perjuros y prostitutas profesionales, no podían ser utilizados contra Mooney. Por lo tanto, preparó a otros de calibre similar, entre los que era la estrella un tal Frank C. Oxman, un supuesto ganadero del Oeste. Mooney había sido declarado culpable básicamente por las pruebas presentadas por Oxman. Atestiguó que estaba en San Francisco el día del Desfile por la Movilización, e identificó a Mooney como el hombre al que vio dejar una maleta (supuestamente explosivos) en una esquina de la ruta del desfile. Una investigación mostró que Oxman no había estado en San Francisco el día del desfile. Además, se presentó una carta de Oxman a su amigo R.W. Rigall, en la que Oxman instaba a este a ganar «un poco de dinero» yendo a testificar contra Mooney. Rigall estaba entonces en las Cataratas del Niágara y no había estado nunca en San Francisco. Las pruebas del perjurio de Oxman eran tan abrumadoras que el fiscal del distrito señor Fickert se vio obligado a someterle a juicio.
A pesar de estos hechos, a pesar incluso de que el juez encargado del caso, Franklin A. Griffin, admitió que Mooney había sido declarado culpable en base a un falso testimonio, el Tribunal Supremo de California se negó a intervenir. ¡Mooney estaba destinado a morir!
La campaña nacional a favor de Mooney empezada por Sasha hacía casi un año estaba dando fruto. Organizaciones obreras progresitas y radicales de todo el país habían adoptado su causa, y muchas organizaciones liberales, así como individuos influyentes habían llegado a interesarse. El trabajo para salvar a los condenados del patíbulo continuaba sin desmayo.
En el mitin por la paz en Madison Square Garden, organizado conjuntamente por las organizaciones antibélicas más radicales para el 1 de junio, varios de nuestros jóvenes compañeros fueron detenidos por distribuir propaganda del mitin en Hunt's Point Palace para el 4 de junio. Al enterarnos, remitimos una carta al fiscal del distrito, asumiendo la entera responsabilidad por lo que los detenidos habían hecho. Señalábamos que si era un delito repartir las hojas volantes, nosotros, sus autores, éramos los culpables. La carta iba firmada por Sasha y por mí, e incluimos un sello especial para una respuesta inmediata. Pero no obtuvimos respuesta y no se adoptó ninguna acción judicial contra nosotros.
Entre los detenidos se encontraban Morris Becker, Louis Kramer, Joseph Walker y Louis Sternberg. Fueron acusados de conspirar para aconsejar a la gente no someterse a la Ley de Reclutamiento. El juicio se celebró ante el juez federal señor Julius M. Mayer. Kramer y Becker fueron declarados culpables, y el jurado recomendó clemencia para este último. La idea del juez sobre la clemencia fue una difamatoria denuncia de los acusados. Llamó a Kramer cobarde y le sentenció a la pena máxima que imponía la ley para ese delito, dos años en el penal federal de Atlanta y una multa de diez mil dólares. A Becker le sentenció a un año y dieciocho meses y a pagar una multa similar. Los otros dos muchachos, Sternberg y Walker, fueron absueltos. Harry Weinberger llevó la defensa con su habitual eficiencia e hizo una apelación. Louis Kramer, mientras estaba en Tombs esperando ser trasladado a Atlanta, se negó a alistarse y fue sentenciado a un año más.
El número de junio de Mother Earth apareció adornado con negras vestiduras, en la cubierta una tumba con la inscripción: «In Memoriam — Democracia Americana». El sombrío atavío de la revista era llamativo y efectista. Ninguna palabra podría expresar más elocuentemente la tragedia que había convertido a América, la vieja portadora de la antorcha de la libertad, en el sepulturero de sus antiguos ideales.
Invertimos hasta el último céntimo de nuestro capital en publicar una edición más grande. Queríamos enviar copias a cada funcionario federal, a cada redactor del país y distribuir la revista entre los jóvenes trabajadores y los estudiantes universitarios. Las veinte mil copias apenas si fueron suficientes para abastecer nuestras necesidades, lo que nos hizo sentir nuestra pobreza más que nunca. Afortunadamente, un aliado inesperado vino en nuestra ayuda: ¡la prensa neoyorquina! Reimprimieron pasajes enteros de nuestro manifiesto contra el reclutamiento, algunos periódicos incluso reprodujeron íntegramente el texto y lo expusieron así a la atención de millones de lectores. Citaron ampliamente el contenido del número de junio y se extendieron con todo detalle sobre su contenido en los editoriales.
La prensa de todo el país estaba enfurecida por nuestro desafío a la ley y a las órdenes presidenciales. Agradecimos debidamente la ayuda que nos prestaron al hacer que nuestras voces resonaran por toda la nación, las voces que solo ayer habían gritado en vano. De paso, los periódicos dieron amplia publicidad al mitin fechado para el 4 de junio.
Nuestra excitante y atareada vida no conducía a la rápida recuperación de Sasha. Seguía sintiendo mucho dolor y molestias. Cuando escribía tenía que hacerlo en la cama o con la pierna encima de una silla. Apenas si podía andar con las muletas, pero de nuevo se mostró inflexible en su decisión de asistir al mitin multitudinario. Sabíamos que se encontraba mal, pero bromeaba y nos reñía a Fitzi y a mí porque le estábamos mimando demasiado.
Cuando llegamos a unas seis manzanas de distancia de Hunt's Point Palace, el taxi tuvo que detenerse. Ante nosotros se extendía un dique humano hasta donde alcanzaba la vista, una masa densamente apretada y oscilante que se contaba por decenas de miles de personas. En la periferia había policía a caballo y a pie y muchos soldados de caqui. Gritaban órdenes, blasfemaban y empujaban a la multitud de las aceras al centro de la calle y viceversa. El taxi no podía continuar y era imposible intentar llevar a Sasha a la sala con las muletas. Tuvimos que dar un rodeo alrededor de solares vacíos hasta llegar ala entrada trasera del Palace. Allí nos encontramos con montones de furgonetas de la policía provistas de proyectores y ametralladoras. Los policías apostados en la puerta, al no reconocernos, se negaron a permitirnos el paso. Un periodista que nos conocía le susurró algo al sargento al mando. «Bien, de acuerdo —gritó—, pero no se permitirá la entrada a nadie más. La sala está abarrotada».
El sargento había mentido; la sala estaba medio llena. La policía impedía el paso a la gente y a las siete ordenaron que se cerraran las puertas. Si bien negaron la entrada a los trabajadores, permitieron que marineros medio borrachos y soldados entraran en el local. Estos ocupaban el anfiteatro y las filas abucheaban, en fin, se comportaban como corresponde a hombres que se están preparando para salvar al mundo para la democracia.
Detrás del escenario había funcionaron del Departamento de Justicia, miembros de la oficina del fiscal federal, marshalls de los Estados Unidos, policías de la brigada antianarquista y periodistas. Parecía que todo estaba preparado para un derramamiento de sangre. Los representantes de la ley y el orden estaban obviamente preparados para causar problemas.
Entre los «enemigos extranjeros» que había en la sala y en la plataforma, se encontraban hombres y mujeres destacados en los campos de educación, el arte y las letras. Una de ellas era la distinguida rebelde irlandesa señora Sheehy Skeffington, ciuda del escritor pacifista asesinado en Dublín durante la revuelta del año anterior. Amante de la paz y elocuente defensora de la libertad y la justicia, era además un alma amable y dulce. En ella estaba personificado el espíritu de nuestra reunión, el respeto por la vida humana y la libertad que estaba buscando expresión pública esa noche.
Cuando se abrió el mitin y Leonard D. Abbott tomó la palabra, fue recibido por los soldados y marineros con pitidos, silbidos y zapatazos. Como no causó el efecto deseado, los hombres uniformados de la galería empezaron a tirar a la plataforma bombillas que habían desenroscado de las lámparas. Varias dieron contra un jarrón que contenía un ramo de claveles rojos, haciendo que se estrellara contra el suelo. Se siguió un momento de gran confusión, la audiencia se puso en pie indignada y exigió que la policía sacara de allí a los rufianes. John Reed, que estaba con nosotros, pidió al capitán de la policía que expulsara a los alborotadores, pero el agente se negó a intervenir.
Después de varios llamamientos del presidente, apoyado por algunas mujeres de la audiencia, se restauró una relativa calma. Pero no por mucho tiempo. Todos los oradores tuvieron que pasar por el mismo calvario. Incluso las madres de los futuros soldados, quienes expresaron su angustia y su ira, fueron abucheados por los salvajes vestidos con el uniforme del Tío Sam.
Stella fue una de las madres que se dirigió a la audiencia. Era la primera vez que se enfrentaba a una asamblea de este tipo y que recibía insultos. Su propio hijo todavía demasiado joven para estar sujeto al reclutamiento, pero compartía la aflicción y la pena de otros padres menos afortunados y podía articular la protesta de aquellos que no tenían la oportunidad de hablar. Se mantuvo firma ante las interrupciones y conmovió a la audiencia por la seriedad y el fervor con que habló.
Sasha era el siguiente orador, había otros detrás de él, y yo era la última en hablar. Sasha no quiso que le ayudaran a subir a la plataforma. Despacio y con gran esfuerzo subió los escalones y caminó por el escenario hasta la silla que habían puesto para él cerca de las candilejas. Como el 18 de mayo, tuvo que apoyarse en una pierna mientras la otra descansaba sobre la silla y se apoyaba con una mano sobre la mesa. Se mantuvo erecto, la cabeza bien alta, la mandíbula apretada, sus ojos claros e inflexibles vueltos hacia los alborotadores. La audiencia se puso en pie y recibió a Sasha con un aplauso prolongado, una muestra de agradecimiento por su aparición en público a pesar del accidente. Esa demostración de entusiasmo pareció enfurecer a los patriotas, la mayoría de los cuales estaba obviamente bajo la influencia del alcohol. Recibieron a Sasha con renovados gritos, silbidos, zapatazos y chillidos histéricos de las mujeres que acompañaban a los soldados. Por encima del clamor, una voz ronca: «¡Ya basta! ¡Ya tenemos suficiente!» Pero Sasha no se dejaba amedrentar. Empezó a hablar, cada vez más alto, regañando a los matones, ya razonando con ellos, ya exponiéndoles al desprecio público. Sus palabras parecieron hacer mella en ellos. Se tranquilizaron. Luego, de repente, un fornido bruto que estaba delante gritó: «¡Carguemos contra la plataforma! ¡Agarremos al prófugo!» Al instante, la audiencia se puso en pie. Algunos se apresuraron a agarrar al soldado. Yo me precipité al lado de Sasha. Tan alto como pude, grité: «¡Amigos, amigos, esperad!» Mi aparición súbita atrajo la atención de todos. «Han mandado aquí a los soldados y a los marineros para causar problemas —advertí a la gente—, y la policía es su cómplice. Si perdemos la cabeza habrá un derramamiento de sangre, ¡y será nuestra sangre la que derramarán!» Se oyeron gritos de «¡Tiene razón!» «¡Es cierto!» Aproveché la pausa momentánea. «Vuestra presencia aquí —continué—, y la presencia de la multitud de fuera que grita su aprobación a cada palabra que les llega, son una prueba convincente de que no creéis en la violencia, y prueba igualmente que comprendéis que la guerra es la más diabólica forma de violencia. La guerra mata deliberada y cruelmente, y destruye vidas inocentes. No, no somos nosotros los que hemos venido aquí a provocar disturbios. Ni debemos dejar que nos provoquen a hacerlo. La inteligencia y la fe apasionada son más convincentes que la policía armada, las ametralladoras y los camorristas con ropa de soldado. Lo hemos demostrado esta noche. Todavía tenemos a más oradores, algunos de ellos con ilustres nombres americanos. Pero nada de lo que ellos o yo podamos decir añadirá nada al espléndido ejemplo que habéis dado. Así que declaro el mitin cerrado. Salid en orden, entonad nuestras inspiradoras canciones revolucionarias y abandonad a su trágico destino a los soldados, cuya ignorancia les impide ser conscientes de lo que les espera».
«¡Carguemos contra la plataforma! ¡Agarremos al prófugo!» Al instante, la audiencia se puso en pie. Algunos se apresuraron a agarrar al soldado. Yo me precipité al lado de Sasha. Tan alto como pude, grité: «¡Amigos, amigos, esperad!» Mi aparición súbita atrajo la atención de todos. «Han mandado aquí a los soldados y a los marineros para causar problemas —advertí a la gente—, y la policía es su cómplice. Si perdemos la cabeza habrá un derramamiento de sangre, y será nuestra sangre la que derramarán!» Se oyeron gritos de «¡Tiene razón!» «¡Es cierto!» Aproveché la pausa momentánea. «Vuestra presencia aquí —continué—, y la presencia de la multitud de fuera que grita su aprobación a cada palabra que les llega, son una prueba convincente de que no creéis en la violencia, y prueba igualmente que comprendéis que la guerra es la más diabólica forma de violencia. La guerra mata deliberada y cruelmente, y destruye vidas inocentes. No, no somos nosotros los que hemos venido aquí a provocar disturbios. Ni debemos dejar que nos provoquen a hacerlo. La inteligencia y la fe apasionada son más convincentes que la policía armada, las ametralladoras y los camorristas con ropa de soldado. Lo hemos demostrado esta noche. Todavía tenemos a más oradores, algunos de ellos con ilustres nombres americanos. Pero nada de lo que ellos o yo podamos decir añadirá nada al espléndido ejemplo que habéis dado. Así que declaro el mitin cerrado. Salid en orden, entonad nuestras inspiradoras canciones revolucionarias y abandonad a su trágico destino a los soldados, cuya ignorancia les impide ser conscientes de lo que les espera».
Los compases de La Internacional se alzaron por encima de los gritos de aprobación de la audiencia, y la canción fue seguida por las miles de gargantas de la multitud de fuera. Habían esperado pacientemente durante cinco horas y cada palabra que había llegado hasta ellos a través de las ventanas abiertas había encontrado un gran eco en sus corazones. Durante todo el mitin sus aplausos habían llegado a nosotros atronadores, y, ahora, su canción jubilosa.
En la habitación del comité un reportero del World de Nueva York se acercó a mí corriendo. «Su aplomo ha salvado la situación», me felicitó. «¿Pero qué escribirá en su periódico? —pregunté—. ¿Hablará de la trifulca que han intentado provocar los soldados y del rechazo de la policía a intervenir?» Dijo que lo haría, pero yo estaba segura de que no se publicaría ningún artículo veraz, aunque tuviera el coraje de escribirlo.
A la mañana siguiente el World proclamaba que «disturbios acompañaron al mitin de la No-Conspiration League en Hunt's Point Palace. Muchos resultaron heridos y doce detenidos. Soldados de uniforme se burlaron de los oradores. Después del cierre del mismo, los verdaderos disturbios comenzaron en las calles adyacentes».
Los supuestos disturbios eran una invención editorial y parecía un intento deliberado de detener futuras protestas contra el reclutamiento. La policía se dio por aludida. Se emitieron órdenes para que los propietarios de salones no alquilaran sus locales para ningún mitin en el que fueran a hablar Alexander Berkman o Emma Goldman. Ni los propietarios de lugares que habíamos estado utilizando durante años se atrevieron a desobedecer. Lo sentían, decían; no temían el arresto, pero los soldados habían amenazado sus vidas y propiedades. Conseguimos el Forward Hall, en Broadway Este, que pertenecía al Partido Socialista Judío. Era pequeño para nuestros fines, apenas si podía dar cabida a mil personas, pero no hubo forma de conseguir otro sitio en toda Nueva York. El temeroso silencio de las organizaciones pacifistas y antimilitaristas que siguió a la aprobación de la ley de reclutamiento hacía doblemente imperativo que continuáramos el trabajo. Programamos un mitin multitudinario para el 14 de junio.
Era necesario imprimir los anuncios. Simplemente llamamos a los periódicos, y ellos hicieron el resto. Denunciaron nuestra insolencia por continuar con las actividades antibélicas y criticaron ásperamente a las autoridades por no poder detenernos. En realidad, la policía hacía horas extras acechando a los que evadían el reclutamiento. Arrestaron a miles, pero muchos más se negaron a alistarse. La prensa no informaba del verdadero estado de los acontecimientos; no convenía que se supiera que grandes cantidades de americanos tenían la hombría suficiente para desafiar al gobierno. Sabíamos a través de nuestras propias fuentes que había miles que habían decidido no empuñar un arma contra gente que era tan inocente como ellos del origen de la matanza mundial.
Un día, mientras le dictaba unas cartas a mi secretaria, un anciano entró en la redacción de Mother Earth y preguntó por Berkman. Sasha estaba ocupado en la habitación de atrás. Absorta en mi trabajo, ni me tomé la molestia de invitarle a que tomara asiento. Le señalé la otra habitación, indicando que podía entrar. A los pocos minutos, Sasha me llamó. Me presentó al visitante, que se llamaba James Hallbeck, que había sido durante años suscriptor de Mother Earth y de Blast, y al que Sasha había conocido en San Francisco. El nombre me era familiar y recordé lo dispuesto que había estado siempre a acudir a nuestra llamada. Sasha me dijo que el compañero quería hacer un donativo para nuestro trabajo. Necesitábamos dinero para la campaña desesperadamente y me alegré de que alguien se presentara con una oferta. Cuando me entregó el cheque me sentí avergonzada por la fría recepción que le había dado. Le pedí disculpas, explicándole lo ocupados que estábamos, pero me contestó que no pasaba nada, que comprendía. Dijo que tenía muy poco tiempo y, diciéndonos adiós a toda prisa, se dirigió hacia la salida. Cuando miré el cheque, descubrí con sorpresa que era de tres mil dólares. Estaba segura de que el viejo compañero se había equivocado y salí deprisa a llamarle. Pero negó con la cabeza, asegurándome que no había ningún error. Le rogué que volviera a la oficina y nos contara algo sobre sí mismo. No podía aceptar el dinero sin saber si le quedaba bastante para vivir.
Nos contó que había emigrado desde Suecia hacía sesenta años. Rebelde desde su juventud, el crimen judicial de los compañeros de Chicago le había hecho anarquista. Durante un cuarto de siglo había vivido en California como viticultor y había ahorrado un poco de dinero. Tenía muy pocas necesidades, y no tenía parientes en los Estados Unidos, pues no se había casado. Sus tres hermanas, que vivían en su país natal, disfrutaban de una situación acomodada y, además, ellas también recibirían una pequeña herencia a su muerte. Estaba muy interesado en la campaña contra el reclutamiento y, siendo demasiado viejo para participar activamente, había decidido poner un poco de dinero a nuestra disposición. Nos aseguró que no debíamos sentir escrúpulos al aceptar el cheque. «Tengo ochenta años —añadió—, y no me queda mucho tiempo de vida. Me gusta pensar que todo aquello de lo que puedo prescindir beneficiará a la causa en la que he creído durante la mayor parte de mi vida. No quiero que ni la Iglesia ni el Estado se beneficien de mi muerte». Los modales sencillos de nuestro venerable compañero, su dedicación a nuestro trabajo y su generoso gesto, nos afectaron a todos profundamente para poder expresarlo con palabras. Nuestro apretón de manos demostró nuestro agradecimiento, y se marchó tan discretamente como había aparecido. El cheque fue depositado en el banco como fondo para las actividades antibélicas.
Llegó el 14 de junio, el día del mitin en el Forward Hall. A última hora de la tarde me llamaron por teléfono y una voz desconocida me advirtió que no asistiera al acto. El hombre había oído de un complot para matarme, me dijo. Le pregunté su nombre, pero se negó a dármelo; ni tampoco consentía en que nos viéramos. Le agradecí su interés por mi bienestar y colgué el aparato.
Jocosamente les conté a Sasha y a Fitzi que debía preparar mi testamento. «Pero, probablemente, llegaré a vieja», comenté. Sin embargo, para estar preparada para cualquier eventualidad, decidí dejar una nota indicando que «los tres mil dólares donados por James Hallbeck deberían continuar a cargo de Alexander Berkman, mi amigo de toda la vida y compañero en la batalla, para ser destinados al trabajo contra la guerra y para ayudar a objetores de conciencia encarcelados». El fondo de Mother Earth, que consistía en trescientos veintinueve dólares, era para pagar las deudas de la redacción, las existencias de libros debían ser vendidas y los beneficios destinados para las necesidades del movimiento. Mi biblioteca personal la legaba a mi hermano pequeño y a Stella. Mi única propiedad, la pequeña granja de Ossining, que mi amigo Bolton Hall había puesto a mi nombre, se la dejaba a Ian Keith Ballantine, el pequeño de Stella. Sasha y Fitzi firmaron como testigos.
Al llegar a Broadway Este, donde estaba situado el Forward Hall, nos encontramos, no con conspiradores normales y corrientes, sino con el departamento de policía al completo. Al menos, eso es lo que nos pareció a juzgar por la cantidad de «lo mejor» de Nueva York que bordeaba la calle y toda la plaza Rutgers, adyacente al lugar de la reunión. La multitud había sido retirada hacia el extremo opuesto de la plaza. Los que pudieron entrar en el edificio se encontraron con que estaban encerrados allí y retenidos como prisioneros, por así decir. Ningún conspirador que hubiera planeado acabar con mi vida tenía la más mínima oportunidad de acercarse a Sasha o a mí, tan de cerca fuimos rodeados por fornidos agentes y llevados apresuradamente al edificio.
La sala estaba llena hasta la sofocación. Había policías en abundancia y una buena colección de funcionarios federales, pero no había soldados. Era probablemente la primera vez que el Forward Hall daba cabida a una audiencia americana tan grande. Parecía que la gente se había dado cuenta de que la libertad de expresión en los asuntos de guerra y el reclutamiento se había convertido en una rareza y estaban ansiosos por dar su apoyo.
El mitin estuvo muy animado y se llevó a cabo el programa sin obstáculos. Pero al cierre, todos los hombres presentes en la sala con aspecto de estar sujetos al reclutamiento fueron retenidos por los funcionarios y, entre ellos, los que no pudieron mostrar la tarjeta de alistamiento fueron puestos bajo arresto. Era por lo visto la intención de las autoridades federales utilizar nuestros mítines de trampa. Por lo tanto, decidimos no celebrar más reuniones públicas al menos que pudiéramos asegurarnos de que los que no se habían sometido a la ley se quedaran fuera. Decidimos concentrarnos en el trabajo impreso.
Al día siguiente por la tarde estábamos todos ocupados en nuestras oficinas; Sasha y Fitzi en el piso de arriba, preparando el próximo número de Blast; yo estaba trabajando con mi nueva secretaria, Pauline; mientras que Carl «el Sueco» estaba enviando las circulares. Era un compañero fiel y servicial que llevaba con nosotros mucho tiempo: primero en Chicago, donde había colaborado en la organización de mis conferencias; luego en San Francisco, donde estuvo asociado con Blast y ahora en Nueva York. Carl se contaba entre los hombres más dignos de confianza y más sensatos de nuestras filas. Nada podía perturbar su temperamento ecuánime o hacerle abandonar la tarea que había emprendido. Le ayudaban en la oficina otros dos activos compañeros, Walter Merchant y W.P. Bales, que eran verdaderos rebeldes americanos.
Por encima del murmullo de la conversación y el tecleo de la máquina de escribir, oímos de repente un fuerte ruido de pasos en la escalera, y antes de que tuviéramos tiempo de ver lo que pasaba, una docena de hombres irrumpieron en mi oficina. El cabecilla del grupo gritó excitadamente: «¡Emma Goldman, está detenida! Y también Berkman, ¿dónde está?» Era el marshall señor Thomas D. McCarthy. Le conocía de vista; últimamente se había apostado cerca de la plataforma en nuestros mítines contra el reclutamiento, su actitud era la de alguien impaciente dispuesto a saltar sobre los oradores. Los periódicos decían de él que había telegrafiado repetidas veces a Washington pidiendo la orden de arresto contra nosotros.
«Espero que consiga la medalla que tanto ansía —le dije—. No obstante, bien podía enseñarme la orden de arresto». En lugar de esto, me enseñó una copia del número de junio de Mother Earth y preguntó si era la autora del artículo contra el reclutamiento que contenía la revista. «Obviamente —contesté—, está firmado con mi nombre. Lo que es más, asumo la responsabilidad de todo lo que aparece en la revista. ¿Pero dónde está la orden?»
McCarthy declaró que para detenernos a nosotros no hacía falta orden; Mother Earth contenía suficiente material traicionero como para encerrarnos durante años. Había venido a por nosotros y mejor era que nos diéramos prisa.
Tranquilamente fui hasta la escalera y llamé: «¡Sasha!, ¡Fitzi!, hay aquí unas visitas que han venido a detenernos». McCarthy y varios de sus hombres me empujaron a un lado bruscamente y subieron corriendo a la oficina del Blast. Los ayudantes de McCarthy tomaron posesión de mi mesa y empezaron a examinar los libros y folletos de las estanterías, tirándolos al suelo formando un montón. Un detective agarró a W.P. Bales, el más joven del grupo, y dijo que también estaba detenido. A Walter Merchant y a Carl les ordenaron que se mantuvieran apartados hasta que finalizara el registro.
Me dirigí a mi habitación para cambiarme de vestido, previendo que me esperaba una noche de alojamiento gratuito. Uno de los hombres se acercó rápidamente a impedírmelo, cogiéndome del brazo. Me solté de un tirón. «Si tu jefe no tuvo agallas para subir sin su guardia de brutos, al menos debería haberte ordenado que no actuaras como tal. No voy a escapar. Solo quiero vestirme para la recepción que nos espera y no tengo la intención de que hagas de mi doncella». Los hombres que registraban mi mesa se echaron a reír groseramente. «Esta mujer es un caso —comentó uno—, pero está bien, oficial, déjela que se vaya a su habitación». Cuando reaparecí con mi libro y un pequeño neceser, vi que Fitzi y Sasha, que iba todavía con muletas, ya habían bajado. McCarthy estaba con ellos.
—Quiero la lista de miembros de la No-Conspiration League —exigió.
—Nosotros, en particular, estamos siempre dispuestos a recibir a nuestros amigos los policías —repliqué—, pero tenemos mucho cuidado de no correr riesgos con los nombres y direcciones de aquellos que no pueden permitirse el honor de un arresto. No tenemos la lista de la No-Conspiration League en la oficina, y no podrá descubrir dónde está.
La procesión empezó a descender por las escaleras hasta los automóviles que esperaban; McCarthy y sus ayudantes iban delante, Sasha y yo detrás de estos. Más atrás otros dos ayudantes de marshall llevando a Bales, seguidos de funcionarios de la «brigada anti bombas». Junto a Sasha, me dieron el lugar de honor en el coche del jefe. Volamos a través de las calles congestionadas, asustando a la gente con los bocinazos y haciendo que salieran corriendo en todas direcciones. Era después de las seis, y masas de trabajadores estaban saliendo a raudales de las fábricas, pero McCarthy no permitía que el chofer disminuyera la marcha, ni tomaba en consideración las frenéticas señales de los guardias de tráfico. Cuando le llamé la atención sobre el hecho de que estaba infringiendo el límite de velocidad y poniendo en peligro la vida de los peatones, contestó dándose tono: «Soy el representante del gobierno de los Estados Unidos».
En el edificio del gobierno federal se reunió con nosotros Harry Weinberger, nuestro batallador abogado y fiel amigo. Pidió que se hiciera inmediatamente la acusación y se dictara la fianza, pero nuestra detención se había llevado a cabo, a propósito, a última hora de la tarde, después de la hora de cierre oficial. Nos enviaron a la prisión de Tombs.
A la mañana siguiente nos llevaron ante el comisario de los Estados Unidos Hitchcock. El fiscal federal del distrito de Nueva York, Harold A. Content, nos acusó de «conspirar contra el reclutamiento» y pidió que la fianza fuera alta. El comisario fijó las fianzas en veinticinco mil dólares por cada uno. El señor Weinberger protestó, pero fue en vano.
En la prisión de Tombs nos mantuvieron incomunicados durante varios días. Posteriormente nos enteramos de que los funcionarios se habían apoderado de todo lo que cayó en sus manos en las redacciones de Mother Earth y de Blast, incluyendo listas de suscripciones, talonarios de cheques y copias de nuestras publicaciones. Confiscaron también los archivos de correspondencia, manuscritos destinados a la publicación en forma de libro, así como mis conferencias mecanografiadas sobre literatura americana y material muy valioso que nos había llevado años acumular. El material traicionero consistía en trabajos de Pedro Kropotkin, Errico Malatesta, Max Stirner, William Morris, Frank Harris, C.E.S. Wood, George Bernard Shaw, Ibsen, Strindberg, Edward Carpenter, los grandes escritores rusos y otros peligrosos explosivos.
Nuestros amigos se apresuraron a ofrecernos su ayuda con la más espléndida solidaridad. Nuestros queridos compañeros Michael y Annie Cohen fueron los primeros en contribuir con grandes sumas de dinero. Agnes Inglis, de Detroit, envió ayuda financiera, como hicieron otros muchos desde diferentes partes del país. Igualmente inspiradora fue la actitud de muchos trabajadores pobres. No solo aportaron sus pequeños ahorros, sino que además ofrecieron las cadenas de sus relojes para ayudar a reunir los cincuenta mil dólares exigidos por el gobierno de Estados Unidos.
Quería que Sasha fuera liberado primero debido al problema de la pierna, que necesitaba todavía tratamiento médico; no me importaba quedarme en Tombs, pues estaba descansando y disfrutando de un libro muy absorbente que Margaret Anderson me había enviado. Era Retrato del artista adolescente, de James Joyce. No había leído nada de este autor con anterioridad y estaba fascinada por su fuerza y originalidad.
Las autoridades federale no estaban ansiosas por dejarnos en libertad. El capital inmobiliario valorado en trescientos mil dólares que se ofreció como fianza fue rechazado por el ayudante del fiscal federal, señor Content, basándose en un tecnicismo insustancial, y declaró que no se aceptaría más que metálico. Había suficiente para sacarnos a uno de nosotros. Sasha, siempre tan galante, rechazó ser el primero, por lo que la fianza se ofreció por mí y fui liberada.
Aunque los periódicos podían verificar fácilmente quiénes habían contribuido a pagar la fianza, el World de Nueva York tuvo la temeridad de publicar una historia en su edición del 22 de junio que decía que «está circulando el rumor de que el Kaiser proporcionó los veinticinco mil dólares para la liberación de Emma Goldman». Era una indicación de hasta dónde podía llegar la prensa para contribuir a deshacerse de los elementos indeseables.
El jurado federal de acusación levantó acta de acusación por conspirar para hacer fracasar el reclutamiento «selectivo». La pena máxima para este delito era de dos años de prisión y una multa de diez mil dólares. El proceso fue fijado para el 27 de junio. Solo tenía cinco días para preparar mi defensa, mientras que Sasha estaba todavía en Tombs. Era imperativo concentrar todas nuestras energías en reunir la fuerza.
Pero estaba Ben, una vez más incapaz de enfrentarse a una cuestión de vital importancia y encontrándose emocionalmente desgarrado. Todavía no se había anunciado la decisión del tribunal referente a su apelación de la sentencia de Cleveland. Había vuelto a Nueva York cuando empezamos la campaña contra el reclutamiento, y se había sumergido en el trabajo con su habitual energía. Todo fue bien durante unas semanas, y luego Ben empezó a ser otra vez, como tantas otras antes, presa de sus trastorno emocionales. Esta vez era la joven de la clase dominical. No estaba ni en peligro ni en necesidad, y faltaban meses para que su hijo viniera al mundo. Pero Ben sucumbió. En el punto culminante de la campaña antibélica se marchó a Chicago para reunirse con la futura madre. Su incapacidad para mantenerse en su puesto en un momento tan crítico me exasperaba y me dolía. En vano buscaba una explicación para su aparente falta de coraje y aguante recordándome que no podía haber previsto nuestra detención. No obstante, no regresó cuando supo que estábamos bajo custodia. ¿No probaba eso su falta de lealtad? Pensar que Ben me negaría cuando la necesitaba era atormentador. Me sentía a la vez profundamente apenada y humillada.
Por fin conseguimos los veinticinco mil dólares en metálico para la fianza de Sasha, y el 25 de junio fue puesto en libertad. Estábamos completamente de acuerdo en lo que se refería a nuestro juicio. No creíamos ni en la ley ni en su maquinaria, y sabíamos que no podíamos esperar justicia. Por lo tanto, ignoraríamos por completo lo que para nosotros era una farsa: nos negaríamos a participar en los procedimientos judiciales. Si este método resultara impracticable, asumiríamos nuestra defensa, no para defendernos de nada, sino para dar pública expresión a nuestras ideas. Decidimos presentarnos ante el tribunal sin abogado. Nuestra decisión no se debía a que estuviéramos descontentos con nuestro abogado, Harry Weinberger. Muy al contrario, no podíamos haber deseado un abogado más capaz o un amigo más fiel. Ya nos había prestado servicios que no podían pagarse con dinero y lo había hecho siendo plenamente consciente de que no podríamos pagarle como era debido. Apreciábamos en todo su valor a Harry y nos sentíamos seguros en sus manos. Pero nuestro procesamiento solo tendría significado si podíamos convertir la sala del juzgado en una tribuna para la presentación de las ideas por las que habíamos estado luchando durante todos nuestros años conscientes. Ningún abogado podría ayudarnos en esto y no nos interesaba nada más.
Harry Weinberger comprendía nuestra actitud, pero nos advirtió que no nos enfrentáramos a la acusación con los brazos cruzados. No haría ningún tipo de impresión en un tribunal americano, dijo; nos sentenciarían a la máxima pena y nuestros principios no ganarían nada. Pero si asumíamos nuestra propia defensa, nos daría toda la asistencia legal y sugerencias posibles.
El día antes del juicio me cité en el hotel Brevoort con varias personas ante las que expuse nuestra intención de ignorar la acusación. Entre los presentes estaba Frank Harris, John Reed, Max Eastman, Gilbert E. Roe y varios más. Cuando expliqué por qué había convocado esa reunión, Frank Harris, amigo mío desde hacía años, se entusiasmó con la idea. «¡Emma Goldman y Alexander Berkman, los grandes defensores de la resistencia activa, enfrentándose a sus enemigos cruzados de brazos, bien! ¡Espléndido!», gritó. En cualquier tribunal europeo tal postura resultaría un gesto estupendo, afirmó, pero en América, el juez solo consideraría que estábamos cometiendo un flagrante desacato y los periodistas no tendrían ni idea de qué hacer con nosotros, como tampoco la tuvieron los escribas de hacía dos mil años con respecto al carpintero de Nazareth. Frank pensaba que no tendríamos la menor oportunidad de llevar a la práctica nuestro plan, pero que, en cualquier caso, estaba de nuestro lado y que podíamos contar completamente con su apoyo.
John Reed no creía que fuera eficaz entrar deliberadamente en la boca del lobo. Quien tuviera que hacerlo debería luchar todo el rato, pensaba. Sin embargo, cualquiera que fuera nuestra decisión, nos ayudaría como mejor pudiera.
A Max Eastman no le impresionó nuestra sugerencia. Su opinión era que se podía conseguir más con una buena lucha legal, con la ayuda de un abogado competente para dirigir la defensa. Sostenía que era más importante que estuviéramos libres para continuar el trabajo contra la guerra que ir a la cárcel sin haber utilizado hasta el último recurso legal.
Era martes 27 de junio, a las diez de la mañana, cuando junto a Sasha, todavía con muletas, atravesé la sala del juzgado llena de gente para enfrentarme a la acusación. El juez señor Julius M. Mayer y el ayudante del fiscal federal para el distrito de Nueva York Harold A. Content, con su prusianismo cuidadosamente escondido, como las arrugas en el rostro de una mujer, bajo una espesa capa de americanismo, ocupaban sus sitios respectivos. Alrededor de ellos se encontraban los actores menores de la obra que se iba a representar. En el fondo, una turba de soldados, funcionarios estatales y federales, empleados del juzgado con aspecto de atracadores y un gran contingente de reporteros. Las banderas y banderolas americanas daban realce a la escena. Solo a unos pocos amigos les fue permitida la entrada.
Propuse que hubiera un aplazamiento basándome en que mi coacusado, Alexander Berkman, habiendo sufrido un accidente, no podría soportar la tensión de un juicio prolongado. Como nos habían puesto en libertad hacía solo unos días, no habíamos tenido tiempo de familiarizarnos con la acusación, declaré también. El fiscal Content protestó y el juez Mayer denegó mi petición.
Tras lo cual dije que en vistas de que la intención del gobierno era convertir a la acusación en persecución, preferíamos no tomar parte en los procedimientos. Daba la impresión de que Su Señoría no había oído tal cosa en su vida. Parecía extrañado. Luego anunció que designaría a un abogado que nos defendiera. «En nuestro país libre incluso a los más pobres les es concedido el beneficio de una defensa legal», dijo. Ante nuestra negativa, el tribunal determinó que el proceso continuaría después del descanso del mediodía. Durante el almuerzo, consultamos con Harry Weinberger y otros amigos y volvimos al juzgado listos para el combate.
Resultaba que el 27 de junio era el día de mi cuarenta y ocho cumpleaños. Marcaba los veintiocho años de mi vida que había dedicado a la lucha activa contra la injusticia y la coacción. Los Estados Unidos simbolizaban en ese momento la coerción concentrada, no podía haber deseado una celebración más apropiada que enfrentarme a su desafío. Me dio mucha alegría ver que mis amigos, con el nerviosismo del momento, no habían olvidado el acontecimiento. A mi regreso al tribunal me hicieron entrega de regalos y flores. Esta prueba de amor y afecto en ocasión tan especial me conmovió hondamente.
Viéndonos obligados a participar activamente en el proceso, Sasha y yo habíamos determinado aprovechar la ocasión lo mejor posible. Decidimos arrancar a nuestros enemigos cada oportunidad de propagar nuestras ideas. Si teníamos éxito, sería la primera vez desde 1887 que el anarquismo alzaba su voz en un tribunal americano. Nada más merecía la pena comparado con ese logro.
Hacía veintiocho años que conocía a Sasha. En lo que se refiere a que un ser humano pueda predecir cómo actuará otro bajo presión o cuando tuviera que enfrentarse a lo inesperado, siempre había creído que yo podría hacerlo de Sasha. Pero Sasha como brillante abogado fue una revelación incluso para mí, su amiga más antigua. Al final del día casi me dieron pena los desafortunados posibles miembros del jurado a los que había estado cuestionando durante horas. Sasha disparaba sus preguntas como proyectiles a los futuros jurados, interrogándoles sobre cuestiones sociales, políticas y prejuicios, e incluso casi convenciendo a las propias víctimas de que no eran las personas adecuadas para juzgar a hombres inteligentes. Sus destellos del humor y modales agradables cautivaron a los espectadores.
Cuando Sasha terminó de interrogar al jurado, sus miembros apenas si pudieron contener una expresión de alivio. Luego les cuestioné yo sobre matrimonio, divorcio, educación sexual de los jóvenes y control de la natalidad. ¿Mis opiniones radicales sobre estos temas les impedirían emitir un veredicto no sesgado? Con gran dificultad conseguí hacer que mis preguntas se entendieran. Era a menudo interrumpida por el fiscal federal, me enzarcé con él en un enfrentamiento verbal, y el juez me exhortó repetidas veces a ceñirme a cuestiones «relevantes».
Sabíamos muy bien que los doce hombres que habíamos elegido no podrían, ni lo harían, emitir un veredicto imparcial. Pero en el examen del jurado pudimos destapar los temas sociales implicados en el proceso, creamos una atmósfera de libertad y sacamos a colación problemas que no se habían mencionado nunca en un tribunal neoyorquino.
El fiscal, señor Content abrió el proceso afirmando que probaría que en nuestros escritos y discursos habíamos instado a los hombres a no alistarse. Como pruebas presentó copias de Mother Earth, Blast y el manifiesto contra el reclutamiento. Admitimos alegremente la autoría, insistiendo, no obstante, en que la acusación citara la página y línea donde se aconsejaba no inscribirse. No pudiendo hacerlo, Content llamó a la barra de los testigos a Fitzi e intentó hacerle decir que habíamos trabajado por dinero. Aunque era completamente irrelevante para el delito del que se nos acusaba, el tribunal permitió que prosiguiera. Con sus modales tranquilos Fitzi no tardó en reventar esta pompa de jabón.
La siguiente «prueba», jugada como si fuera una baza, fue la insinuación del dinero alemán. «Emma Goldman depositó tres mil dólares en el banco unos días antes de la detención. ¿De dónde procedía el dinero?», preguntó el fiscal triunfalmente. Todos los presentes aguzaron el oído, y los periodistas se afanaron con sus lápices. Nosotros nos reíamos para nuestros adentros. Nos imaginábamos sus caras, ahora demudadas por el rencor, cuando nuestro venerable compañero James Hallbeck testificase. Lo único que sentíamos era tener que pedir que viniera a una sala de juzgado mal ventilada en un día de julio tan caluroso.
Llegó, hombre discreto y sencillo, con espíritu valiente y gran corazón. Recitó su historia en la barra de los testigos exactamente como nos la había contado a nosotros cuando nos entregó su generoso regalo. «¿Pero por qué le dio a Emma Goldman tres mil dólares? —preguntó Content furioso—. Nadie tira así tanto dinero».
«No, no lo tiré», respondió con dignidad. Emma Goldman y Alexander Berkman eran sus compañeros, explicó. Estaban realizando el trabajo en el que creía, pero que era demasiado viejo para hacer. Esa era la razón por la que les dio el dinero. La mecha del dinero alemán se extinguió con un chisporroteo.
La siguiente carta no era original. Ya la habían jugado en mi primera mano con el Estado de Nueva York en 1893. Un detective, que en este caso aseguraba ser también taquígrafo, presentó unas notas pretendiendo que eran una transcripción literal de mi discurso en el Harlem River Casino. Me citó, asegurando que aquella ocasión había dicho: «Creemos en la violencia y utilizaremos la violencia».
Al interrogar al testigo salió a la luz el hecho de que el detective había tomado las notas de pie sobre una mesa inestable, y que su velocidad máxima eran cien palabras por minuto. Confrontamos su declaración con el testimonio de Paul Munter, el campeón taquígrafo. Este testificó que incluso a él le resultaba difícil anotar el discurso de Emma Goldman, sobre todo si este era intenso, y aun así, su récord era de ciento ochenta palabras por minuto. A Munter le siguió el propietario del Harlem River Casino. Aunque citado como testigo de la acusación, dijo ante el tribunal que no me había oído utilizar la expresión que se me imputaba, y había escuchado muy atentamente mi charla. El mitin había transcurrido en orden a pesar de un grupo de soldados que había intentado causar problemas, afirmó, «y fue Emma Goldman la que salvó la situación». Un sargento guardacostas corroboró su testimonio.
Los no iniciados se preguntaban por qué la acusación hacía hincapié sobre lo que había dicho el 18 de mayo, antes de que se hubiera aprobado la ley de reclutamiento, mientras que no se hacía referencia a mis discursos después de que dicha ley fuera promulgada. Nosotros sabíamos la razón. En nuestros últimos mítines tuvimos taquígrafos que tomaron nota de todo sentados en la plataforma, a la vista de todo el mundo. Pero no pudimos conseguir a nadie competente para el 18 de mayo. Era evidente que el Estado había sido informado del hecho, por lo que el detective taquígrafo era muy conveniente para la acusación.
Presentamos a varios testigos para demostrar que la frase «creemos en la violencia y utilizaremos la violencia» no había sido pronunciada ni por mí ni por ninguno de los oradores. El primer testigo fue Leonard D. Abbot, admirado por todos por su encanto personal y respetado, incluso por los más conservadores, por su sinceridad. Había presidido los mítines del 18 de mayo y 4 de junio. Negó rotundamente que yo hubiera utilizado las palabras que se me atribuían, ni en el Harlem River Casino ni en ningún otro sitio. De hecho, dijo al tribunal, le había decepcionado un poco mi discurso, porque había esperado una actitud más extremista. En lo referente a haber aconsejado a los jóvenes que no se inscribieran, eso podía ser fácilmente probado por una carta que había enviado a la reunión que se celebró en la oficina de Mother Earth el 9 de mayo, afirmó Leonard.
Su testimonio fue ratificado por un objetor de conciencia que relató cómo había ido a nuestra oficina a pedir consejo sobre la inscripción y le habíamos dicho que preferiríamos dejar el alistamiento y el servicio militar a la conciencia de aquellos a los que afectaba el reclutamiento. Después compareció Helen Boardman, Martha Gruening, Rebecca Shelley, Anna Sloan y Nina Liederman. Esas mujeres habían trabajado con nosotros desde los comienzos de la campaña contra el reclutamiento y repitieron que nunca nos habían oído decir a nadie que no se alistara.
El fiscal federal exigió que presentáramos el texto original de mi carta, insinuando que el contenido se había cambiado en la transcripción. Él sabía que el original, como la mayoría de nuestros papeles y documentos, habían sido confiscados en la redada y estaban ahora en su poder. No obstante, tuvo la desfachatez de hacer la petición. No presentó la carta: hubiera contradicho la acusación hecha contra mí.
A pesar de todo, la acusación era ingeniosa; se intentaron otras estratagemas. Lo siguiente fue un intento de jugar con los prejuicios del jurado, intentando crear la impresión de que nuestros testigos era mayormente extranjeros. Para disgusto del fiscal federal, no se tardó en demostrar que la mayoría tenía orígenes más antiguos que el suyo propio. Helen Boardman, por ejemplo, era la clase de extranjera cuyos antepasados habían llegado a América en el Mayflower, y Anna Sloan era de vieja raza americano-irlandesa. Tuvo la misma mala suerte con los hombres, entre los que se encontraban John Reed, Lincoln Steffens, Bolton Hall y otros americanos «de verdad».
Sasha siguió a la acusación con un breve resumen de nuestro caso. Afirmó que la acusación de conspiración era el absurdo más grande, considerando que él y su coacusada habían propagado el antimilitarismo durante veintiocho años. Era por tanto una conspiración de la que estaban al tanto cien millones de habitantes. Mientras Sasha continuó hablando exponiendo el caso con su lógica aplastante y estilo incisivo, algunos miembros del jurado parecieron quedar impresionados y mostraron un interés genuino. A Content no le pasó desapercibido. A la primera oportunidad cogió una copia del número de julio de 1914 de Mother Earth. Casi se me había olvidado que varias copias de ese número se habían quedado en la oficina. Algunos de los muchachos y muchachas que habían participado en la campaña de los parados que Sasha había organizado y en la manifestación tras la explosión en la avenida Lexington, hacía tiempo que habían ido desapareciendo de nuestras filas. La mayoría de ellos habían demostrado no merecer la pena, simplemente se habían dejado llevar por la excitación del momento; pero sus violentas efusiones habían permanecido, desafortunadamente, en letra impresa y ahora la acusación se estaba aprovechando de ellas. Content procedió a leer los trozos más escogidos, esforzándose por hacer ver al jurado que todos nosotros apoyábamos la fuerza física y el uso de la dinamita. «Es cierto, la señorita Goldman estaban en ese momento ausente realizando una gira de propaganda —señaló— y, por lo tanto, no podría ser la responsable de los artículos de ese número en particular». Era un intento de hacer recaer todo el peso sobre Sasha. Me puse en pie antes de que terminara. «El fiscal sabe perfectamente que soy la propietaria y redactora de Mother Earth y la responsable de todo lo que aparece en la revista, esté o no presente en el momento de su publicación». Pregunté si estábamos siendo juzgados por el pasado; porque si no, era difícil comprender por qué un tema que había aparecido tres años antes de que Estados Unidos entrara en guerra, y que ni había sido retenido por las autoridades de Correos ni objetado por el Estado de Nueva York, estaba siendo utilizado en el proceso. Era irrelevante, afirmé. Pero Su Señoría denegó mis protestas.
Cada día aumentaba la tensión en la sala. El ambiente era cada vez más hostil, los funcionarios del juzgado cada vez más insultantes. A nuestros amigos, o no se les permitía la entrada, o se les trataba rudamente cuando conseguían entrar. En esa misma calle se había instalado un puesto de reclutamiento y las arengas patrióticas se mezclaban con la música de una banda militar. Cada vez que atacaban el himno nacional, todos tenían que ponerse en pie y los soldados ponerse firmes. Una de las chicas se negó a levantarse y fue sacada de la sala a la fuerza. Un muchacho fue literalmente echado a patadas. Sasha y yo permanecíamos sentados mientras el puño armado del Estado hacia su demostración de patriotismo. ¿Qué podían hacer los funcionarios? Desde luego no podían ordenar que nos expulsaran de este teatro de marionetas; nosotros al menos teníamos esa ventaja.
Después de «pruebas» interminablemente repetitivas de nuestro delito, que en realidad no probaban nada, la acusación cerró el proceso. El último asalto de la contienda entre las ideas y la estupidez organizada fue fijado para el 9 de julio. Esto nos dejaba unas cuarenta y ocho horas para preparar nuestra denuncia de las fuerzas que habían sumido al mundo en un valle de lágrimas y sangre. Desde el principio del juicio nos habíamos visto obligados a ir a un ritmo tremendo y estábamos exhaustos. Durante esa semana disfrutamos de la hospitalidad de Leonard D. Abbott y su esposa, Rose Yuster, y ahora peregrinamos a la casita de Stella en Darien para descansar un poco.
Al día siguiente me desperté con los rayos del sol entrando a raudales en mi habitación y grandes jirones de azul colgando sobre el verde exuberante de árboles y praderas. El aire tenía un picante olor a tierra, el lago vibraba con una música suave y el hechizo que alentaba la naturaleza toda me tenía cautivada.
Cuando regresamos al juzgado el lunes 9 de julio encontramos la escena lista para el último acto de la tragicomedia que había durado ya una semana. El juez señor Mayer, el fiscal federal señor Content y una gran compañía de actores del mal tramado complot estaban ya sobre el escenario. La sala estaba llena de invitado oficiales y claqueurs para encabezar los aplausos. Montones de periodistas estaban presentes para reseñar el espectáculo. Pocos amigos nuestros habían conseguido entrar, pero había más que en días anteriores.
El fiscal no podía compararse, de ninguna manera, en habilidad y energía con su colega del juicio de 1893. Content había sido monótono y gris a lo largo del proceso y esteriotipado en su discurso al jurado. Durante un momento intentó escalar cimas oratorias. «¿Creen que la mujer que está ante ustedes es la verdadera Emma Goldman, esta señora educada, cortés y con una sonrisa agradable en los labios? —declaró—. ¡No! Solo se puede ver a la verdadera Emma Goldman en la tribuna. Allí está en su verdadero elemento, allí olvida toda precaución. Allí inflama las mentes de los jóvenes y les conduce a acciones violentas. Si pudieran ver a Emma Goldman en sus mítines, se darían cuenta de que es una amenaza para nuestras bien ordenadas instituciones». Era por lo tanto el deber del jurado salvar al país de esa Emma Goldman emitiendo un veredicto de culpabilidad.
Sasha habló después del acusador. Sostuvo la viva atención de los miembros del jurado y de toda la sala durante dos horas. No era pequeña hazaña si teníamos en cuenta la atmósfera de prejuicio y odio que se respiraba. La forma juguetona e ingeniosa con que trató las supuestas pruebas de nuestro «delito» causó risa y, a menudo, carcajadas. Lo que era de inmediato interrumpido por las severas reprimendas del tribunal. Tras demoler completamente los testimonios de la acusación, Sasha siguió con una exposición sobre anarquismo, magistral en su sencillez y claridad.
Me dirigí al jurado después de Sasha, durante una hora. Hablé de la farsa de un gobierno que se propone exportar la democracia suprimiendo los últimos vestigios de esta en su propio país. Retomé el contenido del discurso del juez señor Mayer de que tales ideas son solo permisibles si están «dentro de la ley». De esta manera instruyó a los miembros del jurado cuando les preguntó si estaban predispuestos contra aquellos que propagan ideas impopulares. Señalé que no había habido nunca un ideal, por muy humano y pacífico, que en su tiempo hubiera sido considerado «dentro de la ley». Nombré a Jesús, Sócrates, Galileo, Giordano Bruno. «¿Estaban «dentro de la ley»? —pregunté—. ¿Y los hombres que liberaron a América del dominio británico, los Jefferson, los Patrick Henry? Los William Lloyd Garrison, los John Brown, los David Thoreau y los Wendell Phillips, ¿estaban «dentro de la ley»?»
En ese momento los compases de la Marsellesa flotaron a través de la ventana, y la Embajada Rusa pasó por la calle camino del ayuntamiento. Aproveché la ocasión. «Caballeros del jurado —dije—, ¿oyen la conmovedora melodía? ¡Nació en la más grande de todas las revoluciones y no estaba en absoluto dentro de la ley! Y esa delegación a la que su gobierno está ahora rindiendo honores como representantes de la nueva Rusia, hace solo cinco meses todos y cada uno de sus miembros estaban considerados como lo que le han dicho que somos nosotros: criminales, ¡personas al margen de la ley!»
Durante el proceso, Su Señoría estuvo leyendo asiduamente. Tenía la mesa llena de la literatura confiscada en nuestras oficinas, y parecía absorto, ahora en las memorias de Sasha, ahora en mis ensayos, o en Mother Earth. Su aplicación había hecho creer a algunos de mis amigos que el juez estaba interesado en nuestras ideas e inclinado a ser justo.
El juez señor Mayer estuvo completamente a la altura de nuestras expectativas. En su discurso al jurado declaró con mucha solemnidad: «En la forma de llevar este caso, los acusados han demostrado una habilidad notable. Una habilidad que podría haber sido utilizada para gran beneficio de este país si hubieran juzgado conveniente emplearla a favor y no en contra de este. En este país nuestro, consideramos como enemigos a aquellos que preconizan la abolición de nuestro gobierno y a aquellos que aconsejan a las mentes más débiles la desobediencia a nuestras leyes. La libertad americana fue ganada por nuestros antepasados, mantenida por la Guerra Civil, y hoy están los miles que ya han salido, o se están preparando para hacerlo, a tierras extranjeras a representar a su país en la batallar por la libertad». Luego exhortó al jurado que «si los acusados tienen o no razón no tiene nada que ver con el veredicto. El deber del jurado es meramente el de sopesar las pruebas presentadas sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados del delito que se les imputa».
El jurado salió. El sol se había puesto. Las lámparas eléctricas parecían amarillas en el atardecer. Las moscas zumbaban, su vuelo se mezclaba con los susurros de la sala. Los minutos pasaban lentamente, pegajosos con el calor del día. El jurado regresó; la deliberación no había durado más que treinta y nueve minutos.
—¿Cuál es el veredicto? —preguntaron al presidente del jurado. —Culpables —contestó.
Me puse en pie. «Propongo la anulación del veredicto por ser completamente contrario a las pruebas».
—Protesta denegada —respondió el juez.
—Propongo que la sentencia sea aplazada varios días, y que la fianza siga siendo la suma ya fijada —continué.
—Denegado —pronunció el juez.
Su señoría hizo las habituales preguntas sin sentido sobre si los acusados tenían algo que decir sobre si existía alguna razón para que no se dictara sentencia.
Sasha contestó: «Pienso que es justo que la sentencia sea aplazada y que se nos dé la oportunidad de resolver nuestros asuntos. Hemos sido declarados culpables porque somos anarquistas, y el proceso ha sido muy injusto». Yo también añadí mi protesta.
—En Estados Unidos la ley es imperecedora —declaró el Tribunal en la sentencia—, y no hay sitio en nuestro país para aquellos para los que nuestras leyes no tienen efecto. En un caso como este no puedo más que infligir la máxima sentencia permitida por las leyes.
Dos años de prisión y una multa de diez mil dólares para cada uno. El juez dio instrucciones al fiscal federal para que enviara las actas del juicio a las autoridades de inmigración en Washington con la recomendación de expulsarnos del país a la expiración del cumplimiento de las sentencias.
Su Señoría había cumplido con su deber. Había servido fielmente a su país y merecía un descanso. Declaró cerrada la sesión y se volvió para abandonar el estrado.
Pero yo no había terminado.
—Un momento, por favor —llamé. El juez señor Mayer se volvió para mirarme—. ¿Se van a deshacer de nosotros a toda velocidad? Si es así, queremos saberlo ahora. Queremos que todos los presentes se enteren.
—Tienen noventa días para apelar.
—Olvídese de los noventa días —repliqué—. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Tenemos tiempo para recoger las cosas que necesitamos?
—Los prisioneros están bajo la custodia del marshall de los Estados Unidos —fue la breve respuesta.
El juez se volvió de nuevo para marcharse. Otra vez hice que se detuviera.
—¡Una palabra más! —Me miró fijamente, tenía el ceño fruncido y la cara roja. Devolví la mirada. Hice una reverencia y dije: Quiero agradecerle su amabilidad y clemencia al negarnos un aplazamiento de un par de días, aplazamiento que hubiera otorgado al más atroz criminal. Le doy las gracias una vez más.
Su Señoría se quedó pálido, la ira iba ganando terreno en su rostro. Enredó nervioso con los papeles que tenía sobre la mesa. Movió los labios como para hablar, luego se volvió abruptamente y abandonó el estrado.
Capítulo XLVI
El automóvil partió a toda velocidad. Iba lleno de ayudantes del marshall, y yo en medio de todos ellos. Veinte minutos más tarde llegamos a la estación Baltimore y Ohio. La manecilla del tiempo parecía haber retrocedido veinticinco años. Me veía a mí misma en esta estación un cuarto de siglo antes, tendiendo los brazos hacia el tren que se alejaba y que se llevaba a Sasha, dejándome sola y afligida. Una voz ronca me sobresaltó. «¿Está viendo visiones?», preguntó.
Estaba en un compartimento, con un hombre grande y una mujer a mi lado, el ayudante del marshall y su esposa. Luego me dejaron con la mujer.
El calor, la excitación y las tres horas de espera en el edificio del gobierno federal me habían agotado. Me sentía ajada y pegajosa en mis ropas sudadas. Me dirigí hacia el baño y la mujer me siguió. Protesté. Lo sentía, pero no podía dejarme ir sola; sus instrucciones eran no perderme de vista ni un instante. Tenía una cara bastante agradable. Le aseguré que no intentaría escapar, y consintió en cerrar la puerta a medias. Después de haberme aseado, subí penosamente a la litera y me quedé dormida inmediatamente.
Me despertaron las voces de mis guardianes. El hombre ya se había quitado la chaqueta y seguía desnudándose. «¿No pensará dormir aquí?» pregunté. «Por supuesto —contestó—, ¿qué hay de malo? Mi esposa está aquí. No tiene nada que temer».
¿Qué más podía pedir la moralidad que la presencia de la esposa? No era temor, le dije: era asco.
Los vigilantes ojos de la ley estuvieron cerrados durante el sueño, pero no así la boca, que estuvo emitiendo sonoros ronquidos durante toda la noche. El aire estaba pútrido. Me asaltaron angustiosos pensamientos sobre Sasha. Había pasado un cuarto de siglo, lleno de acontecimientos y rico en la interacción de luces y sombras. La dolorosa frustración de mi relación con Ben, amistades hechas añicos y otras que no habían perdido su frescura. Lo terrenal a menudo en conflicto con las impulsoras aspiraciones del ideal, y Sasha, tan responsable durante todo ese tiempo y siempre mi compañero en la lucha. El pensamiento era tranquilizador y la tensión de las pasadas semanas encontró alivio en el sueño.
Mi escolta masculina estuvo fuera del compartimiento la mayor parte del día, su presencia honraba solo nuestras comidas, que nos traían desde el coche restaurante. Durante el almuerzo le pregunté por qué me llevaban a la Prisión Estatal de Missouri, en Jefferson City. No había prisiones federales para mujeres, explicó; hubo una en el pasado, pero se cerró porque «no traía cuenta».
—Y las prisiones federales para hombres, ¿traen cuenta? —quise saber.
—Mucha —dijo—; hay tantas que el gobierno está estudiando abrir otra. Una está en Atlanta, Georgia, y allí es adonde se han llevado a su amigo Berkman.
Hice que me hablara de Atlanta. Me aseguró que era un sitio muy estricto y que «Berk» lo pasaría mal si no se portaba debidamente. Luego, comentó con sarcasmo:
—Es perro viejo en esto de las cárceles, ¿no?
—Sí, pero ha sobrevivido, y sobrevivirá también a Atlanta, con toda su severidad, —repliqué con pasión.
La ayudante del marshall se mantuvo apartada. Eso me dio la oportunidad de escribir, leer y pensar. Hicimos trasbordo en San Luis, lo que me permitió hacer un poco de ejercicio mientras esperábamos al tren local a Jefferson City. Miraba ansiosamente a mi alrededor intentando descubrir un rostro familiar, pero me di cuenta de que nuestros compañeros de San Luis no habían tenido forma de saber cuándo llegaría a la ciudad.
Al llegar a Jefferson City, mis escoltas me ofrecieron llevarme al penal en taxi. Les pedí que camináramos. Pensé que podía ser la última oportunidad de hacerlo durante mucho tiempo. Accedieron de buena gana, sin duda porque podían embolsarse el precio del taxi y cargarlo a los gastos del viaje.
Cuando mis guardianes me entregaron a la matrona jefe de la prisión, me aseguraron que habían disfrutado de mi compañía. No pensaban que una anarquista diera tan pocos problemas, señalaron. La esposa añadió que había llegado a sentir aprecio por mí y que lamentaba tener que dejarme. Pensé que era un cumplido bastante dudoso.
A excepción de las dos semanas que pasé en la cárcel del condado de Queens, me las había arreglado para evitar las prisiones desde la «cura de reposo» en Blackwell's Island. Había sufrido numerosas detenciones y varios juicios, pero había sido declarada inocente. Unos antecedentes odiosos para alguien que podía alardear de haber disfrutado de la constante atención de todos los departamentos de policía del país.
—¿Alguna enfermedad? —preguntó la matrona jefe abruptamente.
El repentino interés por mi salud me cogió, en cierta forma, por sorpresa. Le contesté que estaba perfectamente y que solo necesitaba un baño y una bebida fría.
—No sea insolente ni finja no saber a lo que me refiero —me reprendió severamente—. Me refiero a las enfermedades que sufren las mujeres inmorales. La mayoría de las que llegan aquí las padecen.
—Las enfermedades venéreas no afectan a ciertas personas en particular —le dije—; se sabe que las personas más respetables han sido víctimas de ellas. Da la casualidad de que no padezco ninguna, lo cual es más debido a la suerte que a la virtud.
Pareció ofendida. Era tan mojigata y remilgada que había que escandalizarla, y yo era lo bastante maliciosa como para disfrutar viéndolo.
Después de ser sometida al registro rutinario para ver si llevaba drogas o cigarrillos, me dieron un baño y me informaron de que podía quedarme con mi ropa interior, zapatos y medias.
Mi celda contenía un catre con sábanas y mantas tiesas, pero limpias, una mesa y una silla, un lavabo fijo con agua corriente, y, lo mejor de todo, un retrete construido en una pequeña alcoba y oculto tras una cortina. Hasta ahora mi nuevo hogar era una clara mejora en comparación con Blackwell's Island. Dos cosas echaron a perder mi feliz descubrimiento. La celda daba a un muro que impedía la entrada de aire y luz y, durante toda la noche, el reloj del patio de la prisión daba los cuartos, después de lo cual, voces estentóreas gritaban: «Sin novedad». Daba vueltas en la cama, preguntándome cuánto tardaría en acostumbrarme a esta nueva tortura.
Veinticuatro horas en la prisión me dieron una idea aproximada de la rutina. La institución poseía un cierto número de rasgos progresistas: visitas más frecuentes, la oportunidad de pedir alimentos, el privilegio de escribir cartas tres veces a la semana, según el grado alcanzado, recreo en el patio diariamente y dos veces los domingos, un cubo de agua caliente todas las noches y permiso para recibir paquetes y material impreso. Estas eran grandes ventajas en comparación con las condiciones de Blackwell's Island. El recreo era especialmente gratificante. El patio era pequeño y tenía poca protección contra el sol, pero las presas podían caminar a su antojo, hablar, jugar y cantar sin que la matrona que vigilaba el patio interfiriera. Por otra parte, el sistema de trabajo vigente requería cumplir con una tarea determinada. Esta era tan difícil de cumplir que las reclusas estaban en continua agitación. Me informaron de que se me excusaría de hacer toda la tarea, pero eso era un pequeño consuelo. Con una mujer sentenciada a cadena perpetua a un lado y al otro una condenada a quince años, ambas obligadas a realizar la tarea completa, no me importaba mucho aprovecharme de la exención. Al mismo tiempo, temía que nunca pudiera llegar a realizar la tarea. Este era el principal tema de discusión y la mayor preocupación de las mujeres.
Después de una semana en el taller empecé a padecer un dolor insoportable en la nuca. Mi estado se agravó con las primeras noticias que me llegaron de Nueva York. La carta de Fitzi transmitía lo que ya sabía, que Sasha había sido enviado a Atlanta. Está lejos, decía, lo que impedirá que nuestros amigos vayan a visitarle. Tenía muchas preocupaciones y dificultades a las que enfrentarse. Las autoridades federales, en cooperación con la policía de Nueva York, habían aterrorizado al propietario de nuestra oficina. Este había ordenado a Fitzi que se llevara de allí Mother Earth y Blast, sin darle ni una semana de plazo. Después de mucho trabajo, había conseguido encontrar un sitio en la calle Lafayette, pero no sabía si le permitirían que se quedara allí. La histeria patriótica iba en aumento, la prensa y la policía rivalizaban entre sí para exterminar toda actividad radical. ¡Nuestra querida y valiente Fitzi, nuestro arrojado «Sueco»! Habían tenido que hacerse cargo de todo desde nuestra detención. Pero se habían mantenido fielmente en sus puestos, preocupados solo por nosotros, sin quejarse nunca de sus propias dificultades. Incluso ahora, Fitzi no decía nada sobre sí misma. Nuestra querida y buena Fitzi.
Otras cartas y varios telegramas fueron más alentadores. Harry Weinberger me escribió que el juez señor Mayer se había negado a firmar la solicitud de apelación, tampoco lo hicieron ninguno de los otros jueces federales. Pero Harry estaba seguro de que podía hacer que uno de los jueces del Tribunal Supremo aceptara los documentos y eso nos permitiría ser puestos en libertad bajo fianza.
Llegó una carta de Frank Harris ofreciéndose a enviarme lectura y cualquier cosa que estuviera permitida en la prisión. Otra era de mi jovial y viejo amigo William Marion Reedy. Ahora que estaba viviendo en su Estado, decía, y que era su vecina, por así decirlo, estaba ansioso por proporcionarme una adecuada hospitalidad. Él y el señor Painter, el alcaide del penal, habían sido compañeros en la universidad y le había escrito diciéndole que debía estar orgulloso de tener a Emma Goldman de invitada. Le había advertido que la tratara bien, o se las vería con él. Su carta decía además que debería considerarme con suerte por poder liberarme durante dos años de mi febril actividad. Estos dos años significarían un buen descanso y la autobiografía que hacía tanto tiempo me había recomendado que escribiera. «Ahora tienes la oportunidad: tienes un hogar, tres comidas al día y ocio —todo gratis—. Escribe tu vida. La has vivido como ninguna otra mujer. Cuéntanos todo sobre ella». Ya me había enviado una caja con papel y lápices y persuadiría al señor Painter para dejarme tener una máquina de escribir. Debía «poner todo mi empeño y escribir el libro», concluía.
Como muchos otros, mi querido y viejo amigo Bill se había contagiado de la fiebre de la guerra. Aun así, tenía un alma lo suficientemente grande como para continuar su interés y amistad a pesar de mi postura. Pero su idea de escribir en la prisión me hizo sonreír. Mostraba lo poco que incluso ese hombre lúcido sabía de los efectos del encarcelamiento. ¡Pensar que alguien podía expresar adecuadamente sus pensamientos en cautividad, después de nueve horas diarias de pesado trabajo! No obstante, su carta me hizo muy feliz.
Había mensajes de cariño de Stella, de mis hermanas e incluso de mi querida madre, que escribía en yiddish. Muy conmovedoras fueron las cartas de nuestros compañeros de San Luis. Se ocuparían de mis necesidades, decían; estaban tan cerca de Jefferson City que me enviarían comida fresca todos los días. Serían muy felices si pudieran hacer lo mismo por Sasha, pero estaba demasiado lejos. Esperaban que los amigos que vivían en el sur se ocuparan de él.
Dos semanas después de haber sido ingresada en prisión, llegó la misma pareja de ayudantes del marshall para llevarme de vuelta a Nueva York. El incontenible Harry Weinberger había conseguido que el juez del Tribunal Supremo señor Louis D. Brandeis firmara la solicitud de apelación, lo que nos permitía a Sasha y a mí ser puestos en libertad bajo fianza. La apelación incluía también los casos de Morris Becker y Louis Kramer. Harry se había apuntado una victoria sobre el juez Mayer. Estaba segura de que nuestra libertad duraría poco; no obstante, era bueno volver con los amigos y retomar el trabajo donde había sido interrumpido.
Con emociones bastantes diferentes de las que sentí de camino a la prisión, subí al tren de Nueva York. Mis escoltas también parecían haber cambiado. El hombre anunció que no habría necesidad de vigilarme tan de cerca esta vez. Solo su mujer estaría conmigo en el compartimento. Quería que me sintiera tan libre como si viajara sola, y esperaba que no tuviera quejas que plantear ante los periodistas. Comprendí. En la estación de San Luis, un grupo de compañeros me dio una ovación, y había también representantes de la prensa. El ayudante del marshall se volvió decididamente magnánimo. Podía invitar a mis amigos en el restaurante de la estación, sugirió, él estaría en una mesa cercana. Disfruté de la cariñosa compañía de mis amigos.
El viaje de regreso contó con rasgos bastante agradables, el principal de los cuales fue la ausencia del oficial. Su esposa tampoco se entrometió, ambos permanecieron fuera de mi compartimento. La puerta la dejaron entornada, más para que entrara el aire que para mantenerme vigilada. Hacía un día extraordinariamente sofocante, y tuve una anticipación de lo que le esperaba a una criatura descreída como yo cuando se reuniera con los difuntos.
En la prisión de Tombs los guardianes recibieron a la hija pródiga con alegre aclamación. Era tarde y la prisión había cerrado sus puertas, pero se me permitió que me diera un baño. La matrona jefe era una vieja amiga mía, de los días de la lucha por el control de la natalidad. Creía en la limitación de la familia, me confió una vez, y había sido amable y considerada conmigo; en una ocasión incluso asistió a una reunión en el Carnegie Hall como invitada mía. Cuando las otras matronas se marcharon, me dio conversación y comentó que no veía razón alguna para excitarse por lo que los alemanes habían hecho a los belgas. Inglaterra no había tratado mejor a Irlanda durante varios siglos y más recientemente durante el levantamiento de Pascua. Era irlandesa, no sentía ninguna simpatía por los aliados. Le expliqué que las mías no estaban con ninguno de los países en guerra, sino con la gente de todas las naciones, pues solo ellos debían pagar el terrible precio. Pareció bastante decepcionada, pero me dio sábanas limpias para la litera, y me gustaba, como buena irlandesa que era.
Por la mañana vinieron a verme unos amigos, entre ellos Harry Weinberger, Stella y Fitzi. Pregunté por Sasha. ¿Le habían traído de vuelta? ¿Cómo tenía la pierna? Fitzi apartó el rostro.
—¿Qué sucede? —pregunté con ansiedad.
Sasha está en Tombs —contestó con voz apagada—; estará mejor aquí durante un tiempo.
Su tono y gestos me llenaron de aprensión. Le insté a que me diera la mala noticia. Me informó de que San Francisco había reclamado a Sasha. Le habían acusado de asesinato en relación con el caso Mooney.
La Cámara de Comercio y el fiscal del distrito habían llevado a cabo su amenaza de «atrapar» a Sasha. Iban a vengarse por el espléndido trabajo que había hecho para exponer ante el público la maquinación contra cinco vidas humanas. A Billings ya se le habían quitado de en medio, y Tom Mooney estaba esperando la muerte. Su siguiente presa era Sasha. Sabía que querían asesinarle. Instintivamente, levanté la mano como para protegerme de un golpe.
Solo me di perfecta cuenta de lo que Fitzi había querido decir con lo de que Sasha estaría más seguro en Tombs, cuando me pusieron en libertad bajo fianza. En libertad correría peligro de ser secuestrado y enviado a California. Tales cosas habían sucedido antes. Después de la detención de Sasha en 1892, detectives de Pensilvania sacaron a nuestro compañero Mollock de New Jersey, en un intento de relacionarle con el atentado a Frick. En 1906, Haywood, Moyer y Pettibone fueron secuestrados en Colorado y llevados a Idaho, y en 1910, a los hermanos McNamara les había sucedido lo mismo en Indiana. Si el gobierno se atrevía a recurrir a tales métodos con miembros de organizaciones obreras poderosas, nativos, además; ¿por qué no con un anarquista «extranjero»? Estaba claro que no podíamos arriesgarnos a sacar a Sasha de la prisión. No había que perder tiempo si queríamos impedir la extradición. El gobernador señor Whitman era un reaccionario y probablemente les haría el favor a la banda de desaprensivos de la Costa; solo una fuerte protesta de parte de las organizaciones obreras podría impedírselo.
Nos pusimos a trabajar inmediatamente, Fitzi, el «Sueco» y yo. Reunimos a un grupo de gente para organizar un comité de publicidad. Luego invitamos a los líderes obreros de los sindicatos judíos. Se celebró un gran encuentro al que asistieron hombres y mujeres influyentes en el mundo del trabajo y las letras y que dio como resultado la formación de un comité activo, con Dolly Sloan como secretaria tesorera.
La respuesta de los United Hebrew Trades fue inmediata y genuina y la comisión mixta de la Amalgamated Clothing Workers of America[65] imitó su ejemplo. Los primeros se ofrecieron a encabezar el llamamiento a favor de Sasha y conseguirnos que pudiéramos hablar ante todos los sindicatos.
La vida de Sasha estaba en juego. Reuniones con sindicalistas, visitas a los sindicatos, organizar mítines y veladas teatrales, enviar circulares a diferentes organizaciones, entrevistas para la prensa y una amplia correspondencia atestaban cada minuto de aquellos días crispantes.
Sasha estaba muy animado. Para ver a sus visitas tenía que ser llevado desde Tombs al edificio del gobierno federal y de vuelta otra vez, lo que le permitía dar un paseo al aire libre. Todavía no podía andar sin muletas, ir cojeando de acá para allá era bastante incómodo. Pero cuando uno se enfrenta a su posible muerte, pasear incluso con muletas era una bendición. El marshall McCarthy supervisaba las visitas y se portó bastante bien. No ponía objeciones cuando traíamos a muchos amigos a ver a Sasha y no hacía que nos vigilaran de forma demasiado obvia. De hecho, hizo todo lo posible por ganarse nuestra simpatía. En una ocasión me comentó: «Sé que me odia, Emma Goldman, pero espere a que se apruebe la ley sobre espionaje, entonces, me dará las gracias por haberla arrestado a usted y a Berkman en las primeras fases del juego. Ahora solo caen dos años, pero más tarde caerán veinte. Confiéselo, ¿no he sido su amigo?».
«El mejor —admití—, haré lo necesario para que le sea reconocido».
Nuestras visitas se convirtieron en una alegre reunión familiar. El humor genial de Sasha y su ecuanimidad en estos momentos de peligro inminente le ganó el respeto incluso de los miembros de la oficina de McCarthy. Pidieron ejemplares de sus Memoirs y luego nos dijeron lo mucho que el libro les había impresionado. Después de aquello se volvieron muy cordiales, y nosotros estábamos encantados por Sasha.
Gradualmente nuestro trabajo empezó a dar resultados. La United Hebrew Trades emitió un poderoso llamamiento a las organizaciones obreras para que apoyaran a Sasha. La comisión mixta del Cloak's Makers Union[66] votó a favor de donar quinientos dólares para nuestra campaña y prometieron contribuir con más. La Joint Board of Furriers,[67] la International Brotherhood of Bookbinders,[68] la Local 83 de la Typographical Union[69] y otras organizaciones colaboraron con nosotros de la forma más solidaria. Propusieron que una delegación de representantes compuesta de al menos cien personas fuera enviada a ver al gobernador señor Whitman para protestar contra la extradición, y se tomaran medidas inmediatas para exponer ante Whitman los hechos del crimen judicial perpetrado en San Francisco.
Como no sabía cuánto tiempo estaría en libertad, no había alquilado ningún apartamento. Compartía con Fitzi su piso y pasaba algún fin de semana con Stella en Darien. Un día, Dolly Sloan me pidió que me quedara con ella mientras su marido estaba ausente de la ciudad. El estudio era grande, muy original y encantador; y disfruté mucho de la hospitalidad de Dolly. Era una señora pequeña y enérgica y deseosa de ayudar en la campaña por Sasha, pero físicamente no era lo suficientemente fuerte como para aguantar la tensión continua, y a menudo tenía que quedarse en cama. Desafortunadamente, tenía tanto que hacer y me encontraba yo misma tan mal, que no le podía dedicar mucho tiempo. Sin embargo, no estaba confinada a su cama y gran parte del tiempo podía levantarse y salir.
Una mañana la dejé sintiéndose mejor, en apariencia. Durmió bien por la noche y tenía la intención de quedarse en casa a descansar. Trabajé durante todo el día en la oficina y por la noche recorrí varias organizaciones que se reunían en diferentes zonas de la ciudad. La última fue la del Sindicato de Mecánicos y Electricistas de Teatro. Se suponía que se reunían a medianoche, pero tuve que esperar tres horas en un pasillo estrecho y mal ventilado lleno de cajas, una de las cuales me sirvió de asiento. Cuando finalmente me concedieron la palabra, pude ver la hostilidad escrita en cada rostro. Hablar en ese ambiente lleno de prejuicios y olor a tabaco malo y cerveza rancia, era como nada contra una fuerte corriente. Cuando terminé la charla, bastantes de los presentes expresaron su disposición a apoyar la campaña en favor de Sasha, pero los políticos que detentaban cargos públicos se oponían. Berkman era un enemigo del país, argumentaban, y no quería tener nada que ver con él. Les dejé para que discutieran el asunto entre ellos.
Al regresar al estudio de Sloan no pude abrir la puerta. Llamé al timbre mucho rato sin obtener respuesta, luego golpeé la puerta ruidosamente. Por fin escuché cómo alguien abría con llave desde dentro, y me encontré ante una mujer Reconocí a Pearl, la que fuera mujer de Robert Minor. Me preguntó si no había visto que había una nueva cerradura en la puerta y si no adivinaba que era para no dejarme entrar. Estaba cuidando de la señora Sloan y yo estaba de más allí. Me la quedé mirando fijamente, asombrada, luego la aparté y entré. La puerta de la habitación de Dolly estaba entornada y la vi echada en la cama sumida en un estupor. Su estado me alarmó y me volví hacia la mujer para que me diera una explicación. Simplemente repitió que la señora Sloan le había ordenado que cambiara la cerradura. Pero sabía que mentía.
Salí a la calle. Estaba amaneciendo; no quería ir a despertar a Fitzi, que necesitaba tanto dormir. Caminé hasta la plaza Union. Una vez más me habían dejado en la calle, una criatura sin hogar, como en los días que creía se habían ido para siempre.
Alquilé una habitación amueblada. Fitzi estuvo de acuerdo conmigo en que Dolly no podía tener nada que ver con el cambio de cerradura. Era sabido que Pearl Minor se oponía amargamente a todos los amigos de Bob. Por alguna razón inexplicable sentía un rencor especial contra mí. Era una tontería por su parte, pero sabía que Pearl era el producto de la orfandad, su mente y su corazón estaban deformados por su infancia miserable.
En medio de aquellos días penosos se produjo otra conmoción aún mayor. Me enteré de que mi sobrino David Hochstein había renunciado a la exención y se había alistado voluntariamente en el ejército. Su madre, ignorante del duro golpe que le esperaba, venía de camino a Nueva York para reunirse con él. Mi hermana había perdido recientemente a su marido después de una corta enfermedad. No podía ni pensar en cómo le afectaría la noticia. ¡David, su hijo amado, en el que había concentrado todas sus esperanzas, convertido en soldado! ¡Su joven vida destinada a ser entregada por algo que Helena había odiado siempre como el crimen de los crímenes!
¡La vida es una contradicción diabólica! ¡Pensar que David, el hijo de Helena, iría voluntario al ejército! Nunca había tenido conciencia política o social, y no me sorprendió, por tanto, que se alistara. Estaba segura de que no le aceptarían. El ataque de tuberculosis hacía varios años, aunque fue detenido, había dejado sus pulmones en tal estado que era seguro que le declararían exento. La noticia de que se había presentado al tribunal médico en Nueva York en lugar de en Rochester y de que no había dicho nada sobre su estado de salud, fue un golpe tremendo. No podía creer que el muchacho hubiera hecho algo así deliberadamente, que creyera en la guerra o en las reivindicaciones éticas de su país. Los hijos de Helena se parecían demasiado a sus padres para pensar que merece la pena luchar en una guerra o que las guerras solucionan algo. ¿Cuál era, entonces, la razón que había inducido a David a alistarse voluntariamente? Quizás algo personal, o el torbellino popular le había cogido demasiado desprevenido para resistir. Cualquiera que fuera la causa, era espantoso que este joven tan dotado, con una brillante carrera artística recién comenzada, tuviera que estar entre los primeros en ofrecerse voluntario.
Visité a Helena en Darien. Su aspecto me dijo más que las palabras. La asustada expresión de sus ojos me hizo temer que no sobreviviría al golpe del vano sacrificio de su hijo. También estaba allí David, y deseaba hablar con él. Pero permanecí muda. A pesar de su afecto por mí y mi amor por él, siempre habíamos estado un poco distantes. ¿Cómo podía ahora esperar llegar a su alma? Había proclamado que la elección del servicio militar debía recaer en la conciencia de cada hombre. ¿Cómo podía intentar imponer mis puntos de vista a David, aunque tuviera la esperanza de persuadirle, que no la tenía? No pude hablarle. Pero discutí acaloradamente con Helena que su hijo era solo uno de muchos, y sus lágrimas solo una gota en el océano que habían vertido ya las madres del mundo. Pero las teorías abstractas no sirven para aquellos cuyas tragedias son heridas abiertas. Vi la angustia en el rostro de mi hermana y sabía que no había nada que pudiera decir o hacer para aliviar su pena. Regresé a Nueva York a seguir con la campaña a favor de Sasha.
Cada día traía nuevas pruebas del amor y la estima de que disfrutaba en el East Side. La prensa radical yiddish se superó en defender su causa. En particular S. Yanofsky, el redactor del Freie Arbeiter Stimme. Esto era especialmente gratificante, pues nunca se había mostrado muy amigable ni con Sasha ni conmigo, y en nuestra postura sobre la guerra, él se había apartado por completo. Abe Cahan, el redactor del socialista Forward, mostró también sus simpatías e hizo hincapié en la urgencia de salir en ayuda de Sasha. En realidad, todos los elementos de los círculos radicales judíos cooperaron con nosotros. Un grupo especial de colaboradores fue el compuesto por escritores y poetas yiddish, entre los que se encontraban Abraham Raisin, Nadir y Sholom Asch.
Con estas buenas cartas de salida organizamos una serie de actos: una representación para recaudar fondos, en la que Asch y Raisin hablaron en los intermedios; un mitin multitudinario en Cooper Union en el que Sidney Hillman, presidente de la Amalgamated Clothing Workers, Alex Cohen, Morris Sigman, y otros destacados hombres del movimiento obrero protestaron públicamente a favor de Sasha. Hubo grandes reuniones en Forward Hall y en Brooklyn Labor Lyceum. Con el mismo propósito se organizaron también una serie de mítines en inglés. El Call de Nueva York, el diario socialista escribió enérgicamente contra la extradición de Sasha. Era raro ver que el periódico se entusiasmara tanto con la campaña, cuando había permanecido en silencio durante nuestra detención y posterior juicio.
Afortunadamente no hubo intervención policial y a los actos asistieron miles de personas. Muy animados, organizamos un acto especial en el Kessler Theatre. Pero McCarthy había decidido, por lo visto, que estaba disfrutando de demasiada libertad de expresión y que eso tenía que acabarse «por mi propio bien». Anunció que prohibiría el mitin si yo intentaba dirigirme a la audiencia. Como el propósito del mismo era demasiado importante para correr el riesgo de que fuera interrumpido, prometí acceder a su petición.
S. Yanofsky, un hombre muy listo con un verbo corrosivo, fue el último orador. Habló con elocuencia del caso Billings-Mooney y del intento que estaban haciendo los jefazos de San Francisco de atrapar a Sasha en sus redes. Luego hizo los honores a McCarthy. «Ha prohibido hablar a Emma —anunció—, demasiado estúpido para darse cuenta de que su voz se oirá ahora mucho más allá de los muros de este teatro». En ese momento subí al escenario con un pañuelo metido en la boca. La audiencia reía a carcajadas, gritaba y daba zapatazos. «¡No se puede parar ese discurso!», gritaban.
McCarthy parecía avergonzado, pero yo había cumplido mi promesa.
La agitación a favor de Sasha se estaba extendiendo. Más gremios obreros se añadían constantemente a nuestra lista, entre ellos, la importante New Jersey State Federation. Esta hazaña fue realizada por Fitzi, y no había sido tarea fácil llegar hasta esa organización, que no era en absoluto radical. Hechizaba a la gente para que simpatizara y entrara en acción —no solo por su nombre irlandés y preciosa melena castaño-rojiza, sino por su personalidad generosa y afable—. Pocos, aparte de sus amigos más cercanos, intuían el temperamento celta que latía tras sus modales tranquilos.
Nuestras actividades en Nueva York se multiplicaron hasta tal punto que no pude aceptar las numerosas invitaciones que llegaban de otras ciudades para que hablara en mítines organizados en favor de Sasha. Tenía que seleccionar las peticiones más importantes, entre ellas la de pronunciar tres conferencias en Chicago.
Max Pine, secretario general, y M. Finestone, subsecretario, de la United Hebrew Trades, estaban deseosos de que Morris Hillquit, el abogado socialista, fuera a Albany con nuestra delegación para entrevistarse con el gobernador señor Whitman y expresar nuestra protesta en contra de la extradición de Sasha. Hacía muchos años que conocía a Hillquit. Cuando vine por primera vez a Nueva York solía asistir a las reuniones conjuntas de socialistas y anarquistas, entre los que se encontraban los hermanos Hilkowitch. Una ocasión fue particularmente memorable. Fue la celebración del Yom Kippur realizada como protesta contra la ortodoxia judía. En lugar del tradicional ayuno y oraciones, se pronunciaron discursos sobre el librepensamiento, se bailó y comió mucho. Los judíos religiosos estaban molestos por nuestra profanación de su sacratísimo Día de la Expiación, y sus hijos vinieron en gran número a enfrentarse con nuestros muchachos en una batalla campal. Sasha, a quien siempre le gustó una pelea, fue, claro está, el cabecilla, y el más eficiente en rechazar el ataque. Mientras en la calle tenía lugar la refriega, los oradores anarquistas y socialistas peroraban en el interior de la sala; el joven Morris Hilkowitch tenía la palabra en ese momento. Más de dos décadas habían pasado desde entonces, Hilkowitch se había cambiado el apellido por el más eufónico de Hillquit, y se había convertido en un abogado de éxito, en un teórico marxista eminente y en un importante personaje en el Partido Socialista. El socialismo no me había atraído nunca, aunque había muchos socialistas entre mis amigos. Me gustaban porque eran más libres y generosos que su credo. Conocía muy superficialmente al señor Hillquit, pero consideraba que sus escritos carecían de visión. No teníamos nada en común; él había alcanzado la alta estima de la sociedad respetable, mientras que yo seguía siendo una paria.
La guerra, y en particular la entrada de América en la danza de la muerte, había desplazado muchas posiciones y contactos. Gente que anteriormente estaba muy unida en ideas y esfuerzos, estaban ahora distanciadas, mientras otros que habían estado muy separados entre sí en el pasado encontraban ahora un fuerte lazo de unión. Morris Hillquit se había atrevido a oponerse a la guerra. No era de extrañar que se descubriera ahora en el mismo bote con Alexander Berkman, Emma Goldman y asociados. Los frenéticos ataques de nuestro enemigo común y de sus compañeros de siempre estrecharon el abismo del pasado, así como nuestras diferencias teóricas. En verdad, me sentía más cercana a Hillquit que a muchos de mis propios compañeros cuya visión social había sido oscurecida. Aún así, me sentía rara al verme cara a cara con ese hombre después de veintisiete años.
Hillquit tenía probablemente no más de tres o cuatro años más que Sasha, pero parecía que tenía más de quince. Tenía el pelo entreverado en muchas canas, la cara llena de arrugas y los ojos cansados. Había ganado éxito, renombre y riqueza. La vida de Sasha había sido un Gólgota, y, no obstante, ¡qué diferentes parecían los dos hombres! A pesar de todo, Hillquit seguía siendo sencillo, de modales agradables, y enseguida me sentí muy a gusto a su lado.
No fue muy tranquilizador sobre las oportunidades de Sasha. En cualquier otro momento, dijo, no hubiera sido difícil impedir la extradición. En la presente histeria bélica, con Sasha condenado por conspiración en un tribunal federal, las perspectivas no eran muy prometedoras.
Su candidatura a la alcaldía de Nueva York por la lista socialista mantenía al señor Hillquit extremadamente ocupado, pero respondió sin vacilar a nuestra invitación de presentarse ante el gobernador con la delegación obrera. Los mítines de su campaña eran los primeros a los que asistía de esa clase sin que su futilidad me pusiera enferma. No tenía más fe en lo que Hillquit pudiera lograr si era elegido alcalde que la que pudiera tener en cualquier otro, aunque no dudaba de la sinceridad de sus intenciones. Su campaña electoral tenía un gran valor propagandístico contra la guerra. Presentaba la única oportunidad de tener algo de libertad de expresión en este país enloquecido, y como orador experimentado y hábil abogado, Morris Hillquit sabía cómo navegar entre los peligrosos acantilados patrióticos.
Me alegraba que hiciera tan buen uso de sus oportunidades electorales, pero tuve que declinar la invitación de su hermano para que participara en el trabajo. Le había dicho lo mucho que había disfrutado al oir al brillante Morris y sus discursos contra la guerra. «¿Por qué no se une a nosotros entonces? —sugirió—. Podría ser usted de gran ayuda en nuestra campaña». Intentó persuadirme de que dejara de lado mi oposición a la acción política en esa ocasión excepcional. «Piense en todas las buenas cosas que podría hacer para ayudar a poner coto a la locura de la guerra», me urgió.
Pero había llegado a tenerle demasiado cariño a Morris para ayudarle a conseguir un empleo político. Una podía desearle algo así a sus enemigos, no a sus amigos.
Las actividades a favor de Sasha y los casos de San Francisco recibieron un impulso inesperado y transcendental a través de las noticias llegadas de Rusia: habían tenido lugar manifestaciones a su favor en Petrogrado y Kronstadt. Era la respuesta al mensaje enviado a los consejos de trabajadores, soldados y marineros con los refugiados que se habían marchado en mayo y junio. Luego insistimos con cables que nuestro buen amigo Isaac A. Hourwich y nuestra eficiente secretaria Pauline habían conseguido hacer llegar a Rusia después de la acusación contra Sasha en San Francisco. Visité a Sasha con el corazón lleno de dicha, sabiendo lo mucho que esa demostración de solidaridad le significaría para él. Intenté parecer tranquila, pero enseguida se dio cuenta de que algo había sucedido. Al oír los gloriosos sucesos su rostro se iluminó y sus ojos se llenaron de asombro. Pero, como siempre que estaba profundamente emocionado, se quedó callado. Nos quedamos sentados tranquilamente, nuestros corazones latiendo al unísono en gratitud hacia nuestra Matushka Rossiya.
El problema era cómo utilizar las manifestaciones de Rusia para sacar el mejor provecho. Teníamos muchos contactos y vías para exponer el tema ante los gremios obreros, a través de mítines y circulares, pero se necesitaban otros medios para interesar a aquellos que estaban en condiciones de interceder por nuestros amigos de San Francisco. Sasha sugirió que consultara con su amigo Ed Morgan, un antiguo socialista, y ahora miembro de la Industrial Workers of the World. Había estado muy activo en la campaña por Mooney y podría resultar de gran ayuda en su caso, pensaba Sasha.
Hacía algo de tiempo que conocía a Morgan. Era un tipo de buen corazón, sincero e incansable cuando se le encomendaba una tarea. Pero no estaba segura de su capacidad y era temiblemente prolijo. No dudaba de su disposición a hacer lo que le pidiéramos, pero sí ponía en duda sus posibilidades de llevar a cabo algo importante en Washington. Estaba equivocada. Ed Morgan demostró ser un mago. En un corto espacio de tiempo consiguió más publicidad para nuestro propósito de la que habíamos conseguido nosotros en meses. El primer paso en la capital fue descubrir los periódicos favoritos del presidente Wilson, el segundo, bombardearlos con noticias referentes a la agitación que la maquinación de San Francisco estaba provocando en Rusia. Luego, Morgan trabó conversación con influyentes funcionarios de Washington, los familiarizó con los sucesos de la Costa y obtuvo sus simpatías. El resultado neto de los esfuerzos de este único hombre fue una investigación federal de la situación laboral en San Francisco ordenada por el presidente Wilson.
Había visto demasiadas investigaciones oficiales para esperar mucho de este; aun así, ofrecía la esperanza de que los trapos sucios de «Grandes Negocios y Fickert y Cía.» fueran sacados a la luz pública. Morgan y muchos de nuestros colaboradores sindicalistas eran más optimistas. Esperaban la completa exoneración y puesta en libertad de Billings, Mooney y coacusados, así como de Sasha. No podía compartir su fe, pero eso no disminuía la admiración que sentía por la magnífica hazaña de Ed Morgan.
Poco tiempo después llegaron más noticias de Rusia de importancia aún mayor. Una resolución propuesta por los marineros de Kronstadt, y aprobada en un mitin monstruo, pedía el arresto del señor Francis, Embajador de América en Rusia, quien debía ser mantenido como rehén hasta que las víctimas de San Francisco y Sasha fueran puestos en libertad. Una delegación de marineros armados marchó hacia la Emabajada americana en Petrogrado para llevar a cabo la decisión. Nuestra antigua compañera Louise Berger, que con otros refugiados rusos había vuelto a su país natal después del estallido de la Revolución, sirvió de intérprete. El señor Francis prometió solemnemente a la delegación que todo era un error, y que las vidas de Mooney, Billings y Berkman no estaban en peligro. Pero los marineros insistieron y el señor Francis envió un cable en su presencia a Washington y prometió hacer todo lo que estuviera en su poder para mediar ante el gobierno americano y conseguir la libertad de los prisioneros de San Francisco.
La amenaza de los marineros tuvo un efecto evidente en el embajador, con el resultado de que el presidente Wilson fue obligado a entrar en acción de inmediato. Cualesquiera que fuesen los mensajes del presidente al gobernador Whitman, nuestra delegación encontró a este en un estado de ánimo muy receptivo. Además, la cantidad siempre es apreciada por los aspirantes a políticos y la delegación obrera consistía en un centenar de hombres que representaban a casi un millón de trabajadores sindicados de Nueva York. Con ellos iba Morris Hillquit y Harry Weinberger, quienes hicieron ver al gobernador que Alexander Berkman no estaba solo y que de su extradición se resentiría toda la clase obrera de Estados Unidos. Después de lo cual, el señor Whitman decidió telegrafiar al fiscal del distrito señor Fickert para que le enviase el expediente del caso y prometió posponer su resolución hasta que hubiera estudiado a fondo la acusación contra Sasha.
Era desde luego una victoria, aunque solo aplazó los acontecimientos. Pero en lugar de enviar los documentos requeridos, el acusador de San Francisco telegrafió a Albany que «por el momento, no insistirían sobre la extradición de Berkman». Sabíamos desde un principio que Fickert no podía permitirse presentar el expediente, puesto que no contenía ninguna prueba de la relación de Sasha con la explosión.
Puesto que la petición de extradición no había sido concedida en los treinta días permitidos legalmente, Sasha no podía ser retenido por más tiempo en prisión. El alcaide de Tombs estaba ansioso por deshacerse de él; ya había perturbado demasiado la rutina de la prisión, decía. Las numerosas visitas y los montones de cartas y mensajes que recibía eran una carga adicional para los funcionarios de la prisión, por no hablar de la agitación que había provocado entre los otros prisioneros interesados por el caso Berkman. «Lleváoslo, por el amor de Dios —nos instó el alcaide—, usted está en libertad bajo fianza; entonces, ¿por qué no recauda dinero para la de él?». Le aseguré que teníamos el dinero y que nada me gustaría más que liberarle de las preocupaciones que le causaba la presencia de Sasha. Pero mi amigo había decidido permanecer en Tombs otros treinta días para mantener la promesa hecha por su abogado. San Francisco había informado al gobernador Whitman de que necesitaba más tiempo para preparar el expediente requerido. Aunque Sasha no podía ser legalmente obligado a esperar, Weinberger había consentido para probar que no teníamos nada que temer de los informes de Fickert. El alcaide se quedó mirándome sin poder creérselo. ¡Un anarquista sintiéndose obligado a cumplir una promesa que ni siquiera había hecho él mismo! «¡Vosotros estáis todos locos!», dijo. «¿Dónde se ha oído que un hombre insista en seguir en la cárcel cuando tiene la oportunidad de salir?» Pero trataría a Sasha apropiadamente, añadió, y quizás podría yo hablar bien de él al señor Hillquit, pues estaba seguro de que sería el próximo alcalde de Nueva York. Intenté decirle que no tenía ninguna influencia sobre el futuro alcalde socialista, pero fue en vano. Era mera obstinación anarquista, repitió el alcaide, no ayudar a un tipo que había sido tan amigo nuestro.
América, que llevaba solo siete meses en guerra, ya había sobrepasado en brutalidad a toda Europa, con tres años de experiencia en el negocio de la masacre. No combatientes y objetores de conciencia de todas las clases sociales llenaban las cárceles y los penales. La nueva Ley de Espionaje convirtió al país en un manicomio, pues los funcionarios federales y estatales, así como gran parte de la población civil, se habían vuelto locos. Sembraron el terror y la destrucción. Interrupción de reuniones públicas y arrestos al por mayor, sentencias increíblemente severas, prohibición de publicaciones radicales y acusaciones contra el personal de las mismas, apaleamiento de trabajadores —incluso asesinatos— constituían el principal pasatiempo patriótico.
En Bisbee, Arizona, mil doscientos miembros de la I.W.W. fueron maltratados y conducidos al otro lado de la frontera. En Tulsa, Oklahoma, diecisiete de sus compañeros fueron emplumados y abandonados medio muertos en el campo. En Kentucky, el doctor Bigelow, partidario del impuesto único y pacifista, fue secuestrado y azotado por un discurso que iba a pronunciar. En Milwaukee, a un grupo de anarquistas y socialistas les esperaba un destino aún más terrible. Sus actividades habían provocado la ira y la envidia de un cura católico que había tenido que colgar los hábitos. Estaba especialmente furioso por la audacia de los jóvenes italianos que le interrumpían y molestaban durante sus charlas al aire libre. Pidió la intervención de la policía, que cargó contra la multitud con porras y pistolas en la mano. Antonio Fornasier, un anarquista, murió en el acto. Augusta Marinelli, otra compañera, fue herida mortalmente y murió en el hospital cinco días más tarde. En el tiroteo resultaron heridos leves varios agentes de policía. Se siguieron los arrestos. Las sedes de los clubes italianos fueron registradas, se destruyeron literatura y cuadros. Once personas, incluyendo a una mujer, fueron hechos responsables de los disturbios provocados por los rufianes uniformados. Mientras los italianos estaban detenidos, se produjo una explosión en la comisaría. Se desconocía la identidad de los autores, pero se juzgó a los prisioneros por aquella bomba. El jurado estuvo deliberando diecisiete minutos y volvió con un veredicto de culpabilidad. Los diez hombres y Mary Baldini fueron sentenciados a veinticinco años cada uno y el Estado se apropió del hijo de cinco años de Mary, aunque su gente estaba dispuesta y en posición de hacer cargo de él.
A lo largo y ancho del país cundía la locura de la patriotería.
Ciento sesenta miembros de la I.W.W. fueron detenidos en Chicago y sometido a juicio acusados de traición. Entre ellos se encontraban Bill Haywood, Elizabeth Gurley Flynn, Arturo Giovannitti, Carlo Tresca y nuestro viejo compañero Cassius V. Cook. El doctor William J. Robinson, redactor del Critic and Guide de Nueva York, fue encarcelado por expresar su opinión sobre la guerra. Harry D. Wallace, presidente de la League of Humanity y autor de Shanghaied in the European War, fue sentenciado a veinte años de cárcel por una conferencia celebrada en Davenport, Iowa. Otra víctima de este horror fue Louise Olivereau, una idealista de la mejor clase entre las mujeres americanas, que fue condenada en Colorado a cuarenta y cinco años de encarcelamiento por una circular en la que expresaba su aborrecimiento de la masacre de vidas humanas. Apenas si había una ciudad o un pueblo en todo Estados Unidos cuyas cárceles no albergaran a algunos hombres y mujeres a los que no se podía aterrorizar para que entraran en la masacre patriótica.
El más horroroso crimen fue el asesinato de Frank Little, miembro de la junta ejecutiva de la I.W.W., y de otro pobre individuo que tenía la desgracia de llevar apellido alemán. Frank Little estaba tullido, pero eso no disuadió a los bandidos enmascarados. En la oscuridad de la noche sacaron a este hombre indefenso de la cama en su casa de Butte, Montana, le llevaron a un lugar aislado y le colgaron de un puente del ferrocarril. El otro «enemigo extranjero» fue linchado de forma similar, después de lo cual se descubrió que su habitación estaba decorada con una gran bandera americana y que tenía invertido su dinero en bonos del Estado.
Los ataques a la vida y a la libertad de expresión se completaron con la prohibición de la palabra impresa. Bajo la Ley de Espionaje y estatutos similares aprobados durante la fiebre de la guerra, el Director General de Correos fue constituido en dictador absoluto de la prensa. Incluso la distribución privada era imposible para un periódico opuesto a la guerra. Mother Earth fue la primera víctima, seguida pronto por Blast, Masses y otras publicaciones, y por acusaciones contra el personal de las redacciones.
Los reaccionarios no fueron los únicos elementos responsables de la orgía patriótica. Sam Gompers entregó a la American Federation of Labor a los belicistas. Los intelectuales liberales, con Walter Lippman, Louis F. Post y George Creel a la cabeza, socialistas como Charles Edwards Russel, Arthur Bullard, English Walling, Phelps Stoked, John Spargo, Simmons y Ghent, todos compartieorn esa gloria. La histeria bélica de los socialistas, las resolcuiones de su Conferencia en Mineápolis, su tren patriótico especial, adornado de rojo, blanco y azul, sus exhoraticones a los trabajdores para que apoyaran la guerra, todo contribuyó a destruir la razón y la justicia en los Estados Unidos.
Por otra parte, la Industrial Workers of the World y aquellos socialistas que no habían faltado a sus ideales, con su ciega autosuficiencia del pasado, también habían ayudado a sembrar las semillas de la cosecha que estaban ahora recogiendo. Mientras la persecución se había dirigido solo contra los anarquistas, se habían negado a prestar oídos al asunto o incluso a comentar la cuestión en la prensa. Ni un solo periódico de la I.W.W. había protestado contra nuestra detención y condena. En los mítines socialistas ni un solo orador había denunciado la prohición de Blast y Mother Earth. El Call de Nueva York consideraba que el tema de la libertad de expresión, cuando él no estaba directamente afectado, merecía solo unas cuantas líneas superficiales. Cuando Daniel Kiefer, el fiel luchador por la libertad de expresión, envió un protesta, apareció en el Call expurgada a conciencia de toda referencia a nuestras revistas, a Sasha y a mí. Esos bobos eran incapaces de prever que las medidas reaccionarias, siempre dirigidas primero contra las ideas más impopulares y sus defensores, acaban con el tiempo, y de forma inevitable, siendo aplicadas también a ellos. Los hunos americanos ya no discriminaban un grupo radical u otro: les estaban haciendo pagar a liberales, miembros de la I.W.W., socialistas, predicadores y profesores universitarios su falla de perspicacia.
Comparada con la ola de crímenes patrióticos, la prohibición de Mother Earth era una cuestión insignificante. Pero para mí fue un golpe más duro que la perspectiva de pasar dos años en la cárcel. Ningún hijo de carne y hueso habría podido agotar a su madre más de lo que lo había hecho conmigo esta criatura mía. Una lucha de más de una década, agotadoras giras de conferencias, muchos dolores y preocupaciones, todo esto me había procurado el mantenimiento de la revista, y ahora, de un puñalazo, terminaban con su vida. Decidimos continuar con la publicación, pero bajo otra forma. La circular que había enviado a nuestros suscriptores y amigos informándoles de la prohibición de la revista y de la nueva publicación que estaba pensando comenzar, dio como resultado muchas promesas de ayuda. Algunos, sin embargo, declinaron tener nada que ver con la cuestión. Era temerario desafiar el sentimiento bélico del país, decían. No podían prestar su ayuda a un fin como ese, no podían permitirse meterse en problemas. Demasiado bien sabía yo que la coherencia y el valor, como el genio, son los más raros de los dones. Ben, de mi círculo de amistades íntimas, carecía tristemente de ambos. Habiéndole soportado durante una década, ¿cómo podía condenar a otros por correr a buscar un escondite?
Estaba segura de que un nuevo proyecto entusiasmaría a Ben. La idea del Mother Earth Bulletin le gustó mucho a Ben, y puso de inmediato en acción su energía de siempre para que la publicación viera la luz. Pero nos habíamos distanciado demasiado. Quería que el Bulletin no tratara sobre la guerra; había tantos temas de los que ocuparse, argüía, y la continuada oposición al gobierno causaría sin duda la ruina de lo que habíamos estado construyendo durante tantos años. Debíamos tener más cuidado, ser más prácticos, insistía. Tal actitud parecía increíble en alguien que había sido bastante atrevido en sus charlas contra la guerra. Era raro y absurdo ver a Ben en ese papel. Ese cambio, como todo lo suyo, carecía de razón o consistencia.
Nuestras tensas relaciones no podían durar. Un día se desató la tormenta, y Ben se marchó. Sin energía y sin lágrimas, me derrumbé sobre una silla. Fitzi estaba junto a mí, acariciándome el pelo tranquilizadoramente.
Capítulo XLVII
El Mother Earth Bulletin parecía pequeño comparado con la anterior publicación, pero era lo más que podíamos hacer en esos días hostiles. El cielo político estaba cada día más oscuro, el ambiente cargado de odio y violencia, y no se veían signos de alivio por ningún lado en los extensos Estados Unidos. Y fue de nuevo Rusia la que lanzara el primer rayo de esperanza sobre un, por otra parte, desesperado mundo.
La Revolución de Octubre rasgó repentinamente las nubes, sus llamas se extendieron a los rincones más remotos de la tierra, llevando el mensaje del cumplimiento de la suprema promesa que la Revolución de Febrero había hecho.
Los Lvov y los Miliukov habían medido sus débiles fuerzas con el gran gigante, el pueblo sublevado, y habían sido aplastados, como lo fue el zar antes que ellos. Ni siquiera Kerenski y su partido habían aprendido la gran lección; se olvidaron de las promesas hechas a los campesinos y a los trabajadores tan pronto como subieron al poder. Durante décadas, los miembros del Partido Socialista Revolucionario —próximos a los anarquistas, aunque mucho más numerosos y mejor organizados— habían sido el potente germen de Rusia. Sus ideales y fines elevados, su heroísmo y su martirio, habían sido el rayo de luz que había atraído a miles a su bandera. Durante un breve periodo de tiempo, el partido y los líderes, Kerenski, Chernov y otros, habían estado en armonía con el espíritu de los días de Febrero. Habían abolido la pena de muerte, abierto las prisiones de los muertos vivientes y llevado esperanza a cada choza de campesino y a cada cuchitril de obrero, a cada hombre y mujer oprimidos. Habían proclamado la libertad de expresión, prensa y reunión por primera vez en la historia de Rusia, grandes gestos que encontraron la aclamación de todas las personas amantes de la libertad en el mundo entero.
Para las masas, sin embargo, los cambios políticos habían representado solo el símbolo externo de la libertad verdadera que debía llegar —el cese de la guerra, el acceso a la tierra y la reorganización de la vida económica—. Estos eran para ellos los valores fundamentales y esenciales de la Revolución. Pero Kerenski y su partido no habían estado a la altura de las circunstancias. Habían ignorado las necesidades del pueblo y la marea los barrió. La Revolución de Octubre era la culminación de los sueños y los anhelos apasionados, la explosión de ira del pueblo contra el partido en el que habían confiado y que les había fallado.
La persona americana, siempre incapaz de ir más allá de la superficie, denunció que el levantamiento de Octubre era propaganda alemana y sus protagonistas, Lenin, Trotski y sus colaboradores, secuaces del Kaiser. Durante meses, los escribas fabricaron historias fantásticas sobre la Rusia bolchevique. Su ignorancia de las fuerzas que habían conducido a la Revolución de Octubre era tan espantosa como sus pueriles intentos de interpretar el movimiento liderado por Lenin. Apenas si hubo un periódico que diera las menores muestras de comprender que el bolchevismo era una concepción social abrigada por las brillantes mentes de hombres que poseían el fervor y el coraje de los mártires.
Desafortunadamente, la prensa americana no estaba sola a la hora de interpretar indebidamente a los bolcheviques. La mayoría de los liberales y los socialistas estaban con ellos. Era, pues, de lo más urgente que los anarquistas y otros verdaderos revolucionarios dieran la cara por esos hombres vilipendiados y por sus intervenciones en los apresurados sucesos de Rusia. Desde las columnas del Mother Earth Bulletin, desde la tribuna y por todos los medios posibles, defendimos a los bolcheviques contra la calumnia y la difamación. Si bien eran marxistas y, por lo tanto, partidarios de un gobierno, estuve de su lado porque habían repudiado la guerra y tenido la sabiduría de acentuar el hecho de que la libertad política sin la correspondiente igualdad económica es un alarde vacío. Cité el folleto de Lenin sobre Los partidos políticos y los problemas del proletariado para demostrar que sus exigencias eran esencialmente las que el Partido Socialista Revolucionario había querido, pero que había sido demasiado tímido para llevar a cabo. Lenin luchaba por una república democrática dirigida por soviets de trabajadores, soldados y campesinos. Exigía la convocatoria inmediata de una Asamblea Constituyente, paz general rápida, ni indemnizaciones ni anexiones, y la abolición de los tratados secretos. Su programa incluía la devolución de la tierra a la población campesina de acuerdo a su necesidad y presente capacidad, control de las industrias por el proletariado, la formación de una internacional en todos los países para la completa abolición de los gobiernos existentes y del capitalismo y el establecimiento de la solidaridad y la fraternidad entre los hombres.
La mayoría de estas exigencias estaban por entero en consonancia con las ideas anarquistas, por lo que merecían nuestro apoyo. Pero si bien aclamaba y honraba a los bolcheviques por ser compañeros en la lucha común, me negaba a concederles el mérito de lo que había sido conseguido con el esfuerzo de todo el pueblo ruso. La Revolución de Octubre, como el derrocamiento de Febrero, era el logro de las masas, su trabajo glorioso.
De nuevo anhelaba volver a Rusia y participar en la tarea de recrear su nueva vida. No obstante, una vez más, me retenía mi país de adopción, esta vez firmemente, con una sentencia de dos años de cárcel. A pesar de todo, todavía me quedaban dos meses antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pudiera emitir una resolución, y podría hacer algo mientras tanto.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, siempre muy lenta su maquinaria de opresión, había necesitado a menudo años para dar a luz sabiduría salomónica. Pero estábamos en tiempos de guerra, y la prensa y el púlpito reclamaban a gritos la sangre de anarquistas y otros rebeldes. El augusto organismo de Washington respondió con prontitud. El 10 de diciembre iba a ser un día decisivo —el Día de los Abogados, en realidad— pues no menos de siete miembros de la profesión discutirían sobre la inconstitucionalidad del reclutamiento y sobre la cuestión de traición comprendida en los casos de Kramer y Becker, y Berkman y Goldman.
Nuestro abogado, Harry Weinberger, había ido a Washington. Su maletín contenía un análisis exhaustivo de las diferentes fases de la situación, pero lo que más nos atraía era el punto de vista progresista que había adoptado en relación con los valores humanos y la visión social que eran la clave de su argumento. Para nosotros estaba claro que la mayoría de los caballeros del Tribunal Supremo eran demasiado viejos y débiles para oponerse al clamor patriótico. Pero los pocos días que quedaban hasta el 10 de diciembre eran míos, y decidí emplearlos en una gira apresurada; llevaría el mensaje de la Revolución Rusa a la gente y les contaría la verdad sobre los bolcheviques.
La acusación de Mooney tenía problemas; los investigadores federales estaban estudiando demasiado a fondo su juego poco limpio. Se añadía a esto el movimiento de San Francisco por la destitución de Fickert. El fiscal del distrito tenía también que lamentarse del rechazo del gobernador Whitman a entregar a Sasha hasta que las actas de acusación del caso fueran entregadas y estudiadas. Era un trato infame el que daban a un hombre que había servido a sus amos tan bien en los procesos Billings-Mooney. Pero Fickert no desesperaba. Probaría que no podrían desalentar su lealtad a los grandes negocios. Tenía todavía a otros tres criminales entre sus garras —Rena Mooney, Israel Weinberg y Edward D. Nolan—. Primero se desharía de ellos; luego, cuando el Tribunal Supremo hubiera decidido el destino de Berkman, cogería también a este. En interés del deber bien cumplido era preciso aprender a practicar la paciencia, y el fiscal de distrito de San Francisco podía permitirse esperar el momento oportuno. Notificó a Albany que retiraría temporalmente la petición de extradición de Alexander Berkman.
Sasha tenía que conseguir veinticinco mil dólares para la fianza del caso federal por conspiración. La estima y popularidad de que disfrutaba entre los trabajadores hizo que las organizaciones obreras yiddish y amigos individuales acudieran de inmediato en su ayuda. Pero llevó mucho más tiempo y un gran esfuerzo cumplir los trámites legales. Finalmente eso también quedó superado y Sasha fue una vez más un hombre libre. No era pequeña la satisfacción de todos los que estaban relación con nuestro trabajo el tenerle de nuevo entre nosotros. En cuanto a Sasha, parecía un muchacho haciendo novillos. Estaba despreocupado y alegre, aunque sabía, al igual que todos nosotros, que pronto tendría que ir a otra prisión por un periodo más largo. Su pierna no estaba curada todavía y necesitaba descansar. Propuse que aprovechara el pequeño respiro y que se fuera al campo, pero no podía pensar en eso, dijo, mientras San Francisco retuviera a sus víctimas. Nuestra agitación había hecho una considerable mella en la confianza de Fickert en sí mismo. Al fracaso en la petición de extradición de Sasha se habían seguido otras desgracias. Weinberg había sido absuelto después de que el jurado deliberase durante solo tres minutos, y la revelación de las pruebas de la acusación como perjurio había obligado al fiscal del distrito a abandonar los cargos contra Rena Mooney y Ed Nolan. Pero, a pesar de las abrumadoras pruebas de maquinación, los dos líderes obreros no habían escapado a sus astutas maquinaciones. ¡Dos hombres inocentes, uno encarcelado de por vida, el otro esperando la muerte! ¿Cómo, entonces, podía Sasha permitirse unas vacaciones? Era imposible, decidió. Unos días después de su liberación estaba otra vez sumergido en la campaña de San Francisco.
Apareció otro trabajador en el caso Mooney, Lucy Robbins. La había conocido y tratado durante mis giras, pero no habíamos intimado. Sabía, sin embargo, que Lucy era una eficiente organizadora y que había estado activa en los movimientos obrero y radical. Mientras daba conferencias en Los Ángeles en 1915, Lucy y Bob Robbins habían ido a visitarme. Su compañía me había parecido encantadora y nació entre nosotros la amitad. Lucy refutaba la idea masculina que considera a la mujer carente de habilidades mecánicas. Era una ingeniera nata y fue una de las primeras en diseñar y construir una casa móvil, que en comodidades y belleza superaba a muchos apartamentos de trabajadores. Era única, con sus armarios y apartadores diminutos y tenía incluso una bañera. Además, Lucy y Bob llevaban con ellos un equipo completo de impresión. En esta ingeniosa casa sobre ruedas recorrían el país de costa a costa con Lucy de chofer. En diferentes puntos a lo largo de la ruta procuraban pedidos de impresión que despachaban en el momento y se ganaban así la vida. Sus compañeros de viaje eran un fonógrafo y dos perritos, uno de los cuales era un antisemita acérrimo. Tan pronto como cualquier melodía judía sonaba, el antisemita canino empezaba un aullido infernal y no desistía hasta que la ofensiva música no cesaba. Ese era el único elemento perturbador en la, por otra parte, feliz vida de mis amigos en sus viajes.
Llegaron a Nueva York para una corta estancia, pero cuando se enteraron de que podían ser de ayuda en la campaña a favor de Mooney, al momento se ofrecieron a quedarse. Almacenaron el castillo rodante y fueron a vivir a una habitación pequeña en la casa de la calle Lafayette donde se encontraba nuestra oficina. Lucy demostró pronto ser tan capaz a la hora de despertar el interés de los sindicatos y organizar grandes actos como lo había sido como arquitecto, constructor y mecánico. Era entendida en Realpolitik mucho antes de que el término se pusiera de moda. Se impacientaba con nuestra idea de que ni el amor ni la guerra justifica los medios. Nosotros, por otra parte, éramos de todo menos favorables a su tendencia a obtener resultados aunque las metas se perdieran en el proceso. Nos peleábamos mucho, pero eso no disminuía nuestro respeto por Lucy como buena trabajadora y amiga. Era una criatura vital con energía ilimitada, a la que nadie podía escapar. Me alegraba que Sasha y Fitzi tuvieran ahora a Lucy de edecán. Estaba segura de que los tres harían que todo fuera viento en popa.
Harry Weinberger trajo la noticia de que era probable que el Tribunal Supremo no tratase nuestros casos hasta medidados de enero y también nos informó de que nos darían un mes después de la resolución antes de entregarnos. Eso era alentador en vista de lo difícil que era organizar mítines fuera de la ciudad por Navidad.
Nuestra postura ante el reclutamiento y la condena a prisión nos habían proporcionado muchos nuevos amigos, entre los que se encontraba Helen Keller. Hacía mucho que quería conocer a esta mujer notable que había superado las incapacidades físicas más espantosas. Había asistido a una de sus conferencias, que fue para mí una experiencia conmovedora. La conquista fenomenal de Heln Keller había fortalecido mi fe en el casi ilimitado poder de la voluntad humana.
Cuando empezamos la campaña, le escribí pidiendo su apoyo. No habiendo recibido respuesta durante mucho tiempo, llegué a la conclusión de que su propia vida era demasiado difícil para permitirse interesarse por las tragedias del mundo. Semanas más tarde llegaron noticias suyas, que me llenaron de vergüenza por haber dudado de ella. Lejos de estar absorta en sí misma, Helen Keller demostró ser capaz de un amor que abarcaba a toda la humanidad y de un profundo sentimiento por sus infortunios y desesperanzas. Había estado ausente con su acompañante-profesora en el campo, decía, donde se enteró de nuestra detención.
«Estaba afligida —continuaba su mensaje—, y quería hacer algo y estaba decidiendo qué hacer cuando llegó tu carta. Créeme, mi corazón late al unísono con la revolución que inaugurará una sociedad más libre y feliz. ¿Puedes imaginar lo que es estar sentada sin hacer nada estos días de acción intensa, de revolución y posibilidades osadas? ¡Estoy llena de anhelo por servir, por amar y ser amada, por ayudar a que las cosas funcionen y por proporcionar felicidad! Parece como si la misma intensidad de mi deseo debiera procurar la realización, pero, ay, nada sucede. ¿Por qué poseo este ansia apasionada por ser parte de una noble lucha cuando el destino me ha sentenciado a días de espera inútil? No hay respuesta. Es atormentador hasta la locura. Pero una cosa es segura, puedes contar siempre con mi amor y mi apoyo. Todos aquellos que son ciegos porque se niegan a ver nos dicen que, en tiempos como los que corren, los hombres sabios mantienen la boca cerrada. Pero tú no mantienes la boca cerrada, ni los compañeros de la I.W.W., que Dios os bendiga. No, Compañera, no debes mantener la boca cerrada, tu trabajo debe continuar, aunque todos los poderes de la Tierra se opusieran. Nunca fueron el coraje y la fortaleza de espíritu tan necesarios como ahora...».
Poco después de la carta tuvimos un encuentro en un baile organizado por Masses. El acto debía servir de demostración de solidaridad con el grupo de la publicación que estaba bajo acusación: Max Eastman, John Reed, Floyd Dell y Art Young. Me alegré al saber que Helen Keller asistiría. Esa mujer maravillosa, privada de los sentidos humanos más importantes, podía no obstante, por su fuerza psíquica, ver y oír y comunicarse. La corriente eléctrica de sus dedos vibrantes en mis labios y su mano sensibilizada sobre la mía decían más que las simples palabras. Eliminaba las barreras físicas y te hechizaba con la belleza de su mundo interior.
Mil novecientos diecisiete había sido un año de una intensa actividad y merecía recibir una despedida adecuada. La fiesta de Nochevieja en casa de Stella y Teddy cumplió apropiadamente con los ritos paganos. Por una vez olvidamos el presente e ignoramos lo que el mañana pudiera depararnos. Los tapones saltaron en el aire, los vasos tintinearon y nuestros corazones rejuvenecieron con el juego y el baile. La preciosa danza de nuestra Julia, la niñera negra de Ian, y sus amigos incrementaron la hilaridad general. Fiel y cariñosa era nuestra Julia, alegre y divertida. Era el alma de nuestro grupo y mi mano derecha haciendo las montañas de bocadillos que nuestros amigos devoraban. Recibimos el nuevo año alegremente. La vida era seductora y cada hora de libertad, preciosa. Atlanta y Jefferson estaban lejos.
La corta gira que siguió fue ajetreada y excitante, no había salones lo bastante grandes para las grandes multitudes interesadas, el entusiasmo por Rusia era enorme por todas partes.
En Chicago tenía nueve mítines organizados por la Non-Partisan Radical League, con William Nathanson, Bilov y Slater como miebros activos. Y, por supuesto, estaba Ben, teniendo un gran éxito en su carrera médica; pero, como Raskolnikov, siempre volviendo a la escena de sus antiguos crímenes.
Nunca antes había mostrado Chicago un fervor y una respuesta tan espontánea a mis conferencias sobre Rusia. La ocasión tuvo un interés adicional por la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, anunciada el 15 de enero, declarando constitucional la Ley de Reclutamiento. El alistamiento forzoso, que obligaba a los jóvenes del país a morir allende los mares, recibió el sello aprobatorio del más alto tribunal de la nación. La protesta contra la masacre humana fue declarada fuera de la ley. Dios y los ancianos caballeros habían hablado, y su sabiduría y gracia infinitas eran ley suprema.
Tan seguros habíamos estado de que la decisión reflejaría la psicosis general y apoyaría a los tribunales menores, que dos semanas antes habíamos dicho adiós a nuestros amigos en el Bulletin. Decíamos:
«Ánimo, buenos amigos y compañeros. Vamos a prisión con el corazón alegre. Para nosotros es más gratificante estar detrás de los barrotes que quedar en libertad pero amordazados. No desalentarán nuestro espíritu al quebrantar nuestra voluntad. Volveremos a nuestro trabajo a su debido tiempo.
Este es nuestro adiós. La llama de la Libertad arde lánguidamente ahora. Pero no desesperéis, amigos. Mantened viva la chispa. La noche no puede durar siempre. Pronto la oscuridad se hendirá y amanecerá el Nuevo Día incluso en este país. Que todos sintamos haber contribuido con nuestro pequeño óbolo al gran Despertar.
EMMA GOLDMAN
ALEXANDER BERKMAN».
Después de Chicago, vino Detroit, donde el éxito de mis cuatro mítines estaba garantizado por la habilidad organizativa de mis amigos Jake Fishman y su bella y capaz esposa, Minnie. La gente llegaba en masa, lo que reflejaba la recién nacida esperanza, cuyo nombre era Rusia, nacida en los corazones de estos esclavos del salario americano. El anuncio de que estaba planeando organizar en Nueva York, antes de entrar en prisión, una liga por la amnistía de los presos políticos fue aclamado con frenesí y se añadió una cuantiosa suma al fondo empezado en Chicago.
En Ann Arbor fue Agnes Inglis, una vieja amiga y espléndida trabajadora, quien hizo los preparativos necesarios para las dos conferencias. Pero las nobles Daughters of the American Revolution[70] lo quisieron de otro modo. Algunas de esas ancianas protestaron ante el alcalde, y él, pobre diablo, resultó ser de familia alemana. ¿Qué podía hacer sino cumplir con el espíritu de la verdadera independencia americana? Mis mítines fueron prohibidos.
Los últimos días de enero terminaron con las esperanzas que muchos de nuestros amigos había abrigado inocentemente. El Tribunal Supremo declinó otorgarnos una revisión o retrasar más el curso de la justicia. Se fijó nuestro reingreso en prisión para el 5 de febrero. Siete días más de libertad, la proximidad de los seres queridos, la reunión con los amigos fieles... apuramos todo hasta el último segundo. Nuestra última noche en Nueva York fue consagrada a una última aparición en público y a la organización de la Political Prisoners' Amnesty League.[71]
Delegados de la Union of Russian Workers de todas las partes de Estados Unidos y Canadá estaban celebrando una conferencia en Nueva York. Sasha y yo asistíamos como invitados de honor. Al entrar nos recibieron con una ovación, toda la audiencia se puso en pie para darnos la bienvenida. Sasha fue el primer orador. En honor a la Revolución de Octubre y como señal de especial agradecimiento a la conferencia, tenía la intención de decir unas palabras en ruso. De hecho, empezó a hablar en ese idioma, pero no llegó más allá de «Dorogiye tovarichi» (Queridos compañeros)», y continuó en inglés. Pensaba que yo podría hacerlo mejor que él, pero estaba equivocada. Nos habíamos identificado tanto con la vida y la lengua de América que habíamos perdido el uso fluido de nuestra lengua madre. No obstante, siempre habíamos estado en contacto con los asuntos rusos y con la literatura y habíamos cooperado con los radicales rusos en los Estados Unidos. Prometimos a la audiencia que la próxima vez nos dirigiríamos a ellos en nuestro bello idioma —tal vez en la tierra de la libertad—.
La helada había hecho estragos con el gas en la casa de Stella, pero mayores conspiraciones se habían urdido a la luz de las velas. La nuestra era la formación de la Political Prisoners' Amnesty League. Leonard D. Abbott, el doctor C. Andrews, Prince Hopkins, Lillian Brown, Lucy y Bob Robbins y otros de nuestros colaboradores estuvieron presentes en el nacimiento de la nueva organización. Prince Hopkins fue elegido presidente permanente; Leonard, tesorero, y Fitzi, secretaria. Los fondos que había recaudado en Chicago y Detroit para este propósito fueron entregados como el capital inicial del nuevo grupo. Era tarde, o muy temprano el 4 de febrero, cuando nuestros amigos se despidieron de nosotros. Me quedaba por leer las pruebas de mi folleto The Truth about the Bolsheviki, pero Fitzi, muy consideradamente, se encargó de que el folleto viera la luz.
Unas horas más tarde nos dirigimos al edificio del gobierno federal para entregarnos. Me ofrecí a hacer el viaje a la prisión sola y a mis expensas, pero la sugerencia fue recibida con sonrisas incrédulas por parte de los funcionarios. El ayudante del marshall y su esposa ocuparon de nuevo mi compartimento de camino al penal de Jefferson City.
Mis compañeras de la prisión me recibieron como a una hermana largo tiempo perdida. Lamentaban mucho que el Tribunal Supremo hubiera decidido en mi contra, pero puesto que tenía que cumplir la sentencia, habían esperado que me llevaran a Jefferson City. Podría contribuir a que se produjeran mejoras, pensaban, si pudiera llegar hasta el señor Painter, el alcaide. Estaba considerado como un «buen hombre», pero apenas se le veía y estaban seguras de que no sabía lo que sucedía en el ala de mujeres.
Ya me había dado cuenta durante mi primera estancia de dos semanas que las reclusas del penal de Missouri, como las de Blackwell's Island, procedían de los estratos sociales más bajos. A excepción de mi vecina de celda, que era una mujer por encima de la media, el noventa y pico por ciento de las presas eran pobres desgraciadas del mundo de pobreza y miseria. Negras o blancas, la mayoría había sido empujadas al delito por las condiciones en que habían vivido desde su nacimiento. Mi primera impresión se fortaleció con el contacto diario con las reclusas durante los veintiún meses que estuve allí. A pesar de las controversias de los psicólogos criminalistas, no encontré a ningún criminal entre ellas, solo seres humanos desafortunados, rotos, desgraciados y desesperados.
La prisión de Jefferson City era un modelo en muchos aspectos. Las celdas eran el doble de grandes que los agujeros inmundos de 1893, aunque no tenían suficiente luz, excepto en días muy soleados, y a menos que fueras tan afortunada de tener una celda que diera justo enfrente de una ventana. La mayoría de ellas no tenían ni luz ni ventilación. Quizás a la gente del Sur no le importa mucho tener o no aire fresco; este precioso elemento parecía desde luego tabú en mi nuevo alojamiento. Solo se abrían las ventanas de los pasillos en los días de calor extremo. Nuestra vida era muy democrática en el sentido de que todas recibíamos el mismo trato, debíamos respirar el mismo aire viciado y bañarnos en la misma bañera. La gran ventaja, sin embargo, era que no estábamos obligadas a compartir la celda con nadie. Esta bendición era solo apreciada por los que habían sufrido el tormento de la proximidad continua de otro ser humano.
Me dijeron que el sistema de trabajo por contrata había sido oficialmente abolido. El Estado era ahora el empresario, pero la tarea obligatoria que el nuevo jefe imponía no era mucho más ligera que el trabajo agotador que el contratista privado exigía. Se daban dos meses para aprender el oficio, que consistía en coser chaquetas, monos, abrigos para conductores y tirantes. La tarea variaba entre cuarenta y cinco a ciento veinte chaquetas al día, o de nueve a dieciocho docenas de tirantes. Mientras que el trabajo en la máquina para las diferentes tareas era el mismo, algunas requerían el doble de esfuerzo físico. Se exigía hacer la totalidad del trabajo sin tener en consideración la edad o las condiciones físicas. Incluso la enfermedad, a menos que fuera de naturaleza muy grave, no era considerada causa suficiente para relevar a la trabajadora. A menos que se tuviera experiencia anterior en costura, o una aptitud especial, completar la tarea era una constante fuente de problemas y preocupación. No había consideración para las variaciones humanas, ninguna concesión a las limitaciones físicas, excepto para unas cuantas favoritas de los funcionarios, que eran habitualmente las más inútiles.
Todas las reclusas odiaban el taller, especialmente a causa del capataz. Era un muchacho de veintiún años que había estado a cargo de la diabólica rutina desde que tenía dieciséis. Joven ambicioso, era muy listo a la hora de presionar a las mujeres para que realizaran la tarea. Si los insultos no bastaban, la amenaza de castigos daba resultado. Las mujeres estaban tan aterrorizadas que raramente protestaban. Si alguna lo hacía, se convertía en su blanco especial. Ni siquiera era enemigo de robarles parte del trabajo y luego acusarlas de insolentes, lo que aumentaba el castigo por no haber terminado la tarea. Cuatro marcas desfavorables al mes significaban el descenso de un grado, que a su vez acarreaba una pérdida de «divertimento».
El penal de Missouri funcionaba con el sistema de méritos, de los cuales el más alto era el grado A. Alcanzar esa meta significaba la reducción de la sentencia casi a la mitad, al menos en lo que concernía a los prisioneros estatales. Nosotros, los federales, podíamos trabajar hasta morir sin sacar ningún beneficio de nuestros esfuerzos. La única reducción de tiempo que se nos concedía eran los habituales dos meses por cada año. El horror de no conseguir llegar al grado A azuzaba a los no federales a ir más allá de sus propias fuerzas para intentar cumplir la tarea.
El capataz no era, por supuesto, más que una pieza de la maquinaria penitenciaria, el centro de la cual era el Estado de Missouri. Este estaba haciendo negocios con empresas privadas, consiguiendo clientes de todos los rincones de los Estados Unidos, como pronto descubrí por las etiquetas que teníamos que coser en las prendas que fabricábamos. Incluso el pobre Abe había sido convertido en un explotador del trabajo de los presos: la Lincoln Jobbing House of Milwaukee llevaba la imagen del Libertador en sus etiquetas, junto a la leyenda: «Fiel a su país, fiel a nuestro oficio». Las empresas compraban nuestro trabajo por dos perras y, por lo tanto, estaban en posición de vender más barato que los que daban trabajo a obreros sindicados. En otras palabras, el Estado de Missouri estaba haciéndonos trabajar como esclavos y atormentándonos y además actuando de esquirol contra los trabajadores organizados. En esta elogiosa empresa la tiranía oficial era muy útil. El capitán Gilvan, alcaide en funciones, y Lilah Smith, matrona jefe, formaban la triple alianza que controlaba el régimen penitenciario.
Gilvan solía administrar flagelaciones cuando ese método de reformar a los presos estaba de moda en Missouri. Desde entonces, otras formas de castigo habían ocupado su lugar: suspensión del recreo, encierros de cuarenta y ocho horas, normalmente de sábado a lunes, a pan y agua, y la celda «ciega». Esta última media menos de metro y medio por tres metros y estaba completamente a oscuras; solo se permitía una manta y la ración diaria consistía en dos rebanadas de pan y dos tazas de agua. En esa celda se tenía a las presas de tres a veintidós días. Había también argollas, pero estas no fueron utilizadas con las mujeres blancas durante mi estancia.
Al capitán Gilvan le gustaba castigar a las reclusas en la celda ciega y colgarlas de las muñecas. «Debéis hacer la tarea —bramaba—, no toleraré cosas como "no puedo". ¡Me gusta castigar, recordadlo!». Nos prohibía dejar el puesto de trabajo sin permiso, incluso para ir al lavabo. Una vez, en el taller, después de un arrebato más brutal de lo habitual, me acerqué a él. «Debo decirle que la tarea es una verdadera tortura, especialmente para las ancianas —dije—, la comida insuficiente y el castigo continuo empeora aún más las cosas». El capitán se puso lívido. «Escuche, Goldman —gruñó—, está pensando hacer de las suyas. Lo he sospechado desde que llegó, Las reclusas no se han quejado nunca y siempre han hecho la tarea. Es usted la que está metiéndoles esas ideas en la cabeza. Mejor tenga cuidado. Hemos sido amables con usted, pero si no detiene su agitación, la castigaremos como al resto, ¿me oye?».
«Muy bien, capitán —contesté—, pero le repito que la tarea es una barbarie y que nadie puede hacerla regularmente sin derrumbarse».
Se marchó, seguido de la señorita Smith, y yo volví a mi máquina. La matrona del taller, la señorita Anna Gunther, era una buena mujer. Escuchaba pacientemente las quejas de las mujeres, a menudo las relevaba del trabajo si estaban enfermas, e incluso hacía la vista gorda si no se hacía la tarea. Había sido extremadamente amable conmigo y me sentía culpable por haber abandonado mi puesto sin permiso. No me lo reprochó, pero dijo que había sido temeraria al hablar al capitán como lo hice. La señorita Anna era un alma noble, el único apoyo moral de las reclusas. Pero, ay, solo era una subordinada.
La reina coronada era Lilah Smith, una mujer de entre cuarenta y cincuenta años que llevaba trabajando en instituciones penitenciarias desde que era una quinceañera. De pequeña estatura, pero de constitución fuerte, sugería rigidez y frialdad. Tenía modales agradables, pero debajo habitaban la dureza y la severidad de una puritana, y odiaba de forma implacable todas aquellas emociones que se habían agostado dentro de su ser. Ni piedad ni compasión moraban en el pecho de Lilah, y era cruel cuando las sentía en cualquier persona. El hecho de que mis compañeras me quisieran y confiaran en mí era suficiente para condenarme a sus ojos. Consciente de que estaba en buenas relaciones con el alcaide, nunca mostró su antagonismo abiertamente. La suya era la forma insidiosa.
Los ruidos irritantes del taller y el hostigamiento furioso del trabajo me afectaron mucho durante el primer mes. Mi vieja dolencia estomacal se agravó y sufría de grandes dolores en la nuca y en la espalda. El médico de la prisión no gozaba en absoluto de buena reputación entre las reclusas. No sabía nada, afirmaban, y le tenía demasiado miedo a la señorita Smith para librar a las presas del taller por muy enfermas que estuviesen. Había visto a mujeres que apenas si podían mantenerse en pie enviadas de vuelta al trabajo por el doctor. El ala femenina no tenía un dispensario donde las pacientes pudieran ser examinadas. Incluso las que estaban gravemente enfermas permanecían en sus celdas. Odiaba tener que ir al doctor, pero la agonía se volvió tan insoportable que tuve que ir a verle. Sus modales suaves me sorprendieron. Le habían dicho que me encontraba mal, dijo, ¿por qué no había ido antes? Debía descansar y no volver al trabajo hasta que él no me lo permitiera, ordenó. Su inesperado interés por mí era ciertamente muy diferente al tratamiento que las otras presas recibían de él. Me preguntaba si su amabilidad no se debía a la intercesión del alcaide señor Painter.
El doctor vino a mi celda todos los días, me daba masajes en el cuello, me contaba historias divertidas e incluso ordenó que me trajeran un caldo especial. Mejoraba muy lentamente, especialmente por el efecto depresivo que ejercía sobre mí la celda. Los muros grises sucios, la falta de luz y ventilación y la imposibilidad de leer o hacer cualquier cosa para que el tiempo pasara más deprisa, hacían que el día fuera opresivamente largo. Las antiguas moradoras de la celda habían hecho lastimosos intentos por embellecer su hogar con fotos familiares y recortes de periódicos de sus ídolos de matinée. Habían quedado manchas negras y amarillas sobre las paredes, sus bordes fantásticos contribuían a mi inquietud nerviosa. Otro factor fue el cese repentino del correo; no había tenido noticias de nadie durante diez días.
Dos semanas en la celda me hicieron ser consciente de por qué las presas preferían la tortura del trabajo. Algún tipo de ocupación es la única salida a la desesperación. Ninguna de las reclusas disfrutaba de estar desocupada. El taller, por muy terrible que fuera, era mejor que estar encerrada en la celda. Volví al trabajo. Era una dura lucha entre el dolor físico, que me conducía al catre, y el tormento mental, que me forzaba de vuelta al taller.
Por fin me entregaron un gran paquete con cartas con una nota del señor Painter diciendo que había tenido que someter mi correo a un inspector federal de Kansas City por órdenes de Washington. Me hacía sentirme muy importante ser considerada peligrosa incluso encerrada en la cárcel. No obstante, preferiría que Washington fuera menos atento, sobre todo porque cada línea que enviaba o recibía era leída por la matrona jefe y por el alcaide.
Posteriormente comprendí la razón del renovado interés de las autoridades federales por mis pensamientos y expresión de mis ideas. El señor Painter me había dado permiso para escribir una carta semanal a mi abogado, Harry Weinberger. Comenté con este último el discurso contra Tom Mooney que había pronunciado el senador Phelan en el Congreso. Miles de peticiones habían estado llegando al gobernador de California para salvar la vida de Mooney. Que un senador de Estados Unidos se extendiera en un ataque vengativo en tal momento era a la vez vergonzoso y cruel. Naturalmente mis comentarios no hacían un gran cumplido al señor Phelan. Se me había olvidado que América, desde que entrara en la guerra, había convertido a cada funcionario en un Gessler, y que rendirle homenaje era un deber nacional.
Mi correo contenía noticias muy preocupantes, además de afecto y palabras de ánimo. Habían hecho una redada en el apartamento de Fitzi. De noche, mientras ellas y nuestra joven secretaria, Pauline, estaban dormidas, agentes federales y detectives de la policía entraron por la fuerza en la casa y corrieron al dormitorio antes de que las chicas tuvieran oportunidad de vestirse. Los agentes buscaban un recluta, miembro de la I.W.W., que había desertado, afirmaron. Fitzi no sabía nada de ese hombre, pero eso no impidió que registraran su mesa, examinaran sus cartas y confiscaran todo, incluyendo las planchas de las Obras selectas de Voltairine de Cleyre, que habíamos publicado tras su muerte.
La carta de Stella mostraba su ansiedad por la libreta de Mother Earth, que ella y nuestro fiel «Sueco» habían abierto en Greenwich Village. Individuos de aspecto sospechoso los seguían constantemente y las condiciones se estaban volviendo tan espantosas que la gente apenas si se atrevía a respirar. El número de marzo del Bulletin, que me había enviado Stella, fue como un precursor de la primavera. Contenía un informe de la visita de Harry Weinberger a Atlanta para ver a Sasha y a nuestros dos muchachos. Sasha había hecho hincapié en la necesidad de continuar la lucha por la vida de Mooney. El cese de nuestros esfuerzos podría resultar desastroso para él, advirtió a Harry. ¡Mi valiente amigo! ¡Qué profundos sentimientos albergaba por las víctimas de San Francisco y lo ardientemente que había trabajado por ellos! Incluso ahora mostraba más preocupación por Mooney que por su propio destino. Fue un gran sostén sentir su espíritu en el Bulletin, y el de los otros amigos que habían colaborado. Era una pena tener que decidir que el periódico muriera, pero, sabiendo que Stella corría peligro, le escribí que cesara su publicación y que cerrara la librería.
Al enviarnos tan lejos de Nueva York, no cabía duda de que Washington había albergado la intención de que nuestro destino fuera aún más duro. No podía haber otra razón para enterrar a Sasha en Atlanta, cuando podía haber sido enviado a Leavenworth, que es más accesible que el Estado de Georgia. Como Jefferson City estaba a solo tres horas de San Luis y era un importante centro ferroviario, tenía más solicitudes de visitas de las que podía atender. Me hubiera reído de la frustración del Tío Sam a no ser porque había conseguido asestar un buen golpe a Sasha. Las condiciones en Atlanta eran feudales, me informaron. Después de catorce años en el purgatorio de Pensilvania, otra vez tenía que pagar Sasha más que yo.
Mi primera visita fue Prince Hopkins, presidente de la Political Prisoners' Amnesty League. Estaba haciendo una gira en el nombre de la organización, formando sucursales, recogiendo datos del número de víctimas encarceladas y recaudando fondo. Hopkins me preguntó si no había otro trabajo en la cárcel que pudiera hacer y preservar mi salud, y se ofreció a ver al alcaide. Le dije que una de las mujeres de la sala de remendado iba a ser puesta en libertad en un futuro próximo y que habría una vacante. Al poco tiempo de la partida de mi visita, recibí una carta suya informándome de que el señor Painter había prometido hablar con la señorita Smith sobre mi cambio de puesto, pero una nota posterior del alcaide me notificaba que la matrona jefe ya había seleccionado a alguien para ese empleo.
Vino a verme Ben Capes, un verdadero rayo de sol, su naturaleza era un bálsamo para mí. Mis actividades habían sido demasiado absorbentes para apreciar adecuadamente al muchacho, o quizás uno se aferra más ávidamente a los seres afines cuando está en la prisión. La amistad de Ben no me había parecido nunca tan valiosa como durante esta visita. Envió una caja enorme de exquisitos manjares de la tienda más cara de Jefferson City, y mis compañeras expresaron su deseo de que mis otras visitas resultaran igualmente extravagantes. Nuestros frugales martes y viernes, cuando tocaba pescado, que no era ni fresco ni abundante, dejarían de ser los días del hambre. La comida no era nunca sana o suficiente para gente que trabajaba duramente, pero los martes y viernes significaban prácticamente la inanición.
La vida en prisión le vuelve a uno extraordinariamente ingenioso. Algunas de las mujeres habían inventado un original montaplatos, que consistía en una bolsa sujeta con cuerdas al palo de una escoba. Se pasaba el artefacto a través de los barrotes desde una celda en la galería superior, y yo, que estaba directamente debajo, cogía la bolsa, la llenaba de bocadillos y dulces, luego la empujaba hacia fuera lo suficiente para que mi vecina de arriba pudiera tirar de la bolsa. El mismo procedimiento se seguía con la vecina de abajo. Luego la comida se pasaba de celda a celda a lo largo de cada una de las galerías. Las celadoras gozaban también de la abundancia y con su ayuda podía alimentar a las ocupantes de las galerías posteriores.
Varios amigos me tuvieron bien surtida de alimentos, especialmente los compañeros de San Luis. Incluso encargaron un colchón de muelles para mi catre y llegaron a un acuerdo con un tendero de Jefferson City para que me enviara lo que pidiera. Fue esta solidaridad la que me permitió poder compartir con mis compañeras de prisión.
La visita de Benny Capes aumentó mi decepción en el «Gran Ben». El dolor que me había causado, especialmente durante el transcurso de los dos últimos años de nuestra vida, había minado mi fe en él y llenado mi copa de amargura. Había decidido, después de que se marchara de Nueva York por última vez, romper el lazo que me había encadenado a él durante tanto tiempo. Dos años en la cárcel, esperaba, me ayudarían a conseguirlo. Pero Ben seguía escribiendo como si nada hubiera sucedido. Sus cartas, que reflejaban la antigua seguridad de su amor, eran como brasas ardientes. Ya no podía creer en él; nob, quería hacerlo. No hice caso de sus súplicas para que le dejara venir a verme. Incluso tenía la intención de pedirle que dejara de escribir, pero a él también le esperaba una sentencia de car, en la que había incurrido durante el periodo de nuestra relación; eso me unía todavía a él. Su próxima paternidad añadía leña a mi tensión emocional. Su descripción detallada de los sentimientos que engendraba, y del deleite que le producían las ropitas para el bebé, me permitieron entrever un aspecto insospechado del carácter de Ben. Ya fuera el fracaso de mi propia maternidad o el dolor de que otra le diera a Ben lo que yo no le había dado, el caso es que sus raptos incrementaban mi resentimiento hacia él y hacia todos los que le rodeaban. El anuncio del nacimiento de su hijo contenía también la información de que el Tribunal de Apelaciones de Cleveland había ratificado el veredicto anterior. Se marchaba a esa ciudad, escribía Ben, para cumplir la sentencia de seis meses en el correcional. Iba a ser apartado de lo que había esperado con tanto anhelo e ingresar en prisión. Una vez más una voz interior habló en su favor, enterrando todo lo demás en el fondo de mi corazón.
Por fin me asignaron una celda enfrente de una ventana, lo que permitía que el sol me diera de vez en cuando. El alcaide había dado también instrucciones a la matrona jefe para que me permitiera tomar tres baños a la semana. Estos privilegios me hicieron pronto mucho bien. Había prometido además encalar la celda, pero no pudo mantener su palabra. Toda la prisión necesitaba encarecidamente una mano de pintura, pero el señor Painter no había conseguido la asignación que requería. No podía hacer conmigo una excepción, y estuve de acuerdo con él. Discurrí una forma de cubrir las horribles manchas de la pared, poniendo papel crèpe de un verde maravilloso que Stella me había enviado. Con él revestí toda la celda, que quedó bastante atractiva, y su comodidad realzada por unos grabados japoneses preciosos que había recibido de Teddy y una estantería co los libros que había ido acumulando.
No había biblioteca en el ala de mujeres, ni se nos permitía coger libros del ala de los hombres. Una vez le pregunté a la señorita Smith por qué no se podía sacar lectura de la biblioteca. «Porque no me fío de que las chicas vayan allí solas —dijo—, y no tengo tiempo de acompañarlas. Estoy segura que se pondrían a flirtear». «¿Y qué daño haría eso?», comenté con aire inocente, y Lilah se escandalizó.
Le pedí a Stella que visitara a algunos editores y que indujera a nuestros amigos a que nos enviaran libros y revistas. Al poco tiempo, cuatro importantes casas editoriales de Nueva York me enviaron muchos volúmenes. La mayoría de ellos estaban por encima de la comprensión de mis compañeras, pero pronto aprendieron a apreciar las buenas novelas.
Los efectos beneficiosos de la lectura me los demostró una muchacha china que estaba cumpliendo una larga sentencia por haber matado a su marido. Era una criatura solitaria, se mantenía siempre apartada y no se comunicaba nunca con las otras presas. Caminaba por el patio arriba y abajo hablando para sí misma. Estaba empezando a mostrar los primeros signos de locura.
Un día recibí una revista china, de unos compañeros de Pekín, con mi retrato en la primera página. Más ignorante del chin que la muchacha del inglés, le di el periódico. Ver la caligrafía familiar le llenó los ojos de lágrimas. Al día siguiente intentó decirme en su inglés chapurreado lo maravilloso que era tener algo que leer y lo interesante que era la publicación. «Tú glan señola», repetía continuamente, «esto dice mucho tú», señalando la revista. Nos hicimos amigas y me confió cómo había llegado a matar al hombre que amaba. Se habían hecho cristianos. El ministro que les había casado les dijo que por el vínculo matrimonial Dios una a los esposos para toda la vida, un hombre para una mujer. Luego descubrió que su marido iba con otras mujeres y cuando protestó, la pegó. Él le decía a menudo que siempre tendría a otras mujeres además de a ella, y le mató por eso. Desde entonces creía que todos los «clistianos» eran falsos y que nunca se fiaría de ellos. Ella había pensado que yo también era una «clistiana», pero la revista decía que yo era no creyente. Confiaría en mí, dijo, pero puso objeciones a mis amistosas relaciones con las reclusas negras. Estaba convencida de que eran inferiores y desleales. Le comenté que mucha gente decía lo mismo de su raza y que en California los chinos habían sido atacados. Lo sabía, pero insistió vehementemente en que los chinos «no olel, no ignolante, gente difelente».
Por pagana, perdí el recreo de los domingos x la tarde, pues no consentí en asistir a los oficios religiosos. Esa privación me habría importado mucho cuando ocupaba la celda húmeda y oscura, pero ahora lo agradecía. El edificio estaba tranquilo, con las mujeres en el patio, y podía sumergirme en la lectura y la escritura. Entre mis muchos libros había uno que me había enviado mi amiga Alice Stone Blackwell y que contenía las cartas de Katarina Brechkovskaia y una breve biografía de esta. Era simbólico de la eterna recurrencia de la lucha por la libertad que yo pudiera leer un relato de la deportación de nuestra «Abuelita» mientras yo misma estaba en la cárcel. Aunque la persecución que había sufrido había sido dura, nunca la habían obligado a trabajar, como a ninguna presa política de Rusia. ¡Cómo se sorprendería Katarina si le describiera el taller, una katorga tan mala como cualquiera de las de la autocracia de los Romanov! En una de sus cartas a la señorita Blackwell, Babushka comentaba: «Tú, querida, puedes escribir sin temer ser detenida, encarcelada o exiliada». En otra se entusiasmaba con The New Freedom, del que fue profesor de Princeton y actual presidente de Estados Unidos. Me preguntaba lo que la anciana señora diría si pudiera ver con sus propios ojos lo que su héroe de la Casa Blanca le había hecho al país —la abolición de todas las libertades, las redadas, los arrestos y la furia reaccionaria que su régimen había traído consigo—.
La noticia de la llegada de Brechkovskaia a América me llenó de esperanza, pues al fin alguien diría una palabra auténtica sobre la Rusia Soviética y protestaría de forma efectiva contra la situación en América. Sabía que Babushka se oponía, no menos que yo, al socialismo de los bolcheviques, por lo que sería igualmente crítica con la tendencia de estos hacia la dictadura y la centralización. Pero también sabría apreciar su servicio a la Revolución de Octubre y los defendería contra las mentiras y calumnias de la prensa americana. Seguramente la gran señora le cantaría las cuarenta a Woodrow Wilson por su participación en la conspiración para aplastar la Revolución. La expectativa que provocaba en mí lo que haría, de alguna forma aliviaba mi profundo sentimiento de impotencia.
Los reportajes de su primera aparición en público en el Carnegie Hall, bajo los auspicios de Cleveland Dodge, me produjeron una fuerte conmoción. Katarina Brechkovskaia, una de las personas cuyo trabajo revolucionario durante los cincuenta años anteriores había preparado el terreno para el levantamiento de Octubre, estaba ahora rodeada de los peores enemigos de Rusia, trabajando mano a mano con generales blancos y hostigadores de judíos, así como con los elementos reaccionarios de los Estados Unidos. Parecía increíble. Escribí a Stella para que me enviara información precisa. Mientras, seguía aferrándome a mi fe en ella, que había sido mi inspiración y guía. Su grandeza sencilla, su encanto y la belleza de su personalidad, que había aprendido a amar durante nuestro trabajo en común en 1904 y 1905, me habían impresionado demasiado para abandonar a Babushka tan fácilmente. Le escribiría. Le hablaría de mi postura respecto de la Rusia Soviética; le aseguraría que creía en su derecho a la crítica, pero le rogaría que no se prestase a ser el instrumento involuntario de aquellos que estaban intentando aplasta la Revolución. Stella iba a venir a verme y le daría mi carta a Babushka para que la sacara clandestinamente, la mecanografiara y se la entregara en persona.
Había alcanzado la más alta ambición de mis compañeras de sufrimientos: me situaron en el grado A. No enteramente gracias a mis esfuerzos sin embargo, pues todavía me resultaba imposible hacer toda la tarea. Estaba en deuda por ello con varias chicas negras del taller. Fuera por su mayor fuerza física o porque llevaban más tiempo haciendo la tarea, el caso es que las reclusas negras tenían más éxito que las mujeres blancas. Algunas habían adquirido tal destreza que a menudo podían terminar su tarea a las tres de la tarde. Pobres, sin amigos y necesitando desesperadamente dinero, ayudaban a las que se quedaban atrás. Por estos servicios recibían cinco centavos por chaqueta. Desafortunadamente, la mayoría de las blancas eran demasiado pobres para pagar. Yo era la millonaria, según ellas; con frecuencia acudían a mí a pedir «préstamos», los cuales concedía de buena gana. Pero las chicas que me ayudaban en mi tarea no quería aceptar remuneración. Incluso se sentían heridas de solo mencionarlo. Yo compartía con ellas mis libros y mi comida, protestaban, ¿cómo iban a aceptar dinero mío? Coincidían con mi pequeña amiga italiana, Jennie de Lucia, que se había constituido en mi doncella. «No tomar dinero de ti», declaró, y las otras mujeres se hicieron eco de sus sentimientos. Gracias a esas almas buenas, conseguí el grado A, lo que me permitía enviar tres cartas a la semana —en realidad cuatro, incluyendo la carta extra que había estado escribiendo de forma regular a mi abogado—.
La víspera del 27 de junio mis amigas negras me regalaron toda la tarea completa del día siguiente. Se habían acordado de mi cumpleaños. «Sería estupendo si la señorita Emma no tuviera que ir al taller ese día», pensaron. Al día siguiente mi mesa estaba cubierta de cartas, telegramas y flores de mis parientes y compañeros, así como de innumerables paquetes de mis amigos de todo el país. Me enorgullecía gozar de tanto amor y consideración, pero nada me conmovió tanto como el regalo de mis compañeras de prisión.
Se acercaba el Cuatro de Julio y las mujeres estaban nerviosas. Les habían prometido cine, recreo dos veces ese día y también un baile. No con hombres —¡no lo quiera Dios!—, sino entre ellas nada más. Podían pedir refrescos a la tienda de ultramarinos, e iba a ser un día de fiesta. ¡Ay!, la película resultó una necedad y la cena de la señorita Smith se había negado a sacar a una chica negra de la celda ciega, en donde la habían encerrado por las quejas de una de las favoritas de la matrona, también negra y a la que todas odiaban porque se sospechaba que era una soplona. Era demasiado irritante verla toda emperejilada y disfrutando del espectáculo del Cuatro de Julio mientras su víctima estaba a pan y agua. Varias mujeres se acercaron a la confidente y el gran día terminó con una pelea generalizada. La señorita Smith se vio obligada a castigar a su favorita y a las que la atacaron, y todas fueron encerradas en la mazmorra.
En mi siguiente carta comenté los sucesos del día patriótico. Mi epístola fue retenida y luego devuelta con instrucciones de que no se podía enviar fuera ningún informe de los sucesos de la prisión. A menudo había tratado asuntos domésticos en cartas que el señor Painter había permitido pasar, así que llegué a la conclusión de que mi narración del Cuatro de Julio no había pasado de la matrona jefe.
Una visita de tres días de mi querida Stella fue para mí una fiesta más grande que el Cuatro de Julio.Pude entregarle la carta para Babushka, varias notas que mis vecinas de celda querían sacar clandestinamente y unas muestras de las etiquetas falsas del taller. Fueron tres días de verme libre del taller, pasados con mi amada niña en nuestro propio mundo, una visita largamente esperada y que transcurrió con rapidez, y a la que siguió la rutina de la prisión.
En mi carta a Babushka le suplicaba que no creyera que le negaba su derecho a la crítica de la Rusia Soviética o que deseaba que encubriera las faltas de los bolcheviques. Señalaba que yo difería con ellos en ideas y que mi postura contra toda forma de dictadura era irrevocable. Pero eso no era importante, insistía, cuando todos los gobiernos atacaban a los bolcheviques. Le rogaba que reflexionara, que no diera la espalda a su glorioso pasado y a las grandes esperanzas de la actual generación rusa.
Babushka se había vuelto débil y más blanca, me dijo Stella, pero seguía siendo la vieja rebelde y luchadora, su corazón palpitaba con el pueblo como antaño. Aun así, era cierto que estaba permitiendo que ciertos elementos reaccionarios la utilizaran. Era imposible dudar de la integridad de Babushka o creerla capaz de una traición consciente, pero no podía aprobar su actitud hacia los soviets. Cierto que sus críticas estaban justificadas, razonaba yo, ¿por qué, entonces, no las proclamaba desde una plataforma radical y a los trabajadores, en lugar de dirigirse a la banda de miserables que estaban confabulándose para echar por tierra los logros de la Revolución? No podía perdonarle eso, y desprecié su sugerencia de que algún día yo estaría de su parte y trabajaría con ella contra los bolcheviques, que estaban rivalizando con todo el mundo reaccionario. Me preguntaba cómo una mujer como Brechkovskaia podía permanecer ciega y muda ante la espantosa situación en América. Desde que Pedro Kropotkin adoptara su postura ante la Guerra Mundial, nada me había afectado tanto como la aprobación tácita de Brechkovskaia de los horrores que me rodeaban.
En cuanto a los liberales y socialistas nativos que estaban haciendo de tamborileros para el gobierno, solo sentía asco por los Russell, Benson, Simons, Ghent, Stokes, Greel y Gompers. Nunca habían sido otra cosa que oportunistas políticos. Era más difícil comprender la germanofobia de hombres como George D. Herron, English Walling, Arthur Bullard y Louis F. Post. Alguien me había enviado el libro de Herron The Need of Crushing Germany. Nunca había leído una descripción tan cruel y atroz de un pueblo. ¡Y proveniente además de un hombre que, debido a su internacionalismo revolucionario, había abandonado la Iglesia!
De forma similar, Arthur Bullard, en su volumen Mobilising America, repetía las falsedades que había propagado junto a sus valiosos compañeros John Greel y compañía. Bullard, el eterno entusiasta del University Settlement, que había hecho un trabajo tan valiente en Rusia en 1905, había tirado sus ideales y su talento literario al estercolero de la reacción. Casi me alegró que su amigo Kellog Durland no hubiera vivido para unirse a esos portavoces del asesinato y la destrucción. Su suicidio, a resultas de un asunto amoroso frustrado, tuvo al menos el mérito de afectar únicamente a las dos personas implicadas, pero la traición de los intelectuales americanos a sus ideales era una calamidad para todo el país. No podía evitar sentir que este grupo era incluso más responsable de las atrocidades que asolaban todos los Estados Unidos que los patrioteros acérrimos.
Me alegraba aún más ver que unos pocos habían retenido la cordura y el coraje. Randolph Bourne, cuyo brillante análisis de la guerra habíamos reimprimido en Mother Earth, seguía poniendo al descubierto la falta de carácter y juicio de los intelectuales liberales. Con él estaban los catedráticos Cattell y Dana, ambos expulsados de la Universidad de Columbia por sus herejías, así como otros académicos que se habían negado a acallar su descreimiento en la guerra. Muy gratificante era también la joven generación radical y el valor que la mayoría de ellos habían mostrado. Ni la prisión ni la tortura los induciría a coger las armas. Max Frucht y Elwood B. Moore, de Detroit, y H. Austin Simons, el poeta de Chicago, se habían declarado dispuestos a sufrir cualquier castigo antes que convertirse en soldados. Fueron a prisión, como Philip Grosser, Roger Baldwin y muchos otros.
Roger Baldwin había resultado ser una gran sorpresa. En años anteriores me había parecido bastante confuso en sus ideas sociales, una persona que intentaba estar a bien con todo el mundo. Su postura durante el juicio al que fue sometido por evadir el reclutamiento, su sincera admisión del anarquismo y su rechazo sin reservas del derecho del Estado a coaccionar al individuo, me habían dado remordimientos de conciencia. Le escribí confesándole la idea poco amable que me había hecho de él y le aseguré que su ejemplo me había dado una lección saludable de la necesidad de ir con más cuidado a la hora de juzgar a la gente.
Las prisiones y las barracas militares estaban llenas de objetores de conciencia que estaban enfrentándose al tratamiento más espantoso. El caso más llamativo de todos fue el de Philip Grosser.
Se había declarado objeto a la guerra por motivos políticos y había declinado firmar la tarjeta de alistamiento. Aunque esto constituía un delito federal civil, el joven fue entregado a las autoridades militares y sentenciado a treinta años de cárcel por negarse a obedecer órdenes militares. Le sometieron a todo tipo de torturas, que incluían encadenarle a la puerta de la celda, mazmorras subterráneas y violencia física. Encarcelado en diferentes prisiones, finalmente le enviaron al penal militar federal en la Isla de Alcatraz, California, donde siguió decidido a continuar su rechazo a participar en nada relacionado con el militarismo. La mayor parte del tiempo la pasó en la celda húmeda y oscura del infierno conocido como la Isla del Diablo.
Capítulo XLVIII
La Ley de Espionaje llenó las cárceles militares y civiles de hombres condenados a sentencias increíblemente largas; Bill Haywood recibió veinte años; sus ciento diez coacusados, de uno a diez años; Eugene V. Debs, diez años; Kate Richards O'Hare, cinco. Estos eran unos pocos de los cientos que fueron sepultados en vida.
Luego vino el arresto de un grupo de jóvenes compañeros de Nueva York, entre los que se encontraban Mollie Steimer, Jacob Abrams, Samuel Lipman, Hyman Lachowsky y Jacob Schwartz. Su delito consistió en distribuir una protesta impresa contra la intervención americana en Rusia. Todos y cada uno de esos jóvenes fueron sometidos al más severo tercer grado, y Schwartz cayó gravemente enfermo tras el brutal apaleamiento que recibió. Los tuvieron en Tombs, donde gran número de radicales estaban también esperando juicio o la expulsión, entre ellos nuestro fiel «Sueco». Su postura decidida y valiente por un ideal contrastaba enormemente con la inconsistencia de Ben. Su intento de ofrecer sus servicios médicos al ejército fue ya el colmo. Pensaba que si ya hubiera cumplido la sentencia, eso me daría la fuerza para emanciparme de él, liberarme del lazo emocional. Con esta esperanza le insistí hasta el aburrimiento a Fitzi y a Stella para que recaudaran el dinero de la multa que debía pagar, y que no tuviera que cumplir más tiempo. Pero mis temores fueron infundados; le perdonaron la multa antes de su puesta en libertad. Ben no tuvo ni el detalle de informarme o informar a las chicas en Nueva York. Me dio la noticia Agnes Inglis, una de mis amigas más queridas y consideradas, que vino a visitarme a la cárcel. Más tarde me escribió Ben; me contaba todo sobre su hijo, su madre, su esposa y sus planes, y me urgía a verle. Consideré que su carta no necesitaba respuesta.
Agnes Inglis era una de esas personas para las que la amistad era un sacramento. Ni una vez me había fallado desde que entramos en relación estrecha en 1914. Se sintió atraída por mi trabajo, me dijo una vez, después de leer mi folleto What I Believe. Pertenecía a una familia rica de presbiterianos ortodoxos, y le causó un gran conflicto interior liberarse de la moralidad y tradiciones de clase media que constituía su entorno, pero con un coraje extraordinario superó su herencia y gradualmente se fue convirtiendo en una mujer de actitud original e independiente. Entregaba muy generosamente su tiempo, energías y medios económicos a todas las causas progresistas y siempre participaba en nuestras campañas por la libertad de expresión. En Agnes se combinaban un interés activo por la lucha social con un gran humanidad en sus relaciones personales. Había aprendido a apreciar sus cualidades como compañera y amiga, y fue un gran acontecimiento que fuera dos días a visitarme.
Antes de abandonar la ciudad, pasó de nuevo por el penal, y la matrona jefe la llevó al taller. No la esperaba, y me sobresalté cuando vi a Agnes de pie, en la puerta. Sus ojos asustados recorrieron el lugar, deteniéndose finalmente sobre mí. Empezó a caminar hacia donde me encontraba, pero la detuve con un gesto y luego le dije adiós con la mano. No podía soportar hacer alarde de nuestro afecto en presencia de mis compañeras, que tan poco tenían en sus propias vidas.
La guerra por la democracia celebraba sus triunfos tanto en casa como fuera. Uno de sus rasgos característicos fue condenar al grupo de Mollie Steimer a largas sentencias. No eran más que unos niños: no obstante, el juez de distrito señor Henry D. Clauton, un verdadero Jeffreys,[72] sentenció a los muchachos a veinte años de cárcel y a Mollie a quince, y con la expulsión al finalizar el cumplimiento de la sentencia. Jacob Shwartz se salvó de la benevolencia de Su Señoría; murió el día de la apertura del juicio a consecuencia de las heridas que le causaron las porras policiales. En su celda de la prisión de Tombs se encontró una nota inconclusa en yiddish, escrita en la hora de su muerte. Decía:
Adiós, compañeros. Cuando comparezcáis ante el Tribunal ya no estaré con vosotros. Pelead sin temor, luchad valientemente. Lamento tener que dejaros. Pero así es la vida. Después de vuestro largo martirio—.
«La inteligencia, el valor y la entereza mostrada por los compañeros durante el juicio, en particular Mollie Steimer», me escribió un amigo, «fueron profundamente impresionantes». Incluso los periodistas no pudieron dejar de referir la dignidad y la fortaleza de la chica y sus coacusados. Estos compañeros procedían de las masas obreras y apenas si les conocíamos. Con su acto sencillo y su magnífico comportamiento, añadieron sus nombres a la galaxia de figuras heroicas de la lucha por la humanidad.
El torrente de noticias de la guerra hubiera enterrado el importante caso que se juzgaba a no ser por la perspicacia del abogado defensor. Harry Weinberger comprendió la importancia de los temas subyacentes y llamó a la barra de testigos a hombres de reputación nacional, consiguiendo así llamar la atención de la prensa. Citó a Raymond Robins, uno de los dirigentes de la Cruz Roja americana que había sido el responsable del llamado «informe Sisson». De esta forma quedó revelada la verdad sobre el intento deliberado de predisponer al mundo contra Rusia por medio de invenciones que debían servir como base para una intervención militar contra la Revolución. Weinberger demostró que el presidente Wilson, sin conocimiento del pueblo de los Estados Unidos ni el consentimiento del congreso, había enviado ilegalmente tropas a Vladivostok y Arkángel. Bajo esas circunstancias, declaró Weinberger, los acusados habían realizado un acto justo y loable al llamar la atención del público con su protesta contra la intervención en Rusia, con la que América estaba oficialmente en paz.
La epidemia de gripe que asolaba el país llegó a la prisión, y treinta y cinco reclusas resultaron afectadas. En ausencia de instalaciones hospitalarias, las pacientes seguían en sus celdas, exponiendo al resto de las presas al contagio. Al primer signo de la enfermedad ofrecí mis servicios al médico. Sabía que yo era enfermera diplomada y le alegraba contar con mi ayuda. Prometió hablar con la señorita Smith para que me dejara ocuparme de las enfermas, pero pasaron los días y nada ocurría. Después me enteré de que la matrona jefe se había negado a sacarme del taller. Ya disfrutaba de demasiados privilegios, había dicho, y no permitiría ninguno más.
Como no se me permitía oficialmente hacer de enfermera, busqué otros medios de ayudar a las pacientes. Desde la invasión de la gripe, las puertas de las celdas se dejaban abiertas por la noche. Las dos chicas designadas enfermeras trabajaban tan duro que solían dormir durante toda la noche, y las celadoras eran amigas mías. Eso me brindó la oportunidad de hacer visitas rápidas de celda en celda y hacer lo poco que estaba en mi poder para que las enfermas se encontrasen más cómodas.
El 11 de noviembre, a las diez de la mañana, cortaron el suministro eléctrico del taller, las maquinarias se pararon, y nos dijeron que no se trabajaría más ese día. Nos mandaron a las celdas, y después del almuerzo desfilamos hacia el patio para el recreo. Era un acontecimiento inusitado en la prisión y todo el mundo se preguntaba qué podía significar. Mi memoria retrocedió a los días de 1887. Había pensado hacer huelga para celebrar el aniversario que marcó el nacimiento de mi conciencia social. Pero había tan pocas mujeres en condiciones de ir al taller que no quise sumarme al número de ausentes. La fiesta inesperada me dio la oportunidad de estar sola y realizar mi comunión espiritual con los compañeros martirizados de Chicago.
Durante el recreo en el patio eché de menos a Minnie Eddy, una de las reclusas. Era la criatura más desgraciada de la prisión, tenía problemas constantes con el trabajo. Aunque se esforzaba sobremanera para completar la tarea asignada, rara vez conseguía hacerla. Si se daba prisa, lo hacía mal; si iba despacio, no conseguía terminar el trabajo del día. El capataz la intimidaba, la matrona jefe la reprendía, y a menudo era también castigada. En su desesperación, Minnie gastaba los pocos centavos que le enviaba su hermana en pagar para que la ayudaran. Agradecía la menor amabilidad y se hizo inseparable de mí. Últimamente había estado quejándose de mareos y grandes dolores de cabeza. Un día se desmayó mientras trabajaba. Era evidente que Minnie estaba gravemente enferma. La matrona afirmaba que la mujer estaba fingiendo, aunque todas sabíamos que no. El doctor, que no era en absoluto un hombre valiente o agresivo, no le llevaba la contraria a Lilah.
Como no vi a Minnie en el patio, asumí que había recibido permiso para quedarse en su celda. Pero cuando volvimos del recreo, descubrí que estaba castigada, encerrada a pan y agua. Todas esperábamos que la sacaran al día siguiente.
Por la noche el silencio de la prisión se desgarró con los ruidos ensordecedores que procedían del ala de los hombres. Estos golpeaban los barrotes, silbaban y gritaban. Las mujeres empezaron a ponerse nerviosas, y la matrona del bloque se apresuró a tranquilizarlas. Se estaba celebrando la declaración del armisticio.
—¿Qué armisticio? —pregunté.
—Es el Día del Armisticio, por eso habéis tenido fiesta —contestó.
Al principio apenas si comprendí el significado de esa información y luego, a mí también me entraron ganas de gritar y chillar, hacer algo para desahogar mi agitación.
—¡Señorita Anna, señorita Anna! —llamé a la matrona—. ¡Venga aquí, por favor, venga aquí!
Se acercó de nuevo.
—¿Quiere decir que han terminado las hostilidades, que la guerra ha terminado y que se abrirán las cárceles para aquellos que se negaron a tomar parte en la masacre? ¡Dígame, dígame!
Puso su mano sobre la mía en un ademán tranquilizador.
—¡Nunca la he visto tan agitada —dijo—, una mujer de su edad, excitarse de esa forma por una cosa así!
Era un almba buena, pero no entendía de nada aparte de su trabajo en la prisión.
Minnie Eddy no fue liberada al día siguiente, como esperaba que hicieran. Por el contrario, sospechando que alguien le estaba dando comida a escondidas, la matrona jefe ordenó que la transfirieran a la celda ciega. Intenté convencer a la señorita Smith de que Minnie podía morir si continuaba a pan y agua y si tenía que dormir en el suelo húmedo. Lilah me dijo bruscamente que me metiera en mis asuntos. Esperé unos días, y después le notifiqué al alcaide que tenía que verle para algo urgente. Sin duda la señorita Smith sospechaba el contenido del sobre cerrado, pero no se atrevería a retener las cartas dirigidas al señor Painter. Vino y le informé del caso de Minnie. Esa misma noche Minnie fue devuelta a su celda.
El Día de Acción de Gracias le fue permitido ir al comedor para la cena especial, que consistió en cerdo de dudosa calidad. Hambrienta desde hacia días, comió vorazmente. Una semana antes, su hermana le había enviado una cesta de fruta, y como un privilegio, Minnie pudo recibirla. Durante ese tiempo la mayoría se había podrido y le advertí que ni la tocara, prometiéndole que le enviaría huevos y otras cosas de mis provisiones. A medianoche la celadora negra me despertó para decirme que había oído a Minnie gritar de dolor, y cuando había llegado a la celda se la había encontrado desmayada en el suelo. La puerta estaba cerrada y no se atrevía a llamar a la señorita Smith. Insistí en que debía avisarla. Después de un rato oímos gemidos en la celda de Minnie, seguidos de sollozos y luego los pasos de la matrona que se alejaban. La celadora me contó que la señorita Smith le había echado por encima agua fría a Minnie, la había golpeado varias veces y ordenado que se levantara del suelo.
Al día siguiente pusieron a Minnie en una celda aislada, con solo un colchón en el suelo. Empezó a delirar, sus gritos resonaban por el corredor. Nos enteramos de que se había negado a tomar alimentos y que habían intentado alimentarla a la fuerza. Pero fue demasiado tarde. Murió el vigésimo segundo día del castigo.
La miseria y las tragedias de la vida en prisión se agravaron con las tristes noticias que me llegaron del exterior. La esposa de mi hermano Herman, la buena de Ray, había muerto de una dolencia cardiaca. Helena estaba también en un estado de agitación terrible. Llevaba semanas sin tener noticias de David y estaba fuera de sí, llena de temor de que algo pudiera haberle sucedido.
Llegó un rayo de luz con la conmutación de la sentencia de muerte de Tom Mooney por otra de cadena perpetua. Era una parodia de justicia encarcelar toda la vida a un hombre que hasta los testigos de cargo habían demostrado que era inocente. Aun así, la conmutación era un logro, debido en la mayor parte, creía, al eficaz trabajo que había hecho nuestra gente. Sin la campaña que Sasha, Fitzi y Bob Minor habían empezado en San Francisco y Nueva York, no hubiera habido manifestaciones en Rusia ni en otros países europeos. Fue el alcance internacional del caso Mooney-Billings lo que había impresionado al presidente Wilson hasta el punto de inducirle a ordenar una investigación federal. La misma fuerza moral le había impulsado a interceder ante el gobernador de California por la vida de Mooney. La agitación organizada por Sasha y sus colaboradores había por fin arrebatado a Mooney de las garras de la muerte. Por lo tanto, se había ganado tiempo para seguir trabajando para conseguir la libertad de los dos hombres. Estos acontecimientos me alegraron y me hicieron estar orgullosa de Sasha y del éxito de su esfuerzo agotador. Deseaba fervientemente que pudiera estar libre para concluir la victoria que casi le había costado su propia vida.
La prisión había estado en cuarentena y todas las visitas fueron suspendidas, a excepción de la llegada de las nuevas prisioneras o la salida de las que eran puestas en libertad. Llegaron algunas nuevas, entre las que se encontraba Ella. Había sido encarcelada por un delito federal y me proporcionó lo que tanto había echado de menos, compañía intelectual con un alma gemela. Mis otras compañeras habían sido muy amables conmigo y no me había faltado afecto, pero pertenecíamos a mundos diferentes. Si les hubiera expuesto mis ideas o hubiera discutido sobre los libros que leía, solo les hubiera hecho sentir más profundamente su falta de desarrollo intelectual. Pero Ella, aunque no tenía ni veinte años, compartía mi concepción de la vida y mis valores.
Era una muchacha proletaria, estaba familiarizada con la pobreza y las penalidades, era fuerte y socialmente consciente. Era bondadosa y compasiva, como un rayo de sol. Trajo consuelo a sus compañeras de cárcel y a mí una gran alegría. Las mujeres se acercaban a ella ávidamente, aunque era un enigma para todas.
—¿Por qué estás aquí, por robar carteras? —le preguntó a Ella una reclusa.
—No.
—¿Por abordar a los hombres?
—No.
—¿Por vender droga?
—No —reía Ella—, por ninguna de esas cosas.
—Bueno, ¿qué otra cosa podrías haber hecho para que te cayeran dieciocho meses?
—Soy anarquista —contestó Ella.
Las chicas pensaba que era raro ir a la cárcel «solo por ser algo».
Se acercaba la Navidad y mis compañeras vivían en tensa expectación por lo que les traería el día más importante del año. En ningún sitio está el cristianismo tan vacío de contenido como en una cárcel, en ningún se desafían tan sistemáticamente sus preceptos, pero los mitos son más potentes que los hechos. Tremendamente fuerte es su dominio sobre los que sufren y desesperan. Pocas mujeres podían esperar algo del exterior; algunas no tenían ni a un solo ser humano que pensara en ellas. No obstante, se aferraban a la esperanza de que el día del nacimiento de su Salvador les traería alguna bondad. La mayoría de las reclusas, de mentalidad pueril, hablaban de Santa Claus y del calcetín con fe infantil. Eso les ayudaba a superar su miseria y degradación. Abandonadas de Dios, olvidadas por los hombres, ese era su único refugio.
Mucho antes de Navidad empezaron a llegar regalos para mí. Miembros de mi familia, compañeros y amigos me inundaron de regalos. Pronto, mi celda empezó a parecer más un gran almacén, y cada día llegaban más paquetes. Como siempre, nuestro querido Benny Capes, en respuesta a mi petición de que me enviara bisutería para las presas, envió un cargamento inmenso. Brazaletes, pendientes, collares, anillos y broches en cantidad suficiente para que Woolworth se avergonzara de sus existencias, y cuellos de encaje, pañuelos, medias y cosas por el estilo en número suficiente para competir con cualquier tienda de la calle Catorce. Otros fueron igualmente generosos. Mis viejos amigos Michael y Annie Cohen fueron especialmente espléndidos. Enferma desde hacía años y en un tormento constante, Annie era, sin embargo, muy considerada con los demás. Era desde luego un alma única con una paciencia valiente y una amabilidad generosa. Amigos fieles durante un cuarto de siglo, Annie y Michael siempre habían estado entre los primeros en acudir en nuestra ayuda, cooperando en nuestros esfuerzos por el movimiento, compartiendo nuestras cargas, ayudando y dando sin escatimar. Apenas pasaba una semana sin que recibiera una carta animosa y regalos suyos. Por Navidad, Annie me envió un paquete especial —todo preparado con sus propias manos, como Michael me escribió afectuosamente—. ¡La maravillosa Annie, una mártir de dolencias físicas, que empeoraba de forma constante, así como sus dolores, viviendo solo para consagrarse a los demás!
Era un problema dividir los regalos de forma que diera a todas lo que más les gustase, sin provocar envidias o levantar sospechas de preferencias y favoritismo. Llamé en mi ayuda a tres de mis vecinas, y con su consejo experto y ayuda hice de Santa Claus. El día de Nochebuena, mientras nuestras compañeras estaban viendo una película, con nuestros delantales llenos de regalos, una matrona nos acompañó a abrir las celdas. Regocijadas, nos deslizamos en secreto por las galerías, visitando celda tras celda. Cuando las mujeres volvieron del cine, todo el edificio resonó con las exclamaciones de feliz asombro. «¡Santa Claus ha estado aquí! ¡Me ha traído algo estupendo!» «¡A mí también! ¡A mí también!», iba resonando el eco en cada celda. Mis navidades en el penal de Missouri me produjeron mayor alegría que ninguna de las que había pasado fuera. Estaba agradecida a los amigos que habían hecho posible que llevara un rayo de sol a las vidas oscuras de mis compañeras de sufrimientos.
El día de Año Nuevo la prisión se llenó otra vez de ruidosa hilaridad. Afortunada aquellas para las que el nuevo año acercaba tan apasionadamente esperada hora de la liberación. No era así para las pobres criaturas encerradas de por vida. Ni esperanza ni alegría les deparaba el nuevo día o el nuevo año. La pequeña Aggie se quedó en su celda, lamentando su destino. La pobre mujer ofrecía una imagen lastimosa, marchita a los treinta y tres, llevaba desde los dieciocho en el penal. Había sido condenada a muerte por matar a su marido. El asesinato fue el resultado de una azarosa partida de cartas entre el marido de Aggie y su huésped, ambos estaban borrachos. Probablemente, no fue la recién casada la que asestó el golpe mortal, pero «su hombre» se las arregló para evitar toda responsabilidad. Había comparecido como testigo de cargo y contribuido a enviar a la muchacha a la muerte. Su extrema juventud la salvó del patíbulo; se le conmutó la sentencia por la de cadena perpetua. Aggie era uno de los seres más dulces y cariñosos que había conocido, capaz de fuertes afectos. Después de llevar diez años en prisión se le permitió tener con ella a un perro que una visita le había llevado. Su nombre era Riggles, y era muy feo. Pero para Aggie era la belleza personificada, lo más valioso que poseía y el único lazo que le unía a la vida. Ninguna madre podría haberle dado más amor y atención a su hijo que el que Aggie daba a su animalito. Nunca pediría nada para ella, pero por Riggles suplicaría. El brillo de sus ojos, por otra parte muertos, cuando cogía a Riggles en sus brazos era la clave de la necesidad de afecto de la desgraciada a la que la estupidez de la ley había catalogado de criminal insensible.
Y estaba mi otra vecina, la señora Schweiger, una «mala mujer», como la llamaba la matrona jefe. Una católica devota, trágicamente mal emparejada, no podía encontrar escape en el divorcio. Su mala salud, que le impedía tener hijos, se añadía a la miseria y soledad de su vida. Su marido buscaba distracción con otras mujeres, y ella quedaba abandonada a sus lamentos y a su aflicción, prisionera en su propio hogar. En un ataque de melancolía homicida vació una pistola sobre él. Era de procedencia alemana, lo que no contribuía a despertar el aprecio de Lilah.
Con el Nuevo Año llegó la terrible noticia de la muerte de David. Durante meses, los rumores de la muerte del muchacho se habían cernido sobre la familia. Las peticiones de Helena a Washington para que le dieran noticias de su hijo no produjeron ningún resultado. El gobierno de Estados Unidos había cumplido su deber; había enviado a David junto con otros miles a los campos de Francia. No se le podía molestar con la angustia de los que habían quedado atrás. Stella supo del trágico fin de David por un oficial que había vuelto de Francia. El muchacho había preferido un puesto de responsabilidad, aunque peligroso, a la seguridad de la orquesta militar a la que había sido asignado, le contó a Stella su compañero. Perdió la vida el 15 de octubre de 1918, en el Bois de Rappe, en el bosque de Argone, muerto un mes antes del Día del Armisticio, en la flor de la vida. Mi pobre hermana no sabia todavía el duro golpe que le esperaba. Se le informaría cuando hubiera confirmación oficial, decía Stella en su carta. Preveía el efecto de la espantosa noticia sobre Helena y me sentí enferma de aprensión por ella.
Por primera vez en varios meses tuve una visita, nuestra querida amiga y colaboradora M. Eleanor Fitzgerald, «Fitzi». Tras nuestro encarcelamiento había aceptado un puesto con los Provincetown Players, donde trabajaba tan arduamente como cuando lo hacía con nosotros. Al mismo tiempo, seguía con sus actividades en la camapaña Mooney-Billings, la Political Prisoners' Amnesty League, y cuidaba de nuestros muchachos encarcelados. Me día cuenta cuando la vi de lo mucho que debía de haber estado trabajando. Parecía fatigada y consumida, y lamenté haberla reprendido en una carta porque hacía mucho que no me escribía.
Pasaba por Jefferson de regreso de la conferencia celebrada en Chicago sobre el caso Mooney-Billings. También había ido a Atlanta a ver a Sasha. Su visita había sido muy poco satisfactoria, porque había sido muy breve y celebrada bajo estrecha vigilancia. Pero se las había arreglado para sacar clandestinamente una nota para mí. No había sabido nada de Sasha de forma directa desde el último día del juicio, un año antes, y ver su letra me produjo un nudo en la garganta. Las respuestas de Fitzi a mis preguntas eran evasivas y sospeché que no todo le iba bien a Sasha. Lo estaba pasando muy mal, admitió de mala gana. Le habían metido en la mazmorra por hacer circular una protesta dirigida al alcaide contra los brutales apaleamientos de prisioneros indefensos. Se había ganado la enemistad más enconada de los funcionarios por denunciar el asesinato de un joven recluso negro al que tirotearon por la espalda por «insolente». No recibió ninguno de los paquetes navideños, excepto uno. Los otros regalos honraron la mesa de los funcionarios. Tenía aspecto macilento y enfermizo, dijo Fitzi. «Pero ya conoces a Sasha —se apresuró a añadir—, nada puede quebrantar su ánimo o arruinar su sentido del humor. Bromeó y rió mientras estuve con él, y yo le imité, tragándome las lágrimas». Sí, conocía a Sasha, y estaba segura de que sobreviviría. Solo ocho meses más, ¿no había demostrado acaso su poder de aguante durante los catorce años en Pensilvania?
Fitzi no podía contar nada alentador sobre la Mooney-Billings Conference de Chicago, la cual había ayudado a organizar. La mayoría de los políticos obreristas estaban muy ocupados desviando la atención de las actividades de Mooney, me informó. Había una falta de unanimidad descorazonadora en la cuestión de la huelga general a favor de Mooney y Billings. Además, se estaba haciendo un intento deliberado para acallar la publicidad. Se debían utilizar medios más «diplomáticos» para liberar a los dos hombres. Se debía desanimar la participación de los anarquistas. Habían sido los primeros en sonar la alarma en los casos de San Francisco, y Sasha se había consagrado por entero a ese trabajo, incluso arriesgando su vida. Ahora, los anarquistas y sus esfuerzos debían ser eliminados de la lucha. No era la primera vez, ni sería la última, que los anarquistas se quemaban los dedos sacándoles las castañas del fuego a otros, pero si Billings y Mooney recobrasen la libertad, deberíamos sentir que nuestro trabajo había sido ampliamente recompensado. Fitzi, por supuesto, no tenía intención de disminuir su dedicación para conseguir que se hiciera una huelga general, y yo sabía que esta valiente muchacha haría todo lo que estuviera en su poder.
Lo más difícil de soportar de la cárcel es la impotencia más absoluta para ayudar a los seres queridos que están afligidos. Mi hermana Helena me había dado más cariño que mis padres. Sin ella, mi infancia hubiera sido aún más vacía. Me había salvado de muchos golpes y había aliviado las penas y los dolores de mi juventud. Y en los momentos en que más lo necesitaba no podía hacer nada por ella.
Si al menos pudiera creer que mi hermana era todavía capaz, como en el pasado, de sentir el sufrimiento de la humanidad en general, entonces, le diría que había otras madres destrozadas, su pérdida no menos intensa que la suya, y otras tragedias más espantosas incluso que la muerte a destiempo de David. En otro momento, Helena hubiera comprendido y el sufrimiento universal hubiera suavizado su propio dolor. ¿Comprendería ahora? Por las cartas de mi hermana Lena y de Stella podía ver que la fuente de la compasión social de Helena se había secado con las lágrimas derramadas por su hijo.
El tiempo lo cura todo y acaso podría también curar las heridas de mi hermana, pensaba. Me aferraba a ese rayo de esperanza y anhelaba la llegada de mi próxima liberación, entonces podría llevar a mi hermana querida a algún sitio y quizás nuestro recíproco amor le proporcionaría un poco de paz.
Otra pérdida más aumentó mi pena, la de mi amiga Jessie Ashley, valiente rebelde. Ninguna otra mujer americana de su posición se había aliado tan plenamente a un movimiento revolucionario como Jessie. Había tomado parte importante en las actividades de la I.W.W., en las campañas por la libertad de expresión y por el control de la natalidad, contribuyendo con sus servicios y con sus medios. Había estado con nosotros en la No-Conscription League y en cada paso que habíamos dado contra el reclutamiento y la guerra. Cuando se fijó la fianza de cincuenta mil dólares para Sasha y para mí. Jessie Ashley fue la primera en contribuir con diez mil dólares en metálico. La noticia de su muerte, después de una corta enfermedad, fue un duro golpe. David y Jessie —uno de mi propia sangre, la otra más cercana a mí espiritualmente—, sus muertes me afectaron muy profundamente. No obstante, fue el destino de otras dos personas, a las que conocía solo de oídas, lo que me conmovió aún más —el de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht.
La socialdemocracia había sido su objetivo y los anarquistas sus bêtes noires especiales. Habían luchado contra nosotros y contra nuestras ideas, no siempre con medios honestos. Por fin, la socialdemocracia triunfó en Alemania. La ira popular había asustado al Kaiser, haciéndole abandonar el país, y la breve revolución había puesto fin a la dinastía Hohenzollern. Alemania fue proclamada república, con los socialistas al timón. Pero, oh cruel ironía de las sombras de Marx, Luxemburg y Liebknecht, que habían ayudado a construir el Partido Socialista de Alemania, fueron aplastados por el régimen de sus compañeros ortodoxos en el poder.
Con la Semana Santa llegó el despertar de la primavera, inundando mi celda de calidez y del aroma de las flores. La vida estaba ganando nuevo significado, ¡solo seis meses para la libertad!
Con abril llegó otra presa política, la señora Kate Richards O'Hare. La había visto una vez, cuando vino a la prisión en su visita a Jefferson City a ver al gobernador señor Gardner. Declarada culpable según la Ley de Espionaje, se había mostrado enérgica al señalar que el Tribunal Supremo revocaría el veredicto, y que en cualquier caso, no cumpliría condena en esa prisión. Sus modales dogmáticos y su creencia en que se haría una excepción con ella, me habían causado una mala impresión, pero le deseé suerte. Cuando me la encontré vestida con el uniforme penitenciario de algodón a rayas esperando a entrar a la fila para dirigirnos al comedor, sentí mucho que sus expectativas hubieran fracasado. Me hubiera gustado haberla cogido de la mano y decir algo que aliviara las primeras y más penosas horas en la prisión, pero hablar o expresar sentimientos estaba estrictamente prohibido. Además, la señora O'Hare tenía un aspecto imponente. De gran estatura, tenía un porte altanero y una expresión que, parecía aún más rígida por su pelo gris metálico. Me fue difícil decir algo agradable incluso cuando llegamos al patio.
La señora O'Hare era socialista. Había leído la pequeña publicación que había estado editando con su marido, y su socialismo me parecía insípido. Si nos hubiéramos conocido fuera, probablemente hubiéramos discutido furiosamente y seguido siendo unas extrañas el resto de nuestras vidas. En la prisión, pronto encontramos terreno común en el que movernos y un interés humano en nuestra asociación diaria que demostró ser más importante que nuestras diferencias teóricas. También descubrí un corazón muy cálido detrás de su frialdad exterior y una mujer sencilla y de sentimientos tiernos. Nos hicimos pronto amigas y mi afecto por ella aumentó según su personalidad iba desplegándose ante mí.
Las presas políticas —Kate, Ella y yo— no tardamos en ser apodadas «la trinidad». Pasábamos mucho tiempo juntas y estábamos en relaciones de buena vecindad. Kate tenía la celda de mi derecha y Ella la siguiente a la de Kate. No ignorábamos a nuestras compañeras de prisión ni nos negábamos a ellas, pero, intelectualmente, Kate y Ella crearon un nuevo mundo para mí, y yo disfrutaba con sus aficiones, amistad y afecto.
A Kate O'Hare la habían alejado de sus cuatro hijos, el más joven de los cuales tenía unos ocho años —una dura prueba que hubiera acabado con las fzas de más de una mujer—. Kate, no obstante, era espléndida. Sabía que el padre, Frank O'Hare, se ocupaba bien de ellos. Además, en cuestión de inteligencia y madurez, sus hijos estaban muy por encima de su edad. Eran los verdaderos camaradas de su madre y no meramente los hijos de sus entrañas. El carácter y la personalidad de estos eran el sostén moral más grande de Kate.
Frank O'Hare visitaba a Kate todas las semanas y a veces incluso más a menudo, lo que la mantenía en contacto con sus amigos y el trabajo que estos estaban realizando. Pasaba a multicopista sus cartas y las hacía circular por todo el país. Así, Kate no sufría el aspecto más amargo del encierro. Otro factor adicional que la ayudaba a superar los momentos más duros era su extraordinaria adaptabilidad. Era capaz de amoldarse a cualquier situación y ocuparse de todo con su estilo metódico y tranquilo. Incluso los espantosos ruidos del taller y el pesado trabajo parecían tener poco efecto sobre ella. No obstante, sufrió una depresión cuando no llevaba con nosotras dos meses. Había sobreestimado sus fuerzas cuando intentó dominar la tarea antes de lo que ninguna de nosotras había podido hacerlo.
Pero Kate se mantuvo animosa y Frank la ayudaba mucho, este había empezado ya a trabajar por su indulto. Había sido condenada por un discurso antibélico, pero los O'Hare tenían grandes conexiones políticas. Era, por lo tanto, razonable que Kate no tuviera que cumplir condena durante mucho tiempo. Yo había declinado la oferta de algunos amigos de pedir clemencia para mí. Pero era diferente con Kate, que creía en la maquinaria política. Esperaba, sin embargo, que en su apelación también se incluyeran los demás prisioneros políticos.
Mientras, Kate estaba consiguiendo que se produjeran cambios en el penal de Missouri, lo que yo había intentado en vano durante catorce meses. Ella tenía la ventaja de tener a su marido cerca, en San Luis, y acceso a la prensa; a menudo en broma discutíamos sobre cuál de las dos era de más valor. Sus cartas a O'Hare criticando la falla de una biblioteca para mujeres y su condena de la comida, hecha dos horas antes de ser servida, habían aparecido en el Post Dispatch y provocando una mejora inmediata. La matrona jefe anunció que de ahora en adelante se podían coger libros del ala de hombres, y la comida fue servida caliente, «por primera vez en los diez años que llevo aquí», como comentó Aggie.
En el ínterin, algo totalmente inaudito fue introducido por el alcaide sin la intervención de Kate. Se anunció que íbamos a tener picnics cada dos sábados en el parque de la ciudad. Tan extraordinaria era la innovación que nos sentimos inclinadas a considerarlo una broma, era demasiado bueno para ser cierto. Pero cuando nos aseguraron que la primera salida iba a tener lugar el próximo sábado, que podíamos pasar toda la tarde en el parque, donde la banda de música compuesta por reclusos iba a tocar música de baile, las mujeres perdieron la cabeza y olvidaron todas las normas de la prisión. Rieron y lloraron, gritaron y actuaron como si se hubieran vuelto locas. La semana estuvo llena de tensa excitación, todo el mundo trabajando hasta el agotamiento para completar la tarea, para que no las dejaran atrás cuando llegara el gran día. Durante el recreo solo se hablaba del picnic, y por la noche todo el edificio resonaba con los murmullos de las conversaciones sobre el inminente acontecimiento: cómo arreglarse para estar bien, cómo sería eso de pasear por el parque, ¿estarían cerca los chicos de la banda para poder hablar con ellos? Ninguna debutante estuvo nunca más agitada por su primer baile como estas pobres criaturas, la mayoría de las cuales no habían salido de entre los muros de la prisión durante una década.
El picnic se celebró pero para nosotras —Kate, Ella y yo— fue una experiencia horrorosa. Había guardias fuertemente armados delante y detrás de nosotras, y no se permitía dar un paso fuera del área prescrita. La orquesta de la prisión estaba rodeada de guardias, mientras que las matronas no perdieron de vista a las mujeres ni un momento desde que el baile comenzó. La cena fue de lo más deprimente. Todo el asunto fue una farsa y un insulto a la dignidad humana. Pero para nuestras compañeras fue como el maná que cayó sobre los judíos en el desierto.
En la siguiente carta que le escribí a Stella cité la obra de Tennyson La brigada ligera. En el transcurso de la semana el alcaide mandó a llamarme para preguntarme qué había querido decir con mi referencia a esa obra. Le dije que prefería permanecer en mi celda el sábado por la tarde antes que hacer un picnic por obra y gracia de una fuerza armada. No había peligro de que las mujeres escapasen, con el campo abierto no ofreciendo ningún lugar para esconderse. «¿No comprende, señor Painter, que no es el parque lo que resultará una influencia positiva? Será su confianza en las mujeres, su sentimiento de que al menos una vez cada quince días se les da la oportunidad de eliminar la prisión de sus mentes. Esa sensación de libertad y liberación creará una nueva moral entre las reclusas», le expliqué.
El sábado siguiente había menos guardias y no hicieron ostentación de sus armas. Se abolieron las restricciones de espacio, y todo el parque fue nuestro. A los muchachos de la banda se les permitió acercarse a las chicas en el puesto de refrescos e invitarlas a gaseosa y ginger Alemania. Nuestras cenas en el parque fueron gradualmente desechadas, pues era demasiado trabajo para las dos matronas a cargo. Pero a ninguna nos importó, pues nos dieron otras dos horas de recreo en el patio de la prisión después de la cena. Las reclusas tenían algo ahora que esperar con entusiasmo y algo por lo que vivir. Su estado de ánimo cambió; trabajaban con más fervor y su angustia e irritabilidad de antes disminuyeron.
Un día me anunciaron una visita inesperada. S. Yanovsky, el redactor del semanario anarquista yiddish de Nueva York. Iba de gira de conferencias a California y no podía pasar por Jefferson City sin verme, dijo. Me agradaba que mi encarnizado oponente y censor de antaño se hubiera tomado la molestia de hacerme una visita. Su postura sobre la guerra y, particularmente, su adoración por Woodrow Wilson, le habían alejado completamente de mí. Era desalentador que un hombre de su capacidad y perspicacia hubiera sido arrastrado por la psicosis general. Pero, después de todo, su incongruencia no era peor que la de Pedro Kropotkin, que era el que había tomado el camino que los demás anarquistas probélicos habían seguido. Yanofsky, no obstante, había ido incluso mucho más allá en su entusiasmo por los aliados. Había escrito un verdadero panegírico sobre Woodrow Wilson y se había puesto poético sobre «el orgullo del Atlántico», que podría transportar a su héroe a las costas europeas para mayor gloria de la paz. Tal idolatría de un viejo caballero por otro, no solo ultrajaba mis principios, sino también mi sentido del buen gusto.
Nuestra condena y la forma vergonzosa en que habíamos sido despachados de Nueva York, debía haber tocado algo muy profundo en el corazón de Yanofsky. Escribió y habló en nuestra defensa, contribuyó a recaudar fondos y demostró un gran interés por nuestro destino. Pero fue la lucha por rescatar a Sasha de la trampa de San Francisco lo que estableció un contacto más estrecho entre Yanofsky y yo. Su cooperación sincera y su interés genuino por Sasha demostraron que era capaz de un sentimiento de entrega y compañerismo que nunca había imaginado en él.
De nuevo retuvieron mi correo durante diez días. El contenido de dos cartas que había escrito fue considerado de naturaleza traidora. En ellas había ridiculizado al comité del congreso que estaba investigando el bolchevismo en América; ataqué también la despótica autocracia del ministro de Justicia, señor A. Mitchell Palmer, y a su régimen, así como los señores Lusk y Overman, los senadores del Estado de Nueva York que estaban investigando el radicalismo. Esos Rip van Winkle[73] se habían despertado un día y habían descubierto de repente que algunos de sus compatriotas habían estado pensando y leyendo sobre las condiciones sociales, y que otros elementos subversivos se habían incluso atrevido a escribir libros sobre el tema. Era un crimen que debía ser cortado de raíz para salvar las instituciones americanas. De las pérfidas obras, las de Goldman y Berkman eran las peores, y Prison Memoirs y Anarchism and Other Essays merecían pertenecer al «Index Expurgatorius».
Mi correo retrasado trajo noticias de Harry Weinberger sobre el tratamiento al que estaba siendo sometido Sasha en la prisión federal de Atlanta y de la protesta de nuestro abogado ante Washington en relación con este tema. Sasha había estado confinado en una mazmorra subterránea, privado de todos sus beneficios penitenciarios, incluidos correo y lectura, y a dieta reducida. El aislamiento estaba quebrantando su salud y Weinberger había amenazado con una campaña de publicidad contra la evidente persecución a la que estaba sometiendo a su cliente la administración de la prisión. Nuestros compañeros Morris Becker y Louis Kramer, así como otros presos políticos de Atlanta, compartían un destino similar.
Entre mis cartas había también una que contenía detalles de la espantosa muerte del brillante anarquista alemán Gustav Landauer. Otra víctima ilustre había sido añadida a la lista que incluía a Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht y Kurt Eisner. Landauer había sido detenido en relación con la revolución de Baviera. No satisfechos con dispararle, la furia reaccionaria había recurrido a la daga para rematar su horripilante trabajo.
Gustav Landauer fue uno de los líderes intelectuales del «Jungen» (los «Jóvenes»), el grupo escindido del Partido Socialdemócrata Alemán a principio de los noventa. Junto con otros rebeldes había fundado el semanario anarquista Derecha Sozialist. Dotado como poeta y escritor, autor de varios libros de valor sociológico y literario, no tardó en convertir su publicación en una de las más importantes de Alemania.
En 1900, Landauer había pasado del anarquismo comunista de Kropotkin al individualismo de Proudhon; este cambio implicó también una nueva concepción en las tácticas a emplear. En lugar de la acción directa y revolucionaria de las masas, prefería la resistencia pasiva, defendía que la lucha cooperativa y cultural era el único medio de provocar un cambio social fundamental. Era cruel ironía del destino que Gustav Landauer, convertido en tolstoiano, perdiera la vida en relación con un alzamiento revolucionario.
Mientras los socialistas del Kaiser estaban ocupados aniquilando a sus parientes políticos, el destino del país fue decidido en Versalles. Después de dolores prolongados y angustiosos, los negociadores de la paz dieron a luz una criatura muerta, más horrenda, en cierto modo, que la guerra. Sus temibles efectos sobre el pueblo alemán y sobre el resto del mundo justificaban nuestra postura contra la masacre que debía acabar con todas las masacres. Y Woodrow Wilson, ese inocente en el juego diplomático, ¡qué fácilmente le habían engañado los tiburones europeos! El presidente de los todopoderosos Estados Unidos había tenido el mundo en la palma de la mano. Y ahora, ¡qué patético su fracaso! ¡Qué completo su derrumbamiento! No hacía más que preguntarme cómo se sentirían nuestros intelectuales americanos al ver a su adorado ídolo sin la protección de la máscara presbiteriana. La guerra que debía acabar con la guerra terminó en una paz cargada de promesas de guerras aún más terribles.
Entre los literatos con los que me escribía, disfrutaba especialmente con Frank Harris y Alexander Harvey. Harris había sido siempre muy considerado, me proveía de revistas y me escribía a menudo. Debido a su postura ante la guerra, pocas de sus epístolas me habían llegado, tampoco los nums de Pearsons', de la que Frank, era redactor. Pero en 1919 se me permitió recibir mi correo más regularmente. Me gustaba la publicación de Harris más por sus brillantes editoriales que por su actitud social. Estábamos muy distantes en nuestra concepción de cuáles deberían ser los cambios necesarios para procurar alivio a la humanidad. Frank se oponía al abuso del poder; yo a la cosa en sí. Su ideal era un déspota benevolente que gobernara con inteligencia y generosidad; yo argumentaba que «no existía tal especie animal» ni podía existir. Nos enfrentábamos con frecuencia: sin embargo, nunca de forma desagradable. Su encanto no residía en sus ideas, sino en su calidad literaria, en su pluma incisiva e ingeniosa y en sus comentarios cáusticos sobre los hombres y los acontecimientos.
Nuestro primer choque, no obstante, no fue sobre teorías. Yo había leído su obra La bomba y me había conmovido profundamente su poder dramático. El fondo histórico real era deficiente, pero, como ficción, el libro era de primer orden, y creía que ayudaría a disipar los prejuicios ignorantes sobre mis compañeros de Chicago. Había incluido el libro entre la literatura que vendía en mis conferencias, y había sido reseñado por Sasha en Mother Earth y publicitado en nuestras columnas. Por esto, incurrimos en la condena de la señora Lucy Parsons, la viuda de Albert Parsons. Censuró La bomba porque Harris no se había ceñido a los hechos reales y también porque Albert emergía de las páginas del libro como una persona bastante insípida. Frank Harris afirmaba que había escrito, no historia, sino una novela de un suceso dramático. Sobre ese punto no tenía nada en contra suya. Pero la señora Parsons tenía razón al repudiar la concepción errónea que tenía Harry de Albert Parsons.
Le expresé mi sorpresa a Frank porque no había sabido apreciar la personalidad de Parsons. Lejos de ser insípido y débil, debería, junto a Louis Lingg, haber sido el héroe de la obra. Parsons había entrado deliberadamente en la batalla para compartir el destino de sus compañeros. Había hecho más, había despreciado la oportunidad de salvar su vida aceptando un indulto porque este no incluía la vida de los otros hombres.
En respuesta, Frank explicó que había hecho de Lingg la figura dominante de su novela porque le habían impresionado la determinación, la audacia y el estoicismo del muchacho. Había admirado el desprecio de Lingg por sus enemigos, y su orgullosa elección de darse muerte. Puesto que no podía tener dos héroes en la misma historia, había dado preferencia a Lingg. En mi siguiente carta llamé su atención sobre el hecho de que los mejores autores rusos, como Tolstoi o Dostoyevski, a menudo tenían más de un héroe en sus obras. Además, el fuerte contraste entre Parsons y Lingg no hubiera hecho más que realzar el interés dramático de La bomba si hubiera descrito fielmente la verdadera grandeza de Albert Parsons. Harris admitió que el valor de la tragedia de Haymarket no se había agotado de ninguna manera en su libro; quizás algún día escribiera una historia desde otro ángulo, con Albert Parsons como figura dominante.
La correspondencia de Alexander Harveys me divertía enormemente. Ofrendaba sus oraciones en el santuario de la cultura griega y latina; consideraba que nada de lo que había venido después contaba demasiado. «Créeme —decía en una de sus cartas—, el objetor de conciencia más genuino fue Sófocles. La decadencia de los antiguos va de la mano con la pérdida de la libertad. Tú misma me recuerdas a Antígona. Hay algo espléndido y griego en tu vida y en tu verdad». Quise que me explicara la existencia de la esclavitud en su amado y viejo mundo, y le pregunté que me iluminara sobre el hecho de que yo, que no había visto jamás una gramática griega o latina, valorara la libertad por encima de todo lo demás. Su única explicación fue el envío de varios volúmenes de teatro griego traducidos al inglés.
Mi biblioteca había crecido enormemente con los muchos libros que mis amigos me habían enviado, entre ellos tenía obras de Edward Carpenter, Sigmund Freud, Bertrand Russell, Blasco Ibáñez, Barbusse y Latzko y Diez días que estremecieron al mundo. El relato de John Reed, absorbente y emocionante, me ayudó a olvidar el ambiente que me rodeaba. Dejé de ser una cautiva en el penal de Missouri y me vi transportada a Rusia, atrapada en la tormenta, entusiasmada con su ímpetu e identificada con las fuerzas que habían producido el cambio milagroso. La narrativa de Reed no se parecía a nada de lo que había leído sobre la Revolución de Octubre —diez días gloriosos, en verdad, un terremoto social cuyos temblores estaban estremeciendo al mundo entero—.
Mientras estaba todavía en el ambiente de Rusia, recibí —¡qué coincidencia más significativa!— una cesta de rosas rojas de parte de Bill Shatoff, de Petrogrado. ¡Bill, nuestro compañero en muchas luchas en América, nuestro jovial amigo, en medio de la Revolución, rodeado de enemigos dentro y fuera, enfrentado al peligro y la muerte, pensando en enviarme flores!
Capítulo XLIX
La vida en prisión, a menos que tengas importantes intereses en el exterior, es mortalmente aburrida. Hasta que Kate llegó, nuestra existencia en Jefferson no había sido una excepción. Pero la campaña de publicidad mantenida por Frank O'Hare utilizando las cartas de su mujer nos había traído muchas sorpresas y resultados inesperados. Después de la biblioteca y la comida caliente llegó un tropel de presos fontaneros, carpinteros y mecánicos a instalar duchas. Luego, los muros de nuestra ala fueron encalados y se hicieron preparativos para encalar también las celdas. En ese momento, Kate recibió una oferta para ser relevada del taller.
—¿Es solo por las influencias que tienes fuera? —le pregunté— Mis amigos han hecho todo lo posible para que me quiten de la máquina, pero aquí estoy afanándome todavía.
—Tú nunca has estado con el señor Painter en un trabajo político —rió Kate—, somos amigos.
—¿Quieres decir que os conocéis de entre bastidores? —pregunté.
—Exactamente —le dio la risita a Kate—, y ahora comprenderás por qué el señor Painter está tan dispuesto a hacer cosas por mí.
Kate rechazó ser relevada del taller; eso estropearía su oportunidad de mantener sus críticas de los males que debían ser reformados.
Entre tanto, nos enteramos de que un investigador iba a visitar la prisión. Los investigadores corrientes inspiran a los prisioneros de todo menos confianza, pero este hombre era de Survey, la revista liberal de investigación. Winthrop Lane había publicado un reportaje sobre la poco común huelga de presos políticos en los barracones disciplinarios de Leavenworth, y nos había impresionado su comprensión de los huelguistas; su llegada provocaba, por lo tanto, gran expectativa.
Cuando me llamaron a la oficina me sorprendió verme a solas con el señor Lane. Era una experiencia agradable poder conversar con un ser humano sin la vigilancia de la matrona jefe, a la que teníamos que soportar durante las visitas. El señor Lane ya había visitado los edificios y las celdas de castigo del ala de hombres y discutimos sobre las instituciones penitenciarias en general. No le sugerí que visitara el taller, pensando que era una cuestión que se daba por supuesta. Proudhon para asombro mío, el señor Lane no vino a ver a las mujeres durante el trabajo. Cualquiera que fuera su informe sobre este lugar, sería deficiente, me temía, sin que hubiera observado personalmente lo que causaba todas las penalidades y problemas en la prisión.
Pasé mi cincuenta cumpleaños en la penitenciaría de Missouri. ¿Qué mejor lugar para que una rebelde celebrara tal acontecimiento? ¡Cincuenta años! Me sentía como si llevara quinientos a las espaldas, tan repleta de sucesos había estado mi vida. Mientras estaba en libertad apenas había notado cómo los años avanzaban, quizás porque los contaba a partir de mi verdadero nacimiento, en 1889, cuando, siendo una muchacha de veinte años, había llegado a Nueva York por primera vez. Como nuestro Sasha, que, de broma, daba su edad descontando los catorce años que había pasado en el penal Western, yo solía decir que mis primeros veinte años no debían echármelos en cara, pues entonces solo había existido. No obstante, la prisión, y más aún, la miseria que asolaba a todos los países, la salvaje persecución de radicales en América, las torturas que los rebeldes sociales sufrían en todas partes, tenían un efecto envejecedor sobre mí. El espejo solo miente a los que quieren ser engañados.
Cincuenta años —treinta de ellos en la línea de fuego—, ¿habían dado fruto o no había estado más que repitiendo la vana búsqueda de Don Quijote? ¿Mis esfuerzos habían servido solo para llenar mi vacío interior, para encontrar una salida a las turbulencias de mi ser? ¿O era realmente el ideal el que había dictado mi trayectoria consciente? Tales pensamientos e interrogantes daban vueltas en mi mente mientras pedaleaba en mi máquina de coser el 27 de junio de 1919.
La semana anterior casi enferma otra vez y el médico me aconsejó que me quedara en cama. Sintiéndome especialmente débil el día de mi cumpleaños, permanecí en el lecho, esperando que el doctor McNearney comprendiera que necesitaba un descanso. Para mi sorpresa, una celadora vino a decirme que el doctor me ordenaba volver al taller. Estaba segura de que MvNearny no sabía nada de aquello y que era obra de la matrona jefe. Pero estaba cansada de luchar siempre contra ella, y fui como pude al trabajo. A mediodía descrubrí que la señora me había impuesto un castigo adicional. No me entregó las flores, paquetes y montones de cartas que me habían enviado. Por la noche me encontré con la mitad de las flores y las plantas marchitas por el calor excesivo. Era una provocación —no habían cometido ningún crimen y pensé que era una venganza mezquina haberles privado de agua y aire—. Me puse a limpiarlas y bañarlas en agua salada. Algunas levantaron sus cabezas mustias y parecieron revivir. Me transmitieron tiernos mensajes de mi querida Stella y de muchos otros conocidos y desconocidos que me enviaban sus buenos deseos. Mi trovador de muchos años, Leon Bass, me había enviado un precioso rosal trepador de flores rosadas. Ninguna adversidad en su vida privada o en sus negocios podía amortiguar el interés que sentía por nuestras ideas o su devoción por mí. Leon era un verdadero caballero a la antigua, servía sin pensar en la recompensa. Su solicitud con respecto a mi bienestar era un rasgo conmovedor e inusitado entre los radicales, que parecían pensar que la gente que se dedica a la vida pública no tiene necesidades o deseos personales.
Muchos nombres familiares estaban entre los de las cincuenta personas que habían firmado la felicitación de cumpleaños que recibí de Nueva York y entre las treinta y cinco de la de Los Ángeles. Recibí una caja de naranjas del huerto de un amigo de California y deliciosas manzanas y conservas de Butler Davenport, amigo mío desde hacía años, cuyos dramas se representaban en los raros teatrillos que había construido él mismo en sus propiedades de Connecticut y Nueva York. Mensajes de felicitación llegaron del Este y del Oeste, expresando estima por mi trabajo y por lo que yo había significado para los remitentes.
El afecto de mi propia familia había aumentado con los años. El amor de mi hermana Lena por mí se había abierto como una flor. Su vida, llena de dolor y penalidades, podría haber corroído el corazón de más de una mujer. Pero Lena se había vuelto más tierna y comprensiva, incluso humilde. «No pretendo comparar el amor que siento por ti con el de Helena —me escribió una vez—, pero, de todas formas, te quiero». Me daba remordimientos pensar en el poco afecto que le había dado en el pasado. Mi anciana madre estaba también muy unida a mí desde hacía unos años. Me mandaba regalos de continuo, cosas que hacía con sus manos temblorosas. Su carta, escrita en yiddish, estaba llena de afecto por la más díscola de sus hijos.
Pensar en Helena era la única nube que ensombreció ese día. Su hija Minnie había venido desde Manila para ayudar a su madre a superar su gran pérdida. Pero mi hermana estaba absorta en su querido muerto, y los vivos no podían hacer nada para liberarla de ese dominio. Solo Helena me había fallado en el día que siempre había llenado con su amor. Pero lo entendía.
Me sentía muy rica, sí. Abundancia de afecto y lealtad era mi recompensa, lo que atestiguaba que los sufrimientos y penalidades de mi vida y mi trabajo habían valido la pena.
Unos pocos meses después de su llegada, a Kate le otorgaron el privilegio de tener su máquina de escribir, y las personas con las que me escribía le estarán eternamente agradecidas. «¡Qué alivio, no tener que pasar horas intentando descifrar tus jeroglíficos!», me decían. En una ocasión, cuando me compré una Blickensdoerfer, también se alegraron al pensar que se verían libres del tormento de interpretar mis cartas. Pero, ay, su regocijo fue prematuro, porque mis cartas a máquina no eran más legibles que las que hacía a mano. Me esforzaba por mejorar, soportando estoicamente los dolores de nuca que me producía la práctica constante, pero los crueles no daban señales de agradecimiento. Incluso sugirieron que me psicoanalizara, por el peculiar complejo que sufría de golpear siempre las teclas que no eran. Siguieron encontrándole faltas a mi copia más perfecta. Pero cuando Kate se convirtió en «mi secretaria», todas las quejas cesaron.
Era muy minuciosa en todo, especialmente en las tareas mecánicas, y una experta en manejar todo tipo de máquinas, por muy complicadas que fueran. Su padre había sido mecánico y Kate creció en el taller, interesándose por la maquinaria desde que era un bebé. Luego se convirtió en la ayudante de su padre y su mayor orgullo fue pertenecer a la Machinist' Union. Pero, ¿qué es un carnet sindical entre amigas? Con su gran corazón hizo de esquirol para mí. Además de la tarea del día y su propia correspondencia después de las horas de trabajo, también mecanografiaba mis cartas. Sin pudor me aproveché de su buen carácter y la explotaba para que hiciera mi correspondencia. Las autoridades federales me habían robado mi tribuna y a Mother Earth, y las cartas se convirtieron en mi plataforma. La censura me había enseñado a expresar ideas proscritas tras un inocente disfraz.
Con mi buen y viejo compañero Jacob Margolis discutía acaloradamente sobre los méritos y deméritos de la Rusia soviética. Estaba de acuerdo con él sobre el peligro que corría la Revolucionario con la dictadura del proletariado, pero arremetía contra su falta de fe en los hombres que habían contribuido al nacimiento de Octubre y que estaban defendiendo sus logros contra un mundo hostil. Hacía hincapié sobre el hecho de que ya llegaría el día en que los anarquistas estuviéramos en desacuerdo con el grupo Lenin Trotski, pero no mientras Rusia estuviera amenazada por enemigos internos y externos. Mi compañero contestaba que, desde luego, no tenía intención de ponerse del lado de los intervencionistas. Sin embargo, le preocupaba mantener al anarquismo libre de afiliaciones con la escuela política que nos había atacado siempre en el pasado y que nos aplastaría en Rusia tan pronto como sintieran que su maquinaria estatal era lo bastante fuerte para hacerlo. Nuestra controversia continuó durante un considerable periodo de tiempo, demostrando que era tan estimulante como una charla cara a cara con Jake.
Otras cartas dirigidas a amigos de Nueva York eran en defensa de Robert Minor, nuestro colaborador en diferentes campañas. Sus artículos sobre Rusia, que enviaba por cable y que habían aparecido en uno de los diarios neoyorquinos, causaron gran indignación entre las filas radicales. Aunque algunas de sus críticas a los bolcheviques eran plausibles, contenían pasajes que, obviamente, no habían salido de la pluma de Bob. Pensé que sus reportajes estaban siendo manipulados. Insistí en que era infantil sospechar que todos los que no aceptaban los dictados de Lenin, Trotski o Zinoviev eran traidores. Eran humanos, como el resto de nosotros, y era muy probable que cometieran errores. Llamar la atención sobre esto último no dañaría a la Revolucionario. En cuanto a los aparentemente amañados informes, tendríamos que esperar el regreso de Rober Minor a América, cuando podría explicárnoslo todo.
A su regreso, Minor demostró que sus artículos habían sido alterados deliberadamente en las oficinas de la redacción de Nueva York para dañar a Rusia y su propia posición en las filas radicales. Tenía la intención de vernos a mí y a Sasha tan pronto como fuéramos liberados y darnos un informe completo de la situación en Rusia.
En el Liberator apareció un artículo anónimo que contenía un violento ataque a los anarquistas rusos. Max Eastman le aseguró a Stella que se publicaría una refutación escrita por mí y dediqué varios domingos a redactar un análisis de las acusaciones hechas contra mis compañeros rusos. Señalé que el autor no había adjuntado ni una sola prueba de sus afirmaciones, que había demostrado una crasa ignorancia sobre el tema y que incluso no había tenido el valor de firmar con su nombre. Le pedí que se diera a conocer para que pudiéramos discutir el asunto abiertamente. En una carta, Max Eastman hablaba muy bien de mi artículo y me aseguraba que aparecería pronto. Pero no cumplió su promesa y mi refutación no fue publicada. No me sorprendió. Ya en una ocasión anterior, Max Eastman había demostrado su peculiar concepción de la libertad de prensa y expresión. Su espíritu poético siempre había ansiado estos derechos para él y su grupo, pero no para los anarquistas. Max Eastman estaba cumpliendo la vieja tradición marxista. Mostrar parcialidad para con un enemigo es esencialmente un signo de debilidad. Y, la verdad sea dicha, Max Eastman no era ni fuerte ni valiente. El cambio espiritual que sufrió durante su juicio, y su repentina glorificación de la política del «más grande hombre de Estado que había pasado por la Casa Blanca», daban testimonio de ello. Bien, ¿y qué? Poseía otros dones que valían su peso en oro: era poeta y guapo. Mejor ser un Napoleón en su propio reino que un soldado raso en la batalla social.
Me entristeció saber que Katarina Brechkovskaia había abandonado América sin responder a mi llamamiento. Ni había expresado ninguna protesta contra los crímenes del Tío Sam cometidos en nombre de altos ideales. Alice Stone Blackwell le preguntó sobre su silencio ante tantas injusticias. En respuesta, la veterana luchadora dijo que no podía arriesgarse a perder la oportunidad de ayudar a los niños desposeídos de Rusia, que era el propósito de su venida a América.
Las repetidas quejas de Kate sobre las injusticias a las presas federales produjo, finalmente, que un investigador oficial viniera a interrogarnos. Estábamos obligadas a hacer la misma tarea que los presos estatales y nos castigaban de forma similar si no lo hacíamos correctamente, pero no recibíamos los mismos beneficios. Avanzar al grado A otorgaba a los federales solo el derecho a una tercera carta a la semana, mientras que los estatales eran recompensados con una reducción de cinco meses por año y tenían derecho a ser puestos en libertad condicional. El investigador nos entrevistó por separado. Por un significativo comentario a Kate, comprendí que sus recursos se habían agotado. «Usted y la señorita Goldman deben de haber aleccionado a estas chicas. Siempre me resultad difícil hacer que las presas hablen abiertamente. Pero esta vez se expresaron libremente y todas contaron la misma historia», dijo. Las presas federales se aferraban desesperadamente a la esperanza de que la investigación daría resultados. No intenté desanimarlas, aunque sobre que incluso el señor Lane, del Survey, no había conseguido que su artículo sobre las condiciones en la prisión fuera aceptado por la revista.
Otra nueva serie de cartas de Frank Harris sirvió para fortalecer la relación de mutua admiración que había surgido entre nosotros. Me habían impresionado mucho sus Retratos contemporáneos, entre los cuales los mejores me parecieron el de Carlyle, Whistler, Davidson, Middleton y Sir Richard Burton. Entre sus relatos elegí Montes the Matador, The Stigmata y Magie Glasses. Le dije a Frank en una carta que los consideraba sus obras maestras. Sabía que era inclinado a sentirse herido si alguien no consideraba que todas sus obras eran estupendas, y temía que mis preferencias pudieran deteriorar nuestra amistad. Pero Frank me hizo sentirme avergonzada y arrepentida al llamarme «crítico magnífico el infalible». «Pronto estarás fuera —me decía en una de sus cartas—, lo que me deleita; pero yo seguiré ardiendo en el fuego del infierno. ¿Por qué no me destierran? Así me ahorraría el dinero del pasaje». Me pidió permiso para organizar un banquete en mi honor cuando me liberaran. No había mencionado a Sasha y le informé de que, si bien apreciaba su oferta, no podía aceptar ningún homenaje de carácter público que no incluyera también a mi viejo amigo.
Una recepción similar estaba siendo planeada por la señora Margaret Sanger, según me notificó Stella. Me sorprendió mucho. La amistad se demuestra en los momentos de peligro. Mientras el destino de Sasha en relación con San Francisco había pendido en la balanza, la señora Sanger no había ofrecido ayuda ni había mostrado ningún interés. Permitió que su nombre apareciera en la lista del comité de publicidad, pero ningún líder radical había hecho menos. Aparte de eso, se había mantenido en un seguro segundo plano, aunque siempre había afirmado ser una amiga muy especial de Sasha. No deseaba herir a la señora Sanger, pero tuve que declinar su proposición.
El 28 de agosto de 1919 Sasha y yo habíamos cumplido veinte meses de los dos años de sentencia. Aunque éramos unos malvados anarquistas, nos habíamos ganado cuatro meses de reducción por buen comportamiento. Habíamos cumplido con nuestra parte durante más tiempo que la mayoría de los chicos en las trincheras. Deberíamos haber sido licenciados del frente penitenciario con todos las honores. Pero el juez Mayer lo quiso de otra forma al ponerle un alto precio a nuestras cabezas. ¡Una multa de veinte mil dólares! Un comisario de los Estados Unidos fue enviado a la prisión para interrogarme sobre mi situación financiera. Se mostró incrédulo cuando le dije que la propaganda anarquista es un placer y no un negocio rentable. Pareció aún más desconfiado cuando le expliqué que el Kaiser, habiendo salido de Alemania indecorosamente deprisa, había olvidado hacer las diligencias oportunas para garantizar nuestro bienestar. El comisario decidió «estudiar el caso». Mientras tanto, Berkman y yo tendríamos que cumplir otro mes en pago por la multa, declaró. ¡Dos meses por veinte mil dólares! ¿Cuándo pudimos Sasha o yo pensar en ganar tanto dinero en tan poco tiempo?
Solo treinta días. Luego, estaría libre del odioso taller, del control, de la vigilancia, de las miles de humillaciones que implicaba la cárcel. De vuelta a la vida y al trabajo —con Sasha—. De vuelta a mi familia, a mis compañeros y amigos. Una fantasía seductora que disiparon en compartir por tener el honor de albergarme. ¿Sería Rusia, la esperada, o América, el viejo amor? En nuestro incierto destino solo una cosa era cierta: Sasha y yo nos enfrentaríamos al futuro como lo habíamos hecho siempre.
Los últimos días estaban cada vez más próximos. Solo lamentaba una cosa, las amigas que tendría que dejar atrás. A la pequeña Ella, a la que quería como a mi propia hija, le quedaban todavía seis meses. Sentía menos ansiedad por Kate, que era seguro que conseguiría pronto el indulto. Ella ya no tendría a nadie a su lado, y me dolía tener que dejarla. Y estaba también la pobre Aggie, condenada a cadena perpetua; la celadora negra Addie, a diez años; y las otras desafortunadas a las que había llegado a querer. Había intentado que algunas de mis amigas de Nueva York se interesaran por Addie. Varias respondieron a mi llamada y se ofrecieron a darle trabajo cuando saliera en libertad condicional. ¿Sabía por qué estaba en la cárcel —me preguntaban—, y si todo iría bien? Siempre fui incapaz de preguntarles a mis compañeras de prisión por qué delitos habían sido encerradas. Esperaba hasta que ellas me lo confiaban por su propia voluntad. Le dije a Addie lo que mis amigas habían dicho. «No las culpo en absoluto —comentó—, puede que piense que estoy aquí por robar o por consumo de drogas. Diles que estoy aquí por haber matado a mi marido, que me traicionó». Los reclusos tienen su propio código ético, les escribí como respuesta, y se puede confiar en que lo respetarán, que es más de lo que se podría decir de mucha gente de fuera. Alice Stone Blackwell no hizo preguntas; le había conseguido un trabajo a Addie el incluso le pagaría el viaje. Pero en esto que tuvo que entrometerse la matrona jefe. Asustó a Addie diciéndole que «las amigas de Emma Goldman eran bolcheviques y malas mujeres». Si la junta se enteraba de quiénes eran sus garantes se arriesgaba a perder la oportunidad de salir en libertad condicional. Addie me suplicó que no hiciera nada más por su caso.
Durante mi encarcelamiento, la muerte me robó otros dos amigos, Horace Traubel y Edith de Long Jarmuth. No sobre que había estado enfermos y la noticia de sus muertes fue un duro golpe. La belleza poética de la vida de Horace le acompañó incluso hasta la tumba. La iglesia se prendió fuego justo cuando sus amigos se reunían para rendirle el último tributo. Llamaradas rojas que se elevaban recibieron sus restos. Parecía adecuadamente simbólico en relación a Horace Traubel, el hombre y el rebelde.
Edith de Long Jarmuth, que parecía japonesa por su pelo negro azulado, sus ojos almendrados y su piel blanca como el mármol, era como una flor de loto en terreno extranjero. Era una figura extraña y etérea en su hogar rico y burgués de Seattle. Luego, su apartamento en Riverside Drive, en Nueva York, se convirtió en el lugar de encuentro de los bohemios radicales e intelectuales. Edith era su imán, y se interesaba por sus ideas y su trabajo. Sin embargo, sus propios intereses no tenían una raíz social; emergían de su anhelo por lo exótico y lo pintoresco. En la vida, como en el arte, Edith era una soñadora que carecía de fuerza creadora. Fue más querida por lo que era que por lo que hacía. Su personalidad y su encanto natural eran sus más grandes dones.
Sábado, 28 de septiembre de 1919, abandono el penal de Missouri, acompañada de mi fiel Stella, que había venido de Nueva York para la ocasión. Como solo estaba libre de forma teórica, me llevaron a la Delegación del Gobierno Federal para hacer una declaración jurada de que no poseía bienes inmobiliarios ni dinero. El agente federal me miró de arriba abajo. «Viste usted tan bien, es raro que asegure ser pobre», comentó. «Soy multimillonaria en amigos», respondí.
Conseguimos la fianza de quince mil dólares exigidas por el gobierno, quedando pendiente la investigación de la Oficina de Inmigración, y por fin estuve en libertad.
Capítulo L
En San Luis fuimos arrolladas por los amigos, periodistas y fotógrafos que habían venido a recibirnos a la estación. No podía soportar ver a tanta gente y deseaba ansiosamente que me dejaran en paz.
Stella se intranquilizó cuando oyó que de vuelta al este tenía la intención de detenerme en Chicago, donde vivía Ben. Me rogó que abandonase esa idea. «Solo conseguirás perder la tranquilidad que has conseguido durante los meses de lucha para liberarte de Ben», rogó. No había de qué preocuparse, le aseguré. En la soledad y aislamiento de la celda uno encuentra el valor para enfrentarse a la desnudez de la propia alma. Si se sobreviva a la prueba, no te hiere tan fácilmente la desnudez de otras almas. Con gran angustia y dolor había llegado a comprender mejor mi relación con Ben. Había soñado con gozar de un amor delirante sin las pequeñeces y discordancias que lleva consigo. Pero aprendí a ver que lo grande y lo pequeño, lo bello y lo mezquino que habían formado parte de nuestras vidas eran fuentes inseparables de un mismo manantial fluyendo hacia una salida común. En mi clara percepción de ahora, los buenos rasgos de Ben sobresalían más pronunciados, y los mezquinos ya no importaban. Alguien tan primitivo como él, al que siempre la movían sus emociones, no podía hacer las cosas a medias: daba sin medida ni restricción. Sus mejores años, su tremendo entusiasmo por el trabajo, me los había consagrado a mí. No es raro que la mujer haga algo así por el hombre que ama. Miles de las de mi sexo han sacrificado su propio talento y ambiciones en favor del hombre. Pero pocos hombres lo han hecho por las mujeres. Ben era uno de esos pocos; se había consagrado completamente a mis intereses. La emotividad había guiado su pasión, como había guiado su vida. Pero, como la naturaleza desatada, destruía con una mano los exuberantes dones que creaba con la otra. Yo me había deleitado en la belleza y la fuerza de su entrega, y había retrocedido ante y luchado contra el egotismo que ignoraba y aniquilaba los obstáculos en el alma del ser querido. Eróticamente, Ben y yo estábamos modelados con la misma materia, pero en un sentido cultura, estábamos a siglos de distancia. Para él, los impulsos sociales, la compasión por la humanidad, las ideas y los ideales eran caprichos del momento, y tan fugaces como ellos. Él no tenía la capacidad de sentir las verdades básicas o la necesidad interior de convertirlas en propias.
Mi vida estaba vinculada a la de la especie humana. La herencia espiritual de esta era mía, y sus valores habían sido transmutados a mi ser. La eterna lucha del hombre estaba arraigada dentro de mí. Ese era el abismo que existía entre nosotros.
En la sociedad de la prisión había superado la influencia de la presencia perturbadora de Ben. A menudo mi corazón había clamado por él, pero yo había silenciado sus gritos. Me prometí a mí misma después de la última ruptura a que no le vería de nuevo hasta que no hubiera puesto en orden mi caos emocional. Había logrado lo que me propuse; ya no quedaba nada del conflicto que había durado tantos años. Ni amor ni odio. Solo una nueva amistad y una más clara apreciación de lo que Ben me había dado. Ya no me daba miedo encontrarme con él.
En Chicago pasó a verme trayendo un gran ramo de flores. Era el mismo Ben de siempre, tendiendo hacia mí instintivamente y abriendo los ojos de asombro al no encontrar respuesta. No había cambio en él ni compresión por el mío. Quería darme una fiesta en su casa. Me preguntó si iría. «Por supuesto —dije—, iré a conocer a tu esposa y a tu hijo». Fui. Todo había acabado ya, y estaba serena.
En Rochester, mi familia me recibió con su afecto de siempre. Helena había estado en Maine, desde donde me había escrito: «No sé cómo he llegado hasta aquí. Minnie me trajo. Cómo puede alguien pensar en distraerme de mi tremendo dolor es algo que no comprendo. Cuando más observo la naturaleza y a la gente, más grande es mi pérdida. Mi desgracia va conmigo a todas partes». De camino a Rochester Stella me había descrito el estado en que se hallaba Helena y me había advertido que estuviera preparada. Pero la imagen mental que me había hecho no era tan horrible como el aspecto que mi querida Helena presentaba. Estaba en los huesos, la espalda inclinada como la de una vieja, y se movía de un lado a otro con paso cansino. Tenía el rostro apergaminado y ceniciento y una desesperación indescriptible en sus ojos hundidos. La estreché contra mí, su pobre cuerpo menudo convulsionada con los sollozos. No había hecho otra cosa que llorar desde la noticia de la muerte de David, me dijo mi familia; su vida se estaba deshaciendo en lágrimas.
«Llévame contigo, déjame vivir contigo en Nueva York», suplicaba. Había sido el sueño de su juventud, estar siempre junto a mí. Ahora había llegado el momento de hacerlo realidad, repetía. Estaba llena de temor y pena. Mi existencia era tan precaria, nuevas incertidumbres y peligros estaban ya esperándome. ¿Podría Helena soportar una vida así? Pero todos los intentos por salvarla de sí misma habían fracasado. Necesitaba algo que ocupara su mente, cansancio físico sobre todo. Quizás cuidar de su hija y de mí le haría abandonar el recuerdo de sus muertos. Era la última esperanza, y se la ofrecí. Le dije que alquilaría un apartamento en Nueva York inmediatamente, y pronto podría Minnie llevarla. Suspiró profundamente y pareció, en cierta forma, estar más consolada.
Con el colapso de Helena, el cuidado de las dos familias recayó sobre mi hermana Lena. Trabajaba para todos sin la menor queja; se afanaba duramente más allá de sus fuerzas todos sin la menor queja; se afanaba duramente más allá de sus fuerzas y no pedía ninguna compensación. Lena estaba hecha de la materia de millones de otros que pasaban por la vida sin las alabanzas de los poetas ni las canciones de las liras, heroicos en su fuerza silenciosa. La tristeza que había encontrado a mi vuelta al hogar solo estaba rota por la luminosa alegría de Ian, nuestro niño adorable de cuatro años, y por la viva energía de mi madre, que tenía ochenta y uno. Estaba mal de salud, pero todavía muy ocupada con sus obras de caridad y era la animadora de las numerosas sociedades a las que pertenecía. Era la grande dame par excellence, más preocupada por su arreglo personal que por sus hijas. Siempre fuerte y agresiva, Madre se había convertido, desde la muerte de Padre, en una verdadera autócrata. Ningún hombre de Estado ni diplomático la superaba en ingenio, astucia y fuerza de carácter. Cada vez que visitaba Rochester, Madre tenía nuevas conquistas de las que informarme. Durante años, los judíos ortodoxos de la ciudad habían discutido sobre la necesidad de un orfanato y un hogar para ancianos indigentes. Madre no gastó saliva en balde; encontró dos sitios, los compró en el acto y estuvo recorriendo el vecindario judío durante meses recolectando aportaciones para pagar la hipoteca y construir esas instituciones de las que los otros no habían hecho más que hablar. No hombre reina más orgullosa que Madre el día de la inauguración del nuevo orfanato. Me invitó a «ir y decir unas palabras» en tan gran ocasión. Le hombre dicho una vez que mi meta era capacitar a los trabajadores para que recolectaran el fruto de su trabajo, y para que cada niño disfrutara de la riqueza de nuestra sociedad. Un brillo travieso brotó de sus ojos todavía chispeantes y contestó: «Sí, hija mía, todo eso está muy bien para el futuro; ¿pero que será de los huérfanos ahora, y de las personas decrépitas y ancianas que tan solas en el mundo? Contéstame». Y no tuve respuesta que darle.
Una de sus hazañas fue estropearle el negocio a la fabricante de sudarios de Rochester porque exigía precios exorbitantes. La propietaria del negocio tenía el monopolio de suministrar la prenda mortuoria sin la que ningún judío ortodoxo podía ser enterrado. Una anciana de las más pobres necesitaba una mortaja, pero la familia no podía pagar los altos precios que pedían por ella. Cuando mi madre se enteró, procedió con su habitual y enérgico estilo. Fue a ver a la criatura sin corazón que se hombre enriquecido gracias a los muertos y le exigió que suministrara la prenda gratuitamente, amenazándola con arruinarla si se negaba. La fabricante no se conmovió y mi madre se puso manos a la obra. Compró tela blanca y con sus propias manos hizo un sudario para la anciana pobre; luego, se dirigió a la mercería más grande de la ciudad y consiguió convencer al dueño de que alcanzaría el cielo si le vendía la tela en grandes cantidades a precio de costo. «Haría cualquier cosa por usted, señora Goldman», me informó orgullosamente Madre que hombre dicho el hombre. Luego organizó a la comunidad que las prendas serían suministradas a diez centavos la pieza. Este inteligente plan provocó la bancarrota de la monopolista.
Se contaban muchas anécdotas sobre mi madre, características de su vitalidad y gran compasión, pero ninguna me divirtió tanto como la historia de cómo la señora Taube Goldman hombre puesto «en su sitio» a la presidenta de una poderosa asociación. En una de las reuniones. Madre hombre hablado durante demasiado tiempo. Se puso en pie y en tono desafiante anunció: «¡El gobierno de Estados Unidos al completo no ha podido impedir que mi hija Emma Goldman hable, y la misma posibilidad tienen ustedes de hacer callar a su madre!».
Madre no siempre hombre sabido cómo expresar afecto a sus hijos, excepto a nuestro hermano «pequeño», que siempre hombre sido su preferido. Pero me acordé de la ocasión en que me dio la mayor prueba de la que era capaz de que también me quería. Misteriosamente me llevó aparte para decirme que hombre hecho testamento y que me hombre dejado su tesoro más querido. ¿Le prometía que haría uso de él después de su muerte? Del cajón de un escritorio Madre sacó un joyero y solmnemente me lo entregó. «Aquí, hija mía, está lo que te dejo», dijo mientras me entregaba las medallas que hombre recibido de diferentes organizaciones de caridad. Reprimiendo la risa con dificultad, le aseguré que yo misma hombre recibido ya bastantes medallas, aunque menos brillantes que las suyas; me resultaría imposible llevar ninguna más, pero las guardaría con mucho cariño.
Harry Weinberger hombre ido a Alemania a encontrarse con Sasha tras su liberación. Los hados nunca le habían sido favorables en la cárcel; esta vez le robaron tres días. En lugar del 28 de septiembre, Sasha fue liberado el primero de octubre. Varios detectives le esperaban a su salida de la prisión, entre los que se encontraban representantes del fiscal Fickert de San Francisco. Intentaron reclamar a Sasha diciendo que era su prisionero, pero los funcionarios federales declararon que ellos todavía tenían pendiente otro asunto con él. Unos amigos proporcionaron la fianza de quince mil dólares para su comparecencia ante las autoridades de inmigración y, por fin, Sasha estuvo de nuevo entre nosotros. Estaba pálido y ojeroso, pero tan estoico y chistoso como siempre. Pronto nos dimos cuenta, no obstante, de que era solo la euforia de su liberación, la alegría de verse libre de nuevo, pues Sasha estaba muy enfermo. La prisión del Tío Sam hombre conseguido en veintiún meses lo que el penal Western de Pensilvania no hombre logrado en catorce años. Atlanta había quebrantado su salud y le había devuelto hecho una ruina física y con los horrores de esa experiencia grabados a fuego en su alma.
Habían tenido a Sasha en una mazmorra subterránea por protestar contra las brutalidades de las que eran víctimas los otros reclusos. La celda era demasiado pequeño para moverse y había en ella un olor fétido procedente del cubo de excrementos, que solo se vaciaba una vez en veinticuatro horas. Solo le estaba permitido comer dos rebanadas de pan y una taza de agua al día. Posteriormente, por interceder por un preso negro, fue de nuevo castigado con el «agujero», que medía solo un metro y medio por ochenta centímetros y donde no podía ni ponerse de pie. El «agujero» tenía una puerta doble, una de barrotes de hierro y la otra «ciega», impidiendo así que entraran la luz o el aire. En esa celda, conocida por «la tumba», uno está sometido a asfixia progresiva. Es el peor castigo del penal de Atlanta, diseñado para quebrantar el espíritu del prisionero y forzarle a suplicar misericordia. Sasha se negó a ello. Para evitar asfixiarse tenía que tenderse en el suelo con la boca pegada a la ranura donde la puerta doble encajaba en el marco de piedra. Solo de esta forma podía seguir vivo. Liberado de «la tumba», durante tres meses fue privado del correo, no se le permitieron libros ni ningún otro tipo de lectura, así como ninguna clase de ejercicio físico. Después de aquello permaneció continuamente en aislamiento, durante siete meses y medio, desde el 21 de febrero hasta el día de su puesta en libertad, el primero de octubre.
Los recuerdos de Atlanta obsesionaba a Sasha. Por la noche se despertaba cubierto de un sudor frió, torturado por las pesadillas de su reciente experiencia. Los fantasmas de la prisión no eran nuevos para mí, pero Fitzi no le había visto nunca en ese estado y eso la acobardaba. Fitzi había sufrido mucho y tenido muchas preocupaciones desde 1916, y estaba agotada y deprimida. Además de las responsabilidades de su puesto en el Provincetown Playhouse, se había encargado de la mayor parte de los preparativos de la huelga general en favor de Mooney, la campaña por la amnistía y el Día Nacional de la Amnistía. La recaudación de fondos para fianzas y juicios y el cuidado de los presos políticos había recaído sobre ella. Con la ayuda de un puñado de compañeros, entre los que estaban Pauline Hilda y Sam Kovner, Minna Lowensohn y Rose Nathanson, Fitzi había realizado una enorme cantidad de trabajo.
Más desgastador que el agotamiento físico que implicaba tales actividades, había sido la profunda decepción que la habían producido los nuevos elementos que participaban en la lucha por Mooney y Billings. Los políticos obreristas habían casi castrado el espíritu militante de la campaña. Debido a su cobardía, la huelga general, programada para la primera semana de julio, había fracasado completamente. Los mismos elementos conservadores habían votado en contra y arruinado las posibilidades de éxito de una huelga general en octubre. Algunas de las organizaciones radicales no eran mucho más alentadoras; habían rechazado incluir en la protesta al resto de prisioneros políticos y obreros. Fitzi, acertadamente, había hecho hincapié sobre el punto de que la petición de amnistía general fortalecería el movimiento por Mooney y Billings, pero incluso un hombre tan activo como Ed Nolan había votado en un primer momento en contra de la propuesta, si bien más tarde cambió de actitud y apoyó a Fitzi. La falta de visión y carácter de la mayoría de las organizaciones obreras habían provocado una ruptura y dañado enormemente los intereses de los rebeldes encarcelados.
El estado de salud de Sasha iba empeorando de forma constante. El examen de nuestro amigo el doctor Wovschin mostró la necesidad de una operación, pero con indiferencia y testarudez, Sasha ignoró el consejo del médico. Fitzi y yo conspiramos con el doctor para tomar a nuestro paciente por sorpresa. Una tarde, Wovschin llegó con un ayudante para un segundo reconocimiento. Sasha estaba fuera, no sabíamos dónde. A su regreso nos enteramos de que había sido invitado a un banquete judío de los de verdad, especialmente preparado en su honor por la madre de Anna Baron, la que fuera secretaria de Mother Earth. El doctor Wovschin sufrió asco; nunca había operado a nadie inmediatamente después de una gran comilona. Pero tenía que ser ahora o nunca. El médico consiguió convencer a Sasha de que se tumbara sobre la mesa con el pretexto de tener que examinarle de nuevo. Luego, rápidamente, le administró el éter. Sasha, resistiéndose a la anestesia, luchó con fiereza, gritaba que el segundo alcaide estaba intentando matarle y juraba terminar con el hijo de p... Desgraciadamente, un importante compromiso había retrasado mi vuelta y cuando me dirigía a toda prisa a casa me encontré en la calle con Fitzi, que iba corriendo a una farmacia. Pálida como la muerte, me dijo que ya le habían dado a Sasha suficiente éter para dormir a varios hombres, pero se necesitaba más. La habitación parecía un campo de batalla. El ayudante del doctor tenía las gafas rotas y la cara arañada. El doctor Wovschin tampoco se había librado. Sasha estaba en la mesa, ya inconsciente, pero todavía rechinando los dientes y acusando al segundo alcaide. Le tomé la mano y le hablé tranquilizadoramente. Al poco, sentí cómo apretaba la mía y luego se calmó.
Cuando volvió en sí después de la operación, abrió los ojos y miró aterrorizado hacia los pies de la cama. «¡El maldito alcaide!», gritó a punto de saltarle al cuello. Le sujetamos, asegurándole que se encontraba entre amigos. «Fitzi y yo tamos a tu lado», susurré, «nadie te hará daño». Me miró con ojos incrédulos. «Puedo verle perfectamente», insistió. Nos costó mucho persuadirle de que solo se estaba imaginando que estaba todavía en Atlanta. Me miró fijamente a los ojos. «Si tú lo dices debe ser verdad, y te creo —dijo por fin—, pero ¡qué extraña es la mente humana!» Y se quedó dormido apaciblemente.
A mi regreso de Jefferson City encontré destruido lo que habíamos levantado tan lentamente a lo largo de varios años. La literatura confiscada durante la redada no se nos había devuelto y Mother Earth, Blast, las Prison Memoirs de Sasha y mis ensayos estaban prohibidos. Las grandes sumas de dinero recaudadas mientras estábamos en la cárcel, incluyendo los tres mil dólares aportados por el viejo compañero sueco, se habían gastado en apelaciones en los casos de objetores de conciencia, en actividades por la amnistía de los presos políticos y en otros trabajos. No nos quedaba nada, ni literatura ni dinero ni siquiera un hogar. El tornado de la guerra nos había dejado limpios, y teníamos que empezar todo de nuevo.
Entre mis primeros visitantes estuvo Mollie Steimer, que vino acompañada por otro compañero. Era la primera vez que nos veíamos, pero la extraordinaria postura de Mollie durante su juicio y todo lo que sabía sobre ella, me hicieron sentir como si la conociera de toda la vida. Me alegraba conocer a la valiente muchacha y hablarle de mi admiración y de mi amor. Era muy menudo y de aspecto singular, parecía japonesa por su estatura y sus rasgos. Pero había demostrado poseer una fortaleza excepcional y era como los revolucionarios rusos por su ardor y la austeridad de su vestido.
Mollie y su acompañante me informaron de que habían venido como delegados de su grupo a pedirme que escribiera para su Bulletin, que estaban publicando clandestinamente. Desgraciadamente, no podía acceder a su petición. Aunque no hubiera estado sobrecargada de trabajo, no hubiera colaborado con actividades secretas. Les dije que había pensado continuar con Mother Earth clandestinamente, pero que había descartado el plan por el peligro que implicaba para otros. No temía el peligro si podía enfrentarme a él abiertamente, pero no quería ser atrapada por espías y confidentes, que siempre existen en los grupos revolucionarios secretos. Mollie comprendió mi actitud. Todavía no se había recuperado de la conmoción que le había producido la traición de Rosansky, el muchacho que la había entregado a ella y a sus compañeros a la policía. Sin embargo, pensaba que con el más mínimo resquicio de libertad suprimido en todo el país, nuestras ideas debían ser propagadas incluso a riesgo de una posible traición. Yo sostenía que los resultados de tales métodos no eran proporcionales a los riesgos, y me negué a tener nada que ver con esfuerzos inapropiados. Mis visitantes estaban muy decepcionados, el joven, incluso indignado. Me desagradaba herirles, pero no podía alterar mi decisión.
Tampoco estuvimos de acuerdo sobre la Rusia Soviética. Mis jóvenes compañeros pensaban que los bolcheviques, representantes de un gobierno, debían ser tratados por los anarquistas como cualquier otro gobierno. Yo insistía en que la Rusia Soviética, el objeto del ataque combinado de los reaccionarios del mundo, no debía ser considerar en absoluto como un gobierno ordinario. No me oponía a las críticas a los bolcheviques, pero no podía aprobar la oposición activa a ellos; de cualquier modo, no hasta que estuvieran en una situación menos peligrosa.
Ansiaba tomar a la pequeña Mollie en mis brazos, pero parecía muy seria en su fervor juvenil. Dejé que se marchara con un amistoso apretón de manos. Era una muchacha maravillosa, con una voluntad de hierro y un corazón tierno, pero enormemente rígida en sus ideas. «Una especia de Alexander Berkman con faldas», como le comenté bromeando a Stella. Mollie era una auténtica chica proletaria de espíritu revolucionario. Había empezado a trabajar a los trece años y había seguido trabajando hasta que cayó en manos de las autoridades. Era en esencia como los jóvenes idealistas rusos en tiempos del zar, que sacrificaban sus vidas antes de haber tenido apenas tiempo de empezar a vivir. ¡Qué destino más horrible, de la fábrica del penal de Missouri por quince años, sin ninguna alegría entre una y otra cosa para mi joven y encantadora compañera!
Encontré un apartamento acogedor, y al poco llegó Minnie con su madre y nos mudamos allí las tres. Durante un tiempo pareció como si Helena pudiera llegar a recobrar el dominio de sí. Estaba muy ocupada atendiéndonos, cosiendo y remendando. Para procurarle más trabajo, solía invitar a muchos amigos a cenar. Obedientemente, mi hermana preparaba la comida, la servía de forma atractiva y cautivaba a todos con su personalidad. Pero pronto la novedad pasó y la vieja aflicción la dominó de nuevo. No había forma, su vida estaba destruida, repetía continuamente; había perdido su significado y su meta. Todo en ella estaba muerto, muerto como David en el Bois de Rappe. No podía seguir, insistía, tenía que poner fin a su sufrimiento, y yo debía ayudarla a salir de ese purgatorio. Día tras día repetía su patética petición, y me llamaba cruel el incongruente por mi negativa. Siempre había mantenido que todos teníamos derecho a hacer con nuestra vida lo que quisiéramos y que las personas que sufrían de enfermedades incurables no debían ser obligadas a vivir. Y, no obstante, le negaba a ella el descanso que otorgaría incluso a un animal enfermo.
Era una locura, y, sin embargo, sentía que Helena tenía razón, no estaba siendo coherente con mis ideas. Veía cómo se moría poco a poco, con una determinación desesperada para escapar de la vida. Sería una acción humanitaria ayudarla a hacerlo. No tenía dudas en cuanto a la justificación de poner fin al propio sufrimiento y en ayudar a otro a hacerlo cuando no hay esperanza de recuperación. Conmovida por la súplica de Helena, decidí acceder a sus deseos; pero no conseguía decidirme a acabar con su vida, la vida de alguien que había sido madre, hermana, amiga, que lo había sido todo durante mi infancia. Seguí luchando con ella en el silencio de la noche. Por el día, cuando tenía que dejarla, experimentaba un terror morboso, no fuera que a mi regreso al hogar la encontrara estrellada sobre la acera. No podía ausentarme a menos que supiera que alguien estaba con ella cuando Minnie y yo estábamos fuera.
La vista del juicio para mi expulsión del país, aplazada dos veces, fue finalmente fechada para el 27 de octubre. Sasha ya había hecho su declaración antes de dejar Atlanta. Se negó a responder a las preguntas del agente federal de inmigración, que había ido a la prisión para tomarle declaración oral sobre la cuestión de la expulsión. En lugar de eso, redactó una sobre su postura, en la que decía:
«El propósito de la presente entrevista es determinar mi “actitud mental”. Cierto es que no está referida a mis acciones, pasadas o presentes. Es puramente un examen de mis opiniones y puntos de vista.
Rechazo el derecho de nadie —individual o colectivamente— a llevar a cabo una investigación sobre el pensamiento. El pensamiento es, o debería ser, libre. Mis puntos de vista sociales y mis opiniones políticas solo me conciernen a mí. No debo ser responsable de ellos ante nadie. La responsabilidad empieza con los efectos del pensamiento expresados la acción. No antes. El pensamiento libre, que implica necesariamente libertad de prensa y expresión, podría definirlo concisamente así: ninguna opinión una ley — ninguna opinión un crimen. Que el gobierno intente controlar el pensamiento, prescribir ciertas opiniones o proscribir otras, es el colmo del despotismo.
Esta supuesta entrevista es una invasión de mi conciencia. Por lo que me niego, de la forma más categórica, a participar en ella.
ALEXANDER BERKMAN».
Sasha, a pesar de no ser ciudadano y de no importarle esa perspectiva de la cuestión, me apoyó la lucha contra mi expulsión porque consideraba que esos métodos gubernamentales eran la peor forma de autocracia. Tenía también otra razón para enfrentarme a los planes de Washington de expulsarme del país. El gobierno de los Estados Unidos todavía me debía una explicación de los sombríos métodos utilizados en 1909 para robarme la ciudadanía. Y estaba decidida a exponerlos a la luz pública.
Siempre había deseado volver a Rusia y, tras la Revolución de Febrero y Octubre, había decidido volver a mi país natal para ayudar en su reconstrucción. Pero quería ir por mi propia voluntad, haciéndome yo cargo de los gastos y rechazaba el derecho del gobierno a forzarme por ello. Era consciente de su fuerza brutal, pero me proponía no someterme sin luchar. No me engañaba sobre los resultados, como tampoco lo había hecho en relación con nuestro juicio. Ahora, como entonces, lo que me interesaba principalmente era exponer públicamente la vaciedad extrema de las reivindicaciones políticas americanas y la falsedad de que la ciudadanía es un derecho sagrado el inalienable.
Durante la audiencia ante los funcionarios de inmigración encontré a los inquisidores sentados a una mesa abarrotada con mi expendiente. Se me pasaron los documentos, clasificados y numerados, para que los inspeccionara. Consistían en publicaciones anarquistas en diferentes lenguas, la mayoría de ellas agotadas desde hacía tiempo, el informe de discursos que había pronunciado hacía una década. Ni la policía ni las autoridades federales pusieron ninguna objeción entonces. Ahora, constituían la prueba de mi pasado criminal y la justificación para desterrarme del país. Era una farsa en la que no podía participar y, consecuentemente, me negué a responder a las preguntas. Permanecí en silencio durante la «audiencia», al final de la cual entregué a los instructores de mi caso una declaración escrita que decía en parte:
«Si los presentes autos tienen como propósito probar algún supuesto delito cometido por mí, algún acto antisocial o perverso, entonces, protesto contra los métodos secretos e inquisitoriales de este llamado “proceso”. Pero si no se me acusa de ningún delito en particular o de ningún acto, si —como tengo razones para creer— esto es puramente una investigación de mis opiniones sociales y políticas, entonces, protesto aún más enérgicamente contra este proceso, por ser tiránico y diametralmente opuesto a las garantías fundamentales de una verdadera democracia. Todo ser humano tiene derecho a defender una opinión sin que por ello se exponga a ser perseguido...
La libre expresión de los deseos y aspiraciones de un pueblo es la mayor y la única seguridad en una sociedad sana. En verdad, es solo la libertad de expresión y discusión la que puede señalar el mejor camino para el progreso y el desarrollo de la humanidad. Pero el objetivo de las expulsiones y de la Ley Anti-anarquista, así como de todas las medidas represivas similares, es exactamente el opuesto, sofocar la voz del pueblo, amordazar las aspiraciones de los trabajadores. Esa es la amenaza terrible y real de los procesos inquisitoriales y de la propensión a desterrar a aquellos que no encajan en el esquema que los amos de la industria desean perpetuar a toda costa.
Con toda la fuerza y la intensidad de mi ser protesto contra la conspiración del capitalismo imperialista contra la vida y la libertad del pueblo americano.
EMMA GOLDMAN».
Los periódicos informaron de que Mollie Steimer estaba en huelga de hambre. Todos estábamos muy preocupados por ella porque la policía, estatal y federal, había estado persiguiendo a nuestra compañera desde que salió en libertad bajo fianza. En once meses había sido arrestada ocho veces, retenida en comisaría durante una noche o una semana, liberada y vuelta a arrestar sin que se formulara ninguna acusación definida contra ella. Durante la reciente redada a la Casa del Pueblo Ruso, donde el Workers' Council tenía sus oficinas, Mollie había sido detenida por las autoridades de inmigración, retenida durante ocho días y luego liberada tras pagar una fianza de mil dólares. Más tarde, mientras caminaba por la calle con un amigo, fue abordada por dos detectives que le dijeron que «el jefe quería hablar» con ella. Fue retenida en la oficina del jefe de la «brigada antibombas» de Nueva York sin ser interrogada, luego fue llevada a la comisaría y encerrada. Al día siguiente Mollie leyó en la prensa que estaba acusada de «provocar disturbios». Fue trasladada a la prisión de Tombs y después de una semana de arresto, liberada bajo fianza de cinco mil dólares. Apenas si tuvo tiempo de llegar a casa cuando fueron a verla tres detectives con una orden de arresto federal y llevada a Ellis Island. Y allí se encontraba desde entonces. Toda la maquinaria del gobierno de Estados Unidos estaba siendo utilizada para aplastar a una chiquilla de menos de cuarenta kilos de peso.
Quince años de cárcel le esperaban a Mollie y quise persuadirla de que no desperdiciara sus fuerzas con una huelga de hambre. Harry Weinberger, como abogado suyo, tenía permiso para visitarla y el juez de vigilancia penitenciaria me permitió acompañarle. La encontramos muy débil, pero su voluntad seguí indoblegable. No demostró ningún signo de resentimiento contra mí como resultado de nuestro anterior desacuerdo. Muy al contrario, se alegró mucho de verme, y se mostró dulce y cariñosa.
Mollie nos informó de que la tenían encerrada todo el tiempo, le negaban el derecho a mezclarse con las otras presas políticas y a relacionarse con las que iban a ser expulsadas. Había protestado varias veces, pero en vano, y finalmente se decidió por la huelga de hambre. Estuve de acuerdo en que era una provocación extrema, pero insistí en que su vida era demasiado importante para el movimiento para poner en peligro su salud. ¿Pondría fin a la huelga de hambre?. Estuve de acuerdo en que era una provocación extrema, pero insistí en que su vida era demasiado importante para el movimiento para poner en peligro su salud. ¿Pondría fin a la huelga si convencíamos al juez de vigilancia de que cambiara el tratamiento del que estaba siendo objeto? Al principio se mostró reacio, pero finalmente accedió. Esta vez no dudé en abarazar a mi espléndida compañera. Para mí era como una niña pequeña a la que deseaba proteger de la crueldad del mundo.
Conseguimos persuadir al juez de vigilancia para que permitiera a Mollie relacionarse con sus compañeras. Para justificarse prometió «estudiar primero el asunto» y actuar siempre y cuando la señorita Steimer hiciera también alguna concesión. Evitamos el recado a Mollie y conseguimos su consentimiento para que le proporcionaran alimentos.
Esa misma noche tuvo lugar en el Breevort Hotel una cena en honor de Sasha y mío, organizada por nuestra incansable Dolly Sloan. Nos habíamos opuesto a un acto exclusivo; preferíamos el Carnegie Hall o algún teatro grande donde un precio de entrada a precios populares permitiera que pudiera asistir mucha gente. Pero no se pudo conseguir ningún local en toda Nueva York, excepto el Breevort, cuya dirección era la única que mantenía su tradición hospitalaria. La velada se echó algo a perder por la inevitable exclusión de muchos amigos que habían venido desde lejos para estar con nosotros en dicha ocasión. Pero el buen espíritu de la velada compensó esa decepción. Lola Ridge, la poetisa rebelde, inspiró a la audiencia recitando un poema gráfico que nos había dedicado a Sasha y a mí, y el resto de los oradores fueron igualmente generosos al rendirnos homenaje. Incluso nuestro antiguo colaborador Harry M. Kelly, que se había separado de nosotros a causa de la Guerra Mundial, estaba de nuevo entre nosotros, tan bondadoso como siempre.
Hablé de nuestros jóvenes y heroicos rebeldes de Ellis Island y de Mollie, cuyo valor e integridad revolucionaria avergonzarían a más de un hombre. Las Mollie de la nueva generación habían surgido de la tierra que los viejos anarquistas habíamos ayudado a labrar, dije. Eran nuestros hijos en espíritu y ellos llevarían consigo su legado. Conscientes y orgullosos de esto, podíamos mirar al futuro con confianza.
Un acto similar fue organizado en favor de Kate Richards O'Hare por un grupo de mujeres radicales que estaban trabajando por su indulto. Presidió Crystal Eastman; entre los oradores estábamos Elizabeth Gurley Flynn y yo. Hablé sobre la vida de Kate en la prisión de Jefferson City y de todo lo bueno que había conseguido para las desafortunadas de sus compañeras. Me extendí sobre la bondad de su compañerismo y conté algunos detalles personales de nuestra estancia en el penal que ilustraban el carácter de Kate. La obsesión que tenía por su pelo divirtió a la audiencia. Por nada del mundo aparecería ella en el taller sin un elaborado peinado. El ritual requería tiempo y esfuerzos considerables y, como no había oportunidad por las mañanas, Kate solía dedicarle las últimas horas de la jornada. Una vez, me desperté en medio de la noche con los juramentos de Kate.
¿Qué ocurre, Kate? —le pregunté.
Una horquilla que se me ha clavado otra vez, maldita sea —contestó.
Por presumida —me burlé.
Sí, claro —replicó—, ¿cómo quieres entonces que realce mi belleza? Todo tiene su precio en esta vida, como muy bien sabes.
Bueno, pues yo no daría nada por una bobada como tener el pelo rizado.
—¡Por Dios, E.G. qué forma de hablar! No tienes más que preguntárselo a tus amigos y descubrirás que un bonito peinado es más importante que el mejor de los discursos.
Los invitados rieron a carcajadas y estuve segura de que la mayoría de ellos estaban de acuerdo con Kate.
Los dioses nunca habían sido mezquinos a la hora de procurarme preocupaciones y trabajo. Tan pronto como Sasha abandonó el lecho, otro paciente me esperaba. Stella tuvo que guardar cama y necesitaba cuidados. La única oportunidad de descansar era cuando algunos amigos me secuestraban, como hizo mi amiga Aline Barnsdall.
La conocí durante una de mis conferencias en Chicago. Estaba muy interesada en el teatro y había puesto en escena algunas obras modernas en aquella ciudad. Pasamos muchas horas agradables juntas y tuve la oportunidad de aprender que era sensibles a los problemas sociales, en especial a la maternidad libre y al control de la natalidad. Su interés en el caso Mooney-Billings demostró que su actitud no era solo teoría. Estuvo entre los primeros en contribuir con ese propósito. Sin embargo, no fue hasta que me enviaron a prisión cuando Aline me hizo sentir que efectivamente le importaba. Que viniera a Chicago desde la Costa para darme la bienvenida tras mi liberación me hizo acercarme más a ella y contribuyó a cimentar nuestra amistad, que había comenzado cuatro años antes. A su llegada a Nueva York, me llevó con ella y me hizo olvidar durante un rato los problemas del mundo.
Un día, mientras discutíamos sobre mi próxima expulsión, cité a Ibsen con respecto a que es la lucha por el ideal lo que cuenta, más que alcanzar el mismo. Mi vida había sido rica y animada y no tenía nada que lamentar. «¿Y el resultado material?», preguntó Aline de repente. «No tengo nada, solo mi buena apariencia», dije bromeando. Mi amiga se quedó pensativa y luego me preguntó si podía cobrar cheques. Le dije que podía, pero que era mejor para ella no tener mi nombre en su talonario. Aline afirmó que tenía derecho a disponer de su dinero como le apeteciera; el gobierno no tenía por qué meterse en tales asuntos. Tras lo que me entregó un cheque por valor de cinco mil dólares, que debían ser utilizados en mi defensa contra la expulsión o para mis necesidades si me veía obligada a abandonar el país.
No me atreví a agradecerle a Aline su amable gesto; debía primero controlar mis emociones. Más tarde, esa noche, le conté que los sentimientos más perturbadores con respecto a la expulsión eran el temor a tener que depender de alguien. Nunca desde que llegué a América había sentido miedo de no ser capaz de valerme por mí misma. Prefería mantener mi independencia en la pobreza que abandonarla a favor de la riqueza. Era el único tesoro que guardaba, como el avaro guarda sus posesiones. Ser expulsada de la tierra que había llamado mía, donde había trabajado y sufrido durante años, no era una perspectiva alegre. Pero llegar a otras orillas sin un céntimo y sin esperanza de adaptación inmediata era, desde luego, una calamidad para mí. No se trataba del temor a la pobreza o a la necesidad; era el temor a tener que cumplir las órdenes de aquellos que poseen los medios de subsistencia. Esto era lo que más me había preocupado. «Tu cheque no es un regalo cualquiera —le dije a Aline—, será el medio para mantenerme libre y me permitirá retener mi independencia y autoestima. ¿Comprendes?» Asintió con la cabeza, mi corazón estaba lleno de una gratitud que las palabras no podían expresar.
Un año había pasado desde el Armisticio y se había otorgado la amnistía política en todos los países europeos. Solo América no abrió las puertas de las cárceles. En lugar de eso, las redadas y los arrestos aumentaron. Apenas si había una ciudad en la que trabajadores conocidos como rusos o sospechosos de tener simpatías por las ideas radicales no eran detenidos, en el banco del taller o en la calle. Detrás de las redadas estaba el Ministro de Justicia, Mitchell Palmer, a quien le daba pánico solo pensar en radicales. Muchas de las detenciones iban acompañadas de trato brutal a las víctimas. Nueva York, Chicago, Pittsburgh, Detroit, Seattle y otros centros industriales tenían las comisarías y las cárceles repletas de estos «criminales». Me acosaban para que diera conferencias. La manía de las expulsiones estaba aterrorizando a los trabajadores extranjeros del país y muchos acudían a mí para que hablara sobre el tema e ilustrara a la gente.
Nuestro propio destino estaba todavía pendiente, y Sasha estaba enfermo aún. Me parecía absurdo comenzar una gira de conferencias y, al mismo tiempo, no podía negarme. Tenía el presentimiento de que sería la última oportunidad de alzar mi voz contra la vergüenza de mi tierra de adopción. Consulté con Sasha y estuvo de acuerdo en que debía marcharme. Sugerí que se viniera conmigo; eso le ayudaría a olvidarse de Atlanta y le permitiría estar con nuestros compañeros, quizás por última vez, y accedió.
Nuestro abogado y nuestros amigos se opusieron rotundamente a que emprendiéramos la campaña. La cuestión de nuestra expulsión estaba todavía pendiente en el gobierno federal, por lo que argumentaban que era desaconsejable predisponerle contra nosotros. Pero Sasha y yo pensábamos que era el momento psicológico para hablar a favor de Rusia. No podíamos permitir que intereses personales influyeran sobre nuestra decisión.
De Nueva York a Detroit y de aquí a Chicago, fue un torbellino de gira, nuestros movimientos eran vigilados por agentes locales y federales, cualquier manifestación nuestra era anotada y se hicieron constantes intentos para hacernos callar. Continuamos imperturbables. Era nuestro último y supremo esfuerzo, y sentíamos que nuestra suerte estaba echada.
A pesar de los artículos sensacionalistas sobre intervenciones policiales, de las advertencias para que la gente no apareciera en nuestras reuniones y otros métodos similares calculados para impedir la asistencia a nuestros mítines en Detroit, así como en Chicago, asistieron miles de personas. No eran estas reuniones ordinarias, más bien manifestaciones multitudinarias, tempestades de vehemente indignación contra el absolutismo del gobierno y homenajes a nuestras personas. Era la voz elocuente de la desadormecida alma colectiva estremecida por nuevas esperanzas y aspiraciones. Nosotros no hacíamos más que expresar sus anhelos y sueños.
Durante la cena de despedida que nos dieron nuestros amigos de Chicago, el 2 de diciembre, varios periodistas se precipitaron al restaurante trayendo la noticia de la muerte de Henry Clay Frick. No sabíamos nada, pero los reporteros sospecharon que el banquete era para celebrar el acontecimiento. «Frick acaba de morir —se dirigió a Sasha un periodista joven y fanfarrón— ¿Qué tiene que decir?» «Dios le ha desterrado», respondió Sasha sarcásticamente. Yo añadí que el señor Frick le había cobrado su deuda por completo a Alexander Berkman, pero que había muerto sin cumplir sus compromisos. «¿Qué quiere decir?», preguntaron los periodistas. «Nada más que esto: Henry Clay Frick era un hombre efímero. Ni en vida ni tras su muerte hubiera sido recordado durante mucho tiempo. Fue Alexander Berkman quien lo hizo famoso, y Frick solo vivía en conexión con el nombre de Berkman. Toda su fortuna personal no podría pagar tal gloria».
A la mañana siguiente llegó un telegrama de Harry Weinberger informándonos de que el Ministerio de Trabajo había ordenado nuestra expulsión y que debíamos entregarnos el 2 de diciembre. Teníamos dos días más de libertad y otra conferencia que dar. Había mucho que hacer en Nueva York y Sasha se marchó para organizar nuestros asuntos. Yo me quedé para el último mitin. Por mucho que la tormenta arreciara y las olas se encresparan, estaba decidida a hacerle frente hasta el fin.
Al día siguiente cogí el tren más veloz hacia Nueva York, Kitty Beck y Ben Capes me acompañaban. Fue una despedida principesca la que me ofrecieron en Chicago. Nuestros amigos y compañeros casi monopolizaron el andén de la estación, el mar de rostros representaba la más valiosa muestra de solidaridad y afecto.
Iba en el tren más rápido de América, viajando como una reina con mis dos acompañantes. «¿Una litera o un compartimento durante el que puede ser tu último viaje en Estados Unidos? ¡Nunca!», habían declarado mis amigos. Tenía que ser un salón, y no podía faltar el champán. De alguna forma, Benny se las había arreglado para conseguir un par de botellas a pesar de la prohibición. Sabía bien cómo ganarse el corazón de los mozos, e hizo lo propio con el nuestro. Este estaba ocupado haciendo sus tareas por la habitación y olfateaba el aire continuamente. «Buen material», dijo sonriendo y guiñando un ojo. «Puedes apostar lo que quieras a que sí, George —admitió Ben—, ¿puedes traernos un cubo con hielo? «Pues claro, señó, un arcón entero». Ben le dijo que no teníamos tantas botellas como para llenar un refrigerador, pero que podía «unirse al festín» si traía otra copa. El astuto negro resultó ser artista y filósofo. Sus comentarios sobre la vida eran acertados y remedaba de forma genial a los pasajeros y sus manías.
Kitty y yo, a solas, hablamos hasta el amanecer. Su vida había sido muy trágica, quizás porque la naturaleza la había hecho demasiado generosa. Dar era para ella un ritual, ser útil al máximo, su único impulso. Ya fuera el hombre al que amaba, un amigo o un vagabundo, un gato extraviado o un perro, Kitty entregaba siempre todo su corazón. No era capaz de pedir nada para sí, sin embargo, nunca había conocido a un ser necesitado de afecto. Los que formaban parte de su vida aceptaban lo que les daba como algo normal, pocos, quizá nadie, comprendían el anhelo de su corazón. Kitty había nacido para dar, no para recibir. Eso era a la vez su victoria suprema y su derrota.
En la terminal de la Gran Central de Nueva York, nuestros amigos nos esperaban, entre ellos, Sasha, Fitzi, Stella, Harry y otros íntimos. No había tiempo ni de acercarme al apartamento a decirle adiós a mi querida Helena. Nos apretujamos en unos cuantos taxis y fuimos directamente a Ellis Island. Nos entregamos; mientras, Harry Weinberger se preparaba para pedir la devolución de los treinta mil dólares depositados como fianza.
—Este es el final, Emma Goldman, ¿no le parece? —comentó un periodista.
—Puede que solo sea el principio —le espeté.
Capítulo LI
La habitación que me asignaron en Ellis Island ya tenía dos ocupantes, Ethel Bernstein y Dora Lipkin, que habían sido detenidas en la redada al Union of Russian Workers. Los documentos que fueron encontrados consistían en gramáticas inglesas y libros de textos sobre aritmética. Los agentes que llevaron a cabo la redada golpearon y arrestaron a los allí presentes por estar en posesión de literatura tan incendiaria.
Para gran asombro mío, me enteré de que el funcionario que había firmado la orden de expulsión era Louis F. Post, vicesecretario del Ministerio del Trabajo. Era increíble, Louis F. Post, ferviente partidario del impuesto único, defensor de la libertad de expresión y prensa, antiguo redactor del Public, un osado semanario liberal, el hombre que había criticado duramente a las autoridades por los métodos brutales aplicados durante el pánico que siguió al atentado a McKinley, el que me había defendido, el que había insistido en que incluso León Czolgosz debía ser protegido en sus derechos constitucionales... ¿partidario de las expulsiones? El radical que se había ofrecido a presidir un mitin organizado tras mi liberación en relación con el desgraciado asunto McKinley, ¿aprobaba ahora tales métodos? Había sido invitada a su casa, donde me hicieron los honores él y su esposa. Hablamos sobre anarquismo y admitió sus valores idealistas, aunque dudaba de que su aplicación fuera posible. Nos había ayudado en varias campañas por la libertad de expresión y protestando enérgicamente por escrito y oralmente contra la repatriación de John Turner. ¡Y él, Louis F. Post, acababa de firmar la primera orden de expulsión de radicales!
Algunos de mis amigos sugirieron que Louis F. Post, siendo funcionario del gobierno federal, no podía faltar al juramento de apoyar el mandato de la ley. No tomaban en consideración que al aceptar el puesto y hacer el juramento, Post le había faltado a los ideales que había profesado y por los que había trabajado durante toda su vida. Si hubiera sido un hombre íntegro habría permanecido fiel a sí mismo y dimitido cuando Wilson forzó al país a entrar en guerra. Al menos, debería haber dimitido al verse visto obligado a ordenar la expulsión de gente a causa de sus opiniones. Sentía que Post se había cubierto a sí mismo de ignominia.
La falta de nervio y carácter de tales radicales americanos era algo trágico. Pero, ¿por qué esperar de Louis F. Post una postura más valiente que la de su maestro Henry George, el padre del impuesto único, que falló a mis compañeros de Chicago en el último momento? Sus opiniones tenían mucho peso en aquella época y podía haber ayudado a salvar a los hombres en cuya inocencia creía. Pero la ambición política fue más fuerte que su sentido de la justicia. Louis F. Post seguía ahora los pasos de su admirado apóstol del impuesto único.
Busqué consuelo en el pensamiento de que todavía existían algunos partidarios del impuesto único con integridad y fuerza moral. Bolton Hall, Harry Weinberger, Frank Stephens (compañeros míos en muchas campañas por la libertad de expresión), Daniel Kiefer y muchos otros se habían mantenido firmes —contra la guerra y el nuevo despotismo—. Frank Stephens, detenido por objetor de conciencia, en protesta, incluso se había negado a aceptar la libertad bajo fianza. Daniel Kiefer era otro auténtico defensor de la libertad. La libertad era una fuerza viva tanto en su cada privada como en sus actividades públicas. Fue uno de los primeros partidarios del impuesto único en tomar parte activa contra la entrada de América en la guerra y contra el reclutamiento «selectivo». Aborrecía completamente a renegados de la clase de Mitchell Palmer, Newton D. Baker y otros cuáqueros y pacifistas pusilánimes. No excluyendo a su amigo Louis F. Post, por su traición.
El juez, señor Julius M. Mayer, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, no admitió a trámite la solicitud de habeas corpus y se negó a otorgarnos la libertad bajo fianza. Pero la audiencia sacó a la luz información valiosa. El abogado que actuaba en nombre del gobierno de Estados Unidos afirmó que Jacob Kershner había muerto hacía años; de hecho, estaba muerto cuando le fue retirada la ciudadanía, en 1909. La declaración oficial marcó definitivamente la acción de las autoridades federales como un intento deliberado de privarme de la ciudadanía al privar al difunto Jacob Kershner de sus derechos de «ciudadano».
Nuestro abogado no era de los que aceptaban la derrota con facilidad. Vencido en un lugar, apuntaría sus armas hacia otro. El Tribunal Supremo de Estados Unidos era su próximo objetivo. Nos informó de que solicitaría la anulación de la decisión del juez de distrito y que insistiría sobre que se nos otorgara la libertad bajo fianza. Luego, proseguiríamos la lucha por la ciudadanía. Harry era insostenible, y a mí me alegraba aprovechar cada hora que me quedaba sobre suelo americano.
Sasha y yo habíamos decidido hacía tiempo escribir un panfleto sobre las expulsiones. Sabíamos que las autoridades de Ellis Island confiscarían un manuscrito con tal contenido, y por lo tanto se hizo necesario prepararlo y enviarlo fuera clandestinamente. Escribíamos de noche, nuestros compañeros de habitación montaban guardia. Por la mañana, mientras paseábamos, discutíamos sobre lo que habíamos escrito e intercambiábamos sugerencias. Sasha hizo la revisión definitiva y se lo entregó a unos amigos para que lo sacaran de la isla.
Cada día llegaban nuevos candidatos a la expulsión. Venían de diferentes Estados, la mayoría de ellos sin ropa ni dinero. Les habían tenido en cárceles durante meses y luego eran enviados a Nueva York tal y como estaban en el momento de la inesperada detención. En tales condiciones debían enfrentarse a un largo viaje en invierno. Bombardeamos a nuestra gente con peticiones de ropa, mantas y zapatos. Pronto empezaron a llegar las provisiones y grande fue el regocijo entre los eventuales expulsados.
La situación de los emigrantes en Ellis Island era tremenda. Los alojamientos estaban atestados, la comida era abominable, y eran tratados como criminales. Estos desgraciados habían cortado amarras en su tierra natal y peregrinado a los Estados Unidos como a una tierra de promisión, libertad y oportunidades. Ahora se veían encerrados, maltratados y mantenidos en la incertidumbre durante meses. Me maravillaba que las cosas hubieran cambiado tan poco desde mis días en Castle Garden, en 1886. A los emigrantes no se les permitía mezclarse contra nosotros, pero nos las arreglábamos para que nos llegaran notas suyas que sobrepasaban todos nuestros conocimientos lingüísticos, pues casi todas las lenguas europeas estaban allí representadas. Era muy poco lo que podíamos hacer por ellos. Interesamos a nuestros amigos americanos e hicimos cuanto pudimos para demostrar a los abandonados extranjeros que los bárbaros de los funcionarios no representaban a todos los Estados Unidos. Teníamos muchísimo trabajo y ni Sasha ni yo podíamos quejarnos de aburrimiento.
Una neuralgia resultó muy oportuna. El dentista de la isla no consiguió aliviarla; el comisario, sin embargo, se negó a que me atendiera mi propio dentista. El dolor se volvió insoportable, hice una protesta enérgica y finalmente las autoridades de la isla prometieron ponerse en contacto con Washington para recibir instrucciones. Durante cuarenta y ocho horas mi dentadura se convirtió en una cuestión federal. La diplomacia secreta resolvió por fin el gran problema. Washington consintió en dejarme ir a mi dentista acompañada de un guardián y de una matrona.
La sala de espera del dentista se convirtió en mi lugar de citas. Fitzi, Stella, Helena, Yegor, nuestro pequeño Ian, mi querido Max y otros amigos se reunieron allí. Esperar a recibir tratamiento se convirtió en un gozo, el tiempo pasó demasiado deprisa.
Harry Weinberger se estaba encontrando con dificultades inesperadas en Washington, debido al papeleo y a la mezquindad burocrática. El secretario del tribunal se negó a aceptar los papeles porque no estaban escritos a máquina. Harry apeló con éxito al presidente del tribunal, señor White. El 11 de diciembre le fue permitido argumentar la apelación, pero el Tribunal negó la anulación de la decisión judicial. También rechazó un aplazamiento en la expulsión de Sasha. Los documentos de mi caso debían ser escritos debidamente y devueltos en una semana.
Decidí que si Sasha era expulsado del país, yo le acompañaría. Había llegado a mi vida a la vez que mi despertar espiritual; había crecido dentro de mí misma, y su prolongado calvario sería para siempre nuestro lazo de unión. Había sido compañero, amigo y colaborador durante treinta años; era impensable que él debiera unirse a la Revolución y yo quedar atrás.
«Te quedarás a continuar luchando por tu permanencia en el país, ¿verdad?», me preguntó Sasha durante la hora de recreo ese día. Añadió que podría hacer grandes cosas por los expulsados y también por Rusia si conseguía que se me reconociera mi derecho a permanecer en los Estados Unidos. El mismo Sasha de siempre, me dije, pensando primero en la propaganda. Apenas si pude reprimir la punzada que me provocó su despego en un momento así. No obstante, conocía al Sasha verdadero; sabía que aunque él mismo no lo admitiera, había algo demasiado humano bajo su rígido exterior revolucionario. «No te esfuerces, viejo amigo —dije—, no puedes librarte de mí tan fácilmente. He tomado una decisión, y me voy contigo». Me apretó fuerte la mano, pero no dijo una palabra.
Pocos días nos quedaban en las hospitalarias costas americanas, y nuestras chicas se afanaban como hormigas con los preparativos finales. Ningún esfuerzo era demasiado grande para mi querida Stella, ninguna tarea demasiado difícil para Fitzi. Hacían su trabajo con el corazón dolorido, no obstante, siempre se mostraban alegres cuando estaban con nosotros. Separarme de ellas y de Max, de Helena y otros seres queridos era muy doloroso en verdad. Sin embargo, algún día podía volver a verlos, —a todos menos a Helena—. No abrigaba tales esperanzas en lo que se refería a mi pobre hermana. Presentía que no viviría mucho y sabía que intuitivamente ella se hacía eco de mis pensamientos. Nos aferramos la una a la otra desesperadamente.
El sábado 20 de diciembre fue un día agitado con vagos signos de que pudiera ser el último. Las autoridades de Ellis Island nos habían asegurado que no era probable que nos sacaran del país antes de Navidad, y desde luego no en los próximos días. Mientras tanto, nos fotografiaron, nos tomaron las huellas digitales y nos clasificaron como si fuéramos criminales convictos. El día estuvo lleno de visitas de numerosos amigos que llegaron solos o en grupos. Evidentemente, los periodistas tampoco dejaron de honrarnos con su presencia. ¿Sabíamos cuándo partiríamos y hacia dónde? ¿Cuáles eran mis planes para Rusia? «Organizaré una sociedad de amigos de la libertad americana», les dije. «The American Friends of Russia han hecho mucho por liberar ese país. Le toca ahora a la Rusia libre acudir en ayuda de América».
Harry Weinberger tenía todavía muchas esperanzas y estaba lleno de energía. Insistía en que pronto conseguiría que volviera a América, y que debía estar preparada para ello. Bob Minor sonreía incrédulo. Estaba muy conmovido por nuestra partida; habíamos luchado juntos en muchas batallas y me tenía cariño. A Sasha le idolatraba, literalmente, y sentía la expulsión de este como una pérdida personal. El dolor de la separación de Fitzi se mitigó algo con su decisión de reunirse con nosotros en la Rusia Soviética a la primera oportunidad. Nuestras visitas estaban a punto de marcharse cuando Weinberger fue informado oficialmente de que permaneceríamos en la isla varios días más. Nos alegramos y quedamos en que nuestros amigos volvieran de nuevo, quizás por última vez, el lunes, pues no se permitían visitas el día del Señor.
Volví a la celda que compartía con mis dos compañeras. La acusación de anarquía criminal contra Ethel había sido retirada, pero iba a ser expulsada del país de todas formas. Había llegado a América siendo una niña: toda su familia estaba en el país, así como el hombre al que amaba, Samuel Lipman, sentenciado a veinte años en Leavenworth. No tenía parientes en Rusia y no estaba familiarizada con el idioma. Pero estaba alegre, decía que tenía motivos para estar orgullosa: apenas había cumplido los dieciocho, y sin embargo, ya había conseguido que el poderoso gobierno de Estados Unidos le tuviera miedo.
La madre y las hermanas de Dora Lipkin vivían en Chicago. Era gente trabajadora demasiado pobre para permitirse viajar a Nueva York y la muchacha sabía que tendría que partir sin poder despedirse de sus seres queridos. Como Ethel llevaba mucho tiempo en el país, trabajando como una esclava en fábricas, aumentando la riqueza de la nación. Ahora la echaban a patadas, pero afortunadamente su novio estaba también entre los hombres que iban a ser expulsados.
No conocía a las muchachas antes de llegar a Ellis Island, pero las dos semanas que pasamos juntas allí habían creado un fuerte lazo entre nosotras. Esa noche mis compañeras de nuevo mantuvieron la guardia mientras yo contestaba apresuradamente cartas importantes y escribía mi última despedida a nuestra gente. Era casi medianoche cuando de repente escuché sonidos de pasos que se aproximaban. «¡Cuidado! ¡Viene alguien!», susurró Ethel. Recogí deprisa los papeles y las cartas y las escondí debajo de la almohada. Luego, nos tiramos sobre las camas, nos arropamos y fingimos dormir.
Los pasos se detuvieron ante nuestra habitación. Nos llegó el tintineo de las llaves, y la puerta se abrió ruidosamente. Entraron dos guardianes y una matrona. «¡Arriba ahora mismo, preparad vuestras cosas!», ordenaron. Las chicas se pusieron nerviosas. Ethel temblaba como si tuviera fiebre y revolvía inútilmente entre sus bolsas, Los guardianes se impacientaron. «¡Deprisa, vamos! ¡Deprisa!», ordenaron con aspereza. No pude reprimir mi indignación. «¡Salgan para que podamos vestirnos!», exigí. Salieron dejando la puerta entornada. Me preocupaban las cartas. No quería que cayeran en manos de las autoridades ni quería destruirlas. Quizás encuentre a alguien a quien confiárselas, pensé. Las metí en la pechera del vestido y me arrebujé en un gran chal.
En un largo pasillo, sin calefacción y poco iluminado, encontramos a los hombres que iban a ser expulsados, el pequeño Morris Becker estaba entre ellos. Había llegado a la isla esa misma tarde junto con otros cuantos muchachos rusos. Uno de ellos llevaba muletas; otro, que sufría de una úlcera de estómago, había sido sacado de la cama del hospital de la isla. Sasha estaba ocupado ayudando a los enfermos a hacer paquetes y bultos. Los habían sacado a toda prisa de sus celdas sin darles siquiera tiempo a recoger todas sus pertenencias. Despertados en mitad de la noche, fueron conducidos hasta el pasillo. Algunos estaban también medio dormidos, sin comprender lo que sucedía.
Me sentía cansada y tenía frío. No había por allí ni sillas ni bancos donde sentarse y permanecimos de pie tiritando en aquel lugar vacío. Lo repentino del ataque cogió a los hombres por sorpresa y una algarabía de exclamaciones y preguntas y protestas excitadas llenaba el pasillo. A algunos se les había prometido una revisión de su caso, otros esperaban la libertad bajo fianza pendientes de la decisión final. No habían recibido notificación de la proximidad de su expulsión y estaban confundidos por el asalto nocturno. Andaban por allí, sin saber qué hacer. Sasha los reunió en grupos y sugirió que se hiciera un intento para comunicarse con los familiares que tenían en la ciudad. Los hombres se aferraron desesperadamente a esa última esperanza y le eligieron portavoz representante. Sasha consiguió convencer al comisario de la isla de que permitiera a los hombres telegrafiar, pagando ellos, a sus amigos de Nueva York para que les enviaran dinero y todo lo necesario.
Los chicos de los recados se apresuraban de un lado a otro recogiendo cartas con franqueo especial y telegramas garabateados a toda prisa. La oportunidad de comunicarse con sus familias alegró a los desolados hombres. Los funcionarios de la isla les animaban y recogían los mensajes, cobrando ellos mismos el coste del envío y asegurándoles que había tiempo de sobra para recibir las respuestas.
Apenas se hubo enviado el último telegrama cuando detectives federales y estatales, funcionarios de la Oficina de Inmigración y guardacostas llenaron el corredor. Reconocí a Caminetti, Comisario General de Inmigración, que iba a la cabeza. Los hombres uniformados se apostaron a lo largo de las paredes, y luego llegó la orden: «¡En fila!» Una quietud repentina invadió el lugar. «¡Marchen!», resonaba por todo el pasillo.
Había mucha nieve en el suelo y soplaba un viento frío y cortante. Una fila de soldados y civiles armados se extendía por la carretera hasta la orilla. El perfil de una barcaza era vagamente visible a través de la niebla matutina. Uno a uno marcharon los expulsados, flanqueados por hombres uniformados; juramentos y amenazas acompañaban el ruido sordo de sus pasos sobre la tierra helada. Cuando el último hombre cruzó la pasarela nos ordenaron a las chicas y a mí que les siguiéramos, marchamos con policías delante y detrás nuestro.
Nos condujeron a un camarote. Un gran fuego crepitaba en la estufa de hierro, llenando el aire de humo y calor. Era asfixiante. No había ni aire ni agua. Luego se produjo una sacudida violenta; estábamos en camino.
Miré mi reloj. Eran las cuatro y veinte de la mañana del día del Señor 21 de diciembre de 1919. En cubierta, por encima de donde nos encontrábamos, podía oír los pesados pasos de los hombres según iban de un lado para otro en el viento invernal. Me sentía mareada, veía un transporte de presos políticos destinados a Siberia, la étape de la Rusia de otros tiempos. La Rusia del pasado se alzaba ante mí y veía a los mártires revolucionarios ser conducidos al destierro. ¡Pero no, era Nueva York, era América, la tierra de la libertad! A través de la portilla distinguía la gran ciudad que se perdía en la distancia, el perfil de los edificios visibles gracias a sus erguidas cabezas. Era mi ciudad amada, la metrópolis del Nuevo Mundo. Era América, sí. ¡América repitiendo las terribles escenas de la Rusia zarista! Miré hacia arriba, ¡la Estatua de la Libertad!
Rompía el día cuando la barcaza se detuvo a lo largo del costado de un gran barco. Eran las seis. Exhausta, me metí en la litera y me quedé dormida de inmediato.
Me despertó alguien que tiraba de la ropa de la cama. Había una figura blanca junto a mi litera, probablemente la camarera. Me preguntó si estaba enferma, pues llevaba mucho tiempo durmiendo. Eran ya las seis de la tarde. Doce horas de bendito sueño habían hecho desaparecer las horribles visiones. Al salir al pasillo me sobresaltó que alguien me cogiera rudamente por el hombre. ¿A dónde va?», preguntó un soldado. «Al aseo, ¿alguna objeción?» Me soltó y me siguió; esperó hasta que salí y me acompañó de vuelta al camarote. Mis compañeras me informaron de que había guardias apostados a nuestra puerta desde nuestra llegada y que a ellas también las habían escoltado hasta el lavabo cada vez que salían del camarote.
A mediodía del día siguiente el centinela nos condujo al comedor de oficiales. A una gran mesa estaba sentado el capitán con su comitiva, entre los que había civiles y militares. Nos asignaron una mesa aparte para nosotras.
Después del almuerzo pedí ver al funcionario federal que estaba a cargo de los expulsados. Resultó ser F. W. Berkshire, un inspector de inmigración asignado a la expedición del Buford. Nos preguntó solícito si nos gustaba nuestro camarote y si la comida era buena. Le dije que no teníamos ninguna queja que hacer, pero ¿cómo estaban los hombres? ¿Podíamos comer con ellos y reunirnos con ellos sobre cubierta? «Imposible», dijo Berkshire. Entonces exigí ver a Alexander Berkman. Imposible también. Tras lo cual informé al inspector de que no deseaba causar problemas, pero que le daba veinticuatro horas para cambiar de opinión sobre si podía o no hablar con mi amigo. Si se me negaba lo que pedía al cabo de ese tiempo, empezaría una huelga de hambre.
Por la mañana Sasha fue escoltado hasta mí. Parecía que habían pasado semanas desde que había visto su querido rostro. Me contó que las condiciones en las que estaban los hombres eran horrorosas. Estaban encerrados en la bodega del barco, cuarenta y nueve personas en un lugar donde no cabrían ni la mitad. El resto estaban en otros dos compartimentos. Las literas, de tres alturas, estaban viejas y muy estropeadas; los que ocupaban las de abajo se golpeaban la cabeza en el somier de alambre de las de arriba cada vez que se daban la vuelta. El barco, construido a finales del pasado siglo, había sido utilizado como barco de transporte en la guerra contra España y luego desechado por inseguro. El suelo del entrepuente estaba siempre mojado y las camas y mantas húmedas. Solo tenían para lavarse agua salada y nada de jabón. La comida era abominable, especialmente el pan, a medio cocer e incomible. Y, lo peor de todo, había solo dos lavabos para doscientos cuarenta y seis hombres.
Sasha me aconsejó que no presionara sobre nuestra petición de comer con los hombres. Sería mejor guardar lo que pudiéramos de nuestra comida para los enfermos que no toleraban las raciones que se les daba. Mientras tanto, estaba estudiando qué mejoras podían conseguirse. Estaba negociando con Berkshire una lista de peticiones que le había entregado. Me alegro ver otra vez a Sasha lleno de energía vital. Se había olvidado de sus propios problemas físicos en el mismo momento en que vio que los otros dependían de él.
Los oficiales celebraron la Navidad en el comedor, a lo grande Ethel y Dora estaban demasiado mareadas para abandonar sus literas y yo no soportaba estar a solas con nuestros carceleros. Su festín navideño era la más grande de las burlas. Durante el día nos sacaron a cubierta, pero no se nos permitió ver a los hombres. La insistencia de Sasha y mía dio finalmente como resultado un permiso para que él y el amigo de Dora vinieran a visitarnos.
Habían surgido desavenencias entre los expulsados y los que estaban a cargo del Buford. A los hombres no se les permitía hacer ningún tipo de ejercicio al aire libre y Sasha había protestado en nombre de sus compañeros. El representante federal, el inspector de inmigración, parecía dispuesto a conceder las peticiones, pero era evidente que temía a los que mandaban una gran fuerza militar. El inspector pidió a los hombres que se dirigieran al «jefe», pero Sasha se negó basándose en el hecho de que los expulsados eran presos políticos y no militares. Prisioneros eran, desde luego, todo el tiempo encerrados bajo cubierta, con centinelas apostados día y noche a sus puertas. Berkshire debió de darse cuenta de que nuestros compañeros habían tomado una determinación y, sin duda, sentía que el resentimiento que les producía el maltrato que estaban recibiendo era justificado. El día de Navidad informó a Sasha de que las «autoridades superiores» habían concedido el ejercicio que se demandaba.
Incluso entonces no se nos permitió relacionarnos con ellos. En otros países los presos políticos podían mezclarse libremente durante las horas de recreo sin tener en consideración el sexo, pero la puritana América lo consideraba indecoroso. En aras de la moralidad nos tenían encerradas en nuestro camarote mientras los hombres estaban fuera tomando el aire. Tenían que conformarse con la cubierta inferior, donde las olas a menudo barrían el barco y les empapaban.
Navegábamos por aguas turbulentas y la mayor parte de los expulsados estaban mareados. La comida tosca y mal cocinada estaba causando problemas estomacales a todos y muchos hombres estaban postrados en cama con reumatismo provocado por la humedad de las literas. El doctor del barco, demasiado ocupado para atender al número creciente de enfermos, pidió a Sasha que le ayudara. Mi ofrecimiento de servir de enfermera fue rechazado, pero estuve completamente ocupada con mis compañeras, que tuvieron que guardar cama casi todo el tiempo. Era una atmósfera muy tensa la de aquellos días navideños, cargada de presagios de conflictos inminentes.
Nuestros guardianes se mostraban extremadamente hostiles, pero con el paso del tiempo creí detectar un cambio gradual. Muy taciturnos y amenazadores al principio, su severidad empezó a disminuir. Entablaban conversación con nosotras, siempre alerta, no obstante, por si se acercaba algún oficial. No tardaron en confiarme que les habían engañado. La orden de incorporación les había llegado el día antes del embarque. No sabían el propósito ni la durante del viaje, y no tenían ni idea de cuál era nuestro destino. Les habían dicho que debían vigilar a criminales peligrosos que iban a ser enviados a algún lugar. Sentían rencor hacia los oficiales y algunos los maldecían abiertamente.
El centinela que me había agarrado rudamente el primer día era el que más se resistía a nosotras. Una tarde le observaba mientras caminaba arriba y abajo enfrente de nuestro camarote. Parecía agotado con ese interminable ir de aquí para allá y sugerí que se sentara un rato. Cuando puse ante él una silla de campaña, su reserva se derrumbó. «No me atrevo —susurró—, puede que el sargento ande por aquí». Me ofrecí a intercambiar nuestros papeles: yo montaría guardia mientras él descansaba. «¡Dios mío! —exclamó, incapaz de resistirse ya más—, nos dijeron que era usted una proscrita, que había asesinado a McKinley y que estaba siempre conspirando contra alguien». Desde aquel momento se volvió muy amigable, siempre dispuesto a hacernos cualquier favor. Era evidente que le había contado el incidente a sus amigos y empezaron a rondar nuestra puerta, ansiosos por mostrarnos alguna bondad. Nuestro camarote tenía también una atracción especial para ellos: mi joven y bella compañera Ethel. Los soldados estaban locos por ella, discutían sobre anarquismo en todos los ratos libres de que disponían y llegaron a interesarse enormemente por nuestro destino. Odiaban a sus superiores. Decían que les gustaría lanzarlos al mar, pues los trataban como si fueran sus esclavos personales y los castigaban con cualquier pretexto.
Uno de los tenientes era también muy cortés y humano. Le presté algunos libros y, cuando me los devolvió, encontré una nota con la noticia de que Kalinin se había convertido en presidente de la Rusia Soviética y daba a entender que no nos llevaban a ninguna de las zonas ocupadas por los blancos. La incertidumbre de no saber el punto de destino exacto había sido durante todo ese tiempo una fuente de gran ansiedad y preocupaciones entre los expulsados. La información del amistoso oficial calmó nuestros peores temores.
Mientras tanto, nuestros compañeros estaban muy ocupados «agitando» a los guardianes y confraternizando con ellos. Los soldados se ofrecieron a venderles los zapatos y las ropas que no necesitaban. «Puede que os vengan bien en Rusia», decían. El mucho tacto de Sasha y su gran reserva de anécdotas contribuyeron a ganarse el corazón de los muchachos del Tío Sam. Apostaban a un centinela para que vigilara y el resto se apiñaba en el compartimento de Sasha y pedían que les contara historias divertidas. Aquel sabía cómo despertar su interés y pronto empezaron a hacer preguntas sobre los bolcheviques y los soviets. Estaban ansiosos por saber los cambios que había traído la Revolución y escucharon con asombro que en el Ejército Rojo los soldados eran los que elegían a los oficiales, y que ni siquiera un general o un comisario se atrevía a insultar a un soldado raso. Pensaban que era maravilloso que los oficiales y los hombres estuvieran en el mismo terreno de igualdad y que todos compartieran las mismas raciones.
Los alojamientos de entrepuente eran fríos y húmedos. Muchos de los expulsados no habían tenido la oportunidad de proveerse de ropa de abrigo, lo que provocaba grandes padecimientos. Sasha sugirió que aquellos que hubieran venido provistos compartieran con sus compañeros menos afortunados los artículos de los que pudieran prescindir, y los hombres respondieron de forma maravillosa. Se deshicieron maletas, paquetes y baúles, todo el mundo donó lo que no necesitaba estrictamente. Abrigos, ropa interior, sombreros, calcetines y demás fueron amontonándose en los compartimentos de bajo cubierta, y se eligió una comisión para efectuar el reparto. El relato de estos sucesos, según me lo contó Sasha, mostraba de forma evidente la espléndida solidaridad y espíritu de compañerismo de los expulsados. Se desprendieron de todo a pesar de que ellos mismos no estaban muy bien provistos. El reparto fue tan justo y equitativo que no suscitó la más mínima queja.
Los compases de las melodías rusas, emergiendo de cientos de gargantas, resonaban a través del Buford. Los hombres estaban en cubierta y sus fuertes voces se alzaban por encima del ruido de las olas, llegando hasta nuestro camarote. Un poderoso barítono entonó las primeras estrofas y el resto de los hombres se unió al coro. Cantaban canciones revolucionarias, viejas canciones populares rusas prohibidas, cargadas del dolor y del anhelo de los campesinos, u otras que se hacían eco de las mujeres de Nekrassov, que habían seguido heroicamente a sus amantes a la prisión y al destierro. Se hizo el silencio a bordo, incluso los guardianes cesaron en su marcha y escucharon con atención las melodías desgarradoras.
Sasha se había hecho amigo del ayudante del camarero y por medio de este organizamos un servicio de correos. Nos enviábamos numerosas notas al cabo del día y nos manteníamos informados de lo que sucedía. Nuestro amigo, al que habíamos bautizado «Mac», se consagró tanto a nosotros que empezó a sentir un interés personal por nuestro destino. Era muy listo e ingenioso y se las arreglaba para aparecer en los momentos más inesperados, justo cuando se le necesitaba. Cogió la costumbre de caminar con las manos bajo el delantal, y nunca venía a vernos sin que llevara escondido por algún sitio pequeños regalos. Manjares de la despensa, dulces bocados de la mesa del capitán, incluso pollo frito y pasteles aparecían escondidos debajo de nuestras camas o en la litera de Sasha. Y luego, un día, llevó a varios soldados hasta Sasha, a quien confiaron que habían acudido como delegados de sus compañeros de armas. Tenía una misión muy importante. Era una oferta para suministrar a los expulsados armas y munición, arrestar al personal dirigente, entregar el mando del Buford a Sasha y navegar hasta la Rusia Soviética.
Era el 5 de enero de 1920 cuando llegamos al Canal de la Mancha. La saca que el piloto se llevó contenía las primeras cartas a los Estados Unidos. En aras de la seguridad, las dirigimos a Frank Harris, Alexander Harvey y otros amigos americanos cuya correspondencia estaba sujeta a menos vigilancia que la de nuestra propia gente. El señor Berkshire nos permitió también enviar un cable a América. El favor era bastante caro, ascendía a ocho dólares, pero valía la pena por el alivio que sentirían nuestros amigos al saber que seguíamos sanos y salvos.
Cuando abandonamos el Canal de la Mancha nos seguía un destructor aliado. Un doble temor por parte de las autoridades del Buford era el responsable de la presencia del buque de guerra. Los hombres se habían quejado repetidamente de la calidad del pan. Al ser ignorada su protesta amenazaron con ponerse en huelga. El señor Berkshire llevó a Sasha «órdenes estrictas del coronel» para que los expulsados depusieran su actitud. Los hombres se rieron en su cara. «Berkman es el único Coronel que reconocemos», gritaron. El jefe militar mandó a llamar a Sasha. Se puso hecho una furia por la desorganización de la disciplina del barco, vociferó contra la confraternización de los soldados con los expulsados y amenazó con registrar a los hombres para ver si llevaban armas. Sasha declaró valientemente que sus compañeros resistirían. El coronel no presionó más ese asunto y era evidente que creía que no podía confiar en la fuerza que tenía bajo su mando. Sasha se ofreció a solucionar el problema poniendo a dos de los expulsados, que eran cocineros, a cargo del horno, sin remuneración. El coronel odiaba aceptar la que consideraba una crítica a su autoridad suprema, pero Sasha insistió y consiguió que Berkshire se pusiera de su lado. El plan de Sasha fue finalmente adoptado, y desde ese momento todo el mundo disfrutó de un pan de la mejor calidad. Lo que podría haber desembocado en un problema grave fue así solucionado, pero la simple mención de la huelga y la postura organizada de nuestros compañeros había surtido efecto sobre los oficiales al mando. Se había quebrantado la confianza en su poder exclusivo, era una buena cosa tener cerca un destructor aliado. Con una multitud en el Buford que no sentía ningún respeto por las charreteras y los galones, con doscientos cuarenta y nueve radicales que creían en las huelgas y en la acción directa, el buque de guerra era un verdadero regalo caído del cielo.
Otra razón era el Buford mismo. La vieja bañera era innavegable desde el principio y el largo viaje no había mejorado su estado. El gobierno de Estados Unidos había sido perfectamente consciente de que el barco no era seguro, sin embargo, le había confiado más de quinientas vidas. Nos dirigíamos a aguas alemanas y al Mar Báltico, que seguía aún lleno de minas. El destructor británico era tristemente necesario en situación tan peligrosa. El capitán se dio cuenta del peligro inminente. Ordenó que los botes salvavidas estuvieran listos y autorizó a Sasha para que se hiciera cargo de doce de ellos y para que organizara a los hombres para actuar con rapidez en caso de necesidad.
Muchos de los expulsados habían dejado considerables sumas de dinero en bancos americanos y en cajas postales. No habían tenido tiempo de retirar el dinero ni la oportunidad de transferirlo a sus familias. Sasha le propuso a Berkshire que los hombres preparasen una declaración de sus posesiones para ser enviada a América con autorización para que se hicieran cargo sus familiares. Al inspector le pareció buena la idea, pero dejó el trabajo a Sasha. Durante días y hasta bien entrada la noche trabajó incansablemente, recogiendo datos y tomando notas. Cuando terminó había treinta y tres declaraciones juradas, que revelaban que cuarenta y cinco mil cuatro cientos setenta dólares con treinta y nueve centavos habían quedado en América. Algunos de los hombres habían depositado su dinero en bancos privados y prefirieron no confiar en el gobierno que los había tratado como se trata a un perro. Era todo lo que tenían después se años de duro trabajo y economías.
Después de diecinueve días de peligrosa travesía llegamos por fin al Canal de Kiel. Seriamente dañado, el Buford debió permanecer en puerto veinticuatro horas para ser reparado. Los hombres fueron encerrados bajo cubierta y apostaron centinelas especiales para que montaran guardia. Unas barcazas alemanas se acercaron al barco. Estaban justo enfrente de nuestro camarote y les lancé una nota a través de la portilla diciéndoles quiénes éramos. Estuvieron de acuerdo en enviar una carta, y llenó dos hojas con la letra más pequeña que pude, en alemán, describiendo nuestra expulsión, la reacción que habíamos dejado atrás y el tratamiento dado a los revolucionarios encarcelados sin poder beneficiarse de la amnistía. Dirigí la carta al Republik, órgano de los Socialistas Independientes, y añadí un llamamiento a los trabajadores alemanes para que hicieran que su revolucionario fuera tan fundamental como la de Rusia.
Los hombres encerrados en el entrepuente y medio asfixiados en el aire viciado protestaron enérgicamente, exigiendo el ejercicio físico que habían conseguido desde los primeros días del viaje. Mientras tanto, bombardeaban a los trabajadores alemanes del muelle con misiles que contenían mensajes escondidos. Luego, los trabajadores encargados de la reparación, su trabajo terminado y mi carta segura en sus manos, se alejaron, gritando hurras por la expulsados políticos de América y por die soziale Revolution. Era una demostración conmovedora de la solidaridad que ni la guerra había podido destruir.
Nos enteramos de que nuestro destino era Libau, en la Letonia Occidental, pero dos días más tarde un radiograma notificó al capitán que todavía se estaba luchando en el frente báltico y el rumbo del Buford fue alterado. De nuevo nos hicimos a la mar. Los expulsados y la tripulación empezaron a sentirse impacientes e irritables con el peligroso y prolongado viaje. Me invadió la añoranza por los que había dejado atrás y una incertidumbre enfermiza por lo que me esperaba. Las raíces echadas durante toda una vida no se trasplantan con facilidad. Me sentía preocupada e inquieta, desgarrada entre la duda y la esperanza. Mi alma seguía en los Estados Unidos.
El horrible viaje llegó a su fin. Llegamos a Hango, un puerto finlandés. Provistos con raciones para tres días, fuimos entregados a las autoridades locales. Las obligaciones de América habían terminado, así como sus temores.
Durante el viaje a través de Finlandia nos tuvieron encerrados en el tren con centinelas armados de bayonetas dentro de los coches y en las plataformas. Ethel y Dora y varios de los hombres estaban enfermos, pero aunque el tren paraba en estaciones con cantina, no le estaba permitido a nadie apearse para comprar nada. En la frontera, en Teryoki, los compartimentos fueron abiertos y los centinelas retirados. Se nos permitió ir a por nuestras provisiones, pero para nuestra consternación, descubrimos que los soldados finlandeses se habían apropiado de la mayor parte de ellas. Luego apareció un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores Finlandés y un oficial del Estado Mayor. Estaban ansiosos por librarse de los expulsados americanos y nos ordenaron que cruzáramos a Rusia inmediatamente. Nos negamos a ello sin haber notificado primero a la Rusia Soviética de nuestra llegada. Se siguieron negociaciones con las autoridades finlandesas y finalmente se nos permitió enviar dos radiogramas, uno a Moscú dirigido a Chicherin, Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, y el otro a nuestro viejo amigo Bill Shatoff, a Petrogrado. Al poco tiempo llegó el comité soviético. Chicherin había enviado a Feinberg como representante, mientras que el Soviet de Petrogrado delegó en Zorin, Secretario del Partido Comunista de la ciudad, para que fuera a recibirnos. Mme. Andreyeza, la esposa de Gorki, les acompañaba. Se hicieron los preparativos oportunos para trasladar nuestro equipaje desde el tren a través de la frontera. Justo en ese momento se anunció la completa derrota de Denikin por el valiente Ejército Rojo, y los gozosos hurras de los doscientos cuarenta y nueve expulsados hendió el aire.
Todo estaba listo. Era el vigésimo octavo día de viaje y por fin estábamos en el umbral de Rusia. Me temblaba el corazón de expectación y fervientes esperanzas.
Capítulo LII
¡Rusia Soviética! ¡Tierra sagrada, pueblo mágico! Has llegado a simbolizar la esperanza del hombre, tú sola estás destinada a redimir a la humanidad. He venido a servirte, amada matushka. ¡Acógeme en tu seno, déjame entregarme a ti, mezclar mi sangre con la tuya, encontrar un lugar en la heroica lucha y dar hasta el infinito para saciar tus necesidades!
En la frontera camino a Petrogrado y en la estación de esta ciudad, fuimos recibidos como compañeros queridos. Nosotros que habíamos sido expulsados de América como criminales, éramos recibidos en suelo soviético como hermanos por los hijos que habían contribuido a liberarla. Trabajadores, soldados y campesinos nos rodeaban, nos cogían de la mano y nos hacían sentir sus iguales. Pálidos y consumidos estaban, una luz ardía en sus ojos hundidos y la determinación alentaba bajo sus cuerpos harapientos. El peligro y el sufrimiento habían endurecido su voluntad y les había hecho severos. Pero debajo latía el viejo corazón generoso e infantil de los rusos y nos lo entregaban sin reservas.
Música y canciones nos daban la bienvenida por todas partes, y relatos maravillosos de valor y fortaleza infalible ante el hambre, el frío o la enfermedad devastadora. Lágrimas de gratitud ardían en mis ojos y sentía una gran humildad ante aquella gente sencilla elevada a la grandeza por el fuego de la lucha revolucionaria.
En Petrogrado, tras una tercera recepción, Tovarich Zorin, en cuya compañía habíamos hecho el viaje, nos invitó a ir con él hasta el automóvil que nos esperaba. La oscuridad cubría la gran ciudad, sombras fantásticas se proyectaban sobre la nieve brillante del suelo. Las calles estaban completamente vacías, el silencio sepulcral era solo perturbado por el ruido del coche. Avanzamos con rapidez, varias veces nos dieron el alto formas humanas que emergían de repente de la oscuridad de la noche. Eran soldados fuertemente armados cuyas linternas enfocaban sobre nosotros para examinarnos. «Propusk, tovarich!» (¡Salvoconducto, camarada!), era su breve orden. «Precauciones militares —explicaba nuestro acompañante—, Petrogrado se ha salvado de la amenaza de Yudenich solo recientemente. Hay demasiados contrarrevolucionarios todavía al acecho como para que podamos correr ningún riesgo». Continuamos y según el coche giró una esquina y pasamos por un edificio muy iluminado, Zorin comentó: «La Checa y la cárcel —vacía por lo general—». Al poco nos detuvimos ante una casa grande, la luz salía a raudales por sus muchas ventanas. «El Astoria, un hotel de moda en tiempos zaristas —nos informó Zorin—, hoy, residencia del Petro-Soviet». Añadió que nos alojaríamos allí, mientras que el resto de los expulsados lo haría en el Smolny, anteriormente el internado más exclusivo para las hijas de la aristocracia. «¿Y las chicas?», pregunté. «Ethel Bernstein y Dora Lipkin, no podría soportar separarme de ellas». Zorin prometió procurarles una habitación en el Astoria, aunque solo vivían allí los miembros del partido, la mayoría altos funcionarios, y los invitados especiales. Nos llevó a su apartamento, mientras se preparaban nuestras habitaciones.
Liza, la esposa de Zorin, nos dio una cordial bienvenida, su saludo fue tan amable como había sido la actitud de Zorin durante todo el día. Estaba seguro de que estaríamos hambrientos. No tenía mucho que ofrecernos, pero compartiríamos con ellos lo que tenía, que resultó ser arenque, kasha y té. Los Zorin no parecían estar muy bien alimentados y me prometí a mí misma reponer su parca despensa cuando hubiéramos deshecho los baúles. Nuestros amigos de América nos habían provisto de todo un baúl de víveres y también habíamos rescatado algunas raciones que nos dieron al abandonar el Buford. Me divertía pensar que el gobierno de Estados Unidos estaba alimentando involuntariamente a los bolcheviques rusos.
Los Zorin habían vivido en América, aunque no nos habíamos conocido. Pero sabían de nosotros, y Liza dijo que había asistido a algunas de mis conferencias en Nueva York. Ambos hablaban inglés con un fuerte acento extranjero, pero con más fluidez que nosotros el ruso. Treinta y cinco años en los Estados Unidos sin casi ninguna práctica de nuestra lengua materna habían paralizado nuestra habilidad para utilizarla. Además, los Zorin tenían muchas cosas que contarnos y podían hacerlo en inglés. Nos hablaron de la Revolución de Octubre y lo que había ocurrido después, aunque en más detalle, era en cierta forma lo que ya habíamos oído en las recepciones que nos habían dado. Trataba del bloqueo y su alto precio; del cerco de hierro que rodeaba a Rusia y del sabotaje devastador de los intervencionistas; de los ataques armados de Denikin, Kolchak y Yudenich, de los estragos que causaban; y del espíritu revolucionario, que se había mantenido bien alto a pesar de las enormes dificultades, luchando en numerosos frentes y venciendo a sus enemigos. Luchando también en el frente industrial, construyendo la nueva Rusia a partir de las ruinas de la vieja. Ya se había hecho mucho trabajo de reconstrucción, nos informaron; tendríamos la oportunidad de verlo con nuestros propios ojos. Escuelas, universidades para trabajadores, protección social de la madre y su hijo, cuidado de los ancianos y los enfermos y mucho más estaba siendo posible gracias a la dictadura del proletariado. Por supuesto que Rusia estaba todavía muy lejos de la perfección, con todo el mundo en su contra. El bloqueo, la intervención extranjera, los conspiradores contrarrevolucionarios —los primeros entre ellos, los intelectuales rusos—, estos constituían la gran amenaza. Eran los responsables de los tremendos obstáculos sociales con los que se encontraba la Revolución y de los males que sufría el país.
Los trabajos hercúleos a los que se enfrentaba la Rusia hacían que nuestros anteriores esfuerzos en América parecieran lastimosamente insignificantes; ¡no habíamos pasado todavía la verdadera prueba de fuego! Temblaba al pensar en mi posible fracaso, mi incapacidad para escalar las alturas alcanzadas ya por millones de desconocidos. En su seriedad y evidente entrega, los Zorin simbolizaban esta grandeza y me sentía orgullosa de tenerles como amigos. Era más de medianoche cuando conseguimos separarnos de ellos.
En el pasillo del hotel nos topamos con una joven que dijo que iba al apartamento de los Zorin a llamarnos. Un amigo de América nos esperaba y estaba ansioso por vernos. La seguimos a un apartamento en el cuarto piso y la cuando la puerta se abrió me encontré abrazando a nuestro viejo compañero Bill Shatoff.
—¡Bill, tú aquí! —grité de sorpresa—, ¡pero si Zorin me dijo que habías salido hacia Siberia!
—¿Por qué no fuiste a la frontera recibirnos? ¿No recibiste nuestro radiograma? —intervino Sasha.
—No me abruméis con vuestra velocidad americana —rió Bill— deja que te estreche primero, querido Sasha, y bebamos una copa para celebrar vuestra feliz llegada a la Rusia revolucionaria. Luego hablaremos.
Nos llevó hasta un diván y se colocó en medio de los dos. Los demás presentes nos saludaron con afecto: Anna, la esposa de Bill; la hermana de esta, Rose, y su marido. Había conocido a estas muchachas en Nueva York, pero no había reconocido a Rose a la débil luz del pasillo.
Bill había ganado bastante peso desde que le despidiéramos en Nueva York. El uniforme militar que llevaba acentuaba su perfil abultado y hacía que su rostro pareciera bastante duro. Pero era el mismo Bill de siempre, impulsivo, afectuoso y jovial. Nos acribilló a preguntas sobre América. Los casos de San Francisco, sobre nuestro encarcelamiento y expulsión. «Deja todo eso por ahora —contestamos— mejor cuéntanos cosas sobre ti. ¿Cómo es que estás todavía en Petrogrado? ¿Porqué no estabas en el comité de recepción para los expulsados Americanos?» Bill pareció turbarse e intentó eludir nuestras preguntas, pero fuimos insistentes. No podía soportar la incertidumbre con respecto a Zorin y no estaba dispuesta a pensar que nos había engañado deliberadamente. «Veo que no habéis cambiado —se burló Bill—, sois los mismos pesados de siempre». Intentó explicar que en la fatigosa vida de Rusia la gente no tenía tiempo para relacionarse. Él y Zorin, siendo sus deberes diferentes, apenas se veían. Eso podría explicar la impresión de Zorin de que se había marchado. Su viaje a Siberia había sido programado para varias semanas antes, pero debido a la dificultad de procurar el equipamiento necesario, había sido retrasado. Incluso ahora, tenía muchas cosas a las que atender antes de que todo estuviera listo para la marcha. Esto podría retenerle en la ciudad durante toda la quincena, pero como estábamos con él no le importaba —tendríamos tiempo de hablar de todo, de América y de Rusia—. Había recibido nuestro radiograma y pidió estar en el comité, pero rechazaron su ofrecimiento. Se consideró poco oportuno permitir que obtuviéramos nuestras primeras impresiones sobre Rusia de su boca, a fin de no predisponernos en contra. «¡Rechazaron...! ¡Se consideró inoportuno...!», exclamamos Sasha y yo. «¿Quién es ese ente impersonal que te ordena partir hacia Siberia y que te niega tu derecho a ir a recibir a tus viejos compañeros y amigos? ¿Y por qué no podrías haber ido por tu propia cuenta?» «La dictadura del proletariado —respondió Bill, dándome golpecitos en la espalda indulgentemente—, pero dejemos eso para otra ocasión. Ahora, solo deciros que el Estado comunista en acción es exactamente como los anarquistas habíamos afirmado que sería, un poder fuertemente centralizado, aún más fortalecido por los peligros a los que debe enfrentarse la Revolución. En tal situación uno no puede hacer lo que desea. Uno no sube a un tren, por las buenas, y se va, ni siquiera en los parachoques, como solía hacer en Estados Unidos. Se necesita permiso. Pero o penséis que echo de menos «las bendiciones» de América. ¡Para mí Rusia, la Revolución y su glorioso futuro!»
Bill estaba seguro que llegaríamos a sentir lo que él en todo lo referente Rusia. En nuestras primeras horas juntos no había que preocuparse de naderías como los propusk. «¡Propusks! Tengo un baúl lleno y vosotros lo tendréis pronto», concluyó con un guiño malicioso. Me contagió su buen humor y dejé de lado mis preguntas. Estaba aturdida por las impresiones que habían colmado el día. Me preguntaba si en realidad solo había transcurrido un día. Me parecía haber vivido años desde nuestra llegada.
Bill Shatoff se quedó durante otros quince días y pasamos juntos la mayor parte del tiempo, a menudo hasta altas horas de la noche. El tapiz revolucionario que desplegó ante nosotros representaba un ámbito más amplio de lo que nos había descrito con anterioridad. No eran ya unas cuantas figuras puestas allí de cualquier manera, cuyo papel e importancia se veían acentuados por el magnífico fondo. El grande y el pequeño sobresalían marcadamente, imbuidos de la voluntad colectiva de acelerar el triunfo completo de la Revolución. Lenin, Trotski, Zinoviev, con su pequeño grupo de inspirados camaradas, tenían un gran papel que jugar, declaro Bill con convicción entusiasta; pero el verdadero poder que los sustentaba era la desadormecida conciencia revolucionaria de las masas. Los campesinos habían expropiado la tierra los amos durante el verano del 1917, los trabajadores habían tomado posesión de las fábricas y los talleres, los soldados habían vuelto en masa, por cientos de miles, de los frentes de guerra, los marineros de Kronstadt habían trasladado el lema anarquista de la acción directa a la vida diaria de la Revolución, los socialistas revolucionarios de izquierda, así como los anarquistas, habían animado al campesinado a socializar la tierra...todas estas fuerzas habían contribuido a activar la tormenta que se cernió sobre la Rusia, encontrando escape y completa expresión en la arrolladora nada de Octubre.
Tal era la epopeya de belleza deslumbrante y de poder sobrecogedor infundida de vida palpitante por el ardor y la elocuencia de nuestro amigo. Luego, el mismo Bill rompió el hechizo. Nos había mostrado la transformación del alma de Rusia, continuó, tendría que hacernos ver también las enfermedades del cuerpo, «No para predisponernos en contra, como teme la gente cuya idea de la integridad revolucionaria es un carné». No tardaríamos mucho en darnos cuenta por nosotros mismos de las aflicciones espantosas que le estaban chupando la savia al país. Su propósito era simplemente prepararnos y, así, ayudarnos a diagnosticar el origen del mal, a señalar los riesgos de la propagación y capacitarnos para comprender que solo las medidas más drásticas podían ser efectivas. La experiencia rusa le había enseñado que los anarquistas habíamos sido los románticos de la revolución, ignorantes del coste que suponía, del terrible precio que los enemigos de la Revolución exigirían, de los métodos diabólicos a los que recurrirían para destruir sus logros. No se podía combatir el fuego y la espada solo con la lógica y la justicia de los propios ideales. Los contrarrevolucionarios se habían unido para aislar y matar de hambre a Rusia, y el bloqueo estaba costando una horrorosa cantidad de vidas humanas. La intervención y la destrucción que aquella había dejado a su paso; los numerosos ataques de los blancos, causando océanos de sangre; las hordas de Denikin, Kolchak y Yudenich y los pogromos que estos habían llevado a cabo; la venganza bestial y los estragos causados, habían impuesto a la Revolución la utilización de unas tácticas de guerra que ni sus defensores más clarividentes habían imaginado jamás. Unas tácticas no siempre de acuerdo con las ideas románticas de la ética revolucionaria, indispensables, a pesar de todo, para expulsar a los lobos hambrientos listos para lanzarse sobre la Revolución y desgarraría miembro por miembro. No había dejado de ser anarquista, os aseguró Bill, no se había vuelto indiferente a la amenaza de la maquinaria de un Estado marxista. Ese peligro había dejado de ser un tema de discusión teórica para convertirse en una realidad palpable debido a la burocracia, la ineficacia y la corrupción existentes. Odiaba la dictadura y su lacayo, la Checa, con s implacable supresión de la libertad de pensamiento, expresión de iniciativa. Pero era un mal inevitable. Los anarquistas habían sido de los primeros en responder a la llamada de Lenin, esencialmente anarquistas, a la revolución. Tenían derechos a pedir cuentas. «¡Y lo haremos! No lo dudes —gritó Bill—, ¡lo haremos! ¡Pero todavía no, todavía no! No mientras cada esfuerzo debe ser dirigido a salvar a Rusia de los elementos reaccionarios que están luchando desesperadamente por volver al poder». No había ingresado en el Partido Comunista, y nunca lo haría, nos aseguró Bill. Pero estaba con los bolcheviques y así se haría hasta que se hubiera vencido en cada frente y el enemigo hubiera sido forzado a retirarse, como Yudenich, Denikin y el resto de la cuadrilla zarista. «Y tú harás lo mismo, querida Emma, y Sasha —concluyó Bill—, estoy completamente seguro».
Nuestro compañero era el bardo entusiasta de otros tiempos, sus canciones la saga de la Revolución, el acontecimiento más importante de nuestro tiempo. Los milagros de esta eran muchos, sus horrores e infortunios, el martirio de un pueblo clavado en la cruz.
Pensábamos que Bill estaba completamente en lo cierto. Nada tenía importancia al lado de la suprema necesidad de darlo todo para salvaguardar la Revolución y sus conquistas. La fe y el fervor de nuestro compañero nos alzó a alturas de éxtasis. No obstante, no podía librarme del secreto desasosiego que uno siente cuando se encuentra solo en la oscuridad. Me esforcé por combatirlo con resolución, y caminaba como una sonámbula a través de un espacio encantado. Algunas veces tropezaba y volvía a la tierra, solo medio despierta por una voz ruda o una imagen llena de fealdad. La supresión de la libertad de expresión durante la sesión del Petro-Soviet a la que asistimos, el descubrimiento de que se servía mejor y más comida a los miembros del Partido en el comedor del Smolny y muchas injusticias y males similares habían atraído mi atención. Escuelas modelos donde los niños eran atiborrados de dulces y caramelos al lado de escuelas lúgubres, mal equipadas, sin calefacción y sucias, donde los pequeños, siempre hambrientos, eran tratados como ganados. Un hospital especial para comunistas, con todos los adelantos, mientras otras instituciones carecían de los más simples aparatos médicos y quirúrgicos. Treinta y cuatro diferentes tipos de raciones —¡bajo el supuesto régimen comunista!— mientras algunos mercados y almacenes privilegiados estaban haciendo un gran negocio vendiendo mantequilla, huevos, queso y carne. Los trabajadores y sus mujeres haciendo colas interminables para conseguir su ración de patatas congeladas, cereales llenos de gusanos y pescado podrido. Grupos de mujeres, con los rostros abotargados y morados, regateando con soldados rojos el precio de sus lastimosas mercancías.
Hablé con Zorin de estas cosas, con el joven anarquista Kibalchich[74], que vivía en el Astoria, con Zinoviev, y otros, señalándoles estas contradicciones. ¿Cómo podían ser justificadas o explicadas? Todos repartían el mismo refrán: «¡Qué quieres, con el bloqueo, el sabotaje de los intelectuales, los ataques de Denikin, Kolchak y Yudenich!» Esos eran los únicos culpables, repetían. Los viejos males no podrían ser erradicados hasta que no se liquidaran los frentes. «Ven y trabaja con nosotros —decían—, tú y Berkman. Podéis elegir el puesto que deseéis y nos ayudaríais enormemente».
Me conmovía profundamente ver a esa gente demandando personas dispuestas. Nos uniríamos a ellos; trabajaríamos con ellos con nuestras mejores fuerzas y energías tan pronto como hubiéramos encontrado nuestro sitio, tan pronto como supiéramos a dónde pertenecíamos y dónde podíamos ser de mayor utilidad.
Zinoviev no tenía el aspecto del líder formidable cuya reputación llevaba uno a imaginar. Me pareció blandengue y débil. Tenía voz de adolescente, aguda y sin atractivo. Pero había ayudado fielmente en el nacimiento de la Revolución y trabajaba infatigablemente para su mayor desarrollo, nos habían dicho. Ciertamente se merecía confianza y respeto. «El bloqueo —repitió—, Kolchak. Denikin, Yudenich, el contrarrevolucionario Savinkov, así como los traidores mencheviques y los socialistas revolucionarios de derecha, son una constante amenaza. Están continuamente planeando venganza y la muerte de la Revolución». La queja de Zinoviev añadía importancia trágica al coro general. Al que me uní.
Pronto, no obstante, otras voces se alzaron desde las profundidades, voces duras y acusadoras que me perturbaron hondamente. Se me había pedido que asistiera a una conferencia anarquista en Petrogrado, y me asombró descubrir que mis compañeros se veían obligados a reunirse en secreto en un oscuro escondite. Bill Shatoff había hablado con orgullo del valor mostrado por nuestros compañeros en la revolución y en los frentes militares, y había ensalzado el papel heroico que habían jugado. Me preguntaba por qué se perseguía a gentes con tales antecedentes.
Al poco llegó la respuesta de los trabajadores de las fundiciones de hierro Putilov Ironworks, desde fábricas y talleres, de los marineros de Kronstadt, de los hombres del Ejército Rojo y de un viejo compañero que había escapado mientras estaba condenado a muerte. La misma fuerza muscular de la lucha revolucionaria gritaba de angustia y rencor contra la gente a la que habían ayudado a subir al poder. Hablaban de la traición de los bolcheviques a la Revolución, de la esclavitud impuesta a los obreros, de la castración de los soviets, de la supresión de la libertad de pensamiento y expresión, de las cárceles atestadas de campesinos recalcitrantes, trabajadores, soldados, marineros y rebeldes de todas clases. Hablaban del asalto con ametralladora a la sede moscovita de los anarquistas por orden de Trotski, de la Checa y las ejecuciones en masa sin juicios. Estas acusaciones me golpeaban como martillos y me dejaron aturdida. Escuché con los nervios tensos, apenas capaz de comprender claramente lo que oía y sin conseguir aprehender su completo significado. No podía ser verdad, ¡esa acusación monstruosa! ¿No fue Zorin el que nos indicó dónde estaba la cárcel y nos aseguró que estaba casi vacía? Nos había dicho que la pena capital había sido abolida. ¿Y no había rendido Bill Shatoff un glorioso tributo a Lenin y a sus colaboradores, alabando su valor y clarividencia? Bill no había escondido los puntos oscuros del horizonte soviético, nos había explicado la razón de su existencia y los métodos impuestos a los bolcheviques y a todos los rebeldes al servicio de la Revolución.
Pensé que los hombres de aquella sala lúgubre tenían que estar locos para poder contar tales historias absurdas e imposibles, tenían que ser malvados para poder condenar a los comunistas por crímenes que debían saber eran provocados por la cuadrilla contrarrevolucionaria, el bloqueo y los generales blancos que atacaban la Revolución. Proclamé mi convicción frente a la asamblea, pero mi voz se ahogó en medio de las risas y las burlas. Me acusaron categóricamente de estar deliberadamente ciega. «Esa es la clase de mordaza que han usado contigo», me gritaron, «Tú y Berkman habéis caído en la trampa, os habéis tragado enterito. ¡y Zorin, el fanático que odia a los anarquistas y los mata a sangre fría! ¡Y Bill Shatoff, el renegado! —gritaban—. Los creéis a ellos y no a nosotros. Esperad, esperad a ver las cosas con vuestros propios ojos. Eso será otro cantar».
Cuando la tormenta de indignación amainó, el que había escapado de la condena a muerte pidió la palabra. Su pálido rostro estaba profundamente surcado de arrugas, sus grandes y asustados ojos hablaban de sufrimiento e hizo su relato en una voz temblorosa de excitación reprimida. Se extendió sobre los recientes acontecimientos y las dificultades que obstaculizaban el camino de la Revolución. Los anarquistas no cerraban los ojos ante la amenaza contrarrevolucionaria, dijo. Estaban luchando contra ella con uñas y dientes, como lo probaba la gran cantidad de compañeros que se hallaban en los frentes y los otros muchos que habían entregado la vida en las batallas contra el enemigo. De hecho, era Néstor Majno, un anarquista quien con su ejército rebelde de campesinos y povstantsi había ayudado a vencer a Denikin y salvar así a Moscú y a la Revolución en su momento más crítico. Anarquistas de todas las partes de Rusia estaban en ese mismo momento en la línea de fuego, expulsando a los enemigos de la Revolución. Pero también luchaban contra la plaga que había traído consigo el peligro contrarrevolucionario: la paz de Brest-Litovsk, la cual había desintegrado el espíritu revolucionario de las masas y sido la primera cuña en resquebrajar fuerzas y la unidad proletarias. Los anarquistas y los socialistas revolucionarios de izquierda se habían opuesto a ella desde el principio, pues la consideraban un paso peligroso y un abuso de confianza por parte de los bolcheviques. La política de la razverstka, introducida por los bolcheviques, la requisa de productos por destacamentos militares irresponsables, había añadido leña al fuego del resentimiento popular. Había provocado el odio entre los campesinos y los trabajadores y abonado el terreno para las conspiraciones contrarrevolucionarias.
—Shatoff sabe todo esto —gritó el hombre—, ¿por qué te ocultó los hechos? Lo que ocurre es que Bill Shatoff se ha convertido en un anarquista sovietski y sirve a los hombres del Kremlin. Esa es la razón de que Lenin le librara de la Checa y le exiliara a Siberia. Trabajadores y campesinos, soldados y marineros han sido ejecutados por delitos más leves que las oscuras maquinaciones en las que Shatoff participó junto a sus amigotes burgueses mientras actuaba como el verdadero gobernador de Petrogrado. Los bolcheviques son amos agradecidos. Shatoff ha gobernado Petrogrado con mano de hierro. Él mismo salió tras el fugitivo Kanegiesser, el asesino del sádico Uritski, el jefe de la Checa de Petrogrado. Shatoff, el anarquista, cogió a la desgraciada presa, la trajo de vuelta triunfalmente y se la entregó a la Checa para que la ejecutaran.
¡Basta, basta! —grité—. ¡Ya he oído bastantes mentiras! Bill no haría nunca una cosa así. Conozco a Bill desde hace años y es la persona más amable y cariñosa. Nunca podría creerle capaz de tales acciones.
Llena de rabia, arremetí contra esta gente que se llamaba a sí misma anarquista y que era, no obstante, tan mezquina y vengativa. Luché por la integridad de Zorin y defendí a Zinoviev como un líder enérgico y capaz. Abogué por Bill, mi viejo compañero y amigo, ensalcé su nobleza de carácter, su magnífico espíritu y claridad intelectual. Me negué en rotundo a que mi ardiente fe se extinguiera con las emanaciones venenosas que había estado inhalando durante tres días.
Sasha había estado guardando cama por un catarro muy grave y se encontraba demasiado enfermos para asistir a la conferencia del grupo anarquista. No obstante, le había mantenido informado, y ahora, irrumpí en su habitación en un tumulto mental enorme para contarle lo que había sucedido este último y espantoso día. Rechazó las acusaciones por considerarlas como parloteo de hombres descontentos e ineficientes. Dijo que los anarquistas de Petrogrado eran como tantos otros en América, que solían criticar mucho y no hacer nada. Quizás habían sido demasiado ingenuos y esperado que el anarquismo emergiera de la noche a la mañana de las ruinas de la autocracia, de la guerra y los errores del gobierno provisional. Insistió en que era absurdo acusar a los bolcheviques de las drásticas medidas que estaban utilizando. ¿De qué otra forma podrían liberar a Rusia del estrangulamiento de la contrarrevolución y el sabotaje? En lo que a él concernía, no conocía ningún otro sistema para enfrentarse a estos problemas. La necesidad revolucionaria justificaba todas las medidas, por mucho que nos disgustaran. Mientras la Revolución estuviera en peligro. Aquellos que intentaran debilitarla debían pagar las consecuencias. Mi viejo amigo, tan leal y perspicaz como siempre. Estuve de acuerdo con él; pero los espantosos informes de mis compañeros seguían preocupándome.
La enfermedad de Sasha había hecho desaparecer los fantasmas de mis noches de insomnio. En Petrogrado había pocos médicos, las medicinas eran escasas y las enfermedades proliferaban, Zorin había mandado llamar inmediatamente a un médico, pero la fiebre del paciente era demasiado preocupante como para esperar. Mi antigua experiencia profesional nunca me fue de mayor utilidad. Con la ayuda de mi pequeño pero bien equipado botiquín, que el amable doctor del Buford me había dado, conseguí bajarle la fiebre a Sasha. Tras dos semanas de intensos cuidados, pudo abandonar el lecho, pálido y delgado, pero en buen camino hacia el completo restablecimiento. Más o menos por esta época, nos enviaron a dos hombres: George Lansbury, redactor del Daily Herald de Londres y el señor Barry, un corresponsal americano. No les esperaban y no se había previsto que fuera a recibirles una persona que supiera inglés. No entendían ni una palabra de ruso y querían ir a Moscú. Pusimos al corriente a Mme. Ravich de su situación, que era la jefa del Departamento de Interior y de la Oficina de Asuntos Exteriores de Petrogrado. Pidió a Sasha que acompañara a los visitantes ingleses a Moscú, y accedió.
Su marcha me dejó otra vez en libertad para ir por ahí. Los Zorin estaban siempre dispuestos a llevarme a los lugares de interés, pero estaba empezando a desenvolverme en ruso y prefería ir sola. Como la conferencia anarquista se había celebrado en secreto no había podido hablarle a de ella a Zorin, y mucho menos decirle lo que había oído allí. Eso me hacía sentirme como culpable en su presencia. A lo que añadía la impresión de que Zorin me mantenía, adrede, apartada de ciertas cosas. Le había preguntado si podía visitar algunas fábricas. Me prometió conseguirme un propusk, pero no lo hizo. También se había mostrado impaciente cuando Liza me había pedido que diera una conferencia ante las chicas de una cooperativa del taller. Y no es que hubiera accedido, mi ruso era todavía demasiado vacilante. Además, había venido a Rusia a aprender y no a enseñar. Zorin pareció muy aliviado ante mi negativa. No le presté atención a esa extraña actitud en ese momento, pero cuando rompió también su promesa de llevarme a las fábricas, empecé a preguntarme si no sucedía algo raro. No creía que la situación fuera tan mala como había sido descrita en la conferencia; ¿por qué, entonces, Zorin no deseaba que fuera? A pesar de todo, mi relación con los Zorin continuaba siendo amistosa. Era fervorosos rebeldes, no pensaban nunca en ellos mismos ni en sus necesidades. No deseaban aceptar nada de nosotros, aunque estaban siempre dispuestos a compartir sus escasas provisiones. Zorin era especialmente inflexible. Cada vez que llevábamos algunos de nuestros víveres, nos advertía que pronto pasaríamos hambre si seguíamos desprendiéndonos de nuestra comida. También era difícil persuadir a Liza. Estaba embarazada, y la instaba a que me dejara ayudarla a preparar unas cuantas cosas para la llegada del bebé. «Tonterías —respondía—, en la Rusia proletaria la gente no se preocupa por la ropa de los bebés; eso lo dejamos para las consentidas mujeres burguesas de los países capitalistas. Nosotras tenemos cosas más importantes que hacer».
Yo argumentaba que los niños de hoy serían herederos de ese futuro por el que ella estaba luchando. ¿No debían ser tenidas en consideración sus primeras necesidades, incluso antes del nacimiento? Pero Liza lo descartaba riéndose y me llamaba sentimental, en absoluto la luchadora que había creído que era. A mí me gustaban y admiraba sus excelentes cualidades, a pesar de sus cerrados rasgos partisanos. Sin embargo, no les veía tan frecuentemente como durante las primeras semanas. No había por qué, pues ya podía salir sola; además, otras personas formaban parte de mi vida.
Una de las cosas de las que nos habló Bill Shatoff no estaba desde luego exagerada: la cuestión de los propusks. Jugaban un papel más importante en la Rusia Soviética que los pasaportes bajo el dominio de los zares. Uno no podía ni entrar ni salir de nuestro hotel sin un permiso, por no hablar de visitar alguna institución soviética o a algún funcionario importante. Casi todo el mundo llevaba carteras llenas de propusks y oodostoverenyas (documentos de identidad). Zorin me había dicho que constituían una precaución necesaria contra los conspiradores contrarrevolucionarios, pero cuanto más tiempo llevaba en Rusia, menos veía su valor real. Había mucha demanda de papel, no obstante, se destinaban resmas y resmas a hacer «permisos», y se perdía mucho tiempo en conseguirlos. Por otra parte, la enorme cantidad de permisos diferentes hacía fracasar un control real. ¿Qué contrarrevolucionario en sus cabales, argumentaba yo, se expondría a hacer descubierto por estar horas haciendo cola para procurar un propusk? Podría conseguirlo de otras formas. Pero era inútil. Todos los comunistas que conocía parecían sufrir la misma fijación, sin duda debido a los ataques que habían tenido que soportar. ¿Pero cómo podía contradecirles? Mi estancia en Rusia había sido demasiado corta para poder aconsejarles sobre los métodos más prácticos de combatir a los enemigos de la Revolución. ¿Y qué importaban los malditos trozos de papel si teníamos en cuenta las grandes cosas que se habían logrado? Por todas partes era testigo del coraje sublime, de la devoción desinteresada y de la sencilla grandeza de los que defendían el fuerte revolucionario contra el mundo entero. Así razonaba conmigo misma, decidida a negarme a ver la otra cara de la moneda rusa. Pero sus cicatrices y deformaciones no podían ser ignoradas. Me llamaban, instándome a mirar, forzándome a ver sus padecimientos. Yo solo quería ver su belleza y resplandor, anhelaba con pasión creer en su poder y en su fuerza, pero la fealdad del otro lado se imponía con una atracción irresistible. «Mira, mira —decía con su mueca—, a poca distancia de Petrogrado hay vastas extensiones de bosques, lo bastante grandes como para calentar todos los hogares y hacer girar las ruedas de todas las fábricas. La razverstka (requisa de alimentos) esquilma al campesinado para alimentar a Petrogrado, eso dicen; la fértil Ucrania es obligada a enviar carros de víveres hacia el norte, pero la población de las ciudades pasa hambre. Más de la mitad de los víveres se esfuman por el camino; el resto llega principalmente, a los mercados, en lugar de a las masas hambrientas; y los disparos constantes en la Gorojovaia (la sede de la Checa), ¿no lo has oído? Y la prisión que están planeando construir para los niños moralmente anormales, ¿no te ha provocado indignación, tú que durante treinta y cinco años has lanzado anatemas contra los difamadores de la infancia? ¿y qué me dices de todos estas espantosas pústulas tan hábilmente disimuladas por el maquillaje comunista?».
Como un conejo cogido en una trampa, recorría frenéticamente la jaula, golpeándome contra los barrotes de estas horribles contradicciones. Desesperadamente buscaba a alguien que me protegiera de golpe mortal. Pensé que Zinoviev y Jhon Reed, que acababan de volver a Moscú, podían explicármelo. Y Máximo Gorki; con toda seguridad, él podría decirme qué lado del rostro ruso era el verdadero y cuál el falso. Me ayudaría; él, el gran realista, cuya potente voz había atronado contra todas las injusticias y que había criticado los crímenes contra la infancia con palabras incendiarias.
Le mandé una nota a Gorki, pidiéndole que viniera a verme. Me sentía perdida en el laberinto de la Rusia Soviética, tropezaba constantemente con un montón de obstáculos mientras buscaba a tientas en vano la luz revolucionaria. Le decía que necesitaba su mano amiga para que me guiara. Mientras tanto, me dirigí a Zinoviev.
—Con bosques a poca distancia de Petrogrado, ¿Por qué debe la ciudad morir de frío? —le dije.
—Sí, cantidades de combustible —contestó Zinoviev—, pero ¿de qué nos sirve? Nuestros enemigos han destruido los medios de transporte, el bloqueo ha matado a nuestros caballos y a nuestros hombres. ¿Cómo llegaríamos hasta el bosque?
—¿Qué me dice de la población de Petrogrado? —insistí—. ¿No se podría hacer un llamamiento pidiendo colaboración? ¿No se podría hacer que fueran allí en masa con picos y hachas y sogas y acarrearan la leña que necesitan para su propio uso? ¿No aliviaría tal esfuerzo colectivo mucho sufrimiento y al mismo tiempo disminuiría la hostilidad contra su partido?
Zinoviev contestó que eso contribuiría a disminuir los padecimientos que provoca el frío, pero interferiría con los principales programas políticos. ¿Cuáles eran?
—Concentración de todo el poder en manos de la vanguardia proletaria —explicó Zinoviev—, la vanguardia de la Revolución, que es el Partido Comunista.
Un precio bastante alto el que hay que pagar —objeté.
—Desgraciadamente —concedió—, pero la dictadura del proletariado es el único programa viable durante un periodo revolucionario. Los grupos anarquistas, la libre iniciativa de las comunas, como vuestros grandes maestros han sugerido, podrían ser factibles dentro de algunos siglos, pero no ahora, con los Denikin y los Kolchak listos para destruirnos. Han sentenciado a toda Rusia, y vuestros compañeros se preocupan por el destino de una ciudad.
¡Una ciudad con una población de un millón y medio de habitantes reducida a cuatrocientos mil! ¡Una simple bagatela a los ojos del programa político comunista! Desalentada, dejé a ese hombre tan absolutamente seguro de la sabiduría de su partido, tan cómodamente instalado en la celestial constelación marxista y tan consciente de ser una de sus estrellas fulgurantes.
John Reed había interrumpido en mi habitación como un repentino rayo de luz, el viejo Jack optimista y aventurero que había conocido en Estados Unidos. Estaba a punto de volver a América, a través de Letonia. Un viaje bastante peligroso, dijo, pero correría peligros aún más graves con tal de llevar el mensaje inspirador de la Rusia Soviética a su tierra natal.
—Maravilloso, maravilloso, ¿no te parece, E.G.? —exclamó—. Tu sueño de años realizado en Rusia, el sueño odiado y perseguido en mi país hecho real gracias a la varita mágica de Lenin y su banda de menospreciados bolcheviques. ¿Llegaste a pensar alguna vez que ocurriría algo así en el país gobernado por los zares durante siglos?
—No gracias a Lenin y a sus camaradas, querido Jack —le corregí—. Aunque no niego el gran papel que han jugado. Sino gracias a todo el pueblo ruso, precedido por su glorioso pasado revolucionario. Ninguna nación de nuestros días ha sido alimentada de forma tan literal con la sangre de sus mártires, un largo desfile de pioneros que fueron a la muerte para que de sus tumbas surgiera la nueva vida.
Jack insistió en que la nueva generación no podía estar atada para siempre a las faldas de lo viejo, particularmente cuando ese pasado le atenazaba la garganta.
—¡Mira a tus viejos pioneros, las Brechkovskaia y los Chaikovski, los Chernov y los Kerenski y los demás —gritó acaloradamente—, mira dónde están ahora! Con el Ciento Negro, los hostigadores de judíos, con la camarilla ducal, contribuyendo a aplastar la Revolución. Al infierno su pasado. Solo me interesa lo que esa banda de traidores ha estado haciendo durante los últimos tres años. ¡A l paredón con ellos! Solo he aprendido una palabra rusa, bien expresiva, «¡razstrellyat!» (fusilado).
—¡Basta, Jack, basta! —grité—, esa palabra es lo bastante terrible en la boca de un ruso. Con tu duro acento americano me hiela la sangre. ¿Desde cuándo ven los revolucionarios en las ejecuciones en masa la solución a todas sus dificultades? En tiempo de contrarrevolución activa no hay duda de que es inevitable devolver diente por diente. Pero, ¿justificas poner a la gente ante el paredón en tales circunstancias, a sangre fría y simplemente por motivos ideológicos?
Continué señalando que el gobierno soviético debía darse cuenta de la futilidad de tales métodos, por no hablar de la barbarie que implicaban, puesto que había abolido la pena capital. Zorin me lo había dicho. ¿Había sido revocado el decreto, ya que Jack hablaba tan fácilmente de ejecuciones? Le mencioné los disparos que oía tan frecuentemente por las noches, Zorin había dicho que eran prácticas de tiro de los kursanti (estudiantes comunistas de la academia militar para oficiales). «¿Sabes algo de todo esto, Jack? —le pregunté—. Dime la verdad».
Sabía que quinientos prisioneros, considerados contrarrevolucionarios, habían sido ejecutados la víspera del día de entrada en vigor del decreto. Había sido un error estúpido por parte de algunos miembros de la Checa, que habían actuado con demasiado celo, y habían sido censurados por ello. Desde entonces, no había oído de más ejecuciones, pero siempre había creído que yo era una revolucionaria de pura cepa, de las que no retrocedería ante ninguna medida para defender la Revolución. Le sorprendería verme agitada por la muerte de unos cuantos conspiradores. ¡Cómo si importara en la escala de la revolución mundial!
—Debo de esta loca, Jack —dije—, o quizás es que nunca comprendí el significado de la revolución. Desde luego, nunca creí que significaría indiferencia ante la vida y el sufrimiento del hombre, o que no tendría otras formas de resolver sus problemas que mediante las masacres generalizadas. ¡Quinientas vidas sacrificadas la víspera de la entrada en vigor de un decreto que abolía la pena de muerte! Llamas a eso error estúpido. Yo lo llamo crimen cobarde, el peor de los ultrajes contrarrevolucionarios cometidos en nombre de la Revolución.
—Está bien —dijo Jack intentando calmarme—, está un poco confundida por la Revolución en acción porque solo habías tratado de ella en teoría. Lo superarás, pues eres una rebelde perspicaz, y llegarás a ver en su luz verdadera todo lo que ahora te parece extraño. Alegra esa cara y hazme una taza de ese buen café americano que trajiste contigo. No es mucho en comparación con lo que mi país te ha quitado, pero este hijo de América lo aprecia mucho en la hambrienta Rusia.
Me maravillaba su capacidad para cambiar tan rápidamente a un tono ligero. Era el mismo viejo Jack, con su entusiasmo por las aventuras de la vida. Deseaba unirme a él y estar también de buen humor, pero tenía el corazón apesadumbrado. La aparición de Jack me había devuelto los recuerdos de mi reciente vida, de mi gente, de Helena y de aquellos a los que amaba. En dos meses no había recibido noticias de ninguno de ellos. La incertidumbre se añadió a mi depresión e inquietud. Una carta de Sasha sugiriéndome que fuera a Moscú me dio nuevo vigor. Me decía en ella que Moscú tenía mucha más vida que Petrogrado y se podía conocer a gente interesante. Unas semanas en la capital podrían aclararme la situación revolucionaria. Quería ir inmediatamente. No obstante, ya había aprendido que en Rusia la gente no va y compra un billete y se sube a un tren, así por las buenas. Había visto a gente hacer cola durante días y noches para obtener un permiso para hacer el viaje, y luego, volver a esperar para comprar los billetes. Incluso con la valiosa colaboración de Zorin tardé diez días en poder marcharme. Me informó de que lo había arreglado todo para que pudiera coger el tren de los funcionarios soviéticos que iban a Moscú. Demian Bedny, el poeta oficial, estaría allí y se encargaría de llevarme al Hotel National. Zorin se mostraba tan servicial como siempre, aunque algo distante.
Cuando llegué a la estación me encontré en medio de gente muy distinguida. Estaba allí Karl Radek, que había escapado al que fuera el destino de Liebknecht, Rosa Luxemburg y Landauer. Chiperovich, el jefe de los sindicatos de Petrogrado, Maxim Gorki y varias figuras menores iban también en el mismo coche que yo.
Gorki había respondido ya mi carta y me había pedido que fuera a verle y hablaríamos. Fui, pero no hablamos. Tenía un fuerte catarro y tosía constantemente mientras cuatro mujeres revoloteaban a su alrededor atendiendo a sus necesidades. Cuando me vio en el coche me dijo que podríamos charlar por el camino; vendría después a mi compartimento. Esperé con ansiedad la mayor parte del día. Gorki no apareció; ni nadie más, excepto el mozo con sándwiches y té para el grupo soviético, Radek, que iba en el siguiente compartimento, estaba sin duda jugando a hacer de anfitrión. Todos hablaban a la vez, en el auténtico estilo ruso. Pero el pequeño y nervioso Radek se las arreglaba para superarlos a todos. Habló durante horas. Estaba agotada y me quedé dormida.
Me despertó una figura largirucha y demacrada que se alzaba sobre mí. Maxim Gorki estaba ante mí con su rostro de campesino marcado por el dolor. Le pedí que se sentara a mi lado y se dejó caer en el asiento, de aspecto cansado y lánguido parecía tener más de sus cincuenta años.
Había esperado fervientemente la oportunidad de hablar con Gorki, pero ahora no sabía cómo empezar. Gorki no sabe nada de mí —me decía a mí misma—. Puede pensar que no soy más que una reformista, que me opongo a la Revolución como tal. O puede incluso llevarse la impresión de que no hago más que poner faltas por algún agravio personal o porque no pude tomar «tostadas con mantequilla y pomelo para desayunar» o alguna otra de las bendiciones americanas. Así era en realidad cómo se había interpretado una queja de Morris Becker sobre el aire insoportablemente pútrido del taller donde trabajaba, sobre la innecesaria mugre y suciedad. «Eres un burgués consentido —vociferó el comisario—, languideces por las comodidades de la América capitalista. La dictadura del proletariado tiene cosas más importantes en que pensar que en ventilación o en taquillas para que guardes el pan y el té». Me había reído hasta que se me saltaron las lágrimas con aquella historia, pero ahora sentía aprensión, no fuera que Maxim Gorki me considerara también una burguesa consentida, insatisfecha porque no había encontrado en Rusia Soviética los lujos de la América capitalista. Intentaba calmarme diciéndome que era ridículo pensar que Gorki fuera capaz de emitir el estúpido parloteo de un subordinado bolchevique. Era seguro que el vidente que podía detectar belleza en la más mezquina de las vidas y descubrir la nobleza en el más despreciable de los hombres, era demasiado perspicaz para interpretar erróneamente mi ciega búsqueda y el dolor que implicaba.
Por fin, empecé diciendo que, antes de comenzar a hablar de los que me preocupaba, debería presentarme.
—No es en absoluto necesario —me interrumpió Gorki—, sé bastante de sus actividades en los Estados Unidos. Pero incluso si no supiera nada, el hecho de haber sido expulsada por sus ideas sería suficiente prueba de su integridad revolucionaria. No necesito nada más.
—Eso es muy amable por su parte —respondí—, sin embargo, debo insistir en hacer unos preliminares.
Gorki asintió con la cabeza y yo empecé a hablarle de mi fe en los bolcheviques desde el mismo comienzo de la Revolución de Octubre y de mi defensa de ellos y de la Rusia Soviética en un momento en que muy pocos radicales se atrevían a alzar la voz a favor de Lenin y sus compañeros. Incluso me había apartado de Katarina Brechkovsnia, que había sido nuestra guía durante una generación. No había sido tarea fácil predicar en ese desierto de furia y odio en defensa de una gente que en lo que se refiere a la teoría habían sido siempre mis oponentes políticos. ¿Pero quién podía pensar en tales diferencias cuando la vida de la Revolución estaba en juego? Lenin y sus colaboradores personificaban esa vida para mí y para mis compañeros y amigos más íntimos. Por lo tanto, luchamos a su favor y hubiéramos entregado de buena gana nuestras vidas por los hombres que estaban resistiendo en el fuerte revolucionario.
Espero que no me considere jactanciosa o piense que he exagerado las dificultades y los peligros de nuestra lucha por la Rusia Soviética — le dije.
Gorki hizo un movimiento negativo con la cabeza y continué.
—También espero que me crea cuando digo que, aunque soy anarquista, no he sido tan infantil como para pensar que el anarquismo se alzaría de la noche a la mañana de las ruinas de la vieja Rusia.
Me detuvo con un gesto de la mano.
—Si es así, y no dudo de su palabra, ¿cómo puede estar tan perpleja ante las imperfecciones que encuentra? Como vieja revolucionaria debería saber que la revolución es una tarea reñida e implacable. ¡Nuestra pobre Rusia, atrasada y ruda; sus masas, sumergidas en siglos de ignorancia y oscuridad, brutales y perezosas como ningún otro pueblo del mundo!
Su demoledora acusación de todo el pueblo ruso me dejó sin habla. Le dije que su acusación era terrible, si fuera cierta. Era también algo bastante nuevo. Ningún escritor ruso había hablado en tales términos con anterioridad. Él, Maxim Gorki, era el primero en dar a conocer esa opinión tan peculiar y el primero en no culpar de todos los males al bloqueo, a los Denikin y Kolchak. En cierto modo irritado, contestó que «la concepción romántica de nuestros grandes genios de la literatura» había representado falsamente a los rusos y causado males sin fin. La Revolución había disipado la burbuja de la bondad e inocencia del campesinado. Había demostrado que eran astutos, avariciosos y vagos, incluso salvajes en el gozo que les producía causar dolor. Añadió que el papel jugado por los Yudenich contrarrevolucionarios era demasiado obvio para necesitar un énfasis especial. Ésa era la razón por la que no había considerado necesario ni siquiera mencionarlo, ni a los intelectuales, quienes habían estado hablando de la revolución durante cincuenta años y luego eran los primeros en apuñalarla por la espalda a base de conspiraciones y sabotaje. Pero estos no eran más que factores adyacentes. Las raíces se encontraban en las brutales e incivilizadas masas rusas. O tenían tradiciones culturales, ni valores sociales ni respeto por los derechos humanos y la vida. Nada les mueve, solo la coerción y la fuerza. A través de los siglos los rusos no habían conocido otra cosa.
Protesté vehemente contra tales acusaciones. Argumenté que a pesar de su evidente fe en las superiores cualidades de otras naciones, era el ignorante y rudo pueblo ruso el que se había levantado en revuelta en primer lugar. El que había conmocionado a Rusia con tres revoluciones sucesivas en un periodo de doce años, y fueron los rusos y su voluntad los que dieron vida a «Octubre».
—Muy elocuente— me espetó, pero no muy preciso.
Admitió la aportación del campesinado al levantamiento de Octubre, pero a pesar de todo, pensaba que no se trataba de un sentimiento social consciente, sino de simple ira acumulada durante décadas. Si Lenin no le hubiera puesto freno, hubiera destruido más que hacer avanzar los grandes objetivos revolucionarios. La revolución había sido concebida por su genio. Alimentada con su visión y fe y guiada hasta la madurez por su clarividencia y pacientes cuidados. Otros habían ayudado a traer al mundo a la robusta criatura, en especial el pequeño grupo de bolcheviques, apoyados por los trabajadores de Petrogrado y los marineros y los soldados de Kronstadt. Desde el nacimiento de Octubre, era de nuevo Lenin el que llevaba el timón de su desarrollo y crecimiento.
—Todo un prodigio vuestro Lenin —grité—, pero me parece recordar que no siempre le ha creído un dios ni considerado infalibles a sus camaradas.
Le recordé a Gorki su mordaz arremetida contra los bolcheviques en el periódico Zhizn, editado por él mismo en la época de Kerenski. ¿Qué es lo que le había hecho cambiar? Había atacado a los bolcheviques, admitió Gorki, pero la marcha de los acontecimientos le habían convencido de que una revolución en un país primitivo de gentes bárbaras no podría sobrevivir sin el recurso a métodos drásticos de autodefensa. Los bolcheviques habían cometido muchos errores y continuaban haciéndolo. Ellos mismos lo admitían. Pero la supresión de los derechos individuales a favor de la colectividad, la Checa, las cárceles, el terror y la muerte no eran de su libre elección. Estos métodos les habían sido impuestos y eran inevitables en la lucha revolucionaria.
Parecía agotado, y no le detuve cuando se levantó para marcharse. Me estrechó la mano y salió con paso cansino. Yo también estaba cansada e indeciblemente triste. Me preguntaba cuál de los dos Gorki había llegado a conocer mejor el alma rusa. ¿El creador de Makar Chudra y Chelkas, el autor de Bajos Fondos, de Veintiséis y uno más, los «salvajes crueles y mudos» de la masa rusa? ¡Qué conmovedores en su frustración! Había vivido con ellos, en «lo más profundo, donde no hay más que fango y oscuridad»: había escuchado sus «ásperos gritos por la vida», y había «vuelto para dar testimonio de los padecimientos que había dejado atrás». ¿Era esa la verdadera alma de Rusia, o era la que había descrito el Gorki adorador de Lenin? «Cien millones de personas, crueles salvajes que necesitaban bárbaros métodos para mantenerles a raya». ¿Creía realmente en cosas tan monstruosas, o las había inventado para realzar la gloria de su dios?
Maxim Gorki había sido mi ídolo y no quería verle sus pies de barro. Me convencí, no obstante, de una cosa: ni él ni nadie podría resolver mis problemas. Solo el tiempo y la búsqueda paciente, con la ayuda de compasivo entendimiento de cuáles era las causas y los efectos en la lucha revolucionaria de Rusia.
Los ocupantes del coche se habían retirado, y todo estaba tranquilo. El tren avanzaba. Intenté dormir un poco pero no hacía más que pensar en Lenin. ¿Qué era este hombre y cuál el poder que ataría a todos hacia él, incluso a aquellos que disentían con su programa? Troski, Zinoviev, Bujarin y los demás hombres eminentes que había conocido, todos diferían en muchas cuestiones, pero eran unánimes en su valoración de Lenin. Todos aseguraban que poseía la mente más lúcida de Rusia, una voluntad de hierro y una perseverancia obstinada en la persecución de sus fines, no importaba cuál era el precio. No obstante, era extraño que nadie hiciera nunca referencia a sus impulsos generosos. Pensé en Dora Kaplan, la que atentara contra Lenin. Su historia, contada por un amigo de Bill Shatoff, ardiente seguidor de los bolcheviques y de Lenin, había sido una de las primeras conmociones de mi estancia en Petrogrado. Este hombre condenó categóricamente el atentado a Lenin, pues consideraba que habría tenido los más desastrosos efectos para Rusia si no hubiera sobrevivido. Pero habló con el mayor respeto de Dora y de su idealismo revolucionario y fuerza de carácter, que había desconcertado incluso a sus torturadores de la Checa. A Dora le había motivado su convicción de que Lenin había traicionado a la Revolución con las negociaciones de Brest-Litovsk. Su actitud era compartida por todo el partido del que era miembro, los socialistas revolucionarios de izquierda, así como por los anarquistas. Incluso un gran número de comunistas era de la misma opinión. Troski, Bujarin, Joffe y otros destacados bolcheviques habían luchado denodadamente contra su líder sobre la cuestión de firmar la paz con el Kaiser. La influencia de Lenin, ayudado por su ingenioso eslogan de la peredishka (recobrar el aliento), había conquistado toda oposición. Muchos afirmaban que la peredishka resultaría ser, en realidad, una zadishka (muerte por estrangulamiento). Insistían en que significaría el fin de la Revolución y Lenin sería el responsable. Dora Kaplan, una simple chiquilla, había trasladado a la acción el tumulto mental del momento. ¡Había intentado asesinar a Lenin antes de que este pudiera asesinar a la Revolución!
«Solo la Checa trabaja con rapidez en Rusia —comentó mi informante con una sonrisa cínica—. No se perdió el tiempo con un juicio y no se le dio la oportunidad de una vista oral». Cuando la tortura fracasó en su intento de inducir a Dora Kaplan a implicar a otros en su acción, una mano más firme que la muchacha acabó con la agonía de esta. Lenin se había ganado el amor y la adulación de millones de personas, pero no hizo nada para salvar a la desgraciada joven. Esta espantosa historia me obsesionó durante semanas. Sentí alivio y renovada fe en la humanidad de Lenin cuando supe que había salvado a Bill Shatoff de la «rápida acción» de la Checa. Podía elevarse hasta alturas generosas, después de todo, pensé. Quizás había estado demasiado enfermo para interceder por Dora en aquel momento; posiblemente, también ignoraba que había sido torturada. Casi dos meses habían pasado desde entonces. Quizás en este momento me encontraba en camino de conocer al hombre que había sido una vez perseguido como criminal y exiliado, y que tenía ahora en sus manos el destino y el futuro de Rusia.
Medio dormida oí al mozo vocear «¡Moscú!». Cuando llegué al andén descubrí que todos mis compañeros de viaje se habían marchado ya, incluido Demian Bedny. No tenía forma de notificar a Sasha mi llegada y nadie más en la capital sabía que venía. Me sentí perdida en el ruido y la agitación de la estación, y desvalida, con mis bultos y bolsas. Me habían advertido que en Rusia las cosas podían desaparecer como por ensalmo. No podía ir a buscar a un izvoschik y me quedé allí parada preguntándome qué hacer. Al poco, una voz familiar llegó a mis oídos. Era Karl Radek hablando con unos amigos. No se había acercado a mí durante todo el viaje, ni dio señales de saber quién era yo. Me resultaba embarazoso dirigirme a él a pedir ayuda. De repente, se giró y se acercó a donde me encontraba. Me preguntó si esperaba a alguien o si podía ayudarme en algo. Me hubiera gustado abrazar a aquel hombre menudo por su amable interés, pero temía escandalizarle con tal despliegue de «sentimentalismo burgués». Había escuchado a menudo esa expresión utilizada muy burlonamente. Le aseguré a Radek que era más caballeroso que el acompañante que Zorin me había procurado. Quien había prometido comprobar que llegaba sana y salva a Moscú y buscarme una habitación en la ciudad, pero que había escapado cobardemente.
¡Caballerosidad! ¡Tonterías! —rió Radek—, somos camaradas, ¿no?, incluso aunque no pertenezca usted a mi partido.
¿Pero cómo sabe quién soy?
Las noticias viajan a toda velocidad en Rusia —contestó—. Es anarquista, se llama Emma Goldman y ha sido expulsada de la plutocrática América. Esas son las tres buenas razones que le dan derecho a mi compañerismo y asistencia.
Me invitó a acompañarle y darle al «camarada chófer» la dirección a donde debía llevarme. Le expliqué que solo tenía el nombre y el número de la calle donde mi compañero Alexander Berkman se estaba quedando. No me esperaba y probablemente no estaría en casa. Además, no tenía habitación propia. Radek quiso saber «qué cerdo» me había dejado «en tal apuro». Señalé que no le aplicaría ese término al hombre si supiera lo importante que era.
—En fin, es el que cambia coplas oficiales por el pan de cada día —dije.
—¡Demian! —gritó Radek—, típico de ese puerco cebado eludir una tarea difícil.
Desde luego no iba a ser fácil encontrar una habitación para mí en Moscú, comentó; en la ciudad había más gente de la cuenta y había pocos alojamientos disponibles. Pero no debía preocuparme; me llevaría a su apartamento del Kremlin y luego veríamos.
Después de la desolación de Petrogrado, Moscú parecía un hervidero de actividad. Gente por todas partes, casi todos arrastrando bultos o tirando de trineos cargados, yendo deprisa de un lado a otro, abriéndose paso a codazos, empujando y jurando como solo los rusos saben hacer. Muy llamativo era el número de soldados y hombres de rostros duros y chaquetas de cuero con revólveres al cinto. Jack Reed no había exagerado al decirme que Moscú era como un campamento armado. Petrogrado tampoco carecía de despliegue militar, pero en las diez semanas que había pasado allí no había visto a tantos hombres uniformados, y mucho menos a miembros de la Checa, como en la primera mañana que pasé en Moscú.
Radek y su vehículo eran evidentemente bien conocidos por los centinelas que encontramos por el camino. No nos dieron el alto, ni siquiera cuando el auto penetró velozmente por los portales del Kremlin. La visión de sus muros de piedra me trajo recuerdos del régimen zarista. A lo largo de siglos sus gobernantes habían morado en la magnificencia de los inmensos palacios, sus orgías de embriaguez y negras acciones resonaban a través de las vastas salas. Más milagrosos que las leyendas eran, reflexionaba, los rostros cambiantes del tiempo. Solo ayer atrincherados tras el poder inviolable, su autoridad inalienable como las estrellas; hoy arrojados de sus tronos, llorados por un puñado, olvidados por la mayoría. Los constructores de la nueva Rusia en la sede de los poderosos de antaño parecían incongruentes en extremo. Me preguntaban cómo podían sentirse cómodos en las espeluznantes sombras del ayer. Unas cuantas horas en el Kremlin fueron suficientes para darme la extraña sensación de que los muertos estaban intentando volver a la vida. La generosa hospitalidad de Mme. Radek y su niño regordito benditamente inconsciente del ambiente de los días pasados, me ayudaron a disipar mis pensamientos opresivos. Karl Radek era una verdadera dínamo de energía; siempre apresurado, corriendo al teléfono, de vuelta a coger al niño y hacerle saltar en sus rodillas, hablando y riéndose tontamente como una colegiala. Aparentemente no podía estarse quieto ni un minuto, ni siquiera durante las comidas. Parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. A Mme. Radek, que mimaba a su marido más que a su hijo, no parecía importarle su estado de nervios. Cada vez que este alzaba el vuelo, le refrenaba con mano gentil y le amenazaba con darle de comer como al niño si no terminaba el bocado que le había puesto delante. Era una escena divertida, aunque algo fatigosa por lo repetitiva.
Después del almuerzo, mi anfitrión me invitó a su estudio. Entramos en una habitación majestuosa y de altos techos, inundada de sol. Había viejos muebles bellamente tallados, las paredes estaban forradas de libros desde el suelo hasta el techo. Aquí Radek se convirtió en un hombre completamente diferente. Su nerviosismo desapareció y adoptó un porte extraño. Empezó hablando de la revolución alemana y del fracaso de los socialistas al no hacer que fuera tan profunda como el «Octubre» ruso. No habían tenido lugar cambios fundamentales, afirmó. Los pocos logros radicales eran insignificantes y el cobarde gobierno socialista ni siquiera había desarmando a los junkers contrarrevolucionarios. No era de extrañar que el levantamiento espartaquista hubiera sido ahogado en la sangre de los trabajadores. Habló con gran sentimiento sobre el terrible fin de Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg y el anarquista Gustav Landauer. Dijo que tenía razones para estar orgullosa de mi compañero, pues tenía una mente magnífica y una personalidad poco común. Aunque era un humanista y un sabio, Landauer se había unido a las masas durante la revolución y murió como vivió, heroico hasta el final.
—¡Si por lo menos tuviéramos anarquistas como Gustav Landauer trabajando con nosotros! —exclamó Radek con entusiasmo.
—Pero sí que tenéis anarquistas trabajando con vosotros —contesté—, algunos de ellos extremadamente capaces, tengo entendido.
—Cierto —admitió—, pero no son Landauer. Muchos de ellos tienen ideología burguesa, son kleinbürgerlich en su interpretación de la lucha revolucionaria. Otros son positivamente contrarrevolucionarios y un peligro directo para la Rusia Soviética.
Su tono era diferente de los modales que había mostrado en la estación o durante el almuerzo, hacía solo un rato. Era rudo e intolerante.
Nuestra conversación fue interrumpida por unos visitantes, lo que no lamenté en absoluto. Sentía que estaba en deuda con Radek, pero su omnipotencia comunista era demasiado irritante. Me fui a jugar con el bebé, que todavía libre de dogmas y credos era un consuelo en su ignorancia de los esfuerzos pueriles de toda autoridad por cortar a toda la humanidad por el mismo patrón.
Las repetidas llamadas telefónicas de Radek al director de National para conseguirme una habitación dieron finalmente resultado. A las diez de la noche me envió en su coche al hotel con bultos y todo. Fue muy cordial, asegurándome que podía acudir a él en caso de necesidad.
Moscú a esa hora estaba tan desierta como Petrogrado e igual de oscura. Había numerosos centinelas a lo largo de la ruta, parando nuestro automóvil con las estereotipadas palabras de siempre: «Propusk, tovarich». Yo seguía pensando en los Radek. Habían entregado todo su corazón a una extraña, pero, ¿habrían hecho lo mismo si me hubieran creído carente de su fe política? El pobre y amoroso corazón humano, tan amable y generoso cuando se halla libre de disensiones de clases y partido, tan deformado y endurecido por ambos.
Era una sensación nueva estar en la misma ciudad que Sasha y no poder comunicarme con él. Radek había intentado durante todo el día hablar con Sasha, pero no estaba en casa. Viendo mi ansiedad, Radek me había asegurado que Berkman estaría en su alojamiento antes de media noche. No podía quedarse en ningún otro sitio, estaba estrictamente prohibido como medida de protección. Nadie se atrevería a permitirle quedarse en su apartamento sin que el encargado de la casa le inscribiera en el registro, y este último no permitiría que una persona desconocida para él pasara la noche allí. Pregunté a Radek cómo podía entonces ofrecerme pasar la noche en su apartamento. Explicó que el Kremlin era una excepción. Estaba fuertemente vigilado contra los invitados no deseados, y solo los miembros más responsables del partido vivían allí. Se podía confiar en que estos no dieran alojamiento a extraños, indeseables o sospechosos. De todas maneras, me aconsejó que llamara a Berkman después de media noche; era seguro que ya habría vuelto.
Radek tenía razón. Conseguí comunicarme con Sasha a la una. Como no me esperaba, había pasado fuera todo el día. No podía ir a verme en ese momento porque su propusk solo era válido hasta media noche, pero me haría una visita por la mañana. La voz de Sasha al teléfono fue ya un gran consuelo. Me ayudó a sentirme menos sola en esa ciudad grande y extraña. Mi querido amigo llegó temprano, muy alegre «para tomar una taza de café contigo», según dijo. No había tomado nada parecido desde que salió de Petrogrado, ni demasiado de ninguna otra cosa. Un vistazo a sus mejillas hundidas me convenció de que había pasado hambre. Me pareció raro, pues sabía que se había llevado con él suficientes provisiones de los víveres americanos como para durarle varias semanas. Lansbury incluso le había tomado el pelo al respecto. Este le dijo que como invitado del gobierno soviético no necesitaría nada y, por supuesto, él compartiría lo suyo con el «camarada Berkman». Sasha me había mencionado en su carta que no se estaba encontrando bien, pero no había dicho ni una sola palabra sobre la escasez de alimentos ni sobre si Lansbury había cumplido su promesa. Le pregunté si se había sometido a una cura de adelgazamiento en aras de la belleza. «En Rusia eso hace falta», río Sasha. Me explicó que si bien sus panes habían superado a los de Cristo al alimentar a muchos con pocas hogazas, sus provisiones no habían ido demasiado lejos, pues había encontrado a demasiados hambrientos. En cuanto al compañerismo del señor Lansbury, solo había durado hasta que se hizo cargo suyo un representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. El redactor inglés estaba alojado en el que fuera hogar palaciego de un potentado azucarero y hoy día residencia del vicecomisario de Asuntos Exteriores, Karajan. Pero aparentemente, no había allí ninguna habitación para Sasha ni mostró Lansbury ningún interés en si su acompañante e intérprete podría encontrar alojamiento en algún otro sitio. A Sasha le informaron de que no le esperaban. Además, no tenía ni un papel que le identificara. Finalmente, decidieron enviarle a una casa soviética de la calle de Jarilonenskaia. Allí el encargado declaró que no tenía ninguna habitación libre. Sasha fue salvado del apuro por un socialista revolucionario que estaba viviendo allí. Este hombre acababa de llegar de Siberia para entregar en la sede un informe de los comunistas locales con los que estaba trabajando. Invitó a Sasha a compartir su habitación, incluso arriesgándose a provocar las iras del todopoderoso encargado. Esta dificultad temporalmente resuelta, Sasha fue a ver a Chicherin, quien le suministró una credencial inmediatamente. Ese trozo de papel resultó ser una verdadera llave mágica, que le había servido ya para abrir muchas puertas, y muchos corazones. El encargado de la casa soviética Jaritonenski descubrió de repente que había una habitación libre y otros funcionarios se volvieron también muy amables en el momento que Sasha sacó su talismán.
La comida en la Jaritonenski no era mala, pero completamente insuficiente para un adulto. Los otros huéspedes se las arreglaban de alguna manera para conseguir comida extra, que traían al comedor común, pero Sasha no le gustaba eso. Su mayor problema, sin embargo, era el pan negro, que le estaba causando trastornos estomacales graves. De hecho, se había visto obligado a dejar tomarlo por completo. Pero ahora recuperaría el peso perdido, bromeó, ahora que yo estaba en Moscú; estaba seguro de que me las arreglaría para preparar buena comida de unos cuantos restos, como siempre había hecho. ¡Mi querido Sasha! ¡Qué sorprendente capacidad de adaptación y qué sentido tan espléndido para ver el lado cómico de la vida!
La principal atracción del sitio donde vivía, me contó Sasha, era los diferentes tipos humanos que se alojaban allí. Delegados chinos, coreanos, japoneses e hindúes, llegados para estudiar los logros de «Octubre» y obtener ayuda para el trabajo de liberación en sus respectivos países.
Sasha me informó de que nuestros compañeros de Moscú parecían disfrutar de una libertad considerable. Los anarcosindicalistas del grupo Golos Truda estaban publicando literatura anarquista y vendiéndola abiertamente en la librería que tenían en la Tverskaya. Los anarquistas universalistas tenían un club con un restaurante cooperativa y celebraban reuniones semanales en las que se discutían libremente problemas revolucionarios. Nuestro viejo compañero georgiano, Attabekian, publicaba también una hoja anarquista. Este era amigo íntimo de Pedro Kropotkin y poseía su propia imprenta. «¡Qué situación más extraordinaria —comenté—, otorgar a los anarquistas de Moscú tanta libertad y ninguna en absoluto al círculo de Petrogrado! La mayor parte de las horribles acusaciones que oí allí contra los bolcheviques deben haber sido mera invención, pero una cosa era obvia: no tenían más remedio que reunirse en secreto». Sasha explicó que se había encontrado con algunas contradicciones. Así, muchos de nuestros compañeros estaban en la cárcel, por ninguna causa aparente, mientras que otros podían llevar a cabo sus actividades. Pero, añadió, tendría amplia oportunidad de saber todo de primera mano, el grupo universalista nos había invitado a una conferencia especial donde tres buenos oradores presentarían el puno de vista anarquista sobre la Revolución y otros sucesos actuales.
Apenas si podía esperar a que llegara el día de la reunión, que prometía una mejor comprensión de la realidad rusa. Mientras tanto, recorrí Moscú durante muchas horas al día algunas veces con Sasha, pero la mayoría sola. Él vivía demasiado lejos, a una hora de distancia andando de National, y no había tranvías, y solo unos cuantos izvoschiki. Pero le insté a Sasha que tomara conmigo al menos una comida al día. Necesitaba poner peso y yo había traído partes de nuestras provisiones de Petrogrado. Los mercados de Moscú estaban abiertos y haciendo un buen negocio. No veía ninguna traición a la Revolución en comprar lo necesario. Zorin me había dicho que cualquier tipo de comercio era la peor forma de contrarrevolución y estaba estrictamente prohibido. Cuando llamé su atención sobre los mercados, me aseguró que allí solo había especuladores. Pensaba que era una completa estupidez esperar que la gente se muriera de hambre cuando había comida. No había heroísmo en eso, ni la Revolución sacaría de ello ningún provecho. La gente hambrienta no podía producir y, sin producción, la revolución estaba destinada a fracasar. Zorin insistía en que el bloqueo, la intervención aliada y los generales blancos eran los responsables de la carencia de alimentos. Pero yo me había cansado de escuchar siempre la misma letanía sobre las causas de los males rusos. No discutía sobre los hechos tal y como los presentaban Zorin y otros comunistas, pero creía que si el gobierno soviético fracasaba en impedir que llegaran alimentos a los mercados, debería al menos cerrarlos. Si se permitía que se vendiera comida en lugares públicos, era un ultraje prohibir que las masas tuvieran acceso a ellos, y más cuando estaba permitida la circulación de moneda, pues el gobierno la estaba acuñando en grandes cantidades. A tales argumentos, Zorin respondía que solo mis concepciones teóricas de la revolución oscurecían las necesidades de la situación práctica.
El mercado principal de Moscú era el una vez famoso Soujarevka, el cual ofrecía la imagen más sorprendente de la incoherencia que había visto hasta entonces en Rusia. Gente de todo tipo y posición se reunía allí, desnudos de sus atavíos de casta. El aristócrata y el campesino, el culto y el vulgar, el burgués, el soldado y el trabajador se codeaban con el enemigo de ayer, pregonando lastimosamente sus mercancías o comprando febrilmente. Las antiguas barreras habían desaparecido, no gracias a la igualdad del comunismo, sino a la necesidad común de pan, pan, pan. Aquí se podían encontrar íconos expresivamente tallados y clavos oxidados, bellísimas joyas y vulgares baratijas, chales de damasco y edredones de algodón descoloridos. Entre los restos del antiguo lujo y los últimos signos de riqueza, la multitud, en grupos abigarrados, se empujaba, peleándose por adquirir los codiciados artículos. Era verdaderamente un sobrecogedor espectáculo de instintos primitivos, que se imponían sin restricción ni miedo.
El Soujvarevka hacía más flagrante la discriminación contra lugares de trueque más modestos. El pequeño mercado que había junto al National estaba sometido a redadas continuas. Sin embargo, no iban allí más que los más pobres entre los pobres a intentar desesperadamente seguir vivos; ancianas, niños en harapos, hombres en ruina; sus mercancías tan miserables como ellos mismos. Schí (sopa de verduras) maloliente, patatas congeladas, galletas negras y duras, o unas cuantas cajas de cerillas. Las tendían a los que pasaban con manos temblorosas, y con voces temlorosas suplicaban: «¡Compre, barinya (señora), compre, por el amor de Dios, compre!» en las redadas, sus ínfimas mercancías eran incautadas, la sopa y el kvas derramados y los desgraciados metidos en la cárcel por especuladores. Los que tenías buena suerte de escapar a la redada se deslizaban hasta la plaza al poco rato, recogían las cerillas y los cigarrillos desparramados y empezaban de nuevo su miserable negocio.
Los bolcheviques, junto con otros rebeldes sociales, siempre habían hecho hincapié sobre el poder del hambre como causa de la mayoría de los males de la sociedad capitalista. Nunca se cansaban de condenar el sistema que castigaba los efectos y dejaba intactas las fuentes. Me preguntaba cómo podían seguir ahora esa misma línea estúpida e increíble. Cierto que ellos no habían provocado el hambre espantosa. El bloqueo y los intervencionistas eran los principales responsables. Razón de más entonces, pensaba yo, para que las víctimas no fueran perseguidas y castigadas. Al presenciar una de esas redadas, Sasha se sintió indignado ante su crueldad e inhumanidad. Protestó enérgicamente contra la manera brutal con que los soldados y la Checa dispersaban a la multitud, y solo le salvó del arresto la credencial que Chicherin le había proporcionado. Tras verla, el miembro de la Checa cambio de tono y modales, ofreciendo profusas disculpas al «tovarich extranjero». Solo estaba cumpliendo con su deber, dijo, cumpliendo las órdenes de sus superiores, nadie podía culparle de nada.
Era evidente que el nuevo poder del Kremlin no era menos temido que el viejo, y que su sello oficial tenía el mismo impresionante efecto. «¿Dónde está el cambio?», pregunté a Sasha. «No puedes medir un levantamiento gigantesco por unas cuantas motas de polvo», contestó. Pero, ¿eran meras motas de polvo?, reflexionaba; pues me parecían ráfagas que amenazaban con derribar por completo el edificio revolucionario que había construido en América alrededor de los bolcheviques. No obstante, mi fe en su integridad era demasiado fuerte para creerlos responsables de los males e injusticias que veía a cada paso. Estos seguían aumentando día a día, feos hechos enteramente en desacuerdo con lo que la Rusia Soviética proclamaba ante el mundo. Intentaba evitar enfrentarme a ellos, pero estaban por todos los rincones y no podían ser ignorados.
El National, casi exclusivamente ocupado por comunistas, estaba previsto de un numeroso personal de cocina que perdía el tiempo y alimentos valiosos en preparar platos incomibles. Al lado de esta había otra cocina con sirvientes particulares que cocinaban durante todo el día para sus amos, eminentes funcionarios soviéticos. A ellos y a sus amigos se les otorgaban privilegios especiales, a menudo recibían tres o más raciones por persona, mientras que los ordinarios mortales estaban acabando con sus reducidas energías para conseguir su escasa recompensa.
La organización de las viviendas reveló favoritismos e injusticias similares. Se podían conseguir con facilidad grandes y bien amueblados apartamentos por una aportación monetaria, pero se requerían semanas de humillación ante funcionarios insignificantes para conseguir una habitación en un piso lúgubre sin agua ni calefacción ni luz. Tenías suerte si, después de tan agotadores esfuerzos, no encontrabas a otra persona ocupando ya la misma habitación. Esto parecía demasiado fantástico para ser creído, pero la experiencia personal de varios amigos, entre ellos una muchacha que conocía, así como Mania y Vassily Semenoff, antiguos compañeros de Estados Unidos, no dejaban lugar a dudas. Estos habían sido de los primeros en volver a Rusia a toda prisa en los primeros momentos de estallido de la Revolución. Desde entonces, habían trabajado fielmente para las instituciones soviéticas en las tareas más duras; a pesar de todo, habían tenido que esperar meses y recorrer innumerables departamentos antes de que les concedieran alojamiento. Su felicidad fue efímera. Al llegar al lugar que le había asignado, la joven se encontró con que un hombre estaba ya en posesión de la habitación. «Pero no podemos vivir los dos aquí», le dijo. A lo que contestó el hombre: «¿Por qué no? En la Rusia Soviética no hay que ser tan exigente. Trabajé muy duro para conseguir este agujero y no puedo permitirme abandonarlo. Pero puedo dormir en el suelo y dejarte a ti la cama». «Fue muy razonable —dijo la chica—, pero no podía compartir tan estrecha intimidad con un completo extraño. Así que dejé la habitación y empecé de nuevo la búsqueda».
Las horribles llagas de la Rusia Revolucionaria no podían ser ignoradas por más tiempo. Los hechos presentados en la reunión de anarquistas de Moscú, el análisis de la situación por parte de destacados socialistas revolucionarios de izquierda, y mis conversaciones con gente sencilla que afirmaba no poseer afiliación política, me permitieron mirar tras bastidores en el drama revolucionario y ver a la dictadura sin su maquillaje de escena. Su papel era, en cierto modo, diferente del proclamado en público. Era la recaudación de impuestos a punta de pistola, con sus devastadores efectos sobre pueblos y ciudades. Era la eliminación de los puestos de responsabilidad de todos aquellos que se atrevían a pensar en alto, y la muerte espiritual de los elementos más militantes, cuya inteligencia, fe y valor habían permitido a los bolcheviques alcanzar el poder. Los anarquistas y socialistas revolucionarios de izquierda habían sido utilizados por Lenin como peones en los días de Octubre y ahora estaban condenados a la extinción por la política y el credo de este. Era el sistema de tomar rehenes por refugiados políticos, sin exceptuar a padres ancianos e hijos de tierna edad. Las oblavas (redadas en casas y calles) nocturnas, la Checa despertando a la población en medio de la noche, revolviendo y destrozando sus pertenencias buscando documentos secretos, dejando atrás a soldados apostados para capturar a los visitantes confiados de la casa sitiada. Eran los castigos por frágiles acusaciones que a menudo consistían en largas condenas a prisión, en la deportación a desoladas partes del país, e incluso la ejecución. La historia, destructora por su efecto acumulativo, era, en esencia, la misma que me contaron mis compañeros de Petrogrado. Entonces había estado demasiado deslumbrada por el resplandor y el brillo externo del bolchevismo para dar crédito a la veracidad de las acusaciones. Me negué a confiar en la capacidad de juicio y en las opiniones de mis compañeros. Pero ahora, el bolchevismo había sido despojado de su apariencia, su alma desnuda se revelaba ante mí. Sin embargo, no me lo creía. Mi cerebro no quería ver lo que era tan evidente a mis ojos. Estaba perpleja, desconcertada, el suelo se abría bajo mis pies. En mi agonía, grité: «El bolchevismo es el mene, tekel sobre cada trono, la amenaza de los corazones cobardes, el enemigo odiado del poder y la riqueza organizados. Su senda ha sido espinosa, los obstáculos muchos, el ascenso escarpado. ¿Cómo podría no caer de vez en cuando, cómo evitar cometer errores? Pero, ¿contradecirse a sí mismo, ser el Judas de la fervorosa esperanza de los desheredados y los oprimidos, traicionar sus propios fines? ¡No, nunca podría ser el responsable de tal eclipse de la estrella más luminosa del mundo!»
Incluso la Conferencia Anarquista de Moscú no había llegado tan lejos en sus acusaciones. El estado soviético era diferente de los gobiernos capitalistas y burgueses, nos dijeron cuando objetamos a su absurdamente ilógica resolución de pedir la legalización de su trabajo y la liberación de nuestros compañeros de la cárcel. «En ningún país han pedido los anarquistas favores a los gobiernos —argüí—, ni creen en la lealtad al Estado. ¿Por qué hacerlo aquí, si los bolcheviques han faltado a su palabra?». El gobierno bolchevique era revolucionario a pesar de sus fallas; era proletario en su naturaleza y objetivos, insistían los compañeros rusos. Por lo que firmamos la petición y estuvimos de acuerdo en presentarla ante las autoridades pertinentes.
Tanto Sasha como yo nos aferrábamos a la firme creencia de que los bolcheviques eran nuestros hermanos en la lucha común. Tanto nuestras vidas como nuestras esperanzas revolucionarias estaban en juego. Lenin, Trotski y sus colaboradores eran el alma de la Revolución, estábamos seguros, y sus más grandes defensores. Acudiríamos a ellos, a Lunacharski, Kollontai, Balabanoff. Jack Redd había hablado de ellos con profunda admiración y afecto. Poseían otros criterios (no el del carné) a la hora de valorar a las personas y los acontecimientos, había dicho Jack. Me ayudarían a ver las cosas bajo el ángulo adecuado. Iría en su busca. Y nuestro viejo maestro, Pedro Kropotkin, nuestra postura sobre la Guerra Mundial nos había separado, pero nuestro amor y estima por su gran personalidad y mente aguda no habían cambiado. Estaba segura de que sus sentimientos por nosotros también permanecían siendo los mismos. Habíamos estado ansiosos por ver a nuestro querido compañero inmediatamente después de nuestra llegada a Rusia. Vivía en el pueblo de Dmitrov, nos habían informado, a unas sesenta verstas de Moscú, en su pequeña casita, y el gobierno soviético le proporcionaba todo lo necesario. Viajar era imposible entonces, pero el viaje se organizaría en primavera, nos aseguró Zorin.
Ver a Pedro era demasiado imperativo para mí ahora como para que me detuvieran las dificultades del camino. Decidí llegar hasta él de alguna forma. Él, entre todos, sería el más capaz para ayudarme a salir del pozo de duda y desesperanza. Había vuelto a Rusia después de la Revolución de Febrero y había sido testigo de «Octubre». Había visto parte de su sueño hecho realidad. Tenía una mente penetrante. Él sabría la clave. Debía verle.
Alexandra Kollontai y Angélica Balabanoff eran fáciles de localizar, pues estaban viviendo en el National. Busqué primero a Kollontai. Tenía un aspecto considerablemente joven y radiante, teniendo en cuenta sus cincuenta años y la difícil operación a la que se había sometido. Alta y majestuosa, parecía totalmente una grande dame en lugar de una apasionada revolucionaria. Su atuendo y su suite de dos habitaciones hablaban de un buen gusto, las rosas de su mesa resultaban bastante sorprendentes en la desolación de Rusia. Eran las primeras que veía desde nuestra llegada. Su apretón de manos fue débil y distante, aunque dijo que se alegraba de conocerme por fin en la «gran y vital Rusia». ¿Había encontrado ya mi sitio —preguntó— y trabajo al que dedicarme? Le contesté que me encontraba todavía demasiado insegura para decidir dónde podría ser de mayor ayuda. Quizás me ayudara hablar con ella sobre las cuestiones que me preocupaban, sobre las contradicciones que había encontrado. Debía contarle todo, dijo; estaba segura de que podría ayudarme en ese primer periodo de dificultades. Todo recién llegado pasa por el mismo estado, me aseguró, pero pronto aprenden a ver la grandeza de la Rusia Soviética. Las pequeñas cosas no importan. Intenté decirle que mis problemas no se referían a pequeñas cosas; eran vitales y absolutamente importantes para mí. De hecho, todo mi ser dependía de su adecuada interpretación. «De acuerdo, comience», dijo con calma. Se reclinó en el sillón y yo empecé a hablar de las cosas espantosas que habían llegado a mi conocimiento. Me escuchó atentamente sin interrumpirme, pero no había en su rostro bello y frío el más mínimo signo de si mi relato la perturbaba. «Tenemos algunas áreas grises, mates, en nuestro vívido panorama revolucionario —dijo cuando concluí—. Son inevitables en un país tan atrasado, con un pueblo tan ignorante y un experimento social de tal magnitud, al que se opone el mundo entero. Desaparecerán cuando hayamos liquidado los frentes de guerra y cuando hayamos aumentado el nivel mental de las masas». Yo podía ser de ayuda en eso, continuó. Podría trabajar con las mujeres, eran ignorantes de los más simples principios de la vida, en todos los sentidos, ignorantes de sus propias funciones como madres y ciudadanas. Había hecho tan buen trabajo de ese tipo en América, y podía asegurarme que en Rusia existía un terreno más fértil. «¿Por qué no te unes a mí y dejas de darle vueltas a unos pocos puntos grises? —dijo en conclusión—; no son más que eso, querida camarada, nada más».
¡Gente sometida a redadas, encarceladas y ejecutadas por sus ideas! Viejos y jóvenes retenidos como rehenes, toda protesta silenciada, la iniquidad y el favoritismo en alza, los mejores valores humanos traicionados, el mismo espíritu de la revolución crucificado a diario... ¿no era esto más que «áreas grises, mates»? sentí que un frío helador penetraba hasta la médula de mis huesos.
Dos días más tarde fui a ver a Anatol Lunacharski. Tenía su residencia en el Kremlin, la impenetrable ciudadela de la autoridad para la mente popular rusa. Llevaba varias credenciales, y mi acompañante era un anarquista sovietski tenido en gran estima pos los comunistas; a pesar de todo, nuestro progreso hasta llegar al despacho del Comisario de Pueblo para Educación fue lento. Repetidamente, los centinelas examinaron nuestros propusks e hicieron preguntas sobre el propósito de nuestra visita. Por fin nos encontramos en una sala de espera, un gran salón lleno de objetos de arte y una gran cantidad de gente. Eran artistas, escritores y maestros que esperaban audiencia, me explicó mi acompañante. Estaban malnutridos y tenían aspecto lamentable, y la mirada fija en la puerta que daba a la oficina privada del Comisario. Esperanza y temor ardía en sus ojos. Yo también estaba angustiada, aunque mi ración no dependía del hombre que presidía sobre los puestos de la cultura. El saludo de Lunacharski fue más cálido y cordial que el de Kollontai. También me preguntó si había encontrado un trabajo adecuado para mí. Si no era así, él podía sugerirme varias ocupaciones en su departamento. El sistema americano de educación estaba siendo introducido en la Rusia Soviética, dijo, y yo, viniendo de aquel país, sin duda podría hacer valiosas sugerencias con respecto a su aplicación proletaria. Me quedé sin habla. Se me olvidó por completo el propósito de mi visita.
¿El sistema educativo que los mejores pedagogos de Estados Unidos rechazan por deficiente, aceptado como modelo en la Rusia revolucionaria? Lunacharski pareció muy asombrado. ¿De verdad había oposición al sistema, y quiénes lo rechazaban? ¿Qué cambios habían sugerido? Debería explicarle bien todo a él y a sus maestros, y convocaría una conferencia especial con tal propósito. Podía hacer buenas cosas y serle de gran ayuda en su lucha contra los elementos reaccionarios existentes entre los maestros que reclamaban los viejos métodos de enseñanza y que incluso favorecían la prisión para retrasados mentales.
Su ansia por aprender disminuyó algo mi resentimiento por el intento de trasladar a Rusia el sistema americano de escuela pública. Era evidente que Lunacharski no sabía del insurgente movimiento que había intentado durante años modernizar esa antigua y fútil institución. Debía hacer ver a los educadores de Rusia lo absurdo de imitar esos métodos anticuados en la tierra de la nueva vida y los nuevos valores. Pero América estaba a millones de millas de distancia de mi mente, Rusia me consumía, Rusia, con todas sus maravillas y todos sus infortunios.
Lunacharski continuó hablando de sus dificultades con los instructores conservadores y de la controversia que hacía estragos en la prensa soviética sobre los niños retrasados y su tratamiento. Él y Maxim Gorki se oponían a la prisión como influencia reformadora; él mismo incluso se oponía a formas más leves, de hecho, a toda forma de coerción al tratar con los jóvenes. «Usted está más a tono con el enfoque moderno de los problemas de la infancia que Maxim Gorki», dije. Contestó que en parte, sin embargo, estaba de acuerdo con Gorki, pues la mayoría de la joven generación rusa estaba contaminada de una mala herencia, que los años de guerra y disensiones civiles había acentuado. Pero el rejuvenecimiento no podía ser alcanzado con el castigo y el terror, concluyó. «Eso es espléndido —comenté—, pero ¿no son el terror y el castigo los métodos de la dictadura? ¿Y no está usted de acuerdo con esta?». Lo estaba, pero solo como factor transitorio, mientras Rusia estaba siendo desangrada por el bloqueo y atacada en numerosos frentes. «Una vez que estos hayan sido liquidados, empezaremos seriamente a construir la verdadera República Socialista, y la dictadura terminará entonces, claro está» Lunacharski consideraba que era una tontería hacer responsables a Denikin, Yudenich y los de su clase de todos los defectos de la Rusia Soviética mientras se ignoraba lo nefasto de la creciente burocracia y el poder cada día en aumento de la Checa. Era también una muy mala política proclamar a los cuatro vientos los logros educativos de la Rusia. Se estaba haciendo mucho por el niño, pero la verdadera y hercúlea tarea estaba todavía por hacer. «¡Muy herético!», señalé. Contestó riendo que era considerado incluso algo peor que un simple hereje porque había insistido en que los intelectuales, además de indispensables, eran, después de todo, también humanos y que no se les debía forzar a morir de hambre. Tenía mucha fe en el proletariado, pero se negaba a jurar por su infalibilidad. «Si no tiene cuidado, será excomulgado» le advertí. «Sí, o puesto en un rincón bajo la atenta mirada de un maestro», contestó con una sonrisa de complicidad.
Lunacharski no me dio la impresión de ser una persona vital, pero tenía una gran humanidad y me gustó por eso. Quise presentarle mis propios problemas, pero ya había ocupado demasiado de su tiempo y era consciente de la gente que esperaba tras la puerta y que estaría sin duda maldiciéndome. Antes de marcharme, Lunacharski volvió a repetir que su departamento era el lugar adecuado para mí, y que no debía abandonar Moscú sin participar en la conferencia que iba a convocar.
De vuelta al National supe de boca de mi acompañante que el Comisario del Pueblo para Educación estaba considerado no solo un sentimental, sino también un cabeza de chorlito y un derrochador. No hacía casi nada por la proletcult (cultura proletaria), y gastaba inmensas cantidades en proteger el arte burgués. Lo peor de todo, dedicaba la mayor parte de su tiempo a salvar los últimos restos de los intelectuales contrarrevolucionarios. Con la colaboración de Maximo Gorki había conseguido restituir a los antiguos profesores y catedráticos al Dom Utcheniy (Hogar de los Sabios). Allí podían trabajar sin pasar frío y obtener sus raciones sin tener que hacer cola. Había cometido también una grave ofensa al establecer la llamada ración académica para los escritores, pensadores y científicos más notables de Rusia, sin tener en cuenta la afiliación a un partido. La ración académica estaba lejos de ser lujosa y desde luego no era abundante, mucho de los comunistas en puestos de responsabilidad recibían incluso mejores provisiones, pero sentían rencor hacia Lunacharski era consciente de ello. ¿Y Kollontai? Estaba segura de que también. Pero ella era la diplomática que intentaba suavizar las zonas crudas y ásperas. Me preguntaba si Balabanoff sería del mismo tipo. Al poco, tuve la oportunidad de convencerme de que era completamente lo contrario.
Las dos mujeres comunistas más importantes de Rusia constituían el más grande de los contrastes. Angélica Balabanoff carecía de los que Kollontai poseía en abundancia: su buena figura, su belleza y su agilidad juvenil, así como su refinamiento mundano y sofisticación. Pero Angélica tenía algo que superaba con mucho los atributos externos de la bella compañera. En sus grandes ojos tristes brillaban la profundidad, la compasión y la ternura. Las tribulaciones de su gente, los dolores de su tierra natal, el sufrimiento de los oprimidos a los que había servido durante toda su vida, estaban grabados hondamente en su pálido rostro. La encontré enferma, echada en el sofá de su pequeña habitación, pero inmediatamente fue todo interés y preocupación por mí. Me preguntó por qué no le había hecho saber que éramos vecinas. Hubiera ido a verme enseguida. ¿Y por qué había esperado tanto tiempo antes de acudir a ella? ¿Necesitaba algo? Se encargaría de que mis necesidades fueran satisfechas. Viniendo de Estados Unidos, debía serme difícil adaptarme a la pobreza de Rusia. Era diferente con las masas rusas, que nunca habían conocido más que el hambre y la carencia. ¡Ah, las masas rusas, su poder de aguante, su capacidad para el sufrimiento, su heroísmo frente a tan tremendas circunstancias! ¡Eran como niños en su debilidad, como gigantes en su fuerza! Había llegado a conocerlas mejor desde «Octubre» que durante todos los años que había pasado en Rusia. Había aprendido a creer en ellas con una fe más duradera y a sentir con ellas un amor que lo abarcaba todo.
Atardecía, los ruidos de la ciudad no penetraban en la habitación, que más bien parecía una celda. No obstante, vibraba con sonidos conmovedores. La cara que tenía ante mí, hundida y macilenta, era hermosa ahora en el resplandor de su luz interior. Sin que dijera yo ni una sola palabra, Angélica Balabanoff había adivinado cuáles eran mis dudas y mi tormento. Pensé que su tributo a las masas rusas eran la única forma que poseía de hacerme sentir que nada importaba tanto para el triunfo último de la Revolución como las fuentes espirituales del pueblo mismo. Le pregunté si era eso lo que quería decir y ella asintió con la cabeza. Sabía por su propia lucha que la mía debía de ser muy dura y quería que nunca perdiera de vista las cimas de «Octubre».
Fui hasta el sofá y le acaricié su trenzada melena negra, entreverada ya de gris. Debía llamarla Angélica, dijo mientras me atraía hacia ella. Me pidió que llamara a una compañera del mismo piso para que trajera el samovar. Tenía algo de varenya (gelatina de frutas), y unos compañeros suecos le habían dado unas galletas y mantequilla. Se sentía muy culpable por disfrutar de tales lujos cuando la gente no tenía suficiente pan. Pero tenía mal el estómago; no podía digerir nada y, por lo tanto, quizá no era tan incongruente como pudiera parecer. Tal carencia de egoísmo me conmovió profundamente. Me derrumbé, y lloré como no lo había hecho desde que me despidiera de Helena por última vez. Angélica se asustó. ¿Había dicho algo que me hubiera causado dolor o estaba enferma o con problemas? Le abrí mi corazón y le conté todo, las conmociones que había sufrido, las desilusiones, las pesadillas, todas las terribles cosas y pensamientos que me habían estado oprimiendo desde que llegué. ¿Cuál era la respuesta, la explicación, dónde estaba la responsabilidad?
La vida misma está detrás de toda frustración, respondió Angélica, en el sentido individual y en el social. La vida era dura y cruel y todos los que quisieran vivir debían hacerse también crueles y duros. La vida está repleta de remolinos y contracorrientes; su fluir es violento y destructivo. Los sensibles, aquellos que eluden el dolor, no pueden resistir. Como ocurre con el hombre, así ocurre también con sus ideas e ideales. Cuanto mejores, cuanto más humanos, antes les llega la muerte ante el impacto con la vida. «¡Pero eso es fatalismo puro —protesté—, ¿cómo puedes armonizar tal actitud con tus opiniones socialistas y tu concepción materialista de la historia y el desarrollo humano?» Angélica explicó que la realidad rusa le había convencido de que La Vida, y no las teorías, dicta el curso de los acontecimientos humanos. «¡La Vida! ¡La Vida! —grité impaciente—, ¿qué es sino lo que el genio del hombre confiere? ¿Y de qué sirve el esfuerzo humano si algún poder misterioso llamado Vida puede convertirle en nada?» Angélica respondió que nuestros esfuerzos no tenían un sentido especial, excepto que vivir significaba luchar, intentar alcanzar algo mejor. Pero no debía hacerle mucho caso, se apresuró añadir. Probablemente estaba equivocada, y los demás, en lo cierto, aquellos que podían pagar con exactitud el precio que La Vida exigía. «Debes ir a ver a “Ilich”», me aconsejó; solo él, Lenin, podría ayudarme, porque él sabía cómo satisfacer las exigencias de La Vida. Organizaría una entrevista para mí.
Cuando dejé a esta mujer menuda tenía sentimientos ambivalentes. Aliviada y consolada por su generosa fuente de amor, al mismo tiempo desaprobaba su conformidad con los males y los abusos que la rodeaban. Había oído que era una luchadora, siempre firme e inflexible. Me preguntaba qué la había hecho tan pasiva. Los comunistas gozaban del derecho a la crítica, como había sabido por la prensa bolchevique. ¿Por qué, entonces, no usaba Angélica su voz y su pluma dentro y fuera del partido? Esto no dejaba de preocuparme y busqué la oportunidad de hablar con la camarada que nos había servido el té. Por ella supe que Angélica había sido la secretaria de la Tercera Internacional. Como tal había luchado decididamente contra la creciente burocracia de la camarilla dirigida por Zinoviev, Radek y Bujarin. Esto provocó que fuera expulsada de la forma menos ceremoniosa y alejada de los puestos de responsabilidad. No era que a Angélica le preocupara el insulto y la injusticia a su persona. Sino que creía que los métodos de intrigas y calumnias que habían utilizado contra ella estaban siendo utilizados contra otros compañeros sinceros que no estaban de acuerdo con los líderes. Este veneno estaba corroyendo las entrañas del partido y Angélica sabía que estaba cargado de resultados desastrosos para la Revolución. «¿No hay forma de poner fin a tan nefastos métodos?», le pregunté a la amiga de Angélica. No había, me aseguró, ninguna desde dentro de Rusia, y nadie pensaría en realizar una protesta en el extranjero mientras la Revolución estuviera en peligro. Ser consciente de esta situación había minado la salud de Angélica y paralizado su voluntad. Su estado mental era el resultado de los métodos utilizados por su partido, incluyendo el sufrimiento, el terror generalizado y la indiferencia ante la vida humana. A lo que Angélica era incapaz de enfrentarse.
Querida, dulce Angélica —empecé a comprenderla mejor y también lo que quería decir con las corrientes de la vida—. Pero no podía compartir su actitud. No podía someterme. Debía investigar el origen oculto de los males de Rusia, debía desenterrar las causas y proclamarlas en voz alta. Ninguna camarilla partidista me impediría hacerlo.
No había visto a Sasha durante varios días. Decía que la caminata desde Jaritonenskaia al National era demasiado agotadora. Pero a la mañana siguiente de mi visita a Angélica recibí una llamada urgente para que fuera a donde se alojaba. Encontré a Sasha enfermo, en cama, sin nadie que le atendiera. Lo dejé todo y retomé mi antigua profesión de enfermera. Tenía una fiebre tenaz, pero su voluntad férrea por vivir venció. La enfermedad lo dejó débil y agotado, y no podía quedarse solo. Yo no podía quedarme en Jaritonenskaia, ni siquiera Sasha, pues el encargado de la casa le había informado de que su tiempo había expirado y que tendría que dejar libre la habitación. Estábamos planeando salir hacia Petrogrado a la semana siguiente y era, por lo tanto, inútil discutir con el tovarich funcionario. Fuimos al National, mi habitación era, afortunadamente, más grande que la que había ocupado en el Astoria, y tenía un sofá de más. Cuando Angélica supo de la enfermedad de Sasha y de su presencia en el National, se constituyó inmediatamente en su ángel de la guarda. Su familia de camaradas suecos, noruegos y holandeses parecía aumentar constantemente y de ellos le traía a Sasha algunos bocados delicados. Me había enterado por varias fuentes de que a Angélica la consideraban sus camaradas una «bourzhooy sentimental». Decían que perdía el tiempo en filantropías, siempre intentando procurar un poco de leche para un bebé enfermo, artículos extra para una mujer embarazada o ropa vieja para personas de edad inútil.
Cuando Angélica sugirió que fuera a ver a Lenin, decidí elaborar una memoria con las contradicciones sobresalientes de la vida soviética, pero, como no había vuelto a oír nada sobre la entrevista, no había hecho nada sobre el asunto. La llamada telefónica de Angélica una mañana, informándonos de que «Ilich» nos esperaba y de que su automóvil había venido a recogernos, fue, en consecuencia, de lo más desconcertante. Sabíamos que Lenin tenía tanto trabajo que casi era inaccesible. La excepción hecha a nuestro favor era una oportunidad que no podíamos perder. Creíamos que incluso sin la memoria podríamos encontrar la forma adecuada de abordar la discusión; además, tendríamos la oportunidad de presentarle las resoluciones que nuestros compañeros de Moscú nos habían confiado.
El coche de Lenin se precipitó a velocidad vertiginosa por las congestionadas calles, y dentro del Kremlin, pasando cada puesto de guardia sin que nos detuviera. A la entrada de uno de los antiguos edificios que se erigía aparte de los demás, se nos pidió que nos apeáramos. Ante el ascensor había un guardia armado evidentemente ya al tanto de nuestra visita. Sin mediar palabra, abrió la puerta y nos hizo entrar, luego la cerró y se guardó la llave en el bolsillo. Oímos cómo gritaba nuestros nombres al soldado del primer piso, la llamada se repitió con la misma intensidad en el otro y en el otro. Un coro iba anunciando nuestra llegada según el ascensor subía lentamente. Arriba, un guardia repitió la operación de abrir y cerrar el ascensor con llave y luego nos introdujo en un gran salón de recepción con el anuncio: «Tovarichi Goldman y Berkman». Nos pidieron que esperásemos un momento, pero casi había pasado una hora cuando comenzó la ceremonia para conducirnos hasta el despacho del más grande. U joven nos pidió que le siguiéramos: pasamos a través de varias oficinas hormigueantes de actividad, nos rodeó el ruido metálico de las máquinas de escribir, pasaban a nuestro lado, sorteándonos, los correos atareados. Nos detuvimos ante una imponente puerta ornamentada de bellas tallas. Al poco, la pesada puerta se abrió desde dentro y nuestro guía nos invitó a pasar, él desapareció y cerró la puerta tras de sí. Nos quedamos en el umbral esperando a que nos dieran la próxima clave en el extraño proceso. Dos ojos achinados estaban fijos en nosotros con aguda penetración. Su propietario estaba sentado tras una enorme mesa, sobre la que todo se disponía con la más estricta precisión, el resto de la habitación daba la misma impresión de exactitud. Un panel con varias clavijas de teléfono y un mapamundi cubrían por completo el muro que abía detrás del hombre, vitrinas con pesados tomos forraban las paredes laterales. Una gran mesa oblonga cubierta de rojo, doce sillas de respaldo derecho y varios sillones junto a las ventanas. No había nada que interrumpiera la ordenada monotonía, excepto el poco de rojo llameante.
El decorado parecía el más adecuado para alguien famoso por sus rígidos hábitos y practicismo. Lenin, el hombre más idolatrado del mundo, e igualmente odiado y temido, hubiera estado fuera de lugar en un ambiente de menor severidad y sencillez.
«Ilich no pierde el tiempo en preliminares. Va derecho a su objetivo», me había dicho una vez Zorin con evidente orgullo. Desde luego, cada paso que Lenin había dado desde 1917 daba fe de ello. Pero si lo hubiéramos dudado, la forma en que fuimos recibidos y el modo en que se llevó a cabo la entrevista nos habrían convencido rápidamente de la economía emocional de Ilich. Su rápida percepción de la provisión emocional de los demás y su habilidad para hacer uso de ella para sus propósitos, era extraordinaria. No menos asombroso era su regocijo por todo lo que consideraba graciosos en sí mismo o en sus visitantes. Especialmente si podía ponerle a uno en situación desventajosa; entonces, el gran Lenin se partía de risa, obligándole a reír con él.
Habiéndonos dejado desnudo hasta los huesos con su agudo escrutinio, nos bombardeó a preguntas, que se seguían una a otra como chispas de su cerebro de pedernal. América, su situación política y económica, ¿cuáles eran las posibilidades de una revolución en un futuro próximo? La American Federation of Labor, ¿estaba carcomida de la ideología burguesa o era solo Gompers y su camarilla?, y ¿eran las bases en un suelo fértil para abrirse paso desde dentro? La I.W.W., ¿cuál era su fuerza? Y ¿eran los anarquistas tan eficientes como nuestro reciente juicio parecía indicar? Acababa de leer nuestros discursos ante la sala. «¡Genial! ¡Un análisis claro del sistema capitalista, una propaganda espléndida!». Qué pena que no hubiéramos podido permanecer en Estados Unidos, a cualquier precio. Éramos bienvenido a Rusia, por supuesto, pero luchadores como nosotros eran enormemente necesarios en América para ayudar a la revolución que se aproximaba, «como muchos de sus mejores compañeros lo han sido para la nuestra». «Y usted, Tovarich Berkman, qué buen organizador debe ser, como Shatoff. Auténtico el camarada Shatoff, no se echa atrás ante nada y puede hacer el trabajo de doce hombres. Está en Siberia ahora, comisario de ferrocarriles en la República del Extremo Oriente. Otros muchos anarquistas están en puestos importantes. Todo está abierto a ellos si están dispuestos a colaborar con nosotros como verdaderos anarquistas ideini. Usted, Tovarich Berkman, encontrará pronto su sitio. Una pena que fuera expulsado de América en estos portentosos tiempos. ¿Y usted, Tovarich Goldman? ¡Qué campo tenía! Podía haberse quedado. ¿Por qué no lo hizo, incluso si Tovarich Berkman era expulsado? Bien, están aquí. ¿Han pensado en el trabajo que quieren hacer? Son anarquistas ideini, es deducible de su postura ante la guerra, de su defensa de “Octubre”, y de su lucha por nosotros, de su fe en los soviets. Como su gran camarada Malatesta, que está completamente a favor de la Rusia Soviética. ¿Qué es lo que prefieren hacer?»
Sasha fue el primero en recobrar el aliento. Empezó en inglés, pero Lenin le interrumpió al instante con una alegre carcajada. «¿Cree que entiendo inglés?. Ni una palabra. Ni ninguna otra lengua extranjera. No se me da muy bien, aunque he vivido en el extranjero durante muchos años. Divertido, ¿no?». Y se deshacía en carcajadas, Sasha continuó en Ruso. Estaba orgulloso de que sus compañeros fueran tenidos en tan alta estima, dijo; pero, ¿por qué había anarquistas en cárceles soviéticas? «¿Anarquistas? —interrumpió Ilich— ¡tonterías! ¿Quién le ha contado esos cuentos, y cómo es que se los cree? En las prisiones hay bandidos, y majnovistas, pero no anarquistas ideini».
«Figúrese —intervine—, la capitalista América también divide a los anarquistas en dos categorías, los filosóficos y los criminales. Los primeros son aceptados en los más altos círculos; uno de ellos tiene incluso un alto puesto en los consejos de la administración Wilson. La segunda categoría, a la que tenemos el honor de pertenecer, es perseguida y con frecuencia encarcelada. Su distinción no parece diferir de esta. ¿No le parece?» Lenin contestó que era un mal razonamiento por mi parte, puro enredo mental, extraer conclusiones similares de premisas diferentes. La libertad de expresión es un prejuicio burgués, un parche contra los males sociales. En la República de los Trabajadores el bienestar económico dice más que la expresión, y su libertad es mucho más segura. La dictadura del proletariado se mueve por ese cauce. Justo ahora se enfrenta a obstáculos muy graves, siendo el mayor de ellos la oposición del campesinado. Necesitan clavos, sal, tejidos, tractores, electrificación. Cuando podamos proporcionárselos, estarán con nosotros y ningún poder contrarrevolucionario será capaz de hacerlos volver atrás. En la actual situación, todo parloteo sobre la libertad es simplemente alimento para la reacción que está intentando derribar a Rusia. Solo los bandidos son culpables de esto y deben estar bajo llave.
Sasha entregó a Lenin las resoluciones de la conferencia anarquista he hizo hincapié en que los compañeros de Moscú estaban seguros de que los compañeros encarcelados era ideini y no bandidos. «El hecho de que nuestra gente pida ser legalizada es prueba de que están con la Revolución y con los soviets», argüimos. Lenin tomó el documento y prometió someterlo a la ejecutiva del partido en la próxima sesión. Dijo que se nos notificaría su decisión, pero, en cualquier caso, era una nadería, nada que pudiera perturbar a verdaderos revolucionarios. ¿Había algo más? Habíamos luchado en América por los derechos políticos incluso de nuestros oponentes, le dijimos: que se los negara a nuestros compañeros no era, por consiguiente, ninguna nadería para nosotros. Yo, por ejemplo, sentía, le informé, que no podía cooperar con un régimen que perseguía anarquistas o a otras personas por sus opiniones. Además, había incluso males más espantosos. ¿Cómo podíamos reconciliarlos con los grandes objetivos que se proponía? Mencioné algunos. Su respuesta fue que mi actitud era sentimentalismo burgués. La dictadura del proletariado estaba comprometida en la lucha a vida o muerte, y no se podía permitir tener en cuenta pequeñas consideraciones. Rusia estaba dando pasos de gigante dentro y fuera del país. Era la chispa de la revolución mundial, y aquí estaba yo quejándome por un poco de sangre. Era absurdo, y debía superarlo. «Haga algo —me aconsejó—, esa será la mejor manera de recuperar su equilibrio revolucionario».
Lenin podía tener razón, pensé. Aceptaría su consejo. Empezaría enseguida, dije. No en ningún trabajo dentro de Rusia, sino con algo de valor propagandístico para los Estados Unidos. Me gustaría organizar una sociedad de amigos rusos de la libertad americana, un cuerpo activo que diera apoyo a la lucha americana por la libertad, como habían hecho los American Friends of Russian Freedom en ayuda de Rusia contra el régimen zarista.
Lenin no se había movido de su asiento durante todo ese tiempo, pero entonces casi dio un salto. Dio la vuelta a la mesa y se estuvo pie frente nuestro. «¡Es una idea brillante!», exclamó, riéndose entre dientes y restregándose las manos. «Una buena propuesta práctica. Debe llevarlo a cabo enseguida. Y usted, Tovarich Berkman, ¿cooperará?» Sasha respondió que ya habíamos discutido el asunto y elaborado un plan. Podíamos empezar enseguida si tuviéramos el equipo necesario. No había ninguna dificultad, nos aseguró Lenin, se nos proporcionaría de todo: una oficina, material de imprenta, correos y los fondos necesarios. Debíamos enviarle el plan de trabajo y los gastos detallados que implicaba el proyecto. La Tercera Internacional se ocuparía de todo. Era el canal adecuado para nuestra empresa y eso nos permitía contar con toda la ayuda necesaria.
Mudos de asombro, Sasha y yo nos quedamos mirándonos el uno al otro, y luego a Lenin. Ambos a la vez empezamos a explicar que nuestros esfuerzos solo darías resultados si estuvieran libres de cualquier afiliación a organizaciones bolcheviques. Debía ser llevado a cabo a nuestra manera, conocíamos la psicología americana y cuál era la mejor forma de dirigir el trabajo. Pero antes de que pudiéramos continuar, nuestro guía apareció de repente y tan discretamente como habíamos salido, y Lenin nos tendió la mano a modo de despedida «No olviden enviarme el plan», dijo mientras no alejábamos.
Los métodos de la «camarilla» del politburó estaban también impregnados de Internacional y envenenando a todo el movimiento obrero, me había dicho mi amiga Angélica. ¿Era Lenin consciente de ello? ¿Y sería eso también una simple nadería a su parecer? Ahora estaba segura de que sabía todo lo que sucedía en Rusia. Nada escapaba a sus ojos escrutadores, nada podía tener lugar sin haber sido pesado primero en su balanza y aprobado por su sello de autoridad. Una voluntad férrea que doblegaba fácilmente a todos según su criterio y que igual de fácilmente destruía a los hombres que se negaban a ceder. ¿os doblegaría a nosotros, o nos destruiría? El peligro era inminente si dábamos el primer paso en falso, si aceptábamos el tutelaje de la Internacional comunista. Estábamos ansiosos por ayudar a Rusia y por continuar nuestro trabajo por la liberación americana, a la que habíamos entregado los mejores años de nuestras vidas. Pero someternos al control de la camarilla significaría una traición a todo nuestro pasado y la completa anulación de nuestra independencia. Le escribimos a Lenin a tal efecto e incluimos un bosquejo detallado de nuestro plan, elaborado cuidadosamente por Sasha.
Estábamos de acuerdo con Lenin en una cosa, la necesidad de ponernos a trabajar. No, sin embargo, en ningún puesto político o en un despacho soviético. Debíamos encontrar algo que nos pusiera en contacto directo con las masas y que nos permitiera ponernos a su servicio. Moscú era la sede del gobierno, con más funcionarios estatales que trabajadores, burocrática hasta el máximo. Sasha había visitado varias fábricas, todas ellas en un estado de negligencia y abandono palpables. En la mayoría, los funcionarios soviéticos y los miembros de la yacheika (célula) comunista superaban con creces al número de productores reales. Había hablado con los trabajadores, que estaban resentidos por la arrogancia y los métodos arbitrarios de la burocracia industrial. Las impresiones de Sasha solo sirvieron para fortalecer mi convicción de que Moscú no era lugar para nosotros. ¡Si por lo menos Lunacharski hubiera mantenido su promesa! Pero estaba asfixiado de trabajo, nos había dicho en una carta, y le había resultado imposible convocar la conferencia de maestros. Podían pasar semanas antes de que pudiera celebrarse. Comprendía lo difícil que era para gente acostumbrada a su modo independiente de actuar adaptarse a un engranaje, pero era la única forma efectiva de trabajar en Rusia, y tendría que resignarme a ello. Mientras tanto, debía seguir en contacto con él, concluía.
Era una sutil insinuación de que la dictadura lo impregnaba todo y que no toleraría un esfuerzo independiente. No en Moscú, en cualquier caso. No en vano, toda sede de gobierno engendra inevitablemente al jefe autoritario y al lacayo, al cortesano y al espía, una manada de parásitos que comen de la mano oficial. Moscú no era una excepción, no podíamos encontrar nuestro lugar allí, ni acercarnos a las masas trabajadoras. Una cosa más intentaríamos, ir a ver a nuestro compañero Kropotkin, y luego volver a Petrogrado.
Nos enteramos de que George Lansbury y el señor Barry iban a Dmitrov en un tren especial. Decidimos pedir permiso para unirnos a ellos, aunque no nos alegraba la perspectiva de ver a Pedro en presencia de dos periodistas. No nos había sido posible organizar un viaje a Dmitrov, y esta era una oportunidad inesperada y excepcional. Sasha se apresuró a ir a ver a Lansbury, este accedió a que le acompañáramos e incluso se mostró dispuesto a que lleváramos con nosotros s quien quisiéramos. Le aseguró a Sasha que hacía tiempo que deseaba verme y que se alegraba de tener esta oportunidad. Considerando que había sabido todo el tiempo de mi presencia en Moscú y que no se había tomado la molestia de buscarme, su alegría parecía bastante dudosa. Pero lo importante era ver a Pedro, e invitamos a nuestro compañero Alexander Schapiro para que viniera también con nosotros.
El tren avanzaba a paso de tortuga, deteniéndose en cada depósito de agua. Era tarde cuando por fin llegamos a la casa. Encontramos a Pedro enfermo y cansado. No era más que una sombra del hombre robusto que había conocido en París y Londres en 1907. Desde mi entrada en Rusia, los más destacados comunistas me habían asegurado repetidamente que Kropotkin vivía en una situación muy cómoda y que no carecía de alimentos ni de combustible: y aquí estaban Pedro, su esposa, Sofía, y la hija de ambos. Alexandra, viviendo en realidad en una sola habitación en absoluto bien acondicionada. La temperatura de las otras habitaciones estaba por debajo de cero, y eran, por lo tanto, inhabitables. Sus raciones, suficientes para ir tirando, habían sido suministradas hasta hacía poco por la sociedad cooperativa de Dmitrov. Esta organización había sido liquidada, como otras muchas instituciones similares, y la mayoría de sus miembros arrestados e ingresados en la prisión de Butirki, en Moscú. Le preguntamos cómo se las arreglaban para subsistir. Sofía explicó que tenía una vaca y suficientes productos de su huerto para pasar el invierno. Los compañeros de Ucrania, Majno especialmente, habían acordado enviarles provisiones extra. Se las hubiera arreglado mejor si Pedro no se hubiera estado encontrando mal últimamente y en necesidad de alimentos más nutritivos.
¿No se podía hacer nada para que los comunistas en puestos de responsabilidad tuvieran conocimiento de que el más grande hombre de Rusia estaba muriendo de hambre? Incluso aunque no les interesara como anarquista, debían conocer su valor como hombre de ciencia y de letras. Probablemente, Lenin, Lunacharski y el resto de los que detentaban altos cargos, no estaban al corriente de la situación de Pedro. ¿No podría yo atraer su atención sobre el tema? Lansbury estaba de acuerdo conmigo. «Es imposible —decía— que las personas importantes del gobierno soviético dejen a una personalidad como Pedro Kropotkin en la necesidad más absoluta. En Inglaterra no toleraríamos tal ultraje». Declaró que expondría el asunto a los compañeros soviéticos de inmediato. Sofía le tiraba continuamente de la manga para que se callara. No quería que Pedro nos oyera. Pero esa alma gentil estaba inmersa en una conversación con los dos Alexander, completamente ignorante de que discutíamos sobre su bienestar.
Pedro no quería aceptar nada de los bolcheviques, nos dijo Sofía. Hacía poco que, cuando el rublo todavía tenía algún valor, había rechazado la oferta de doscientos cincuenta mil rublos del Departamento Gubernamental de Publicaciones por los derechos de su obra literaria. Puesto que los bolcheviques habían expropiado a otros, podían hacer lo mismo con sus libros, había dicho. Él nunca daría su consentimiento. Nunca había tratado voluntariamente con ningún gobierno y no tenía la intención de hacerlo con uno que en nombre del socialismo había abolido todos los valores éticos y revolucionarios. Sofía no había podido ni inducirle a aceptar la ración académica que Lunacharski había ordenado que se le entregara. Su debilidad, que aumentaba cada día, la había obligado a tomarla sin que él se enterara. Su salud, se disculpó, era más importante para ella que sus escrúpulos. Además, como especialista en botánica, ella misma tenía derecho a la ración académica.
Sasha le hablaba a Pedro del laberinto de contradicciones que habíamos encontrado en Rusia, las diferentes interpretaciones que habíamos oído de las causas de estos males escandalosos y de nuestra entrevista con Lenin. Estábamos ansiosos por oír el punto de vista de Pedro y presenciar sus reacciones ante la situación. Respondió que eran las que siempre habían sido con respecto al marxismo y sus teorías. Había previsto sus peligros y siempre había advertido de ellos. Todos los anarquistas habían hecho lo mismo y él había tratado de esta cuestión en casi todos sus escritos. Cierto era que ninguno de nosotros se había dado perfecta cuenta de hasta qué proporciones crecería la amenaza marxista. Quizás no era tanto el marxismo como el espíritu jesuítico de sus dogmas. Los bolcheviques estaban envenenados con este espíritu, su dictadura sobrepasaba a la autocracia de la Inquisición. El poder de los bolcheviques se fortalecía con los violentos hombres de Estado europeos. El bloqueo, el apoyo aliado a los elementos contrarrevolucionarios, la intervención y los demás intentos de aplastar la revolución habían silenciado toda protesta contra la tiranía de los bolcheviques dentro de Rusia. «¿No hay nadie que pueda alzar su voz contra ellos? —pregunté—, ¿nadie influyente? Tú, por ejemplo, querido compañero». Pedro sonrió tristemente. Cuando lleves más tiempo en el país te darás cuenta, dijo. La mordaza es la más completa del mundo. Había protestado, por supuesto, como habían hecho otros, entre ellos la venerable Vera Figner, así como Máximo Gorki en varias ocasiones. No tuvo ningún efecto, ni era posible escribir nada con la Checa llamando constantemente a la puerta. El principal inconveniente, no obstante, eran los enemigos que rodeaban a Rusia. Cualquier cosa que se dijera o se escribiera contra los bolcheviques estaba condenada a ser interpretada desde fuera como un ataque a la Revolución y como un estar de parte de las fuerzas reaccionarias. Los anarquistas, en particular, estaban entre dos fuegos. No podían reconciliarse con el formidable poder del Kremlin, ni podía unirse a los enemigos de Rusia. La única alternativa en la actualidad era, creía Pedro, encontrar algún trabajo que tuviera un beneficio directo sobre las masas. Le alegraba que hubiéramos decidido hacer algo así. «Fue ridículo por parte de Lenin querer someteros a la influencia del partido —afirmó—. Eso demuestra lo lejos que está la simple astucia de la sabiduría. Nadie puede negar la astucia de Lenin, pero ni en su actitud hacia los campesinos ni en su valoración de los que están dentro o fuera del alcance de la corrupción, ha demostrado poseer verdadera capacidad de juicio y sagacidad».
Se estaba haciendo tarde y Sofía había intentado varias veces convencer a Pedro para que se retirara. Pero se negó persistentemente. Había estado tan alejado durante tanto tiempo de sus compañeros —de cualquier clase de contacto intelectual, en realidad—, dijo. Al principio nuestra visita pareció ejercer en él un efecto fortalecedor. Pero pronto empezó a mostrar signos de agotamiento y todos sentíamos que era la hora de irse. Amable y galante era nuestro Pedro incluso en su fatiga. No hubo más remedio que dejarle acompañarnos hasta la puerta y una vez más nos estrechó amorosamente contra su corazón.
Nuestro tren no debía partir hasta las dos de la madrugada y solo eran las once. La mujer mozo de estación estaba profundamente dormida. Se le había olvidado mantener el fuego y en el coche hacía un frío gélido. Los muchachos se pusieron a trabajar en la estufa, pero no echaba más que humo. Mientras tanto, Lansury, envuelto hasta las orejas en su gran abrigo de piel, peroraba sobre las pena que era que Pedro Kropotkin estuviera demasiado viejo para tomar parte activa en los asuntos soviéticos. Repetía que viviendo lejos del centro, Kropotkin no estaba en posición de hacer justicia a los grandiosos logros de los bolcheviques. Yo estaba casi congelada y demasiado triste para discutir sobre la situación de Pedro. Pero los muchachos lo hicieron por los tres. En la estación de Moscú, Sasha tuvo otro encontronazo con el redactor londinense. Niños semidesnudos nos asediaron intentando conseguir un pedazo de pan. Yo tenía sándwiches a mano y se los dimos a los niños, que los devoraron. «Un cuadro terrible», comentó Sasha. «Escuche Berkman, es demasiado sentimental —replicó Lansbury—, podría mostrarle un montón de niños pobres en el East End de Londres». «Estoy seguro —respondió Sasha—, pero olvida que la Revolución ha tenido lugar en Rusia, no en Inglaterra».
Nuestro viaje me provocó un fuerte catarro y estuve en cama con fiebre durante quince días. Angélica se mostró otra vez maravillosamente solícita, iba a cuidarme todos los días, y nunca llegaba con las manos vacías. Los compañeros del Club Universalista fueron también de gran ayuda. Su cuidado y el de Angélica me permitieron abandonar el lecho más rápidamente que si hubiera sido menos afortunada en amigos y atenciones. Me instaron a que me quedara al menos otra semana. Viajar era, en el mejor de los casos, peligroso, y no estaba completamente recuperada. Pero no soportaba Moscú ni un momento más. Se había convertido en un verdadero monstruo, del que debía escapar si no quería ser destruida. Petrogrado era la promesa de consuelo mediante una labor útil. Y la necesidad de tener noticias de mi antiguo hogar me corroía. Habían pasado cinco meses sin tener noticias de nadie. La dirección que le habíamos dejado a nuestros amigos era en Petrogrado. Mi anhelo estaba mezclado de una aprensión inexplicable, ambos se combinaban para formar una idea fija: debía apresurarme a volver a la ciudad del norte.
Efectivamente, había correo esperándonos, recibido cuatro semanas antes. Le preguntamos a Liza Zorin por qué no nos lo habían enviado. «¿Para qué? —contestó—. No pensé que nada de América pudiera ser importante e interesante como lo que debíais de estar viendo y oyendo en Moscú». Las cartas eran de Fitzi y Stella. No «tan importantes» —solo noticias de la muerte de mi querida Helena—. ¿Qué podía significar el dolor personal para la gente que se había convertido en dientes de una rueda que aplastaba a tantos cada vuelta? Yo misma parecía haberme convertido en una de esos dientes. No encontraba lágrimas por la pérdida de mi querida hermana, ni lágrimas ni pena. Solo un entumecimiento paralizante y un vacío enorme.
Mi expulsión del país, me decía Stella, había sido el golpe definitivo para la quebrantada salud de Helena. Había ido empeorando desde que se enteró. La muerte le parecía más amable que la vida: le llegó con rapidez a través de un ataque de apoplejía. Mi querida y dulce hermana, clemente fue en verdad tu fin; tu deseo supremo tras la pérdida de David, realizado. Tu espíritu atormentado encontró por fin alivio en el descanso eterno, mi amada hermana. Estás en paz. No así aquellos cuyas vidas están cubiertas de las hojas otoñales de la esperanza, de las marchitas ramas de la fe agonizante.
La carta de Fitzi contenía otro duro golpe. Nuestra amiga Aline Barasdall había hecho todos los preparativos para venir a Rusia y había invitado a Fitzi. Pero en el último momento Washington les había negado los pasaportes. M. Eleanor Fitzgerald era demasiado conocida como «notable anarquista, colaboradora de Alexander Berkman y Emma Goldman», habían declarado las autoridades, por los que no se le permitió abandonar el país. La afiliación de Aline Barnsdall con los radicales había sido también descubierta, a través del cheque que me había dado. Fitzi no tenía medios económicos, incluso aunque hubiera podido encontrar alguna forma clandestina de llegar a Rusia. Estaba muy afectada por no poder reunirse con nosotros, pero sabía que comprenderíamos.
A nuestro regreso a Petrogrado encontramos que el número de nuestros compañeros del Buford había disminuido de forma considerable. Algunos habían conseguido ser enviados a sus ciudades natales. Otros, que en América se habían opuesto firmemente a nuestra defensa de los bolcheviques, se habían reconciliado con el régimen soviético. Argumentaban que, adonde fueres, haz lo que vieres. Los once comunistas que había entre los expulsados vivían a cuerpo de rey. Encontraron la mesa puesta, y no tuvieron más que acapara el mejor sitio y los mejores bocados.
El resto del grupo estaba en condiciones deplorables. Sus intentos por conseguir un puesto útil, para el que estaban cualificados por años de trabajo en los Estados Unidos, no dieron resultados. Los enviaban de una institución a otra, de comisario en comisario, sin que hubiera nadie capaz de decidir si sus esfuerzos eran requeridos y dónde.
Aquí estaba Rusia, necesitada de los que estos hombres podían y deseaban ofrecer, no obstante, sus capacidades productivas no eran aprovechadas, y se hacía todo lo posible para convertir su devoción en odio. Nos preguntábamos si este sería el destino de otros trabajadores expulsados de Estados Unidos y de aquellos que acudirían a la Rusia soviética a ayudar a la Revolución. No podíamos quedarnos sentados sin por lo menos intentar hacer algo para impedir que tal estupidez criminal se repitiera. Sasha propuso que se organizara una casa de acogida para los expulsados americanos, para aquellos que ya estaban en Rusia y para los que se esperaban. Ideamos un plan para la recepción de estos, menos ostentosa que la que tuvo ocasión con nuestra llegada, pero que nos proporcionaría una mayor seguridad de alimentos y alojamiento, mejor economía y sentido práctico. Su proyecto incluía la clasificación de los refugiados por oficios y ocupaciones y la asignación a puestos de trabajos útiles y en demanda. «Piensa en lo que ganaría la Revolución si el aprendizaje y la experiencia de América fueran dirigidos de forma sensata a través de canales productivos», comento Sasha. Su plan proporcionaba también un aprovechamiento inmediato de nuestra propia utilidad y la de los expulsados que estaban ya en la ciudad.
Sugerí que para esta cuestión nos pusiéramos en contacto con Mme. Ravich. Siendo ella misma una trabajadora prodigiosa y muy eficiente, apreciaría inmediatamente el valor de la idea de Sasha. La representante de Chicherin en la Oficina de Asuntos Exteriores de Petrogrado era también jefe de las milicias de la ciudad y comisario de los colectivos fabriles de mujeres. Vivía en el Astoria y sabíamos de las largas horas que pasaba ante su mesa. La llamé a las dos de la madrugada y pedí una cita. Me pidió que fuera a verla de inmediato, añadiendo que acababa de recibir un mensaje de Chicherin para «Tovarichi Goldman y Berkman».
Un gran contingente de personas expulsadas de América venía de camino, nos informó Mme. Ravich, y el camarada Chicherin le había dado instrucciones para que nos pusiera a cargo de la recepción. Era la ocasión más propicia para sacar a colación el plan de Sasha. A pesar de lo tarde que era y de lo cansada que estaba, Mme. Ravich no consintió en dejarnos marchar hasta que no hubimos explicado completamente el proyecto. Podíamos contar con su entera colaboración, nos aseguró, y le daría inmediatamente instrucciones a su secretario para que nos facilitara el trabajo en todo lo posible.
Mme. Ravich cumplió su palabra, incluso nos proporcionó un automóvil para que ahorráramos tiempo en los desplazamientos. Su ayudante, Kaplan, resultó ser una persona seria y dispuesta a colaborar, equipándonos con numerosos propusks que nos asegurasen el acceso a diferentes departamentos. En su ansia por ayudar incluso sugirió que nos acompañara un tovarich de la Checa, para obtener más rápidos resultados. Le aseguré que conocía medios menos drásticos y más efectivos, aunque fuera irónico y humillante reconocerlo. Preguntó si existían en realidad tales métodos en la Rusia soviética. En fin, no nacionales, le dije, sino importados de Estados Unidos: chocolates, cigarrillos y leche condensada. Sus efectos suavizadores y calmantes habían resultado irresistibles a muchos corazones soviéticos, induciendo a la acción y a la pronta disposición donde las buenas palabras, las órdenes y las amenazas habían fracasado.
En esta ocasión, consiguieron realizar en dos semanas lo que Ravich y Kaplan admitieron que se hubiera tardado meses de forma ordinaria. Tres viejos edificios carcomidos fueron renovados y equipados para el uso de los futuros expulsados; se organizó la distribución de las raciones para que no tuvieran que hacer cola, se preparó asistencia médica en caso de necesidad y se aseguró empleo para el gran contingente.
Sasha y Ethel se habían hecho cargo, mientras tanto, de la recepción de los expulsados en la frontera letona. Los esperaban allí, con dos trenes dispuestos para traer a los mil refugiados a Petrogrado. Pasaron dos semanas de vana espera, para llegar a descubrirse que otro error se había añadido al caos y la confusión de la situación soviética. El telegrama anunciando el regreso de prisioneros de guerra había sido mal interpretado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que había leído expulsados americanos, Sasha había telegrafiados varias veces a Chicherin para explicarle el error y ofrecerse a utilizar los trenes para llevar a Petrogrado a los prisioneros de guerra. No obstante, le ordenaron que continuara en la frontera a la espera de los expulsados de América; el Comisariado para la Guerra se ocuparía de los prisioneros. Pero Sasha había obtenido información fiel del convoy de prisioneros de que no había refugiados políticos en camino. En lugar de guardar los trenes y las provisiones para los míticos expulsados, como le había ordenado Moscú, y abandonar a los mil quinientos prisioneros a su destino en la llanura deshabitada, sin alimentos ni asistencia médica, Sasha decidió poner los trenes a su disposición y enviarlos a Petrogrado.
Propusimos que se utilizaran los edificios que habíamos preparado en beneficio de los prisioneros de guerra y Mme. Ravich favoreció la sugerencia. Pero esos hombres estaban bajo la jurisdicción del Ministerio de la Guerra, y creía que debía obtener permiso primero. No volvimos a oír nada más sobre el asunto. Los alojamientos renovados con tanto esfuerzo y tiempo fueron precintados y tres milicianos puestos de guardia. Todo nuestro trabajo fue desperdiciado y el plan de Sasha de organizar a los expulsados o a los prisioneros de guerra para que realizaran un trabajo útil, tirado por la borda.
Los mismos resultados descorazonadores obtuvieron otros intentos de llevar a cabo un trabajo útil fuera de la maquinaria estatal. Pero no nos desanimaríamos.
Las residencias de los que fuera la parte rica de Petrogrado, conocida como Kammenny Ostrov (isla) iban a ser convertidas en hogares de reposo para los trabajadores. «Una idea maravillosa, ¿verdad? —nos comentó Zorin—, tenemos que terminarlos en seis semanas». Solo la eficiencia americana podría acabar el trabajo a tiempo. ¿Ayudaríamos? Nos pusimos manos a la obra y nos sumergimos en la tarea, hasta que topamos con el impenetrable muro de la burocracia soviética.
Desde el principio insistimos en que se proporcionara a los trabajadores empleados en la preparación de los hogares para sus hermanos, al menos una comida caliente al día. Yo supervisaba la cocina y la distribución equitativa de las raciones; los hombres estaban satisfechos con la organización y el trabajo progresaba de forma inusual —inusual para los rusos, en cualquier caso—. Pero pronto, el personal bolchevique y sus favoritos empezaron a aumentar y las raciones de los trabajadores a disminuir, estos no tardaron en darse cuenta de que les estaban robando lo que les pertenecía y que era destinado a funcionarios innecesarios y a parásitos. Su interés por el trabajo empezó a mostrar signos de debilitamiento y al poco los efectos eran evidentes. Protestamos ante Zorin contra la farsa de tratar indebidamente a un grupo de trabajadores para que otro disfrutara de tiempo libre y descanso. Igualmente, objetamos contra los desahucios urgentes de personas cuyo único delito era estar en posesión de un título universitario. Viejos profesores y catedráticos habían estado ocupando algunas casa de la isla desde Octubre, y nadie los había molestado. Ahora, ellos y sus familias iban a ser probados de su hogar sin tener la posibilidad de conseguir otro techo. Zorin le había pedido a Sasha que la orden de desahucio fuera llevada a cabo. Pero Sasha se negó en redondo a hacer de matón para el estado comunista.
Zorin se sintió indignado ante nuestro «completo sentimentalismo». Un hombre con los antecedentes revolucionarios de Berkman, dijo, no debería eludir ninguna tarea; daba igual si los parásitos burgueses terminaban en el arroyo o si se tiraban al Neva. Le contestamos que trasladar el comunismo a la vida de cada día era mucho más revolucionario que su negación y traición a favor de un futuro supuesto. Pero a Zorin le había cegado demasiado su credo para ver los efectos desintegradores y devastadores de este. Dejó de recogernos en sus desplazamientos diarios a la isla. No queríamos que pensara que nuestro interés por el trabajo dependía de la comodidad de su vehículo y continuamos haciendo el largo viaje a pie, que requería una caminata de tres horas. Sin embargo, no tardamos en encontrar en nuestros puestos a personas más maleables bajo las manos de la maquinaria política. Comprendíamos.
Los hogares de reposo fueron inaugurados con gran éxito. Para nosotros, las filas de camas de hierro oxidadas en los grandes salones, con su mobiliario de seda descolorida y terciopelo, parecían ostentosas, frías y poco acogedoras. Ningún trabajador con dignidad podría sentirse a gusto o disfrutar de un descanso en ambiente tal. Muchos compartían nuestro punto de vista e incluso algunos estaban seguros de que solo los miembros del partido y los moscones que zumbaban a su alrededor verían el interior de Los Hogares de Reposo para Trabajadores de Kammenny Ostrov.
Seguimos nuestro camino en dolorosa contemplación de la verdadera tragedia de la Revolución, a la que las malas hierbas le estaban robando la vida. Aun así, no estábamos dispuestos a abandonar o a hundirnos en la desesperación. En algún sitio, de alguna forma, sería posible comenzar a limpiar la senda. Un pequeño comienzo, no queríamos nada más. Seguramente encontraríamos eso, si perseverábamos en nuestra búsqueda.
Los comedores de beneficencia soviéticos eran abominables, nos había dicho Zorin repetidamente. Y nos pidió si podíamos sugerir alguna mejora. Sasha fue de nuevo todo interés, se sumergió por completo en el nuevo proyecto de reorganizar los comedores nauseabundos. En pocos días desarrolló un plan detallado, en el que cada punto había sido previsto de forma cuidadosa, como era habitual en él. Una cadena de cafeterías debía cubrir la ciudad, planeada para eliminar el gran desperdicio de comida y empleados superfluos de las cocinas. Incluso con las provisiones dadas, a pesar de lo escasas, se podrían servir platos simples pero sabrosos en un ambiente limpio y alegre. Sasha se encargaría del trabajo, y estaba seguro de que yo le ayudaría. Unas cuantas cafeterías para empezar, después se ampliaría.
Una idea impresionante, dijo Zinoviev con aprobación. ¿Por qué no se le había ocurrido a nadie antes? Muy simple y fácil de llevar a cabo. Había por todas partes gran entusiasmo por el proyecto, y muchas promesas. Petrogrado estaba lleno de almacenes, cerrados y precintados desde la Revolución. Sasha podía elegir el mobiliario necesario, conseguir un grupo de hombres para remodelar los locales y obtener las provisiones y todo lo demás. Mi compañero se puso a trabajar de nuevo con toda su ingenuidad organizativa a favor del plan.
Esta vez no podía haber impedimentos, nos aseguraron. Pero la burocracia bloqueó cada movimiento que iniciamos sin contar con ella. Empezaron a aparecer dificultades en los sitios más inesperados. Los funcionarios estaban demasiado ocupados para ayudar a Sasha y, después de todo, los comedores saludables no eran tan importantes en la escala de la revolución mundial que se esperaba estallaría de un momento a otro. Era absurdo hacer hincapié sobre una mejora inmediata teniendo en cuenta la situación general. En el mejor de los casos, no tendría ningún efecto vital sobre el curso de la Revolución. Y Berkman podía hacer un trabajo de más valor. No debía dedicarse a tareas de reformista. Era de lo más decepcionante, pues todo el mundo había pensado que era un revolucionario decidido. Era pueril por parte de Berkman afirmar que la primera preocupación de la Revolución era alimentar a las masas, el cuidado del pueblo, su contento y alegría; ¡decir que el pueblo era su principal esperanza y seguridad, y en realidad, su sola razón de ser y significado moral! Tal sentimentalismo era pura ideología burguesa. El Ejército Rojo y la Checa eran la fuerza de la Revolución, y su mejor defensa. El mundo capitalista lo sabía y temblaba ante el poder de la Rusia armada.
Una esperanza más pereció, como las anteriores. Para renacer, no obstante, con cada latido de un corazón robusto. La determinación y la fuerza de Sasha no habían sido nunca tan grandes. Mi perseverancia judía se negaba también a rendirse. Pensábamos que no todos los arroyos soviéticos desembocaban en las mismas charcas cenagosas. Debía de haber otros que fluyeran hasta el mar profundo y vigorizante. Debíamos perseverar y probar otros campos.
Hablé con la esposa de Lashevich, el amigo de Zinoviev, alto cargo de los consejos bolcheviques, sobre el estado de los hospitales. Era enfermera diplomada y me alegraría ofrecer mis servicios para mejorarlos. Ella presentaría el tema ante el camarada Pervoujin, Comisario del Consejo de Sanidad de Petrogrado. Pasaron semanas antes de recibir recado de ir a verte. Me apresuré a presentarme ante el Consejo.
¡Una enfermera diplomada que llevaba meses en Rusia y que no le había sido remitida para designarla a un puesto!, exclamó Pervoujin. Debería saber que necesitaba desesperadamente ese tipo de ayuda. Los hospitales estaban en un estado lamentable: había gran escasez de dispensarios y falta de personal cualificado, por no hablar de la carestía de instalaciones médicas y material quirúrgico. Podía dar trabajo a varios cientos de enfermeras americanas y aquí había estado yo sin hacer nada durante todo este tiempo. Me urgió a que comenzara de inmediato. En cuanto a la colaboración, podía contar con él hasta el límite, incluyendo un coche para hacer las visitas. Él me acompañará durante la primera inspección tan pronto como estuviera lista para comenzar. ¿Podía presentarme ante él por la mañana?
Vendría temprano, contesté, pero no debía sobrevalorar mi capacidad e importancia en tan colosal tarea. Haría todo lo posible, por supuesto, era una promesa. Contestó que no esperaría nada más de una tovarich, de una antigua revolucionaria y comunista. Era ciertamente comunista, asentí, pero de la escuela anarquista. Sí claro, lo entendía, pero no había diferencia. Muchos anarquistas se habían dado cuenta de esto y estaban completamente a favor del partido, trabajando con los bolcheviques, y les iba bien. «Yo también estoy con usted —dije— en la defensa de la Revolución, hasta mi último aliento». No con el comunismo de la dictadura, sin embargo. No había podido resignarme a ella, pues no veía la más mínima relación entre la forma forzada y coercitiva del comunismo de Estado y la de la cooperación libre y voluntaria del comunismo anarquista.
Había visto tan a menudo a los comunistas alterar instantáneamente su tono y modales en tales ocasiones que no me sorprendió el repentino cambio del comisario Pervoujin. El bondadoso médico tan profundamente preocupado por la salud del pueblo, el hombre humanitario que hacía un momento se lamentaba de la falta de enfermeras que atendieran a los enfermos y afligidos, se convirtió inmediatamente en un político fanático que rebosaba antagonismo y rencor. Le pregunté si mis diferentes puntos de vista influían en el cuidado de los enfermos, o si pensaba afectarían a mi utilidad como enfermera. Forzó una sonrisa, respondiendo que en la Rusia Soviética todos los que querían trabajar eran bienvenidos. No se cuestionan sus ideas, siempre y cuando sea un verdadero revolucionario dispuesto a dejar de lado toda consideración política. ¿Haría yo algo así? No podía más que prometer una cosa, contesté. Le ayudaría todo lo que estuviera en mi mano.
Me presenté al día siguiente, y todos los días durante una semana. Pervoujin no me llevó a realizar la visita de inspección proyectada. Me tuvo en su despacho durante horas discutiendo sobre la infalibilidad del Estado comunista y la inmaculada concepción de la dictadura bolchevique. Uno debía aceptarlos sin rechistar o ser excluído del redil. Hospitales espantosos, carencia de material médico, cuidado inapropiado de los pacientes... Esas eran cuestiones triviales comparadas con la requerida fe en la nueva trinidad. Era evidente que ya no se «me necesitaba desesperadamente». Fui excluida.
Con la ayuda de mi vecino del Hotel Astoria, el joven Kibalchich, conseguí visitar unos cuantos hospitales. El estado en que se encontraban era espantoso. La verdadera causa no era tanto la falta de equipamiento o la carencia de enfermeras, sino la omnipresente maquinaria política, la «célula» comunista, los comisarios, la sospecha y la vigilancia constantes. La actuación de médicos y cirujanos con historiales profesionales espléndidos y conmovedoramente consagrados a su trabajo, era obstaculizada a cada momento y paralizada por la atmósfera de terror, odio y miedo. Incluso los comunistas que había entre ellos se sentían impotentes. A algunos el régimen no les había despojado todavía de sentimientos humanos. Por pertenecer a la intelectualidad, eran considerados personajes dudosos y mantenidos a raya. Comprendí por qué Pervoujin no podía tenerme en su departamento.
A estos rudos despertares en la Arcadia soviética de la dictadura se siguieron otras sacudidas más enérgicas y reiteradas, que contribuyeron a desarraigar un poco más mi creencia en que los blocheviques habían sido la inspiración de «Octubre».
La militarización del trabajo, aprobada por el noveno congreso del partido con métodos típicos del Tammany Hall,[75] convirtió definitivamente a cada trabajador en un esclavo. La sustitución en fábricas y talleres de la dirección cooperativa por una sola persona, en la que estaba concentrado todo el poder, situó de nuevo a las masas bajo el talón de los elementos a los que se les había enseñado, durante tres años, a odiar como la peor amenaza. Los «especialistas» y profesionales de la intelectualidad, antes acusados de ser vampiros y enemigos culpables de sabotaje contra la Revolución, eran ahora instalados en altos cargos e investidos de poder casi supremo sobre los trabajadores de las fábricas. Fue un paso que de un solo golpe destruyó los principales logros de «Octubre», el derecho de los trabajadores al control industrial. A esto se añadió la introducción del libro laboral, que prácticamente tachaba a todo el mundo de criminal, le robaba los últimos vestigios de libertad, le privaba del derecho de elección del lugar de trabajo y ocupación y le ataba a un distrito dado sin poder alejarse mucho, so pena de los más graves castigos. Cierto que a estas medidas reaccionarias y antirrevolucionarias se opuso una minoría sustancial dentro del partido, así como el pueblo en general. Nosotros estábamos entre estos, Sasha incluso más enérgicamente que yo, a pesar de que su fe en los bolcheviques era todavía muy fuerte. No estaba todavía preparado por percibir con su visión interior lo que tan obvio era a sus ojos, ni para admitir el destino trágico de que el Frankestein que los bolcheviques habían creado estaba echando abajo el edificio de «Octubre».
Solía argumentar durante horas contra mi «impaciencia» y deficiente capacidad de juicio con respecto a temas transcendentales, contra mi refinado planteamiento de la Revolución. Afirmaba que yo siempre había menospreciado el factor económico como causa principal de las lacras capitalistas. ¿Es que ahora no podía ver que la necesidad económica era la razón que forzaba la mano de los hombres que estaban al timón de Rusia? El continuo peligro exterior, la natural indolencia del trabajador ruso y su fracaso para incrementar la producción, la falta de las herramientas más necesarias para la agricultura y la negativa consiguiente de los campesinos a alimentar a las ciudades, había obligado a los bolcheviques a aprobar esas medidas desesperadas. Por supuesto que consideraba tales métodos contrarrevolucionarios y abocados al fracaso. A pesar de todo, era absurdo sospechar que hombres como Lenin o Trotski habían traicionado deliberadamente la Revolución. ¡Pero si habían consagrado sus vidas a esa causa, habían sufrido persecución, calumnias, la cárcel y el exilio por sus ideales! ¡No podían traicionarlos hasta tal extremo!
Le aseguré a Sasha que nada más lejos de mi mente que acusar a los bolcheviques de traición. En realidad, les consideraba buenos coherentes, más leales a sus objetivos que aquellos de nuestros compañeros que trabajaban para ellos; en concreto Lenin, que me parecía un hombre de una sola pieza. Evidentemente, su política había sufrido cambios extraordinarios; no se podía negar su gran agilidad como acróbata política. Pero nunca se había apartado de su objetivo. Sus peores enemigos no podían acusarle de eso. Pero insistí en que su objetivo era la verdad clave de la tragedia rusa. Era el Estado comunista, su absoluta supremacía y poder exclusivo. ¿Y qué si destruye la Revolución, condena a muerte a millones y ahoga a Rusia en la sangre de sus mejores hijos? Eso no podía desalentar la mano de hierro del Kremlin. No eran más que «naderías, un poco de sangre». No podía afectar a su fin último. En cuanto a su claridad de visión, la concentración de su voluntad y su determinación infatigable. Lenin tenía todo mi respeto. Pero en lo que se refería a sus objetivos y métodos, le consideraba la mayor amenaza, más perniciosa que la de todos los intervencionistas juntos, porque su fin era más escurridizo, sus métodos más engañosos.
Sasha no negaba esto, ni estaba menos convencido que yo de la inutilidad de seguir intentando encajar en el garrote de la maquinaria política. Pero pensaba que yo estaba haciendo responsables a Lenin y sus colaboradores de métodos que les había impuesto la más extrema necesidad revolucionaria. Shatoff había sido el primero en recalcarlo. Todos los compañeros sensatos, afirmaba Sasha, compartían esa actitud. Y él mismo había llegado a darse cuenta de que la revolución en acción es bastante diferente de la revolución en el terreno teórico y en boca de radicales de salón. Implicaba sangre y fuego, y era inevitable.
El maravilloso compañerismo de mi viejo amigo y nuestra armonía intelectual habían mitigado mucho el proceso lacerante de buscar mi camino a través del laberinto soviético. Sasha era lo único que me quedaba después del tornado que había barrido mi vida. Representaba todo lo que era querido para mí, y le sentía como un ancla segura en el formidable mar de Rusia. Nuestro desacuerdo tan repentino, me arrolló como una ola enorme, dejándome magullada y dolorida. Estaba segura de que mi amigo, con el tiempo, se daría cuenta de la falsedad de su postura. Sabía que su desesperado intento por defender los métodos bolcheviques era como la última posición en una batalla perdida, la batalla que habíamos sido los primeros en librar en los Estados Unidos a favor de la Revolución de Octubre.
Entre las muchas personas que vinieron a visitarnos durante nuestra estancia en Moscú, estaba un joven interesante, Alexandra Timofeyena Shakol. Había sabido por Schapiro de nuestra presencia en la ciudad y, siendo anarquista, estaba ansiosa por conocer a sus famosos compañeros americanos. Además, quería hablar con nosotros de un proyecto iniciado por el Museo de la Revolución de Petrogrado. Explicó que se estaba planeando una expedición que debía cubrir toda la superficie del país en búsqueda de documentos referidos a la Revolución y al movimiento revolucionario desde su comienzo. El material reunido serviría como archivo para el estudio del gran levantamiento. ¿Nos uniríamos a tal aventura?
Por un momento nos dejamos llevar por el plan y por la oportunidad que representaba de ver Rusia y el cada día de la Revolución, aprender de primera mano lo que la Revolución había hecho por las masas y cómo afectaba a su existencia. Probablemente, nunca volveríamos a tener una oportunidad como esa. Pero pensándolo mejor, nos dimos cuenta de que era una cruel ironía que nos viéramos condenados a recoger material muerto en medio de la incontenible vida de Rusia. Durante treinta años habíamos estado en lo más reñido de la batalla social, siempre en la línea de fuego. ¿Podíamos contentarnos ahora con menos en nuestra renacida tierra natal? Anhelábamos poder hacer un trabajo más vital, algo que nos permitiera entregar todo nuestro corazón y nuestras mejores habilidades a la gran tarea.
Desde nuestro regreso a Petrogrado habíamos estado tan ocupados combatiendo contra los molinos de viento soviéticos, tan desesperadamente intentando encontrar un asidero, que apenas habíamos pensado en nuestra compañera Shakol y en su proposición. Pero cuando ya no nos quedaban esperanzas de realizar un trabajo útil, nos acordamos de su oferta. Quizás nos permitiera un escape a nuestra existencia desprovista de significado. Sasha y yo estuvimos de acuerdo en que si el material reunido podía ayudar a los futuros historiadores a establecer una relación correcta entre la Revolución y los bolcheviques, merecería la pena. Quizás también nos proporcionara a nosotros la perspectiva adecuada. Nos consolábamos pensando que las diferentes zonas del país que visitaríamos, la gente con la que entraríamos en contacto, sus vidas, sus costumbres y hábitos, serían una buena escuela. Finalmente, decidimos intentarlo, puesto que no teníamos acceso a nada más. «¡Ojalá el nuevo proyecto no se convierta también en una pompa de jabón!», le dije a Sasha mientras nos encaminábamos al Palacio de Invierno, donde se encontraba el Museo de la Revolución.
Cuando llegamos, nos enteramos de que Shakol estaba ausente y que había escapado por los pelos a la muerte por tifus, enfermedad que había contraído en Moscú. Estaba convaleciente y no volvería al trabajo hasta dentro de quince días. Sin embargo, había informado al museo de que íbamos a hacer una visita y fuimos recibidos por el secretario, M.B. Kaplan, un hombre de treinta y pico años, de aspecto agradable e inteligente. Se ofreció a acompañarnos en una ronda a la institución para mostrarnos lo que se había realizado hasta el momento. Varias habitaciones estaban llenas de valioso material, entre el que se encontraban los archivos secretos del régimen zarista, incluyendo los documentos de la Sección Política Tercera, que revelaban el funcionamiento de su sistema de espionaje. La mayor parte habían sido ya ordenados, clasificados y preparados para ser expuestos en un futuro próximo. «Nuestra tarea está solo comenzando —explicó el secretario—, requerirá años cumplir el objetivo de establecer en Rusia el museo más completo, y único, de los que puedan existir en la actualidad en ningún país, sin exceptuar el Museo Británico; tanto más cuanto que ningún otro país posee tal riqueza de tesoros revolucionarios dispersos y en espera de ser rescatados del extravío o la destrucción». Era por ese motivo por el que el museo deseaba enviar la expedición de recopilación lo antes posible, pues muchas cosas se estaban perdiendo con el retraso. Kaplan estaba entregado en cuerpo y alma al proyecto, y sus colaboradores eran igualmente entusiastas sobre el futuro del museo y el trabajo que desempeñaría. Todos ansiaban conseguir nuestra colaboración.
Aunque estábamos a finales de mayo, las grandes salas del Palacio de Invierno rezumaban un frío penetrante. Íbamos bien abrigados, y aún así, pronto estuvimos entumecidos. Nos maravillaban los hombres y mujeres que trabajaban en la terrible humedad a lo largo de los peores meses del invierno de Petrogrado. Llevaban allí casi tres años. Tenían los rostros veteados de manchas moradas, las manos congeladas. Algunos padecían reumatismo grave y afecciones tuberculosas. El secretario admitió que hasta su salud estaba quebrantada. Pero estábamos en la Rusia revolucionaria y él y sus colaboradores estaban contentos del privilegio que suponía contribuir a la construcción de su futuro. La mayoría, como él mismo, no pertenecía al partido.
Estaba impaciente por contar con nuestra colaboración. Su entusiasmo era demasiado contagioso, y accedimos. «Entonces, deberíais presentaros a trabajar de inmediato», sugirió. Había mucho que hacer antes de que la expedición se pusiera en camino. Había que procurar el equipamiento necesario y preparar dos vagones de tren, uno para el personal, que consistiría en seis personas, y el otro para el material. Había que ocuparse de varias formalidades, conseguir el permiso de varios departamentos, propusks y provisiones, así como la servidumbre de paso para la expedición. Había que darse prisa y debíamos empezar inmediatamente.
Dejamos al afable secretario y a sus colaboradores en un estado de ánimo más alegre. Nosotros todavía no sentíamos lo mismo que los otros miembros del museo en relación al trabajo. Sabíamos que no podíamos contentarnos durante mucho tiempo con recoger viejos pergaminos cuando había tareas más urgentes que podíamos hacer. La devoción y la entereza de esa gente nos había quitado de encima el peso de la desesperanza. Era el riesgo más alentador de la vida soviética. A menudo habíamos descubierto la resistencia y la dedicación más heroicas escondidas bajo la superficie soviética oficial. No del tipo de las aclamadas a diario en los lugares públicos y festejadas con manifestaciones ostentosas y desfiles militares. Nadie fuera del partido creía en el sello oficial. Incluso dentro de las filas de aquel había gran número de personas que odiaban la ampulosidad vacía y la falsedad, aunque eran impotentes ante la maquinaria política. Compensaban la ostentación vulgar con su determinación y probidad. Silenciosamente, trabajaban laboriosos en sus tareas, dándolo todo a la Revolución y no pidiendo nada a cambio, ni en raciones, alabanzas ni reconocimiento. Estas almas maravillosas nos compensaban de muchos de los rasgos que eran odiados en el régimen bolchevique.
Los preparativos para la expedición progresaban muy lentamente, dejándonos tiempo para visitar museos, galerías de arte y lugares de interés similares así como para atender a otras cuestiones. Nos había llegado información de la detención de dos muchachas anarquistas, de quince y diecisiete años, acusadas de hacer circular una protesta contra los aspectos degradantes del libro laboral y también contra la insoportable situación de los presos políticos en las cárceles de Shpalerny y Gorojovaia de la ciudad. Varios compañeros de Petrogrado acudieron a nosotros para que nos ocupáramos del asunto y nos dirigimos de inmediato a los bolcheviques eminentes. Zorin hacía tiempo que nos había dejado por imposible. Yo parecía no gustarle a Zinoviev; el sentimiento era, en realidad, mutuo. No obstante, siempre era extremadamente amable con Sasha, así que este fue a verle para tratar el tema de las anarquistas arrestadas. Con el mismo propósito visité a Mme. Ravich, a la que todavía admiraba enormemente por su carácter sencillo y modesto y su disposición a admitir y reparar abusos oficiales. Desafortunadamente, los prisioneros políticos estaban fuera de su jurisdicción. Tales cuestiones estaban bajo el control de la Checa, cuyo jefe en Petrogrado, el comunista Bakayev, era conocido por su rencor hacia los anarquistas. El mismo día de la llegada del Buford. Bakayev intentó inculcar a los hombres que «en la Rusia Soviética no se toleraban tonterías anarquistas». Esos lujos solo eran adecuados en los países capitalistas, dijo. Bajo la dictadura del proletariado, los anarquistas tendrían que someterse o ser aplastados. Como nuestros muchachos se resintieron de tal bienvenida, Bakayev ordenó que todo el grupo de doscientos cuarenta y siete hombres fuera sometido a arresto domiciliario. Nosotros no nos enteramos hasta el tercer día y el asunto nos preocupó mucho. Zorin minimizó el suceso tildándolo de desafortunado malentendido y convenció a su camarada de la Checa para que retirara la guardia armada de los dormitorios de nuestra gente en el Smolny. Pero ay, desde entonces habíamos visto demasiados de esos «desafortunados malentendidos».
En esta ocasión una seña de Zinoviev y Mme. Ravich tuvo efecto inmediato sobre Bakayev. También vivía en el Astoria y me telefoneó para que fuera a visitarle. Liberaría a las muchachas anarquistas, me informó, siempre y cuando estuviéramos dispuestos a garantizar que no volverían al «bandidaje». Expresé mi asombro por su aplicación del término a dos muchachas culpables de publicar una protesta contra los métodos que consideraban contrarrevolucionarios. «Su partido no puede estar muy seguro de sí mismo o no estaría continuamente obsesionado con bandidos y contrarrevolucionarios imaginarios», dije. Me negué a responder por nadie, sabiendo que ni yo misma guardaría silencio si viera la necesidad de expresar en alto mis sentimientos. Ni podía hablar en nombre del Camarada Alexander Berkman, aunque sabía que declinaría obligar a nadie por promesas hechas en su nombre. En cuanto al maltrato de los presos políticos, le aseguré al jefe de la Checa que las cárceles americanas sacarían provecho de saber que las cárceles soviéticas no eran mejores que las de los Estados Unidos. Esto pareció tocar su punto débil. Declaró que daría a las chicas otra oportunidad, pues, después de todo, eran proletarias, aunque no se hubieran dado cuenta todavía de que no debían perjudicar a su propia clase criticando a la dictadura. También estudiaría qué mejoras requerían las cárceles, aunque se había exagerado mucho sobre las condiciones de estas.
Sacar gente de la cárcel había sido una de nuestras actividades en América. Pero nunca se nos había ocurrido que sería necesario hacer lo mismo en la Rusia revolucionaria. Desde luego no a nosotros, que habíamos luchado ferozmente contra la mínima sugerencia de tan absurda eventualidad. Sin embargo, el único trabajo positivo que habíamos hecho hasta entonces había sido justo ese: interceder por nuestros compañeros encarcelados ante Lenin, ante Krestinski y ahora ante una estrella menor. Todavía éramos capaces de ver el patetismo y el humor de la situación y aún no habíamos olvidado cómo reírnos de nuestros propios desatinos, aunque cada vez más, mis risas conseguían apenas velar mis lágrimas.
A pesar de todo, teníamos razones para no lamentar nuestros esfuerzos, especialmente en el caso de uno de nuestros mejores compañeros. Vsevolod Volin. Había estado activo en el terreno educativo en las filas de los rebeldes campesinos de Ucrania liderados por el anarquista Néstor Majno, a quien los bolcheviques habían aclamado en un principio como eficaz líder de las masas y hombre de gran perspicacia estratégica y valor excepcional. No sin motivo, pues había sido Majno y su ejército de povstantsi quien había vencido a varios aventureros contrarrevolucionarios y quien había ayudado materialmente a las fuerzas rojas a expulsar a las hordas del general Denikin. Por negarse a someter a su ejército al mando absoluto de Trotski, Majno había sido declarado enemigo y bandido y todas sus fuerzas acusadas de contrarrevolucionarias. Volin era un educador y no había participado en absoluto en las operaciones militares de Majno. Pero la Checa de Ucrania no hacía tan sutiles distinciones. A la primera oportunidad arrestaron a Volin y le mantuvieron en aislamiento en la prisión de Jarkov, a pesar de que estaba gravemente enfermo. Nuestros compañeros de Moscú eran conscientes de la peligrosa situación de Volin, pues Trotski, mientras tanto, había mandado telegráficamente orden de ejecución contra él. Intentaron que el prisionero fuera trasladado a Moscú, donde era bien conocido de comunistas destacados como hombre de integridad revolucionaria y grandes conocimientos. Hicieron circular una petición de traslado, que fue firmada por todos los anarquistas presentes entonces en la capital, y eligieron a Sasha y al compañero Askaroff para que presentaran la petición ante Krestinski, secretario del Partido Comunista.
Krestinski resultó ser un fanático y un resentido contra los anarquistas. Afirmó al principio que Volin era un contrarrevolucionario que merecía morir, y luego pretendió que ya había sido traído a Moscú. Sasha logró convencerle de que estaba en un error en ambos puntos y de que a Volin se le diera al menos la oportunidad de exponer su caso, oportunidad que no tendría en Jarkov. Krestinski cedió finalmente a los argumentos de Sasha. Prometió telegrafiar a las autoridades pertinentes de Jarkov para que Volin fuera transferido a la capital. Evidentemente, mantuvo su palabra, pues al poco nuestro compañero fue traído a Moscú, a la prisión de Butirki. Poco tiempo después Vsevolod Volin fue puesto en libertad.
Tras haber sido liberadas las dos muchachas de Petrogrado, nos pareció que podríamos dedicarnos a otros asuntos andes de que la expedición estuviera lista para empezar el viaje. En primer lugar, visitamos las fábricas.
Había oído varios rumores sobre las condiciones en las fábricas, pero como todavía no había logrado tener acceso a las mismas, era reacia a darles crédito. Hacía tiempo que pensaba que en un país privado de libertad de prensa y expresión, la opinión pública debía de basarse en exageraciones y falsedades. Tendría que inspeccionar las fábricas y los talleres yo misma, les decía siempre a mis informadores, antes de llegar a ninguna conclusión.
La oportunidad que tanto había esperado de visitar las fábricas y poder hablar con los trabajadores llegó cuando Mme. Ravich me pidió que actuara de guía para cierto periodista americano que había aparecido repentinamente en Petrogrado. Me enteré de que era uno de los reporteros que nos habían entrevistado a nuestra llegada a Teryoki, mientras atravesábamos Finlandia. Parecía que habían pasado siglos. El hombre había intentado repetidamente entrar en la Rusia Soviética, como informó a Sasha en la frontera, pidiéndole al mismo tiempo que hablara en su favor ante Chicherin, en cuyas manos estaba la decisión de permitir la entrada a los periodistas. El joven nos había impresionado favorablemente con sus modales y expresión franca, pero aparte de eso no sabíamos nada de él, ni siquiera su nombre ni el periódico al que representaba. Solo en el último momento, mientras cruzábamos la frontera, nos entregó su tarjeta. Sasha prometió transmitirle el mensaje al Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, afirmando, sin embargo, que no pdm interceder a su favor. Sasha cumplió su promesa, informó a Chicherin de que el joven periodista, de nombre John Clayton, ansiaba entrar en Rusia, y que representaba al Tribune de Chicago, uno de los periódicos reaccionarios de Estados Unidos.
No supimos nada más sobre el tema, y en la ajetreada vida de Rusia nos habíamos olvidado de la existencia de Clayton. Me sorprendió bastante, por lo tanto, que a mi regreso a Petrogrado Mme. Ravich me telefoneara para preguntarme si conocía a un hombre llamado John Clayton. Había sido arrestado en la frontera cuando intentaba entrar en Rusia y estaba retenido por la Checa. Había dado nuestros nombres como prueba de que conocía a personas de confianza y que intercederían por él. Le repetí a Ravich lo que Sasha le había dicho con anterioridad a Chicherin, añadiendo que, puesto que el hombre se encontraba ya en suelo soviético, sería mejor política dejarle libre. No vería nada más que lo que el gobierno soviético le permitiera y no podía enviar ninguna noticia sin la revisión previa de la censura bolchevique. ¿A qué temer nada? Mme. Ravich decidió informar a la Checa de la frontera de lo que yo le había dicho y dejar que ellos tomaran la decisión final. Otra vez silencio absoluto sobre Clayton, y grande fue mi sorpresa cuando me lo encontré un día a la puerta de mi habitación del Astoria. «¿De dónde sale?», dije bruscamente incluso antes de invitarle a pasar. «Ni me lo pregunte —respondió lastimeramente—. He arriesgado mi vida intentado entrar en el país. Vengo con las mejores intenciones y me tratan como a un perro». «¿Qué ha sucedido?» «Por amor de Dios —gritó Clayton—, ¿es que no me va a dejar entrar en su habitación? Necesito un día entero para contarle todas mis aventuras». El pobre hombre parecía desesperado de verdad, y no me gustaba ser grosera, incluso con un periodista americano, aunque poca gente tendría mejores razones para serlo. «Entre, hombre, y cuéntemelo todo», dije en tono ligero. Su rostro se iluminó. «Gracias E.G. —respondió—, sabía que no podrían convertirla en una bolchevique insensible». «Tonterías —le corregí—, no todos los bolcheviques son insensibles, y los que lo son es gracias, en gran parte, a su gobierno, en liga con otros para matar de hambre a las masas rusas».
Clayton me contó que había entrado clandestinamente, esquiando, a través de Finlandia, le habían cogido, le habían metido en una chica inmunda y, finalmente, le habían trasladado a Moscú, tanto había estado «libre» las últimas seis semanas. «¿Libre?», le pregunté sorprendida. Sí, pero como si no lo hubiera estado, teniendo en cuenta lo que había podido oír y ver. Ni lo más mínimo para redactar la más pequeña historia. En cuanto a él, había sido sometido a toda clase de discriminaciones y argucias desde que llegó a Moscú. «Infame, eso es lo que ha sido, y poco inteligente tratar así a un periodista», declaró amargamente.
La manera de llegar al corazón de un hombre es, como dice el proverbio, a través de su estómago, y había que hacer algo para calmar el agitado ánimo de Clayton. «Tenemos mucho tiempo para hablar de todo eso —dije— después de que hayamos tomado una taza de café». «Caramba, eso si que sería estupendo», exclamó. Después de dos tazas su disgusto pareció disminuir y se avino más fácilmente a razones. Antes de empezar la ronda de inspección por las fábricas, Clayton estaba dispuesto a admitir lo insostenible de su postura y lo absurdo que era sentirse herido. Después de todo, él era un desconocido, y sus credenciales del Tribune de Chicago en absoluto tranquilizadoras. Los espías y las conspiraciones se habían convertido en una manía de los comunistas. Era natural, teniendo en cuenta la persecución que Rusia estaba sufriendo por parte de los enemigos de la Revolución. Tendría que ver sus desagradables experiencias desde un punto de vista más amplio si sus intenciones eran tan buenas como me había asegurado. Si no, podría tan solo informar de las mismas estupideces que sus colegas sobre la supuesta nacionalización de las mujeres, las comidas a base de orejas y dedos de burgueses y otras atrocidades similares publicadas por la prensa americana. Clayton juró que nunca sería culpable de tales falseamientos. «Espera y verás», me aseguró. Había esperado durante treinta años, buscando con la linterna de Diógenes la justicia y la veracidad entre los periodistas americanos. Había encontrado algunas excepciones, desde luego, pero muy pocas y muy distanciadas. Ninguna de ellas, no obstante, en el Tribune de Chicago. Tenía la esperanza de que él fuera una de las excepciones.
Las funciones de un cicerone oficial no me agradaban en particular. Pero no deseaba decirle que no a Ravich, que siempre había respondido bien a mis peticiones por los desafortunados. Además, pensaba que la situación de su era demasiado vital y grandiosa y que yo todavía no la comprendía por entero, aunque había llegado a la decisión definitiva de no trabajar dentro de los confines políticos bolcheviques. Muy importante para mí era no ser citada por ningún periódico americano hablando contra la Rusia Soviética, no mientras esta estuviera todavía obligada a luchar por la vida misma en tantos frentes. Estaba, por lo tanto, en el apuro de no querer que Clayton consiguiera información con mi ayuda y no me alegraba la perspectiva de tener que mentirle deliberadamente. Razonaba que Mme. Ravich sabía lo que hacía cuando le había dado a Clayton permiso para visitar las fábricas. Probablemente las condiciones no eran tan malas como me habían informado. O podía haber pensado que conmigo como guía, las cosas parecerían menos duras. Afortunadamente, Sasha nos acompañaba. Eso nos daría la oportunidad a uno de nosotros de rezagarse y hablar con los trabajadores mientras el otro interpretaba para Clayton la versión oficial de la situación. Las fundiciones Putilov resultaron estar en estado de abandono, la mayoría de las máquinas estaban paradas, otras irreparables, el lugar muy sucio y descuidado. Mientras Sasha le explicaba a Clayton lo que el superintendente del taller iba relatando, yo me quedé atrás. Encontré a los hombres poco dispuestos a hablar hasta que mencioné que era una tovarich de América y no una bolchevique. Eso era muy diferente. Podrían contarme muchas cosas, dijeron, pero incluso las paredes tenían oídos. No pasaba un día sin que alguno de sus compañeros dejara de volver al trabajo. ¿Enfermo? No, solo que había protestado un poco demasiado alto. Alegué que, como me habían informado las autoridades, los trabajadores de la Putilovski, por estar empeados en una de las industrias vitales, recibían raciones considerablemente mejores que las de otros obreros: dos libras de pan al día y cantidades especiales de otros productos. Los hombres se me quedaron mirando asombrados. Uno de ellos sugirió que probara su pan y me tendió un pedazo negro. «Muerde fuerte», dijo irónicamente. Lo intenté, pero sabiendo que no podía permitirme pagar un dentista, le devolví el trozo de pan correoso, para gran diversión del grupo que me rodeaba. Sugerí que no se podía hacer responsables a los comunistas del pan malo y escaso. Si los trabajadores de Putilov y sus hermanos de otras industrias incrementaran la producción, los campesinos podrían sembrar más grano. Sí, contestaron, esa era la historia que les contaban todos los días para explicar la militarización del trabajo. Ya había sido bastante duro trabajar con el estómago vacío cuando no se les hostigaba. Ahora era imposible por completo. El nuevo decreto no había hecho más que aumentar la miseria y el rencor generales. La militarización se llevaba a los obreros demasiado lejos de sus pueblos, que en un principio les ayudaban con víveres. Además, el número de funcionarios y supervisores había aumentado y tenían que ser alimentados. «De las siete mil personas empleadas aquí, solo dos mil son productores reales», señaló u viejo trabajador que estaba cerca de mí. Otro me preguntó en un susurro si no había visto los merendos. ¿Había visto allí demasiada escasez para los que tiene con qué pagar? No hubo tiempo para una respuesta. A un aviso de sus vecinos, los hombres se apresuraron a volver a sus bancos de trabajo y yo me uní a mis compañeros.
Nuestro siguiente objetivo parecía un campamento militar, con centinelas armados alrededor del enorme almacén y dentro de la fábrica. «¿Por qué hay tantos guardias?», preguntó Sasha al comisario. La harina había estado desapareciendo últimamente a carretadas, fue la respuesta, y los soldados estaban allí para hacer frente a la situación. No habían conseguido detener los robos, pero algunos de los delincuentes habían sido detenidos. Habían resultado ser trabajadores corrompidos por una banda de especuladores. En cierta forma, la explicación oficial no sonaba plausible. Aminoré el paso con la esperanza de acercarme a los molineros. Conocía la contraseña adecuada: «De América, y os traigo el saludo solidario del proletariado militante, y unos cigarrillos». Un tipo joven de mandíbula firme y ojos inteligentes atrajo mi atención al pasar a mi lado con un saco de harina a la espalda. Cuando volvió a coger otro, utilicé mi llave mágica. Funcionó. ¿Podría decirme por qué hay soldados armados? Me preguntó si no sabía nada del decreto que militarizaba el trabajo. Los obreros lo habían tomado como un insulto a su hombría revolucionaria. Como resultado, sus hermanos soldados, que les habían ayudado durante los días de Octubre, habían sido apostados allí como vigilantes. Le pregunté sobre el robo de harina y si los guardias no estarían allí para impedirlo. El hombre sonrió tristemente. Nadie sabía mejor que los comisarios, dijo, quién estaba robando la harina, pues eran ellos mismos quienes la sacaban por las puertas. «¿Y la Revolución? ¿No os ha dado nada a los trabajadores?» «Oh, sí —respondió—, pero de eso hace ya tiempo. Ahora es agua estancada. Pero estallará de nuevo, no tengas cuidado».
Por la noche, cuando Sasha y yo comparamos nuestras notas, estuvimos de acuerdo en que ya habíamos visto todo lo que queríamos saber sobre las condiciones en las fábricas soviéticas. Podíamos dejar el dudoso honor a los guías oficiales, que sentían menos escrúpulos en volver lo negro blanco, y lo gris en tintes carmesíes. Sasha rechazó con énfasis actuar de nuevo como cicerone y yo completé ese trabajo involuntario llevando a Clayton a la mañana siguiente a la Fábrica de Tabaco Laferm. La encontramos en buenas condiciones porque el antiguo propietario y director seguía también a cargo de ella.
Clayton no tardó en marcharse, declarando que pronto volvería por una temporada más larga y para un estudio más detallado de la situación. Su esposa era rusa, dijo, y le serviría de guía, por lo que no necesitaría abusar de nuestro tiempo y buena voluntad. Se guardaría de hacer afirmaciones engañosas sobre Rusia, prometió fielmente.
«Engañosas», reflexioné. El pobre tipo no sabía que cada día de mi existencia en Rusia era engañoso, engañoso para otros y para mí. Me preguntaba si llegaría alguna vez el día en que pudiera valerme por mí misma otra vez.
Los preparativos para la expedición progresaban muy lentamente, mientras que mi tensión nerviosa casi había alcanzado un punto extremo. El poco equilibrio que había ganado últimamente había sido destruido por las recientes impresiones que me habían causado las condiciones espantosas en que vivían y trabajaban las masas. La llegada de Angélica Balabanoff alivió en cierta forma mi estado de ánimo.
La habían enviado desde Moscú para completar los preparativos para la recepción de la Comisión Obrera Británica. Pobre Angélica, ella también había sido relegada al papel de guía, y estaba segura de que sufriría tanto como yo al tener que jugar al escondite con la sombra de lo que fuera su fe ardiente.
El Palacio Narishkin, junto al Neva, uno de los más bellos de la capital, fue asignado para el uso de los distinguidos invitados ingleses. Había estado cerrado desde los días de Octubre y Angélica me pidió que la ayudara a ponerlo todo en orden. Accedí con alegría, aunque en realidad no me necesitaba para ese trabajo. Un ejército de sirvientes fue reclutado para hacer la limpieza que tres personas eficientes podían haber realizado en menos tiempo. Intuía que Angélica se sentía sola, y una simple ojeada me mostró que estaba de nuevo en mala salud. Se sentía a gusto conmigo y a mí me encantaba estar con ella, si bien nunca pude llegar a hablarle francamente del tema que más nos preocupaba a ambas. Hubiera sido como hurgar en una herida abierta. Angélica le tenía también mucho cariño a Sasha y ya había logrado su colaboración como intérprete y traductor de los discursos de bienvenida que estaban siendo preparados en honor de los visitantes.
La comisión llegó por fin, la mayoría de sus miembros con la típica actitud de superioridad de los anglosajones. Estaban en contra de la intervención, por supuesto, y alardeaban de haber repudiado los ataques a la Rusia Soviética; pero en cuanto a la revolución o el comunismo, no, gracias, no querían nada de eso para ellos. La recepción en su honor estaba dirigida a la más grande audiencia de las masas obreras británicas y a los trabajadores del mundo entero. No se ahorrarían esfuerzos en hacer que la ocasión fuera propagandísticamente efectiva. La grandiosa parada militar en la plaza del Palacio Uritski no era más que la parte inicial del programa. Otros espectáculos resultarían incluso más persuasivos. Las cenas en el Palacio Narishkin, sus mesas cargadas con lo mejor de lo que la Rusia hambrienta podía disponer, las visitas acompañadas a las escuelas modelo, a las fábricas seleccionadas, a los hogares de reposo, a representaciones teatrales, ballets, conciertos y ópera, con los miembros de la comisión en el palco del Zar, eran algunas de las festividades. La reserva britanica no podía resistir tal hospitalidad. La mayoría de los miembros de la embajada se volvieron locos por la demostración y cuantos más días pasaban más dóciles se volvían.
Algunos de ellos emplearon su mejor lógica para convencerme de que la dictadura y la Checa eran inevitables en un país tan atrasado como Rusia, con su gente acostumbrada a siglos de un gobierno despótico. «Nosotros los ingleses no lo toleraríamos —declaró uno de los delegados—, pero es diferente con las ignorantes masas rusas, ajenas a toda forma civilizada». El gobierno soviético, argüía, había demostrado una inteligencia y una habilidad sorprendentes al haber coronado el éxito con este material humano en bruto. Pero el inglés medio, claro está, no aguantaría tales métodos.
—El inglés medio —repliqué— prefiere correr a lo largo de tres manzanas detrás de un taxi para poder hacer de lacayo para un caballero y ganar la magnífica suma de dos peniques.
—Si vio tal cuadro en Londres, sería ciertamente la hes de la ciudad —respondió.
—Precisamente —dije—, hay más que suficientes de esos derechos en Inglaterra y serían el peor escollo para cualquier cambio económico fundamental en su país. Pero se me olvidaba que ustedes los ingleses no quieren saber nada de la revolución. Eso solo podía suceder en la ignorante e incivilizada Rusia.
Me fui hacia la parte trasera del palco para ver el resto del ballet sin ser molestada por la complaciente superioridad británica. Al poco se abrió la puerta y entró un hombre en uniforme militar. Cuando las luces se encendieron reconocí a León Trotski. ¡Qué cambio en aspecto y porte en tres años! Ya no era el exiliado pálido, flaco y poco corpulento que había conocido en Nueva York en la primavera de 1917. El hombre del palco parecía haber crecido en altura y anchura, aunque no mostraba carne superflua. Su tez pálida era ahora del color del bronce, su pelo y barba rojizos estaban considerablemente entreverados de gris. Había saboreado el poder y parecía consciente de su autoridad. Andaba con porte orgulloso y había desdén en sus ojos, incluso desprecio, cuando miró a los invitados británicos. No habló con nadie y salió enseguida. No me reconoció, ni yo me dirigí a él. El abismo que existía entre nuestros mundos se había ensanchado demasiado para poder ser salvado.
Había ciertos miembros de la Comisión Británica, no obstante, que no estaban inclinados a mirar boquiabiertos lo que les rodeaba. Estos no pertenecían al elemento obrero. Uno de ellos era el señor Bertrand Russell. Muy cortés, pero decididamente, se negó desde el principio a llevar guía oficial. Prefería ir solo. Tampoco mostró regocijo ante el honor de ser alojado en un palacio ni ser alimentado con platos especiales. Persona sospechosa, ese Russell, murmuraban los bolcheviques. Pero, bueno, ¿que se puede esperar de un burgués? A Angélica, esa forma de hablar le partía el corazón. Aducía que era estúpido y criminal engañar a todo el mundo. Se debía permitir que la gente viera la situación tal y como era, que se diera cuenta de la espantosa necesidad y miseria de la Rusia bloqueada. Quizás eso ayudaría a despertar la conciencia del mundo contra los poderes que estaban cercando al país. Pero la Checa pensaba de otra manera, aunque no interfería de forma demasiado evidente en los movimientos de los delegados.
El señor Russell vino a vernos un día con Henry G. Alsberg, un corresponsal americano que acompañaba a la embajada, y que representaba al Nation de Nueva York y al Daily Herald de Londres. John Clayton, al que Alsberg había visto en Estonia, le había informado de que estábamos en el Astoria y le había dado también algunas provisiones para nosotros. El inesperado reabastecimiento de nuestra despensa merecía algún tipo de celebración e invitamos a nuestras visitas a que se quedaran a almorzar, tras lo cual me puse a preparar la comida en mi improvisada cocinita. No fue en absoluto un almuerzo elaborado, pero nuestros invitados me aseguraron que habían disfrutado más de lo que lo hubieran hecho nj comida del palacio servida en el salón de fiestas en medio del damasco y la vajilla fina. Con nosotros, dijeron, podían hablar libremente y obtener un segmento de la realidad rusa libre de temor o favoritismo. Era nuestro primes contacto con el mundo exterior, con personas preocupadas seriamente por el bienestar del país. Disfrutamos de cada momento pasado con nuestros visitantes y Henry Alsberg me gustó en particular. Trajo con él una bocanada de lo mejor de América, sinceridad y jovialidad espontánea, franqueza y compañerismo. El señor Russell era de naturaleza más reservada, pero poseía una personalidad sencilla y amable.
Angélica nos había invitado a la última función social en honor de la Comisión antes de que saliera para Moscú. Fuimos en calidad de intérpretes. Esa misma noche se marchó con los delegados y se empeñó en que Sasha tenía que irse con ella, aunque este tenía mucho de lo que ocuparse en relación con la expedición del museo, pues todavía no se había conseguido coche para el viaje. Pero, ¿quién podía negarle nada a Angélica?
Todo estaba listo para la expedición excepto lo principal: el vagón de tren. El comisario del Museo de la Revolución, Yatmanov, un comunista destacado, y el secretario Kaplan habían estado intentando durante semanas conseguirnos uno, pero sin éxito. Estaban seguros de que Sasha podría solucionar el tema a través de Zinoviev, sobre el que parecía tener alguna influencia. Pero Sasha estaba todavía en Moscú con la Comisión Obrera Británica. Para una persona cuya vida había estado rebosande de actividad intensa, estar sin hacer nada esa exasperante. No obstante, desde que llegué a Rusia había aprendido a armarme de paciencia. La dictadura del proletariado se estaba preparando para la eternidad, ¿qué importaban unas pocas semanas o meses, o incluso años?
Sasha volvió, y con él, una búsqueda más intensa del vagón. No había sido feliz en la capital. La teatralidad del espectáculo ofrecido a la Comisión le había afligido. La pobre Angélica no tenía nada que ver, claro está. La dejaron de lado tan pronto como los invitados fueron entregados a Karanjan y su hueste de directores en la estación de Moscú. Se llevaron a los británicos, dejando atrás a Bertrand Russel. Nadie parecía conocerle, ni a él ni el puesto que ocupaba en el mundo de la ciencia y el pensamiento progresista. Sasha salvó la situación al saludar a Karanjan, que estaba a punto de marcharse, único ocupante de su lujoso automóvil. Karanjan preguntó quién era el hombre, comentando que no había oído hablar jamás de Bertrand Russell. Sin embargo, creería lo que Sasha le decía sobre que merecía la pena ocuparse de él; tras lo cual, invitó a Sasha y a Russell a entrar en el coche.
Sasha se había ausentado de los desfiles y manifestaciones públicas en honor de la comisión británica. Ya había tenido bastante. Sentía que no podía servir de intérprete de los discursos ampulosos en los actos oficiales ni de las falsedades que les estaban endilgando a los confiados ingleses. Había traducido para Angélica algunas resoluciones y acompañado a los delegados a talleres y fábricas en visita de inspección. Karl Radek le había pedido que tradujera algo que Lenin había escrito, para lo cual le envió uno de los vehículos oficiales para conducirle a la sede de la Tercera Internacional. Allí, Radek le entregó el manuscrito de Lenin sobre «Las enfermedades pueriles del izquierdismo». «Imagina mi sorpresa —me contó Sasha—, cuando al hojearlo me di cuenta de que se trataba de un ataque mordaz a todos los revolucionarios que diferían de la actitud bolchevique. Le dije a Radek que lo traduciría a condición de que se me permitiera escribir un prefacio al folleto». «Radek debió de pensar que estabas loco por ser culpable de tal delito de lesa majestad», comenté. «Sí, se volvió medio loco de ira y me tomó a mí también por un demente», contestó mi chistoso amigo. Radek no insistió más sobre el tema y Sasha siguió su camino. Pero pronto aparecieron otras cuestiones que atrajeron completamente su atención. Varios de nuestros compañeros estaban en prisión de nuevo, entre ellos el compañero Abe Gordin, del Club Universalista, que había jugado un papel destacado durante los sucesos de 1917. Estaban retenidos sin que se hubiera formulado ninguna acusación contra ellos. Como sus reiteradas peticiones de saber la razón de su arresto no habían dado resultado, se habían declarado en huelga de hambre. Sasha había estado muy ocupado intentando inducir a las autoridades a especificar los delitos de los compañeros o liberarlos. Después de grandes dificultades consiguió una audiencia con Preobrazenski, secretario del Partido Comunista. Sasha hizo hincapié sobre la debilidad extrema a la que habían llegado los hombres encarcelados por la prolongada huelga de hambre, y Preobrazenski declaró fríamente que «cuanto antes se mueran, mejor para nosotros». Sasha le aseguró que los anarquistas rusos no tenían la intención de hacerle un favor a él o a su partido. Era más, si su régimen continuaba persiguiendo a sus compañeros, solo podría culparse a sí mismo de lo que pudiera suceder. «¿Es una amenaza?», preguntó el secretario. «Solo un hecho inevitable, que usted como viejo revolucionario debería conocer», le contestó Sasha.
Nuestros compañeros de Moscú habían disfrutado de un poco de libertad. Nos preguntábamos cuál podía ser el propósito de la nueva política de exterminación deliberada. Sasha pensaba que era debido a la postura de la conferencia de los anarquistas de Moscú, expresada en las resoluciones que le habíamos entregado a Lenin. La respuesta de la Ejecutiva del Partido Comunista, una copia de la cual nos la habían enviado expresamente a nosotros, declaraba que «los anarquistas ideini están trabajando con el gobierno soviético». Los otros, los que no lo hacían, eran considerados enemigos de la Revolución y, como tales, no tenían derecho a disfrutar de mayor consideración que contrarrevolucionarios como los socialistas revolucionarios y los mencheviques. La Checa se había dado por aludida y actuado en consecuencia.
Era una situación terrible, pero éramos impotentes. Cualquier protesta por nuestra parte dentro de Rusia no tendría mayor efecto que la de Pedro Kropotkin o Vera Figner. Con el país en peligro en el frente polaco, sentíamos que no debíamos emitir ningún llamamiento a los trabajadores extranjeros.
A las primeras noticias de guerra con Polonia, dejé de lado mi actitud crítica y ofrecí mis servicios como enfermera para el frente. Mme. Ravich estaba ausente de Petrogrado en ese momento y fui a ver a Zorin al respecto. Desde el nacimiento del hijo de Liza, veía mucho a los Zorin otra vez. Madre y bebé habían estado muy enfermos y yo había cuidado de ellos. Esto suavizó en cierta forma la actitud de Zorin hacia nosotros desde nuestro desacuerdo en relación con los hogares de reposo. Mi oferta de ayudar a la Rusia Soviética en su momento de necesidad pareció conmoverle profundamente. Había sabido que Sasha y yo finalmente colaboraríamos con su partido, declaró. Solo necesitábamos tiempo, pensaba, para darnos cuenta de que la dictadura del proletariado y la Revolución eran la misma cosa y que servir a uno significaba trabajar para la otra. Prometió consultar con las autoridades pertinentes sobre mi oferta y me informaría de los resultados. Pero nunca lo hizo. Eso, naturalmente, no podía influir sobre mi determinación de ayudar al país, en calidad de lo que fuera. Nada parecía tan importante justo entonces.
Sasha, mientras tanto, había logrado procurar el vagón para la expedición del museo. Era un viejo y desvencijado Pullman que contenía seis compartimentos, pero enseguida lo tuvo limpio, pintado y desinfectado. Como había resultado ser tan eficiente donde todos los demás habían fracasado, el museo nombró a Sasha director general de la expedición. Shakol fue designada secretaria, mientras que a mí se me encargaron tres trabajos, además del de reunir material histórico, en el que todos tomábamos parte. Fui elegida tesorera, ama de llaves y cocinera. Una pareja rusa que formaba parte de la expedición era, supuestamente, experta en documentos revolucionarios. El sexto del grupo era un joven comunista judío, cuya tarea especial consistía en visitar las instituciones de los partidos políticos locales. Como era el único comunista del grupo, entre tres anarquistas y dos no afiliados, se sentía al principio un poco perdido.
El vagón necesitaba colchones, mantas, platos y utensilios similares; para procurarlos, recibí una hoja de pedido de Yatmanov para los almacenes del Palacio de Invierno. Equipada con esta, me dirigí a los sótanos del palacio, donde estaba almacenado el mensaje del zar. Nunca me había impresionado tanto la transitoriedad de la posición social y el poder como cuando miraba la riqueza que solo recientemente había sido utilizada por la familia imperial en las ocasiones de Estado. El trabajo de todos los países y todos los climas estaba reunido en la valiosísima porcelana, la excelente plata, el cobre, el cristal y el damasco. En salas y salas, y amontonados hasta el techo, había utensilios y vajilla, cubiertos de una espesa caga de polvo, testigos mudos de la gloria desaparecida. ¡Y allí estaba yo, revolviendo en toda aquella magnificencia, buscando platos para nuestra expedición! ¿Podía haber una leyenda más fantástica, más significativa de la naturaleza efímera del destino del hombre? Nos llevó todo un día seleccionar lo que era más apropiado para nuestro uso, e incluso así, los utensilios hubieran estado mejor en un museo. No me entusiasmaba la idea de tener que comer nuestro arenque y nuestras patatas, y si teníamos suerte algo de borschi, en los platos de donde había comido el Señor de todas las Rusias y su familia. No obstante, me divertía pensar cómo los periódicos americanos hubieran exagerado el incidente. ¡Berkman y Goldman, archianarquistas, utilizando la porcelana y la ropa con el timbre de los Romanov! ¡Y las americanas nacidas libres, como las que pertenecían a Daughters of the Revolution, que se morían por ver algo de realeza, viva o muerta, o incluso por algún recuerdo, una vieja bota que hubiera ceñido un pie real!
El 30 de junio de 1920, a los siete meses de haber llegado a suelo soviético, nuestro vagón fue enganchado a un tren nocturno, llamado «Maxim Gorki», y se dirigió a Moscú. Por ser el «centro», debíamos detenernos allí a conseguir más credenciales de diferentes departamentos, incluyendo los de Educación y Sanidad Pública, y de Asuntos Exteriores, sin olvidar a la Checa. De esta debíamos obtener un documento que nos proporcionara inmunidad por la posesión de documentos contrarrevolucionarios, cuya recolección era parte de nuestra tarea. Habíamos esperado que unos cuantos días en la capital hubieran bastado para completar todos los preparativos, pero fueron necesarias dos semanas.
La ciudad estaba muy agitada con los incidentes que habían ocurrido recientemente. Los panaderos habían estado en huelga; todo el comité ejecutivo de estos había sido disuelto y sus miembros encarcelados. Al Sindicato de Impresores le había ocurrido lo mismo por un delito más atroz. Habían organizado un mitin al que fueron invitados los miembros de la Comisión Obrera Británica. La sorpresa de la velada fue la repentina aparición en la plataforma de Chernov, que vivía escondido. Apareció disfrazado con una larga barba negra y en un principio no fue reconocido. Su apasionado discurso contra los bolcheviques arrancó a la audiencia una gran ovación, pero cuando el presidente del mitin, que era comunista, pidió la detención del hombre, este había desaparecido ya en la multitud.
Había también una gran excitación en la ciudad por la llegada de un grupo de delegados extranjeros que debían asistir al II Congreso de la Internacional Sindical Roja.[76] Nos entusiasmó descubrir entre ellos a algunos anarcosindicalistas de España, Francia, Italia, Alemania y Escandinavia. Había también hombres del movimiento obrero inglés, más militantes y menos cómodos que sus compatriotas de la Comisión Obrera Británica. Los más lúcidos eran dos anarquistas, Pestaña,[77] de España, y Agustín Souchy, de Alemania, que representaban a las organizaciones anarcosindicalistas de sus respectivos países. Estos hombres estaban completamente de acuerdo con la Revolución y simpatizaban con los bolcheviques. No eran, sin embargo, de los que podían ser agasajados hasta que veían todo color de rosa. Vinieron a estudiar seriamente la situación, deseosos de obtener hechos de primera mano y de observar la Revolución en acción. Preguntaron, entre otras cosas, cómo les iba a nuestros compañeros bajo el régimen comunista. Toda clase de rumores se habían filtrado hasta Europa sobre la persecución de anarquistas y de otros revolucionarios. Nos dijeron que los compañeros del extranjero se habían negado a dar crédito a tales informes puesto que no habían tenido noticias nuestras sobre tales cuestiones. Habían pedido que enviáramos nuestro informe de la situación real a través de Pestaña y Souchy. Sasha explicó que los rumores no eran, desafortunadamente, infundados. Había anarquistas, socialistas revolucionarios de izquierda, obreros militantes y campesinos, prisioneros en cárceles soviéticas y campos de concentración, acusados de bandidos y contrarrevolucionarios. No eran nada de eso, naturalmente, sino compañeros sinceros, la mayoría de los cuales había tomado parte en los días de Octubre. Nuestros esfuerzos solo habían sido efectivos para unos pocos. Posiblemente los delegados anarcosindicalistas, como representantes de grandes organizaciones obreras de izquierda, tendrían más éxito ante las autoridades soviéticas. Debían insistir en su derecho a visitar las prisiones y hablar con los presos. Sasha sugirió también que los delegados pidieran desagravio para nuestros compañeros, pero no deseaba hablar con los delegados sobre la situación general. Dijo que sus propias impresiones no estaban todavía suficientemente claras, que no podía dar su última palabra y no quería predisponerlos. Tendrían que aprender por sí mismos.
Yo no pensaba igual sobre el asunto. Nuestros compañeros extranjeros eran representantes acreditados de organizaciones obreras militantes. No era probable que utilizasen lo que yo pudiera decirles en detrimento de la Revolución, como sí podrían hacer los periodistas. No tenía intención de influir sobre ellos, pero tampoco pensaba que debía ocultarles los hechos. Quería al menos nuestros propios compañeros de Europa y América vieran la otra cara de la reciente medalla soviética. Souchy, Pestaña y un británico de la I.W.W. escucharon atentamente mi relato, pero podía leer en sus rostros la incredulidad que yo misma había mostrado ande Brechkovskaia, Bob Minor y los otros amigos que me habían hablado de la verdadera situación de Rusia. Tampoco les culpé. Para los oprimidos del mundo, los bolcheviques se habían convertido en sinónimo de la Revolución. No era fácil que los revolucionarios de fuera de Rusia pudieran creer lo lejos que eso estaba de la verdad. Uno raras veces aprende de la experiencia de los demás. A pesar de todo, no me arrepentí de haber hablado francamente con los delegados. Cualesquiera que fuesen sus propias impresiones, sabrían que no les había negado mi confianza.
Parecía que décadas me alejaban de Europa y América. Fue gratificante que nuestros visitantes extranjeros me las acercaran de nuevo, y saber por ellos de las actividades anarquistas y revolucionarias fuera de Rusia. A la petición de los delegados de que enviara un mensaje a los trabajadores extranjeros, contesté: «¡Que emulen el espíritu de sus hermanos rusos en la revolución venidera, pero no su fe infantil en los líderes políticos, no importa lo fervorosos que sean sus protestas ni lo rojos que sean sus eslóganes! Solo eso puede proteger a las revoluciones futuras de ser enganchadas al carro del estado y de ser esclavizadas de nuevo por el látigo burocrático».
Estando en Moscú se me presentó la oportunidad, lo que fue una grata sorpresa, de ver a la famosa María Spiridonovna y a su amigo Kamkov, líderes ambos del Partido Socialista Revolucionario de Izquierda. María vivía escondida, disfrazada de campesina, y se requerían grandes precauciones para evitar que la Checa descubriera su paradero. Por lo que envió a un compañero de confianza para que nos llevara a Sasha y a mí a su casa.
Spiridonovna ocupa uno de los puestos más altos en la galaxia de mujeres heroicas de Rusia. Su atentado al general Lujanovski, gobernador de la Provincia de Tambow, fue una hazaña extraordinaria para una muchacha de dieciocho años. María le sugirió los pasos durante semanas, esperando pacientemente la oportunidad de atacar al famoso verdugo de campesinos. Cuando el tren de Lujanovski entró en la estación, María saltó al estribo y, antes de que los guardias pudieran darse cuenta de lo que ocurría, mató al gobernador de un disparo. No menos notable fue su comportamiento durante las torturas a las que fue sometida después de la detención. La arrastraron por el pelo, le desgarraron la ropa y le quemaron la carne con cigarrillos y le golpearon el rostro hasta que solo fue una masa informe. Pero María Spiridonovna permaneció en silencio y desdeñosa con sus torturadores. Cuando este tratamiento no consiguió obligarla a implicar a otros en su acción o quebrantar su espíritu, fue juzgada a puerta cerrada y condenada a muerte. La salvó la enorme protesta en Europa y América, y la sentencia fue conmutada por la de deportación a Siberia hasta el fin de sus días. Doce años más tarde se volvieron las tornas. El Zar Nicolás fue destronado y las víctimas del absolutismo, que sumaban miles, regresaron triunfalmente de sus calabozos y del destierro. Entre ellos estaba María Spiridonovna, cuyo calvario era bien conocido de los radicales de todo el mundo. Su brillante personalidad me había exaltado y estimulado en mi trabajo en Estados Unidos, y ella era una de las primeras personas a las que quería conocer cuando llegara a Rusia. Pero nadie parecía saber su paradero. A los comunistas a los que había preguntado, incluyendo a Jack Reed, me habían dicho que había sufrido una de presión nerviosa y que estaba siendo atendida en un sanatorio soviético. Fue cuando vine a Moscú por primera vez cuando me enteré por sus compañeros de la vida y la lucha de María Spiridonovna desde su liberación de Siberia. A pesar de su salud quebrantada por las torturas que había sufrido, y debilitada por la tuberculosis que había contraído en prisión, se negó a escatimar esfuerzos. Rusia la necesitaba, y los campesinos a los que había consagrado su joven vida la llamaban. Ahora más que nunca, la necesitaban, habiendo sido traicionados por Kerenski y su partido, que había sido también el suyo y bajo las órdenes del cual había matado a Lujanovski. El gobierno provisional socialista revolucionario estaba forzando a la gente a continuar la masacre mundial y María no quería tener nada que ver con todo eso.
Junto con el ala más radical del partido, incluyendo a Kamkov, Steinberg, Trutovski, Izmailovich, Kajovskaia y otros, María Spiridonovna organizó el Partido Socialista Revolucionario de Izquierda. Trabajó al lado de Lenin y los compañeros de este por el levantamiento de Octubre y ayudó involuntariamente a que los bolcheviques alcanzaran el poder. Teniendo presente el ardiente apoyo de Spiridonovna y sus compañeros, Lenin aprobó la elección del Congreso Campesino para que María fuera su presidente, la designación por los bolcheviques del doctor Steinberg como Comisario del Pueblo para la Justicia y la de Trutovski como Comisario para la Agricultura. Pero la ruptura con los bolcheviques llegó con Brest-Litovsk, los socialistas revolucionarios de izquierda consideraron que la paz con el Kaiser era una traición fatal a la Revolución. María fue la primera en negarse a cooperar con los bolcheviques. Con su habitual determinación se alejó del gobierno comunista, como lo había hecho del de Kerenski, y sus compañeros la imitaron. Luego, su martirio comenzó de nuevo. Se siguieron la detención y el encarcelamiento en la prisión del Kremlin, la huida, otra vez el arresto y más cárcel. Su influencia entre el campesinado continuaba, sin embargo, incluso creciendo por la persecución que sufría. Los comunistas recurrieron a la explicación conveniente de que María se había vuelto loca y tenía que ser recluida.
En el sexto piso de una gran casa de inquilinos de Moscú, en una habitación no mayor que mi con la de en el penal de Missouri, una anciana menuda me abrazó con ternura, sin decir una palabra. Era María Spiridonovna. Aunque solo tenía treinta y tres años, tenía el cuerpo consumido. El rubor héctico tenía su rostro demacrado, tenía los ojos brillandes por la fiebre, pero su espíritu permanecía inmutable y libre, escalando todavía las cimas de su fe indoblegable. Cualquier cosa que hubiera podido decir en aquel momento hubiera sonado banal. Ni me atreví a hablar. Sus manos en las mías tuvieron un efecto tranquilizador y el silencio que nos rodeaba era sedante, como su suave roce. María habló y yo escuché. Durante tres días, con cortas interrupciones, escuché con los nervios en tensión. Los hechos que expuso eran incontestables y documentados con cartas de campesinos de todas las partes de Rusia. Le suplicaban que los iluminara sobre la gran desgracia que había caído sobre su amada matushka Rossiya. Habían creído en la Revolución como en la segunda venida de Cristo. Se habían preparado para las bendiciones prometidas, la liberación de la tierra, para la paz y la hermandad que eso supondría. Bien sabía ella, escribían, lo duro que habían trabajado y lo fervientemente que habían creído en el poder sagrado de la revolución. Ahora, todo había sido destruido y sus esperanzas reducidas a cenizas. Habían tomado la tierra de sus antiguos amos, pero el producto de esta les era arrebatado por los nuevos jefes, incluso las semillas para la siembra. Nada había cambiado, excepto los métodos de robarles. Antes eran los cosacos y la nagaika, ahora la Checa y las ejecuciones. Las mismas intimidaciones, los arrestos, la misma bretalidad y hostigamiento despiadados. Todo igual. No podían entenderlo, y no había nadie que pudiera explicarlo cuya palabra ellos pudieran creer. Todavía la tenían a ella, su ángel Mariussa. Nunca los había traicionado y ahora debía decirles si el nuevo Cristo había sido crucificado también y si todavía se le cantaría una vez más para redimir a esta tierra sufriente.
María estaba en posesión de montones de estas efusiones lastimosas, escritas en trozos de papel basto o trapos viejos, y que le eran entregados clandestinamente tras grandes dificultades.
«Los bolcheviques mantienen que la confiscación les ha sido impuesta por el mismo rechazo de los campesinos a alimentar a las ciudades», comenté. María me aseguró que no había nada de verdad en ello. Era cierto que los campesinos se habían negado a tratar con el «centro» a través de sus comisarios. Ellos tenían sus soviets e insistían en que estos estuvieran en contacto directo con los soviets de trabajadores. Habían entendido el significado y los objetivos de los soviets de forma literal, como hace siempre la gente sencilla. Los soviets eran su medio de seguir en contacto con los obreros de las ciudades e intercambiar con ellos los productos necesarios. Cuando esto les fue negado y, por añadidura, se disolvió su Soviet General y los miembros del mismo fueron encarcelados, los campesinos fueron conscientes de estar contra la dictadura. Además, la recolecta forzosa de productos y las expediciones de castigo contra los pueblos habían hecho que las poblaciones rurales se volvieran hostiles y resentidas. Se decía entre ellos que Ilich podía exterminar a los campesinos, pero que no podría conquistar al campesinado. «Tienen razón —comentó María—, pues Rusia es agraria en un ochenta por ciento, y esa es la columna vertebral del país. Puede que Lenin tarde en darse cuenta de que el campesino le forzará la mano a él y no él la del campesino».
Durante todo su relato, Spiridonovna no había sicho ni una palabra sobre ella misma, sobre la persecución que estaba sufriendo, sobre su enfermedad o necesidades. Sentía que la esencia de su vida fluía hasta el vasto mar humano y cada onda volvía a su corazón, que lo abarcaba todo. No vi ni el más mínimo signo de una corriente personal que cruzara su fluir universal, hasta un poco antes de decirle adiós, el tercer día de nuestra visita.
Sasha había estado presente en las sesiones, junto a Boris Kamkov. Este, como María, también se mostró sosegado y con actitud de recogimiento mientras enumeraba los males que los tres años de dictadura habían causado a los campesinos. En ningún momento dio muestras, con palabras o con la mirada, de que el hombre provocaba en ella otras emociones que no fueran las de la solidaridad del ideal común. Luego, Kamkov debía salir de viaje hacer interior y recalcó que no necesitaba nada excepto algo de pan. No quería tomar nada de la ración de María. Alguien le había llevado huevos y cerezas y mientras Kamkov hablaba con Sasha, María metió su pequeño hatillo de provisiones en la bolsa de propaganda que su amigo debía llevarse. Se quedó cerca de él, diminuta al lado del hombre alto y fuerte. No habló, solo le miró a los ojos y le rozó apenas la manga con su mano blanca y delgada, apoyándose casi imperceptiblemente en él. Marchaba a una misión peligrosa y María intuía que podía no volver más. Ningún poeta cantó nunca un amor y un anhelo más grandes que los que su gesto sencillo expresó. Fue bello y conmovedor más allá de las palabras, dejando expuesto durante una fracción de segundo el rico manantial de su alma.
Nuestro vagón rojo estacionado en una vía auxiliar de la estación de Moscú atraía a muchos visitantes, entre ellos a Henry G. Alsberg y a Albert Bont. Los dos sentían envidia de nuestro viaje y estaban ansiosos por venir con nosotros. De los dos, a Sasha y a mí nos gustaba más Alsberg. Le dijimos que podríamos convencer a los miembros de la expedición de que le permitieran acompañarnos si conseguía las credenciales necesarias de las autoridades soviéticas.
El día de nuestra marcha, llegó con permisos escritos de Zinoviev, Asuntos Exteriores y la Checa. El representante de la Checa en la Oficina de Asuntos Exteriores insistió, no obstante, en que Alsberg tendría que conseguir un visado adicional de la Checa de Moscú. El secretario de Karajan, bajo cuya jurisdicción estaba, le informó de que no necesitaba ese visado extra y que la Oficina de Asuntos Exteriores «garantizaba» que no sería molestado. Alsberg dudaba, pero nosotros le instamos a que se arriesgara a partir sin el propusk de la Checa de Moscú. Su pasaporte americano y el hecho de que representara a dos periódicos pro-soviéticos le salvarían de dificultades serias. Nuestra secretaria accedió aunque viniera, y había una cama de más en el compartimento de Sasha. Así que decidió convertirse en el séptimo miembro de la compañía.
Nuestra estancia en Moscú había sido rica en sorpresas. La última se produjo una hora antes de nuestra marcha. Un hombre llegó corriendo, sin aliento, buscándonos. «Pero E.G., ¿es que no me conoces? —gritó—. Soy Krasnoschokov, antes Tobinson, de Chicago. ¿Es que no te acuerdas del presidente de tu mitin en el Workers' Institute, tu colaborados y el de Sasha en la Ciudad del Viento?» El cambio que había experimentado era tan grande como el de Trotski. Parecía más alto y más ancho, de porte orgulloso, pero sin la severidad militar y la expresión desdeñosa del Comisario del Ejército Rojo. Era presidente de la República del Lejano Oriente, y había venido a Moscú con motivo de una conferencia importante con la Ejecutiva del Partido. Llevaba en la ciudad una semana, con muchas ganas de vernos de nuevo, pero no había conseguido localizarnos hasta el último momento. Tenía muchas cosas de las que hablar e insistió en que debíamos quedarnos unos días para celebrar nuestra reunión. Había viajado desde Siberia en su propio vagón, se había traído muchas provisiones y el su propio cocinero, y nos prepararía el primer banquete de verdad en la Rusia Soviética. Krasnoschokov seguía siendo el mismo tipo abierto y generoso que había sido en Estados Unidos, pero no podíamos alterar nuestros planes y solo disponíamos de unas horas para estar con él.
Sasha estaba todavía en la ciudad, ocupándose de recados de última hora, pero no tardaría en volver. Mientras tanto, Krasnoschokov me entretenía con sus aventuras desde que llegó a Rusia. Se había convertido en el jefe ejecutivo de la República del Lejano Oriente; Bill Shatoff estaba también allí, así como otros anarquistas de América, todos trabajando juntos para él. Me aseguró que en su parte de Rusia existía la libertad de prensa y expresión y que había toda clase de oportunidades para nuestra propaganda. Insistió en que Sasha y yo debíamos ir. Necesitaba nuestra ayuda y nosotros podíamos contar con él. Shatoff estaba haciendo un gran trabajo como comisario de ferrocarriles y le había advertido que no volviera sin nosotros. «Libertad de prensa y expresión, ¿cómo lo tolera Moscú?», pregunté. La situación era diferente en ese lejano país, explicó Krasnoschokov, y le habían dado carta blanca. Los anarquistas, los socialistas revolucionarios de izquierda e incluso los bolcheviques estaban cooperando con él y estaba demostrando que la libertad de expresión y el trabajo conjunto daban los mejores resultados.
Comenté que era en verdad un cuadro maravilloso y que ciertamente me gustaría verlo con mis propios ojos. Quizás cuando hubiéramos terminado este viaje podríamos hacer que el museo enviara una expedición a Siberia. Al poco llegó Sasha y se produjo de nuevo un gran regocijo. Pero solo por una hora. Nuestro visitante odiaba tener que dejarnos marchar y tuvimos que prometerle solemnemente que le haríamos saber cuándo estaríamos listos para viajar hasta su República del Lejano Oriente. Él nos facilitaría el viaje y nos prometía toda la libertad que deseáramos y carretadas de material para el museo.
La primera parada importante fue Jarkov. Parecía próspero comparado con Moscú y Petrogrado. La gente, de físico agradable, parecía bien alimentada y despreocupada a pesar de las numerosas invasiones, cambios de gobierno y estragos que había sufrido la ciudad. Había evidente escasez de ropa de vestir, particularmente de zapatos, sombreros y calcetines y medias. Hombres, mujeres y niños iban con las piernas desnudas, algunos llevaban sandalias de formas extrañas hechas a base de madera y paja. Las mujeres vestían de forma especialmente incongruente, con vestidos del mejor lino y de la batista más fina, adornados de encajes hechos a mano y pañuelos multicolores. Los trajes típicos de vivas tonalidades predominaban, ofreciendo una imagen agradable a la vista después de la monotonía de las calles de Moscú. ¡Y la gente! Nunca había visto tal colección de bellezas en un mismo sitio. Los hombres, de pelo oscuro y con barba, la tez bronceada, los ojos soñadores y los dientes blanquísimos. Las mujeres, con espesas cabelleras, piel de melocotón y brillantes ojos negros. Parecían una raza completamente diferente a la de sus hermanos del norte.
Los mercados eran los principales lugares de reunión y centros de atracción. Los puestos se extendían a lo largo de manzanas, con grandes montones de frutas, verduras, mantequilla y otros víveres. Nunca hubiera creído que existiera tal profusión de alimentos en Rusia. En algunas de las mesas había juguetes de madera tallada y pintada, montañas de ellos de las formas y diseños más curiosos. Me apenaba pensar en los niños de Petrogrado y Moscú, con sus muñecos rotos y deformados y las viejas monstruosidades de madera que ellos llamaban corceles cosacos. Por dos dólares en papel moneda de Kerenski me llevé una brazada de juguetes maravillosos. Sabía que la alegría que daría a mis pequeños de Petrogrado excedería el valor monetario.
Llevar cualquier cosa a otra ciudad sin un permiso especial era considerado especulación y tratado como un delito contra la revolución, a menudo sujeto a la «máxima pena», la muerte. Ni Sasha ni yo podíamos ver la sabiduría o la justicia, mucho menos la necesidad revolucionaria, de tal prohibición. Estábamos de acuerdo en que especular con alimentos era ciertamente criminal. Pero nos parecía absurdo acusar de especulador al que intentaba introducir medio saco de patatas o una libra de tocino para uso familiar. Lejos de merecer un castigo, pensábamos que era motivo de contento que las masas rusas poseyeran tal voluntad indoblegable de vivir. Solo allí residía la esperanza de Rusia, y no en el sometimiento mudo a una muerte lenta por inanición.
Mucho antes de comenzar la expedición, acordamos que si estaba bien importar documentos polvorientos para los historiadores futuros, no podía estar mal llevar algunas provisiones para aliviar la necesidad presente, en especial para nuestros amigos enfermos y más necesitados. La abundancia de alimentos en los mercados de Jarkov fortaleció nuestra determinación de abastecernos a la vuelta. Solo lamentábamos no poder llevar suficiente comida para alimentar a cada hombre, cada mujer y cada niño de las ciudades afectadas.
Había hecho calor en Moscú, pero Jarkov era un horno, y encima, la estación de ferrocarril estaba a varias millas de la ciudad. Era físicamente imposible pasar el día reuniendo material y luego volver al vagón a comer. Unos compañeros de la ciudad me ayudaron a encontrar una habitación donde podía preparar la comida para Alexandra Shakol, Henry Alsberg, Sasha y para mí. Como corresponsal prosoviético, Henry no tuvo dificultad en encontrar una habitación e invitó a Sasha a que la compartiera con él. Shakol prefería dormir en el vagón. La pareja rusa se las arregló por su cuenta, pues tenían amigos en la ciudad, y de nuestro miembro comunista se ocuparon sus compañeros de partido. Una vez finalizados estos preparativos, empezamos la tarea, habiéndosele asignado a cada miembro cubrir ciertas instituciones soviéticas. La tarea de Sasha esa visitar las organizaciones obreras, revolucionarias y cooperativas; la mía incluía los departamentos de educación y bienestar social.
La recepción que nos dieron en dichas instituciones fue todo menos cordial. No es que los funcionarios fueran desagradables abiertamente, pero se podía sentir la frialdad de sus modales. Me preguntaba cuál podría ser la razón, hasta que Sasha me recordó el resentimiento que los comunistas ucranianos sentían contra Moscú por haberles negado la autodeterminación en asuntos locales. Veían en nuestra misión otra nueva imposición centralista. Aunque no se atreviesen a ignorar las órdenes de Moscú, podían sabotear nuestro trabajo. Por lo que decidimos recurrir a nuestro viejo talismán, recalcando que éramos tovarichi de América en viaje de estudios, que deseábamos investigar los logros revolucionarios en Ucrania, sobre los que debíamos luego escribir. El cambio fue instantáneo. No importaba lo ocupados que estuvieran los funcionarios, dejaban el trabajo, se deshacían en sonrisas, nos proveían de la información que necesitábamos y nos despedían cargándonos de montones de material. De esa forma conseguimos ver y aprender más sobre los métodos y los efectos de la dictadura en Ucrania de lo que hubiera sido posible de otra manera. Eso nos permitió reunir más material que los miembros rusos de la expedición, incluyendo incluso al comunista de nuestro grupo.
Al pobre muchacho le trataron, en realidad, abominablemente sus compañeros del sur. Se negaron a darle datos y documentos. Decían que Moscú ya estaba demasiado detrás de ellos, dirigiendo cada movimiento. No iban a dejar que el centro les robase además su riqueza histórica.
El lado divertido de esta desavenencia familiar era que cada vez que nos encontrábamos con una institución mal dirigida o una situación fea, los ucranianos la explicaban por la interferencia de Moscú. Por otra parte, si el comunista que estaba a cargo era del centro, argumentaba que los ucranianos estaban saboteando el trabajo de Moscú porque eran antisemitas y tenían la absurda noción de que todo el Partido Comunista en el norte estaba formado por judíos. Entre los dos, no teníamos muchas dificultades en enterarnos de los hechos y de la verdadera causa del antagonismo generalizado hacia Moscú.
Un ingeniero ruso que acababa de volver de la cuenca del Don, y al que conocimos en Jarkov, nos aclaró considerablemente la situación ucraniana. Dijo que era estúpido culpar por entero a Moscú. Los comunistas del sur métodos dictatoriales. En todo caso, su despotismo era incluso más irresponsable en Ucrania que en ningún otro lugar de Rusia. Su experiencia en las minas le había convencido de la implacable persecución a la que estaban sometidos los miembros de la intelectualidad que no estaban dispuestos a colaborar con ellos. En cuanto a su ineficacia e inhumanidad, una visita a las cárceles y campos de concentración nos convencería de la misma forma que le convenció a él. Solo una cosa les diferenciaba de sus compañeros del norte: hacían poco caso de la inminencia de la revolución mundial y no estaban interesados por ella, como tampoco por el proletariado internacional. Lo único que querían era tener su propio estado comunista independiente y dar las órdenes en ucraniano en lugar de en ruso. Esa era, pensaba, la principal razón de descontento con Moscú.
Pregunté sobre el sentimiento antisemita en Ucrania. El ingeniero admitió que era generalizado, aunque no era cierto que los comunistas ucranianos estuvieran contra los judíos. Él conocía a muchos bolcheviques que estaban libres de ese prejuicio racial. De todas maneras, era muy injusto por parte de los comunistas del norte acusar de antisemitismo a sus hermanos de Ucrania, pues muy bien sabían ellos lo prevalente que era ese sentimiento entre ellos mismos. Lo había, y mucha, en el ejército rojo. Moscú estaba intentando contenerlo con mano de hierro, aunque no conseguía evitar completamente los brotes antijudíos a pequeña escala. En Ucrania habían sido los blancos los únicos responsables hasta el momento de los pogromos. Si las fuerzas rojas ucranianas estaban dispuestas o en posición de enfrentarse a esa lacra estaba todavía por ver.
Decidimos visitar la prisión y el campo de concentración locales. La mayor dificultad la encontramos en la persona de la superintendente que dirigía la Inspección de Trabajadores y Campesinos, una suerte de súper-guardián, de reciente creación, de los otros guardianes contra los abusos en las instituciones soviéticas. Como las cárceles y los campos de concentración estaban bajo su jurisdicción, le presentamos nuestras credenciales. Frunció el ceño. Las condiciones en la prisión de Jarkov concernían a las autoridades locales, y a nadie más, declaró de forma categórica. Decepcionados, abandonamos la oficina y nos encontramos en el camino con un hombre que dijo ser tovarich Dibenko, el marido de Alexandra Kollontai. Explicó que le había oído a su mujer hablar de mí y le alegraría poder serme de alguna ayuda. Nos pidió que esperásemos mientras discutía el asunto con la superintendente. Evidentemente, Dibenko gozaba del favor de la superintendente, pues al poco volvió con él bastante suave. No sabía que éramos unos tovarich americanos tan conocidos, dijo. Claro que podíamos visitar la prisión y el campo, ella nos llevaría inmediatamente en su coche.
Ambas instituciones corroboran la afirmación del ingeniero en lo que se refería a la dirección y despotismo comunista ucraniano. El campo, llamado kantslager, ocupaba un viejo edificio sin ninguna instalación sanitaria y solo lo bastante grande para la mitad de los mil reclusos que albergaba. Los dormitorios comunes, atestados y malolientes, no tenían más que unas tablas anchas que servían de cama y tenían que ser compartidas por dos y a veces tres personas. Durante el día tenían que sentarse en el suelo, e incluso tomar la comida en esa posición. Los sacaban por grupos al patio durante una hora, el resto del tiemgo tenían que estar dentro sin nada que hacer para ocupar el tiempo y la mente. Los delitos iban de sabotaje a especulación, y todos eran contrarrevolucionarios, como nuestra severa guía quiso inculcarnos. «¿No se podría proveer alguna ocupación para los prisioneros?», pregunté. «Eso no son más que pasatiempos burgueses —contestó—. Cuando se hayan liquidado los frentes de guerra los enviaremos adonde no puedan hacer daño a nadie».
La prisión política de los tiempos de los zares estaba de nuevo en pleno funcionamiento. Aquellos que se atrevían a cuestionar el derecho de los gobernantes, divino o autoconcedido, eran mantenidos en cautividad, ahora como entonces. El viejo régimen prevalecía, con la mayor parte de los guardias de antes como vigilantes. Durante la visita de inspección nos detuvimos ante dos puertas cerradas. Habiendo estado las otras abiertas, preguntamos el motivo. La mujer contestó al principio con evasivas. Señalamos que a los investigadores de prisiones en América normalmente se les mostraba las cosas más obvias y luego a sabiendas escribían sobre criminología. Pero nosotros no nos contentaríamos con tales superficialidades. Finalmente, la superintendente accedió a hacer una expedición en nuestro caso. Esperaba que comprendiéramos que detrás de todas las medidas de la Rusia Soviética, incluido el régimen penitenciario, estaba la necesidad revolucionaria. Nos aseguró que los ocupantes de las celdas cerradas eran criminales peligrosos: uno, una mujer, había sido miembro del ejército de bandidos de Majno, y el hombre que ocupaba la celda de al lado había sido cogido preparando una conspiración contrarrevolucionaria. Ambos merecían el tratamiento más severo y la pena capital. Aun así, había ordenado que las celdas se abrieran varias horas al día y dado permiso para que los otros prisioneros hablaran con ellos en presencia de un guardia.
La majnovka, una anciana campesina, estaba de cuclillas en un rincón de la celda, como un animal asustado. Parpadeó bobaliconamente cuando se abrió la puerta. De repente se tiró de cabeza ante mí y chilló: «¡Barinya, sáqueme de aquí, no sé nada, no sé nada!» Intenté tranquilizarla para que me contara su caso. A lo mejor podía ayudarla, urgí. Pero estaba frenética, lloriqueando lastimosamente diciendo que no sabía nada de Majno. En el pasillo le dije a nuestra guía que me parecía absurdo considerar a esa criatura abobada peligrosa para la Revolución. El aislamiento y el miedo a la ejecución la habían vuelto medio loca y si la dejaban encerrada más tiempo, era seguro que se volviera loca de remate. «No es más que puro sentimentalismo de su parte», me dijo el guía, «vivimos en un periodo revolucionario con enemigos en todas partes.
El hombre de la otra celda estaba sentado en un taburete bajo, la cabeza gacha. Giró los ojos de golpe hacia la puerta, una mirada atemorizada, atormentada lo anticipó. Rápidamente se repuso, se volvió rígido y clavó los ojos en nuestro guía con desprecio. Dos palabras, no más audibles que un suspiro, pero que me dejaron petrificada, rompieron el silencio. «¡Canallas! ¡Asesinos!». Me sobrecogió una sensación espantosa, pues el hombre creyó que éramos funcionarios. Di un paso hacia él para explicarme, pero nos dio la espalda, se quedó de pie, derecho, imponente, fuera de mi alcance. Apesadumbrada seguí a mis compañeros hasta el corredor.
Sasha no había dicho nada, pero sentía que no estaba menos afectado que yo. Con aparente indiferencia deambulaba por los pasillos, su objetivo era encontrar a un joven anarquista encarcelado allí, según nos habían informado confidencialmente. Me retuvo la superintendente, que se explayaba sobre mi compasión burguesa.
La dejé hablar para darle a Sasha una oportunidad de continuar la búsqueda. Mis pensamientos estaban con los dos presos que acababa de dejar. Sabía el destino que les esperaba. El hombre, sobre todo, había mostrado independencia y orgullo. ¿Dónde estaba el mío —reflexionaba—, que todavía me aferraba a la cáscara de una semilla que sabía estaba carcomida por completo?
Cuando estuve a solas con Sasha, me enteré de que nuestro compañero encarcelado se había comunicado con él. La directora de la Inspección de Trabajadores y Campesinos había sido de la Checa e intentaba regir la prisión al estilo de aquella. Había introducido las restricciones más severas, que incluían el aislamiento para los presos políticos. Los reclusos intentaron que la situación cambiara sin tener que recurrir a métodos drásticos, pero cuando la campesina medio loca y el hombre condenado a muerte fueron aislados del resto, toda la prisión protestó. Se siguió una huelga de hambre. Aunque no consiguieron los resultados deseados, lograron que las celdas de los dos compañeros se abrieran unas horas al día. Estaban planeando otra huelga de hambre para un futuro próximo, a fin de forzar un cambio en el despótico régimen.
Comprendí la expresión aterrorizada del hombre y el odio que emanaba de su grito: «¡Canallas! ¡Asesinos!» Estaba en aislamiento previo a la ejecución, mantenido en la incertidumbre de cuándo llegaría el disparo fatal que silenciara su corazón palpitante. ¿Podía la «necesidad revolucionaria» explicar crueldad más refinada? Ojalá hubiera llegado a Rusia en los días de Octubre —pensaba—, quizás hubiera encontrado la respuesta o un final apropiado a mi pasado. Ahora me sentía atrapada en un cerco que me iba estrangulizando día a día.
Quienes menos comprendían mi tormento eran mis propios compañeros de Jarkov. La mayoría habían llegado de América, donde habían estado relacionados con el trabajo que desarrollaba ahí. Entre ellos se encontraban Joseph y Leah Goodman, Ashton y Fania Baron, Fleshin, y otros. Fleshin había trabajado con nosotros en la oficina de Mother Earth y me conocía más íntimamente. Los compañeros de Jarkov, con la heroica Olga Taratuta a la cabeza, habían servido a la Revolución, luchado en los trenes, sufrido castigos por parte de los blancos, persecución y encarcelamiento de los bolcheviques. Nada había desalentado a su ardor revolucionario y su fe anarquista. No tenían vacilaciones dolorosas ni dudas atormentadoras ni preguntas incontestables. Les chocó encontrarme tan indecisa. Siempre había estado segura de mí misma —dijeron—, siempre firme en todas las cuestiones. Sin embargo, en Rusia, donde tanto se me necesitaba, parecía haber perdido mi capacidad para enfrentarme a los problemas. Y Sasha, siempre tan lúcido y decidido, ¿por qué al menos no se les unía él en los trabajos de propaganda y organización en lugar de desperdiciar su energía en recuperar pergaminos muertos?
Dijeron que nuestra llegada a Rusia había supuesto un gran impulso para ellos. Habían estado seguros de que continuaríamos en suelo soviético el trabajo que tan enérgicamente habíamos llevado a cabo en Estados Unidos. Sabían, por supuesto, que no abandonaríamos nuestra fe en los bolcheviques hasta que no nos convenceríamos de que se habían echado atrás en sus eslóganes revolucionarios. Con tal propósito, el Nabat había enviado a dos de sus miembros a vernos, Joseph y Aaron Baron, incluso a riesgo de sus propias vidas en el intento de llegar a Petrogrado. ¿Es que el relato de cómo los bolcheviques habían debilitado a la Revolución no había sido suficiente para convencernos? Su persecución de los anarquistas, su perfidia y doblez con respecto a Néstor Majno... ¿No nos habían demostrado esas pruebas que la dictadura había traicionado el espíritu mismo de la Revolución? Era seguro que habríamos visto y oído suficiente para haber tomado una decisión sobre cuál era nuestra postura en relación con el Estado comunista.
Efectivamente, Aaron y Joseph Baron habían ido a vernos a Petrogrado. Habían llegado clandestinamente, pues los bolcheviques los habían declarado fuera de la ley. Durante quince días estuvimos escuchando con vivo interés su descripción de la situación y las causas que habían convertido gradualmente a los comunistas en traidores de la Revolución. Pero aquellos que nos conocían no podían esperar de nosotros que dejáramos de creer en la integridad revolucionaria de hombres como Lenin, Trotski y sus colaboradores debido a su política económica con respecto a Majno o incluso hacia nuestros propios compañeros. Nuestros compañeros de Jarkov estaban dispuestos a admitir que se habían precipitado un poco en sus expectativas. Pero ahora —argumentaban—, después de ocho meses en la Rusia Soviética, con todas las oportunidades que habíamos tenido de enterarnos de lo que ocurría de primera mano, ¿por qué dudábamos aún? Nuestro movimiento nos necesitaba. El campo de acción era extenso y prometedor. Podríamos organizar fácilmente a los anarquistas de Ucrania y formar un grupo federado, fuerte, que llegaría a obreros y campesinos con su propaganda. A estos últimos en particular, con ayuda de Néstor Majno. Conocía a los campesinos y estos confiaban en él. Había instado repetidamente a los anarquistas de todo el país a aprovecharse de las posibilidades de propaganda que el sur ofrecía. Él pondría a nuestra disposición todo lo necesario, incluso fondos, una imprenta, papel y correos, nos urgían nuestros compañeros, suplicando que tomáramos una decisión rápida.
Les expliqué que si me decidiera a estar activa en Rusia, el apoyo de Majno no me atraía más que la oferta de Lenin a través de la Tercera Internacional. Con eso no le negaba a Majno los servicios que había prestado a la Revolución en la lucha contra las fuerzas blancas, ni el hecho de que su ejército de povstantsi fuera un movimiento de masas espontáneo. No creía, no obstante, que el anarquismo tuviera nada que ganar de la actividad militar o que nuestra propaganda debiera depender de logros militares o políticos. Pero todo esto no venía al caso. No podía unirme a su trabajo, ni era ya cuestión de los bolcheviques. Estaba preparada para admitir francamente el grave error que había cometido al abogar por Lenin y por su partido, creyendo que eran los verdaderos defensores de la Revolución. Pero no emprendería una oposición activa contra ellos mientras Rusia estuviera siendo atacada por tantos enemigos de fuera. Ya no me dejaba engañar por su máscara, pero mi verdadero problema yacía más profundamente. Era la Revolución misma. Sus manifestaciones eran tan completamente diferentes a lo que yo había concebido y propagado como revolución que ya no sabía cuál era la verdadera. Mis viejos valores habían naufragado y yo misma había sido echada por la borda, tras lo cual debía nadar o hundirme. Todo lo que podía hacer por el momento era mantener la cabeza fuera del agua y confiar en que, con el tiempo, llegaría a costas seguras.
Fleshin y Mark Mratchny, los compañeros más inteligentes que conocí en Jarkov, comprendieron mis difíciles y apoyaron mi postura de negarme a dirigir a otros cuando yo misma había perdido el norte. El resto del grupo Nabat estaba insatisfecho e indignado. Se negaban a reconocer a la Emma Goldman de su concepción americana en esta imagen nebulosa de ahora. Se volvieron hacia Sasha con mayores expectativas. Sabían que él nunca dudaría de la Revolución, no importaba lo que esta le exigiera. Siempre había sido mejor conspirador que yo y comprendería el gran valor de trabajar con Majno o, por lo menos, de aceptar su cooperación. Joseph y Leah, sinceros y adorables, estaban particularmente empeñados en ganar a Sasha para sus planes. Al poco se les unió Fania Baron, que acababa de llegar del campamento de Majno con una invitación para nosotros. ¿Iríamos? Nos llevaría hasta él sanos y salvos. ¿Vendrás?, me preguntó Sasha. Si insistía en ir, iría con él —contesté—, bajo ninguna circunstancia dejaría que corriese solo tal peligro. Pero ¿qué pasaba con la expedición? Habíamos dado nuestra palabra de seguir con ella hasta el final y él había aceptado la mayor parte de la responsabilidad de tal empresa. ¿Podíamos echarnos atrás? A la primera oportunidad de llegar hasta Majno y su ejército de povstantsi, Sasha ni había pensado en el museo y la expedición. Sin embargo, «una promesa es una promesa —declaró—. Tenemos que cumplirla: quizás encontremos otra oportunidad de conocer al líder campesino».
Nuestra estancia en Jarkov tuvo un fin repentino. Nuestra secretaria se enteró de que corríamos peligro de que la ejecutiva del partido retuviera el material y no permitiera que saliera de Ucrania. No necesitamos más. Esa misma noche nos las arreglamos para que nuestro vagón fuera enganchado a un tren que se dirigía a Poltava, y hacia allí salimos dando bandazos.
Nosotros, americanos mal acostumbrados a la velocidad, podíamos burlamos y reímos de un viaje tan pausado, pero para la congestionada humanidad que había en todas las estaciones de ferrocarril rusas, que esperaban durante días e incluso semanas para coger un tren, la marcha lenta tenía sus ventajas. Formaban una imagen espantosa, estas gentes cubiertas de harapos, cargadas de bultos, exhaustas, que gritaban, maldecían y caían unos sobre otros en la loca escaramuza que se formaba al subir. Empujados hacia atrás, a menudo por la culata del rifle de un soldado, no una vez, sino muchas, tenazmente lo intentaban una y otra vez hasta que conseguían aferrarse al pasamanos o a los peldaños. Era un infierno a la espera de la mano magistral de un Dante ruso.
Todo un vagón ocupado por solo ocho personas, incluyendo al mozo, con cientos que clamaban por conseguir un lugar en la plataforma o en el techo o incluso en los parachoques, no era una situación muy cómoda. Aun así, no podíamos hacer nada para aliviarla. Aparte del inminente peligro del contagio del tifus —la gente estaba completamente infectada—, no podíamos permitir que nadie entrara en el vagón debido al valioso material que transportábamos. El robo, a todos los niveles, no era un nuevo fenómeno en Rusia. Años de desintegración y necesidad había aumentado el campo de acción de los ladrones, así como su destreza. No podíamos esperar proteger nuestra colección, ni nada de lo que había en el vagón, de tal maestría. No podíamos llevar a nadie de la desgraciada turba en nuestro coche, eso era innegable. No obstante, sugerí que podíamos permitir que algunas mujeres y niños viajaran en las plataformas. Los judíos del grupo favorecieron el plan, los gentiles estuvieron en contra. La pareja rusa había sido de lo más desagradable desde el principio. Parecía que era su misión especial dar la nota discordante. Shakol era eslava a más no poder, tan pronto era toda compasión y piedad por sus compatriotas, como se comportaba como la señora de un castillo feudal. Decía que no soportaba sentir a las asquerosas criaturas cerca de ella y le daba un miedo mortal contagiarse de tifus o alguna otra enfermedad peligrosa. No podía arriesgarse a sufrir otra infección. La pobre muchacha había escapado a duras penas de la muerte y no podía culparla por ello. Prometí fregar y desinfectar las plataformas todas las mañanas, pero incluso eso no resultó tan persuasivo como los modales afables de Sasha. Mi viejo amigo era un artista llevando suavemente a la gente adonde él quería y haciéndoles pensar que era precisamente ahí adonde ellos querían ir todo el rato. Con Shakol de nuestra parte, pudimos realizar nuestra decisión.
Todo en la vida es relativo, su valor depende de la necesidad. Las plataformas de nuestro vagón eran más codiciadas que un palacio. Ofrecían a unas cuantas criaturas protección por una noche contra el viento y el hollín caliente y les evitaba la eventualidad de caer del tejado del vagón, suceso muy común. Se tenía en poco a la vida humana y la gente estaba demasiado preocupada con lo que le había tocado para que le afectaran tales cuestiones. Nadie sabía si él sería el siguiente, y a nadie le importaba. Una vez que se habían colado por entre los soldados y conseguido el sitio más diminuto del tren, no miraban atrás ni adelante. Solo el presente les pertenecía y se agarraban a él con avaricia. Olvidaban con rapidez las lágrimas, los juramentos y los chillidos. Se sentían sociables de nuevo y capaces de retozar y pasarlo bien. Una vez más podían dar rienda suelta a su rica imaginación y a sus canciones. ¡Qué gente! ¡Qué caleidoscopio de estados de ánimo!
Nuestras credenciales del centro fueron mejor apreciadas en Poltava que en Jarkov. El secretario del Revkom (comité revolucionario que actuaba de gobierno local) nos recibió amablemente y nos dio carta blanca para acceder a cualquier departamento soviético. Con tal ayuda nuestra expedición no tuvo dificultad en reunir un buen montón de material. Este incluía una gran cantidad de documentos contrarrevolucionarios dejados atrás por las diferentes bandas y ejércitos que habían invadido Poltava y que fueron finalmente derrotados por las fuerzas rojas. Nuestra secretaria y Sasha descubrieron informes, decretos, manifiestos, emblemas militares y un surtido de armas curiosas y las llevaron triunfalmente al vagón.
Con Henry Alsberg hice una visita de inspección. Henry quería entrevistar a los principales funcionarios soviéticos de la ciudad, así como a personas ajenas al partido comunista. Me invitó a actuar de intérprete, a lo que accedí de buena gana.
Era muy curioso que Poltava no mostrara más que unos pocos signos físicos de los numerosos invasores. Apenas si se habían dañado los edificios y los parques. Los árboles majestuosos se encontraban en su sitio de siempre, mirando con desprecio desde su gran altura a esa cosa insignificante llamada hombre. Había una profusión de flores, al lado de bancales de verdura sin guardias armados, sin ni siquiera vallas, que los protegieran de los expoliadores. Después de las escenas perturbadoras del viaje desde Jarkov, ver la generosidad de la naturaleza y pasear a lo largo de las avenidas umbrosas era como estar en el cielo.
Las instituciones soviéticas carecían de interés. Funcionaban como las demás, eran dirigidas conforme a la idea preestablecida y de acuerdo a la fórmula de Moscú. Las entrevistas a los funcionarios no nos proporcionaron nada nuevo. Nos dio tiempo de buscar la parte prohibida de la población. Dimos por casualidad con dos personas de esa clase y con su ayuda conocimos a un grupo más numeroso unido por su destino común, aunque ampliamente separados en ideas. Nuestro descubrimiento fueron dos mujeres, una era la hija de Vladimir Korolenko, el último de la vieja escuela de escritores rusos. La otra era la dirigente de la organización «Salvar a los Niños», fundada en 1914 y que había seguido en funcionamiento a pesar de todas las vicisitudes de los años anteriores. Nos invitaron a su casa, donde nos pusimos en contacto con otras personas de su círculo. Pertenecían a la antigua intelectualidad radical que se había consagrado siempre a la instrucción y el socorro de las masas rusas. Admitieron francamente que no podían resignarse a la dictadura, aunque no estaban activamente comprometidos contra ella. De hecho, cooperaban económicamente con los bolcheviques y trabajaban en los departamentos de bienestar social. Aun así, se les perseguía por sabotazniki y la sociedad «Salvar a los Niños» había sido registrada repetidas veces por las autoridades locales por considerarla contrarrevolucionaria. Todo ello a pesar del permiso expreso de Lunacharski para continuar su labor.
Henry comentó que, aparte de todo lo que se pudiera decir contra los bolcheviques, no podían ser acusados de desantender a los niños. Estaban haciendo más en esa dirección que ningún otro país. ¿Por qué, entonces, la necesidad de asociaciones benéficas privadas? Nuestras anfitrionas sonrieron con tristeza. No pretendían, ni mucho menos, desaprobar la sinceridad de los bolcheviques en relación al niño. Habían hecho mucho en ese sentido y sin duda harían mucho más. No obstante, se refería únicamente a una clase privilegiada de niños. Los indigentes habían aumentado en número de forma alarmante, y a estos se añadían constantemente miles. La prostitución, las enfermedades venéreas y toda forma de criminalidad iban en aumento entre los niños, incluso de la más tierna edad, y los embarazos eran frecuentes entre niñas de ocho y diez años. Los comunistas más reflexivos eran conscientes de que la plaga no podía ser combatida con decretos políticos o con la Checa. Tenía que darse un acercamiento desde otros ángulos y con diferentes medios. A estos les parecía bien la cooperación de la sociedad «Salvar a los Niños». Lunacharski, por ejemplo, era de lo más generoso en su ayuda a la sociedad. El problema lo constituían las autoridades locales. A estas les importaba un bledo Lunacharski y su punto de vista en ese tema. Veían necesidad no afiliado inteligente a un traidor, real o potencial, y le trataban como correspondía.
El magnífico carácter que tan frecuentemente había descubierto en los elementos odiados y hostigados estaba también de manifiesto en la señorita Korolenko y sus colegas. No pidieron nada para sí, pero me suplicaron que intercediera ante Lunacharski en favor de su labor y de los niños de la sociedad consistían en juguetes hechos con restos de papel, trapos y paja, e incluso zapatos viejos. Era una colección única de animales, muñecas y seres fantásticos, especímenes de los cuales nos urgieron a llevar con nosotros las mujeres de la sociedad, «para los niños de América». Les aseguré a mis anfitriones que serían más apreciados por los niños de Petrogrado que carecían de juguetes.
Vladimir Korolenko estaba recuperándose de una enfermedad grave y no recibía visitas. No obstante, su hija me prometió que le hablaría de nosotros a su padre y nos invitaría a ir a verle el próximo día.
Por la noche visité a Mme. X, presidenta de la Cruz Roja Política. En el pasado, la organización ayudaba a las víctimas políticas de los Romanov. Estaba interesada en saber qué era lo que les estaba permitido hacer bajo el nuevo régimen. Mme. X era una mujer hermosa, de pelo blanco como la nieve y grandes y tiernos ojos azules. Representaba la mejor clase de los viejos idealistas rusos, tan difíciles de encontrar hoy día. Cordialidad, amabilidad y hospitalidad habían sido sus rasgos característicos y ella no había perdido ninguna de esas cualidades, a pesar de haber atravesado todas las fases de la miseria desde 1914. Era una noche calurosa, y nos sentamos en el pequeño balcón, con el samovar humeante entre las dos. La luz de la luna y las brasas ardientes de la tetera prestaban romanticismo a la escena. Pero nuestra conversación trataba de la realidad rusa, de los desafortunados que habían llenado los calabozos del zar y los lugares de destierro. Las actividades de su grupo estaban más limitadas ahora, me informó la anciana señora. Cada vez se reducían más y eran acechadas por muchas dificultades por razones que no habían existido en el pasado. La dictadura y la persecución de todo aquel que fuera remotamente sospechoso de estar en desacuerdo con el régimen, les robaba a los presos políticos su antiguo status ético y la gran consideración de que habían gozado en todos los círculos menos en los más conservadores. Ahora eran acusados de bandidos, contrarrevolucionarios y enemigos del pueblo. El público en general, privado de los medios de verificar las terribles acusaciones, creía a los bolcheviques. El nuevo régimen había ido, por lo tanto, más lejos que el anterior en marcar a la flor y nata de Rusia con el estigma de Caín y en alienarlos del aprecio popular. «Lo considero el peor de los crímenes bolcheviques, el más reprensible incluso desde su propio punto de vista de la supuesta necesidad revolucionaria», dijo Mme. X amargamente. La Cruz Roja se veía ahora obligada a actuar en dos frentes: ayudar a los presos políticos materialmente y salvarlos de la muerte por inanición, y disipar las crueles mentiras que se propagaban sobre ellos. Era una tarea muy difícil, pues era casi imposible llegar al público, ya que el menor intento de instruir al pueblo sobre el tema era considerado contrarrevolucionario daría como resultado la prohibición de toda la organización y el arresto de todas y cada una de las personas relacionadas con ella. Otro obstáculo residía en la desorganización general de los ferrocarriles y otros medios de comunicación, que hacía muy difícil visitar a los presos políticos o mantenerse en contacto con ellos. Lo más importante, incluso más que la comida, les era negado a los idealistas de la Rusia bolchevique: el ánimo y la inspiración de sus compañeros. Eso era lo peor de soportar, concluyó mi anfitriona.
Le conté la gran conmoción que había sufrido al enterarme de los métodos jesuísticos a los que recurrían los bolcheviques para destruir a sus oponentes y la larga lucha interior que había librado por no querer dar crédito a tales artimañas. Le hablé de mi entrevista con Lenin y su opinión de que solo había en las prisiones bandidos y contrarrevolucionarios. Parecía increíble que un hombre de su talla intelectual pudiera rebajarse a tales falsedades despreciables para justificar sus métodos. Mme. X negó con la cabeza. Era evidente —dijo— que no estaba familiarizada con la forma habitual de actuar de Lenin. En sus primeros escritos encontraría que había defendido y preconizado durante años esos métodos de ataque contra sus oponentes políticos, métodos que «les hagan ser odiados y aborrecidos como las más viles de las criaturas». Había utilizado tales tácticas cuando sus víctimas podían defenderse, ¿por qué no podía seguir haciéndolo cuando toda Rusia le servía de tribuna? «Sí, y el resto del mundo radical —añadí—, pues en Lenin ven al Mesías revolucionario. Yo misma lo había creído, como mi compañero Alexander Berkman. Habíamos sido de los primeros de América en empezar la cruzada a su favor. Incluso ahora nos estaba costando sudores liberarnos del mito bolchevique y de su espectro principal».
Se estaba haciendo tarde y deseaba que la anciana señora me hablara de Korolenko. Sabía que, como Tolstoi, había sido durante décadas una gran fuerza moral en Rusia. Me preguntaba qué influencia habría podido ejercer desde 1917. Me habían dicho que Mme. X era la cuñada de Korolenko e íntima del gran escritor. Le rogué que me hablara de él.
Dijo que era una suerte que al profeta de Yasnaia Poliana se le hubiera ahorrado ver el espectáculo de la antigua autocracia sobreviviendo a la Revolución con un nuevo atavío. Había sido librado del dolor de escribir cartas de protesta al nuevo zar. No así a su cuñado. A pesar de sus casi setenta años y su mala salud, Vladimir Korolenko tenía que pasar la mayor parte del tiempo en la checa suplicando por la vida de un inocente o escribiendo cartas implorando a Lenin, Lunacharski y Maxim Gorki que pusieran fin a las ejecuciones generalizadas. Maxim Gorki —continuó— había resultado una gran decepción. Sí, Maxim encontraba que la compañía de Lenin era puerto más seguro y el Kremlin residencia más confortable que el destierro en un pueblo desolado. Añadió que Maxim Gorki no había tenido ni el coraje de observar la tradición tan honrada por los autores rusos de alentar y ayudar a los miembros de la profesión y estar a su lado en los momentos difíciles.
Mi propia experiencia con Maxim Gorki me vino a la mente. Recordé su débil apología de la autocracia bolchevique. A pesar de todo, no estaba dispuesta a imputar segundas intenciones al hombre que había admirado en el pasado. Después de todo, Gorki había hecho algunas cosas buenas, le defendí. Había ayudado a organizar el Dom Utcheniy a beneficio de los autores y científicos ancianos, y también había protestado contra el sistema de tomar rehenes y alzado su voz contra el monopolio del gobierno de todo lo que se publicara en Rusia. Mme. X admitió de buena gana los honores que le correspondían a Gorki. Pero creía que eran insignificantes para un hombre que había poseído en el pasado gran humanidad y compasión. El poco bien que había hecho había sido simplemente para tranquilizar su conciencia, no impulsado por un sentido de justicia y decencia. A pesar de todo, hice hincapié en el hecho de que Maxim Gorki podía creer realmente en la rectitud de la política de Lenin. Era un poeta, no un político; era probablemente el halo que rodeaba el nombre de Lenin lo que le hacía idolatrarle. Prefería pensar eso a creer a Gorki capaz de venter la primogenitura por un plato de lentejas.
Dije estar sorprendida porque a Korolenko le fuera también permitido estar en libertad, teniendo en cuenta los repetidos delitos de lesa majestad cometidos por él. Mme. X no lo consideraba extraño. Explicó que Lenin era un hombre muy listo. Conocía bien sus triunfos: Pedro Kropotkin, Vera Figner, Vladimir Korolenko eran nombres a tener en cuenta. Lenin sabía que si podía señalarlos como que seguían en libertad, podía refutar de forma efectiva las acusaciones de que solo la pistola y la mordaza eran aplicados bajo su dictadura. De las, el mundo se tragaba el anzuelo. Guardaba silencio mientras el calvario de los idealistas de verdad continuaba. «Las prisiones zaristas están recogiendo una buena cosecha y las ejecuciones se mantienen como algo natural», concluyó Mme. X.
Estaba demasiado sofocada para volver a mi estrecho alojamiento en el vagón. Eran más de las dos de la mañana y el alba estaba ya cerca. Sugerí al amigo que me acompañaba que fuéramos a dar un paseo. El aire fuera era refrescante, las calles estaban desiertas. Poltava era tranquilizante en su paz durmiente. Caminamos en silencio, cada uno absorto en sus propias impresiones de la noche. Yo intentaba ver más allá de lo inmediato y elevarme hasta un punto que pudiera ofrecer esperanzas de un renacimiento en la vida de su. Unos pasos que se acercaban, golpeando sorda y regularmente sobre el paseo de granito, me sobresaltaron. Nos pasó un destacamento de soldados, los rifles al hombro, un grupo de gente apiñada en el medio. «Y las ejecuciones se mantienen como algo natural», esta idea me rondaba la cabeza.
Por la mañana, todavía sumida en las impresiones de la noche anterior, fui con Henry Alsberg al hogar de los Korolenko. Era una pequeña gema verde, completamente escondida a la vista por árboles y parras, un lugar encantador, con los antiguos muebles del lugar, el cobre labrado, el latón y la brillante artesanía campesina ucraniana.
Vladimir Korolenko, con su melena y su barba blancas, vestido con una túnica campesina ceñida, sugería, en el ambiente de su hogar, un mundo de siglos pasados. Pero la ilusión se disipó en cuanto comenzó a hablar. Estaba intensamente vivo y profundamente interesado por todo lo que pudiéramos decirle sobre América, a la que parecía tener mucho afecto. Dijo que conocía a muchas personas allí, las cuales siempre habían respondido generosamente a todos los llamamientos del pueblo ruso y admiraba ese país por su amplia democracia. Le aseguramos que ya quedaba poco de ella, excepto en algunos pequeños círculos que eran demasiado tímidos y políticamente confusos para ejercer ninguna influencia. Estábamos mucho más interesados, no obstante, en oír a Korolenko hablar sobre Rusia y suavemente llevamos la conversación hacia esos cauces. El tema era, aparentemente, una herida abierta para el viejo escritor y no tardé en lamentar haber hurgado en ella. Alivió mi culpabilidad al comentar que me daría las copias de dos cartas que había escrito a Lunacharski y que trataban de los problemas sobre los que habíamos ido a entrevistarle. Eran las primeras de una serie de seis que Lunacharski le había pedido que escribiera y que contendrían la expresión sincera de su actitud hacia la dictadura. «Es posible que las cartas no vean nunca la luz del día —comentó—, pero vuestro museo las tendrá todas cuando estén terminadas». Alsberg preguntó si Korolenko podía ser citado en América y nuestro anfitrión contestó que no tenía ninguna objeción que hacer, porque el tiempo del silencio había pasado ya. Era consciente del peligro al que se enfrentaba también Rusia —dijo—, pero «por grande que pueda ser, no es nada comparado con el peligro interno que amenaza a la Revolución». Era la afirmación bolchevique de que toda forma de terror, incluyendo las ejecuciones al por mayor y la toma de rehenes, era justificable como necesidad revolucionaria. Para Korolenko era la peor parodia de la idea básica de la revolución y de todos sus valores éticos.
«Siempre he creído —añadió— que revolución significa la más alta expresión de humanidad y justicia. La dictadura la ha despojado de ambas. El Estado comunista le arrebata diariamente a la Revolución su esencia, sustituyéndola por acciones que superan con creces la arbitrariedad y el barbarismo de las del zar. Sus secuaces, por ejemplo, tenían autoridad para detenerme. La Checa comunista tiene además poder para ejecutarme. Al mismo tiempo, los bolcheviques tienen la osadía de proclamar la revolución mundial. Muy al contrario, su experimento en Rusia debe retardar los cambios sociales en el extranjero por un largo periodo. ¿Qué mejor excusa necesita la burguesía europea para sus métodos reaccionarios que la feroz dictadura de Rusia?
Mme. Korolenko nos había advertido que su marido no estaba en absoluto recuperado y que debía evitar fatigarse. Pero una vez que había empezado a hablar de Rusia, no había quien le detuviera. Parecía bastante cansado y no nos atrevíamos que prolongar nuestra visita. No podía marcharme, no obstante, sin decirle que me había dado nuevo impulso en mi fe revolucionaria. Su punto de vista sobre el significado y el propósito de la Revolución había fortalecido el mío, que los ocho meses que llevaba en el Rusia Soviética casi habían destruido. Nunca podría estarle bastante agradecida por ello.
Me hubiera gustado quedarme un poco más en la bella Poltava y pasar algo más de tiempo con las maravillosas personas que había conocido. Pero nuestra expedición había terminado su tarea y tenía que continuar. Nuestro próximo destino era Kiev, pero el espíritu de contradicción de los motores rusos nos obligaron a detenernos en Fastov.
No lamentamos el retraso. Habíamos oído y leído sobre los espantosos pogromos antisemitas, pero nunca nos habíamos visto cara a cara con sus estragos. De camino a la ciudad no encontramos a ningún ser viviente. Una docena de puestos exhibían un miserable surtido de coles, patatas, arenque y cereales. Los propietarios eran principalmente mujeres. En lugar de mostrar algo de animación ante la avalancha repentina de clientes, se apresuraron a cubrirse con los pañuelos y a encogerse de miedo. Pero sus ojos permanecían clavados en los miembros varones de la expedición, Sasha, Henry y el joven comunista. Nos quedamos perplejos. Siendo la mejor versada en yiddish, me dirigí a una anciana judía que estaba cerca. Le dije que a excepción de la otra mujer, todos éramos hijos de Yehudim, y que habíamos venido de América. ¿No quería explicarme por qué actuaban las mujeres de forma tan extraña? Señaló a los hombres. «Que se vayan», suplicó. Los hombres se retiraron. Yo me quedé con Shakol y las mujeres se acercaron. Pronto todo el grupo nos rodeó, compitiendo entre sí en su ansia por relatarnos la historia de sus tsores (problemas).
La noticia de la llegada de los americanos se extendió con rapidez, y al poco todo el pueblo estaba en pie. Llegaban los hombres corriendo desde la sinagoga, las mujeres y los niños se precipitaron hacia nosotros para ver a los extranjeros venidos de lejos. Debíamos ir al lugar de oraciones, declaró el hombre, para oír la historia de la gotes (servidumbre) de Fastov. Comenzó la marcha, y por el camino se nos unió el rabino, el khasin (bardo) y el magid (predicador) como invitados de honor. Todos estaban extremadamente agitados, gesticulando y hablando, la mayoría de las mujeres riendo y llorando, como si el Mesías hubiera llegado por fin.
Nuestros tres compañeros se reunieron con nosotros en la sinagoga. La asamblea al completo intentó contarnos la trágica historia de la ciudad, todos a la vez. Sugerimos que eligieran un comité de tres personas, y que cada una de ellas nos relatara lo que había sucedido. De esa forma pudimos obtener un informe coherente de uno de los peores pogromos que habían tenido lugar en Ucrania. Fastov había sido varias veces la escena de las masacres de judíos, perpetradas por las hordas de cada uno de los generales blancos que habían invadido la zona. Habían sufrido la persecución de Denikin, de Petlura y de las otras fuerzas enemigas. Pero el pogromo organizado en 1919 por Denikin había sido el más diabólico. Había durado una semana entera y acabado con la vida de cuadro mil personas de forma directa y de varios miles más que habían perecido mientras escapaban hacia Kiev. No obstante, la muerte no había sido el peor castigo dijo el rabino con voz quebrada. Más espantoso había sido la violación de las mujeres, sin consideración de edad, las jóvenes repetidas veces, en presencia de sus parientes varones, maniatados por los soldados. Los judíos ancianos fueron atrapados en la sinagoga, torturados y asesinados mientras sus hijos eran llevados a la plaza del mercado a un destino similar.
Estando el viejo rabino demasiado emocionado para continuar, retomó el relato otro miembro del comité. Dijo que Fastov había sido una de las ciudades más prósperas del sur. Cuando las hordas de Denikin se cansaron de la orgía de sangre, entraron a robar en todos los hogares, destruyeron lo que no podían llevarse y prendieron fuego a las casas. La mayor parte de la ciudad fue destruida. Los supervivientes, solo un puñado, la mayoría ancianas y niños pequeños, estaban ahora condenados a una extinción lenta a menudo que llegara ayuda urgente de algún sitio. Dios había escuchado sus plegarias y nos había enviado a ellos cuando ya casi empezaban a desesperar, creyendo que el mundo judío no llegaría a saber nunca de esa gran calamidad. «Borukh Adonail», gritó solemnemente, «bendito sea Tu nombre». Y todos repitieron tras él: «Borukh Adonail».
Su fervor religioso era todo lo que estas gentes habían rescatado de sus horribles experiencias y, a pesar de la completa certidumbre de que no había Jehová que les escuchara, me conmovió extrañamente la trágica escena de la sinagoga paupérrima en la ultrajada y devastada Fastov. Era más probable que los judíos de América respondieran a sus rezos, pero ay, ni Sasha ni yo teníamos acceso a ellos. Todo lo que podíamos hacer era escribir sobre los espantosos pogromos. No obstante, aparte de la prensa anarquista, no estábamos seguros de que ningún periódico publicara el artículo. Hubiera sido demasiado cruel decirle a esta gente que en América éramos considerados Ahasverus. Solo podíamos dar a conocer su gran tragedia al mundo obrero radical y a nuestros propios compañeros. Pero estaba Henry. Podía hacer mucho por estos desafortunados, y estaba segura de que lo haría. Nuestro compañero de viaje llevaba con nosotros seis semanas y había sido testigo de algunas escenas desgarradoras. Mas nunca le había visto tan afectado como en Fastov. Y no es que no fuera sensible en un sentido general. Henry era un manojo de emociones, aunque su orgullo masculino hubiera negado rotundamente esa imputación viniendo de una simple mujer. No obstante, era cierto que su buen corazón sufría más cuando se perseguía a los judíos, lo que en vista de las horrorosas atrocidades de Denikin no era en absoluto sorprendente. Sin duda, las personas reunidas en la sinagoga intuyeron que en él el Cielo había enviado al verdadero mensajero. Se arrojaron sobre él con avidez y no le dejaban marchar. Los habitantes de la ciudad nos asediaron, llegaban con mensajes y cartas para sus parientes de América. Verdaderamente patéticas eran las mujeres que traían sus garabatillos para que les fueran entregados a un hijo, o una hija, un hermano o un tío. Estaban en algún lugar «in Amerike». Les preguntamos la señas o, al menos, los nombres de las ciudades donde vivían sus familiares. No tenían nada. Algunos pensaban que solo el nombre de sus seres queridos sería suficiente. Lloraron amargamente cuando les informamos de que Amerike era algo más grande que Fastov. Nos imploraron que nos lleváramos las cartas de todas formas: quizás podían ser entregadas por algún medio. No tuvimos valor para negarnos. Podíamos enviarlas a través de nuestra gente a la prensa yiddish de los Estados Unidos, sugirió Sasha. Nunca se concedieron bendiciones más solemnes que con las que nos colmaron a nosotros en el momento de nuestra partida.
En el, por otra parte, absolutamente terrible cuadro de Fastov, dos rasgos sobresalían. Los gentiles de la localidad no habían tomado parte en las masacres, y ningún pogromo había tenido lugar desde que las fuerzas bolcheviques entraron en la región. Nuestros informadores admitieron que los soldados rojos no estaban libres de antisemitismo, pero el establecimiento de la autoridad soviética en Fastov había disipado el temor de nuevas masacres, y los habitantes habían estado rezando por Lenin desde entonces. «¿Por qué solo por Lenin? —preguntamos—, ¿por qué no también por Trotski y Zinoviev?» «Veréis, Trotski y Zinoviev son Yehudium —explicó un viejo judío con entonación talmúdica—, ¿merecen que se rece por ellos por ayudar a los suyos? Pero Lenin es un goi (gentil). Así, comprenderéis por qué bendecimos a Lenin». Nosotros también le estábamos agradecidos al goi que tenía al menos una cosa buena en su régimen.
Nos señalaron en particular a un gentil, un médico que había hecho una tarea de rescate heroica durante el pogromo de Denikin. En repetidas ocasiones se había enfrentado a graves peligros por salvar vidas juntas. La comunidad le adoraba y nos dio numerosos ejemplos de su noble valor. Invitamos al doctor a nuestro vagón para que compartiera con nosotros la cena. Había llevado un diario de los pogromos de Fastov y la lectura de algunos fragmentos captó toda nuestra atención hasta el amanecer.
La pesadilla de viaje que habíamos experimentado entre Jarkov y Fastov se repitió durante los seis días que requirió llegar a Kiev. Nos dejó magullados y doloridos y pudimos darnos cuenta de nuevo de la increíble persistencia de los eslavos para vencer las más tremendas dificultades.
A las masas de seres humanos desesperados que luchaban por subirse al tren en cada estación se añadían los pobres de la localidad; de entre ellos, los niños indigentes y harapientos formaban la más horrenda visión. De diferentes edades y cubiertos de andrajos asquerosos, nos asediaban con ojos hambrientos y con voces lastimeras nos pedían un poco de pan. Estas víctimas inocentes de la guerra, las discordias y la inhumanidad eran para mí el cuadro más desgarrador del espantoso panorama de nuestro viaje.
Las multitudes de las estaciones, nos informaron Sasha y Henry, no eran nada comparadas con los enjambres de los mercados. Allí eran tantos como hormigas y tan decididas en sus ataques como aquellas. Eran el tormento de los buhoneros y de los milicianos que tenían órdenes de echarlos de las calles. Tan pronto como los mercados se veían libres, volvían en bandadas, aparentemente aún más numerosas. «Echarlos, ¿qué solución es esa?», le dije a Henry. «Con el bloqueo que mata de hambre a Rusia, parece no haber otro remedio», contestó. Ojalá pudiera crees todavía que era solo el bloqueo y no la ineficacia general y el monstruo de la burocracia los que eran los responsables de la situación. Ninguna maquinaria gubernamental podía hacer frente a las grandes cuestiones sociales, le dije a Henry. Incluso los Estados Unidos, con sus grandes recursos y poderosa organización, tenía que procurarse la cooperación de las fuerzas sociales para la guerra. Hombres y mujeres preparados y eficientes, ajenos al gobierno, eran los que habían ganado la Guerra Mundial para Woodrow Wilson, y no sus generales. La dictadura no permitía que los elementos sociales ayudaran, y la energía y capacidades de estos permanecían improductivas a la fuerza. Miles de hombres y mujeres rusos de espíritu cívico estaban ansiosos por rendir servicio a su país, pero se les negaba la participación porque no podían tragarse los veintiún puntos de la Tercera Internacional. ¿Cómo, entonces, podía esperarse que el Estado comunista lograse resolver los difíciles problemas sociales?
Henry insistía en que mi impaciencia con el régimen bolchevique era debida a mi creencia en que una revolución à la Bakunin hubiera dado resultados más constructivos, si no el anarquismo inmediato. Sin embargo, el hecho era que la Revolución rusa había sido à la Bakunin, y luego había sido transformada à la Karl Marx. Ese parecía ser el verdadero problema. No había sido tan pueril como para esperar que el anarquismo surgiera como el ave fénix de las cenizas de lo viejo. Pero sí había esperado que las masas, que habían hecho la Revolución, tuvieran también la oportunidad de dirigir su curso. Henry no creía que el pueblo ruso hubiera sido capaz de llevar a cabo un trabajo constructivo incluso aunque la dictadura no hubiera monopolizado todo el poder. Estaba seguro, no obstante, de que los bolcheviques lo harían mejor una vez el bloqueo fuera levantado y los frentes militares liquidados. ¡Cómo deseaba poder abrigar también esas esperanzas! Pero no se veía ni el menor signo de que las riendas estuvieran siendo aflojadas. Muy al contrario, el cerco se estrechaba cada vez más de manera inconfundible, hasta que toda vida le fuera arrebatada a la Revolución original.
Nunca íbamos muy lejos en nuestras discusiones. Aun así, era un gran alivio hablar de estos temas con Henry. No se podía discutir sobre ellos con los rusos, y menos con nuestra secretaria, Shakol. Era tan consciente de la situación como yo misma, pero no soportaba el más mínimo comentario despectivo sobre Rusia o el régimen. Yo la quería mucho, aunque su tendencia eslava a la melancolía era muy molesta a veces.
Necesitábamos un buen baño y un verdadero descanso de forma urgente. No menos imperiosas eran las expectativas de encontrar valioso material en Kiev, sobre todo documentos contrarrevolucionarios. La ciudad del Dniéper había sido la base de todas las batallas entre las fuerzas rojas y blancas que se habían librado en Ucrania. Solo recientemente, habían invadido Kiev los polacos.
Mientras estábamos todavía en Petrogrado, Sasha y yo habíamos compartido la indignación de la prensa soviética sobre el vandalismo de la ocupación polaca. Lunacharski y Chicherin informaron de que habían destruido todos los tesoros artísticos de la ciudad. Las antiguas catedrales, la de Sofía y la de Vladimir, famosas por su belleza arquitectónica, habían sido destrozadas. Temíamos encontrar a nuestra llegada la mayor parte de la capital rusa en ruinas. Pero no habíamos tenido en cuenta los métodos de propaganda soviéticos, que hacían una montaña de un grano de arena. Era posible que los polacos hubieran intentado causar graves daños en Kiev, pero evidentemente no habían conseguido su propósito. Algunos puentes pequeños y algunas vías de ferrocarril habían sido destruidas, esas eran todas las ruinas que nos esperaban. Por otra parte, nos habían asegurado que el enemigo había dejado atrás una gran cantidad de material, pero conseguirlo resultó ser una tarea sumamente difícil. Los comunistas locales destilaban hostilidad hacia Moscú, e ignoraron desdeñosamente nuestras credenciales del «centro». Era evidente que no sentían ningún afecto por los camaradas del norte, a excepción de Lenin, que parecía el santo patrón de todo el mundo. Se ponían furiosos a la sola mención de Zinoviev y creían que nosotros éramos sus emisarios personales enviados a espiarlos. «¿Quién es en realidad Zinoviev? —gritaban con rencor—. ¿Quién es él para ordenarnos entregar nuestro valioso material histórico?» Seguro en el lujo del Kremlin y el Smolny, decían, le era muy fácil emitir órdenes. Pero ellos, el pueblo de Ucrania, y especialmente Kiev, estaban viviendo en peligro constante. Su Ispolkom (Comité Ejecutivo) temía a cada hora una invasión. ¿Podían preocuparles las órdenes de Zinoviev? Tenían cosas más importantes que hacer. Tenían que organizar la vida de la ciudad y no podían perder el tiempo con nuestra misión.
Nuestra secretaria volvió desanimada de su entrevista con Tovarich Vetoshkin, presidente del todo poderoso Ispolkom. Estaba al borde del llanto. El funcionario fue inflexible y se negó rotundamente a cooperar con nosotros. Era mejor que continuáramos el viaje sin mayor dilación. A pesar de su pesimismo, decidimos probar nuestro «ábrete sésamo» americano. Había funcionado en otras situaciones desesperadas con anterioridad, ¿por qué no en Kiev? Teníamos con nosotros a un americano auténtico, y corresponsal con todas las de la ley además. Las autoridades no podrían resistirse a su importancia. Henry asintió con una mueca. Con un brillo travieso en la mirada, declaró que como intérprete suya había inducido a la gente a decir más de lo que él pensaba preguntarles y que había logrado hacerles creer que colaborando con el Museo de la Revolución estaban sirviendo a la posteridad. Estaba seguro de que entre los dos conseguiríamos hacer que los ucranianos cooperaran con nuestra misión.
El carné de prensa de Henry funcionó de maravilla. No solo salió Vetoshkin en persona a saludarnos, sino que fuimos invitados a su sanctasanctórum y entretenidos con un relato extenso e interesante sobre Petlura. Denikin y otros aventureros que las fuerzas rojas habían expulsado de Ucrania. Cuando salimos de la oficina de Vetoshkin íbamos equipados con una orden para el departamento de vivienda con el fin de que nos procuraran dos habitaciones y con instrucciones a su secretario para que nos diera toda la asistencia posible. También recibí una orden para el comisario del partido con el objeto de que se nos entregaran raciones, acepté en nombre de los miembros rusos del grupo, pero rechacé las de Sasha y las mías. Los mercados estaban bien surtidos de víveres y el comercio no estaba prohibido: informé al presidente de que preferíamos correr con nuestros gastos.
El regreso de los bolcheviques a la ciudad era muy reciente y pronto nos dimos cuenta de que los departamentos soviéticos no tenían casi ningún material que sirviera a nuestro propósito. Había demasiada confusión en el nuevo gobierno para llevar ningún archivo. Nadie sabía lo que los demás estaban haciendo y se daban órdenes y contraórdenes sin ton ni son.
Los blancos habían dejado también muy poco material. Catorce veces había cambiado Kiev de manos y solo en una cosa habían estado de acuerdo y cooperado los diferentes gobiernos, en los pogromos antisemitas.
En el hospital judío, conocido ahora como Clínica Soviética, encontramos víctimas del pogromo que Denikin había realizado en Fastov. Aunque había pasado un tiempo considerable desde el último pogromo en esa ciudad, muchas de las mujeres y las muchachas estaban también muy enfermas, algunas, tullidas para toda la vida a causa de las heridas. Los casos más terribles eran los de los niños que habían sido forzados a ser testigos de la tortura y muerte violenta de sus padres. Supimos por el doctor Mandelstamm, el cirujano de la institución, de sus espantosas experiencias durante los pogromos y cuyo campo de batalla había sido el hospital. Habló también de la furia de Denikin como el peor de los ataques. Nos contó que ningún paciente hubiera quedado con vida ni el edificio en pie, si no hubiera sido por la resistencia heroica del personal del hospital, la mayoría del cual era gentil. Permanecieron en sus puestos valientemente, rescatando a muchos de sus pacientes. «Afortunadamente, los bolcheviques volvieron, trayendo con ellos la seguridad de que no se producirían más atrocidades», dijo.
Uno de los sucesos sorprendentes de Kiev fue el descubrimiento de unos números de Mother Earth. Mother Earth dio un hombre al que habíamos ido a ver en relación con los pogromos. Había mostrado muy poco interés por nuestra misión, pero al día siguiente vino al vagón con un paquete de la revista que había publicado en los Estados Unidos. Me reprendió por no haberle dicho quiénes éramos Berkman y yo; no nos hubiera recibido tan fríamente. La noche anterior, un amigo al que le había hablado de la visita de «los americanos», le había dado las revistas. Solo entonces supo quiénes se encontraban en la colonia judía de la ciudad. Me preguntaba cómo habría podido llegar la revista a Kiev, pues estaba segura de que no se habían enviado nunca a Rusia. Nuestro visitante nos explicó de su hermano, que estaba en América. «¿Zaslavski? —pregunté—, ¿nuestro viejo compañero de Brooklyn, Nueva York?» «El mismo», respondió el hombre. Ahora que sabía nuestra identidad, debíamos ir a su casa a tomar el té, y también invitaría a la intelectualidad judía local para que nos conocieran. Nunca le perdonarían que hubiéramos estado en Kiev y no se les hubiera informado de nuestra presencia. Antes de marcharse, el hombre dijo que era Latzke, el que fuera Ministro para Asuntor Judíos en la Rada (Asamblea Nacional Ucraniana).
En el cataclismo ruso, mi vida en América se había desvanecido hasta quedar en un pálido recuerdo, un sueño despojado de vida, y yo me había convertido en una mera sombra sin un lugar adonde asirme, mis valores transformados en humo. La aparición repentina de la revista reavivó la tragedia de mi existencia inútil y sin sentido. Un anhelo mórbido me poseyó, helándome las entrañas. Fui de vuelta a la realidad por la llegada de Sonia Avrutskaia, una compañera de Kiev muy comprensiva. Con ella iba una extraña, una joven vestida de campesina que me fue presentada como Gallina, la esposa de Néstor Majno. El peligro que corría ella, Sonia, y todos nosotros, me hizo olvidar mi desolación. Sabía que los bolcheviques habían puesto precio a la cabeza de Majno, vivo o muerto. Ya habían matado a su hermano y varios miembros de la familia de su esposa en venganza por no poder capturarle. Corría inminente peligro la vida de cualquiera sobre quien recayera incluso la sospecha más débil de tener alguna relación con Majno. Si la descubrían sería la muerte segura para Gallina. ¿Cómo podía arriesgarse a venir a nuestro alojamiento, tan conocido como era para las autoridades y abierto a todo visitante, incluyendo a los bolcheviques? Gallina contestó que se había enfrentado al peligro demasiado a menudo para que le importara. El propósito de su visita era demasiado importante para confiárselo a nadie más. Traía un mensaje de Néstor para Sasha y para mí, pidiéndonos que accediéramos a un golpe que estaba planeando. No estaba lejos de Kiev, con un destacamento de sus fuerzas. Su plan era detener nuestro tren en su viaje hacia el sur, y, por así decir, tomarnos prisioneros. El resto de la expedición podría continuar el viaje. Quería explicarnos su postura y sus objetivos y nos daría un salvoconducto para volver a territorio soviético. Tal maniobra nos libraría de la sospecha de estar deliberadamente en tratos con él. Era un plan desesperado, lo sabía, pero su situación también lo era. Las mentiras y las acusaciones de los bolcheviques habían manchado su reputación, así como la integridad revolucionaria de su ejército de povstantsi, y dado una falsa idea de sus motivos como anarquista e internacionalista. Éramos su única oportunidad para dar su versión de la situación al mundo proletario fuera de Rusia, para explicar que no era ni un bandido ni un pogromchik, que de hecho había castigado con sus propias manos a los povstantsi culpables de delitos contra los judíos. Estaba con la Revolución hasta su último aliento y esperaba y nos instaba a que le hiciéramos este favor solidario y vital, poder hablarnos y presentarnos sus objetivos. ¿Accederíamos?
Era un plan ingenioso, temerario, su cualidad aventurera realzada por la belleza y la juventud de la mensajera de Majno. Al poco llegaron Sasha y Henry y todos quedamos hechizados con el ruego apasionado de Gallina. La imaginación conspiradora de Sasha se inflamó y a punto estuvo de acceder. Yo también estuve fuertemente tentada de aceptar. Pero había otras personas que tomar en consideración, nuestros compañeros de expedición. No podíamos llevarlos a ciegas hacia algo que estaba indudablemente de graves consecuencias. Había también algo que me refrenaba. Todavía no había sido capaz de cortar los últimos lazos que me unían a los bolcheviques como cuerpo revolucionario. Sentía que no podía engañar deliberadamente a aquellos a los que aún trataba de exonerar emocionalmente, si bien, intelectualmente ya no podía aceptarlos.
No existía en toda la ciudad un solo lugar donde pudiera esconderse la mujer de Majno. Mi habitación ofrecía escasa seguridad, pero era el único refugio que tenía para pasar la noche. Tensas y conmovedoras fueron las horas que pasé con Gallina. Nos sentamos a oscuras, a excepción de la pálida luz de la luna, que iluminaba de vez en cuando su rostro encantador. Parecía completamente ajena al peligro que suponía su presencia en mi alojamiento. Era vital y estaba ansiosa por conocer la vida y el trabajo de sus hermanas del extranjero, sobre todo de América. ¿Qué estaban haciendo allí las mujeres —preguntó—, y qué habían conseguido en cuanto a reconocimiento e independencia? ¿Cuál era la relación entre los sexos, cuál el derecho de la mujer a los hijos y al control de la natalidad? Era sorprendente la sed de conocimientos e información para una muchacha nacida y criada en un ambiente primitivo. Su anhelo apasionado era contagioso y reavivó mis propias motivaciones durante un rato. El romper del día nos obligó a separarnos. Gallina se adentró en el amanecer con paso seguro y valeroso. Yo me quedé detrás de las cortinas, mirando cómo se alejaba.
Después de la visita de Galllina ya no me sentía cómoda aceptando ayuda incluso para nuestra misión oficial. No es que fuera consciente de ningún abuso de confianza por mi parte en lo que se refería a los bolcheviques. La esposa de Majno no era a mi parecer ninguna contrarrevolucionaria, y aunque hubiera creído que sí, no la hubiera entregado a la muerte segura a manos de la Checa. Aun así, me di cuenta de que no tenía nada que hacer por el Revkom y decidí no volver allí nunca más.
La llegada de Angélica a Kiev trajo un nuevo aliciente. Vino como guía de la delegación francesa e italiana. El recibimiento que me dio cuando fui a verla fue tan tierno y cariñoso que los bolcheviques de la ciudad empezaron a considerarme uno de los suyos. Por añadidura, había sentido un impulso de contarle a Vetoshkin nuestro pasado en América y este nos reprochó haber acudido a él como simples miembros de la expedición del museo. Se quejó de que llevábamos casi quince días en la ciudad y no habíamos dado la menor pista de nuestra verdadera identidad. Nos rogó que dejáramos nuestros alojamientos y fuéramos sus invitados en la casa del Soviet.
Alexandra Shakol me había dicho una vez que renunciaría a la mitad de su vida por despertarse un día y descubrir que era comunista, y poder así entregarse sin reservas a las exigencias y al servicio del partido. Ahora comprendía lo que había querido decir. Sentía que yo también daría cualquier cosa por cogerle de la mano a Vetoshkin y decir: «Estoy con usted. Veo la causa por la que trabaja con sus propios ojos y serviré con la misma fe ciega de usted y de sus sinceros camaradas». Pero, ay, no existe esa forma fácil y rápida de salir de la angustia mental para aquellos que buscan la vida más allá de los dogmas y los credos.
No nos mudamos a la casa del Soviet y le aseguramos a Vetoshkin que no necesitábamos nada. Aceptamos, sin embargo, la invitación de Angélica al banquete organizado en honor de la delegación italiana y francesa. Llevábamos en el sur más de dos meses, completamente aislados del mundo occidental y del resto de Rusia. Angélica era la primera amiga del norte que habíamos visto desde nuestra partida. Desgraciadamente, no nos podía contar muchas cosas, pues ella misma había estado constantemente en la carretera. Pero nos trajo la preocupante noticia de la detención de Albert Boni. Dijo que por ser sospechoso de realizar actividades contrarrevolucionarias. «¡Pero eso es absurdo!», dijo riendo. Albert solo era un editor y estaba muy lejos de rebelarse contra cualquier institución establecida, revolucionaria o no. Me apresuré a llamar a Sasha y a Henry. Les hizo mucha gracia que Boni fuera considerado peligroso para el gobierno soviético. Sabíamos, no obstante, que caer en manos de la Checa no era para tomarlo a risa y le suplicamos a Angélica que enviara un telegrama a Lenin firmado por nosotros, a lo cual accedió de buena gana.
De camino al banquete, Sasha calló en una oblava de la Checa que había rodeado toda la calle. Se le daba el alto a cada peatón y se le registraba. A que los documentos de Sasha estaban en perfecto orden, el agente se aferró a él como si fuera en ello la vida y no había forma de que dejara a Sasha marcharse. Afortunadamente, se inició una discusión acalorada en un grupo próximo por el mismo problema. Ningún ruso podría escapar a la tentación de unirse al jaleo. El miembro de la Checa olvidó por un momento a su cautivo y Sasha se marchó sin más ceremonias. Lo que fuera el Club de Comercio, con sus habitaciones recargadas y sus jardines, estaba brillantemente iluminado para la ocasión y decorado con flores recién cortadas. El vino y la fruta que había sobre las mesas daban pocos indicios de las tormentas que habían barrido la ciudad. Podía pensarse que eran todavía los viejos tiempos, cuando robustas señoras estrechamente ceñidas de encajes y adornadas con joyas brazor y cuello, deambulaban por el lugar, y caballeros no menos rechonchos vestidos de frac se deleitaban en estos salones. El oro y el terciopelo formaban un fondo incongruente para los proletarios de rostros macilentos y ropas de mala calidad. De las ciento cincuenta personas o más que asistieron a la gala, Angélica era probablemente la única comunista que sufría con el vulgar espectáculo. Incluso la presencia de sus queridos compañeros italianos le era de poco consuelo. Serrati a su derecha y el comunista francés Sadoul a su izquierda le dieron conversación durante toda la noche, pero sus ojos apenados recorrían la sala expresando mejor que con palabras lo absolutamente fuera de lugar que se sentía y lo ajena que era a esa farsa en honor de Lenin, Trotski, Zinoviev, el Ejército Rojo, la Tercera Internacional y la revolución mundial. Palabras embriagadoras para los que carecen de oído para las disonancias. A ella le provocaban una mueca de dolor, como a mí, aunque nuestros leitmotivs estaban en claves totalmente diferentes.
Dos anarcosindicalistas que descubrimos entre los delegados franceses nos indujeron a permanecer hasta el final del acto. Debían marcharse con la delegación esa misma noche y nos invitaron a que les acompañáramos a la estación para que pudiéramos charlar. Nos dijeron que muchas de las cosas que les habían mostrado les habían impresionado, pero habían observado también cosas preocupantes. Habían recogido información y datos sobre la maquinaria política que les convencía de que el proletariado tenía muy poca participación en la dictadura. Tenían intención de utilizar ese material para elaborar su informe a los sindicatos a su vuelta a Francia. Nos miraron asombrados cuando les advertimos de que tuvieran cuidado al sacar la información. Les dijimos que era posible que no se les permitiera hacerlo. «¡Eso es ridículo! No somos rusos ni estamos ligados a la disciplina del partido comunista», exclamaron. Eran franceses, representantes de grandes organizaciones sindicales. ¿Quién se atrevería a molestarles? «La Checa, por supuesto», respondimos. Pensaron que nos inquietábamos en exceso.
La velada organizada en nuestro honor en casa de Latzke no tuvo la abundancia del banquete de la delegación, aunque nuestros anfitriones sacaron los mejores manjares de su despensa. No obstante, el interés de la misma no radicó en la comida, sino en la buena voluntad y el ánimo, que fueron la nota dominante. Todos se sintieron libres para expresarse y no faltó variedad de opiniones y sentimientos. Estuvieron representadas todas las profesiones de la intelectualidad judía. Todos vinieron a conocer a los visitantes americanos, a intercambiar con ellos sus puntos de vista, sus esperanzas y temores. Ninguno era comunista; sin embargo, casi todos eran defensores ardientes del régimen, por motivos raciales. Como el doctor Mandelstamm, que estaba también presente, admitieron francamente que su principal preocupación era la seguridad de los judíos. Argumentaban que los bolcheviques estaban evitando los pogromos y que, por lo tanto, los judíos debían apoyar al gobierno soviético. Pregunté si estaban satisfechos o si podían creer en una protección permanente en una atmósfera de terror e inseguridad generales. Estuvieron de acuerdo en que la dictadura era fatal para la iniciativa o el esfuerzo individuales. Pero puesto que no tenían elección, era satisfactorio saber que al menos los judíos como raza habían sido liberados de la discriminación sufrida durante siglos. Sus sentimientos estaban dictados por el miedo, comprensible en una región tan cargada de antisemitismo como era Ucrania. Pero como criterio para la liberación de las energías sociales era peor que nada. Para mí esa era la principal consideración. No podía traducir el levantamiento de Octubre en términos de judío o gentil, sino solo en valores aptos a toda la humanidad, o al menos a todo el pueblo de Rusia.
Los elementos más jóvenes de la reunión tenían un punto de vista diferente. No les negaban a los bolcheviques todo el honor que merecían por haber detenido los pogromos, pero sostenían que el régimen soviético en sí mismo era terreno fértil para la cizaña del odio antisemita. Bajo la autocracia zarista, la plaga se había limitado a los elementos más reaccionarios. Ahora, todos los niveles del país estaban infectados. El campesino, el obrero y el intelectual, todos veían en los comunistas y comisarios judíos a los responsables de las expediciones de castigo, la incautación de alimentos, la militarización y la intimidación. Insistían en que el bolchevismo representaba un nuevo ímpetu al hostigamiento de judíos, más que una válvula de seguridad.
Sasha hizo hincapié sobre el hecho de que ambas partes estaban cometiendo el error de denunciar los abusos de poder, cuando el mal estaba en el poder en sí. Eran el Estado comunista y la dictadura los que habían subordinado los fines de la Revolución a los del partido gobernante. El propósito de Octubre era liberar las fuerzas creativas de Rusia para la reconstrucción libre de una nueva vida. El objeto de la dictadura era organizar una maquinaria política formidable para que fuera el amo absoluto. Esa era la fuente de las fuerzas desintegradoras que estaban actuando en el país. El aumento de antisemitismo, la vuelta a las iglesias, el sentimiento antirrevolucionario por parte del campesinado y los obreros, el cinismo de la generación joven y otras manifestaciones similares, eran todas el resultado directo del fracaso de los bolcheviques en mantener las promesas solemnes de los días de Octubre.
Algunos de los presentes favorecían nuestro punto de vista; otros, luchaban contra él decididamente, pero sin rencor ni malos sentimientos, y ahí radicó el encanto de la reunión en casa de Latzke.
Sasha reunió una gran cantidad de documentos gracias a los mencheviques que había conocido. Estos habían constituido una potente fuerza social y educacional durante los primeros años de la Revolución en el sur, pero fueron luego liquidados por los bolcheviques y por los sindicatos socialdemócratas uncidos al yugo comunista. Los mencheviques habían conseguido rescatar datos muy valiosos sobre la historia del movimiento obrero ucraniano y de su partido y solo entregaron a Sasha, junto con bastantes diarios y notas personales. También se las había arreglado para descubrir un archivo contrarrevolucionario en una mesa de la sede del Soviet Obrero. Consistía en un conglomerado extraño de fichas policiales, actas de las sesiones de la Rada, estadísticas comerciales y cosas parecidas. En todo ese barullo se topó también con el primer Universal editado por Petlura como dictador de Ucrania y que contenía su declaración oficial de los principios de la Democracia Nacional del Sur. Nuestra secretaria hizo también un descubrimiento muy importante, resmas de documentos de Denikin almacenados en la biblioteca pública de la ciudad y aparentemente olvidados. El bibliotecario, un nacionalista fanático, hizo oídos sordos a las súplicas de Shakol. Pero fue todo atención cuando se vio enfrentado al argumento de que no podría soportar el ridículo y la vergüenza si se supiera en América que había preferido dejar todos los documentos valiosos para alimento de las ratas en lugar de ser preservados para las generaciones futuras en el Museo de la Revolución.
Nuestro último día en Kiev fue un domingo y aprovechamos para hacer una excursión a lo largo de las orillas del bello Dniéper. Botes de excursionistas animaban el paisaje, y en la distancia se veían catedrales e iglesias magníficas. Algo más adelante, llegamos a un viejo pueblo con un monasterio antiguo. Las monjas hospitalarias nos dieron pan y miel de sus colmenas. Entre sus rezos y sus tareas, los acontecimientos de su país no les habían afectado e ignoraban por completo lo que había sucedido. Inmersas en siglos de superstición, no podían darse cuenta del significado de la nueva vida que luchaba por brotar todo a su alrededor. Lo que les salvaba era el trabajo a las niñas del pueblo a coser y remendar, su amabilidad para con los extraños. No eran así sus hermanos monjes de las catedrales de Sofía y Vladimir. Estos continuaban prosperando a costa de la credulidad de los cándidos, muy numerosos todavía, según nos aseguraron. Los solemnes farsantes estaban muy ocupados mostrándole a la gente de las cuevas y extendiéndose sobre los milagros realizados por los santos cuyos huesos estaban expuestos al público. ¡Un cuadro extraño en verdad en la Rusia revolucionaria!
De camino a Odesa perdimos a nuestro buen amigo Henry Alsberg. Él mismo provocó involuntariamente su arresto. Henry se había unido a la expedición sin el consentimiento de la Checa de Moscú y podía haber continuado hasta el final del viaje sin que el ojo de lince del Soviet hubiera podido descubrir su paradero. Pero había añadido su firma al telegrama que enviamos a Lenin a favor de Albert Boni. Como resultado, la Checa Pan-rusa de la capital envió inmediatamente orden de que se prendiera al criminal que se había atrevido a ausentarse sin su permiso. Como todo se hacía a paso de tortuga en Rusia, la orden llegó a Kiev cuando nosotros ya habíamos salido. Fue telegrafiada a todas las estaciones que se encontraban en nuestra ruta y se nos adelantó en Znamenka.
Todas nuestras protestas no consiguieron salvar a Henry. El que iba al mando de la Checa declaró que los documentos de Alsberg estaban en perfecto orden y sus credenciales de Chicherin y Zinoviev eran válidas, pero le faltaba el permiso de la Checa de Moscú y tenían órdenes estrictas de arrestarle. No podíamos permitir que Henry fuera solo y propusimos que Sasha o yo misma le acompañáramos a Moscú. Pero Henry no quería ni oír hablar de una cosa así. Bromeaba diciendo que sabía suficiente ruso para mantener a su escolta de buen humor. ¿No sabía decir acaso pozalvista (por favor), nitchevo (nada) y spassibo (gracias), y no era eso suficiente en caso de necesidad? Si se presentara la ocasión, también podía formar unas cuantas expresiones menos corteses. Además, poseía algo que era lo que mejor apreciaban los policías de todo el mundo: mezuma. Nos aseguró que no tenía miedo y que no teníamos por qué preocuparnos. ¡Nuestro valiente Henry! Sobre una cosa sí que insistí, sobre que no debía llevarse sus notas. Estaba segura de que le traerían problemas y además, estarían más seguras con nosotros, y él sin ellas.
Enviamos inmediatamente telegramas a Lenin, Lunacharski y Zinoviev apoyando a Alsberg, aunque no nos mostrábamos muy optimistas sobre que llegaran a su destino.
Henry se había hecho querer por su buen carácter, su jovialidad e ingenio. Nos quedamos apesadumbrados cuando le vimos partir, conducido por la Checa. El pobre había sufrido otra desgracia recientemente, pues le habían robado la cartera. La pérdida de hasta el último centavo no es agradable en ningún sitio, pero en Rusia era una calamidad. No tuve tiempo de consolar a mi amigo, ya que los chicos perdieron el tren y no se reunieron con nosotros hasta muchas horas después. Estaban muy excitados por su aventura. «¡Pero el ladrón!» —exclamé—. «¿Recuperaste el dinero?» «¡Pues sí que había posibilidad de encontrarle entre otros tantos!», dijo Henry riendo.
La detención de Alsberg resultó ser el comienzo de una cadena de adversidades que nos persiguió durante el resto del viaje. Cuando apenas habíamos salido de Znamenka, recibimos noticias de la derrota del Duodécimo Batallón y del avance de los polacos sobre Kiev. La línea estaba atascada con los trenes militares en retirada, y en las estaciones reinaba la confusión más absoluta. Nuestro vagón fue enganchado varias veces a trenes con dirección sur y otras tantas desenganchado para res enviado en dirección contraria. Por fin tuvimos la suerte de entrar en una formación que llevaba la dirección de nuestro próximo destino, la gran ciudad a orillas del Mar Negro. Desde allí, pensábamos llegar al Cáucaso, pero los movimientos de las tropas del general Wrangel lo quisieron de otro modo. Estas acababan de sitiar Alexandrovsk, un barrio residencial de Rostov, cortando la ruta que íbamos a tomar hacia Crimea. Nuestras credenciales expiraban a finales de Octubre y llevaría meses renovarlas por correo. Permanecer en el sur más tiempo del que nos permitían nuestros documentos era correr riesgos, pero, una vez en Odesa, esperábamos encontrar una salida al problema.
Por fin llegamos a Odesa, para descubrir que el día anterior un fuego devastador había reducido a cenizas la oficina de telégrafos y la central eléctrica, dejando a la ciudad en completa oscuridad. Las autoridades declararon que el holocausto había sido obra de incendiarios blancos y la ciudad fue puesta bajo la ley marcial. El nerviosismo general aumentó con las noticias de la toma de Kiev por los polacos y la del avance de Wrangel hacer norte. Los ciudadanos no tenían forma de saber la verdad sobre la situación, lo que solo aumentaba su inquietud.
Las instituciones soviéticas estaban dominadas por el miedo y la desconfianza. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros cuando Shakol, Sasha y yo entramos en el Ispolkom. Examinaron minuciosamente nuestras credenciales y nos interrogaron sobre nuestra identidad y el propósito de nuestra visita antes de que se nos permitiera acceder a la augusta presencia del predsedatel. Resultó ser un hombre bastante joven, obviamente consciente de la importancia de su puesto. Ni respondió a nuestro saludo ni nos pidió que nos sentáramos. Permaneció absorto en los papeles que tenía sobre la mesa, luego examinó nuestros documentos, lenta y detalladamente, hasta que pareció estar satisfecho con ellos. Finalmente, nos dijo que lo único que podía hacer era proporcionarnos un pase para los otros departamentos soviéticos y un permiso escrito para poder estar en la calle «más allá de la hora permitida». No podía ayudarnos más y, de todas maneras, los museos no le interesaban. No eran más que una canonjía para los intelectuales, los trabajadores tenían cosas más importantes que hacer para defender la Revolución. Todo lo demás era una pérdida de tiempo, afirmó. La actitud del hombre y sus modales bruscos no auguraban nada bueno para nuestro trabajo. Ni sonaban convincentes sus palabras en cuanto a su integridad. Sasha le dio las gracias, señalando que apreciábamos su celo revolucionario y que no abusaríamos de su buena voluntad ni un momento más. El sarcasmo cayó en saco roto, el hombre continuó de pie rígidamente junto a su mesa sin darse por enterado.
Mis colegas compartieron mi impresión de que lo que motivaba al presidente del Ispolkom era mayormente odio hacia la intelectualidad. Había conocido a muchos comunistas proletarios impregnados del rencor más acendrado contra los intelectuales, pero ninguno tan brutalmente franco sobre la cuestión como el predsedatel de Odesa. No podía dejar de pensar que esos fanáticos eran más perjudiciales para los intereses de la Revolución que los enemigos armados. Decidimos que ningún miembro de la expedición volviera por el Ispolkom y que intentaríamos hacer lo posible por nuestra cuenta.
Mientras descendíamos las escaleras varios jóvenes se nos acercaron. Se nos quedaron mirando fijamente un momento y luego gritaron: «¡Sasha! ¡Emma! ¿Vosotros aquí?» El encuentro inesperado con nuestros compañeros de América fue una sorpresa agradable después de la entrevista con el dictador bolchevique. Cuando se enteraron de cuál era nuestra misión, nos aseguraron que ya podíamos tomar el próximo tren; estaban seguros de que no se podía esperar ninguna cooperación por parte de los funcionarios. Con el presidente del Ispolkom a la cabeza, la mayoría eran anticentro y antitodo lo que no era comunista local. Tenían fama de res los peores sabotazniki. El presidente, un fanático dogmático, odiaba a todo el que sabía algo aparte de las letras del abecedario. Uno de los muchachos afirmó que si le dejasen salirse con la suya ejecutaría a todos los intelectuales. Nuestros compañeros sugirieron que quizás podríamos recibir ayuda para el museo de nuestro compañero americano Orodovski, que ostentaba un cargo de responsabilidad en la ciudad, y había también otros que podrían cooperar. Los mencheviques podrían también suministrarnos información y material. Hacía poco que los habían echado de los sindicatos; no obstante, algunos tenían tanta influencia sobre la gente corriente que los bolcheviques no se habían atrevido a arrestarlos.
Orodovski era un impostor de primera y un hombre de mentalidad práctica. Se las había arreglado para introducirse en la casa editora del gobierno y la había organizado de una forma que había asombrado a las autoridades. Con el material confiscado y abandonado había creado la mejor imprenta de la ciudad, y grande era su orgullo al mostrarnos el lugar. Se le ponían trabas constantemente; no le consideraban uno de los «suyos» y, por lo tanto, estaba bajo sospecha. Amaba el trabajo y sentía que estaba haciendo algo por la Revolución, pero le ponía triste prever lo que se aproximaba de forma inevitable. «¡Ah, la Revolución! —suspiró—, ¿qué ha sido de ella?»
A través de Orodovski pudimos conocer a varios anarquistas que trabajaban en el departamento de economía. Todos ellos sentían, como Orodovski, que se les toleraba temporalmente y que corrían continuo peligro de meterse en problemas por ser hombres que «no cumplían enteramente» con los estándares establecidos. El más interesante era Shajvorostov, de origen proletario, que había pasado toda su vida entre los trabajadores. Había luchado por ellos durante la autocracia y continuaba haciéndolo bajo el gobierno bolchevique. Era uno de los anarquistas más militantes y muy querido de los obreros.
Después de tratarle más íntimamente, nos dimos cuenta de que Shajvorostov era todo lo que nos habían dicho de él, además de ser una persona muy humana y sincera. No había nada en él de la rigidez y brusquedad del presidente del Ispolkom. Era todo interés y amabilidad, y sus modales enormemente sencillos.
«Pura suerte —dijo cuando le preguntamos cómo se las arreglaba para seguir en libertad—, y gracias al apoyo de los trabajadores». Sabían que su única meta era ayudarles en su lucha contra los abusos constantes del Estado comunista. Era consciente de que se trataba de una batalla perdida, pero a pesar de todo pensaba que era su deber librarla mientras siguiera en libertad.
Shajvorostov corroboró las acusaciones de sabotaje generalizado que habían hecho nuestros jóvenes compañeros. Añadió que, mientras la mayoría de los funcionarios soviéticos eran simplemente ineficientes, otros eran francamente sabotazniki, obstaculizando a propósito todo esfuerzo dirigido al bienestar del pueblo. Relató el ejemplo especialmente flagrante de la reciente redada a la burguesía para aplicar el eslogan de Lenin: «Roba a los ladrones». Los emisarios de la Checa invadieron cada casa, cada tienda y cada chabola y lo último que quedaba fue saqueado y confiscado. Consiguieron un gran botín, pues la redada cogió por sorpresa a los propietarios. A los trabajadores se les había asegurado que recibirían ropa y calzado, de los que estaban muy necesitados. Cuando se enteraron de la nueva expropiación, exigieron que se cumpliera lo que les habían prometido. «Y lo hicieron —comentó Shajvorostov irónicamente—, en el Departamento de Economía Pública recibimos una docena de cajas, pero cuando las abrimos no encontramos más que trapos, ropas viejas y desgarradas que nadie daría ni a un mendigo. Los asaltantes escogieron a su gusto y luego abastecieron los mercados, y la burguesía compró rápidamente lo que había perdido. El escándalo fue tan grande que no pudo ser silenciado. Los hombres decentes del partido exigieron una investigación, que dio como resultado la ejecución de algunos subordinados. Pero la corrupción va en aumento y no será erradicada a base de ejecuciones».
Shajvorostov y un compañero del Sindicato de Obreros del Metal prometieron convocar a los presidentes de los diferentes grupos obreros para informarles del proyecto del Museo de la Revolución e interesarles en nuestro trabajo. Sasha debía dirigirse a los delegados y explicarles nuestra misión.
Después de una semana de recorrer las instituciones soviéticas, nos convencimos de que nuestros compañeros se habían quedado cortos al describir el sabotaje en Odesa. Los funcionarios locales eran los peores gandules que habíamos encontrado en Rusia. Desde el más alto comisario hasta la última barishnya (joven) mecanógrafa, todos tenían por costumbre llegar dos horas tarde a trabajar y salir una hora antes del cierre. A menudo la ventanilla de un oficinista era cerrada en las narices de alguien que se había pasado horas esperando su turno para que luego le dijeran que era «demasiado tarde» y que volviera mañana. No recibimos prácticamente ninguna clase de cooperación de las autoridades soviéticas. «Demasiado ocupados, ni un minuto que perder», nos aseguraban. No obstante, la mayoría se paseaba por ahí, fumando cigarrillos y charlando durante hasta el, mientras, las «señoritas» estaban muy atareadas pintándose las uñas y los labios. Era el parasitismo oficial más desvergonzado y a las claras.
La Inspección de Obreros y Campesinos, creada especialmente para luchar contra este tipo de sabotaje, demostraba poco interés por el propósito de su existencia. La mayoría de sus miembros eran especuladores famosos, y si alguien quería que se le cambiara dinero zarista o de Kerenski, aunque esta práctica estaba estrictamente prohibida, se le aconsejaba que se dirigiera a algunos conocidos funcionarios para realizar la transacción. «Los ciudadanos de a pie son ejecutados por este tipo de especulación —nos comentó un conocido miembro del Bund[78]—, pero ¿quién puede tocar a esos funcionarios? Todos son uña y carne». Dijo que la corrupción y la autocracia de los más altos círculos soviéticos era un secreto a voces en la ciudad. La Checa, en concreto, no era más que una banda de asesinos. Sus prácticas comunes eran la extorsión, el soborno y las ejecuciones indiscriminadas de las víctimas que no podían pagar. Sucedía con frecuencia que grandes especuladores, sentenciados a muerte, fueran puestos en libertad por la Checa tras el pago de sumas exorbitantes. Otra práctica era la de notificar a los parientes de algún prisionero importante que había sido ejecutado. Mientras la familia estaba sumida en el dolor, un emisario de la Checa llegaba para informarles de que todo había sido un error. El prisionero estaba vivo todavía, pero solo cierta suma de dinero, siempre muy cuantiosa, podía salvarle la vida. La familia y los amigos renunciaban a todo para conseguir el dinero, que siempre era aceptado. Ya no volvía ningún emisario más para explicar que el supuesto error no había sido un error en absoluto. Si alguien se atrevía a protestar, era arrestado y ejecutado por «intentar corromper» a la Checa. Casi todas las mañanas al alba, un remolque de los que iban a morir bajaba estrepitosamente por «la calle de la Checa» a una velocidad vertiginosa, en dirección a las afueras de la ciudad. Los condenados eran obligados a yacer cabeza abajo, atados de pies y manos, con guardias armados vigilándoles desde arriba. Acompañaban al camión miembros de la Checa a caballo, que disparaban sobre todo el que se atreviera a asomarse a una ventana. Un pequeño reguero rojo en el camino tras el camión que regresaba era el único rastro que quedaba de los que habían sido llevados a su último paseo para ser razmenyat (destruidos).
El hombre del Bund vino a vernos otra vez unos días más tarde en compañía de un amigo, el doctor Landesman, sionista y miembro de un círculo que incluía al famoso poeta judío Byalek y otros hombres de espíritu cívico. Sin duda sabíamos, dijo el doctor, que Rosh Hashona estaba cerca, y le alegraría celebrar con nosotros, en compañía de su familia, el gran día. Confesamos que no nos habíamos dado cuenta de que se aproximaba el Año Nuevo judío, pero que éramos lo bastante judíos como para querer pasar la fiesta con él.
El hogar de la familia Landesman, adjunta a la que fuera su clínica, convertida ahora en un sanatorio soviético, estaba maravillosamente situada. Encaramada sobre una alta colina, estaba, por un lado, oculta tras una profusión de árboles y arbustos y, por el otro, miraba directamente al Mar Negro, cuyas aguas batían la falda de la colina. Llegamos a la hora del té, como se nos pidió, pues algunos de los otros invitados no tenían permiso para estar fuera después del anochecer.
La clínica del doctor Landesman había sido considerada la mejor de Odesa. Los bolcheviques la confiscaron como hogar de reposo para los trabajadores, pero ni un solo proletario había sido todavía enviado allí, ni siquiera un miembro ordinario del partido. Solo iban los más altos funcionarios, con sus familias. Justo en ese momento, el jefe de la Checa, Deitsch, estaba haciendo una cura por una «depresión nerviosa» grave.
—¿Cómo puede soportar atenderle? —le pregunté al doctor.
—Olvida que no tengo elección —contestó; además, soy un médico y estoy obligado por la ética profesional a no negar ayuda médica a nadie.
—¡Qué sentimentalismo burgués! —dije riendo.
—Sí, y el jefe de la Checa aprovechándose de él —replicó en el mismo tono.
Estábamos en la terraza, con el samovar ante nosotros; el cielo, teñido de azul y amatista; el sol, una bola de fuego que se hundía lentamente en el Mar Negro. La ciudad, con todo su terror y sufrimiento, parecía lejana; y el rincón emparrado, un paraíso. ¡Ojalá durara un ratito más! —reflexionaba—, pero no vivimos más que al minuto.
Llegaron más invitados. Entre ellos, Byalek, fornido y de anchos hombros, parecía más un comerciante próspero que un poeta. Un hombre delgado de rasgos sensibles fue presentado como una autoridad en pogromos y persecuciones a judíos. Sasha entabló rápidamente conversación, pero en medio de la misma, durante la comida, mi amigo se puso mortalmente pálido y rogó que se le excusara. Junto con el doctor Landesman, llegué al lado de Sasha justo a tiempo para evitar que cayera desmayado. Se retorcía de dolor y hacía esfuerzos por respirar, luego perdió el conocimiento. Después de media hora que pareció una eternidad, el buen doctor consiguió que se recuperara un poco. Cubierto de bolsas de agua caliente, se sentía mejor, pero muy débil aún. Le dije a Landesman que había estado muy enfermo cuando abandonamos los Estados Unidos y que desde entonces nunca había estado completamente bien. El pan negro, en particular, parecía empeorar su estado, y había mostrado bastante mejoría desde que podíamos procurar pan blanco. Nuestros anfitriones insistieron en que nos quedáramos a pasar la noche, en vistas de que Sasha podía sufrir una recaída. «¿De qué servirá? —intervino de repente el enfermo—. La expedición debe continuar hacia Moscú». El doctor sugirió que la expedición prosiguiera viaje, pero que Sasha y su enfermera se quedaran en Odesa hasta que él pudiera diagnosticar la causa del problema. Al poco, Sasha se quedó dormido tranquilamente y yo me quedé sentada, mirando atentamente su cara delgada y pálida. No había perdido nada de su encanto, desde que nos conocimos, muchos años atrás. ¿Cómo sería perderle, y en Rusia? Ese pensamiento me hizo estremecer, mi mente no era capaz de seguir la cruel posibilidad. Mi amigo descansaba beatíficamente y yo volví al comedor, rumiando sobre mi vida y las luchas que había librado junto a mi amigo y compañero.
Estaban a punto de retirar los platos cuando apareció Sasha repentinamente y entró como si no hubiera pasado nada. Preguntó con una amplia sonrisa si creíamos que se le iba a privar de su comida tan fácilmente. Anunció que tenía un apetito voraz y que no permitiría que una pequeña indisposición se interpusiera entre él y el arte culinario de Mme. Landesman. Los presentes rieron a carcajadas. El doctor, no obstante, prohibió los platos pesados, a lo que Sasha le cantó las cuarenta por intentar impedir que un anarquista comiera lo que le apeteciera. Yo estaba perpleja. Era el mismo muchacho que había pedido el café y el filete extra en el restaurante de Sach, en Nueva York, justo treinta y un años antes. El enfermo de hacía una hora no solo comió de buena gana, sino que se convirtió en el animador de la reunión. Declaró que había encontrado al hombre que había estado buscando durante mucho tiempo, y se aferró al experto en pogromos durante el resto de la velada.
El hombre resultó ser una enciclopedia andante. Había visitado setenta y dos ciudades donde se habían realizado pogromos y había recogido material muy valioso. Afirmó que el hostigamiento a judíos durante los diferentes regímenes ucranianos había sido de naturaleza más diabólica que las peores masacres de los tiempos del zar. Admitió que no se habían realizado pogromos desde que los bolcheviques habían llegado al poder, pero estuvo de acuerdo con los elementos jóvenes entre los escritores de Kiev en que el bolchevismo había intensificado el sentimiento antisemita entre las masas. Algún día estallaría, estaba seguro, en una masacre de venganza general.
Sasha discutía acaloradamente con él. Recalcó que dejando aparte especulaciones sobre posibilidades futuras, seguía siendo un hecho reconocido por todos que los bolcheviques habían acabado con los pogromos. ¿No significaba eso un propósito sincero y decidido a erradicar toda manifestación violenta de esa antigua lacra, si no la misma en sí? El investigador lo negó, afirmando que los bolcheviques habían privado a los judíos del derecho a la autodefensa, prohibiéndoles organizarse. Incluso eran sospechosos de conspirar contra el gobierno soviético porque habían pedido permiso para armarse en previsión de futuros ataques. El doctor Landesman añadió que las autoridades locales se habían negado a permitirle formar una unidad de reconocimiento. Tenía la intención de que el grupo sirviera no solo como defensa de los judíos, sino también para proteger a los ciudadanos en general contra las bandas de rufianes de las que nadie estaba a salvo en Odesa.
Tras un examen médico más minucioso, el doctor descubrió que Sasha tenía una úlcera de estómago y se ofreció a procurarle un lugar en el sanatorio y tratarle. «Dale a un médico la oportunidad de mirarte por dentro y seguro que encontrará algo mal», bromeó, descartando la oferta del buen doctor. Insistió en que la expedición debía continuar, y él con ella.
Agradecimos muy sinceramente a los Landesman su generosa hospitalidad. En ideas sociales estábamos muy alejados los unos de los otros, pero estaban entre las personas más humanas y cariñosas que habíamos tenido la suerte de conocer en Rusia. Habíamos apurado las posibilidades históricas de Odesa y debíamos partir. Crimea estaba absolutamente fuera de cuestión, pues el camino que debíamos seguir hasta allí estaba completamente en la línea de avance de Wrangel. Nos prometieron engancharnos a un tren que debía salir hacia Kiev en cuarenta y ocho horas. Apenas nos atrevíamos a esperar tanta suerte, pero abrigamos esperanzas. Mientras tanto, nuestra secretaria y Sasha decidieron explorar Nikolayevsk, donde se suponía que archivos valiosos estaban esperando ser rescatados. A Shakol le habían dicho de forma confidencial que un camión militar estaba a punto de salir hacia esa ciudad y que quizás se pudiera persuadir a los soldados para que les permitieran a ella y a Sasha viajar con ellos. No era más que una probabilidad mínima, pero nada podía detener a esos dos espíritus aventureros.
Yo me quedé con los otros miembros de la expedición en Odesa a preparar el vagón para nuestro viaje. Se dirigió a mí en inglés y, sin detenerse a presentarse, empezó diciendo que me había conocido en Estados Unidos. En Detroit, ella y su marido habían asistido a mis conferencias. Se había enterado de nuestra presencia en la ciudad y había venido a invitar al camarada Berkman y a mí a tomar el té en su casa. Lamentaba que su marido no pudiera estar presente. Estaba enfermo, en el hospital, aunque ansiaba vernos. De hecho, era él el que la había enviado a pedirnos que fuéramos a visitarle, puesto que él no podía venir a vernos a nosotros, sus antiguos compañeros. Expliqué que Berkman estaba ausente y que yo tenía mucho trabajo que hacer. Pero iría a visitar al paciente. «Uno se olvida de la existencia de las flores en Rusia —comenté—, si no, me gustaría llevarle algunas a su marido». Luego le pregunté su nombre y la dirección del hospital. «Mi marido está en el antiguo sanatorio Landesman —contestó—, su nombre es Deitsch». Me levanté de la silla como si me hubiera picado una víbora. La mujer también se levantó de un salto. Nos quedamos mirándonos fijamente. Por fin recuperé la voz. Señalándole la salida, ordené:
—¡Váyase, váyase ahora mismo! No queremos tener nada que ver ni con usted ni con su marido.
—¿Cómo se atreve a hablarme de esa forma? —gritó iracunda—. ¡Probablemente no sepa que mi marido es el presidente de la Checa.
—Lo sé, sé demasiado para querer respirar el mismo aire que ustedes. ¡Márchese!
En lugar de irse, se sentó con descaro y empezó a reprenderme por codearme con sionistas y burgueses. Me preguntó si yo también me había vuelto contra la Revolución, pues prefería a tales bandidos antes que a su marido, un camarada que había trabajado hasta caer enfermo al servicio de la Rusia revolucionaria. Deitsch podía obligarme a presentarme ante él —dijo—, y probablemente lo haría cuando ella le dijera en lo que se había convertido E.G., su maestra. La dejé hablar. Mi edificio social había estado derrumbándose pedazo a pedazo. Que una esquina más fuera cruelmente arrancada apenas si importaba. No tenía energías para discutir, ni fe en poder hacer ver a la mujer el ser monstruoso al que se llamaba Revolución, y las monstruosidades que estaban a su servicio.
Sasha volvió con nuestra secretaria veinticuatro horas después de lo previsto. Solo cuando el tren salía de Odesa les relaté mi encuentro con la mujer del todopoderoso jefe de la Checa.
Mis compañeros contaron la historia de su interesante viaje a Nikolayevsk. Habían pasado por experiencias espantosas, visitando pueblos devastados por la razviorstka (incautación de víveres) y por las expediciones de castigo de los bolcheviques. Los miembros de la Checa que acompañaban al camión de aprovisionamiento militar en el que habían hecho a viaje actuaban como autócratas irresponsables en un país conquistado, adueñándose para propio uso de todo lo que podían transportar, incluso hasta el último pollo de la granja más mísera. Todo a lo largo de la ruta a Nikolayevsk, dijo Sasha, habían visto filas de campesinos flanqueadas por tropas de la Checa que transportaban el grano confiscado a Odesa.
De vuelta a Kiev hicimos lo que todo el mundo. Los mercados exhibían aún grandes cantidades de alimentos, si bien los precios habían aumentado enormemente desde nuestra anterior visita. Estábamos seguros de que en Petrogrado serían incluso más prohibitivos, si acaso hubiera algo que procurarse. Por lo que pensamos que era imperativo no volver al lado de nuestros amigos con las manos vacías. Claro está, existía el riesgo de ser detenidos por especuladores. ¿Qué otro motivo podía haber para que una persona se expusiera a tal peligro y deshonra? ¿Compasión, deseo de compartir con los demás, necesidad de aliviar la miseria y el sufrimiento? Esos términos no existían ya en el diccionario de la dictadura. Bien sabíamos que seríamos expuestos a la vergüenza pública no solo en Rusia, sino también fuera. No tendríamos medio de que se nos escuchara, de defendernos de la acusación de especulación o de nuestra actitud actual con respecto a los bolcheviques. A pesar de todo, era imposible desperdiciar la oportunidad de conseguir comida para nuestros hambrientos amigos del norte. No obstante, lo que me decidió fue mi preocupación por Sasha y por su salud. No estábamos muy lejos de Odesa cuando tuvo una recaída. Esta vez el ataque duró más y fue más grave. El pan negro y los cereales agusanados habrían sido veneno para él en este estado. No conocía ninguna ley del Estado comunista por la que pondría en peligro su vida, menos aún la orden absurda que convertía en delito contrarrevolucionario llevar víveres a la población hambrienta. Decidí abastecerme bien de alimentos y afrontar las consecuencias. Nadie quería aceptar rublos soviéticos como forma de pago. «¿Qué podemos hacer con esos papelotes? —preguntaban los tenderos y los campesinos—. No sirven ni para envolver, y para papel de fumar ya tenemos sacas enteras». Aceptarían dinero zarista o de Kerenski, aunque preferían zapatos, ropa de lana o de otra clase.
El regreso a Znamenka nos recordó a Henry con viva tristeza. No es que le hubiéramos olvidado o hubiéramos dejado de preocuparnos por su destino. Pero las experiencias que habíamos vivido desde que se lo llevaron habían sido tan agotadoras que habían requerido toda nuestra energía. Yo era la que más sentía su marcha involuntaria porque había sido un acompañante espléndido y una ayuda valiosísima en la cocina. Nadie más del grupo, excepto yo misma, sabía cocinar. Henry era un experto haciendo tortas de avena, de lo que estaba muy orgulloso, y estaba siempre dispuesto a relevarme en la tarea de cocinar dos comidas diarias para siete personas. Hacer esto en una cocinilla de un pequeño compartimento en un tren en marca y con el calor de los meses de julio y agosto ucranianos hubiera sido una tortura sin mi voluntarioso ayudante. Znamenka reavivó estos recuerdos y me hizo sentir doblemente la pérdida del bueno de Henry.
Kiev no había sido tomado por los polacos, como se había dicho, pero el enemigo estaba casi a las puertas de la ciudad, nos informaron a nuestra llegada. La población estaba incluso más resentida que antes, pues estaba expuesta continuamente al peligro y las dificultades procedentes de quien se adueñara de la ciudad. Se habían resignado en cierta forma al régimen soviético, y ahora este estaba a punto de ser evacuado. En el Revkom nadie parecía mejor informado de la situación real que el hombre de la calle. «Tovarich Rakovski —dijo— ha vuelto hace poco de allí con un informe entusiasta de lo bien que van las cosas». Le aseguramos que solo en una casa había alcanzado Odesa un alto grado de pericia, en el sabotaje. «¿Lo dice en serio? —exclamó con regocijo—, ¡qué diablos, Rakovski ha insistido tanto en que nosotros no lo estábamos haciendo tan bien como Odesa!»
Los soviets permanecerían en su puesto a pesar del peligro, declararon los funcionarios, pero nos urgieron a marchar hacia Moscú antes de que las vías de comunicación fueran bloqueadas. Sasha trajo la buena noticia de que un tren saldría al día siguiente en dirección norte y lo había arreglado todo para que engancharan a él nuestro vagón. Nos deprimía no poder continuar el viaje a Crimea, pero estaba absolutamente fuera de cuestión en la situación actual. No obstante, Sasha no nos permitía estar mucho tiempo de mal humor. Estuvo especialmente alegre esa noche, contando anécdotas y unos chistes estupendos, y haciéndonos reír a pesar de nosotros mismos.
Por la mañana temprano, a Shakol y a mí nos despertó bruscamente alguien que llamaba ruidosamente a nuestra puerta. Todavía aturdidas, oímos a Sasha exigiendo saber por qué le habíamos gastado esa broma de mal gusto. Al abrir la puerta de nuestro compartimento le encontré envuelto en una manta. «¿Dónde está mi ropa? —preguntó—, ¡vosotras me la habéis escondido!» Shakol me miraba y se partía de la risa, le aseguramos que éramos completamente inocentes. Tras lo cual volvió a su compartimento. Al poco anunció que, a excepción de su cartera de documentos y algo de dinero sovietski, se lo habían quitado todo. Los ladrones se habían llevado un buen botín, ni siquiera le habían dejado nada que ponerse. Incluso habían desaparecido la valiosa Browning que el secretario de Mme. Ravich le había prestado a Sasha para el viaje y un pequeño reloj de oro, regalo de Fitzi. Habían tenido que inclinarse por encima de la cama de Sasha, justo por encima de su cabeza. El ladrón debía de ser muy habilidoso para no haberle despertado ni a él ni a ninguno de los otros hombres, se vistió y fue a denunciar el robo. En medio del procedimiento empezó a reírse por lo bajo. «El tipo que me birló los pantalones lo tiene claro —rió—, el dinero está en un bolsillo secreto que no será capaz de descubrir nunca». Durante un momento no comprendí lo que quería decir; luego, caí en la cuenta de que a Sasha le habían robado también todo nuestro dinero, mil seiscientos dólares. De los cuales, seiscientos le había entregado yo justo la noche anterior mientras se secaban mis enaguas, que es donde lo guardaba. «¡Nuestra independencia! —grité—, ¡se ha esfumado!»
A través de las amargas decepciones que había sufrido en Rusia y nuestra lucha por encontrarnos a nosotros mismos y nuestra tarea en este país, solo una cosa me había sostenido: nuestra independencia económica. No teníamos que suplicar ni humillarnos tantos otros hostigados por el hambre. Habíamos podido salvaguardar nuestra autoestima y rechazar los dictados de la dictadura porque nuestros amigos americanos nos habían asegurado nuestra independencia. ¡Ahora no teníamos nada! «¿Y ahora qué, Sasha? —grité—. ¿Qué va a ser de nosotros?» Respondió impacientemente: «Pareces más preocupada por el maldito dinero que por nuestras propias vidas. ¿No te das cuenta de que si me hubiera movido, o cualquiera del vagón, los ladrones nos hubieran matado?» Añadió que nunca había pensado que pudiera aferrarme a las cosas materiales; le parecía raro que hubiera pensado en el dinero antes que en ninguna otra cosa. «No tan raro cuando uno está obligado a abjurar de todo lo que tiene en gran estima para poder seguir existiendo», contesté. Simplemente, no era capaz de enfrentarme a la posibilidad de tener que comer con la mano del Estado bolchevique. Prefería que los visitantes nocturnos me hubieran liquidado.
Esa noche no había podido dormir porque hacía un calor sofocante en nuestro compartimento y había salido al pasillo varias veces a tomar un poco el refresco. Sasha había dejado la puerta de su compartimento entornada para que entrara un poco de aire por la ventana del pasillo que había dejado abierta. Me pareció que la ventana debía cerrarse; no en previsión de que se produjera el robo. El vagón se veía desde la estación, que estaba patrullada por soldados soviéticos. Nadie grande entrar en él sin ser visto. Pero cualquiera podía fácilmente apropiarse del buen pedazo de tocino que colgaba en una bolsa al lado de la ventana. Decidí que si la cerraba, Sasha pasaría demasiado calor. Pero precisamente lo que pensé que podían llevarse, estaba aún en su sitio. En Petrogrado un ladrón hubiera cogido sin duda la carne, en Kiev la ropa parecía ser más codiciada. De cualquier forma, parecía que el ladrón debía de ser un trabajador del ferrocarril, puesto que había podido entrar en el vagón, e, indudablemente, con la cooperación de los soldados que estaban de guardia. Nuestro mozo, que últimamente se comportaba de forma extraña, tampoco estaba fuera de sospecha. Sasha insistió en recuperar sus cosas, al menos el dinero. Mientras estuvo fuera, el vagón fue movido del lugar donde había estado por la noche. Tal ocurrencia era bastante habitual, y no le prestamos ninguna atención. No obstante, nos dimos cuenta de su importancia cuando Sasha volvió con dos milicianos y un perro policía. El perro olisqueó, pero el vapor de la locomotora había borrado el rastro. Impávido, Sasha, en compañía de varios compañeros, salió a buscar en los mercados, con la esperanza de que la ropa podía ser puesta en venta. Pero los ladrones parecían ser muy cuidadosos. Podían tomarse todo el tiempo. En lugar de abandonar la búsqueda, Sasha dispuso que algunos compañeros visitaran los mercados todos los días durante al menos un mes y que compraran los pantalones a cualquier precio. «No te preocupes —me consolaba—, no encontrarán nunca el bolsillo secreto con el dinero». Ansiaba poder compartir el optimismo de mi incontenible amigo.
En Briansk nos recibieron con la buena noticia de la completa derrota de Wrangel. Aunque parezca extraño, Néstor Majno estaba siendo proclamado como el héroe que había ayudado a conseguir la gran victoria. Solo ayer era acusado de bandido, contrarrevolucionario, colaborador de Wrangel, y con un alto precio puesto a su cabeza —me preguntaba qué habría podido producir ese repentino cambio en los bolcheviques—. ¿Y cuánto duraría el idilio? Pues Trotski había, alternativamente, elogiado y condenado a muerte al líder de los campesinos rebeldes.
Tristes noticias ensombrecieron nuestra dicha. Leímos en un periódico soviético sobre la muerte de John Reed. Tanto Sasha como yo le teníamos mucho cariño a Jack y sentimos su fallecimiento como una pérdida personal. Le había visto por última vez el año pasado, cuando volvió de Finlandia muy enfermo. Me había enterado de que le habían alojado en el Hotel International de Petrogrado, solo y sin nadie que le cuidara. Le encontré en un estado deplorable, con los brazos y las piernas hinchados, todo el cuerpo cubierto de úlceras y las encías gravemente afectadas por el escorbuto que había contraído en la prisión. El pobre muchacho sufría más espiritualmente, pues le había entregado a las autoridades finlandesas un comunista ruso, un marinero que Zinoviev había designado como acompañante suyo. Los valiosos documentos y la gran suma de dinero que Jack iba a llevar a sus compañeros de América cayeron en manos de sus captores. Era el segundo fracaso de esa clase de Jack y se lo tomó muy a pecho. Dos semanas de cuidados le permitieron levantarse de nuevo, pero seguía estando tremendamente afligido por los métodos que Zinoviev y los otros utilizaban, poniendo en peligro las vidas de sus compañeros. «Innecesaria e imprudentemente», no paraba de decir. Él mismo había sido enviado dos veces a una búsqueda absurda, sin que nadie se hubiera tomado el trabajo de estudiar si había alguna posibilidad de que la aventura tuviera éxito. Pero, al menos, él sabía cuidar de sí mismo, y había partido a sabiendas. Además, como americano, no corría tanto riesgo como los compañeros rusos. Se quejaba de que estaban sacrificando a comunistas, casi unos niños, por la gloria de la Tercera Internacional. «Quizá sea necesidad revolucionaria —sugerí—, al menos, tus compañeros siempre dicen lo mismo». Admitió que él también lo había creído así, pero que su experiencia y la de los demás le había hecho dudar. Su fe en la dictadura era todavía ferviente, pero estaba empezando a dudar de los métodos utilizados, particularmente por hombres que siempre permanecían a salvo.
Cuando llegamos a Moscú supimos de la presencia en la ciudad de Louise Bryant, la esposa de Reed. En cualquier otra ocasión no hubiera ido a verla. Hacía años que conocía a Louise, incluso antes de que estuviera con Jack. Era una criatura atractiva y vivaracha, te gustaba a la fuerza, aunque no te tomaras muy en serio sus ideas sociales. Dos ocasiones tuve para darme cuenta de su falta de seriedad. Durante nuestro juicio en Nueva York, cuando Jack acudió valientemente en nuestra ayuda. Louise nos evitó con deliberación. Estaban planeando ir a Rusia y era evidente que temía que su nombre fuera relacionado con el mío en un periodo de guerra tan peligroso, aunque siempre había proclamado su gran amistad en tiempos de paz. No obstante, no le di mucha importancia.
Una ofensa más grave, y que me enfureció considerablemente, fue la falsa representación que hacía del anarquismo en su libro sobre Rusia. Mi sobrina Stella me había enviado el volumen a la prisión de Missouri y me indignó encontrar en él una repetición de la estúpida historia de la nacionalización de mujeres en Rusia, la cual había circulado en la prensa americana. Louise acusaba a los anarquistas de ser los primeros en promulgar el decreto. No se había tomado la molestia de presentar ninguna prueba de sus afirmaciones absurdas, ni lo hizo tampoco como respuesta a la carta que le envié exigiéndolas. Lo equiparé a las difamaciones viles de la prensa en relación a los bolcheviques y decidí no tener nada más que ver con Louise.
Ahora, aquello parecía muy lejano. Louise había sufrido la pérdida de Jack y, según me dijeron nuestros amigos comunes, estaba muy abatida. Fui a visitarla sin ninguna reserva mental, demasiado conmovida por la tragedia para recordar el pasado. La encontré completamente destrozada. Rompió a llorar convulsivamente, de forma que no había palabras que pudieran calmarla. La tomé en mis brazos, y sostuve su cuerpo tembloroso en un abrazo callado. Después de un rato se tranquilizó y empezó a contarme la triste historia de la muerte de Jack. Ella había entrado en Rusia disfrazada de marinero, y después de atravesar grandes dificultades, para descubrir a su llegada a Petrogrado que Jack había sido enviado a Bakú a asistir al Congreso de Razas Orientales. Este le había suplicado a Zinoviev que no insistiera en ello, pues todavía no se había recuperado totalmente de su experiencia en Finlandia. Pero el jefe de la Tercera Internacional era inflexible. Reed debía representar al Partido Comunista Americano en el Congreso. En Bakú, Jack se contagió de tifus y fue traído de vuelta a Moscú a los pocos días de la llegada de Louise a esta ciudad.
Intenté consolarla diciéndole que era seguro que se le habrían dado a Jack todas las atenciones posibles desde su regreso a Moscú, pero protestó, diciendo que no se había hecho nada por el muchacho. Se desperdició toda una semana antes de que los médicos llegaran a un acuerdo en el diagnóstico; después de lo cual Jack fue puesto en manos de un médico incompetente. Nadie en el hospital sabía nada sobre el cuidado de enfermos y fue solo después de una larga discusión cuando se le permitió a Louise cuidar de Jack. Pero durante sus últimos días había estado delirando y era probable que no hubiera sido consciente de la presencia de su ser querido.
—¿No dijo nada en absoluto? —pregunté.
—No comprendía lo que quería decir —contestó Louise—, pero repetía todo el tiempo: «atrapado, atrapado». Solo eso.
—¿Utilizó Jack esa palabra? —grité asombrada.
—¿Por qué lo preguntas? —preguntó Louise agarrándome la mano.
—Porque así es como me he estado sintiendo desde que empecé a ver por encima de la superficie. Atrapada. Exactamente eso.
¿Había llegado Jack a comprender que no todo era perfecto en su ídolo —me preguntaba—, o había sido solo la proximidad de la muerte lo que había iluminado su mente por un momento? La muerte muestra la verdad desnuda, no conoce el engaño.
Debíamos salir hacia Petrogrado al día siguiente para presentarnos en el Museo de la Revolución, pero Louise nos suplicó que nos quedáramos al entierro. Se sentía sola y abandonada, y nosotros éramos los únicos amigos que tenía. Ahora que Jack había muerto, había dejado de interesar a los bolcheviques. Ya le habían dado a entender eso, dijo. Los entierros públicos siempre me han resultado abominables; a pesar de todo, le prometí estar cerca de ella y ayudarla a atravesar esa dura prueba. Le dile a Louise que Sasha podría quedarse también si convencía a los otros miembros de la expedición de posponer la salida un día.
Louise me dio un mensaje de nuestro amigo Henry Alsberg. En él explicaba que gracias a la amabilidad del guardia que le llevaba a Moscú pudo salvarse de la prisión de la Checa. El tovarich le había permitido ver a sus amigos de la Oficina de Asuntos Exteriores antes de entregaarle a la Checa. Nuorteva, al que deseaba ver especialmente, le retuvo allí y arregló que fuera puesto en libertad tras hablar con los oficiales de la Checa. Si hubiera llegado a entrar en el edificio de la Checa, continuaba el mensaje de Henry, sus amigos hubieran tardado meses en encontrarle y liberarle de los tiernos cuidados de aquella. Después Henry había salido hacia Riga, pero estaba planeando volver en primavera. Le había dado a Louise el dinero que le habíamos entregado en el momento de su detención, solo doscientos dólares, pero para nosotros constituían ahora toda una fortuna. Seríamos económicamente independientes durante unos pocos meses, tal y como había sido antes de que a Sasha le robaran.
Durante todo el viaje no habíamos recibido correo, pero en la Oficina de Asuntos Exteriores, nuestra vieja amiga Ethel Bernstein nos entregó un buen fajo que había llegado de América. Al mismo tiempo, me entregó un recorte del Tribune de Chicago. Era de John Clayton y contaba cómo «E.G. rezaba ante la bandera americana que tenía en la pared de su habitación por volver a los Estados Unidos». Afirmaba en el artículo que me había quejado a él amargamente sobre los bolcheviques y sobre el trato recibido. «Claro está que nadie cree aquí esa historia infame —comentó Ethel—, pero aun así, deberías hablar del tema con Nuorteva». El hombre al que se refería era el jefe del Departamento de Publicidad de la Oficina de Asuntos Exteriores. No veía razón para presentar ninguna clase de disculpas. Pero me asqueaba haber creído que Clayton resultaría ser más honesto y decente que los otros reporteros americanos que me habían asediado en Rusia. A pesar de todo, Clayton me parecía de fiar. ¿Pudiera ser que su artículo hubiera sido amañado por el redactor? La bandera a la que se refería era un emblema en miniatura que Jack Reed había pegado una vez de broma encima del retrato de Fitzi que tenía en la pared de mi habitación y que se me había olvidado quitar. ¡El juego inocente de un amigo se había convertido en una mentira fantástica! Era deprimente. ¡Y yo quejarme sobre el régimen, cuando había sido especialmente reticente con Clayton en relación con tales temas! En fin, el pueblo soviético podía pensar lo que quisiera, pero no recibirían ninguna explicación por mi parte, decidí.
Nuorteva me recibió muy amablemente y me entregó un paquete grande de cartas. No mencionó la historia de Clayton, ni yo tampoco. Con orgullo considerable habló de haber dejado América con el primer pasaporte soviético presentado a Washington. Ahora estaba a la cabeza del Departamento Anglo Ruso de la Oficina de Asuntos Exteriores y le gustaría ser de ayuda en la cuestión del correo. Le estuve muy agradecida por el tacto que demostró al no mencionar la cuestión del artículo de Clayton.
Me apresuré a volver a nuestro vagón para poder leer el correo. Las cartas de Stella, Fitzi y otros amigos, expresaban gran satisfacción por que hubiéramos encontrado por fin una esfera de actividad. No dudaban, escribían, de que ahora conseguiríamos la mayor expresión de nuestros ideales y energía. Cartas de fecha posterior contenían recortes de la historia de Clayton, incluyendo uno que leí y releí absolutamente estupefacta. Era una carta para Stella que había entregado a Jack Reed para que la echara al correo y que había sido confiscada cuando fue detenido en Finlandia. Después de varias lecturas caí en la cuenta de que el redactor del periódico había convertido mi epístola a Stella en una carta de amor a John Reed. «¡Pobre Louise, qué poco sabe de mi supuesto romance con Jack!», le dije riendo a Sasha.
Supimos a través de nuestros compañeros de Moscú de las redadas que había sufrido la ciudad a principios de octubre. Entre las muchas víctimas estaba también María Spiridonovna, que estaba enferma de tifus en ese momento, pero la Checa la arrestó y la encerró en el hospital de una cárcel. ¡Qué alma tan grande e idealista! No tenía fin el martirio de nuestra querida Mariussa.
Fania y Aaron Baron, que estaban en Moscú, nos hablaron de los acontecimientos en relación con Néstor Majno. Las fuerzas rojas habían resultado incapaces de resistir a Wrangel y los bolcheviques habían acudido al líder de los povstantsi pidiendo ayuda. Él y su ejército accedieron a condición de que todos los anarquistas y majnovistas debían ser puestos en libertad y de que el gobierno soviético les garantizara el derecho a celebrar una conferencia general. Majno nos había nombrado a Sasha y a mí como representantes suyos para redactar el acuerdo. Nunca recibimos comunicación sobre este punto y los bolcheviques aceptaron las exigencias de Majno y liberaron a un cierto número de povstantsi y a algunos de nuestros compañeros. También habían dado permiso para la reunión, que nuestros compañeros de todos los rincones de Rusia habían decidido celebrar en Jarkov. Volin y otros habían salido ya hacia aquella ciudad y se esperaban compañeros de todas las partes del país.
Un cielo gris amenazante, una lluvia que salpicaba tenazmente Moscú con su son melancólico y coronas artificiales que habían servido para otros entierros, constituyeron la despedida dada a Jack en la Plaza Roja. Nada de belleza para el hombre que tanto la había amado, ningún colorido para su alma de artista. Ninguna chispa de la brillante llama del luchador que inspirara a los que, en discursos ampulosos, le proclamaban camarada. Solo Alexandra Kollontai se acercó al espíritu de John Reed y encontró palabras que le habrían complacido. Durante su homenaje sencillo y hermoso a Jack, Louise se desplomó sin sentido justo cuando el féretro estaba siendo descendido a la tumba. Sasha casi tubo que llevarla en brazos al coche que Nuorteva había puesto a nuestra disposición. Nuestro viejo amigo americano, el doctor W. Wovschin, recientemente llegado, nos acompañó a atender a la desconsolada Louise.
En el Museo de la Revolución, en Petrogrado, fuimos recibidos como héroes de regreso del frente de batalla. Dijeron que era un gran logro volver con vida después de un viaje de cuatro meses como el que habíamos hecho, y haber rescatado todo una carretada de material de valor histórico. Nos aseguraron que el futuro nos recompensaría de acuerdo a nuestros méritos. Todo lo que el museo podía hacer ahora era darnos un mes de descanso. Pertenecíamos desde ese momento al personal del museo, nos informaron Kaplan y Yatmanov, y no necesitábamos encontrar otra actividad. Al mes debíamos comenzar un nuevo viaje. Se le otorgaría a la expedición el privilegio de elegir el destino y la ruta. Crimea, de donde habían sido expulsadas las tropas de Wrangel, o Siberia, donde Semenoff y Kolchak habían sido vencidos definitivamente, serían nuestro objetivo. En cualquiera de los dos sitios había mucho material esperándonos y se esperaba de nosotros que enriqueciéramos con él el museo.
«No a Siberia en invierno», temblaron los miembros rusos. A nosotros tampoco nos gustaba especialmente la idea, aunque nos acordamos de la invitación de Krasnoschokov para ir a la República del Lejano Oriente. Pero no había necesidad de llegar a una decisión inmediata, afirmó el jefe del museo. Alexander Ossipovich y Emma Abramovna (refiriéndose a Sasha y a mí), insistió, parecían necesitar verdaderamente unas vacaciones.
Sasha y yo habíamos decidido definitivamente solicitar al Departamento de la Vivienda habitaciones donde pudiéramos vivir como el resto de la población no comunista. La perspectiva de viajar de nuevo dentro de un mes provocó que pospusiéramos el plan hasta algún tiempo más tarde, pues nos llevaría más de un mes encontrar alojamiento. Nos hubiera gustado continuar en el vagón, pero estaba el problema de la calefacción y el de llegar hasta la ciudad. Mme. Ravich sugirió que nos alojasemos en el Hotel International. Se utilizaba para visitantes extranjeros, los huéspedes pagaban la habitación y las comidas y los precios eran muy razonables, quince dólares al mes por una habitación y dos comidas al día. Sus principales atracciones eran la limpieza y la posibilidad de tomar un baño. Era el primer lugar de ese tipo que existía en Rusia para mortales que no fueran comunistas y nos sentimos aliviados al tener la posibilidad de vivir allí.
El material del museo, no considerado contrabando, fue transferido con facilidad desde el vagón. No así la comida que habíamos traído. Como teníamos permiso para entrar y salir de la estación, no despertamos sospechas, pero requirió una semana y cuatro personas trasladar toda la comida. En el apartamento de un amigo se hicieron paquetes, que fueron enviados a amigos enfermos y a los que tenían niños que necesitaban grasas y dulces. Bastante interesadamente había tenido la intención de quedarme con suficiente harina blanca para todo el invierno y evitar que Sasha comiera pan negro. Como empezaríamos pronto otro viaje, esa desagradable tarea se hizo innecesaria. No fue poca la satisfacción que sentí al poder aliviar la necesidad de unas cuantas personas más, aunque solo fuera por poco tiempo.
A pesar de todos los planes, no fuimos ni a Crimea ni a la República del Lejano Oriente. En lugar de eso, viajamos hasta Arkángel, «para rematar el año», como dijo Yatmanov. Como esa región había sido el centro de las operaciones intervencionistas, en las que mi antiguo país había jugado un papel tan vergonzoso, me alegraba tener la oportunidad de explorarla.
Solo fuimos tres en esa expedición. La pareja rusa prefirió arrimarse a su estufa en Petrogrado, mientras que el joven colaborador comunista debía reemprender sus estudios en la universidad.
De camino a Arkángel hicimos dos paradas, en Yaroslavl y Vologda. Ambas ciudades habían servido de base a conspiradores contra la Revolución. La primera, al una vez tan celebrado levantamiento contrarrevolucionario de Savinkov, ahogado en un río de sangre. Vologda había sido el cuartel general del embajador americano, Francis y otros intrigantes partidarios del intervencionismo.
Yaroslavl era todavía testigo de la lucha fratricida; sus cárceles estaban llenas de oficiales del ejército de Savinkov que habían escapado a la muerte. En ninguna de las dos ciudades encontramos nada de valor para el museo.
Arkángel, situada en la desembocadura del Dvina Septentrional, estaba separada de la terminal de ferrocarril por el río helado. Al llegar encontramos una temperatura de cincuenta grados bajo cero, pero el sol brillante y el aire seco y vivificante hacían que el frío fuera mucho menos penetrante que en Petrogrado. Mi sobrina Stella, tan atenta, me había obligado a aceptar su abrigo de piel durante su última visita a Ellis Island. Pero nunca lo había llevado, pues cada vez que usaba pieles me sentía como si el animal estuviera vivo y se me deslizara por el cuello. Todo el mundo nos había advertido sobre las heladas de Arkángel y como precaución había cogido el abrigo. Sentí un gran alivio cuando comprobé que podía salir con mi viejo abrigo de terciopelo y un jersey e incluso tener demasiado calor al sol. Era estimulante caminar por el río helado y a través de las limpias calles de Arkángel, lo que constituía una gran novedad en una ciudad rusa. De hecho, la ciudad nos ofreció numerosas sorpresas. Nuestras credenciales, despreciadas en el sur, resultaron ser aquí una varita mágica, abriendo de par en par todas las puertas de las instituciones soviéticas. El presidente del Ispolkom y todos los demás funcionarios se tomaron todas las molestias para ayudarnos en nuestra misión. Se esforzaron por hacer que nuestra estancia fuera una experiencia memorable, como en realidad resultó ser. Su actitud fraternal hacia la población, sus esfuerzos igualitarios por proporcionar a los ciudadanos comida y ropa hasta donde estaba en su poder, nos hicieron sentir que aquí operaban distintos principios a los «del centro». Los hombres y mujeres que dirigían los asuntos de Arkángel habían comprendido la gran verdad de que la discriminación, la brutalidad y la persecución no estaban calculadas para convencer al pueblo de la belleza y la conveniencia del comunismo o hacer que amaran el régimen soviético. Buscaron métodos más efectivos. Abolieron la especulación de comida organizando una más justa distribución de las raciones. Acabaron con las colas agotadoras y humillantes, instituyendo cooperativas de almacenes en donde los habitantes recibían la atención debida y un trato cortés. Introdujeron un tono y una atmósfera amistosos en las instituciones soviéticas. Si bien esto no había convertido a toda la comunidad en discípulos de Marx o Lenin, había ayudado a eliminar la insatisfacción y el antagonismo generalizados en otras partes del país. La gente decía que los comunistas habían adquirido organización, eficacia y orden del ejemplo de los americanos que vivían en la ciudad. Si era así, demostraron ser buenos alumnos, pues las características habituales en la vida soviética, que incluían el sabotaje, el desperdicio y la confusión, estaban totalmente ausentes en Arkángel.
Esos robustos hijos del norte poseían algo que era poco sovietski: el respeto por la vida humana y el reconocimiento de su inviolabilidad. Fue una extraordinaria revelación descubrir que antiguos frailes, monjas, oficiales blancos y miembros de la burguesía habían sido puestos a trabajar en lugar de contra el paredón. La sola sugerencia de algo así en cualquier otra parte de Rusia nos hubiera marcado como personajes muy sospechosos, si no como contrarrevolucionarios cien por cien. Aquí el nuevo método había salvado cientos de vidas y había ganado para el régimen trabajadores adicionales. No es que no hubiera Checa o se hubiera abolido la pena capital. Una dictadura a duras penas podría existir sin ellas. Pero en Arkángel la Checa no había alcanzado los poderes ilimitados de que disfrutaba en otros lugares. No constituía un Estado dentro del Estado, cuya sola función era el terror y la venganza. Si estas medidas fueran realmente dictadas por la necesidad revolucionaria, los métodos bárbaros de los blancos en el norte de Rusia hubieran justificado ciertamente su uso. No solo los comunistas, sino incluso los que simpatizaban remotamente con ellos, habían sido sometidos a torturas y asesinados. Familias enteras habían sido cruelmente exterminadas por los blancos. Kulakov, el presidente del Ispolkom, por ejemplo, había perdido a todos los miembros de su familia. Ni su hermana pequeña, una chiquilla de doce años, había escapado a la maldad del enemigo y apenas si había un hogar radical o liberal que no hubiera sentido la mano cruel de los que habían llegado a aplastar la Revolución.
—Naturalmente, no podíamos tratar a esa canalla con miramientos —nos dijo el presidente del departamento de educación—. Luchamos desesperadamente, pero cuando el enemigo fue obligado a retirarse, no vimos la necesidad de las represalias ni del terror. Pensábamos que la venganza no serviría más que para poner a la población en contra nuestra. Nos pusimos a trabajar para imponer orden al caos que habían dejado los blancos y para salvar tantas vidas como pudimos entre los prisioneros que habíamos hecho.
—¿Estaban de acuerdo todos sus compañeros con métodos tan «sentimentales»? —pregunté asombrada.
—Por supuesto que no —contestó—, hubo muchos que insistieron en medidas más drásticas y hay quien todavía insiste en que pagaremos muy caro lo que ellos llaman nuestra aptitud reformista hacia los que habían conspirado contra la Revolución.
Sin embargo, continuó el presidente, los compañeros más sensatos prevalecieron y la experiencia demostró que incluso los antiguos oficiales blancos pudieron ser utilizados en diferentes puestos. Varios de ellos fueron empleados como maestros y estaban desarrollando un trabajo útil y leal. Lo mismo podía decirse de otros departamentos. Además, incluso elementos tan ignorantes y fanáticos como las monjas y los frailes habían respondido bien al tratamiento humano. No era en absoluto el sentimentalismo, sino el sentido común lo que le había enseñado —añadió— que la voluntad de vivir no está dictada por ningún credo. Las monjas y los frailes estaban sujetos a esa ley de la naturaleza lo mismo que cualquier persona. Después de que fueron desposeídos de los claustros y los monasterios y enfrentados a la muerte si continuaban conspirando o al hambre si se negaban a trabajar, demostraron estar muy ansiosos por ser útiles de alguna forma. Dijo que podíamos convencernos por nosotros mismos visitando las escuelas, las guarderías infantiles y los talleres de arte y artesanía.
Lo hicimos. Llegamos sin avisar y encontramos que las condiciones en esas instituciones eran ejemplares. Hablé con algunas de las monjas que trabajaban allí, algunas de las cuales habían vivido alejadas del mundo durante un cuarto de siglo. Mentalmente vivían aún en los claustros. No comprendían nada de las nuevas y cambiantes fuerzas que operaban a su alrededor, pero estaban haciendo un trabajo muy hermoso, que incluía alfarería, agricultura, ilustración de cuentos, decorados teatrales y cosas similares. También hablé con artesanos y tallistas de destreza poco habitual, algunos de los cuales habían sido cogidos en flagrante delito en conspiraciones contrarrevolucionarias. Uno se lamentaba de que su trabajo no le reportaba tanto dinero como en otros tiempos. Pero le habían perdonado la vida y se le permitía continuar con la labor que amaba. No ambicionaba nada más, dijo.
Unos días después tuve la ocasión de conocer a uno de los oficiales blancos que era considerado como uno de los mejores profesores. Admitió francamente que no aprobaba la dictadura, pero había llegado a darse cuenta de la locura y el crimen de la intervención extranjera. Los aliados habían prometido mucho a su país, pero todo lo que habían hecho era dividir al pueblo ruso y enfrentarlo entre sí. Pensaba que los americanos se habían portado decentemente. Se habían mantenido apartados, no se habían visto soldados en las calles después del anochecer y habían sido generosos con las provisiones y la ropa. A su partida habían distribuido sus excedentes de víveres con desprendimiento. Los británicos eran diferentes. Sus soldados acosaban a las mujeres rusas, los oficiales eran arbitrarios y arrogantes, y el general Rollins había ordenado que inmensas cantidades de víveres fueran arrojadas al mar antes de que los barcos británicos zarparan. No quería ya saber nada del intervencionismo. Le gustaba enseñar y le tenía mucho cariño a los niños, y ahora tenía la oportunidad de su vida.
Sentimientos similares fueron expresados por personas de diferentes grupos políticos. Casi todos estaban de acuerdo en que el régimen soviético estaba llevando a cabo sinceramente y con éxito la política de recuperación, y que el campo social estaba siendo gradualmente ampliado incluso para los que no estaban de acuerdo con el punto de vista en base a su pasado.
Entre la gran cantidad de material que recopilamos en el norte había varias publicaciones revolucionarias y anarquistas que habían aparecido clandestinamente durante el régimen zarista y durante todo el período de ocupación. Sumamente conmovedor era el último mensaje de un marinero condenado a muerte por los invasores, que contenía una descripción detallada de la tortura a que le habían sometido los oficiales británicos para obtener información. Había también fotos de hombres y mujeres mutilados por los contrarrevolucionarios. Además, Sasha había recopilado también material interesante a través de Bechin, el presidente del soviet obrero, en quien el Gobierno Provisional había intentado aplastar a todo el elemento obrero revolucionario del norte. Junto con otros, pero como factor responsable, Bechin había sido juzgado por traición y condenado a una muerte lenta en la terrible prisión de Yokanan, en la zona ártica. Había llevado un diario de su detención, juicio y encarcelamiento, y después de mucha persuasión se lo había entregado a Sasha para el museo.
Arkángel resultó ser tan absorbente que excedimos en quince días el tiempo de nuestra estancia. Todavía debíamos visitar Murmansk, y nuestras credenciales solo eran válidas hasta fin de año. Dejamos con pena a los amigos que habíamos hecho y a la gente espléndida que habíamos conocido en la ciudad.
A tres días de distancia de nuestro objetivo tuvimos que regresar. Grandes tormentas de nieve habían bloqueado la ruta que debíamos seguir y avanzábamos a paso de tortuga. Nos hubiera llevado semanas llegar a destino, pues había que quitar previamente metros de nieve de la vía. A cincuenta millas de Petrogrado fuimos detenidos de nuevo, esta vez por una ventisca que impedía totalmente la visión. Afortunadamente, teníamos combustible y provisiones para varios días. Nos acomodamos para esperar pacientemente, pues no había nada que pudiéramos hacer en tales circunstancias.
El día de Nochebuena, todavía retenidos en la vía, Shakol y Sasha me dieron una sorpresa. Un pino minúsculo, decorado para la ocasión y salpicado de velas de colores, iluminaba nuestro compartimento. América había contribuido con los regalos, o más bien mis amigas, que me habían enviado obsequios antes de embarcarnos. Un buen ponche caliente, confeccionado con el ron que nos habían proporcionado en Arkángel, contribuyó a hacer completa la festividad.
Pensé en nuestras navidades del año anterior, las de 1919, Sasha y yo, junto a muchos otros rebeldes indeseables, en el Buford, arrancados de nuestro trabajo, nuestros compañeros, nuestros seres queridos, navegando hacia un destino desconocido. En las manos del enemigo, bajo una rígida disciplina militar, nuestros compañeros apiñados como ganado, alimentados a base de una comida espantosa, expuestos todos al peligro inminente de las minas. No obstante, no nos importaba. La Rusia soviética nos llamaba, liberada y renacida, la consumación de la lucha heroica de cien años. Abrigábamos grandes esperanzas, nuestra fe ardía poderosa, todos nuestros pensamientos se centraban en nuestra Matushka Rossiya.
Ahora era la Navidad de 1920. Estábamos en Rusia, la tierra estaba serena tras las violentas tormentas, vestida de blanco y verde bajo un cielo enjoyado. Nuestra casa sobre ruedas era cálida y acogedora. Mi viejo amigo estaba a mi lado y una nueva y querida amiga. Estaban de un humor festivo y yo anhelaba unirme a ellos en sus risas. Pero era en vano. Mis pensamientos estaban en 1919. Solo un año había transcurrido y nada quedaba, solo las cenizas de mis sueños fervientes, de mi fe abrasadora, de mi canelón gozosa.
Llegamos a Petrogrado en el momento culminante de la agitación provocada por el destino que aguardaba a los sindicatos. El problema ya había sido discutido en las sesiones del partido en octubre y de continuo a partir de entonces en preparación del VIII Congreso Pan-ruso de los Soviets. Lenin había declarado que los sindicatos debían servir como escuelas del comunismo, y las opiniones opuestas de Trotski, del viejo experto marxista Riazanov y de Kollontai, a la cabeza de los círculos obreros, debieron someterse al dictado de Ilich. Trotski insistió en que lo único que podía salvar la Revolución era la militarización del trabajo y la completa subordinación de los sindicatos a las necesidades del Estado. Lenin trató a sus oponentes con idéntico desprecio. Declaró que Trotski no se sabía el catecismo marxista, mientras que las ideas de Kollontai eran disparatadas. En cuanto a Riazanov, se le prohibió aparecer en público durante un periodo de seis meses porque no sabía lo que decía.
La gran explosión la precipitó finalmente Kollontai y el viejo comunista Shliapnikov, que representaban a la oposición obrera. Insistían en que los trabajadores habían luchado por la Revolución y se le había asegurado al mundo que la verdad dictadura de Rusia era la del proletariado. En lugar de eso, las masas habían sido despojadas de todos sus derechos y se les había negado la voz y el voto en la vida económica del país. Estos dos osados líderes obreros estaban en verdad expresando los pensamientos y sentimientos de las masas trabajadoras, incluso de los comunistas de base, que no tenían medios para hacerse oír.
La tormenta que siguió amenazó con la ruptura del partido. Algo tenía que hacerse y Lenin estuvo a la altura de las circunstancias. Cubrió de escarnio a los heréticos que se atrevieron a articular sentimientos de «ideología pequeño burguesa». La oposición fue rápidamente estrangulada. El folleto de Kollontai sobre las peticiones de los trabajadores fue prohibido y su autora severamente castigada, mientras que el viejo Shliapnikov, de menor temple, fue silenciado con su ingreso en el Comité Ejecutivo del partido y ordenado a tomar un muy necesitado descanso.
Nuestra expedición estaba siendo reorganización y se estaban haciendo preparativos para una tercera gira, que debía ser definitivamente un viaje a Crimea. Pero en el último momento de planes fueron bloqueados por una orden del Ispart, el organismo comunista recientemente creado con el propósito de recoger datos sobre la historia del Partido Comunista. El Museo de la Revolución recibió una notificación concisa de que a partir de ese momento la nueva organización se encargaría de todas las expediciones. El Ispart declaraba tener prioridad, en virtud a su carácter comunista, en todas las tareas de esa índole. También nos requisaría el vagón, aunque otorgaría al Museo de la Revolución el privilegio de designar a algunos de sus miembros para el trabajo del Ispart.
Todos los miembros del museo vieran la arbitrariedad de la nueva institución como un intento deliberado de restringir su independencia y limitar su campo de trabajo. Incluso el comisario Yatmanov, un fiel comunista, se expresó en términos poco corteses sobre los fanáticos del partido que insistían en tener todo bajo su control. Declaró que era impensable someterse a tales métodos sin presentar batalla. Él presentaría inmediatamente el tema ante quien correspondiera en Petrogrado y nosotros debíamos dirigirnos a Moscú. Sasha debía hablar de ello con Zinoviev y yo con Lunacharski, pues eran los presidentes del Museo de Petrogrado. La decisión del Ispart era una violación de la jurisdicción de Zinoviev en Petrogrado; era seguro que se opondría; mientras que Lunacharski, como cabeza de los esfuerzos culturales de Rusia, no toleraría tal invasión en sus dominios, afirmó Yatmanov.
Teníamos pocas esperanzas de éxito, pero accedimos a ir a Moscú. Declaramos, no obstante, que si el Ispart alcanzaba la victoria en esta cuestión, cesaríamos en nuestra relación con el museo, por muy penoso que fuera dar ese paso. Demasiado bien sabíamos lo que significaba tener un comisario político que controlara nuestro trabajo y nuestros movimientos. Significaba dictadura y espionaje e implicaba intereses de grupo, desavenencias y desorganización. Habíamos declinado ofertas de muchos puestos de importancia porque no deseábamos someternos a esa tutela.
A Zinoviev le puso furioso el intento del Ispart de monopolizar el trabajo del Museo de Petrogrado y de interferir con el programa que tenía preparado para este. Escribió una carta de protesta a sus compañeros de la nueva institución y se la entregó a Sasha para que la presentara y ofreciera los argumentos necesarios. En ella decía que el Museo de la Revolución no estaba invadiendo la esfera del Ispart, aquel había trazado su propio proyecto de trabajo, que de ninguna manera entraba en conflicto con el del organismo de Moscú, y él, como presidente del comité ejecutivo del Museo, no toleraría tal intromisión autocrática. Además, aseguró a Sasha que le plantearía la cuestión a Lenin si el Ispart persistía en su decisión arbitraria.
Lunacharski también se enfadó con «los imbéciles que deseaban controlar todo empeño cultural». Prometió protestar contra tales tácticas. Pero pronto tuve la ocasión de saber que en realidad carecía de autoridad. El poder verdadero en el Comisariado Pan Ruso para Educación lo ejercía Pokrovski, un comunista de toda la vida, y era este el que había fundado el Ispart. Lunacharski no era más que un simple testaferro, explotado por el partido debido a su presunta influencia en Europa, donde había vivido muchos años y donde era bh conocido en círculos culturales.
Encontrar alojamiento en Moscú era siempre un problema difícil, pero afortunadamente se nos evitó la desagradable tarea de mendigar un techo. Nuestra buena amiga Angélica Balabanoff dirigía un comité ruso-italiano que se alojaba en una casa que había sido ocupada con anterioridad por una organización extranjera. Ella y el personal estaban ahora viviendo allí y como tenían dos habitaciones vacantes, Angélica nos invitó a quedarnos con ella.
Nuestros esfuerzos en favor del Museo de Petrogrado estaban siendo bloqueados de continuo por la autoridad absoluta de la maquinaria comunista, y resultado estériles. Petrogrado nos instó a presentar personalmente un informe y decidimos volver. Ya habíamos comprado los billetes cuando nos llegaron noticias de Dmitrov de que nuestro viejo compañero Pedro Kropotkin estaba enfermo con neumonía. El disgusto fue aun más grande porque habíamos visitado a Pedro en julio y le habíamos hallado en buena salud y muy optimista. Nos pareció que se encontraba mejor y más joven que cuando le habíamos visitado en marzo. El brillo de sus ojos y su viveza nos demostraba que disfrutaba de una salud excelente. La casita de campo de los Kropotkin estaba encantadora bajo el sol veraniego, con el jardín y el huerto de Sofía en plena floración. Con gran orgullo, Pedro nos habló de su compañera y de la habilidad de esta como jardinera. Cogiéndonos de la mano a Sasha y a mí, nos condujo con vitalidad infantil al bancal donde Sofía había plantado una variedad especial de lechuga. Había conseguido que crecieran tan grandes como repollos y con las hojas crujientes y deliciosas. El mismo había estado cavando el suelo, pero repitió que Sofía era la verdadera experta. Su cosecha de patatas del invierno anterior había sido tan cuantiosa que habían quedado suficiente para cambiarlas por forraje para la vaca e incluso para compartirlas con los vecinos de Dmitrov, que tenían pocas verduras. Nuestro querido Pedro había estado retozando por el jardín y hablando de estos temas como si se trataran de acontecimientos mundiales. El espíritu juvenil de nuestro compañero se nos contagió y nos dejamos llevar por su frescura y encanto.
Por la tarde, reunidos en su estudio, volvió a ser de nuevo el científico y el pensador, lúcido y penetrante en sus juicios sobre las personas y los acontecimientos. Discutimos sobre la dictadura, sobre los métodos impuestos a la Revolución por la necesidad y sobre los que eran inherentes a la naturaleza del partido. Quería que Pedro me ayudara a comprender mejor la situación que amenazaba con arruinar mi fe en la Revolución y en las masas. Intentó tranquilizarme con paciencia y con la ternura que uno utiliza con un niño enfermo. No había razón para desesperar, alegó. Me aseguró que comprendía mi conflicto interno, pero que estaba seguro de que con el tiempo aprendería a distinguir entre la Revolución y el régimen. Eran mundos aparte, el abismo que los separaba estaba abocado a ensancharse según transcurría el tiempo. La Revolución Rusa era mucho más grande que la Francesa y de un significado mundial más poderoso. Había afectado profundamente a la vida de las masas de todos los lugares y nadie podía prever la rica cosecha que la humanidad recolectaría. Los comunistas, adheridos irrevocablemente a la idea del Estado centralizado, estaban destinados a encauzar erróneamente el curso de la Revolución. Como su objetivo era la supremacía política, se habían convertido de forma inevitable en los jesuitas del socialismo, justificando todos los medios para alcanzar sus fines. Sus métodos, no obstante, paralizaban las energías de las masas y aterrorizaban al pueblo. Y sin el pueblo, sin la participación directa de los trabajadores en la reconstrucción del país, nada creativo ni esencial podría lograrse.
En el pasado, nuestros propios compañeros, continuó Kropotkin, habían fracasado en considerar adecuadamente los elementos fundamentales de la revolución social. El factor básico en un levantamiento de tal magnitud es la organización de la vida económica del país. La Revolución Rusa había demostrado que debíamos prepararnos para esto. Había llegado a la conclusión de que el sindicalismo era susceptible de proporcionar a Rusia aquello de lo que más carecía: el canal a través del cual podría fluir el crecimiento económico e industrial del país. Se refería al anarcosindicalismo, indicando que tal sistema, con la ayuda de las cooperativas, evitaría a las revoluciones futuras los errores fatales y el terrible sufrimiento que Rusia estaba padeciendo.
La mala noticia de la enfermedad de Kropotkin me hizo recordar todo esto vívidamente. No podía ni pensar en salir hacia Petrogrado sin ver de nuevo a Pedro. Había pocas enfermeras buenas en Rusia y yo podría cuidarle, hacer al menos eso por mi querido amigo y maestro.
Me enteré de que la hija de Pedro, Alexandra, estaba en Moscú y a punto de salir hacia Dmitrov. Me informó de que una enfermera muy competente, una rusa que había estudiado en Inglaterra, se estaba ocupando del caso. Su casita ya estaba demasiado atestada de gente, dijo, y no era aconsejable molestar a Pedro en ese momento. Ella se marchaba a Dmitrov y me telefonearía sobre el estado de su padre y sobre la conveniencia de ir a verle.
El Museo de Petrogrado estaba esperando el informe de Sasha sobre sus reuniones con el Ispart, lo que requería su partida inmediata hacer norte, mientras que yo permanecería en Moscú esperando la llamada de Dmitrov. Pasaron varios días sin recibir noticias de Alexandra, lo que me llevó a la conclusión de que Kropotkin estaba mejorando y que no se necesitaban mis servicios. Por lo tanto, partí hacia Petrogrado.
Apenas llevaba una hora en la ciudad cuando Mme. Ravich me telefoneó informándome de que se requería mi presencia de forma urgente en Dmitrov. Había recibido una llamada telefónica desde Moscú instándome a que partiera de inmediato. Pedro había empeorado y la familia había suplicado que se me notificara que fuera enseguida.
De camino a Moscú nos sorprendió una tormenta muy violenta que provocó un retraso de diez horas. No había tren para Dmitrov hasta la noche siguiente, y las carreteras estaban bloqueadas con grandes acumulaciones de nieve como para ir en automóvil. Los cables del teléfono habían sido dañados y no había forma de ponerse en contacto con Dmitrov.
El tren nocturno se movía con lentitud exasperante, parando continuamente a repostar. Eran las cuatro de la madrugada cuando llegamos. Junto con Alexander Schapiro, íntimo amigo de la familia, y Pavlov, un compañero del Sindicato de Panaderos, me apresuré hacia la casa de Kropotkin. Pero... demasiado tarde. Pedro había dejado de respirar una hora antes. Murió a las cuatro de la madrugada del 8 de febrero de 1921.
Su esposa, que estaba tremendamente afectada, me dijo que Pedro había preguntado repetidamente si ya estaba yo en camino y cuándo llegaría. Sofía estaba al borde del colapso y en la necesidad de cuidar de ella olvidé la cruel combinación de circunstancias que me había impedido rendir un último servicio a la persona que había sido una inspiración tan poderosa en mi vida y en mi trabajo.
Supimos por Sofía que Lenin, informado de la enfermedad de Pedro, había enviado a los mejores médicos de Moscú a Dmitrov, además de víveres y manjares para el paciente. También había ordenado que se le enviaran boletines frecuentes sobre el estado de Pedro, que serían además publicados en la prensa. Era triste ver que se prodigaran tantas atenciones en el lecho de muerte al hombre cuya casa había sido registrada dos veces por la Checa y que debido a ello se había visto obligado a entrar en un retiro no deseado. Pedro Kropotkin había contribuido a preparar el terreno para la Revolución, pero se le había negado participar en la vida y en el desarrollo de esta; su voz había penetrado en Rusia a pesar de la persecución zarista, pero era estrangulada por la dictadura comunista.
Pedro nunca había buscado o aceptado favores de ningún gobierno ni tolerado la pompa y la ostentación. Por lo que decidimos que no habría intrusión del Estado en su entierro, y, que este no sería vulgarizado con la participación de la burocracia. Los últimos días de Pedro sobre la tierra debían recaer solo sobre las manos de sus compañeros.
Schapiro y Pavlov partieron hacia Moscú para convocar a Sasha y a otros compañeros de Petrogrado. Junto al grupo de Moscú, debían hacerse cargo de las exequias. Yo permanecí en Dmitrov para ayudar a Sofía a preparar a su ser querido para ser trasladado a la capital para el entierro.
En la presencia muda de mi compañero encontré tesoros en su personalidad que su absoluta falta de egoísmo no me hubiera permitido nunca descubrir. Había conocido a Pedro durante más de un cuarto de siglo, estaba familiarizada con su vida, sus obras y su carácter vivo. Pero solo su muerte me reveló el bien guardado secreto de que era también un artista de calidad excepcional. Encontré, escondidos en una caja, varios dibujos que Pedro había hecho en sus pocos momentos de ocio. Sus líneas y formas exquisitas demostraban que podría haber alcanzado tanto con los pinceles como lo había hecho con la pluma si se hubiera dedicado a ellos. Pedro también habría sobresalido en música. Amaba el piano y en su excelente interpretación de los maestros encontraba alivio y una vía de expresión. En la gris existencia de Dmitrov su único deleite consistía en la música y las canciones de dos mujeres jóvenes amigas de la familia. Con ellas festejaba su amor a la música en veladas semanales regulares.
Espléndidamente dotado de habilidad creadora, Pedro había sido aún más magnífico en su visión de un noble ideal social y en su humanidad, que abarcaba a todos los hombres. Por eso, más que por ninguna otra cosa, se había afanado durante la parte consciente de sus casi ochenta años. De hecho, hasta el mismo día en que debió guardar cama, Pedro había continuado trabajando, bajo las condiciones más angustiosas, en su volumen Ética, del que había esperado hacer el esfuerzo supremo de su vida. Su pena más honda durante sus últimas horas era que no se le había permitido un poco más de tiempo para completar lo que había comenzado años atrás.
Durante los tres últimos años de su vida, Pedro había sido aislado del contacto íntimo con las masas. En su muerte halló ese contacto de forma plena. Campesinos, trabajadores, soldados, intelectuales, hombres y mujeres de muchas millas a la redonda, así como toda la comunidad de Dmitrov, pasó por la casita de los Kropotkin a rendir el último tributo al hombre que había vivido entre ellos y compartido su lucha y aflicciones.
Sasha llegó a Dmitrov con un grupo de compañeros de Moscú para asistir en el traslado del cuerpo de Pedro a Moscú. Nunca el pequeño pueblo había rendido un homenaje mayor a nadie. Los niños le habían conocido y amado por la alegría infantil con la que los trataba. Las escuelas permanecieron cerradas ese día en señal de luto por su difundo amigo. En gran número marcharon a la estación a decir adiós a Pedro miércoles tren se alejaba lentamente.
De camino a Moscú me enteré por Sasha de que la Comisión para el entierro de Pedro Kropotkin, a la que había contribuido a organizar y de la que era presidente, ya había sido sometida a las argucias de las autoridades soviéticas. Se había otorgado permiso a la comisión para publicar dos de los folletos de Pedro y un Boletín Conmemorativo a Pedro Kropotkin. Posteriormente, el soviet de Moscú, bajo la presidencia de Kamenev, exigió que los manuscritos para el Boletín fueran sometidos a la censura. Sasha, Schapiro y otros compañeros protestaron por que tal procedimiento retrasaría la publicación. Para ganar tiempo se habían comprometido a que no aparecieran nada más que valoraciones sobre la vida y la obra de Kropotkin. Luego, el censor recordó de repente que tenía demasiado trabajo y que este tema tendría que esperar su turno. Eso significaba que el Boletín no podría aparecer a tiempo para el entierro, y era evidente que los bolcheviques estaban recurriendo a sus tácticas habituales para retener las cosas hasta que era demasiado tarde para que tuvieran alguna efectividad. Nuestros compañeros decidieron recurrir a la acción directa. Lenin se había apropiado repetidas veces esa idea anarquista, ¿por qué no podían los anarquistas retomarla de él? El tiempo apremiaba y el fin era lo suficientemente importante como para arriesgar un arresto. Rompieron el precinto que la Checa había puesto a la imprenta de nuestro viejo compañero Attabekian y nuestros amigos trabajaron como hormigas para preparar el Boletín a tiempo para el entierro.
En Moscú, las expresiones de afecto y estima hacia Pedro Kropotkin se convirtieron en una manifestación tremenda. Desde el momento que llegó el cuerpo a la capital y fue situado en la Sede de los Sindicatos, y durante los dos días enteros que el difunto yació con gran ceremonia en la Sala de Mármol, comenzó un desfile de gente como no se había visto desde los días de «Octubre».
La Comisión había enviado a Lenin una petición para que liberara temporalmente a los anarquistas encarcelados en Moscú y permitirles tomar parte en el último homenaje rendido a su difunto amigo y maestro. Lenin prometió que así lo haría y el Comité Ejecutivo del Partido Comunista ordenó a la Veh-Checa (la Checa Pan-Rusa) que liberara «de acuerdo a su entender» a los anarquistas encarcelados para que pudieran salir a sus exequias. Pero, evidentemente, la Veh-Checa no estaba dispuesta a obedecer ni a Lenin ni a la autoridad suprema de su propio partido. Quería saber si la Comisión garantizaría el regreso de los prisioneros a la cárcel. La Comisión se comprometió de forma colectiva. Después de lo cual, la Veh-Checa declaró que «no había anarquistas en las cárceles de Moscú». La verdad era, no obstante, que la prisión de Butirki y la interna de la Checa estaban llenas de nuestros compañeros detenidos en la redada a la Conferencia de Jarkov, si bien esta tenía permiso oficial gracias al acuerdo del gobierno soviético con Néstor Majno. Era más, Sasha había obtenido permiso para visitar Butirki y había hablado allí con más de una veintena de nuestros compañeros. Acompañado por el anarquista ruso Yarchuk, había visitado también la prisión interna de la Checa y había conversado allí con Aaron Baron, que representaba en esa ocasión a varios de los otros anarquistas encarcelados. A pesar de todo, la Checa insistía en que «no había anarquistas encarcelados en Moscú».
De nuevo se vio obligada la Comisión a recurrir a la acción directa. La mañana del entierro instruyó a Alexandra Kropotkin para que telefoneara al Soviet de Moscú y les informara de que se haría un anuncio público de su abuso de confianza y que las coronas depositadas sobre el féretro por el Soviet y las organizaciones comunistas serían retiradas si la promesa hecha por Lenin no se cumplía.
La gran Sala de las Columnas estaba llena a rebosar; entre los presentes se encontraban varios representantes de la prensa europea y americana. Nuestro viejo amigo Henry Alsberg estaba allí, pues había vuelto recientemente a Rusia. Otro de los corresponsales era Arthur Ransome, del Guardian de Manchester. Estaba segura de que darían amplia publicidad al abuso de confianza del Soviet. Después de que el mundo había sido informado diariamente durante semanas de los cuidados y atenciones concedidas a Pedro Kropotkin en su enfermedad por el gobierno soviético, la publicación de tal escándalo debía ser evitado a cualquier precio. Por lo tanto, Kamenev suplicó que se le diera más tiempo y prometió solemnemente que los anarquistas encarcelados serían liberados en veinte minutos.
El entierro fue pospuesto durante una hora. Las grandes masas de fuera tiritaban en el frío glacial de Moscú, todos esperando la llegada de los alumnos del gran maestro que estaban encarcelados. Por fin llegaron, pero solo siete, de la cárcel de la Checa. No había ninguno de los compañeros de Butirki, pero, en el último momento, la Checa aseguró a la comisión que habían sido liberados y que estaban de camino a la sala.
Los prisioneros de permiso actuaron de portadores de las andas. Con orgullosa tristeza transportaron los restos de su amado maestro y compañero. En la calle fueron recibidos por la multitud con un silencio impresionante. Soldados sin armas, marineros, estudiantes y niños, organizaciones obreras de todos los oficios y grupos de hombres y mujeres en representación de las profesiones cultas, campesinos y numerosos grupos anarquistas, todos con sus banderas rojas y negras, una multitud unida sin coerción, ordenadamente, sin recurrir a la fuerza, recorrió el largo trayecto, una marcha de dos horas, hasta el Cementerio de Devichy, a las afueras de la ciudad.
Al llegar al Museo de Tolstoi, recibieron al cortejo los sones de la Marcha funebre de Chopin y un coro formado por los seguidores del profeta de Yasnaia Poliana. En agradecimiento, nuestros compañeros bajaron sus banderas, en oportuno tributo de un gran hijo de Rusia a otro.
Al pasar por la prisión de Butirki, la comitiva se detuvo de nuevo, y las banderas fueron bajadas en señal de último saludo de Pedro Kropotkin a sus valientes compañeros que le decían adiós desde las ventanas enrejadas.
Expresiones espontáneas de profunda pena caracterizaron los discursos pronunciados por los representantes de diferentes tendencias políticas ante la tumba de nuestro compañero. La nota dominante fue que la muerte de Pedro Kropotkin era la pérdida de una gran fuerza moral, cuyo igual hacía tiempo que estaba extinta en su tierra natal.
Por primera vez desde que llegué a Petrogrado, sonó mi voz en público. Me pareció extrañamente dura e inadecuada para expresar todo lo que Pedro había significado para mí. El dolor que sentía ante su muerte iba unido a mi desesperanza por el fracaso de la Revolución, que ninguno de nosotros había podido evitar.
El sol, desapareciendo lentamente por el horizonte, y el cielo, bañado de rojo oscuro, formaban un dosel adecuado sobre la tierra fresca que era ahora lugar de eterno descanso para Pedro Kropotkin.
Los siete muchachos en libertad bajo palabra pasaron la tarde con nosotros, y era ya entrada la noche cuando llegaron a la prisión. Al no esperarlos, los guardias habían cerrado las puertas y se habían retirado. Los hombres casi tuvieron que entrar a la fuerza, tan asombrados estaban los guardianes de ver a esos anarquistas lo bastante tontos como para cumplir una promesa que sus compañeros habían hecho por ellos.
Los anarquistas de la cárcel de Butirki no habían aparecido en el entierro después de todo. La Veh-Checa aseguró a la comisión que se habían negado, a pesar de que se les había ofrecido la oportunidad. Sabíamos que era mentira; no obstante, decidí visitar personalmente a nuestros compañeros y saber su versión de la historia. Esto implicaba, desgraciadamente, la odiosa necesidad de solicitar a la Checa el permiso. Me introdujeron en la oficina privada del presidente, que resultó ser un jovencito con una pistola ni cinto y otra sobre la mesa. Me recibió con los brazos abiertos, dirigiéndose a mí como a su «querida camarada». Su nombre era Brenner, me informó, y había vivido en América. Había sido anarquista y, claro está, conocía a «Sasha» y a mí muy bien y todas nuestras actividades en Estados Unidos. Estaba orgulloso de poder llamarnos camaradas. Naturalmente, ahora estaba con los comunistas, explicó, pues consideraba que el régimen actual era el trampolín hacer anarquismo. Lo más importante era la Revolución y puesto que los bolcheviques estaban trabajando a favor de ella, él cooperaba con ellos. ¿Pero, había dejado de ser revolucionaria, que no estrechaba la mano, tan amistosamente extendida, de uno de sus defensores?
Respondí que nunca en mi vida había estrechado la mano de un detective y mucho menos de uno que había sido anarquista. Había ido por un pase para entrar en la prisión y quería saber si podía conseguirlo o no.
El presidente de la Checa se quedó blanco, pero no perdió la compostura. «De acuerdo para lo del pase —dijo—, pero hay una pequeña cuestión que necesita explicarse». Sacó del cajón de su mesa un recorte de periódico y me lo entregó. Era el estúpido artículo de Clayton que había visto varios meses atrás. Brenner declaró que era imperativo que desmintiera su contenido en la prensa soviética. Contesté que hacía tiempo que había enviado mi versión a mis amigos de América, y que no tenía intención de hacer nada más sobre el asunto. Comentó que mi negativa se volvería en contra mía. Como tovarich, sentía que era su deber advertirme. «¿Es una amenaza?», pregunté. «Aún no», murmuró.
Se levantó y salió de la habitación. Esperé durante media hora, preguntándome si estaría prisionera. A todo el mundo le llega el turno en Rusia; ¿por qué no también a mí?, reflexionaba. Al poco se oyeron pasos y la puerta se abrió. Un hombre viejo, sin duda un miembro de la Checa, me dio un trozo de papel que me permitía entrar en Butirki.
Entre el gran grupo de compañeros encarcelados que encontré, había varios que ya conocía de Estados Unidos: Fania y Aaron Baron, Volin y otros que habían estado activos en América, así como a los rusos de la organización Nabat que había conocido en Jarkov. Les había visitado un representante de la Veh-Checa, me contaron, quien ofreció liberar a varios de ellos individualmente, pero no como colectivo, como había sido tratado con la Comisión. Nuestros compañeros repudiaron el incumplimiento de la promesa e insistieron en que asistirían al entierro de Kropotkin todos o ninguno. El hombre dijo que tendría que informar de su petición a sus superiores y que volvería pronto con la decisión final. Pero nunca volvió. Los compañeros dijeron que no importaba, pues ellos habían celebrado su propio acto conmemorativo en el pasillo de su ala de la prisión, y la ocasión había sido honrada con discursos apropiados y canciones revolucionarias. De hecho, con la ayuda de los otros presos políticos, habían convertido la prisión en una universidad popular, comentó Volin. Daban clases sobre ciencia social, economía política, sociología y literatura, y estaban enseñando a los presos comunes a leer y escribir. Disfrutaban de más libertad ellos que nosotros fuera, y debíamos envidiarlos, bromearon. Pero su refugio, temían, no duraría siempre.
Sofía Kropotkin, cuya vida entera había girado alrededor de Pedro y de su obra, estaba completamente destrozada por su pérdida. No podía soportar seguir viviendo sin él, me dijo, a menos que pudiera consagrar el resto de sus días a la perpetuación de su recuerdo y de su trabajo. Pensaba que lo más adecuado era la creación de un museo de Pedro Kropotkin y me rogó que permaneciera en Moscú para ayudarla a realizar el proyecto. Convine con ella en que su plan sería un monumento muy apropiado para Pedro, aunque consideraba que Rusia no era en el momento presente el mejor lugar para llevar a cabo. El trabajo implicaría tener que mendigar continuamente al gobierno, y eso estaría completamente en desacuerdo con la opinión de Pedro y con sus deseos. Pero Sofía insistió en que Rusia era, después de todo, el lugar más lógico para un museo de esa índole. Pedro había amado su tierra natal y había tenido la mayor fe en su pueblo, a pesar de la dictadura bolchevique. Por muy desconsoladora que fuera la situación, a menudo le había dicho que estaba decidido a pasar el resto de su vida allí. Ella también había estado siempre entregada a Rusia y, con Pedro descansando ahora en suelo ruso, se había convertido en doblemente sagrada para ella.
Creía que con Sasha y conmigo en el comité del museo, la principal ayuda vendría de América y que, por lo tanto, tendríamos que pedir muy poco a los soviets. Los miembros de la Comisión para el entierro de Kropotkin favorecieron el plan de Sofía. Cualquiera que fuese la naturaleza de la dictadura, mantenían, el hecho era que la gran Revolución había tenido lugar en Rusia y que ese país sería pues el hogar adecuado para el museo Kropotkin.
La Comisión para el entierro de Pedro Kropotkin se reorganizó en un Comité Conmemorativo, con Sofía Kropotkin como presidente, Sasha como secretario general y yo como directora. Además, yo debía sustituir a Sofía cuando estuviera en Dmitrov. La organización, que estaba formada por representantes de diferentes grupos anarquistas, decidió solicitar al Soviet de Moscú la antigua casa familiar de los Kropotkin para sede del museo, así como pedir que la casita de Kropotkin en Dmitrov fuera reservada para su viuda.
Volví con Sasha a Petrogrado para dar por terminada nuestra relación con el Museo de la Revolución. Ambos lamentábamos tener que cesar nuestra asociación activa con el personal del mismo, que había sido tan espléndido con nosotros. Pero el Ispart había decidido de forma irrevocable designar un comisario político para las expediciones y ni Sasha ni yo continuaríamos trabajando en esas condiciones. Y lo que era más, considerábamos que el trabajo para el Museo Kropotkin era mucho más importante que nuestra labor en el Museo de Petrogrado, y ya estábamos a cargo del trabajo preliminar. Se requería nuestra presencia en Moscú de forma urgente y tendríamos que vivir allí. Alexandra Kropotkin iba a salir hacia Europa, y Sofía nos había prometido que podriamos quedarnos en las dos habitaciones que habían ocupado ellos en un apartamento de Leontevski Pereulok. Por fin podríamos vivir como el resto de la población no funcionaria.
En mis primeros días en Rusia, la cuestión de las huelgas me desconcertaba bastante. La gente me había dicho que el menor intento de huelga era aplastado y los participantes enviados a la prisión. No lo había creído y, como en situaciones similares, recurrí a Zorin para que me informara. «¡Huelgas bajo la dictadura del proletariado! —exclamó—. No existe tal cosa». Incluso me había reprendido por haber dado crédito a historias tan absurdas e imposibles. ¿Contra quién, en realidad, se pondrían en huelga los trabajadores en la Rusia soviética? ¿Contra sí mismos?, argumentaba Zorin. Ellos eran los amos del país, política e industrialmente. Ciertamente que había algunos trabajadores que no tenían todavía plena conciencia de clase y que no conocían cuáles eran sus verdaderos intereses. Estos a veces se mostraban descontenntos, pero eran elementos incitados por los skurniki, personas egoístas y enemigos de la Revolución. Eran parásitos, estafadores, que engañaban a la gente a propósito, llevándoles por la senda equivocada. Eran la peor clase de sabotazniki, no mejores que los contrarrevolucionarios convencidos, y, claro está, las autoridades soviéticas debían proteger al país contra esa clase de gente. La mayoría estaba en prisión.
Desde entonces había aprendido por experiencia y observación personales que los verdaderos sabotazniki, contrarrevolucionarios y bandidos de los penales soviéticos eran una minoría insignificante. La gran mayoría de la población carcelaria consistía en herejes sociales culpables del pecado capital contra la Iglesia Comunista. Pues no había delito considerado más negando que el de albergar ideas políticas opuestas al partido y protestar contra los males y los crímenes del bolchevismo. Descubrí que, con mucho, el mayor número eran presos políticos, así como campesinos y trabajadores, culpables de exigir un trato y unas condiciones de vida mejores. Estos hechos, aunque mantenidos estrictamente ocultos a los ciudadanos, eran, no obstante, del dominio público, como lo eran en realidad casi todas las cosas que sucedían secretamente bajo la superficie soviética. Cómo se filtraba la información era un misterio, pero se filtraba, y se extendía con la rapidez y la intensidad de un incendio forestal.
No llevábamos ni veinticuatro horas en Petrogrado cuando supimos que la ciudad rezumaba descontento y rumores de huelga. La causa era el agravamiento de la situación debido a un invierno más frío de lo habitual, así como, en parte, a la normal estrechez de miras soviéticas. Grandes tormentas de nieve habían retrasado la llegada de víveres y combustible a la ciudad. Por añadidura, el Petro-Soviet había cometido la estupidez de cerrar varias fábricas y recortar las raciones de los empleados a casi la mitad. Al mismo tiempo, se había sabido que los miembros del partido habían recibido una provisión de ropa y zapatos, mientras que el resto de los trabajadores iban mal vestidos y mal calzados. Para colmo, las autoridades habían vetado la reunión convocada por los trabajadores para discutir los medios de mejorar la situación.
El sentimiento común entre los no comunistas de Petrogrado era que la situación se había vuelto muy grave. La atmósfera estaba cargada hasta el punto de hacer explosión. Naturalmente, decidimos permanecer en la ciudad. No es que esperásemos poder evitar lo que se avecinaba, pero queríamos estar a mano en caso de poder ser de ayuda a la gente.
La tormenta se desencadenó incluso andes de lo que nadie esperaba. Comenzó con la huelga de los trabajadores de la fábrica Troubetskoy. Sus peticiones eran bastante modestas: un aumento en las raciones de comida, como se les había prometido hacía tiempo, y también la distribución del calzado disponible. El Petro-Soviet se negó a parlamentar con los huelguistas mientras no volvieran al trabajo. Compañías de kursanti armados, compuestas de jóvenes comunistas con entrenamiento militar, fueron enviadas a dispersar a los trabajadores reunidos cerca de las fábricas. Los cadetes intentaron incitar a la multitud disparando al aire, pero, afortunadamente, los trabajadores habían llegado desarmados y no hubo derramamiento de sangre. Los huelguistas recurrieron a un arma mucho más poderosa, la solidaridad con sus hermanos, lo que dio como resultado que los empleados de cinco fábricas más abandonaran sus herramientas y se unieran a la huelga. Todos a una salieron de los muelles de Galernaia, de los arsenales del Almirantazgo, de las fábricas Patronny, Baltiyski y Laferm. La manifestación callejera fue pronto dispersada por los soldados. Por lo que se oía, dedujo que en el trato dado a los huelguistas no se hizo gran alarde de camaradería. Incluso una comunista tan ferviente como Liza Zorin se había visto impulsada a protestar contra tales métodos. Liza y yo nos habíamos ido distanciando hacía tiempo, por lo que me sorprendió mucho que sintiera la necesidad de desahogarse conmigo. Dijo que nunca había creído que el Ejército Rojo pudiera maltratar de esa forma a los obreros. Algunas mujeres se habían desmayado al verlo y otras se habían vuelto histéricas. Una mujer que estaba cerca de ella la había reconocido como miembro activo del partido y, sin duda, la había hecho responsable de la brutal escena. Se volvió hacia Liza hecha una furia y la golpeó en la cara, haciéndola sangrar profusamente. Aunque aturdida por el golpe, la pobre Liza, que siempre se había burlado de mi sentimentalismo, le dijo a su agresora que no importaba en absoluto. «Para tranquilizar a la mujer enloquecida le rogué que me dejara acompañarla a su casa —me relató Liza—. ¡Su casa!, no era más que un horrible agujero como creía que ya no existían en nuestro país. Una habitación oscura, fría y desnuda, ocupada por la mujer, su marido y sus seis hijos. ¡Pensar que he vivido en el Astoria todo este tiempo!», gimió. Sabía que no era culpa de su partido que siguieran existiendo tales condiciones en la Rusia Soviética, continuó. Ni era la terquedad comunista la responsable de la huelga. El bloqueo y la conspiración imperialista mundial contra la República de los Trabajadores eran los responsables de la pobreza y el sufrimiento. A pesar de lo cual, no podía continuar en sus cómodas habitaciones ni un momento más. La habitación y los hijos ateridos de esa mujer desesperada la obsesionarían toda la vida. ¡Pobre Liza! Era leal y fiel, y una buena persona. ¡Pero qué ciega políticamente!
La petición de los trabajadores de más pan y algo de combustible pronto se amplió con demandas políticas, gracias a la arbitrariedad y crueldad de las autoridades. Un manifiesto, pegado en las paredes nadie sabía por quién, exigía «un cambio completo en la política del gobierno». Afirmaba que «en primer lugar, los trabajadores y campesinos necesitan libertad. No quieren vivir a base de decretos bolcheviques: quieren controlar sus propios destinos». Cada día se hacía más tensa la situación y se expresaban nuevas exigencias a través de proclamas pegadas en muros y edificios. Por fin apareció una llamada para la Uchredilka, la Asamblea Constituyente, tan odiada y censurada por el partido gobernante.
Se declaró la ley marcial y se ordenó a los trabajadores volver a las fábricas so pena de ser privados de sus raciones. Esto no consiguió el más mínimo resultado, tras lo cual varios sindicatos fueron prohibidos, y sus funcionarios y los huelguistas más recalcitrantes metidos en prisión.
Con pena e impotencia veíamos cómo pasaban bajo nuestras ventanas grupos de hombres rodeados de soldados y de miembros de la Checa. Con la esperanza de hacer ver a los líderes soviéticos la locura y el peligro de sus tácticas, Sasha intentó ver a Zinoviev, mientras que yo me dirigí a Mme. Ravich, Zorin y Zipperovich, dirigente del Soviet de Sindicatos de Petrogrado. Pero todos se negaron a vernos con la excusa de estar demasiado ocupados defendiendo a la ciudad de las conspiraciones contrarrevolucionarias de los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Esta fórmula había quedado rancia tras tres años de repetición, pero todavía servía para cegar a los comunistas de base.
La huelga seguía extendiéndose a pesar de las medidas más extremas. Las detenciones se sucedían, pero la misma estupidez con la que las autoridades se enfrentaban a la situación servía para alentar a los elementos más reaccionarios. Comenzaron a aparecer proclamas antirrevolucionarias y antisemitas. Y terribles rumores sobre la represión militar y la brutalidad de la Checa contra los huelguistas llenaban la ciudad.
Los trabajadores estaban decididos, pero estaba claro que pronto serían sometidos por el hambre. No había forma de que los ciudadanos pudieran ayudar a los huelguistas, ni aunque tuvieran algo que dar. Todas las avenidas que llevaban a los distritos industriales de la ciudad estaban cortadas por las tropas concentradas. Además, la población misma vivía en la necesidad más espantosa. La poca comida y ropa que podíamos reunir no era más que una gota en el océano. Todos éramos conscientes de que la desventaja de los trabajadores con respecto a la dictadura era demasiado grande para permitir a los huelguistas resistir por mucho tiempo.
En esta situación tensa y desesperada se introdujo un nuevo factor que daba esperanzas de algún arreglo. Eran los marineros de Kronstadt. Fieles a sus tradiciones revolucionarias y a su solidaridad con los trabajadores, tan lealmente demostrada en la revolución de 1905, y posteriormente en los levantamientos de marzo y octubre de 1917, salieron de nuevo en defensa de los hostigados proletarios de Petrogrado. Y no a ciegas. Silenciosamente y sin que ningún extraño lo supiera, habían enviado un comité a investigar las exigencias de los huelguistas. El informe del cual llevó a los marineros de los buques de guerra Petropavlovsk y Sevastopol a adoptar una resolución a favor de las demandas de sus hermanos trabajadores en huelga. Declararon estar consagrados a la Revolución y a los soviets, así como ser leales al Partido Comunista. Protestaron, no obstante, contra la actitud arbitraria de ciertos comisarios e hicieron hincapié sobre la necesidad de una mayor autodeterminación para los grupos de obreros organizados. Pedían también libertad de reunión para los sindicatos y las organizaciones campesinas y la liberación de los presos políticos y obreros de las cárceles y los campos de concentración soviéticos.
El ejemplo de estas dos brigadas fue seguido por el Primero y Segundo Escuadrón de la Flota del Báltico anclada en Kronstadt. En un mitin al aire libre celebrado el primero de marzo y al que asistieron dieciséis mil marineros, soldados del Ejército Rojo y trabajadores de Kronstadt, se adoptaron resoluciones similares de forma unánime, a excepción de tres votos. Eran los de Vassiliev, presidente del Soviet de Kronstadt, y que actuaba de presidente del mitin multitudinario; de Kuzmin, comisario de la Flota del Báltico; y Kalinin, presidente de la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Dos anarquistas que habían asistido a la reunión volvieron para hablarnos del orden, del entusiasmo y buen carácter que habían prevalecido. Desde los primeros días de Octubre no veían tal manifestación espontánea de solidaridad y ferviente compañerismo. ¡Ojalá hubiéramos estado allí!, se lamentaban. La presencia de Sasha, por quien los marineros de Kronstadt habían adoptado una postura tan valiente cuando corría peligro de ser extraditado a California en 1917, y la mía, pues los marineros conocían mi reputación, hubiera añadido peso a la resolución, declararon. Estuvimos de acuerdo en que hubiera sido una experiencia maravillosa haber participado en el primer gran mitin multitudinario en suelo soviético que no era obra de la maquinaria política. Gorki me había asegurado que los hombres de la Flota del Báltico eran anarquistas natos y que mi lugar estaba entre ellos. A menudo había deseado ir a Kronstadt a conocer a las tripulaciones y hablar con ellos, pero había sentido que en mi estado mental, confundido y trastornado, no podía darles nada constructivo. Pero ahora iría a ocupar mi lugar junto a ellos, aunque sabía que los bolcheviques proclamarían que estaba incitando a los marineros contra el régimen. Sasha dilo que no le importaba lo que dijeran los comunistas. Se uniría a los marineros en su protesta a favor de los obreros en huelga de Petrogrado.
Nuestros compañeros hicieron hincapié en que las expresiones de simpatía de los marineros hacia los huelguistas no podían, de ninguna manera, ser interpretadas como un acto antisoviético. De hecho, el ánimo de los hombres de Kronstadt y las resoluciones aprobadas en el mitin eran enteramente sovietizantes. Se oponían resueltamente a la actitud autocrática de las autoridades de Petrogrado hacia los huelguistas hambrientos, pero en ningún momento se había mostrado la menor oposición a los comunistas. Esa más, el gran mitin había sido celebrado bajo los auspicios del Soviet de Kronstadt. Para demostrar su lealtad, los marineros habían ido a recibir con música y canciones a Kalinin a su llegada a la ciudad y su discurso fue escuchado con respeto y atención. Incluso después de que él y sus camaradas hubieran atacado a los marineros y condenado sus resoluciones, Kalinin fue escoltado a la estación con la mayor cordialidad, declararon nuestros informantes.
Habíamos oído el rumor de que en la reunión de los trescientos delegados de la flota, de la guarnición y del soviet de sindicatos, los marineros habían arrestado a Kuzmin y Vassiliev. Les preguntamos a los dos compañeros lo que sabían sobre ese asunto. Admitieron que los dos hombres habían sido retenidos. La razón fue que en el mitin, Kuzmin había acusado a los marineros de traidores y a los huelguistas de Petrogrado de skurniki, y había declarado que a partir de ese momento el Partido Comunista «lucharía contra ellos hasta el final, como si fueran contrarrevolucionarios». Los delegados se habían enterado también de que Kuzmin había dado órdenes de que se retiraran de Kronstadt los alimentos y las municiones, condenando a la ciudad al hambre. Por lo tanto, se decidió que los marineros y la guarnición de la ciudad retuvieran a Kuzmin y Vassiliev y que se tomaran precauciones para que no se sacaran de la población los víveres. Pero eso no era indicación de intenciones rebeldes o de que hubieran dejado de creer en la integridad revolucionaria de los comunistas. Por el contrario, los delegados comunistas asistentes al mitin tuvieron las mismas oportunidades que los demás. Otra prueba de su confianza de treinta hombres a parlamentar con el Petro-Soviet en vistas a un posible arreglo amistoso de la huelga.
Estábamos exaltados con la espléndida solidaridad de los marineros y soldados de Kronstadt con sus hermanos en huelga de Petrogrado y esperábamos que todo resultara en una solución rápida al problema, gracias a la mediación de los marineros.
Pero nuestras esperanzas resultaron vanas a la hora de haber recibido las noticias de los acontecimientos de Kronstadt. Una orden firmada por Lenin y Trotski se extendió como el fuego por Petrogrado. En ella declaraban que Kronstadt se había amotinado contra el gobierno soviético y acusaba a los marineros de ser «instrumentos de los antiguos generales zaristas que junto a los traidores socialistas revolucionarios estaban planeando una conspiración contra la República proletaria».
«¡Pero esto es absurdo! ¡Es una locura! —gritaba Sasha mientras leía una copia de la orden—. Lenin y Trotski deben de estar mal informados. No es posible que crean que los marineros sean culpables de contrarrevolución. ¡Pero si las tripulaciones del Petropavlovsk y del Sevastopol en particular habían sido los más fieles partidarios de los bolcheviques en Octubre y sigun siéndolo! ¡Y no fue Trotski el que los llamó “el orgullo de la Revolución”!»
Debemos is a Moscú inmediatamente, dijo Sasha. Era imperativo ver a Lenin y a Trotski y explicarles que todo era un terrible malentendido, un error que podría resultar fatal para la Revolución misma. Era muy duro para Sasha abandonar su fe en la integridad revolucionaria de los hombres que habían aparecido como apóstoles del proletariado ante millones de personas en el mundo entero. Estuve de acuerdo con él en que era posible que Lenin y Trotski hubieran sido llevados a error por Zinoviev, que telefoneaba cada noche al Kremlin con informes detallados sobre Kronstadt. Zinoviev no había sido nunca famoso entre sus propios compañeros por su valentía. A los primeros signos de descontento de los obreros de Petrogrado, le entró el pánico. Cuando se enteró de que la guarnición local había expresado sus simpatías hacia los huelguistas, perdió la cabeza por completo y ordenó emplazar una ametralladora en el Astoria para protegerse. La postura de Kronstadt le llenó de terror y provocó que bombardeara Moscú con historias absurdas. Sabía todo esto, como también Sasha, pero no podía creer que Lenin y Trotski creyeran de verdad que los hombres de Kronstadt eran culpables de contrarrevolución o capaces de cooperar con los generales blancos, como decía la orden de Lenin.
Fue declarada la ley marcial extraordinaria sobre toda la provincia de Petrogrado y nadie más que funcionarios especialmente autorizados presidente abandonar la ciudad. La prensa bolchevique abrió una campaña de calumnias y vituperación contra Kronstadt, proclamando que los marineros y soldados habían hecho causa común con el «general zarista Kozlovski» y declarando al pueblo de Kronstadt fuera de la ley. Sasha empezó a darse cuenta de que la situación encerraba algo más y no mera falta de información por parte de Lenin y Trotski. Este iba a asistir a la sesión especial del Petro-Soviet en la que se decidiría el destino de Kronstadt. Resolvimos estar presentes.
Era la primera oportunidad que tenía de escuchar a Trotski en Rusia. Pensé que podríamos recordarle las palabras con las que se despidió de nosotros en Nueva York: la esperanza que había expresado de que iríamos pronto a Rusia a ayudar en la gran tarea hecha posible por el derrocamiento del zarismo. Le rogaríamos que nos permitiera ayudar a arreglar el problema de Kronstadt de forma amistosa, que dispusiera de nuestro tiempo y nuestras energías, incluso de nuestras vidas, en la prueba suprema a la que la Revolución estaba sometiendo al Partido Comunista.
Desgraciadamente, el tren de Trotski se retrasó y este no asistió a la sesión. Los hombres que asistieron a la reunión estaban fuera del alcance de las súplicas y los razonamientos. Sus palabras estaban preñadas de fanatismo, y sus corazones, de terror ciego.
La plataforma estaba fuertemente guardada por kursanti, y miembros de la Checa con las bayonetas caladas estaban situados entre aquella y la audiencia. Zinoviev, que presidía, estaba al borde de un ataque de nervios. Varias veces se levantó a hablar y luego volvió a sentarse de nuevo. Cuando finalmente comenzó, estuvo todo el rato moviendo la cabeza de derecha a izquierda, como si temiera un ataque repentino, y su voz, siempre adolescentemente fina, alcanzó una estridencia aguda extremadamente irritante y en absoluto convincente.
Acusó al «general Kozlovski» de ser el espíritu maléfico de los hombres de Kronstadt, aunque la mayor parte de la audiencia sabía que ese oficial había sido asignado a Kronstadt por orden de Trotski como especialista en artillería. Kozlovski estaba viejo y decrépito y no tenía el menor ascendiente sobre los marineros o la guarnición. Eso no impidió que Zinoviev, como presidente del especialmente creado Comité de Defensa, proclamara que Kronstadt se había alzado contra la Revolución y estaba intentando llevar a cabo los planes de Kozlovski y de sus ayudantes zaristas. Kalinin dejó de lado sus habituales modales de abuelita y atacó a los marineros en términos atroces, olvidando los honores que le habían rendido en Kronstadt solo unos días antes. «Ninguna medida puede ser lo bastante severa para los contrarrevolucionarios que se atreven a alzar la mano contra nuestra gloriosa Revolución», declaró. Las estrellas menores entre los oradores siguieron en el mismo tono, incitando a los comunistas fanáticos, ignorantes de los verdaderos acontecimientos, a un frenesí de venganza contra los hombres que ayer aclamaban como a héroes y hermanos.
Por encima de la algarabía de aullidos y zapatazos, una voz se esforzaba por hacerse oír, la voz tensa, ardiente, de un hombre de las filas delanteras. Era un delegado de los huelguistas de los arsenales. Declaró que se sentía impulsado a protestar contra las interpretaciones falsas emitidas desde la plataforma contra los valientes y leales hombres de Kronstadt. Mirando a Zinoviev y señalándole con el dedo, atronó: «Es la cruel indiferencia de usted y de su partido la que nos ha llevado a la huelga y la que ha despertado las simpatías de nuestros hermanos los marineros, que lucharon a nuestro lado en la Revolución. No son culpables de ningún otro delito, y usted lo sabe. Conscientemente los calumnia y exige su destrucción». Gritos de «¡Contrarrevolucionario!, ¡Traidor!, ¡Skumik!, ¡Bandido menchevique!», convirtieron la asamblea en una casa de locos.
El viejo trabajador siguió en pie, su voz se alzaba por encima del tumulto. «Apenas hace tres años que Lenin, Trotski, Zinoviev y todos vosotros —gritó— fuisteis acusados de traidores y espías alemanes. Nosotros, los trabajadores y los marineros, salimos en vuestra defensa y os salvamos del gobierno de Kerenski. Fuimos nosotros los que os pusimos en el poder. ¿Habéis olvidado eso? Ahora nos amenazáis con la espada. Recordad que estáis jugando con fuego. Estáis repitiendo los errores y los crímenes del gobierno Kerenski. ¡Cuidad de que no se abata sobre vosotros un destino similar!»
El desafío hizo a Zinoviev contraerse. El resto de los que estaban sobre la plataforma se removieron nerviosos en sus asientos. La audiencia comunista pareció atemorizada por un instante por la amenazadora advertencia, y en ese momento sonó otra voz. Un hombre alto vestido de marinero se levantó en la parte de atrás. Declaró que nada había cambiado en el espíritu revolucionario de sus hermanos del mar. Estaban listos hasta el último hombre para defender a la Revolución con su propia sangre. Luego procedió a leer la resolución adoptada en el mitin multitudinario del primero de marzo. El clamor que su atrevimiento provocó hizo imposible que nadie, excepto los más próximos a él, pudiera oírle. Pero se mantuvo firme y siguió leyendo hasta el final.
La única respuesta a estos dos bravos hijos de la Revolución fue la decisión de Zinoviev de pedir la completa e inmediata rendición de Kronstadt so pena de exterminio. La resolución aprobada a toda prisa durante la sesión en medio de una confusión y una algarabía tremendas, sin prestar la menor consideración a los oponentes.
La atmósfera, sobrecargada de histeria pasional y odio, se deslizó dentro de mí y me agarró por la garganta. Toda la tarde quise gritar contra esa parodia de hombres que se rebajaban a utilizar los trucos políticos más viles en nombre de un gran ideal. Parecía que mi voz me había abandonado, pues no pude emitir un sonido. Mis pensamientos retrocedieron a otra ocasión en la que el ánimo de venganza y odio se había desatado: la víspera del reclutamiento, el 4 de junio de 1917, en Hunts Point Palace, Nueva York. En aquel momento fui capaz de expresar firmemente mis opiniones, completamente ajena al peligro que representaban los patriotas ebrios de guerra. ¿Por qué no podía hacerlo ahora? ¿Por qué no estigmatizaba a los bolcheviques por el inminente fratricidio, como había hecho con Woodrow Wilson por inmolar a la juventud de América a Moloch? ¿Había perdido la entereza que me había sostenido a lo largo de los años de lucha contra todas las injusticias y todos los males? ¿O era la impotencia la que paralizaba mi voluntad, la desesperanza que se había adueñado de mi corazón al irme dando cuenta de que había confundido un fantasma con una fuerza dadora de vida? Nada podía alterar esa percepción aplastante o hacer que las protestas valieran la pena.
No obstante, permanecer en silencio frente a la masacre era también intolerable. Tenía que hacerme oír. Pero no por los obsesos, que asfixiarían mi voz como habían hecho con la de los otros. Haría saber mi postura en un comunicado al poder supremo del Soviet de Defensa, esa misma noche.
Cuando estuvimos a solas y hablé con Sasha del asunto, me alegró saber que él también había pensado en lo mismo. Sugirió que nuestra carta fuera una protesta conjunta y que tratara exclusivamente de la asesina resolución aprobada por el Petro-Soviet. Dos compañeros que habían estado con nosotros en la sesión aprobaron la idea y se ofrecieron añadir sus firmas al llamamiento conjunto a las autoridades.
No abrigaba esperanzas de que nuestro mensaje pudiera infundir sensatez o ejercer ninguna influencia refrenadora sobre los acontecimientos decretados contra los marineros. Pero estaba resuelta a que mi actitud quedara registrada de forma que pudiera ser testigo futuro de que no había sido parte muda en la más negra traición del Partido Comunista a la Revolución.
A las dos de la madrugada Sasha se puso en contacto telefónico con Zinoviev, para informarle de que tenía algo importante que comunicarle sobre Kronstadt. Quizás Zinoviev supuso que era algo que pudiera contribuir a la conspiración contra Kronstadt. Si no, no se hubiera molestado en enviar apresuradamente a Mme. Ravich a esa hora de la noche, diez minutos después de que Sasha hubiera hablado con él. Podíamos confiar en ella completamente, decía la nota de Zinoviev, y debíamos darle el mensaje. Le entregamos el comunicado, que decía:
Al Soviet de Trabajo y Defensa de Petrogrado,
Al Presidente Zinoviev:Permanecer callados en estos momentos resulta imposible, incluso criminal. Los recientes acontecimientos nos empujan a nosotros, anarquistas, a expresarnos con firmeza y declarar nuestra actitud en la situación actual.
El espíritu de agitación y descontento manifiesto en los trabajadores y marineros es el efecto de causas que exigen nuestra más seria atención. El frío y el hambre han producido descontento y la ausencia de cualquier posibilidad de discusión y crítica está forzando a los trabajadores y marineros a airear sus quejas abiertamente.
Las bandas de guardias blancos desean y puede que intenten explotar este descontento para sus propios intereses de clase. Escondiéndose tras los trabajadores y marineros lanzan eslóganes sobre la Asamblea Constituyente, el libre comercio y exigencias similares.
Nosotros, los anarquistas, hemos desvelado a la luz pública la ficción de estos eslóganes, y declaramos al mundo entero que emplearemos las armas contra cualquier intento contrarrevolucionario, en cooperación con todos los amigos de la Revolución Social y al lado de los bolcheviques.
En lo que se refiere al conflicto que enfrenta al gobierno soviético con los trabajadores y marineros, mantenemos que debe ser solucionado, no por la fuerza ni por las armas, sino a través de la camaradería y un acuerdo revolucionario fraternal. Recurrir al derramamiento de sangre parte del gobierno soviético no intimidara —en la situación presente— ni tranquilizará a los trabajadores. Por el contrario, solo servirá para agravar el problema, y fortalecería el poder de la Entente y de la contrarrevolución interna.
Más importante aún, el uso de la fuerza parte del Gobierno de Trabajadores y Campesinos contra los trabajadores y marineros tendrá un efecto reaccionario sobre el movimiento revolucionario internacional y provocará en todo el mundo un daño incalculable a la Revolución Social.
Compañeros bolcheviques, reflexionad antes de que sea demasiado tarde. No juguéis con fuego; estáis a punto de dar un paso sumamente decisivo y grave.
Por la presente le sometemos la siguiente propuesta que sea seleccionada una comisión, que debe consistir en cinco personas, incluyendo a dos anarquistas. La comisión deberá ir a Kronstadt a solucionar la disputa por medios pacíficos. En la situación actual es el método más radical. Será de importancia revolucionaria internacional
ALEXANDER BERKMAN
EMMA GOLDMAN
PERKUS
PETROVSKYPetrogrado
5 de Marzo de 1921
La prueba de que nuestro llamamiento había caído en oídos sordos la tuvimos el mismo día con la llegada de Trotski y su ultimátum a Kronstadt. Por orden del Gobierno de Trabajadores y Campesinos, declaró a los soldados y marineros de Kronstadt que «mataría como a faisanes» a los que se atrevieran a «alzar su mano contra la patria socialista». Los barcos y tripulaciones rebeldes fueron conminados a rendirse inmediatamente o serían sometidos por la fuerza de las armas. Solo los que se rindieran incondicionalmente podrían contar con la clemencia de la República Socialista.
La advertencia final fue firmada por Trotski, como presidente del Soviet Militar Revolucionario, y por Kamenev, comandante en jefe del Ejército Rojo. Atreverse a cuestionar el derecho divino de los gobernantes era de nuevo castigado con la muerte.
Trotski mantuvo su palabra. Tras haber alcanzado la autoridad de liquidar su deuda con «el orgullo de la Revolución Rusa». Los mejores expertos y estrategas del régimen de los Romanov estaban a su servicio, entre ellos el famoso Tujachevski, designado comandante en jefe del ataque a Kronstadt por Trotski. Había además hordas de la Checa, con tres años de entrenamiento en el arte de matar: kursanti y comunistas especialmente elegidos por su ciega obediencia a las órdenes; y las tropas leales de los distintos frentes. Con toda esa fuerza concentrada contra la ciudad condenada, se esperaba que el «motín» fuera fácilmente reprimido. Especialmente después de que los marineros y soldados de la guarnición de Petrogrado fueran desarmados y aquellos que habían expresado solidaridad con los compañeros sitiados fueran alejados de la zona de peligro.
Desde la ventana de mi habitación del Hotel International les veía pasar en pequeños grupos, rodeados por fuertes destacamentos de la Checa. Sus pasos habían perdido elasticidad, las manos les colgaban a los lados del cuerpo, la cabeza se inclinaba por el dolor.
Las autoridades ya no temían a los huelguistas de Petrogrado. Estaban débiles por el hambre y sus energías agotadas. Estaban desmoralizados por las mentiras contra ellos y contra sus hermanos de Kronstadt, su espíritu quebrantado por el veneno de la duda lentamente inoculado por la propaganda bolchevique. Ya no les quedaba ni combatividad ni fe para salir en defensa de sus compañeros de Kronstadt, que de forma altruista habían adoptado su causa e iban a entregar sus vidas por ellos.
Petrogrado abandonó a Kronstadt y esta fue aislada del resto de Rusia. Permaneció sola. Casi no podía ofrecer resistencia. «Caerá al primer disparo», proclamaba la prensa soviética. Estaban equivocados. Kronstadt no había pensado en absoluto en el motín o la resistencia al gobierno bolchevique. Hasta el último momento estuvo decidida a no derramar sangre. Pedía todo el tiempo comprensión y arreglo amistoso. Pero, forzada a defenderse del ataque militar no provocado, luchó como un león. Durante diez días y días noches espantosas, los marineros y los trabajadores de la ciudad sitiada resistieron el fuego graneado de la artillería desde tres costados y las bombas lanzadas por aviones sobre la comunidad no combatiente. Rechazaron heroicamente los repetidos intentos de los bolcheviques de asaltar las fortalezas con tropas especiales enviadas desde Moscú. Trotski y Tujachevski tenían todo a su favor. Toda la maquinaria del Estado comunista les respaldaba, y la prensa centralizada continuaba destilando veneno contra los supuestos «amotinados y contrarrevolucionarios». Tenían provisiones ilimitadas y hombres a los que habían vestido con blancos sudarios que no se distinguían de la nieve del helado Golfo de Finlandia para camuflar el ataque nocturno a los confiados hombres de Kronstadt. Estos no tenían más que su gran valor y su fe imperecedera en la justicia de su causa y en los soviets libres que proclamaban como salvadores de Rusia contra la dictadura. No tenían ni un rompehielos que detuviera la arremetida del enemigo comunista. Estaban agotados por el hambre y el frío y las noches de insomnio. No obstante, se mantuvieron firmes, luchando desesperadamente contra la abrumadora desigualdad.
Durante la temible espera, los días y las noches estaban llenas del estruendo de la artillería pesada, no sonaba ni una sola voz en medio del rugir de los cañones que se opusiera, que pidiera un alto al terrible baño de sangre. Gorki, Maxim Gorki, ¿dónde estaba? Su voz sería escuchada. «Acudamos a él», rogué a algunos intelectuales. Nunca había protestado lo más mínimo en casos individuales graves, ni en los que concernían a miembros de su profesión ni siquiera cuando sabía de la inocencia de los hombres condenados. No protestaría ahora. No había esperanza.
La intelectualidad, hombres y mujeres que habían sido una vez portadores de la antorcha revolucionaria, líderes del pensamiento, escritores y poetas, eran tan impotentes como nosotros y estaban paralizados por la futilidad del esfuerzo individual. La mayoría de sus compañeros estaban ya en prisión o habían sido deportados; algunos habían sido ejecutados. El colapso de los valores humanos les había destrozado.
Me dirigí a los comunistas que conocíamos, implorándoles que hicieran algo. Algunos eran conscientes del crimen monstruoso que su partido estaba cometiendo en Kronstadt. Admitían que la acusación de contrarrevolución era una farsa. El supuesto líder, Kozlovski, era un cero a la izquierda, demasiado preocupado por su propio destino para tener nada que ver con la protesta de los marineros. Estos sí que eran excepcionales, su solo objetivo era el bienestar de Rusia. Lejos de hacer causa común con los zaristas, incluso habían declinado la ayuda ofrecida por Chernov, el dirigente de los socialistas revolucionarios. No querían ayuda exterior. Exigían el derecho a escoger sus propios diputados en las próximas elecciones al Soviet de Kronstadt y justicia para los huelguistas de Petrogrado.
Estos comunistas pasaron noches con nosotros —hablando, hablando—, pero ninguno se atrevió a alzar la voz. Decían que no nos dábamos cuenta de lo que eso supondría. Serían excluidos del partido, ellos y sus familias privados de trabajo y raciones, y condenados literalmente a la muerte por inanición. O simplemente desaparecerían y nadie volvería a saber nunca lo que había sido de ellos. Sin embargo, no era el miedo lo que inmovilizaba su voluntad, nos aseguraron. Era la absoluta inutilidad de las protestas y los llamamientos. Nada, nada podía detener la rueda del Estado comunista. Los había apisonado y no les quedaba vitalidad, ni siquiera para clamar en contra.
Me invadió la aprensión terrible de que nosotros también —Sasha y yo— alcanzaríamos ese mismo estado y llegaríamos a estar tan pusilánimemente conformes como esta gente. Cualquier cosa sería preferible a eso. La cárcel, la deportación, incluso la muerte. ¡O escapar! Escapar de la horrible impostura revolucionaria.
La idea de que pudiera abandonar Rusia nunca se me había ocurrido. Solo pensarlo me sobresalió. ¡Yo abandonar Rusia a su calvario! Sin embargo, sentía que daría antes ese paso que convertirme en una pieza de la maquinaria, una cosa inanimada que podía ser manipulada a voluntad.
El bombardeo de Kronstadt continuó sin descanso durante diez días y diez noches y luego se paró de repente la mañana del 17 de marzo. La quietud que cayó sobre Petrogrado era más terrible que los disparos incesantes de la noche anterior. Nos tuvo a todos en una tensión angustiosa y era imposible saber qué había sucedido y por qué había cesado el bombardeo. Por la noche, la tensión dio paso a un horror mudo. Kronstadt había sido sometida, decenas de miles de personas masacradas, la ciudad bañada en sangre. El Neva era una tumba para masas de hombres, kursanti y jóvenes comunistas cuya artillería pesada había roto el hielo del río. Los heroicos marineros y soldados habían defendido su posición hasta el último aliento. Los que no habían tenido la suerte de morir en la batalla habían caído en manos del enemigo, para ser ejecutados o enviados a una lenta tortura a las regiones heladas más Septentrionales de Rusia.
Estábamos aturdidos. Sasha, roto el último hilo de su fe en los bolcheviques, vagaba desesperado por las calles. Mis miembros eran de plomo, y me invadió un cansancio indecible. Me quedé sentada, floja, mirando la noche. Sobre Petrogrado se cernía un negro palio, cadáver macilenio. Las farolas parpadeaban amarillas, como velas dispuestas a la cabeza y a los pies.
A la mañana siguiente, 18 de marzo, todavía profundamente dormida después de diecisiete días de ansiedad e insomnio, me despertó el ruido de muchos pasos. Eran comunistas que pasaban desfilando, las bandas tocaban sones militares y cantaban La Internacional. Sus compases, una vez tan alegres a mis oídos, sonaban ahora como un canto fúnebre a la esperanza ardiente de la humanidad.
Dieciocho de marzo, aniversario de la Comuna de París de 1871, aplastada dos meses más tarde por Thiers y Gallifet, los carniceros de treinta mil comuneros, emulados en Kronstadt el 18 de marzo de 1921.
El significado completo de la «liquidación» de Kronstadt fue revelado por Lenin mismo tres días después del horror. En el Décimo Congreso del Partido Comunista, celebrado en Moscú durante el sitio a Kronstadt, Lenin cambió inesperadamente su inspirada canción comunista por un igualmente inspirado himno de triunfo a la Nueva Política Económica. El libre comercio, las concesiones a capitalistas, el empleo privado en granjas y fábricas, todo maldito durante más de tres años como contrarrevolucionario y castigado con la cárcel e incluso la muerte, era escrito por Lenin en la gloriosa bandera de la dictadura. Más descaradamente que nunca, admitió lo que las personas sinceras y sensatas de dentro y fuera del partido habían sabido durante diecisiete días: que «los hombres de Kronstadt en realidad no querían la contrarrevolución. Pero tampoco nos querían a nosotros». Los inocentes marineros se habían tomado en serio el eslogan de la Revolución: «Todo el poder a los Soviets», que Lenin y su partido habían prometido solemnemente cumplir. Ese había sido su delito imperdonable. Por él debían morir. Debían ser martirizados para fertilizar la tierra para la nueva cosecha de eslóganes de Lenin, que eran completamente distintos a los antiguos. La obra maestra: la Nueva Política Económica, la NEP.
La confesión pública de Lenin con respecto a Kronstadt no detuvo la caza de marineros, soldados y trabajadores de la ciudad vencida. Eran arrestados a cientos, y la Checa volvió a estar muy ocupada «haciendo prácticas de tiro».
Por raro que parezca, los anarquistas no habían sido mencionados en relación con el «motín» de Kronstadt. Pero en el Décimo Congreso Lenin declaró que se debía librar la guerra más implacable contra la «pequeña burguesía», incluyendo a los elementos anarquistas. Dijo que las inclinaciones anarcosindicalistas de la oposición obrera demostraban que estas tendencias se habían desarrollado dentro del Partido Comunista mismo. La llamada de Lenin a las armas contra los anarquistas provocó una respuesta inmediata. Los grupos de Petrogrado fueron asaltados y montones de sus miembros detenidos. Además, la Checa cerró la imprenta y las oficinas de publicación del Golos Truda, que pertenecía a la rama anarcosindicalista. Habíamos comprado el billete a Moscú antes de que esto sucediera. Cuando nos enteramos de que se estaban produciendo detenciones en masa, decidimos quedarnos unos días más por si nosotros también éramos requeridos. Sin embargo, nadie nos molestó, quizás porque era necesario tener a algunas celebridades anarquistas libres y demostrar que en las prisiones soviéticas solo había «bandidos».
En Moscú nos encontramos con que todos los anarquistas, excepto una docena, habían sido detenidos, y con la librería del Golos Truda cerrada. En ninguna ciudad se habían formulado acusaciones contra nuestros compañeros, ni se les había hecho juicio ni tomado declaración. A pesar de todo, varios ya habían sido enviados al penal de Samara. Los que seguían en las cárceles de Butirki y Taganka estaban siendo sometidos a la peor persecución e incluso a la violencia física. Así, uno de los muchachos, el joven Kashirin, había sido golpeado por un miembro de la Checa en presencia del alcaide. Maximov y otros anarquistas que habían luchado en los frentes revolucionarios y que eran conocidos y respetados por muchos comunistas, se habían visto obligados a declararse en huelga de hambre para protestar contra la terrible situación.
Lo primero que nos pidieron que hiciéramos a nuestro regreso a Moscú fue firmar un manifiesto dirigido a las autoridades soviéticas denunciando las tácticas concertadas para exterminar a nuestra gente.
Lo hicimos, por supuesto; Sasha estaba tan convencido ahora como yo de que las protestas desde dentro de Rusia por parte de los pocos que estaban todavía libres eran completamente vanas. Por otra parte, no se podía esperar ninguna acción efectiva de las masas rusas, incluso aunque pudiéramos llegar hasta ellas. Años de guerra, desaveniencias civiles y sufrimiento habían agotado sus energías y el terror les había sometido. Sasha declaró que nuestro recurso era Europa y los Estados Unidos. Había llegado el momento en el que los trabajadores del extranjero debían enterarse de la vergonzosa traición a «Octubre». La despierta conciencia del proletariado y otros elementos liberales y radicales de todos los países debía cristalizar en una poderosa protesta contra la persecución implacable por motivos ideológicos. Solo eso podría detener la mano de la dictadura. Ninguna otra cosa podría hacerlo.
Esto es lo que el martirio de Kronstadt había hecho ya por mi amigo. Había demolido los últimos vestigios de su creencia en el mito bolchevique. No solo Sasha, también otros compañeros que habían defendido antes los métodos comunistas como inevitables en un periodo revolucionario, se habían visto obligados a ver el abismo existente entre «Octubre» y la dictadura.
Si por lo menos el coste de la profunda lección no hubiera sido tan terrorífico, me hubiera consolado saber que Sasha y yo estábamos de nuevo unidos en nuestra posición, y que mis compañeros rusos, hasta ese momento hostiles a mi actitud ante los bolcheviques, estaban ahora más próximos a mí. Sería un alivio no tener que andar más a tientas en una soledad angustiosa y no sentirse extraña en medio de la gente a la que en el pasado había considerado la más capaz entre los anarquistas, no tener que reprimir mis pensamientos y emociones ante el único ser humano que había compartido mi vida, mis ideales y mis esfuerzos durante treinta y dos años. Pero estaba la cruz negra erigida en Kronstadt y la sangre de los Cristos modernos goteando de sus corazones. ¿Cómo podía nadie querer para sí un consuelo y alivio?
De camino al Leontevski nos topamos con un desfile más ostentoso y espectacular de lo habitual. Preguntamos cuál era la ocasión especial. ¿Acabábamos de llegar a Moscú que no conocíamos el gran acontecimiento? Lo que se celebraba era el regreso del general Slaschov-Krimski. «¡Qué! —gritamos con Sasha y yo al unísono— ¿el general blanco, el hostigador de judíos, el hombre que con sus propias manos había acabado con las vidas de soldados rojos y judíos, el enemigo jurado de la Revolución?» El mismo, nos aseguraron. Se había retractado y suplicado ser readmitido en la patria que tanto amaba, jurando servir fielmente a los bolcheviques desde ese momento. Estaba siendo recibido con honores militares y agasajado, por orden del gobierno soviético, por trabajadores, soldados y marineros cantando canciones revolucionarias para edificación de uno de los enemigos más implacables de la Revolución. Caminamos hasta la plaza Roja para ver el espectáculo de León Trotski, el comisario del Ejército Rojo de la República Socialista, pasar revista a sus fuerzas ante el general zarista Slaschov Krimski. El gran estrado no estaba lejos de la tumba de John Reed. A su sombra, León Trotski, el carnicero de Kronstadt, estrechaba la mano tinta en sangre del camarada Krimski. ¡Un espectáculo digno de provocar las carcajadas de los dioses!
Poco tiempo después el general Slaschov-Krimski fue enviado a Carelia, una región desolada del norte, a «liquidar el levantamiento contrarrevolucionario de allí». Los sencillos carelianos, a los que se les había asegurado el derecho a la autodeterminación, habían encontrado el yugo comunista demasiado fastidioso e inocentemente habían protestado contra los abusos que estaban padeciendo. ¿Quién más competente para hacer entrar en razón a los «amotinados» que el general Slaschov-Krimski?
Solo nos quedaba un consuelo. No teníamos que comer de la mano del asesino. Mi querida y anciana madre y nuestro amigo Henry Alsberg nos habían ahorrado esa degradación. A través de un amigo, mi madre me había enviado trescientos dólares, y Henry le había dejado a Sasha algunas ropas para intercambiarlas por comida. En nuestro nuevo modo de vida esto nos duraría bastante.
Todavía no nos habíamos adaptado al proceso de existencia que la mayoría de los no privilegiados estaban obligados a sufrir. Acechar a los campesinos al alba para conseguir la provisión de leña, arrastrarla hasta casa en un trineo, cortarla con las manos congeladas, subirla tres tramos de escalera; luego ir por agua varias veces al día a una gran distancia y subirla a nuestras habitaciones; cocinar, lavar y dormir en una habitación pequeña, la de Sasha incluso más pequeña que la mía y nunca lo suficientemente caldeada —esto fue extremadamente duro, al principio, y absolutamente agotador—. Tenía las manos hinchadas y agrietadas, y la columna, que nunca había sido muy fuerte, me dolía por todas partes. Mi querido amigo también sufría bastante, especialmente porque el antiguo problema de las piernas había vuelto, los ligamentos se le habían distendido a causa de la caída que sufrió en Nueva York y que le hizo cojear durante un año.
Sin embargo, el dolor físico y el agotamiento no eran nada comparados con la liberación interior, el alivio espiritual que sentíamos al no tener ya que pedir ni aceptar nada de los poderes que habían asestado el golpe definitivo a «Octubre» con la matanza de Kronstadt.
Si teníamos en cuenta el completo fracaso de la farsa revolucionaria de la dictadura, un museo Kropotkin bajo la protección de esta me parecía una profanación al nombre de Pedro. Sasha veía también la incongruencia de una obra conmemorativa dentro de la ciudadela de Lenin, Trotski y Slaschov-Krimski. Nuestros compañeros rusos estuvieron de acuerdo. Pero todavía se aferraban a la idea del museo como único centro del pensamiento anarquista que los bolcheviques no se atreverían a tocar. Sofía, no obstante, no quería que el museo Kropotkin se convirtiera en una sede anarquista. Su ambición, como compañera de toda una vida y colaboradora de Pedro, era un testimonio a todas las versátiles actividades de Pedro —en los campos de la ciencia, la filosofía, las letras, el humanismo y el anarquismo—. Si bien comprendía a Sofía, debía apoyar a mis compañeros en su deseo de poner de relieve al anarquista en Kropotkin. Él mismo lo había querido así. Había elegido el anarquismo como meta, y la defensa del mismo, como interés supremo en la vida. Era, por lo tanto, Kropotkin el anarquista quien debía tener preferencia en un museo dedicado a su memoria. No obstante, no podía ignorar la importancia del papel de Sofía en el proyecto. Solo ella poseía la devoción, la amorosa paciencia, el tiempo y la libertad necesarios para dar vida al museo y cuidar de su desarrollo y crecimiento. Señalé a mis compañeros que si bien todavía seguían en libertad, corrían el peligro de ser detenidos por la Checa en cualquier momento. ¿Cómo podrían comprometerse a construir y mantener el museo? Incluso libres no podrían hacerlo. El trabajo diario, añadido a la tarea agotadora de conseguir las raciones, no les dejaría ni tiempo ni fuerzas para hacer nada en memoria de Pedro. Mi parte en el proyecto se limitaría a realizar un llamamiento a nuestra gente en los Estados Unidos, y eso solo porque quería ayudar a Sofía. Creía que era muy incoherente mantener un museo Kropotkin en la Rusia actual y no consideraba correcto pedir o aceptar ayuda de los autócratas soviéticos.
Sasha accedió a unirse a mí en el llamamiento, pero bajo ninguna circunstancia tendría trato alguno con los hombres responsables del baño de sangre de Kronstadt, de la persecución en masa a nuestros compañeros y del asalto nocturno a los presos políticos en la cárcel de Butirki. Hizo hincapié en que la dinastía de los Romanov rara vez había sido culpable de un ataque tan inhumano a los presos políticos. En la República Socialista, la Checa y los soldados habían caído sobre hombres y mujeres dormidos en sus celdas, los habían golpeado, arrastrado a las mujeres por el pelo escaleras abajo y metido a empujones dentro de los camiones que esperaban para ser enviados nadie sabía adónde. Ninguna persona con la más mínima humanidad o integridad revolucionaria podía tener nada que ver con tales criminales, declaró Sasha apasionadamente.
No era corriente que mi compañero se excitara hasta ese punto o que mostrara indignación, no importaba lo profundamente que lo sintiera. Pero la carta que habíamos recibido de una de las víctimas del espantoso ataque nocturno había sido la gota que colmara el vaso de la ira de Sasha, que se había ido acumulando durante los dos últimos meses.
La carta confirmaba los rumores que nos habían llegado al día siguiente del asalto, Decía:
Campo de Concentración, Riazón
La noche del 25 de abril fuimos atacados por soldados rojos y miembros armados de la Checa y nos ordenaron que nos vistiéramos y estuviéramos listos para abandonar Butirki. Algunos de los presos, temiendo que iban a ser ejecutados, se negaron a marchar y fueron brutalmente golpeados. Las mujeres fueron especialmente maltratadas, a algunas las arrastraron por el pelo escaleras abajo. Muchos han sufrido heridas de consideración. Yo mismo fui tan brutalmente agredido que todo mi cuerpo no es más que una pura llaga. Nos sacaron a la fuerza con la ropa de dormir y nos metieron en los camiones. Los compañeros de nuestro grupo no saben nada del paradero del resto de los presos políticos, que incluyen a mencheviques, socialistas revolucionarios, anarquistas y anarcosindicalistas.
Diez de nosotros, entre ellos Fania Baron, hemos sido traídos aquí. Las condiciones en la prisión son insoportables. Ni ejercicio ni aire fresco, y la comida es escasa y asquerosa; por todas partes hay una suciedad tremenda, y chinches y piojos. Pensamos declarar una huelga de hambre para exigir mejores condiciones. Nos van a trasladar otra vez. No sabemos adónde.
La razón del ultraje era que la Checa no podía tolerar la comparativa libertad que nuestros hombres habían establecido en Butirki, y la organización de clases, conferencias y debates. Los presos políticos habían pedido también reformas en el tratamiento a los presos comunes. Estos estaban constantemente encerrados en las celdas, la comida era abominable, los cubos de excrementos no se vaciaban en dos días; mil quinientos reclusos decidieron declararse en huelga. Fue únicamente gracias a los políticos como las exigencias de los desafortunados fueron satisfechas y el problema solucionado. La Checa no podía perdonar el revés sufrido por la intervención de los políticos. De ahí el asalto nocturno del 25 de abril.
Tras repetidas gestiones ante el Soviet de Moscú para averiguar el destino de los trescientos mencheviques, socialistas revolucionarios y anarquistas trasladados de Butirki, se supo que habían sido distribuidos entre las prisiones de Orlov, Yaroslavl y Vladimir.
Poco tiempo después los estudiantes de la Universidad de Moscú protestaron en un mitin al aire libre contra los horrores del 25 de abril. Los que iniciaron la protesta fueron detenidos de inmediato, la Universidad cerrada, y se les dio a los estudiantes, que procedían de diferentes lugares de Rusia, tres días para que volvieran a sus ciudades natales. La explicación oficial para estas drásticas medidas fue la falta de raciones. Los jóvenes declararon que pasarían sin ellas si se les permitía continuar sus estudios. Pero se les ordenó que se marcharan. Poco tiempo después la universidad fue abierta de nuevo. «De ahora en adelante no se tolerarán actividades políticas de ninguna clase», afirmó Preobrazenski, decano de la universidad. La expulsión de profesores y la suspensión de estudiantes si se atrevían a protestar había sido algo corriente, solo que el público no lo sabía. Después de Kronstadt y de la NEP, la mordaza académica fue aún más severa y bastante descarada; dejó de ser un procedimiento secreto. Alexey Borovoy, conocido anarquista y profesor de filosofía, que las del tenido libertad para enseñar en la Universidad de Moscú durante el régimen zarista, fue obligado a dimitir bajo la dictadura bolchevique. Su delito consistió en que los alumnos asistían a sus clases en masa y le escuchaban de buena gana.
Los estudiantes arrestados fueron desterrados (entre ellos había muchachas de diecisiete y dieciocho años), acusados de pertenecer a un círculo que se dedicaba a estudiar las obras de Kropotkin. En vistas de la situación, era casi pueril pensar que los bolcheviques no fueran a alzar la mano contra el museo Kropotkin. Pero la mayoría de los miembros del comité se negaban a convencerse. Sasha y yo no necesitábamos más justificación para nuestra postura. Además, habíamos decidido definitivamente abandonar Rusia.
Durante las primeras semanas de angustia que siguieron a la masacre de Kronstadt no me había atrevido a hablarle a Sasha de la idea de abandonar Rusia definitivamente. Temía que podía agravar su sufrimiento. Luego, cuando se tranquilizó, le presenté el tema, sin estar segura de que querría irse, pero convencida de que no le dejaría atrás, bajo el régimen asesino. Sentí un alivio inmenso cuando descubrí que Sasha había pasado muchas noches de insomnio rumiando la misma idea. Después de haber discutido todas las posibilidades para que nuestras vidas fueran algo más que la mera existencia, habíamos llegado a la conclusión de que ninguna palabra ni ningún acto nuestro sería de valor para la Revolución o para nuestro movimiento o de la menor ayuda para nuestros compañeros perseguidos. Podíamos proclamar desde la palestra la naturaleza antirrevolucionaria del bolchevismo, o podíamos lanzar nuestras vidas contra Lenin, Trotski y Zinoviev y caer con ellos. Lejos de servir a nuestra causa o a los intereses de las masas con una acción así, estaríamos simplemente colaborando con la dictadura. Su hábil propaganda arrastraría nuestros nombres por el lodo y nos tildaría ante el mundo de traidores, contrarrevolucionarios y bandidos. Tampoco podíamos continuar amordazados y encadenados. Así que decidimos marcharnos. Una vez que Sasha tuvo claro que no había nada vital que pudiéramos hacer en Rusia, con la Revolución aplastada por la férrea mano de la dictadura, insistió en que debíamos irnos enseguida e ilegalmente. Decía que no nos darían los pasaportes. ¿A qué alargar la tortura, entonces? ¡Abandonar Rusia como ladrones en la noche! —protesté—. Rusia, que había prometido el cumplimiento de nuestros anhelos. No podía hacerlo, no hasta que hubiéramos intentado otros medios. Le rogué que nos pusiéramos en contacto con nuestros compañeros del extranjero para que averiguaran si sus países nos admitirían. Delegados sindicalistas asistirían al Congreso de la Internacional Sindical Roja que se iba a celebrar en julio en Moscú. Podíamos confiarles un mensaje, o mejor a Henry Alsberg, que estaba a punto de marchar. No sería como los demás que habían prometido entregar nuestros mensajes a nuestros amigos de América y hablarles francamente de la situación. La mayoría, o no lo habían hecho, o nos habían interpretado mal. No era de extrañar que Stella y Fitzi siguieran escribiendo entusiastamente sobre la maravillosa oportunidad que tendríamos en Rusia. Henry era absolutamente de fiar, debíamos esperar hasta que visitara a nuestros compañeros de Alemania. Sasha estuvo de acuerdo, aunque de mala gana. Ya no volvería a encontrar la paz después de lo de Kronstadt, dijo.
Yo compartía su dolor, como toda nuestra gente y todos a los que les quedaba fibra revolucionaria. Nuestro apartamento de Moscú se convirtió en el oasis de nuestros compañeros, así como de otros de fuera de nuestras filas. Llegaban a cualquier hora del día, o incluso bien entrada la noche, hambrientos, desanimados, desesperados. La comida preparada para nosotros y quizás para uno o dos huéspedes invitados tenía que realizar el milagro de los panes de Cristo y dar para los muchos que iban llegando hasta la hora que nos sentábamos a comer. Para que se cercioraran de que había suficiente para todos tenía que inventarme toda clase de razones para mi desgana: dolores de cabeza, molestias estomacales, y el vicio de los cocineros, que siempre pican de lo mejor antes de que se sirva la comida. La debilidad que me invadía de vez en cuando me importaba mucho menos que la falta de intimidad. Pero esta gente no tenía otro lugar adonde ir, ningún sitio donde pudieran sentirse como en casa o sentirse libres para desahogarse. Era el único servicio que podíamos prestarles y lo hacíamos de todo corazón.
Teníamos otros huéspedes no tan fatigosos, aunque no menos afligidos por los padecimientos de su tierra. Alexandra Shakol, nuestra secretaria en la expedición, vino a Moscú para una corta estancia. Fue estupendo verla de nuevo, intercambiar pensamientos con ella y ayudarla a disipar su tristeza agasajándola con el manjar que más le gustaba, ponche de huevo, que era para ella el apogeo de la dicha.
A través de Shakol pudimos reanudar nuestra relación con Vera Nikolayevna Figner, una de las figuras más insignes del movimiento revolucionario pionero conocido como Narodnaia Volia (la Voluntad del Pueblo). La había conocido el año anterior y me había sorprendido encontrarla tan mal de salud y tan desnutrida. Pregunté si no estaba recibiendo la ración académica, que, si bien no era abundante, era suficiente para vivir. Shakol me informó de que se habían olvidado de ella y que era demasiado orgullosa para pedirla. Lunacharski, al que fui a ver sobre el tema, estaba tan indignado como yo. No sabía nada del asunto y ordenó que se le entregara inmediatamente la ración a Vera Figner. Ahora tenía mejor aspecto y parecía más joven. A pesar de sus casi ochenta años, tenía aún una figura que despertaba admiración, conservaba gran parte de su antigua belleza, la que había inspirado a los poetas. Igualmente maravilloso era su espíritu después de veintidós años en la fortaleza de Schlüsselburg y de los años de lucha desde que el drama ruso se desplegó ante ella. De modales agradables, ingeniosa y de infinita humanidad, Vera Nikolayevna nos mantuvo a todos embelesados escuchándola hablar sobre sus recuerdos de la heroica época revolucionaria, de los compañeros del periodo del Narodnaia Volia y de la extraordinaria osadía y entereza de estos. Vera pensaba que eran los verdaderos precursores del anarquismo, consagrados por entero a que las masas realizasen el anarquismo, sin pensar en sí mismos. Había conocido a casi todos ellos y el homenaje que les rendía reflejaba su propia grandeza y su visión pura, especialmente cuando hablaba de Sofía Perovskaia, la gran sacerdotisa de la época revolucionaria más significativa del mundo entero. El relato de Vera casi renovó mi esperanza en que lo que había sido podía volver a la vida en nuestra Matushka Rossiya.
Una llegada inesperada de América fue nuestro viejo amigo Bob Robbins, el de la casa móvil y el perro antisemita. Él también tenía «su religión», llevaba a Rusia en la sangre. Cortó con sus intereses, compañeros y amigos en Estados Unidos, y, trayéndose los ahorros de años, vino al hogar de los soviets a ayudar en sus fatigas y enorgullecerse con sus logros. Su esposa, Lucy, había elegido el camino más seguro y llano de la American Federation of Labor. Bobby representaba un fuerte lazo de unión con nuestro pasado, que, intensamente real durante un tiempo, fue pronto oscurecido por las negras nubes del cielo ruso. Louise Bryant apareció de repente, ya no estaba ni desconsolada ni desesperada. No era de extrañar que provocara el recelo y la condena de los camaradas de su esposo. Se empolvaba la nariz, se pintaba los labios y se preocupaba por su figura. ¡Tales herejías en Rusia! Quizás nunca había sido comunista, sino solo la mujer de un comunista. ¿Por qué no podía llevar la vida que quisiera?, abogaba yo en su defensa. Los ascetas comunistas no perdían ocasión. Yo era una bourzhouy como Louise y otros de su clase, me acusaba, siempre defendiendo los derechos individuales cuando solo existía un objetivo: la dictadura y sus fines.
Louise me pidió que la acompañara a hacer una entrevista a Stanislavski. Me alegró tener la oportunidad de conocer al hombre cuyo arte y el de su grupo me habían elevado a menudo por encima de la gris realidad. Lunacharski me había dado en mi primera visita a Moscú una carta de presentación para él y otra para Nemirovich-Danchenko. Ambos habían estado enfermos en aquel momento, y desde entonces el torbellino de Rusia me había arrastrado.
Encontramos a Stanislavski en medio de montañas de baúles, cajas y bolsas. Su estudio había sido requisado de nuevo. Nos dijo que había sucedido tantas veces que ya no le importaba, como tampoco los periódicos arrestos domiciliarios. Le desalentaba más la pobreza del teatro ruso. Nada de mérito había aparecido en los últimos cuatro años. El desarrollo del artista dramático depende de la fuente viva del arte creativo cuando esta está seca, el más gran se vuelve estéril. No desesperaba, añadió apresuradamente: nadie que conociera los tesoros de la tierra y el alma rusos podría desesperar. De Gogol a Chejov, Gorki y Andreyev, la línea parecía haberse roto, pero no se había perdido por completo. El futuro lo demostrará, profetizó Stanislavski.
De los que nos visitaban, el más amigo era Henry Alsberg. Venía a menudo, adivinando de alguna forma los momentos en que estábamos solos. Llegaba siempre cargado de regalos para reabastecer nuestra despensa y su ingenio vivo y sus buenas cualidades humanas contribuían a disipar nuestra tristeza. Henry ya no hablaba de los grandes cambios políticos que se producirían cuando los frentes hubieran sido liquidados, incluso el de Kronstadt. El único que quedaba era Carelia, y el general Slaschov-Krimski se estaba ocupando del asunto. La guerra civil había terminado. Había llegado el momento de cumplirse las esperanzas de Alsberg: libertad de expresión, de prensa y amnistía para los miles de presos políticos de las cárceles soviéticas. «¿Dónde están, Henry? —le pregunté una vez—. ¿Dónde están las libertades que habías esperado de Lenin y su partido?» Era demasiado honrado intelectualmente para negar que Kronstadt le obsesionaba, como a todos nosotros, que le oprimían los arrestos en masa de los activistas políticos y el maltrato que recibían. Su falta de claridad sobre la naturaleza, significado y objetivo de la Revolución Social era su problema. Seguía siendo el caballero andante, culpando a la Revolución, al retraso del país y de su gente, a los intervencionistas y al bloqueo por todos los crímenes inherentes a la dictadura, a la manía por el poder para sojuzgar a todos y a todo para mayor gloria de ese momento frío que es el Estado comunista. Su actitud acababa a veces con mi paciencia, pero nunca con mi afecto. Ni tampoco afectaba a los lazos de nuestra camaradería. Quizás en la Rusia bolchevique, más que en ningún otro sitio, uno tenía a veces que reír para contener las lágrimas.
Una de las últimas veces que vino a vernos Henry volvió a traer un paquete de ropa.
—En fin —le dijo a Sasha con voz cansina—, si Lenin puede convertirse en un tendero, ¿por qué no también Alexander Berkman?
—Claro —respondió Sasha—, ahora está permitido, solo que yo le gané a Lenin. Comercié cuando estuvimos en Ucrania antes de que el Papa del Kremlin diera su bendición.
—Olvidas —intervine— que te dedicaste al comercio como «especulador y bandido». Lenin lo hace en el sagrado nombre de Karl Marx. Esa es la diferencia.
Sí, ahí residía la diferencia. Los desgraciados del mercado de enfrende del Hotel National habían sido reemplazados por una gran pastelería. Estaba bien provista de hogazas recién hechas de pan blanco, bizcochos y piroshki. El propietario, quizá no un comunista, era, según Lenin, un hombre de negocios. Sabía cómo atraer a la clientela. La tienda estaba a rebosar y el negocio iba viento en popa. Fuera estaba la chusma, pálidos y débiles por el hambre, con los ojos fuera de las órbitas mirando el milagro expuesto en el escaparate, lujos que hacía años que no veían. «¿De dónde sacan estas cosas? —protestó una mujer al pasar yo—. Hace poco que era peligroso tener un poco de pan blanco. Y mirad esto. ¡Mirad esos bizcochos! ¿Es para esto para lo que hemos hecho la Revolución?», se quejó. «Pensé que habíamos acabado con la burguesía —gritó un hombre—. ¡Miradlos entrar y salir! ¿Qué y quiénes son?» La multitud adoptó el estribillo y algunos alzaron los puños. «¡Vamos, dispérsense!», llegó la orden del miliciano que montaba guardia en la tienda. Tenían que ser protegidos los derechos sagrados de la propiedad.
Una tienda de la Tverskata que llevaba cerrada tres años abrió ahora sus puertas con un gran surtido de fruta escogida, caviar, pollo y otras cosas que nadie creería que existían en Rusia. La gente que se reunió fuera parecía demasiado confundida para comprender lo que sucedía. Era un reto descarado a su hambre. El asombro se convirtió pronto en indignación y rencor. Los que estaban más cerca se precipitaron dentro de la tienda, el resto les siguió. Pero el buen hombre de negocios de Lenin estaba preparado. Había guardias apostados dentro para solucionar tal emergencia. Cumplieron con su deber. Eran la única fuerza de Rusia que trabajaba eficazmente.
La NEP se extendía. Había llegado la hora de la nueva burguesía. Ya no había que preocuparse por la sopa sovietski o las raciones con tal variedad de manjares a mano. No más ansiedad por esconder el botín tomado a los predecesores de la nueva clase privilegiada. Apenas si podía dar crédito a mis ojos cuando vi en el Estudio Primero de Stanislavski a varias mujeres vestidas de seda y terciopelo, con chales costosos y adornadas de joyas. ¿Por qué no? Las damas sovietski sabían apreciar la ropa elegante, aunque estuviera algo arrugada de tenerla escondida y no fuera la última moda de París.
Sin embargo, la monotonía y la sordidez continuaba entre las masas, que estaban agotando sus ya disminuidas fuerzas en largas colas para conseguir un agujero donde vivir, unos metros de percal o un poco de medicina para algún familiar enfermo o incluso un ataúd para sus muertos. Esta no era una alucinación de mi exhausto cerebro. Era una de las muchas y espantosas realidades. Uno de esos casos horribles me lo contó Angélica Balabanoff. La habían mandado a una pequeña habitación del National, despojada de sus funciones. Enferma, desilusionada y deshecha, sufría más que la mayoría de sus camaradas debido al último salto mortal de su ídolo, Ilich. Ver constantemente a las multitudes hambrientas alrededor de las panaderías y pastelerías era una tortura para alguien que, como Angélica, se sentía culpable al aceptar un regalo de unas pocas galletas de sus amigos suecos. Esa un infierno que solo nosotros, que la conocíamos bien, podíamos apreciar.
En un estado de gran inquietud me habló del suicidio de una amiga suya, comunista, que había estado en las filas revolucionarias durante un cuarto de siglo. Como había oído que un número bastante grande de comunistas se habían quitado la vida después de que hubiera sido introducida la nueva política económica, pensé que se trataba de un caso similar. Pero no era eso, me explicó Angélica. Su amiga se había suicidado con la esperanza de que su muerte violenta atrajera la atención hacia la situación de su hijo, que estaba enfermo en el hospital. Había perdido un hijo en el frente revolucionario. El segundo, solo un muchacho, estaba tuberculoso y el comisario había notificado a la madre que su hijo ya había estado más tiempo del debido en el hospital y que tendría que llevárselo a casa. Había intentado conseguir una habitación en el National, donde el chico podría estar mejor atendido. Como no lo había conseguido, decidió morir para que su acción indujera al Comité Ejecutivo del Partido a conseguir una habitación para su hijo. «La pobre debía de estar loca», dije. Angélica me aseguró que estaba totalmente cuerda, pero que no se había sentido capaz de ver a su hijo morir como un perro. El horror del caso había abrumado por completo a Angélica el día del entierro. Había ido con una compañera al cementerio por último deseo de su amiga muerta. No había nadie más, ni tampoco el cuerpo de la difunta. A Angélica casi le da un ataque y su acompañante insistió en que debían marcharse. Por el camino encontraron a dos mujeres comunistas que venían con una carretilla por coche fúnebre. El retraso había sido debido a la dificultad en conseguir el ataúd y el permiso para el entierro.
La NEP florecía, y a los inspirados que se congregaban alrededor del santo grial se les aseguraba que el proletariado gozaba del pleno control y que ya no era necesario el dinero en la Rusia Soviética porque los trabajadores tenían libre acceso a lo mejor que la tierra producía. Un gran contingente de devotos creyentes de América entregaron confiadamente todas sus posesiones al comité que les recibió en la frontera. Cuando llegaron a Moscú los metieron como sardinas en habitaciones comunes, les dieron pequeñas raciones de pan y sopa y fueron abandonados a su destino. En un mes, dos niños del grupo murieron de desnutrición e infecciones. Los hombres se desalentaron, las mujeres enfermaron, una de ellas se estaba volviendo loca de la ansiedad que sentía por sus hijos y de la conmoción que había sufrido al ver las condiciones de vida en Rusia. Nuestro amigo, el pequeño Bobby, sus esperanzas rotas, vino a contárnoslo el mismo día que otra mujer y sus dos hijos vinieron andando las dos millas que separaban nuestra casa de la estación de Moscú para hablarnos de su tragedia. La señora Konossevich, su marido, su hija de catorce años y su niño habían sido expulsados de América después de experimentar en sus carnes el régimen de Mitchell Palmer. Vinieron a Rusia con el corazón rebosante de entusiasmo, aunque no tan crédulos como los otros que habían sido expulsados con ellos. Habían oído que Rusia pasaba hambre y que había carencia de ropa y decidieron distribuir sus posesiones entre los necesitados. Dos semanas más tarde, Konossevich y su familia fueron sacados del tren donde viajaban hacia su pueblo natal de Ucrania. Fue acusado de ser majnovista. Le explicó a la Checa que acababa de llegaar de Estados Unidos, donde le habían maltratado y de donde le habían expulsado por su postura prosoviética y ni siquiera había oído hablar de Majno. Sus protestas no sirvieron de nada. Fue detenido, el equipaje confiscado y su esposa y sus hijos abandonados en la estación sin suficiente dinero para una semana.
Era desde luego tarea nuestra intentar evitar que la esposa de un compañero se volviera loca, encontrar trabajo para la señora Konossevich y rescatar a su marido de una ejecución probable. A este patrón de vida ruso se añadió la hambruna que se cernía sobre el país; la carestía y la muerte se extendieron por la región del Volga y amenazaron al resto de Rusia. Hacía dos meses que el gobierno soviético sabía que millones de personas morirían si no se adoptaban medidas de socorro inmediatas. Los especialistas en agricultura y los economistas habían advertido a las autoridades de la tragedia inminente. Habían declarado francamente que la principal causa de la situación era la ineficacia, la mala administración y la corrupción burocrática. En lugar de poner a trabajar a la maquinaria soviética para remediar la calamidad, informar al público de la situación y hacerles ver el peligro, el informe de los especialistas fue prohibido.
Los pocos no comunistas que sabían lo que ocurría no podían hacer nada, entre los que nos encontrábamos nosotros. En el apogeo de nuestra fe en los bolcheviques hubiéramos llamado a cada puerta o hubiéramos ofrecido nuestra ayuda en el trabajo de socorro. Habíamos aprendido algo desde Kronstadt. No obstante, informamos a los elementos de izquierda a los que teníamos acceso de la calamidad que se avecinaba y les suplicamos que nos permitieran unirnos a la campaña para ayudar a los afectados. Se apresuraron a hacer sugerencias y ofrecer su ayuda al gobierno, pero fueron rechazadas. Los de derecha tuvieron una recepción más favorable. Aparte de Vera Figner, que se había unido a ese grupo por interés humano, la mayoría eran demócratas constitucionales que habían luchado enconadamente contra la Revolución de Octubre. Habían sido detenidos varias veces por contrarrevolucionarios, pero ahora eran recibidos con los brazos abiertos como miembros del «Comité Ciudadano». Se les dieron todas las facilidades para realizar su trabajo: un edificio, teléfonos, mecanógrafas y el derecho a publicar un periódico. Aparecieron dos números, el primero contenía un llamamiento del Patriarca Tikhon, que instaba a su rebaño a contribuir con donaciones dirigidas a él, pues sería quien se encargaría de la distribución. La ironía de esta comunión entre la vanguardia del proletariado y sus enemigos quedó demostrada en el Bulletin que publicaron estos últimos. No era otra cosa que el resucitado Vietomosti, el periódico más reaccionario del régimen zarista, al que se parecía en todo menos en el nombre. Ahora se llamaba Pomoch (Ayuda).
Una vez más, los genios del circo soviético aventajaron a Barnum y Bailey.[79] Desde luego que Europa occidental no se atrevería ya a decir que las libertades políticas estaban extinguidas en el Estado comunista, o que el gobierno soviético no aceptaba la cooperación de todos los grupos en la hora crucial de la hambruna.
Después de que el feliz acontecimiento fuera anunciado a bombo y platillo en el extranjero y se recibiera generosa ayuda de la American Relief Administration,[80] el idilio terminó bruscamente. Se rompió el compromiso y a la novia no solo se le dio plantón, sino que fue arrojada a una cárcel de la Checa. Los miembros del «Comité Ciudadano» fueron acusados de nuevo de contrarrevolucionarios y sus líderes deportados a lejanas regiones del país. Con Vera hicieron una excepción, pero ella rechazó el honor. Fue a la Checa y exigió compartir el mismo destino que sus colegas, pero el gobierno pensaba que no sería acertado, por temor a la tormenta de indignación que se desencadenaría en el extranjero.
El presidente Kalinin, la infamia de Kronstadt, viajó en tren de lujo, bien pertrechado de su sabiduría leninista, y agasajó como a reyes a una hueste de corresponsales extranjeros. El mundo debía saber lo solícito que era el Estado soviético con su pueblo afligido.
Sin embargo, los que verdaderamente trabajaron en el socorro fueron los grupos ajenos al gobierno, que habían organizado mientras tanto la ayuda. Los trabajadores de Rusia y la mayoría de la población no comunista estaban realizando una labor sobrehumana para socorrer a las regiones afectadas por la hambruna. Los intelectuales realizaron milagros. En calidad de médicos, enfermeras y distribuidores de víveres, hicieron grandes sacrificios. Muchos murieron de infección y varios fueron asesinados por la gente ignorante y enloquecida a la que habían ido a ayudar. Con millones de viudas devoradas por el hambre, la pérdida de unos cuantos cientos de burgueses era algo insignificante para el gobierno. Era más importante para la revolución mundial que el régimen soviético descubriera de repente la riqueza que contenían las iglesias. Esta hubiera podido ser confiscada antes sin muchas protestas por parte del campesinado. Pero ahora, la expropiación de los tesoros de la Iglesia añadió leña al fuego del odio que la dictadura había sembrado en todas las clases sociales. Otra demostración del continuo celo revolucionario de Estado comunista fue la orden dada a sus propios miembros para que entregaran inmediatamente los objetos de valor que poseyeran, hasta la última baratija. Fue toda una conmoción enterarse de que el partido comunista sospechase que sus miembros acumulaban joyas y otros objetos de valor. Pero, aparentemente, existían tales miembros. Se descubrió que el redactor del Izvestia, el muy conocido comunista Steklov, cuya especialidad era perseguir revolucionarios no comunistas por bandidos, tenía una gran colección de plata y oro, cosas que se suponía un comunista no debía poseer. No podían ejecutar a un destacado redactor como habían ejecutado a Fania Baron. Ni se le podía permitir que continuara en su refugio. Las bases podían reunir el suficiente coraje para exigir el porqué de tal discriminación. Por lo tanto, Steklov fue despedido del periódico, y otros comunistas fueron enviados a Crimea.
El hambre continuaba su marcha devastadora, pero Moscú estaba lejos de la región afectada, y se estaban preparando grandes acontecimientos en la ciudad. Iban a tener lugar tres congresos internacionales, el de la Internacional Comunista, el de las Organizaciones de Mujeres y el de la Internacional Sindical Roja. Varios edificios anexos al Hotel de Luxe estaban siendo renovados y se estaba limpiando y decorando la ciudad para la ocasión. El azul y el oro de las cúpulas de las cuarenta veces cuarenta iglesias se entremezclaban con los matices escarlata de banderas y banderines. Todo estaba listo para la recepción de los delegados y visitantes extranjeros de todas las partes del mundo.
Entre los primeros en llegar estuvieron dos delegados de la I.W.W. de América, Williams y Cascaden. Otros llegaron al poco, entre ellos, Ella Reeves Bloor, William Z. Foster y William D. Haywood. Nos preguntábamos cómo podría venir «Big Bill», pues sabíamos que estaba en libertad bajo fianza de veinte mil dólares y que tenía pendiente una sentencia de veinte años de cárcel. ¿Sería posible que se hubiera fugado? Sasha estaba inclinado a creerlo: habían perdido su fe en Bill desde 1914, cuando este se había mostrado cobarde durante las campañas por la libertad de expresión que Sasha había dirigido en Nueva York. Defendí a Bill acaloradamente, señalando que nuestras acciones no debían ser juzgadas con tanta facilidad. «Ni siquiera las tuyas, amigo», dije. Pero Sasha declinó venir conmigo al hotel donde se alojaba Haywood. «Si desea vernos de verdad, ya vendrá en nuestra busca», declaró. Me reí de que tratara con tantas ceremonias a Bill.
Bill Haywood había estado muchas veces en nuestra casa, de día y de noche, siempre bienvenido; había sido compañero en muchas batallas, aunque no compartíamos las mismas ideas. Me apresuré hasta el Hotel de Luxe, dentro alojaban los delegados más favorecidos, allí encontré al viejo veterano, al que siempre había tenido mucho cariño. Bill me recibió en la misma forma cordial y cariñosa que cautivaba a todos sus amigos. De hecho, me abrazó de inmediato, delante de todo el mundo. Los muchachos presentes se pusieron a alborotar, y a tomarle el pelo a Bill por mantener en secreto que E.G. era una de sus muchas amadas. Él rió de buena gana y me sentó a su lado. Le dije que había venido solo un momento, para darle la bienvenida y para decirle dónde y cuándo podría encontrarnos. Todavía podía darle una taza de café «tan negro como la noche, tan dulce como el amor, tan fuerte como el fervor revolucionario». Bill sonrió al recordar. «Iré mañana», dijo.
Entre la gente que rodeaba a Haywood reparé en varios intérpretes, a los que conocía como miembros de la Checa. Eran comunistas ruso-americanos que habían ascendido de posición y ganado importancia por sus servicios al partido. Se encontraban incómodos en mi presencia y me miraban con recelo. Yo me alegraba de ver a Bill de nuevo y también a otros de los Estados Unidos, incluyendo a Ella Reeves Bloor, que me había visitado en el penal de Missouri y que siempre había mostrado afecto por mí e interés por mi trabajo. No les presté más atención a los intérpretes y me marché pronto.
Sasha estaba fuera cuando llegó Bill al día siguiente por la noche. Mi visitante me trasladó a América, mi campo de batalla de tantos años. Le acosé a preguntas sobre mis amigos, sobre Stella y Fitzi, sobre Elizabeth Gurley Flynn y muchos otros a los que todavía llevaba en mi corazón. Quería saber de la situación general, del movimiento obrero, de la I.W.W., que había sido medio destruida por la histeria de la guerra, así como sobre mis propios compañeros. Bill detuvo mi andanada de preguntas. Antes de continuar, dijo, debía dejar claro primero su postura. Me di cuenta de que estaba bajo la tensión nerviosa que solía invadirle cuando se encontraba ante una gran audiencia, su cuerpo inmenso temblaba de sentimientos reprimidos. Se había fugado, dijo de repente. No por los veinte años de cárcel que le esperaban, aunque eso no era una trivialidad a su edad. «Pero es ridículo, Bill —le interrumpí—, no tendrías que cumplir toda la sentencia. Gene Debs fue indultado y Kate Richard O'Hare también». «Escucha primero, la prisión no fue el factor decisivo. Fue Rusia, Rusia, que ha llevado a cabo todo lo que habíamos soñado y propagado durante todas nuestras vidas, yo lo mismo que tú. Rusia, el hogar del proletariado libre me llamaba». También le habían instado a venir desde Moscú, añadió. Le habían dicho que le necesitaban en Rusia. Desde aquí podría revolucionar las masas americanas y prepararlas para la dictadura del proletariado. No había sido fácil decidir abandonar a sus compañeros y que se enfrentaran solos a sus largas condenas. Pero la Revolución era más importante y sus fines justificaban todos los medios. Claro está que los veinte mil dólares de la fianza los pagaría el Partido Comunista. Se lo habían prometido solemnemente. Dijo que esperaba que comprendería sus motivos y que no le creería un canalla.
No le pregunté nada más sobre América ni satisfice su petición de que le contara más impresiones sobre Rusia. Me di cuenta, perpleja, de que Bill estaba tan ciego como nosotros cuando llegamos al país. ¿Sufriría también la dolorosa operación que le retiraría la venda de los ojos? ¿Y qué sería de Bill cuando su castillo de naipes se hubiera derrumbado sobre él, y todas sus esperanzas estuvieran enterradas, como las nuestras? Había quemado las naves al venir a Rusia y no podría nunca más inflamar la imaginación de los jóvenes proletarios de su país y justificar ante ellos su fuga, en un momento en el que le necesitaban tan desesperadamente. ¿Quién volvería a confiar su vida a un capitán que había sido el primero en abandonar el barco? Y luego, cuando viera la Rusia Soviética con los ojos bien abiertos, ¿qué haría? Sería arrojado al montón de los desechos, como tantos otros antes que él, después de haber servido a los propósitos propagandísticos de Moscú. Bill, tan arraigado en su tierra natal y en sus tradiciones, tan ajeno a Rusia, ignorante del idioma y de su gente.
Casi había olvidado la presencia de mi invitado en la contemplación del trágico futuro que le esperaba. «¿Por qué estas tan callada?», preguntó. «Porque el silencio dice más que las palabras», bromeé. Más tarde, después de haber encontrado su lugar en el nuevo país, podríamos hablar de nuevo, añadí. Preguntó si podía venir a menudo, «como en los días de la casa en el 210 de la calle Trece Este». «Sí, querido Bill —respondí—, cuando quieras, si aún lo deseas después de que se hayan encargado de ti». No comprendió ni yo le expliqué nada.
Sasha ridiculizo los motivos que Bill había dado para escapar. Rusia y las demás razones no le parecían convincentes. Eran sin duda factores adicionales, pero la razón principal era que Bill temblaba ante los veinte años en Leavenworth. En los últimos tiempos se había mostrado cobarde varias veces. Sasha me aseguró que no debía preocuparme por su futuro. Se amoldaría, incluso cuando llegara a ver el tremendo engaño que Moscú estaba endosando al mundo entero. No había ninguna razón por la que no lo hiciera. Bill siempre había estado de acuerdo con un Estado fuerte y con la centralización. ¿Qué era su Gran Sindicato Único sino una dictadura? «Bill vivirá aquí a cuerpo de rey —concluyó Sasha—, espera y verás».
Dos días más tarde William Z. Foster llamó para preguntar si podía pasar a vernos. Era el día que dedicaba a hacer la colada y estaba demasiado atareada, pero Sasha se ofreció a recibir a Foster en su habitación hasta que yo hubiera terminado con mi trabajo. Se me ocurrió que a Foster le gustaría conocer a Schapiro y a los otros compañeros que estaban libres todavía. Pero, cuando se lo pregunté, dijo que los sindicalistas rusos no le interesaban. Solo quería hablar con Sasha y conmigo. Foster había estado entre los primeros americanos en abogar por las tácticas obreras revolucionarias en la lucha económica, que los anarcosindicalistas rusos habían aplicado. Me parecía raro que declinase conocer a esos rebeldes y saber por ellos qué lugar tenía, si es que lo había, el sindicalismo en el régimen comunista.
Llegó en compañía de Jim Browder, un muchacho de Kansas, al que conocíamos por ser miembro activo de la I.W.W. Sasha se ocupó de ellos. A mediodía, cuando estuvo terminado mi trabajo y el almuerzo listo, pedí a nuestros invitados que lo compartieran con nosotros. Había verduras y fruta en abundancia en los mercados y mucho más baratas que la carne y el pescado. Vivíamos casi exclusivamente a base de esta dieta. Esa evidente que los muchachos no habían perdido el apetito americano. Comieron con deleite y agradecieron a E.G. su habilidad en preparar tales platos. Foster no dijo nada durante la comida, excepto para informarnos de que estaba en Rusia en calidad de periodista de la Federated Labor Press. Browder habló mucho de las maravillas del Estado comunista y de las cosas estupendas que había logrado el partido. Le pregunté cuánto tiempo llevaba en el país.
—Como una semana —respondió.
—¿Y ya has descubierto que todo es maravilloso?
—Desde luego —dijo—, se ve a primera vista.
Le felicité por su extraordinaria visión y llevé la conversación por aguas menos turbulentas. Nuestras visitas se marcharon pronto, cosa que no lamenté.
Otros dos americanos vinieron a vernos. Agnes Smedley y su amigo hindú Chatto. Había oído hablar mucho de Agnes en relación con sus actividades a favor de los hindúes, pero no la conocía personalmente. Era una muchacha llamativa, una rebelde de verdad, y sincera, que parecía no tener ningún otro interés en la vida más que la causa de los oprimidos de la India. Chatto era ingenioso e intelectual, pero me pareció un individuo algo astuto. Se llamaba a sí mismo anarquista, aunque era evidente que había consagrado su vida enteramente al nacionalismo hindú.
Cascaden, el delegado canadiense de la I.W.W., nos visitaba a menudo, cada día parecía más afligido por las intrigas políticas que se desarrollaban en las sesiones preliminares. Los comunistas ya se habían ganado a los otros delegados americanos, nos dijo, y los hacían bailar a la música que tocaba Losovski, el probable presidente de la Internacional Sindical Roja. Cascaden se resistía a sus artimañas, pero preveía que no tendría ninguna oportunidad en el Congreso. Le consolé diciéndole que nadie de carácter e independencia tendría ninguna oportunidad. En el congreso no había más que marionetas de los bolcheviques, que votarían en cada tema según lo prescribiera «el centro». Cass, como le llamábamos familiarmente, era valiente; lucharía hasta el final por las instrucciones que le había dado su organización, nos aseguró.
Los otros delegados se mantuvieron alejados de nosotros, incluyendo a mi fiel amiga Ella Reeves Bloor. Bill Haywood tampoco volvió. Todos habían sido prevenidos en contra nuestra por sus «intérpretes». Tampoco vinieron a vernos Robert Minor, Mary Heaton Vorse y Tom Mann; estaban en Moscú y no podían dejar de saber que estábamos viviendo en la ciudad. Bob Minor había «cambiado un poco de opinión»: se había hecho comunista. Habíamos leído su confesión en el Liberator, que había sido en realidad una carta abierta al hombre que había idolatrado, a su amigo íntimo y maestro, Alexander Berkman. Mary Heaton Vorse, muy cercana a mi círculo de Nueva York, era un alma buena y una acompañante encantadora. Sus opiniones políticas le venían por poderes. Había pertenecido a la I.W.W. cuando estaba casada con el vital Joe O'Brien y, sin duda, ahora que estaba con Minor sería comunista. Razón de más para que Mary no permitiera que sus tendencias políticas superficiales oscurecieran la amistad que antes había proclamado tan a menudo.
Estaba también Tom Mann, el antiguo defensor del sindicalismo y enemigo encarnizado de toda maquinaria política, el hombre que había mostrado el mayor interés por mi bienestar en Londres, durante los excitantes días de la Guerra de los Boers. Había sido invitado nuestro en Nueva York durante su gira por América, que los esfuerzos del grupo Mother Earth había salvado del desastre. Todos estos delegados vivían en el Hotel de Luxe, a tiro de piedra de nuestro apartamento. «¿Cómo pueden los seres humanos repudiar tan fácilmente sus antiguas amistades?», le comenté a Sasha. Contestó que no debía tomármelo tan a pecho. Les habían dicho que no gozábamos de buena estima entre los bolcheviques, por lo que temían acercarse a nosotros. A él le importaba un comino, y no comprendía por qué debía afectarme. Ojalá poseyera yo su actitud simple y directa.
Nos enteramos de que a los delegados latinos les hicieron también una ligera insinuación con respecto a nosotros. Pero tenía otro temple que los anglosajones. Informaron a sus «guías» de que no tenían intención de negar a sus compañeros o dejar que les dictaran con quiénes debían asociarse. Los anarcosindicalistas franceses, italianos, españoles, alemanes y escandinavos no perdieron tiempo en venir a visitarnos. De hecho, hicieron de nuestra casa su cuartel general. Pasaban con nosotros todo el tiempo libre que tenían, ansiosos por saber nuestras impresiones y puntos de vista. Habían oído hablar de la supuesta persecución comunista a los elementos de izquierda, pero habían creído que se trataba de una invención capitalista. Sus amigos comunistas franceses, que habían hecho el viaje con ellos, estaban también sinceramente deseosos de saber los hechos. De estos, Boris Souvarine era el investigador más inteligente y alerta.
La Checa estaba, por supuesto, bien al tanto de las idas y venidas de estos hombres a nuestro apartamento. Nuestra actitud hacia Kronstadt tampoco había sido un secreto para ella. De hecho, Sasha había ido a la oficina de la editorial soviética de Petrogrado y había exigido que le devolvieran la copia de Prison Memoirs, que iban a publicar en ruso. En esa ocasión declaró abiertamente, así como a Zinoviev personalmente, que había acabado con los bolcheviques a causa de Kronstadt y todo lo que ello implicaba. Nos preparamos a aceptar las consecuencias y hablamos libremente a nuestros visitantes. A Souvarine le afectó mucho nuestro relato. Pensaba que no era posible que Lenin y Trotski supieran el estado real de las cosas. ¿Habíamos intentado hablar con ellos? Lo habíamos hecho, pero no nos recibieron. No obstante, Sasha le escribió una carta a Lenin explicándole la situación y nuestra postura en relación a la misma. Pero todos esos esfuerzos eran tan vanos como nuestras protestas y sugerencias al Soviet de Defensa de Petrogrado durante el asedio a Kronstadt. Informamos a nuestras visitas que nada se hacía en Rusia sin el conocimiento y aprobación de la autoridad suprema, el Comité Central del Partido Comunista, y Lenin estaba a la cabeza del mismo.
Souvarine argumentaba que los comunistas de Francia cooperaban en muchas ocasiones con sus compañeros anarquistas. ¿Por qué no podía hacerse los mismo en Rusia? Explicamos que la razón era muy simple. Los comunistas franceses no habían alcanzado todavía el poder político del país. Todavía no habían instaurado la dictadura, pero cuando llegara el momento, la camaradería con los anarquistas franceses llegaría a su término. Souvarine pensaba que eso era imposible e insistió en que discutiría el tema con los bolcheviques más destacados. Quería hacer que existiera entre sus compañeros rusos y los nuestros una relación amistosa.
Justo en ese momento llegó Olga Maximova. Pálida y temblorosa nos contó que Maximov y doce compañeros más de la prisión de Taganka se habían declarado en huelga de hambre. Desde marzo habían exigido saber repetidas veces la razón de su encarcelamiento. Se les negaba toda información, y tampoco e había hecho ninguna acusación contra ellos. Al no obtener respuesta a sus demandas, habían decidido atraer la atención de los delegados extranjeros hacia la situación intolerable en la que vivían a través de una huelga de hambre a la desesperada.
Los sindicalistas presentes se levantaron de un salto, enormemente agitados. Nunca hubieran creído que tal estado de cosas fuera posible en la Rusia Soviética, declararon, y pedirían inmediatamente una explicación. Presentarían el tema en la sesión de apertura del Congreso de la Internacional Sindical Roja al día siguiente. Souvarine les imploró que esperasen y que se realizara primero una entrevista con los líderes sindicales, con Tomski, líder del movimiento obrero. Losovoski y otros. Un debate en las sesiones públicas sería como hacerle el juego al enemigo, arguyó; la prensa capitalista y la burguesía de Francia y de otros países se aprovecharían de la situación. Souvarine rogó que la cuestión fuera arreglada tranquilamente y de forma amistosa. Los delegados se marcharon, asegurándonos que no cejarían hasta que se hiciera justicia a nuestros compañeros en desgracia. Volvieron por la noche tarde para informarnos de que los líderes sindicales les habían suplicado no provocar un escándalo público y prometieron hacer todo lo que estuviera en sus manos para desagraviar a los anarquistas encarcelados. Había sugerido que se eligiera un comité con un delegado de cada país, incluyendo a Rusia, para parlamentar con Lenin y Trotski. Nuestros compañeros europeos, deseosos de evitar una ruptura, aceptaron de buena gana la propuesta.
Fui con Sasha a la sesión de apertura del Congreso para ver quiénes podíamos conseguir para actuar en el Comité. Estábamos seguros de que Tom Mann estaría ansioso por colaborar, pues, ¿no había luchado contra la persecución política toda su vida? Y Bill Haywood tampoco se negaría. Cuando fue sometido a juicio en Idaho se enfrentó a la muerte, de la que le ayudaron a salvarse los anarquistas; estos siempre le habían prestado a él y a su organización, la I.W.W., asistencia solidaria en todas las detenciones y durante todos los problemas, así como durante la guerra. «Tom Mann puede que ayude —dijo Sasha—, pero Haywood no lo hará. Puede que intente conseguir la colaboración de Bob; no creo que se atreva a decirme que no».
La Sala de Mármol del Edificio de los Sindicatos fue el teatro donde la gran obra había sido cuidadosamente preparada y ensayada. Encontramos a los actores principales agrupados sobre el escenario. El patio de butacas estaba lleno de delegados de todas las partes del mundo, pero con predominio de los rusos. No menos importantes entre ellos eran los delegados llegados de centros industriales tan importantes como Palestina, Bujara, Azerbaiján y países similares.
Al otro lado de la barandilla que separaba a los representantes oficiales del público en general, había bancos para este. Cogimos sitio en la primera fila, por donde tenían que pasar los delegados de camino a la tribuna. Bill Haywood estaba en el lugar de honor. Nos vio llegar y volvió la cabeza. Habiendo abandonado a sus compañeros en apuros, no era sorprendente que repudiara también a sus antiguos amigos. Sasha llevaba razón: no había por qué preocuparse por el futuro de Bill. Estaba completamente ciego y «se amoldaría». No estaba enfadada, solo indeciblemente triste.
Toma Mann se paró en seco cuando nos reconoció. Igual que Bill, no hacía mucho tiempo que su saludo había sido muy generoso. Sin embargo, tan pronto como mencioné el comité, retrocedió. Dijo que no sabía nada de ese asunto y que primero tendría que investigar. Sasha reconvino violentamente a Tom por su falta de aguante y por su miedo a disgustar a sus jefes bolcheviques. Tom puso mala cara a la reprimenda de alguien que había pagado varios años de agonía su lealtad y consagración, mientras que Tom no había estado más que parloteando. «Esta bien, está bien —dijo avergonzado—, actuaré en el comité».
Al salir de la sala durante el descanso del mediodía, nos topamos con Bob Minor y Mary Heaton Vorse. El encuentro inesperado les sobresaltó, y parecían muy turbados. Fingieron una sonrisa amistosa y Bob se apresuró a decir que había tenido intención de ir a vernos, pero que había estado my ocupado; iría pronto, no obstante, «¿A qué viene tantas disculpas? —replicó Sasha—. Son innecesarias y, por favor, no vengas a vernos por compromiso». No le mencionó a Bob lo del Comité.
Por el camino, mi querido amigo guardó silencio. Sabía lo muy triste que se sentía. Le tenía mucho cariño a Bob y había confiado en su sentido de la justicia.
El comité estuvo por fin organizado y listo para ir a visitar a Lenin. Ninguno podía competir en astucia con el Gran Mogol, quien sabía mucho mejor cómo desviar la atención de los delegados que estos cómo concentrar la de Lenin. Tom Mann, considerado siempre anatema por la clase dirigente de su país, ahora aceptado y tenido en gran importancia por el líder de la nueva dinastía, resultó sumamente dúctil en las manos de los bolcheviques. Fue demasiado débil para resistir a Lenin; estaba abrumado, como una debutante que recibiera por primera vez un cumplido masculino. No menos intimidados estuvieron la mayoría de los otros miembros del comité, pero los sindicalistas se negaron a ser despistados con las preguntas solícitas de Ilich sobre la situación del movimiento obrero en el extranjero, sobre la fuerza de los sindicalistas y sus perspectivas. Insistieron en saber lo que tuviera que decir sobre los revolucionarios en huelga de hambre. Lenin se paró en seco. No le importaba que todos los presos políticos perecieran en prisión, declaró. Él y su partido no permitirían ningún tipo de oposición, ni de la derecha ni de la izquierda. No obstante, accedería a desterrar a los anarquistas encarcelados, so pena de ser ejecutados si volvían a suelo soviético. Los oídos de Lenin se habían acostumbrados a casi cuatro años de ejecuciones y el sonido de los disparos le volvía loco de contento.
Su propuesta, sometida al Comité Central del Partido Comunista por simple formalidad, fue, naturalmente, aprobada. Se formó un comité conjunto que representaba al gobierno y a los delegados extranjeros para organizar la inmediata liberación y destierro de los presos en huelga de hambre de Taganka y del resto de los anarquistas encarcelados.
Al octavo día de huelga todavía no se había hecho nada definitivo, porque los altos mandos de la Checa Pan-Rusa, con Dzherzhinski y Unschlicht a la cabeza, insistían en que «no había anarquistas en las prisiones soviéticas». Afirmaban que solo había bandidos y majnovistas. Pidieron que los delegados extranjeros les sometieran primero una lista de los presos que querían fueran liberados para ser desterrados del país. La teta era un intento obvio de sabotear todo el plan y ganar tiempo hasta que el Congreso se clausurara y los delegados extranjeros se marchasen. Algunos de estos empezaban a darse cuenta de que no sería nada y de que nuestros compañeros morirían. Amenazaron de nuevo con presentar el tema en el Congreso y discutirlo en sesión abierta. Pero esto era justo lo que las autoridades soviéticas deseaban evitar. Pidieron que se celebrara una conferencia privada con los delegados y prometieron solemnemente llegar a un acuerdo satisfactorio sin más delación.
Nuestros compañeros de Taganka estaban empezando a enfermar debido al ayuno prolongado. Uno de ellos, un joven estudiante de la Universidad de Moscú, tuberculosos, ya había sufrido un colapso. Sus compañeros de huelga le instaron a terminar el ayuno, pero se negó fielmente a abandonarles, aun cuando se enfrentara a la muerte. Nosotros no podíamos hacer nada. Apesadumbrados, acosábamos a los sindicalistas del comité conjunto para que se tomara una acción inmediata. Un día, de camino al Congreso, nos encontramos con Robert Minor, que entregó a Sasha un paquete grande.
—Son algunas provisiones —dijo tímidamente—, a nosotros en el Luxe nos han dado demasiado. Quizás puedas entregárselas a los huelguistas. Son cosas ligeras, caviar, pan blanco y chocolate. Pensé que...
—No importa lo que pensaste —le interrumpió Sasha—, eres un sinvergüenza, insultando de esta forma a los hombres de Taganka después de lo que han sufrido. En lugar de protestar contra la persecución de hombres por sus ideas políticas, intentas sobornar a nuestros compañeros para que rompan la huelga, ofreciéndoles las sobras de tus colegas sobrealimentados.
—Por cierto —añadí yo—, será mejor que pongas fin a la cháchara irresponsable de Mary Heaton Vorse sobre nuestro amigo Bob Robins. ¿Quiere acaso que acabe en la Checa?
Bob masculló algo sobre Lucy Robins, que se había aliado con Gompers, el cual estaba luchando contra la Revolución Rusa. Sasha contestó que el que Lucy estuviera trabajando con la American Federation of Labor, si bien mostraba falta de sentido común, no señalaba a su marido como contrarrevolucionario. Sería mejor que retuviera la lengua de Mary. La vida de un hombre estaba en juego.
Bob se quedó pálido, sus ojos iban inquietos de Sasha a mí y viceversa, y luego empezó a decir algo. Le detuve.
—Dale tu paquete a las mujeres y a los niños que tiemblan de frío a la puerta de tu Hotel de Luxe y que recogen con avaricias las migas que caen de las carretadas de plan blanco para los delegados.
—Me ponéis enfermo —gritó Bob, intentando controlar la rabia que sentía—. Armáis un gran escándalo por trece anarquistas de Tanganka y olvidáis que es un periodo revolucionario. ¿Qué importan esos trece, o incluso trece mil, de cara a la revolución más grande de la historia mundial?
—Sí, ya hemos oído eso antes —replicó Sasha—, pero no me voy a enfadar contigo, sobre todo porque yo mismo he creído el mismo cuento durante quince meses. Pero ahora sé a qué atenerme. Sé que esta «gran revolución» es el mayor fraude que existe y que está enmascarado todos los crímenes que mantienen en el poder a los comunistas. Algún día, Bob, puede que tú también te des cuenta. Hablaremos entonces. Ahora no tenemos nada más que decirnos.
Al décimo día de huelga se reunió finalmente en el Kremlin el comité conjunto. Los presos de Taganka pidieron a Sasha y Schapiro que les presentasen. Trotski era el portavoz del Comité Central del Partido Comunista, pero no apareció, y Lunacharski ocupó su lugar. Unschlicht, actuando como jefe de la Checa Pan-rusa, trató a los delegados con desprecio manifiesto y luego abandonó la sala sin ni siquiera un saludo. La sesión «de camaradería» podría haber finalizado con el arresto de los delegados extranjeros si la sangre fría de Sasha y Schapiro no hubiera suavizado las cosas. Necesitó todo el dominio de sí mismo, me dijo después Sasha, para no golpear a Unschlicht por su comportamiento arrogante, pero el destino de nuestros compañeros estaba en juego. La atmósfera estaba cargada de hostilidad y se llegó a un acuerdo solo después de una larga discusión. Una carta firmada por el comité conjunto, pero con la que no estuvo de acuerdo Alexander Berkman, fue enviada a través de Unschlicht a los hombres de Taganka, la cual contenía la siguiente declaración:
Compañeros, en vista de que hemos llegado a la conclusión de que vuestra huelga de hambre no puede conducir a la liberación, por la presente os aconsejamos que pongáis fin a la misma.
Al mismo tiempo, os informamos de que el camarada Lunacharski, en nombre del Comité Central del Partido Comunista, nos ha presentado una propuesta definitiva. A saber:
1.— A todos los anarquistas detenidos en las cárceles rusas y que se hallan en huelga de hambre les será permitido marcharse al país que elijan. Se les proporcionarán pasaportes y fondos.
2.— En los que se refiere a los otros anarquistas encarcelados o a los que no lo están, el partido tomará una resolución definitiva mañana. En la opinión del camarada Lunacharski que la decisión en su caso será similar a la presente.
3.— Hemos recibido la promesa, avalada por Unschlicht, de que las familias de los compañeros que salgan al extranjero podrán acompañarlos si así lo desean. Por razones de seguridad nacional tendrá que pasar algún tiempo antes de que esto sea posible.
4.— Los compañeros, antes de salir al extranjero, disfrutarán de dos o tres días en libertad para solucionar sus asuntos.
5.— No les permitirá volver a Rusia si consentimiento del gobierno soviético.
6.— La mayoría de estas condiciones están contenidas en la carta enviada a esta delegación por el Comité Central del Partido Comunista y firmada por Trotski.
7.— Los compañeros extranjeros han sido autorizados a cuidar de que estas condiciones sean cumplidas.
[Firmas]
ARLANDIS[81] y LEVAL (España)
SIROLLE y MICHEL (Francia)
A. SCHAPIRO (Rusia)
[Firmado] LUNACHARSKILo anterior es correcto.
Alexander Berkman declina firmar porque:
es contrario al destierro por principio;
considera la carta una reducción arbitraria e injustificada de la oferta original del Comité Central, de acuerdo a la cual todos los anarquistas podrían abandonar Rusia;
pide más tiempo en libertad para los liberados, a fin de que se recuperen antes de ser desterrados.
Kremlin, Moscú
13/VII/ 1921
Me alegraba que Sasha se hubiera negado a firmar la decisión ultrajante de establecer en la Rusia Soviética el precedente de destierro de revolucionarios, de hombres que habían defendido valientemente la Revolución, que habían luchado en sus frentes y sufridos peligros y dificultades inauditos. ¡El Estado comunista superando al Tío Sam! Este, necio, se limitaba a expulsar a sus oponentes extranjeros. Lenin y compañía, ellos mismos refugiados políticos, y no hacía mucho tiempo de eso, ordenaban el destierro de los hijos naturales de Rusia, la flor de su pasado revolucionario.
La desesperación es a menudo más irresistible que el hambre de los compañeros de Taganka les motivó eso más que los once días de tortura, al poner fin a la huelga. Aceptaron las condiciones que debían enviarlos a la deriva. El ayuno les había agotado por completo, algunos estaban enfermos con fiebres altas. La mala comida de la prisión habría sido fatal para ellos, pero Lenin había declarado no importarle si morían en prisión. Sería absurdo buscar más humanidad en las autoridades de la cárcel o esperar que suministraran una dieta ligera apropiada. Afortunadamente, los delegados suecos nos habían entregado una maleta llena de víveres, que sirvieron para alimentar a los presos durante los días críticos de la recuperación.
El «acuerdo amistoso» que Souvarine y sus compañeros franceses habían deseado trajo como consecuencia que Bujarin, al cierre de Congreso de la Internacional Sindical Roja, y en nombre del Comité Central del Partido Comunista, atacara ferozmente a los hombres de Taganka y a los anarquistas rusos en general. Declaró que todos ellos eran contrarrevolucionarios que estaban conspirando contra la República Socialista. Acusó a todo el movimiento anarquista ruso de bandidaje, de ser el aliado de Majno y de sus salteadores de caminos, los cuales habían luchado contra la Revolución y asesinados a comunistas y soldados del Ejército Rojo. La flagrante ruptura del acuerdo de evitar publicidad al problema de Taganka, sobre la que habían insistido los bolcheviques, fue como un trueno inesperado en la sesión final del Congreso. Los delegados latinos, ultrajados por estas sucias tácticas, se pusieron de pie de inmediato. Exigieron que se escucharan sus protestas y su refutación de la acusación a los compañeros rusos. El presidente, Lesovski, había cedido atentamente la palabra a Bujarin, si bien este no era delegado y no tenían ningún derecho a dirigirse al Congreso. Pero ahora, Losovski recurrió a todos los trucos posibles para negar a los delegados extranjeros toda posibilidad de responder a los libelos de Bujarin. Incluso alguno de los delegados. Incluso alguno de los delegados comunistas rusos, consternados por los procedimientos, apoyaron la petición de los delegados latinos. De los anglosajones, solo Cascaden se levantó para protestar. Tom Mann, Bill Haywood, Bob Minor, William Foster y Ella Reeves Bloor guardaban silencio ante la injusticia y la represión escandalosas. Los eternos defensores de la libertad de expresión no encontraban palabras de protesta contra la negociación de esta en la Rusia Soviética. En el tumulto y alboroto que siguió al ataque de Bujarin a los anarquistas, pocas personas de la sala repararon en Rikov, presidente del Soviet Pan-ruso de Economía, que hacía señas a los miembros de la checa presentes. Un destacamento de soldados entró estrepitosamente en la sala, añadiendo leña a la indignación que el discurso de Bujarin había provocado.
Sasha y yo nos abrimos paso hacia la plataforma. Le dije que si no daban la palabra a Schapiro o a algún delegado sindicalista, hablaría yo, aunque tuviera que recurrir a la fuerza. Si fuera necesario se abalanzaría hacia la tribuna, dijo Sasha. Al pasar, vio a Bob Minor. Cogió el bastón, como para golpearle. «Eres un canalla y un cobarde, hijo de p...», rugió Sasha. Minor retrocedió asustado. Sasha se aportó a un lado de los peldaños que daban acceso a la plataforma, mientras que yo me coloqué al otro. La mayoría de los delegados estaban en pie, pidiendo a gritos ser escuchados y protestando contra el comportamiento autocrático de Losovski. Acosados por todas partes, se vio obligado a ceder la palabra a Sirolle, el anarcosindicalista francés. Este, irritado por las maquinaciones jesuíticas del Partido Comunista, denunció con voz atronadora las tácticas hipócritas del gobierno soviético y refutó brillantemente las cobardes acusaciones contra los hombres de Taganka y los anarquistas rusos.
Cuando se conoció la noticia de los próximos destierros, los socialistas revolucionarios de izquierda, compañeros de María Spiridonovna, decidieron beneficiarse de la presencia de los delegados y sindicalistas extranjeros. En un comunicado que distribuyeron entre estos, exponían que María, detenida en su lecho de enferma el año anterior, seguía aún en prisión. Había hecho varias huelgas de hambre en protesta y había exigido su liberación y la de su amiga y compañera de toda la vida, Izmailovich. Dos veces había estado a las puertas de la muerte y se encontraba ahora en un estado sumamente precario. Sus compañeros proporcionarías los medios para enviar a María al extranjero para tratamiento médico si las autoridades soviéticas le permitían salir del país.
El doctor I. Steinberg me pidió que suscitara el interés de las delegadas del Congreso Internacional de Mujeres, que se estaba celebrando en Moscú. Fui a ver a Clara Zetkin, la famosa socialdemócrata, que disfrutaba ahora de una alta posición en los consejos de gobierno. Estaba trabajando para conseguir el apoyo de las mujeres de todos los países para la revolución mundial, me informó. Bien, María Spiridovna ya había servido a esa causa, le dije, le había entregado la mayor parte de su vida. Era en realidad el símbolo de esa revolución. Haría un daño irreparable al prestigio del Partido Comunista que María muriera en una prisión de la Checa, y era deber de Clara Zetkin convencer al gobierno para que le permitiera a María Spiridonovna salir de Rusia.
Zetkin prometió interceder a favor de María. Pero al cierre del congreso me mandó recado de que Lenin estaba demasiado enfermo para recibirla. Había hablado con Trotski sobre el asunto y el Comisario de la Guerra le había dicho que María Spiridonovna era todavía demasiado peligrosa para ser puesta en libertad o dejar que fuera al extranjero.
El congreso de la Internacional Sindical Roja había finalizado. El bufón más patético de todos resultó ser Bill Haywood. El fundador de la I.W.W. de América y su figura dominante durante veinte años, permitió ser persuadido para que votara en el Congreso el plan comunista para «liquidar» las organizaciones obreras militantes minoritarias, incluyendo a la I.W.W., y forzar a sus miembros a entrar en la American Federation of Labor, a la que Haywood había acusado durante años de «capitalista y reaccionaria».
Sus compañeros de menos monta, Ella Reeves Bloor, los Browder y los Andreychin, no hicieron más que seguir el ejemplo del jefe. Andreychin nunca había estado dotado de una gran fuerza de carácter. Durante la huelga de Mesaba Range había estado dispuesto a aceptar cualquier arreglo que le salvara de la expulsión. Sasha había interesado a Amos Pinchot y a otros liberales influyentes en su favor y a través de ellos había detenido la acción de la Oficina de Inmigración. Mientras Andreychin estaba en Leavenworth, volvió a mostrar su cobardía. Atribuí su debilidad al miedo a la tuberculosis, que había empezado a minar su salud. Yo estaba en aquel momento en la prisión de Missouri, pero obedeciendo a sus repetidas demandas, insté a Stella y a Fitzi para que reunieran los diez mil dólares necesarios para que saliera en libertad bajo fianza. Las leales muchachas habían trabajado como esclavas para conseguir las fianzas de muchas otras víctimas de la histeria de la guerra, pero no me negarían ese favor. Procuraron parte del dinero, mientras que un amigo dio la diferencia. Andreychin, débil criatura, emuló a su maestro Bill Haywood y se fugó. El mismo día de su llegada a Moscú pronunció un discurso público en el que condenaba a sus compañeros de la I.W.W. Estadounidense y prometió a los bolcheviques su colaboración para destruir la organización. Aun así, sería que esta traición no era tanto culpa de Andreychin, Bill Haywood y los muchos otros que se arrodillaban ante el santuario del Kremlin. Era más bien la espantosa superstición, el mito bolchevique, que los engañaba y les hacía caer en la trampa, como había hecho antes con nosotros.
La Rusia soviética se había convertido en el moderno Lourdes socialista, al que los ciegos y los cojos, los sordos y los mudos, afluían para ser milagrosamente sanados. Estaba llena de piedad por los engañados, pero solo sentía desprecio por aquellos otros que habían venido, habían visto con sus propios ojos y comprendido, y, no obstante, habían sido conquistados. Uno de estos era William Z. Foster, una vez defensor del sindicalismo revolucionario en América. Tenía una vista penetrante y había venido como corresponsal. Volvió a cumplir los mandatos de Moscú.
No habían llegado noticias de nuestros compañeros de Alemania en respuesta a la carta que les enviamos para que nos consiguieran los visados. Sasha estaba irritado por la demora en abandonar Rusia. No podía soportar ni un momento más la espantosa tragicomedia, decía. Un delegado sindicalista alemán, miembro del Sindicato de Marinos y Obreros del Transporte, también se había llevado una carta nuestra y había prometido entregarla a nuestra gente en Berlín. No soportaba estar dentro de casa o ver a gente. Vagaba por las calles de Moscú la mayor parte del día y hasta bien entrada la noche, y cada vez estaba más angustiada por él.
Bob Minor vino un día mientras él no estaba. Al no encontrar a Sasha, se marchó. No intenté detenerle, nuestros antiguos lazos estaban rotos. Poco tiempo después llegó una carta suya dirigida a Sasha. La leyó y me la entregó sin ningún comentario. La carta de Bob se dilataba sobre «las resoluciones transcendentales e inspiradoras de la revolución mundial» que había aprobado el Congreso de la Tercera Internacional. Siempre había creído que Sasha era la mente más lúcida del movimiento anarquista americano y un rebelde indomable e intrépido. ¿No podía ver que su lugar estaba en el Partido Comunista? Ahí estaba su sitio, y le ofrecía un gran campo para sus actividades y su dedicación. No podía abandonar la esperanza de que Sasha llegara a darse cuenta de la misión suprema de la dictadura comunista en Rusia y de su próxima conquista del capitalismo en todo el mundo.
Sasha comentó que Bob era sincero, pero que políticamente era un zoquete y socialmente estaba tan ciego como un murciélago. Debería haberse dedicado a su campo, el arte. Insté a Sasha a que respondiera la carta de Bob, pero se negó. Era inútil, dijo, y estaba cansado de hablar y discutir. ¡Qué bien le entendía! Yo también me sentía completamente rendida. Los pesados trabajos que exigía nuestra existencia y el excesivo calor estival habían acabado con mis fuerzas. La riada de visitas, las largas horas sin dormir y la tensión del congreso sindical me habían dejado como muerta.
Sasha volvió de uno de sus largos recorridos por la ciudad inusualmente pálido y angustiado. Cuando se aseguró de que estaba sola. Dijo en un murmullo: «Fania Baron está en Moscú. Acaba de escapar de la prisión de Riazán y corre un grave peligro; no tiene dinero ni documentos ni un lugar al que ir». Me quedé muda de horror, pensando en el destino que le esperaba si la descubrían. ¡Fania en la misma fortaleza de la Checa! «Oh, Sasha, ¿por qué vino aquí, de todos los sitios, aquí?», grité. «Esa no es ahora la cuestión —respondió—, mejor pensemos con rapidez la forma de ayudarla».
Nuestra casa sería una trampa para ella. Sería descubierta en veinticuatro horas. Los otros compañeros estaban también vigilados y si le daban refugio supondría su muerte y la de ella. Claro que le proporcionaríamos dinero, ropa y comida. ¿Pero y un techo sobre su cabeza? Sasha dijo que por esta noche estaba a salvo, pero que tendríamos que pensar algo para mañana. No pude dormir más esa noche, no podía dejar de pensar en Fania.
Por la mañana temprano, Sasha salió con ropa y dinero para Fania y yo me quedé enferma de angustia hasta la tarde, temiendo por los dos. Mi amigo tenía una mirada menos desolada cuando regresó. Fania había encontrado refugio en casa de un hermano de Aaron Baron. Era comunista y su casa er, por lo tanto, segura para Fania. Me le quedé mirando perpleja. «Todo va bien —dijo Sasha intentando disipar mis temores—, este hombre siempre le ha tenido cariño a Aaron y a Fania. No la traicionará» yo dudaba de que un comunista permitiera que lazos familiares o sentimientos personales interfirieran en los mandatos de su partido. Pero no podía sugerir un lugar más seguro y sabía que Fania no podía quedarse en la calle. Sasha estaba tan aliviado porque Fania había encontrado un escondite que no quise despertar temores de nuevo. Le acosé a preguntas sobre la valiente muchacha, por qué había venido a Moscú y cuándo podía verla.
Eso era completamente imposible, afirmó Sasha. Ya era suficiente que uno de nosotros se arriesgara. Yo ya había corrido bastante peligro con mis visitas a la familia Archinov, argumentó. Los bolcheviques le habían puesto precio a la cabeza de Pyotr Archinov, vivo o muerto, por ser el amigo íntimo y compañero de Néstor Majno. Estaba escondido y solo podía aventurarse a ir a ver a su esposa y a su niño pequeño después del atardecer. Yo había ido varias veces a verlo y había llevado cosas para el bebé; una vez Sasha me acompañó. Ahora insistió en que prometiera que no iría a ver a Fania. Mi querido y fiel amigo estaba tan preocupado por mi seguridad que le hubiera prometido cualquier cosa con tal de tranquilizarle. Pero en el fondo estaba decidida a visitar a mi compañera perseguida.
Sasha me confió que la misión de Fania en Moscú era preparar la evasión de Aaron Baron. Se había enterado de que la persecución que estaba sufriendo en la prisión y estaba decidida a rescatar a su amante de esa tumba. Su propia fuga había tenido ese propósito. ¡La maravillosa y valiente Fania, consagrada a Aaron como pocas esposas lo están a sus maridos, y no obstante no les unía la ley! mi corazón rebosaba afecto por nuestra compañera y temblaba de miedo por su misión, por sus amado y por ella misma.
Que Sasha me contara sus encuentros con Fania servía para la calmar mi ansiedad que sentía por ambos. Incluso me hacía reír. La ciudad estaba abarrotada y los parques llenos de parejas acarameladas. Había damas de placer por todas partes, entreteniendo a algunos de los delegados extranjeros a cambio de divisas o manjares del Hotel Luxe. Sin duda los transeúntes pensaban que Fania y Sasha estaban ocupados con el mismo tipo de actividades propagandísticas. Fania tenía mejor aspecto y estaba de muy buen humor. Estaba menos preocupada por Aaron porque su hermano, al que había confiado su misión, había prometido ayudarla. De nuevo sentí palpitar mi corazón ante el riesgo que estaba corriendo, pero no dije nada.
Luego asestaron el golpe que nos dejó aturdidos. Dos de nuestros compañeros había caído en las redes de la Checa; Lev Chorni, dotado poeta y escritor, y Fania Baron. La habían arrestado en casa de su cuñado comunista. Al mismo tiempo, la Checa había disparado en la calle sobre ocho hombres y los habían detenido. Eran existi (expoliadores), declaró la Checa.
Sasha había visto a Fania la noche anterior. Estaba muy esperanzada, los preparativos para la fuga de Aaron estaban progresando satisfactoriamente, le había dicho, y se sentía casi alegre, inconsciente de la espada que caería sobre su cabeza la mañana siguiente. «Y ahora está en su poder y no podemos hacer absolutamente nada», gimió Sasha.
Afirmó que no podía seguir más en este espantoso país. ¿Por qué persistía en mis objeciones a salir clandestinamente? No estábamos escapando de la Revolución. Hacía tiempo que estaba muerta; sí, resucitaría, pero no en mucho tiempo. Que nosotros, dos anarquistas tan conocidos, que habíamos entregado nuestras vidas a la lucha revolucionaria, tuviéramos que abandonar Rusia ilegalmente sería el peor golpe para los bolcheviques, opinaba Sasha. ¿Por qué dudaba? Se había enterado de una forma de ir de Petrogrado a Reval. Podía ir allí a hacer los preparativos preliminares. Se estaba asfixiando en la atmósfera de la sangrienta dictadura. No podía soportarlo ni un momento más.
En Petrogrado, el grupo que traficaba con pasaportes falsos y ayudaba a la gente a salir del país, resultó estar formado por un cura y varios ayudantes. Sasha no quería tener nada que ver con ellos y el plan se desinfló. Suspiré de alivio. Mi razón me decía que Sasha estaba en lo cierto al ridiculizar mis objeciones a ser sacada de contrabando del país. Pero mis sentimientos se rebelaban contra ello y no podía nadie convencerme de lo contrario. Además, estaba segura de que nos llegarían noticias de nuestros compañeros alemanes.
Planeamos quedarnos en Petrogrado un tiempo, pues odiaba Moscú, tan invadida de soldados y miembros de la Checa. La cuidad del Neva no había cambiado desde nuestra última visita; parecía tan triste y hambrienta como antes. Pero pensé que la cálida bienvenida de nuestros antiguos colegas del Museo de la Revolución, la afectuosa amistad de Alexandra Shakol y de nuestros compañeros más cercanos, haría nuestra estancia más agradable. Nos llegaron noticias de que el apartamento del Leontevski, donde nos habíamos estado quedando, había sido registrado y en particular la habitación de Sasha. Varios amigos nuestros, entre ellos Vassily Semenoff, nuestro viejo compañero de América, cayeron en la trampa tendida por la Checa. Una zassada de soldados se quedó en el apartamento. Era evidente que nuestras visitas, que no sabían que habíamos salido, estaban pagando por nuestros pecados. Decidimos volver a Moscú inmediatamente. Para ahorrarnos los gastos del viaje fui a ver a Mme. Ravich y le informé de que estábamos a disposición de la Checa siempre que se nos requiriera. No había visto a la comisaría de Interior de Petrogrado desde la noche memorable del 5 de marzo, cuando había venido por la información que Zinoviev esperaba de Sasha en referencia a Kronstadt. Su actitud, aunque no era tan afectuosa como antes, era todavía cordial. No sabía nada de la redada a nuestro domicilio, pero se informaría por teléfono. Al día siguiente me dijo que todo había sido un malentendido, que las autoridades no nos requerían y que la zassada había sido retirada.
Sabíamos que tales «malos entendidos» ocurrían todos los días, no era frecuente que terminasen en ejecución, y no le dimos mucho crédito a la explicación de Mme. Ravich. Lo que parecía especialmente sospechoso era la atención prestada a la habitación de Sasha.
Yo me había opuesto a los bolcheviques durante más tiempo que él y más abiertamente. ¿Por qué registraron su habitación y no la mía? Era el segundo intento de encontrar algo que nos incriminara. Estuvimos de acuerdo en salir inmediatamente hacia Moscú.
Al llegar a la capital nos enteramos de que Vassily, arrestado cuando había ido a vernos durante nuestra ausencia, ya había sido liberado. Así como diez de los trece hombres que habían estado en huelga de hambre en la prisión de Taganka. Los hablan tenido en prisión dos meses más, a pesar de la promesa del gobierno de ponerlos en libertad inmediatamente después de la terminación de la huelga. Su liberación, no obstante, fue una farsa total, pues se les mantenía bajo la más estricta vigilancia, se les prohibía asociarse con sus com pañeros y se les negaba el derecho a trabajar, aunque les habían informado de que la expulsión se retrasaría. Al mismo tiempo, la Checa anunció que ninguno de los demás anarquistas encarcelados serian liberados. Trotski les había escrito una carta a los delegados franceses con respecto a este tema, a pesar de la promesa del Comité Central de actuar en contrario.
Los compañeros de Taganka se encontraron «libres», débiles y enfermos como resultado de la larga huelga de hambre. Estaban en harapos, sin dinero y sin medios de subsistencia. Hicimos lo que pudimos para aliviar su necesidad y para animarlos, aunque nosotros no estábamos muy alegres tampoco. Mientras Sasha se las había arreglado para comunicarse con Fania que estaba eb la prisión interna de la Checa. Le informó que había sido transferida la noche anterior a otra ala. La nota no indicaba si se daba cuenta del significado de tal suceso. Pidió que se le enviaran algunos artículos de aseo. Pero ni ella ni Lev Chorni los necesitaban ya, estaban fuera del alcance de la bondad y de la crueldad humana. Fania fue ejecutada en los sótanos de la prisión de la Checa junto a otras ocho víctimas más, al día siguiente, 30 de septiembre de 1921. Al hermano comunista de Aaron Baron se le perdonó la vida. Lev Tchorny burló al verdugo. A su anciana madre, que iba diariamente a la prisión le aseguraban que su hijo no sería ejecutado y que al cabo de varios días podría verle libre. Chorni no fue ejecutado, efectivamente. Su madre siguió enviándole paquetes de comida a su amado hijo, pero Chorni llevaba días bajo tierra, había muerto a consecuencia de las torturas que le habían infligido para obligarle a confesarse culpable.
El nombre de Lev Chorni no apareció en la lista de ejecutados publicada al día siguiente en el Izvestia. Había un tal «Turchaninov», el apellido de Chorni, el cual no utilizaba casi nunca y que era desconocido incluso para la mayoría de sus amigos. Los bolcheviques sabían que el nombre de Chorni era muy familiar en miles de hogares de trabajadores y revolucionarios. Sabían que le tenían en muy alta estima por su espíritu magnífico y su profunda bondad y compasión. Era también un hombre conocido por sus dotes poéticas y literarias y por ser el autor de la obra original y seria sobre Anarquismo asociacionista. Sabían que era respetado por muchos comunistas y no se atrevieron a publicar que le habían asesinado. Solo era Turchaninov el que había sido «ejecutado».
Y nuestra querida y espléndida Fania, radiante de vida y amor, inquebrantable en la entrega de sus ideales, conmovedoramente femenina, no obstante; decidida como una leona a defender a sus cachorros, de voluntad indoblegable, había luchado hasta su último aliento. No fue sumisamente a su destino. Se resistió y tuvo que ser llevada al lugar de la ejecución por los caballeros del Estado Comunista. Rebelde hasta el final. Fania se opuso con sus debilitadas fuerzas al monstruo durante un momento y luego fue enviada a la eternidad mientras el espantoso silencio del sótano de la Checa se desgarraba una vez más con sus gritos, que se alzaban por encima del sonido de los disparos.
Había tocado fondo. No lo soportaba más. En la oscuridad, fui a tientas hasta Sasha para suplicarle que abandonáramos Rusia, no importaba el medio. «Estoy lista, querido, para marcharme contigo, de cualquier modo —susurré—, lejos del dolor, de la sangre, de las lágrimas, de la muerte acechante».
Sasha estaba planeando ir a la frontera polaca para organizar nuestra marcha por esa ruta. Me daba miedo dejarle ir solo en el estado en el que se encontraba, con los nervios destrozados por la tremenda conmoción que los últimos acontecimientos le habían producido. Por otra parte, levantaríamos sospechas si ambos desapareciéramos de nuestro domicilio al mismo tiempo. Sasha era consciente del peligro y accedió a esperar una o dos semanas. La idea que tenía era ir hasta Minsk; y yo debía seguirle cuando hubiera hecho los preparativos necesarios. Como deberíamos viajar como el resto de la población maldita. Sasha insistió en que no llevara equipaje. El se llevaría lo más imprescindible; el resto de nuestras cosas debían ser distribuidas entre nuestros amigos. Habíamos llegado a la Rusia desnuda y hambrienta rebosantes de necesidad de entregarnos nosotros mismos y los baúles de regalos que habíamos traído con nosotros. Ahora, nuestros corazones estaban vacíos, y así debían estar nuestras manos.
Los preparativos debían hacerse en la intimidad más estricta por la noche, cuando el resto de los inquilinos dormían. María Semenoff, su encantador Vassily y otros cuantos amigos más conocían nuestro plan. Era trágica en verdad toda esta intriga para salir clandestinamente del país en el que habíamos puesto nuestras más altas esperanzas y nuestros más grandes deseos.
En medio de este ajetreo llegó la tan esperada carta de Alemania. Contenía una invitación para Sasha. Schapiro y para mí para asistir al Congreso Anarquista que iba a celebrarse en Berlín en Navidad. Esto me hizo ponerme a dar vueltas por la habitación, llorando y riendo al mismo tiempo. «¡No tendremos que escondernos y engañar y recurrir a documentos falsos, Sasha! —grité regocijada—, ¡no tendremos que salir furtivamente como ladrones en la noche!». Pero Sasha no parecía contento. «Esto es ridículo —replicó—, no creerás que nuestros compañeros de Berlín tienen un gran ascendiente sobre Chicherin, o sobre el Partido Comunista o la Checa. Además. No tengo la menor intención de solicitarles nada. Ya te lo he dicho». Sabía por experiencia que inútil discutir con mi querido amigo cuando estaba enfadado. Esperaría un momento más propicio. La nueva esperanza que nos traía la carta había despertado otra vez mis objeciones a marcharnos secretamente de la tierra que había conocido la gloria y derrota del gran «Octubre».
Busqué a Angélica. Me había dicho que nos ayudaría a conseguir el consentimiento de las autoridades soviéticas para dejar el país. Ella misma estaba planeando marchar al extranjero para recobrar la salud en algún lugar tranquilo. También había alcanzado el punto de ruptura espiritual. Aunque no la admitía ni para sí. Mi querida Angélica se ofreció a conseguir de inmediato los formularios necesarios e iría a ver a Chicherin, e incluso a Lenin si fuera necesario, para responder por Sasha y por mí. «No, querida —protesté—, no harás nada de eso». Sabíamos lo que significaba dejar un garante. No permitiríamos que nadie corriera peligro por nosotros, ni nos importaba tener la bendición de Lenin. Le dije a Angélica que todo lo que quería era que en caso de que se nos otorgasen los pasaportes, ayudara a acelerar el proceso.
En el espacio de la solicitud reservado para la promesa de lealtad y la firma de dos miembros del partido que respondieran por el solicitante, escribí: «Como anarquista nunca he prometido lealtad a ningún gobierno, mucho menos puedo hacerlo por la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que afirma ser socialista y revolucionaria. Considero un insulto a mi pasado pedirle a nadie que pague las consecuencias de algo que yo pueda decir o hacer. Por lo que declino que nadie responda por mí».
A Angélica le inquietó mi declaración. Temía que pudiera echar a perder las posibilidades que teníamos de conseguir permiso para dejar el país. «O nos vamos sin nada que nos ate, o encontraremos otra forma», declaré, no dejaríamos atrás ningún rehén. Angélica comprendió.
Fui a la Oficina de Asuntos Exteriores a enterarme si había llegado una petición de nuestros compañeros alemanes para que se nos permitiera asistir al Congreso Anarquista. Me llevaron ante Litvinov, que estaba supliendo al Comisario Chicherin. No le conocía de antes. Parecía un commis voyageur, bajo y gordo y repugnantemente engreído. Reclinado en un sillón tapizado de su lujoso despacho, empezó a acosarme a preguntas sobre por qué queríamos salir de Rusia, cuáles eran nuestras intenciones en el extranjero y dónde pensábamos vivir. Pregunté si no había recibido la Oficina de Asuntos Exteriores una comunicación de los anarquistas de Berlín. Así había sido, admitió, y sabía que habíamos sido invitados a asistir al Congreso Anarquista de Berlín. Esa era suficiente explicación, le dije: no tenía nada más que añadir. «¿Pero y si se les niega el permiso?», preguntó de repente. Si su gobierno quería que se supiera en el extranjero que nos retenían en Rusia como prisioneros, podían ciertamente hacerlo, pues tenían el poder, contesté. Litvinov me miraba fijamente con sus ojos saltones. No hizo ningún comentario, pero preguntó si nuestros compañeros de Berlín se habían asegurado de que el gobierno alemán nos admitiría. Ciertamente, este no estaría ansioso por aumentar el número de anarquistas en su territorio. Era un país capitalista y no podíamos esperar la recepción que a Rusia soviética nos había hecho.
—No obstante, por extraño que parezca —contesté—, los anarquistas continúan con su trabajo en la mayoría de los países europeos, lo que nos es el caso de Rusia.
—¿Está alabando a los países burgueses? —preguntó.
—No, solo estoy recordando los hechos. Ahora estoy más convencida que nunca de que los gobiernos son iguales en esencia, no importa cuáles sean sus reivindicaciones. No obstante, ¿qué dicen de los pasaportes?
Contestó que nos lo haría saber. De cualquier forma, el gobierno soviético no se encargaría de procurarnos los visados. Eso era asunto nuestro, y, diciendo esto, Litvinov dio por terminada la entrevista.
Sasha había partido hacia Minsk y pasaron diez días sin recibir noticias suyas. Luego llegó una nota de forma indirecta, en la que me informaba que había hecho u viaje malísimo, pero que había llegado finalmente a su destino y estaba ocupado «recogiendo material histórico para el Museo de la Revolución». Esa era la razón que había dado como motivo de su viaje cuando fue a comprar el billete.
Me distrajo en cierta forma de mi ansiedad y preocupaciones la alegre noticia de que María Spiridonovna había sido puesta en libertad. Estaba casi a las puertas de la muerte a consecuencia de otra huelga de hambre. Temiendo que moriría en prisión, la Checa había permitido que sus amigos se la llevaran para que descansara se recuperara. Si se ponía bien y mostraba el menor signo de actividad, advirtieron las autoridades, sería inmediatamente detenidos y encarcelada de nuevo. Sus amigos tuvieron que llevarla en brazos, pues estaba demasiado enferma y débil para caminar. Su compañera, Izmailovich, pudo acompañarla, y ambas mujeres fueron instaladas en Malajovka cerca de Moscú. El gobierno apostó a varios miembros de la Checa en los alrededores del lugar para evitar que María desapareciera.
No habría fin para el martirio de María, pero al menos estaría con sus compañeros y amigos, y aquellos que la amaban podrían disfrutar del privilegio de cuidarla. Era un pensamiento reconfortante.
Al duodécimo día, cuando ya casi había perdido la esperanza de tener noticias de la Oficina de Asuntos Exteriores, Angélica me telefoneó para decirme que nos habían otorgado los pasaportes. Dijo que debía pasar por ellos y que llevara conmigo dólares o libras inglesas para pagarlos. Los taxis eran un lujo cuando había tanta de nuestra gente en la necesidad más absoluta, pero tuve la paciencia de ir andando. Quería ver los pasaportes con mis propios ojos antes de creer que en realidad nos lo habían concedido. No obstante, era verdad. Sasha y yo no tendríamos que escondernos ni engañar a nadie para salir de Rusia. Podríamos marcharnos como habíamos venido, abiertamente, aunque afligidos y despojados de nuestros sueños.
Nuestro compañero Schapiro había solicitado el pasaporte independientemente y me alegró saber que el suyo también estaba listo y esperando que fuera a recogerlo.
Telegrafié a Sasha: «Esta vez, gané yo viejo amigo. Vuelve rápido». Probablemente estaba siendo maliciosa, pero la venganza es dulce. En mi alegría no me había parado a considerar la anomalía de la Oficina de Asuntos Exteriores de pedir divisas cuando poseer moneda extranjera estaba estrictamente prohibido. Bueno, pensé, las leyes están hechas para ser transgredidas, y nadie más hábil que los propios legisladores.
Tenía los pasaportes en la mano y me asaltaban otras dudas. Los visados, ¿cómo podríamos obtenerlos? Nuestros compañeros de Berlín nos notificaron que estaban haciendo todo lo posible por conseguir los visados, me decían.
Sasha llegó sin avisar. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar y parecía que llevaba días sin lavarse, estaba cansado, agotado, y no traía la maleta que había llevado. «¿Qué pasa aquí? —preguntó— ¿Una broma pesada para hacerme volver?». Dijo que había hecho todos los preparativos para cruzar la frontera y que había venido a recogerme. Los papeles nos esperaban en Minsk y había dado un depósito de cincuenta dólares.
—¿Vamos a dar por perdido el dinero? —preguntó.
—¿Y la maleta —repliqué—, tenemos que darla por perdida también?
Hizo una mueca.
Ya está perdida, —contestó—. Sabes, son listos estos rusos. Me habían dicho que la manera más segura de viajar en tren era atarte los bolsos a las piernas. Así lo hice, y la soga era fuerte. Pero el vagón estaba completamente a oscuras, y había tanta gente que tuve que ir de pie todo el rato. El tren paró en innumerables estaciones y debí de quedarme dormido. Cuando miré la maleta, bueno, la cuerda estaba allí, pero no la maleta. No la pude encontrar por ningún sitio. Muy listos, ¿verdad?
Muy listo tú también. Es la tercera vez, ¿no?
Eres muy mala perdedora, mujer —bromeó—, deberías estar contenta de que no fueran otra vez mil seiscientos dólares.
¿Qué podía hacer con alguien así? Tuve que reírme yo también. Le enseñé triunfalmente los pasaportes. Los examinó detenidamente: «Bueno —dijo cansinamente—, estaba seguro de que nos los negarían, uno se puede equivocar de vez en cuando». Pero pude ver que le tranquilizaba que no tuviéramos que ir a través de Minsk. El viaje debía de haber sido espantoso. Le llevó una semana recuperarse.
Nos concedieron un visado lituano por dos semanas. El tránsito a través de Letonia fue obtenido sin demasiados problemas. Podíamos marcharnos cualquier día. Esta certidumbre nos hacía sentir doblemente la difícil situación en que dejábamos a compañeros y amigos, en la necesidad, en la desolación, inmovilizados y absolutamente impotentes en el vacío soviético. Los hombres de Taganka que esperaban el destierro estaban todavía en la incertidumbre. Agotados de perseguir diariamente a las autoridades para obtener una declaración o acción definitivas, pasaban la mayor parte del tiempo en el pasillo de nuestro apartamento intentando hablar por teléfono con la Checa. No había falta de promesas, pero ni una sola había sido cumplida en los cuatro meses que habían pasado desde el acuerdo de expulsión. Habían experimentado toda la gama del sufrimiento humano, todas las torturas físicas y psíquicas por motivos ideológicos. Aun así, seguían impávidos.nada podía afectar a su ideal o debilitar su fe en el triunfo final de este. Mark Mrachny, al que la muerte le había robado a su esposa recientemente, con un bebé enfermo en los brazos, seguía valiente e inquebrantable. Volin, con sus cuatro hijos condenados a morir de hambre ante sus mismos ojos y con su esposa enferma en habitaciones frías y desoladas, seguía escribiendo poesía. Maximov, en mala salud por varias huelgas de hambre, no había perdido nada de interés en sus investigaciones. Olga Maximova, delicada y sensible, que durante siete meses había llevado dos veces a la semana pesadas cargas de provisiones a la prisión de Taganka bajo una tensión y una angustia continuas por el destino de su amado Maximov, anhelaba aún la belleza y el compañerismo social. Yarchuk, intrépido luchador, que había sufrido pruebas y tribulaciones para derrotar al más fuerte, también había resistido a los horrores de Taganka. Todos los demás que esperaban el destierro eran del mismo calibre, poseían la misma entereza. Eran asombrosos, y también los otros compañeros ya amigos maravillosos que habíamos conocido en Ucrania y otras partes de Rusia, hombres de coraje, capacidad y resistencia heroica en pro de sus ideales. Les debía mucho, les estaba agradecida por haberlos conocido. Su fiel camaradería, comprensión y fe me habían ayudado espiritualmente y habían evitado que me barriera la avalancha que había pasado por encima de todos nosotros. Sus vidas formaban parte de la mía; la cercana partida sería, lo sabía, cruelmente dura y dolorosa. Mis favoritos era Alexey Borovoy y Mark Mrachny; el primero por su mente brillante y agradable personalidad, el otro por su vitalidad centelleante, por su ingenio y comprensión de la debilidad humana. Era durísimo dejarlos atrás; y, por supuesto, también a nuestros queridos María y Vassily. Para aliviar el dolor de la partida nuestros amigos nos aseguraban que al abandonar la trágica Rusia estaríamos ayudándoles, pues podríamos hacer más por el país desde el extranjero de dentro de Rusia, podríamos trabajar para que se comprendiera mejor el abismo entre la Revolución y el régimen y también por los presos políticos de las cárceles y los campos de concentración soviéticos. Estaban seguros de que nuestras voces se oirían en la Europa occidental y América, y todo sería para bien, les alegraba que nos marcháramos. En la fiesta de despedida fingieron estar de buen humor para animarnos.
Belo Ostrov, 19 de enero de 1920. ¡Oh, sueño radiante, oh, fe ardiente! ¡Oh, Matushka Rossiya, renacida tras los dolores de la Revolución, purgada de odios y desavenencias, liberada por la humanidad verdadera! ¡Me consagré a ti, oh, Rusia!
En el tren, primero de diciembre de 1921. Mis sueños destrozados, mi fe rota, mi corazón endurecido. Matushka Rossiya sangra por mil heridas, su suelo está cubierto de cadáveres.
Me agarro a la barra de la ventana helada y rechino los dientes para contener los sollozos.
Capítulo LIII
¡Riga! Una muchedumbre abriéndose paso a empujones, una lengua extraña, risas, luces cegadoras. Era desconcertante; todo ello agravó el estado febril resultante del catarro que había contraído en el camino. Planeamos ir a ver a nuestro compañero Tsvetkov, que trabajaba en el departamento soviético de transporte. Él y su encantadora esposa, Mariussa, habían sido amigos íntimos nuestros durante los primeros días en Petrogrado. La pequeña Mariussa, delicada como una flor, junto a Tsvetkov y otros, había defendido Petrogrado contra el general Yudenich. Con el rifle al hombro, la valerosa Mariussa había estado preparada para entregar la vida por la Revolución. Luego sufrieron privaciones y dificultades indecibles, que minaron la salud de Mariussa, quien sucumbió finalmente al tifus. Tanto ella como Tsvetkov eran magníficos. Él no había cambiado en sus ideas, a pesar de que se veía obligado a ganarse la vida trabajando para el régimen bolchevique. Sabía que nos daría una cordial bienvenida. Aun así, me horrorizaba entrar de nuevo en contacto con lo que había dejado atrás. Ni estaba en condiciones de ver a nadie ni de discutir cuestiones que ya había dado por sentadas. Necesitaba descansar y quería olvidar, excluir de mi vida la pesadilla que había dejado atrás y no tener que pensar en el vacío que tenía ante mí. Pensamos que no era aconsejable ir a un hotel: llamaríamos demasiado la atención y queríamos evitar a toda costa a los periodistas. En casa de Tsvetkov podríamos vivir tranquilamente.
Nuestra primera idea había sido preparar un manifiesto exponiendo las espantosas condiciones de los presos políticos en el Estado comunista e instando a la prensa anarquista de Europa y América a ayudar a salvarlos de una muerte lenta. Era un grito desesperado después de veintiún meses de silencio forzoso, el paso inicial para cumplir la promesa hecha a nuestra gente de hacer saber al mundo el fraude colosal arropado con el rojo manto de «Octubre».
Las noticias que llegaron de Alemania eran tranquilizadoras. Nuestros compañeros estaban trabajando para conseguir nuestra admisión y confiaban en que tendrían éxito. Pero necesitaban un poco más de tiempo, por lo que tuvimos que pedir una extensión del visado letón. Los pocos días se convirtieron en tres semanas. Gracias a nuestra insistencia nos renovaron los visados, pero solo por pocos días cada vez. Las autoridades locales nos informaron de que tendríamos que salir del país, ir a cualquier sitio o volver a Rusia, a donde pertenecíamos «por bolcheviques». Los funcionarios eran casi sin excepción unos niñatos. Era evidente que su nueva posición se les había subido a la cabeza. Eran «arribistas», groseros y arrogantes, autoritarios hasta la repugnancia.
Un rayo de esperanza rasgó por fin nuestro oscuro cielo. «Todo está arreglado», nos notificaron nuestros compañeros de Berlín. El cónsul alemán en Riga había recibido instrucciones para emitir los visados necesarios. Nos apresuramos al consulado. Lo de los visados estaba bien, nos dijeron, pero las solicitudes debían ser enviadas primero a Berlín. Los recibiríamos en tres días.
Muy animados, nuestros muchachos fueron otra vez al consulado, confiados en que esta vez conseguirían los visados. Cuando volvieron, sabía cual era el resultado sin que dijeran ni una palabra. La solicitud había sido denegada.
Fue necesario procurar otra prolongación de nuestra estancia en Letonia. Los jovencitos hoscos de la oficina vacilaron, pero finalmente nos permitieron quedarnos otras cuarenta y ocho horas. Insistieron en que al expirar ese tiempo debíamos marcharnos, hubiéramos conseguido o no el visado. «Os marcharéis a vuestro país», declararon perentoriamente. ¿Nuestro país? ¿Dónde era eso? La guerra había destruido el antiguo derecho de asilo y el bolchevismo había convertido a Rusia en una prisión. No podíamos volver allí. Ni lo haríamos si pudiéramos. Pensamos en ir a Lituania, que es adonde debíamos haber ido si no hubiéramos perdido el tren a nuestra llegada a Riga.
Nuestro amigo Tsvetkov no quería ni oír hablar de ello. Lituania era una trampa, afirmó. Nos sería imposible llegar a Alemania desde allí, y no podríamos volver a Riga después. Él podría arreglar una ruta clandestina. Conocía varios cargueros cuya tripulación estaba compuesta de sindicalistas y él lo organizaría todo. ¿Pero podría Emma viajar de polizón? Me puso furiosa que pensara que no podría aguantar lo que los chicos. «¡Pero la tos te delatará!», replicó. Protesté enérgicamente. Para escapar a mi indignación femenina mi amigo salió a establecer los contactos oportunos. Pero su plan resultó una ilusión, por suerte para todos; pues al siguiente día, el último que podíamos permanecer en Letonia, llegaron los visados suecos que los compañeros sindicalistas de Estocolmo habían obtenido. El señor Branting, el Primer Ministro socialista, había resultado ser más decente que sus compañeros alemanes.
Acompañados por Tsvetkov y la señora C., la hermana de Shakol, que nos había ofrecido su amistad y nos había proporcionado una gran cesta de comida para el viaje, fuimos a la estación de ferrocarril a coger el tren que nos llevaría a Reval. Mientras el tren se alejaba, dimos un profundo suspiro de alivio. Por un rato, al menos, nuestros problemas con los visados habían terminado. Pero apenas había desaparecido el tren de la vista de nuestros amigos cuando descubrimos que teníamos una escolta a nuestro lado. Eran tres hombres del servicio secreto letón. Nos pidieron los pasaportes, los confiscaron y declararon que estábamos todos detenidos. En vano protestamos contra la repentina interrupción de nuestro viaje, cuando podían habernos detenido durante nuestra estancia en Riga. Pararon el tren, nos metieron con equipajes y bultos en un coche que esperaba y nos llevaron hasta la ciudad dando un rodeo. El coche se detuvo ante un gran edificio de ladrillos, y grande fue nuestra sorpresa cuando, a pocos metros de distancia, reconocimos la casa en la que habíamos vivido con Tsvetkov. Era el Departamento de la Policía Política y no pudimos dejar de reír ante las maniobras de las autoridades para «atraparnos» cuando habíamos estado tan a mano todo el tiempo.
Uno a uno nos metieron en una oficina interior y nos preguntaron sobre nuestro «bolchevismo». Informé al oficial que, si bien no era bolchevique, me negaba a discutir el tema con él. Se dio cuenta de que era inútil intentar amenazarme o persuadirme y ordenó que me llevaran a otra habitación, donde estaría hasta nuevo requerimiento.
La habitación estaba llena de funcionarios, sentados tranquilamente, charlando, aparentemente sin nada que hacer. Llevaba un libro conmigo y, como en los viejos tiempos en mi país de adopción —¡qué lejano parecía todo!—, al poco me quedé completamente absorta en la lectura. Ni siquiera me día cuenta de que los hombres se habían ido y de que estaba sola. Pasó otra hora y no había la menor señal de mis dos acompañantes. Esto me intranquilizó un poco, aunque no estaba alarmada. Sabía que Sasha estaba acostumbrado a manejar situaciones difíciles y Schapiro tampoco era un novato en tales asuntos. Había tenido experiencias previas con la policía. Durante la guerra, como redactor del semanario yiddish londinense el Arbeiter Freund se había hecho cargo de las tareas editoriales de Rudolf Rocker, que había sido encarcelado. No tardó en ser detenido y tuvo que cumplir seis meses por un artículo que otra persona había escrito. Era un hombre de gran discreción y sangre fría. Estaba confiada en que pasara lo que pasara, mis dos amigos y yo tendríamos al menos la posibilidad de luchar. Esto llegaría al mundo exterior y serviría así para divulgar nuestras ideas.
Alguien interrumpió mis reflexiones. Había ante mí una robusta mujer policía. Me dijo que había venido a registrarme. «¿En serio? —comenté—, en las tres horas que he estado esperando he tenido suficiente tiempo de deshacerme de cualquier prueba de la conspiración del que somos sospechosos». Mi burla no la perturbó. Se puso a registrarme hasta la piel. Pero cuando intentó ir más allá, le día una bofetada. Salió precipitadamente de la habitación jurando que traería a unos hombres a completar el trabajo. Me vestí para recibir a esos caballeros sin escandalizar su modestia. Solo llegó uno, quien me invitó a seguirle hasta la celda. Era un tipo servicial. Silenciosamente señaló las dos celdas de los lados, indicando que mis dos amigos estaban allí. Eso fue una agradable sorpresa y me tranquilizó enormemente. Estaba en aislamiento; sin embargo, no me había sentido tan libre y en paz en los últimos veintiún meses. Había dejado de ser una autómata. Había recuperado mi voluntad. Estaba de vuelta adonde había estado en el pasado, en la lucha. Y mis compañeros estaban cerca de mí, separados solo por un muro. Me invadió una paz inmensa, y satisfacción, y sueño.
Al segundo día me llevaron abajo para interrogarme. Un joven de unos veinte años era mi inquisidor. Exigió saber sobre nuestra secreta misión bolchevique en Europa, por qué nos habíamos quedado en Riga tanto tiempo, con quién nos habíamos relacionado y qué habíamos hecho con los importantes documentos que sabía habían sido metidos de contrabando en el país. Le aseguré que todavía le quedaba mucho que aprender antes de alcanzar la fama y la fortuna como interrogador de una criminal tan experimentada como la que tenía ante sí. Le dije que no le confiaría nada, incluso aunque tuviera la información que deseaba. No obstante, sí divulgaría que era anarquista y no bolchevique. Como parecía no saber la diferencia, le prometí proporcionarle literatura anarquista, la cual le enviaría después de dejar el país. Le propuse que intercambiásemos información y que me dijera por qué habíamos sido arrestados y de qué se nos acusaba.
Prometió que así lo haría dentro de unos días. Por extraño que parezca, cumplió su palabra. El día de Nochebuena vino a mi celda a informarme de que «todo había sido un error desafortunado». La frase tan familiar me sobresalió. «Sí, un error desafortunado —repitió—, y la culpa es de sus amigos los bolcheviques, no de mi gobierno». Desprecié la insinuación. «El gobierno soviético nos dio pasaportes y permiso para abandonar el país. ¿Qué interés podía tener en que aterrizáramos en esta cárcel?», pregunté. «No puedo revelar secretos de Estado —contestó—, pero de cualquier modo, es cierto». Más tarde descubriríamos que no eran palabras vanas. Añadió que teníamos derecho a ser puestos en libertad inmediatamente, pero que había que observar ciertas formalidades y todos los funcionarios superiores se habían marchado ya de vacaciones. Le aseguré que no importaba. Había pasado más de una Navidad en prisión y ese era, después de todo, el lugar donde el Nazareno se encontraría hoy si se le ocurriera visitar nuestro mundo cristiano. El hombre se escandalizó debidamente, como correspondía a un futuro fiscal del Estado.
El guardián me hizo la compra de Navidad, me trajo fruta, nueces, un bizcocho, café y una lata de leche en polvo. Lujos eran, pero estaba ansiosa por preparar un banquete de Navidad para mis amigos. El corazón del viejo guardián se ablandó con una propina y me permitió utilizar la cocina que estaba situada en ese mismo piso. Me tomé mi tiempo y encontré excusas varias para ir y venir todo el tiempo a mi celda, canturreando todo el rato: «¡Cristo ha llegado, regocijáos, paganos!», y encontrando la oportunidad de susurrar algunas palabras a mis compañeros invisibles. Dos paquetes preparados con esmero y un gran termo de café hirviendo fueron entregados por el guardián a los dos forajidos de la celda de al lado a cambio de un pequeño regalo de Navidad para su familia.
Finalmente, fuimos puestos en libertad tras profusas disculpas. Mis amigos me contaron su experiencia. También los habían registrado a conciencia, habían desgarrado el forro de los abrigos y el fondo de las maletas en busca de los documentos secretos que supuestamente llevábamos con nosotros. Había sido verdaderamente burlesco ver el ansia de los rostros de los guardias trocarse gradualmente en decepción y desconcierto. Sasha, perro viejo, se las había arreglado para hacer señales nocturnas con cerillas a un joven que leía en la casa de enfrente. Le tiró notas al hombre, una de las cuales recogió, y Sasha esperaba que llegaría hasta nuestros amigos de la ciudad. Schapiro había intentado repetidas veces comunicarse conmigo a golpecitos. Yo le había contestado, pero no me comprendía. «Ni yo a ti, viejo amigo —confesé—, la próxima vez tendremos que ponernos de acuerdo en la clave». Añadió que si bien yo no comprendía el viejo sistema carcelario ruso de comunicación, siempre me las arreglaba para montar una cocina. «Le encanta cocinar, y ni la cárcel puede impedírselo», intervino Sasha.
Por fin, el 2 de enero de 1922 salimos de Reval, Estonia. Para evitar una repetición de nuestra aventura en Riga, fuimos directamente al vapor, aunque el barco no tenía la salida hasta la mañana siguiente. Aprovechamos bien el día libre para ver la singular ciudad, más antigua y pintoresca que Riga.
Afortunadamente, nuestra recepción en Estocolmo no fue oficial. Ni soldados ni trabajadores fueron enviados a recibirnos con música y discursos, como en nuestra llegada a Belo-Ostrov. Solo estaban allí unos cuantos compañeros genuinamente alegres de vernos. Nuestros buenos acompañantes fueron Albert y Elise Jense, que nos condujeron sanos y salvos a través de los escollos de periodistas americanos. No es que fuera contraria a saludar a mis enemigos, que tanto habían mentido sobre mis actividades en Rusia, sino que prefería que no se me interpretara mal en referencia al experimento soviético hasta que no hubiera tenido la oportunidad de expresar mis opiniones de mi puño y letra. Con el Arbetaren de Estocolmo, el diario sindicalista, y el Brand, el semanario anarquista, a nuestra disposición, no había necesidad de ser entrevistados por los reporteros y los estuvimos muy agradecidos a nuestros amigos por librarnos de caer en sus zarpas.
Varias cartas de Berlín explicaban el repentino cambio de idea del cónsul alemán de Riga después de que nos hiciera creer que se nos otorgarían los visados. La Checa le había avisado de que éramos conspiradores peligrosos en misión secreta al Congreso Anarquista de Berlín. Esto aclaraba la insistencia de los funcionarios letones sobre que «nuestros amigos los bolcheviques» estaban tras nuestros problemas en Riga. El gobierno letón sabía de nuestra presencia en Riga, y las repetidas prórrogas de nuestra estancia habían sido registradas en la policía local. No hubieran esperado a arrestarnos cuando abandonábamos el país, a no ser que el emisario soviético les hubiera proporcionado la información en el último momento, lo mismo que al cónsul alemán en Riga. Todos los interrogadores hacían hincapié sobre la supuesta posesión de documentos secretos. El concienzudo registro del que fuimos objeto indicaba que nuestros buenos amigos del Kremlin nos habían denunciado.
Me día cuenta, con gran asombro por mi parte, del poder que tenía todavía sobre mí la superstición bolchevique. Aun conociendo la naturaleza de la bestia, protesté vehementemente contra las insinuaciones de los funcionarios letones referentes a los comunistas de Moscú. A pesar de mis dos años de experiencia diaria con la depravación de la política bolchevique, era incapaz de dar crédito a tal jesuitismo de su parte, darnos pasaportes y al mismo tiempo imposibilitarnos entrar en cualquier otro país. Ahora comprendía bien el sentido de las palabras de Litvinov sobre que «los países capitalistas no estarán ansiosos por admitirles». Pero, entonces, ¿por qué nos habían permitido salir de Rusia?, me preguntaba. Mis compañeros dijeron que la razón era obvia. No darnos el permiso para salir del país hubiera causado demasiada protesta en el extranjero, como en el caso de Pedro Kropotkin. En realidad, este nunca había intentado abandonar Rusia, pero el solo rumor de que no le habían permitido hacerlo, había indignado a todo el mundo liberal y revolucionario e inundado el Kremlin con peticiones de información sobre el caso. Era evidente que Moscú no quería provocar tal alboroto de nuevo. Nuestra detención en Rusia hubiera causado publicidad no deseable. Por otra parte, la Checa, sabiendo nuestra postura ante la dictadura y el papel que habíamos jugado en la protesta de los delegados extranjeros en relación con la huelga de hambre de Taganka, no podía dejarnos campar a nuestras anchas por mucho tiempo. La mejor solución al problema era, por lo tanto, permitirnos marcharnos. Era mejor política aparentar magnanimidad y hacer el trabajo sucio fuera del territorio de la Federal de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este era también el punto de vista expresado por nuestros compañeros de Berlín. El cónsul alemán en Riga le había comunicado a su tío Paul Kampfmeier, el conocido socialdemócrata, el papel jugado por la Checa en el asunto.
Los anarquistas y anarcosindicalistas suecos estaban seguros de que podríamos quedarnos en el país tanto tiempo como quisiéramos. Podríamos vivir allí igual que en cualquier otro sitio y llevar a cabo nuestro plan de escribir sobre nuestras experiencias rusas. El Arbetaren estaba ansioso por publicar nuestros artículos, y también el Brand. Pero Sasha, igual que yo, sentía que América, nuestro antiguo hogar, tenía preferencia. Había sido el terreno de nuestras actividades durante más de treinta años. Para bien o para mal, éramos conocidos allí y podríamos conseguir una más vasta audiencia que en Suecia o en ningún otro país. Estuvimos de acuerdo, no obstante, en ser entrevistados por el Arbetaren y el Brand y en escribir llamamientos en estas publicaciones en favor de los presos políticos y los exiliados rusos.
Tan pronto como apareció nuestro primer artículo en el Arbetaren, el señor Branting hizo que su secretario comunicara al Comité Sindicalista que había obtenido nuestros visados, que «no era aconsejable que los rusos publicaran nada». Branting era socialdemócrata y se oponía a los bolcheviques. Pero también era Primer Ministro, y Suecia estaba discutiendo en ese momento el reconocimiento del gobierno ruso. Una razón adicional era que los bolcheviques estaban intentando formar un frente conjunto con los socialdemócratas, a los que ayer mismo acusaban de traidores a la causa social y de contrarrevolucionarios. Además, la prensa reaccionaria había comenzado una campaña contra Branting por haber otorgado asilo a anarquistas y bolcheviques. Esta última acusación estaba en relación con Angélica Balabanoff, que estaba en Suecia en ese momento. Nos informaron de que se nos había otorgado una prórroga de un mes, pero que a la expiración de ese tiempo se esperaba que nos sacudiéramos el polvo sueco de nuestros pies revolucionarios. Por lo visto, el pobre Branting estaba ansioso por aplacar la tormenta desatada contra él asegurándose de que nos marcháramos lo antes posible. No nos echaría, por supuesto, su secretario le aseguró a nuestra gente, pero debíamos intentar inmediatamente encontrar otro país donde residir.
Compañeros de media docena de naciones estaban afanándose para conseguir asilo para nosotros. Nuestros amigos de Berlín seguían empeñados en la tarea. En Austria, nuestro viejo compañero, el doctor Max Nettlau se estaba esforzando en nuestro favor. En Checoslovaquia, otros trabajaban para conseguirnos los visados. También en Francia. Los países más pequeños no ofrecían ninguna esperanza, Dinamarca y Noruega ya les habían notificado a nuestros compañeros que «no había nada que hacer».
La situación era bastante desesperada, agravada por otras circunstancias. Los precios del hotel de Estocolmo nos habían arruinado en un mes. Los hospitalarios Jensen me invitaron a compartir su apartamento de dos habitaciones, cosa que acepté en la creencia de que sería para un corto periodo de tiempo. Sasha encontró una habitación con una familia sueca cuya casa era demasiado pequeña incluso para ellos solos. Se lamentaba de que no hubiéramos seguido su plan original de ir a través de Minsk. Había sido una tontería pedir pasaportes a Moscú. De cualquier forma, no solicitaría ningún visado más, estaba decidido a marcharse sin avisar y a entrar sin permiso. Yo podía hacer lo que me pareciera, declaró.
Había otra cuestión que se interponía entre nosotros, el tema de si debía o no permitir que el World de Nueva York publicara mi serie de artículos sobre la Rusia soviética. Stella me había enviado un cable informándome de que el World estaba ansioso por conseguir la narración de mi experiencia rusa. Ya me había informado al mismo efecto un corresponsal de ese periódico en Riga. De hecho, me comentó que su publicación había intentado comunicarse conmigo varias veces mientras estaba todavía en Moscú. Si hubiera sido informada de ello allí y si hubiera podido enviar un artículo fuera del país, hubiera rechazado escribir para un periódico capitalista sobre un tema tan importante como Rusia. Aborrecía lo mismo considerar la oferta que me llegó a través de Stella. Le escribí diciéndole que prefería hablar desde la prensa liberal u obrera de los Estados Unidos y que estaría dispuesta a que publicaran mis artículos sin retribución, antes que aparecieran en el World de Nueva York o publicaciones similares.
Stella intentó que el Freeman publicara un artículo mío sobre el martirio de María Spiridonovna. Lo rechazaron. Los demás periódicos liberales americanos mostraron la misma «liberalidad». Me día cuenta de que además de ser considerada una paria, se me impedía expresarme sobre la cuestión bolchevique. Me había mantenido en silencio durante demasiado tiempo. Había sido testigo del asesinato de la Revolución y había oído su estertor moribundo. Había sopesado las pruebas que cada día se sumaban a la montaña de los crímenes bolcheviques. Había visto el colapso del último vestigio de fingimiento revolucionario de la dictadura. Y todo lo que había hecho durante esos dos años había sido darme golpes de pecho y gritar: «por mi culpa, por mi culpa». En América me había atrevido a escribir The Truch about the Bolsheviki y apoyarles y defenderles en la creencia sincera e ignorante de que eran los protagonistas de la Revolución. Ahora que sabía la verdad, ¿debía forzárseme a masacrarla y guardar silencio? No, debía protestar. Debía gritar contra el gigantesco engaño que estaba pasando por justicia y verdad.
Esto les dije a Sasha y Schapiro. Ellos también estaban decididos a hablar y, de hecho, Sasha ya había escrito una serie de artículos que trataban de las diferentes fases del régimen bolchevique y que estaban siendo publicados en la prensa anarquista. Pero tanto él como Schapiro hacían hincapié en que los trabajadores no darían crédito a mi relato si era publicado en un periódico capitalista como el World de Nueva York. La objeción de Schapiro no me importaba porque era de la vieja escuela sectaria que siempre había desaprobado que los anarquistas escribieran en publicaciones burguesas, aunque la mayoría de nuestros más eminentes compañeros lo habían hecho. Pero Sasha sabía que la gran mayoría de los trabajadores, especialmente en Estados Unidos, no leían más que la prensa capitalista. Era a ellos a quienes quería ilustrar sobre la diferencia existente entre la Revolución y el bolchevismo. Su actitud me hizo mucho daño y discutimos durante días. Yo había escrito varias veces para el World en el pasado, así como para publicaciones similares. ¿No era más importante lo que uno decía, y cómo, que dónde? Sasha decía que eso no era aplicable en este caso. Cualquier cosa que escribiera en la prensa capitalista sería utilizada de forma inevitable por los reaccionarios que se oponían a Rusia y mis compañeros me censurarían por ello justamente. Era bien consciente de ello. ¿No había condenado yo misma a la vieja revolucionaria Brechkovskaia por hablar bajo los auspicios de patrocinadores burgueses? Nada de lo que mis compañeros pudieran decir era tan desgarrador como los remordimientos que sentía por haber juzgado a Babushka. Había dedicado cincuenta años de su vida a la preparación de la Revolución, solo para ver cómo el Partido Comunista la explotaba para sus propios fines. Ella había sido testigo del gran desastre mientras yo estaba a miles de millas de distancia. Y añadí mi piedra al montón que arrojaron contra ella mientras estuvo en América. Por esa misma razón debía hablar ahora. Pero Sasha me urgía que podíamos hacerlo a través de folletos que nuestra gente pondría en circulación. Tenía algunos en preparación; varios de sus artículos habían aparecido ya en nuestra prensa: tres habían sido publicados también en el Call de Nueva York, el diario socialista. ¿Por qué no podía hacer yo lo mismo? Los compañeros de la International Aid Federation de los Estados Unidos me instaban también a utilizar medios similares para describir la situación rusa. Me habían escrito y enviado cables, insistiendo en que no escribiera para la prensa capitalista. Su principal argumento era que dañaría a la causa. Su condena me dejaba fría. Pero era diferente con Sasha. Era mi amigo, mi compañero de toda una vida y de cientos de batallas que habían abrasado nuestro ser y puesto a prueba nuestra alma. En Rusia, cada uno había ido por su lado en la cuestión de la «necesidad revolucionaria». No obstante, no se había producido la ruptura porque yo también me había sentido insegura en mi posición durante mucho tiempo. Kronstadt nos había aclarado las ideas y nos había unido de nuevo. Era angustioso tener que adoptar una postura tan diferente a la actitud de mi amigo. Días y semanas duró el conflicto, el más duro que la vida me había asignado. A lo largo de esta tortura espiritual, resonaba en mi cerebro: debo, seré escuchada, aunque sea la última vez. Finalmente, mandé un telegrama a Stella pidiéndole que entregara los artículos, siete en total al World de Nueva York.
En mi decisión, se me ahorró la amargura del aislamiento completo. Nuestro gran hombre Errico Malatesta, Max Nettlay, Rudolf Rocker, el grupo Freedom de Londres, Albert y Elise Jensen, Harry Kelly y varios amigos y compañeros más, cuya opinión tenían en gran consideración, aprobaron mi postura. En cualquier caso, hubiera seguido el camino al calvario, pero era un alivio tener su apoyo.
Estaba demasiado lejos para ser testigo de la furia que provocaron mis artículos en las filas comunistas o para que me afectara su veneno. Pero por las descripciones que me enviaron de los mítines comunistas contra mí y por la prensa comunista, pude ver la semejanza que había entre su sed de sangre y la de los blancos del sur en los linchamientos a negros. Una de tales ocasiones debió de ser de lo más edificante: la reunión fue presidida por Rose Pastor Stokes. En un tiempo había estado a los pies de E.G., ahora pedía voluntarios para quemar a E.G., al menos en efigie. ¡Vaya cuadro! La presidenta entonando la Internacional y la audiencia con las manos unidas bailando una danza orgiástica alrededor de las llamas que lamen el cuerpo de Emma Goldman al son de la canción liberadora.
Tampoco había que preocuparse por la esteriotipada acusación de que había renegado de mi pasado revolucionario procedente de personas que no tenían pasado del que renegar. Lo que sí me afligía era que el World de Nueva York no había tasado mi valor literario tan alto como mis admiradores comunistas. Me pagaron unos miserables trescientos dólares por cada artículo, o sea, dos mil cien dólares por la serie de siete. Y el coro comunista estaba pregonado que la traidora E.G. había cobrado treinta mil dólares. ¡Ojalá hubiera sido cierto! Podría haber destinado parte a los presos políticos rusos que estaban padeciendo frío, hambre y desesperación de las prisiones y en los lugares de destierro del paraíso bolchevique.
Ante la presión de los sindicalistas suecos, Branting había extendido nuestro permiso de estancia por un mes. Debía de ser el último. No había a la vista visados para otros países y Sasha y Schapiro decidieron tomar el asunto en sus manos. Este último se marchó pronto y Sasha debía seguirle. Un compañero de Praga me había conseguido un visado para entrar en Checoslovaquia y le imploré a Sasha que permitiera a nuestro amigo hacer lo mismo por él. La sola sugerencia provocó las iras de Sasha.
Sasha iba de polizón en un barco mercante, pero antes de que el barco saliera de Estocolmo, me llegó recado del consulado austriaco de que nos habían concedido los visados. Temerosa de que el barco se marchara antes de conseguir los visados, no me importó que el chófer infringiera todos los límites de velocidad. Encontré los visados preparados para los tres, pero con ellos había una petición del ministro austriaco de Asuntos Exteriores de que debíamos hacer una promesa por escrito de no llevar a cabo actividades políticas en su país. No tenía la menor intención de hacer algo así y estaba segura de que los chicos tampoco accederían. Sin embargo, no podía revelar la marcha clandestina de uno y la inminente partida del otro. Le dije al cónsul que debía consultar con mis compañeros y que volvería con la respuesta al día siguiente. No era una mentira, pues también tenía tiempo de comunicarme con Sasha. Se había echado la niebla y la salida del barco fue retrasada cuarenta y ocho horas. Esto me permitía mandar recado a Sasha sobre los visados para Austria y lo que implicaban. No esperaba que aceptara, pero pensaba que debía ser informado. Un joven amigo sueco, la única relación reconfortante de mi deprimente estancia en Estocolmo, me trajo el mensaje de Sasha, había decidido qué camino tomar y nada le haría cambiar de idea. Me dediqué a rondar la vecindad del muelle, caminando sobre la espesa capa de nieve, para estar cerca de mi polizón, cuyo destino estaba tan fuertemente imbricado en mi propia vida.
Una semana después de la partida de Sasha me decidí también por una ruta clandestina. Con mi joven acompañante, me dirigí al sur de Suecia con la esperanza de encontrar el medio de ser transportada de contrabando a Dinamarca. Algunos marineros que mi amigo conocía estuvieron de acuerdo en ayudarme por trescientas coronas, unos cien dólares. En el último momento pidieron el doble de esa cantidad. Su «formalidad» no me impresionó, y abandonamos el plan. Encontramos a un hombre que tenía una lancha. Nos dio instrucciones para que estuviéramos a bordo a medianoche, «la señora debe echarse en el fondo y cubrirse con una manta hasta que el inspector acabe la ronda». Así lo hice. Solo que no fue el inspector, sino un policía. Le explicamos que éramos amantes y pobres y que nos habíamos refugiado en la barca. Era un hombre amable, pero, de todas maneras, nos quería arrestar, hasta que una propina generosa le hizo cambiar de idea. No podía dejar de reírme por la historia improvisada, porque en realidad describía perfectamente la situación.
Mi amigo estaba alicaído por la forma en que se fastidiaba todo. Le consolé diciéndole que yo siempre había sido una mala conspiradora y que me alegraba que el plan se hubiera echado a perder. El viaje tuvo, no obstante, algunas ventajas, ¿no me dio acaso la oportunidad de visitar una parte más cálida de Suecia y ver mujeres más atractivas que en la capital?, y lo que no era menos, probar cuarenta nuevas variedades de entremeses que hubieran inspirado al más exigente de los gourmets.
A mi regreso a Estocolmo al día siguiente, encontré una carta del cónsul alemán. Se me había otorgado un visado para diez días.
Capítulo LIV
En la frontera alemana caí de lleno en los amorosos brazos de dos fornidos funcionarios prusianos, cuyos bigotes al estilo Kaiser Guillermo no habían perdido nada de su orgullo tras la ignominiosa retirada de su homónimo. Me llevaron rápidamente a una oficina privada. Me presentaron un dossier que comprendía todos los acontecimientos de mi vida, casi hasta mi infancia, tras lo cual empezaron a interrogarme durante una hora. Les felicité por su minuciosidad alemana al haber llevado un archivo tan completo que no tenía nada que añadir. ¿Cuáles eran mis intenciones en Alemania? Honorables, por supuesto: encontrar un viejo solterón millonario en busca de una esposa joven y bella. A la expiración de mi visado proseguiría en Checoslovaquia mi búsqueda. «Ein verflixtes Frauenzimmer», bramaron, y tras otro intercambio de cumplidos fui escoltada de vuelta al tren.
Cinco meses después de que nuestros compañeros empezaran la campaña para hacer posible nuestra entrada en Alemania, aterricé en Berlín, sin mayores esperanzas de conseguir una estancia más prolongada. Aceptaba Checoslovaquia como último recurso, como lugar de exilio. No tenía allí ni amigos ni contactos: el compañero que me había conseguido el visado estaba a punto de abandonar el país. Sabía que estaría aislada de todos los que me importaban. Además, el coste de la vida era alto. Pero en Alemania estaba en terreno familiar: el idioma era mi lengua materna. Mis estudios los había realizado en ese país y mis primeras influencias eran alemanas. Y lo más importantes, había un fuerte movimiento anarquista y anarcosindicalista en el que podía echar raíces. Mis amigos Milly y Rudolf Rocker y muchos otros compañeros estaban también en Berlín. Probaría suerte allí, y si tenía que marcharme, no sería sin antes luchar.
Para sorpresa de la mayoría, la Oficinas de Asuntos Exteriores no puso dificultades para otorgarme una estancia de un mes. Me informaron de que a la expiración del misma podía conseguir otros dos meses y de que debía acercarme con tal motivo a la Oficinas de Asuntos Exteriores. Cuando volví, encontré al secretario ocupado con un hombre que parecía ruso. Este último parecía que se marchaba a su país; el secretario le acompañó a la puerta e insistió en que no olvidara traer caviar y ein Pelz. Luego el funcionario se volvió hacia mí con la típica cortesía alemana. ¿Por qué volvía, gritó, después de que me había dicho que al mes debía marcharme? Mañana se me acababa el tiempo y tendría que irme o me pondrían por la fuerza en la frontera. Su cambio de actitud me hizo pensar que Moscú y sus sátrapas en Berlín estaba de nuevo pisándome los talones. El hombre que acababa de salir era probablemente de la Checa.
Sin embargo, no podía permitirme perder los nervios. Le expliqué en un tono tan distinguido como pude en tales circunstancias que se me habían concedido otros dos meses y que venía a que me sellaran el pasaporte. No sabía nada de ese asunto y si lo supiera tampoco me daría la prórroga, declaró. Era mejor que me fuera tranquilamente del país o tendrían que ponerme de patitas en la calle. En tal caso, respondí, tendría que enviar a varios hombres para que me llevaran en brazos. Le dejé confundido con mi Frechheit y fui al Reichstag a buscar a mis garantes. Me tuvieron esperando tres horas, estaban demasiado ocupados con los asuntos de gobierno para verme. Estaba en un estado de gran agitación mental, pero pronto me olvidé de mis problemas observando las bufonadas de lo que Johann Most solía llamar «el Teatro de Marionetas».
A juzgar por la continua afluencia de diputados a la zona de refrigerio, esta parecía la verdadera sede del augusto organismo. Allí, entre grandes cantidades de Stullen, Seidels de cerveza y bocanadas de humo de los cigarros puros, se estaban decidiendo las dichas y desdichas de las masas alemanas. En la cámara legislativa alguien hablaba contra reloj, sin duda para mantener la posición hasta que su grupo político se hubiera recuperado lo suficiente para golpear al otro en la cabeza. Era un entrenamiento que hubiera lamentado haberme perdido. Después del duro trabajo del día, mis garantes se volvieron hacia mí. Tras escuchar mi relato de la entrevista en la Oficinas de Asuntos Exteriores, cogieron el teléfono. Se siguió una discusión bastante acalorada, en el transcurso de la cual se le dijo a quien estaba al otro lado de la línea que se presentaría una queja ante su jefe por haber «suprimido la prórroga concedida a Frau E.G. Kerschner». La amenaza pareció surtir efecto, como lo indicaba el «Bien, entonces: sabía que sería sensato». A la mañana siguiente me sellaron el pasaporte por otros dos meses.
Con este respiro, decidí alquilar un pequeño apartamento. Había ido tanto de un sitio para otro que me dolían todos los huesos y necesitaba descansar bajo mi propio techo. Quería tener algo de paz para poner en orden mis ideas antes de empezar el libro sobre Rusia. Echaba de menos a mi muchacho sueco, con sus ojos azules y su pelo rubio, cuya tierna dedicación había sido mi sostén durante los tres meses y medio que estuve en Estocolmo. Le pediría que viniera y disfrutaría dos meses de vida personal en toda una vida que nunca había sido mía. ¡Vana esperanza! Me di cuenta en el momento en que me reuní con mi amigo en la estación. Sus bellos ojos no habían perdido su simpatía, pero el brillo que había reanimado mi alma había desaparecido. Habían descubierto lo que yo había sabido desde el principio, aunque deseaba ignorarlo, que él tenía veintinueve años y yo, cincuenta y tres.
¡Si la aventura hubiera terminado en su culmen hubiera sido un recuerdo dorado en mi camino de espinas! Pero su impaciencia por reunirse conmigo y el ansia de mi corazón habían sido difíciles de resistir. «¡Y pronto Berlín!» habían transcurrido y la llama de su amor se había consumido. Fue un golpe demasiado inesperado para poder pensar con claridad y me aferré a la débil esperanza de que podría reanimar el amor que una vez me perteneció.
Había varias razones por las que no podía decirle que se fuera. Había eludido el reclutamiento y levantado las sospechas de la policía al intentar ayudar a Sasha con unos papeles. No tenía medios y no le permitirían trabajar en Alemania. Pesé que no podía decirle que se fuera. ¿Y qué si su amor había muerto? Razonaba que nuestra amistad sería aún dulce, y mi afecto por él lo bastante grande como para contentarme con eso. El descanso y la alegría que tanto había esperado se convirtieron en ocho meses de purgatorio.
Mi infelicidad aumentó con la falta de compasión de Sasha hacia mi conflicto, aún más sorprendente porque se había mostrado amable y solícito cuando, con anterioridad, había luchado contra el creciente encaprichamiento por mi amigo. Había ridiculizado las tontas convenciones sobre la diferencia de edad y me había aconsejado que siguiera mi deseo por el joven que había entrado en mi vida. Sasha le tenía afecto al muchacho y este adoraba a mi viejo amigo. Pero la llegada del joven sueco a Berlín y su presencia en el mismo apartamento trocó la antigua buena camaradería en antagonismo mudo. Sobre que no querían herirme, pero en su falta de perspicacia masculina, no hicieron otra cosa.
Mi estado mental no era el adecuado para escribir un libro sobre Rusia. No había un momento en que no pensara en ese país desgraciado y en sus mártires políticos y me parecía que estaba traicionando su confianza. No estaba haciendo nada para que se conociera su situación ni el drama aún más intenso de «Octubre». Intenté calmar mi conciencia haciendo una aportación de la suma que gané con mis artículos y el folleto publicado por el grupo de Londres a mis expensas. Sasha estaba haciendo un trabajo extraordinario, escribiendo artículos y editando folletos sobre The Russian Tragedy, The Communist Party, Kronstadt, y temas similares. Los desterrados de Taganka estaban también en Alemania y se estaban haciendo oír en la prensa anarquista y en la plataforma en relación con la realidad soviética. E incluso antes de que nuestras voces se alzaran, los capaces compañeros Rudolf Rocker y Augustin Souchy habían estado instruyendo a los trabajadores alemanes sobre la verdadera situación en Rusia.
A través de Herbert Swope, del World de Nueva York, y Albert Bont, Clinton P. Bainard, entonces presidente de Harper's, empezó a interesarse por mi futura obra sobre Rusia. Resultó ser un anciano jovial, alegre y expansivo en sus modales y conversación: pero parecía no tener la menor idea de libros y de la relación existente entre estos y sus autores. «¡Seis meses para escribir un libro sobre Rusia! —exclamó—. ¡Tonterías! Tendría que poder dictarlo, sin pensarlo siquiera, en un mes. Su nombre y el tema harán el libro, no su calidad literaria», afirmó. Apostaría cualquier cosa a que un volumen de Emma Goldman sobre los bolcheviques, con una introducción de Herbert Hoover, sería la obra más emocionante del momento. «Además, ¡eso le hará ganar una fortuna! ¿Había esperado eso, E.G.?» «No, jamás en toda mi vida», admití, preguntándome si estaba bromeando o si ignoraba tan completamente mi vida, mis ideas, la importancia de Rusia para mí o por qué quería escribir el libro. Me parecía que el señor Brainard era tan infantil, como cualquier americano medio, que no podía ofenderme por su sugerencia de que el señor Hoover, otro perfecto americano medio, presentara mi pobre libro al mundo.
Le expresó mi sorpresa a Albert Boni sobre que alguien tan limitado como el presidente de Harper's estuviera a la cabeza de una empresa editorial de tanta calidad y reputación. Me explicó que el terreno del señor Brainard eran los negocios y no el departamento literario, lo cual me tranquilizó.
Nunca había tenido experiencia con editores, nuestros libros los habíamos publicado siempre nosotros a través de la Asociación de Publicaciones de Mother Earth. Albert Boni, como representante de Brainard y de la cadena de periódicos McClure, no creyó necesario instruirme sobre sus métodos comerciales. El resultado de lo cual fue que vendí al señor Brainard los derechos mundiales de mi libro por mil setecientos cincuenta dólares por adelantado a cambio de los derechos de autor y el cincuenta por ciento de los derechos de publicación por entregas. Me pareció un acuerdo muy satisfactorio, siendo la disposición más gratificante que no se pudiera cambiar nada del manuscrito sin mi conocimiento y consentimiento.
El visado me fue renovado por otros dos meses y abrigaba la esperanza de que podría conseguir más prórrogas. Con los gastos cubiertos, podía ponerme con el libro. Había vivido con él desde Kronstadt y lo había planeado en todos sus aspectos, pero cuando me puse a escribir, me abrumó la magnitud del tema. La Revolución Rusa, mayor y más profunda que la Francesa, como Pedro había dicho con razón, ¿podría hacerle justicia en un volumen y el tiempo programado? Para ese trabajo se necesitaban años, y una pluma más capaz que la mía para hacer la historia tan vívida y conmovedora como la realidad. ¿Había conseguido la perspectiva y la objetividad necesarias para escribir sin rencor ni lamentos personales contra los hombres al frente de la dictadura? Estas dudas me asaltaban cuando estaba ante mi mesa, ganando en importancia cuanto más intentaba concentrarme en la tarea.
El ambiente que me rodeaba no me era de gran ayuda. Mi joven amigo había caído en el mismo abismo que yo; no tenía fuerzas para marcharse ni yo para decirle que se fuera. La soledad, el anhelo de importarle a alguien íntimamente, me hacían aferrarme al muchacho. Me admiraba como luchadora y rebelde; como amiga y compañera había despertado su espíritu y había abierto ante él un nuevo mundo de ideas, libros, música y arte. Dijo que no quería vivir alejado de mí y que necesitaba la camaradería y la comprensión que había encontrado en nuestra relación. Pero no podía olvidar la diferencia, la siempre presente diferencia de veinticuatro años.
Mis amigos Rudolf y Milly Rocker intuían la tensión mental y física que estaba padeciendo. No les había visto desde 1907, cuando no éramos más que compañeros. Durante mi estancia en Berlín llegué a apreciar su espíritu maravilloso y a amarlos. Rudolf se parecía a mi antiguo amigo Max, tan comprensivo, tierno y generoso, y poco propenso a la introspección paralizadora. Intelectualmente era brillante y poseía una capacidad prodigiosa para trabajar, era una gran fuerza en el movimiento anarquista alemán y una inspiración para todo el que entraba en relación con él. Milly era también muy sensible al sufrimiento humano y poseía una gran capacidad de afecto y compasión. Fueron de gran ayuda en la batalla que estaba librando para recuperar el dominio de mí misma. Necesitaba desesperadamente empezar el libro.
La llegada de mi querida Stella y de Ian, que era mi niñito tanto como el suyo, alivió en cierta forma mi tremendo dolor. No les veía desde hacía tres años y había deseado mucho este encuentro. Pasé una semana en dulce armonía con los míos, recordando el pasado, con toda su alegría y todos sus dolores, recordando lo que hay de admirable y odioso en mi país de adopción.
Una nota disonante perturbó pronto nuestro idilio. Stella me había tenido siempre en un pedestal. No soportaba ver mis pies de barro. Había sufrido por mi relación con Ben y ahora otra vez mi querida niña se resentía de que su adorada Tante «se echara a perder». Mi joven sueco no tardó en sentir el desprecio de mi sobrina. Se volvió más antipático e hizo todo lo posible para ser especialmente desagradable con ella.
A Ian, un niño precioso de seis años, impetuoso e indomable como un potrillo, le pareció nuestro apartamento demasiado pequeño para sus energías. No sobre hablar alemán y no comprendía por qué todo el mundo tenía que ir con cuidado porque «la tata» tuviera los nervios alterados. Ahí estaba la sabiduría hablando por la boca de un niño. Incluso nuestro bebé había aprendido a crecer, y yo, como una idiota, todavía me sentía joven, buscando con avidez el fuego de la juventud. Afortunadamente, el sentido del ridículo no me había abandonado por completo. Todavía podía reírme de mis propios disparates. Pero no podía escribir, ni hacer como mi sueco, ¡escapar!
Dijo que se iría unos días a la costa, para que Stella y yo pudiéramos estar juntas sin que nada nos molestase. No protesté; me sentí bastante aliviada. Los dos días se alargaron a una semana y yo sin tener noticias de si le iba bien. Mi ansiedad se convirtió en una obsesión, pensaba que había muerto o que se había quitado la vida. Para escapar a esos pensamientos torturadores, intenté una vez más empezar el libro. Como por arte de magia, se me quitó de encima el peso que sentía desde hacía meses: las sombras desgarradoras se desvanecieron al mismo tiempo que el muchacho y mi frustración. Yo misma me disolví en la imagen que tomaba forma en el papel que tenía delante.
Por la tarde se desató una tormenta que continuó durante toda la noche. El trueno y el relámpago, seguidos de viento y lluvia, azotaron mi ventana. Yo seguía escribiendo, ajena a todo menos a la tormenta que arrasaba mi alma. Por fin hallé la liberación.
La tormenta de fuera había cesado. El aire estaba quieto, el sol se elevaba lentamente y esparcía rojo y oro por el cielo, saludando al nuevo día. Lloré, consciente del eterno renacer de la naturaleza, de los sueños del hombre, de su búsqueda por la libertad y la belleza, de la lucha de la humanidad para escalar cimas más altas. Sentí el renacer de mi propia vida, para mezclarse una vez más con lo universal, de lo que no era más que una parte infinitesimal.
El sueco volvió sano y salvo. No había escrito porque estaba intentando reunir el coraje suficiente para seguir su propio camino. Había fracasado. Su necesidad de mí se lo impedía. ¿Le aceptaba de nuevo? Lo hice, segura de que ya no podría consumirme como antes. Estaba de vuelta en Rusia ahora, en su triunfo y en su derrota, empeñada con cada fibra de mi ser en recrear el enorme panorama del que había sido testigo durante veintiún meses.
Mi querido y viejo amigo Sasha, aunque rara vez compasivo con mis asuntos del corazón, no me fallaba nunca en nuestras actividades comunes ni me negaba nunca su cooperación en mis esfuerzos literarios. Tan pronto como me vio trabajar en serio, volvió a mí con su buena disposición de siempre, a ayudar. Hubiera avanzado bastante si no hubiera sido por otra preocupación.
La gente joven raramente es generosa entre sí ni tiene paciencia con los defectos del otro. Parecía que mi secretaria, una chica judía americana inteligente y eficiente, y mi joven sueco no se llevaban bien. Discutían violentamente y se peleaban por cuestiones triviales. La tensión se agravó cuando la muchacha se vino a vivir a nuestro apartamento. Era lo suficientemente grande, y cada uno tenía su habitación, pero los dos jóvenes se echaban miradas asesinas y bufaban de cólera en cuando estaban juntos.
Pronto descubrí la verdad del dicho alemán Was liebt sich, das neckt sich. Los dos jóvenes se habían enamorado y se peleaban para distraer mi atención del carácter real de sus sentimientos. No eran lo bastante refinados como para ser culpables de engaño deliberado. Simplemente carecían de valor para hablar y quizás temían hacerme daño. ¡Como si su sinceridad hubiera podido ser más desgarradora que este darme cuenta de que sus demostraciones de indiferencia no eran más que un escudo! En el fondo, no había dejado de creer que mi amor podría reavivar su afecto, tan rico y abundante durante los meses que pasamos juntos en Estocolmo.
No podía soportar este tonto juego del escondite ante mis mismos ojos. Les aseguré que nada cambiaría mi afecto por ellos y que quería que la chica continuara trabajando conmigo hasta que el manuscrito estuviera mecanografiado, pero que les pediría que se fueran a vivir por su cuenta. Sería menos cansado para los tres.
Se mudaron. La chica continuó siendo mi secretaria, pero su actitud hacia mí había cambiado. El joven sueco seguía viniendo a verme, generalmente por la noche, cuando su amor no estaba presente. Ella no podía soportar verle conmigo, decía él, o que le hiciera sentir que yo era su inspiración. Repetía que yo siempre sería eso para él. Un consuelo era; no obstante, sería mejor que no volviera, le dije. Ya no me importaba. Su amor era joven y sería cruel dañarlo. Aceptó mi consejo y no volvió hasta poco tiempo antes de que ambos se fueran a América, y, entonces, solo para decirme adiós.
Todavía me quedaba por hacer lo más duro del libro, un epílogo que expusiera las lecciones de la Revolución Rusa que nuestros compañeros y las masas de militantes tendrían que aprender para que las revoluciones futuras no fueran un fracaso. Había llegado a comprender que a pesar de toda la manía bolchevique por el poder, no hubieran podido aterrorizar de tal manera al pueblo ruso si no estuviera inherente en la psicología de las masas ser fácilmente dominados. También estaba convencida de que la idea de revolución entre nuestras filas era demasiado romántica y que no se puede esperar milagros incluso después de que el capitalismo haya sido abolido y la burguesía eliminada. Yo tenía ahora las ideas más claras y quería ayudar a mis compañeros a alcanzar una mayor comprensión.
Creía que para un tratamiento adecuado del lado constructivo de la revolución, yo misma tenía que apartarme del fantasma del Estado comunista lo bastante como para escribir objetivamente. No quería que mi libro apareciera ante el mundo sin unas conclusiones definidas. Aun así, en mi estado mental, me resultaba imposible adentrarme en los complejos problemas de la cuestión. Después de semanas de conflicto, decidí tomar nota de unas cuantas ideas, fragmentos que podrían servir de borrador para un trabajo más extenso sobre este tema tan importante. Sasha estaba de acuerdo en que, a la luz de los acontecimientos en Rusia, se hacía absolutamente necesaria una revisión del viejo concepto de revolución. Él o yo, o ambos a la vez, deberíamos enfrentarnos a esta tarea más tarde. No había por qué atormentarse ahora por ello. Un libro de impresiones como el mío no era lugar propicio para un análisis de teorías e ideas. Rudolf era también de esta opinión. Como resultado del consejo de mis dos amigos, cuyo juicio en tales cuestiones raramente erraba, y debido a mis propios sentimientos sobre el tema, escribí un capítulo final sugiriendo en líneas generales los esfuerzos prácticos y constructivos llevado a cabo durante la revolución.
Tenía motivos para una doble celebración: había recuperado mi cordura emocional y había completado el manuscrito de Two Years in Russia. Sasha tenía también razones para estar extremadamente contento. El valioso diario que había ido llevando en Rusia, que había escapado al registro de la Checa a su habitación porque estaba escondido en la mía, se había perdido después de haber sido sacado clandestinamente de Rusia. Mientras Sasha estaba en Minsk, un amigo se había llevado los cuadernos a Alemania, prometiendo entregarlos a los Rocker. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos de que nuestros amigos de Berlín no habían recibido el valioso paquete. Nada podría reemplazar las anotaciones diarias que Sasha había hecho de cada incidente y acontecimiento durante nuestra estancia en Rusia. Afortunadamente, el diario fue descubierto después de semanas de ansiedad.
Pasaron meses desde que envié el manuscrito a la cadena McClure, pero no me notificaron el acuse de recibo. Escribí con cada coreo y me gasté una pequeña fortuna en telegramas, pero no hubo respuesta. Stella y Fitzi, a quienes había pedido que fueran a ver a Brainard, me informaron de que les habían dicho que el hombre no había aparecido en la oficina desde su regreso de Alemania y que nadie sabía nada de mi manuscrito. Entonces envié un telegrama al señor Swope, del World de Nueva York, rogándole que buscara al presidente de Harper's. Vi a Gare Garrett, del Tribune, mientras este estaba en Berlín y le pedí que me ayudara a localizar el manuscrito. No dejé en paz a Albert Boni. Todos estos esfuerzos frenéticos no dieron ningún resultado. Incapaz de soportar la preocupación por el libro ni un momento más, puse al corriente del asunto a mi viejo amigo y abogado Harry Weinberger. Confiaba en que conseguiría que la gente de McClure o Brainard me dieran una explicación.
A esta ansiedad se añadió la noticia de la espantosa calamidad que le había ocurrido a mi Stella. Había perdido la visión del ojo derecho. Los especialistas que la habían tratado casi la llevan a la tumba con sus experimentos. Uno de ellos diagnosticó un desprendimiento de retina que no tenía curación e insinuó que se quedaría totalmente ciega. Alemania es famosa por sus especialistas en oftalmología y ahora podía dedicarme por completo a mi sobrina. La insté a que se viniera conmigo inmediatamente. Vino, era una sombra de la muchacha mediante que me había visitado el año anterior. Un especialista diagnosticó tuberculosis ocular y no abrigó esperanzas de recuperación.
El doctor Magnus Hirschfeld, a quien conocía por su trabajo pionero en psicología sexual, fue nuestra salvación. Sugirió que visitáramos al doctor Conde Wiser, de Bad Liebenstein, Turingia. El doctor Hirschfeld dijo que se trataba de un hombre extraordinario, un gran médico e innovador en el tratamiento de las afecciones oculares. El doctor añadió que Wiser me interesaría especialmente porque había sido proscrito y perseguido por los miembros de su profesión, como yo lo había sido en el campo político y él mismo en el trabajo humanitario y profiláctico social. La idea de que un aristócrata se encontrara con la misma oposición que yo como rebelde social o que el doctor Hirschfeld, un judío que trabajaba para eliminar los prejuicios sexuales del Michel alemán, me hacía sonreír. No obstante, deseábamos hacer el intento con el Conde Wiser.
Aunque habíamos sido informadas de la actitud de la profesión médica hacia el doctor Wiser, nos desalentó bastante la circular que se nos entregó cuando llegamos a la consulta. Era un llamamiento al Departamento Médico del Ministerio de la Guerra para que al doctor Graf Wiser se le prohibiera el ejercicio de la medicina basándose en su incompetencia profesional, curanderismo y falta de honradez, y estaba firmado por veintidós de los oftalmólogos más insignes de Alemania. Por un momento pensé que algo debía de andar mal con el doctor Wiser cuando había despertado la enemistad de sus ilustres colegas. La desagradable impresión fue mitigada en parte por el hecho de que Wiser no dudaba en dar a conocer a sus pacientes la actitud de la profesión hacia él. No podía tratar a una persona, declaraba en una nota al final del documento, a menos que confiara en su método. Esto le hizo elevarse considerablemente en mi estima y respeto.
El primer encuentro con el doctor proscrito me liberó completamente de mis últimas dudas. Todo su comportamiento desmentía las acusaciones contra él. Su sencillez y sinceridad eran evidentes a cada palabra. Aunque había una gran cola de gente esperando, se tomó una hora y media para examinar a Stella y luego se negó a formarse una opinión definitiva sobre su estado. Estaba seguro, no obstante, de que no tenía ni desprendimiento de retina ni tuberculosis ocular. Dijo que era probable que un esfuerzo excesivo hubiera causado un gran aumento de la presión arterial, provocando una hemorragia que había formado un coágulo sobre el nervio óptico. Esperaba poder tratarlo de forma que el organismo absorbiera el coágulo. El tratamiento era bastante riguroso y «se necesita la paciencia de un santo Job para realizarlo», señaló el doctor con una sonrisa que iluminó sus hermosos rasgos. Seis horas o más de ejercicio diario con diferentes lentes era un procedimiento fatigoso que requería un descanso y relajación completos después de tan dura prueba. Su encanto e interés humano me convencieron de que había una bella personalidad bajo el médico que amaba su profesión. Cada día se fortalecía mi primera impresión del doctor Wiser.
Nuestra presencia en Liebenstein atrajo hasta nosotros a muchos amigos de América. Fitzi y Paula, a los que no habíamos visto desde la expulsión, vinieron por una temporada. Ellen Kennan, nuestra vieja amiga de Denver, Michael Cohn y su nueva esposa, Henry Alsberg, Rudolf y Milly Rocker, Agnes Smedley, Chatto y varios compañeros de Inglaterra. Mi vida no había estado tan llena de amistad y afecto en muchos años. La alegría por la mejoría de Stella llenó mi copa de la felicidad hasta el borde. «La Reina E.G. y su corte», se burlaba Henry en la preciosa fiesta sorpresa que mi familia había preparado para mi cincuenta y cuatro cumpleaños. Todo esto me había dado la vida: amigos cuyo amor ni cambiaba ni vacilaba con los años, un tesoro que muy pocos poseen.
Entre los muchos regalos y felicitaciones de cumpleaños recibí también un mensaje de mi fiel amigo y abogado, Harry Weinberger. Traía la buena noticia de que Brainard había vendido mi manuscrito a Doubleday, Page and Co. y que el libro estaría fuera de la imprenta en octubre de ese año (1923). Telegrafié para que se me enviaran las pruebas. Los editores contestaron que eso retrasaría la publicación y me aseguraron que se ceñirían estrictamente al manuscrito.
Después de tres meses de tratamiento, Stella recuperó parcialmente la visión del ojo. No era el único logro de «nuestro Graf», como empezamos a llamarle. Todos los días tuve la ocasión de estudiar en su clínica privada varios casos, aflicciones similares a las de Stella, que habían sido declaradas incurables y que el doctor Wiser consiguió curar parcial o completamente. Me parecía increíble que alguien tan capacitado y tan ansioso por ayudar a los demás hubiera sido puesto en la picota.
Por mis conversaciones con los pacientes del doctor Wiser, algunos de los cuales le conocían desde hacía años, supe de la más asombrosa conspiración de la que había oído hablar en el mundo profesional. La declaración que el grupo de oftalmólogos había enviado al Ministerio de la Guerra no era más que una ínfima parte del expediente fabricado contra el Graf. Incluso habían llegado a enviar a uno de sus próceres a espiarle. Entre las acusaciones que se le hacían estaba la de materialista. Nunca conocí a nadie menos preocupado por el dinero que Wiser. Cuando el valor del marco descendía cinco veces en un solo día, nunca le pedía ni un pfennig a sus pacientes hasta que el tratamiento no había finalizado. Esto provocó pérdidas que le hicieron cerrar su clínica pública, donde se daba el mismo tratamiento y atención al más pobre que al que podía permitirse pagar. Con sesenta y tres años, delicado de salud, el doctor Wiser trabajaba doce horas al día, siete días a la semana, y aunque tenía gran cantidad de pacientes, él y su esposa vivían con la más extrema frugalidad. Al mismo tiempo, ayudaba generosamente a todo el que acudía a él, no solo profesionalmente, sino también de sus limitados medios.
La mayor ofensa del doctor Wiser a los ojos de sus detractores, aparte del hecho de que él obtenía resultados donde otros habían fracasado, era su reticencia a devolver al frente a los soldados cuya vista había resultado dañada. En una de las muchas ocasiones en que hablé con él, comentó: «No sé nada de política y no me importa demasiado. Solo sé de la humanidad que sufre, de la flor de la tierra rota en pedazos por un odio sin sentido. Mi objetivo, mi único interés, es ayudarles e infundir en ellos nueva fe en la vida».
Como Stella hubiera comenzado a mostrar signos de cansancio después de tres meses de aplicación diaria, el doctor Wiser le ordenó que tomara un descanso completo. Era parte de su sistema general, hacer que sus pacientes se recuperasen de vez en cuando antes de continuar el tratamiento. Stella estaba planeando visitar Munich durante el festival Wagner Strauss que estaba próximo, y en el que Strauss dirigiría sus propias óperas. Sasha, Fitzi, Paula y Ellen iban a ir también y todos me instaron a que me uniera a ellos.
Siendo Baviera el baluarte del patrioterismo alemán, vacilaba, pero las chicas insistieron y las acompañé. Cuarenta y ocho horas después de llegar a Munich oí los conocidos golpecitos en mi puerta. Tres hombres me invitaron a acompañarles al Polizei Presidium. No fueron tan corteses como los que habían ido a verme a Berlín, pero accedieron a esperar hasta que pude hacer saber a mis amigos mi detención.
El expediente del registro central de delincuentes de Munich era tan completo como el de la frontera alemana. Contenía material que databa de 1892, casi todo lo que había dicho o escrito, todo sobre las actividades de Sasha y las mías y una colección completa de fotografías. La más sorprendente era una que me había tomado mi tío el fotógrafo en Nueva York en 1889. Halagó mi vanidad verme tan joven y atractiva y le ofrecí comprar una copia. El policía se enfadó bastante por mi «ligereza» ante mi detención y segura mi expulsión. Se me permitió volver al hotel a almorzar a condición de que volviera. Les estaba agradecida por la hora junto a mi familia. Mi única pena era que solo había oído Tristán e Isolda y Electra, y que mi suscripción al resto del ciclo se perdería.
Entre las acusaciones que se me hicieron, una era por haber estado en Baviera en otoño de 1893 en misión secreta. Lo negué, alegando que entonces había estado «ocupada de otra forma». «¿Cuál?», preguntaron. «Estaba haciendo una cura de reposo en el penal de Blackwell's Island, Nueva York». ¿Y tenía la desfachatez de admitirlo? ¿Por qué no? No había estado allí por robar cucharas de plata o pañuelos de seda. Había estado allí por mis ideas sociales, por las mismas que ahora ellos estaban a punto de expulsarme. «Conocemos esas ideas —bramaron—, planear conspiraciones, bombas, matar a los gobernantes». ¿Les preocupaban todavía esas naderías después de la masacre mundial que ellos y su gobierno habían ayudado a emprender? ¡Oh!, eso era por la protección de la Patria, pero no esperaban que pudiera comprender motivos tan sagrados. Admití de buena gana mis limitaciones.
A última hora de la tarde me enviaron de vuelta al hotel con un guardaespaldas y se me ordenó que me marchara en el tren de la noche. El principal problema era cómo conseguir que Sasha se alejara. El joven policía que hacía de escolta sugirió, sin quererlo, un medio. Se quejó de que estaba de guardia desde por la mañana temprano y que ahora no podría ver a su mujer y a su hijo hasta que no me viera salir de Munich. Le comenté que podía entregarme al portero del hotel, quien me acompañaría a la estación. Vaciló solo hasta que me vio sacar un billete de cinco dólares. Dijo que se podría solucionar el asunto si prometía que no saltaría del tren después de que hubiera salido de la estación. Cuando se convenció de que no tenía la intención de suicidarme, siguió su camino.
En el hotel mantuve una conferencia apresurada con los miembros de nuestro grupo. Coincidimos en que Sasha debía salir de Munich inmediatamente, pues era seguro que la policía le encontraría si se quedaba un día más. Fitzi, que parecía toda una dama a pesar de sus muchos «complots» mientras había estado en América con nosotros, acompañó a Sasha a la estación. Ambos nos reunimos en el tren cuando estábamos ya fuera de Baviera.
La policía volvió al hotel al día siguiente a buscar a Alexander Berkman, y el mismo día Stella fue expulsada del país por ser la sobrina de Emma Goldman. No molestaron a las otras chicas, pero decidieron que ya estaban hartas de la hospitalidad bávara.
Stella volvió con Wiser y yo permanecí en Berlín hasta que Fitzi se marchó. Pensaba reunirme con mi sobrina tan pronto como Fitzi se hubiera ido. Fue innecesario, pues Stella no soportaba ya más estar alejada de su hijo y de su marido. Además, el doctor Wiser estaba preocupado por ella debido a la amenazadora situación política de Alemania. Conocía el carácter de los reaccionarios de su país y no expondría deliberadamente a sus pacientes extranjeros a ese peligro. Le aconsejó a Stella que volviera a América, haciendo hincapié sobre la absoluta necesidad de no exponer al aire el ojo enfermo. También le indicó un sistema de tratamiento que podría continuar ella sola hasta la primavera, cuando debía volver a verle. Luché para que no se fuera, temía algún contratiempo, un resfriado, algo imprevisto que pudiera hacerle empeorar. Pero no se podía retener a Stella de ninguna forma, y las palabras tranquilizadoras de nuestro Graf aquietaron mis temores.
Apenas se fue Stella recibí un golpe que me dejó aturdida. Llegó una copia de mi libro sin los últimos doce capítulos y con un título diferente. Tal y como lo habían imprimido, el volumen era un trabajo inconcluso, porque los últimos capítulos y especialmente el epílogo, que representaba la esencia del todo, habían sido eliminados. El título no autorizado era completamente engañoso: My Disillusionment in Russia. Estaba segura de que transmitiría al lector que era la Revolución lo que me había desilusionado y no los métodos pseudorrevolucionarios del Estado comunista. El título que había dado a mi libro era simplemente «Dos años en Rusia». El falso título era un verdadero error. Escribí una declaración para la prensa, que envié a Stella, explicando que mi manuscrito había sido amputado y telegrafié a Harry Weinberger para que pidiera una explicación a los editores. Quería que las ventas cesasen hasta que el asunto se enderezara.
En respuesta, Doubleday, Page and Co. me telegrafiaron que habían comprado a McClure los derechos mundiales de los veinticuatro capítulos creyendo que comprendían todo el relato. También les habían autorizado a utilizar otro título. No sabían nada de la existencia de los otros capítulos.
Nuestro enérgico Harry Weinberger no abandonaba. Consiguió que Doubleday, Page and Co. publicara los capítulos que faltaban en un volumen aparte, teniendo que garantizar nosotros los gastos de imprenta. Acudí a nuestro compañero Michael A. Cohn para que ampliara el préstamo, lo que hizo sin demora.
Mientras, Stella había empeorado. Al cruzar el Atlántico había hecho justo lo que el Graf le había advertido que no hiciera. Permaneció en cubierta durante una tormenta sin el vendaje prescrito para proteger el ojo. Al tomar tierra se vio inmersa en el torbellino de las preocupaciones familiares, lo que contribuyó a agravar la situación. Lamentaba amargamente no haberse quedado bajo el cuidado de Wiser y yo me reprochaba haberle permitido marcharse cuando estaba haciendo tantos progresos.
Había escrito un artículo sobre el trabajo de Wiser y pensaba enviarlo al World de Nueva York. Pero ahora era totalmente imposible. No podía esperar que mis lectores creyeran en mi palabra de que el doctor Wiser no era el responsable de la recaída de Stella. Decidí retener el artículo hasta que volviera a estar bajo su cuidado. Sin embargo, apareció, después de todo, en la New Review, una revista publicada en Calcula en inglés. Agnes Smedley y Chatto, este último había sido tratado también por el Graf, creían en el éxito de su nuevo método y querían que fuera conocido en India. La publicación del artículo hizo que varios hindúes acudieran a la consulta de Wiser. Era el único consuelo en mi pena por la situación de Stella.
Las reseñas sobre My Disillusionment in Russia mostraron tanto discernimiento como el representante de Doubleday, Page and Co. que había comprado las tres cuartas partes de un manuscrito creyendo que era el libro completo. Entre los muchos críticos, solo uno adivinó que el libro era un aborto. Era un librero de Buffalo, quien señaló en el Journal que el relato de Emma Goldman termina en Kiev, en 1920, mientras que en el prefacio había afirmado que había abandonado Rusia en diciembre de 1921. ¿No había pasado nada en todo ese tiempo que impresionara a la autora? La perspicacia de este hombre reflejaba notablemente la torpeza de los «críticos» que se atreven a emitir juicios literarios en Estados Unidos.
La respuesta comunista a mi volumen era previsible, claro está. William Z. Foster decía en su «reseña» que todo el mundo sabía en Moscú que Emma Goldman estaba recibiendo apoyo del servicio secreto americano. El señor Foster sabía que no hubiera durado ni un día en Rusia si la Checa hubiera creído algo así. Otros comunistas, que escribieron tan amablemente como el señor Foster, también sabían que nadie me había comprado. Solo hubo uno que tuvo el coraje de decirlo: René Marchand, del grupo francés de Moscú, quien afirmó en su reseña que, aunque lamentaba mi opinión desacertada, no podía creer que mi postura contra la Rusia Soviética estuviera motivada por razones materiales. Le agradecí que creyera en mi integridad revolucionaria, y deseé que hubiera sido lo bastante valiente para admitir que era incapaz de reconciliarse con algunos de los métodos que los bolcheviques practicaban en nombre de la Revolución. Ordenado a trabajar en la Checa, René Marchand había visto lo suficiente para rogar que le trasladaran: de lo contrario, se hubiera visto obligado a dejar el Partido Comunista. Como muchos otros comunistas sinceros, no comprendía la Revolución en los términos de la Checa.
No así Bill Haywood. Como Sasha había previsto, tragó con facilidad el cebo bolchevique. Tres semanas después de su llegada a Rusia, escribió a América diciendo que los trabajadores disfrutaban del pleno control y que la prostitución y el alcoholismo habían sido abolidos. Prestándose a falsedades tan obvias, ¿por qué no iba a creer que tenía yo motivos que sabía que eran absurdos? «Emma Goldman no consiguió los trabajos fáciles que deseaba; por eso es por lo que escribió contra la Dictadura del Proletariado». ¡Pobre Bill! Empezó a rodar principio abajo cuando se escapó para salvarse de la casa en llamas que era la I.W.W. Ya no podía parar en la caída.
Mis acusadores comunistas no fueron los únicos en gritar ¡Crucificadla! Había también algunas veces anarquistas en el coro. Era la misma gente que se había enfrentado a mí en Ellis Island, en el Buford y el primer año en Rusia, cuando me negaba a condenar a los bolcheviques antes de tener la oportunidad de examinar su régimen.
Diariamente, las noticias que llegaban de Rusia sobre la continua persecución a los opositores políticos fortalecieron todos y cada uno de los hechos que describí en mis artículos y en el libro. Era comprensible que los comunistas cerrasen los ojos a la realidad, pero era censurable que lo hicieran aquellos que se llamaban a sí mismos anarquistas, especialmente después del trato que recibió Mollie Steimer en Rusia, tras haber luchado valientemente en América por el régimen soviético.
Por sus actividades a favor de la Rusia Soviética y contra la intervención, Mollie Steimer había sido condenada a quince años de prisión. Antes de empezar la condena en la prisión del Estado de Missouri, había tenido que padecer durante seis meses una crueldad increíble en el correccional de Nueva York. Después de dieciocho meses en el penal de Jefferson City, Mollie, junto a otros tres miembros de su grupo, había sido puesta en libertad para ser desterrada a Rusia. Sin duda estos jóvenes merecían el reconocimiento del Estado comunista. Los muchachos, más adaptables a las nuevas injusticias, se las arreglaron para moverse con seguridad entre los escollos de la dictadura. No así Mollie, que era de un calibre totalmente diferente. Encontró que las cárceles soviéticas estaban llenas de sus compañeros y, como no podía conseguir que sus protestas fueran escuchadas, como lo había hecho contra los crímenes de Estados Unidos, se puso a recaudar fondos para proveer de víveres a los anarquistas encarcelados en las prisiones de Petrogrado. Tal trabajo contrarrevolucionario no podía ser tolerado en suelo soviético.
Once meses después de que Mollie entrara en Rusia, fue detenida, acusada del atroz crimen de alimentar a sus compañeros encarcelados y de escribirse con Alexander Berkman y Emma Goldman. Una prolongada huelga de hambre y la vigorosa protesta de los delegados anarcosindicalistas al Congreso de la Internacional Sindical Roja había provocado su liberación, pero no libertad de movimientos. Se le prohibió abandonar Petrogrado, fue puesta bajo vigilancia de la Checa y le ordenaron presentarse ante las autoridades cada cuarenta y ocho horas. Seis meses después, la habitación de Mollie fue registrada y ella detenida de nuevo. En la checa, Mollie fue interrogada, metida en una celda insalubre y una vez más obligada a ponerse en huelga de hambre.
Finalmente, Mollie fue desterrada por la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la que tan fielmente había defendido en América y por la que había estado dispuesta a cumplir una condena de quince años de prisión. ¿Podía algo expresar más enérgicamente la degeneración de los gobernantes del Kremlin, revolucionarios ellos mismos en otro tiempo? Aun así, algunos anarquistas me censuraban porque me había negado a tratar con miramientos el fetiche bolchevique. El caso de Mollie y de su amigo Fleshin, ambos habían sufrido la misma persecución y los mismos sufrimientos, hubiera sido suficiente para estigmatizar a la cuadrilla de Moscú. Vinieron derechos a nosotros en Berlín, hambrientos, enfermos, sin dinero, sin posibilidades de encontrar trabajo en Alemania o de ser admitidos en ningún otro país. No obstante, sus espíritus seguían impávidos. Habían escapado al infierno bolchevique. No así miles de otros verdaderos rebeldes que permanecían en el paraíso comunista. ¿Qué me importaba la condena y los ataques de los fanáticos en comparación con mi impotencia para ayudar a las Mollie y a los miles que estaban en prisión y en el exilio? No había hecho nada por ellos desde mi llegada a Alemania.
La Revolución Alemana era superficial, pero consiguió establecer ciertas libertadas políticas. Nuestros compañeros podían publicar sus periódicos, editar libros y celebrar reuniones. Los comunistas llevaban a cabo su propaganda sin ser molestados, condenando en Alemania los abusos que defendían en Rusia. Tampoco se interfería contra los elementos reaccionarios nacionales. Su arrogancia no conocía límites, igualando a los militaristas del régimen prusiano. Con dos de ellos tuve un encuentro en el metro. Estaban insultando a los verdammte Juden, tildándoles de vampiros y acusándoles de ser la causa de la ruina de la Patria. Escuché durante un rato y luego les dije que no estaban diciendo más que tonterías. Había vivido en un país donde había millones de trabajadores judíos, les dije, y muchos de ellos eran valientes luchadores por el mejoramiento de la humanidad. «¿Dónde es eso?», preguntaron. «En América». Esto provocó un torrente de insultos por su parte. América había engañado a Alemania y le había robado la victoria, gritaron. Mientras el tren llegaba a mi estación y me apeaba, gritaron tras de mí: «Espera a que las cosas cambien, te arreglaremos las cuentas, como hicimos con Rosa Luxemburg».
Aunque atravesaba una situación económica desesperada, Alemania disfrutaba de considerable libertad política; es decir, los naturales del país. Pero yo no era alemana y consecuentemente no tenía derecho a expresar mis ideas. No era cuestión de ser o no arrestada, significaba la expulsión. Aparentemente no había ningún otro país que me quisiera, pero pensé que podía probar Austria de nuevo. Como los de su tribu en otras tierras, el Ministro de Asuntos Exteriores austriaco dio a conocer su disposición a admitirme, pero a condición de que me abstuviera de cualquier actividad política. Naturalmente me negué.
Mis amigos Rudolf y Milly Rocker apoyaban uno de los dos puntos de mi dilema: la legalización en Alemania a través del matrimonio, o Inglaterra. Lo primero había sido práctica frecuente entre los intelectuales y revolucionarios rusos en los días en los que la mujer no tenía condición política aparte de la del marido o el padre. En Alemania, Rosa Luxemburg había contraído matrimonio nominal para poder permanecer en el país y seguir con su trabajo. ¿Por qué no podía yo hacer lo mismo? Debería pasar por la ridícula ceremonia y terminar con mis problemas, decían. Tal paso hacía tiempo que me lo habían sugerido en América. Varios compañeros habían estado dispuestos a sacrificarse por la causa, entre ellos mi viejo amigo Harry Kelly. Milly reiteraba que eso hubiera impedido mi expulsión de los Estados Unidos. Pero había sido incapaz de hacer esa cosa absurda e incongruente, pues me había opuesto a la institución del matrimonio toda mi vida. Además, había estado el atractivo de Rusia, el sueño ardiente. Eso también estaba muerto ahora, junto a la noción de que uno podía permanecer en la tierra sin hacer concesiones.
Mi difícil situación en Suecia y en otros países me hizo sensible a la sugerencia de matrimonio con el fin de obtener un punto de apoyo en algún rincón del mundo. Harry Kelly estaba listo para cumplir su promesa. Durante su visita a Suecia me había ofrecido otra vez llevarme a América como su novia. ¡Mi buen amigo! No sabía de la nueva ley por la cual un marido americano no es ya una protección para una esposa extranjera.
Esa ley no existía en Alemania, me informó Rudolf, y ¡bien podía darle a algún hombre la oportunidad de hacer de mí «una mujer respetable»! Si no optaba por esto, entonces, iría a Gran Bretaña. Seguía siendo el país más libre políticamente. Él mismo volvería si pudiera. Había echado más raíces en Inglaterra que en su país natal, pues había vivido y trabajado en aquel país casi tanto tiempo como Sasha y yo en América. Comprendía por qué me sentía extraña en todas partes y por qué no quería atarme a Alemania. Era probable que nunca estuviera satisfecha en ningún otro sitio, después de que había cortado mis amarras. Lo siguiente mejor era Inglaterra.
Yo dudaba. No parecía posible que Gran Bretaña hubiera escapado a la reacción que siguió a la guerra; aun así, podía que valiera la pena probar. Mi situación actual era insoportable. El único mitin público en el que participé a favor de los presos políticos rusos me acarreó una advertencia oficial para que no expresara ninguna crítica más contra la República Soviética.
Otra dificultad era cómo ganarme la vida escribiendo. La prensa alemana estaba desechada; demasiados editores nativos estaban en la escasez. Al mismo tiempo, el odio americano hacia Alemania era todavía muy fuerte. Dos artículos que había enviado al World de Nueva York fueron rechazados. Uno trataba sobre Gerhart Hauptmann en relación con su sesenta aniversario, celebrado a escala nacional. El World había telegrafiado dando su consentimiento para que me trasladara a Breslau, donde se estaban celebrando las principales festividades, pero rechazó mi artículo diciendo que era «demasiado intelectual». El segundo era sobre la ocupación del Ruhr y del sufrimiento y resentimiento consiguientes. Un tercer artículo sobre las escuelas experimentales en Alemania, y un cuarto acerca de las mujeres más eminentes de las artes, las letras y el trabajo alemanes, fueron devueltos por una docena de revistas. No tenía la menor posibilidad de ganarme el pan con temas alemanes. De Brainard, que había roto un acuerdo y destrozado mi libro, no había esperanzas de recibir ningún ingreso.
Inglaterra no parecía muy seductora; no obstante, quizás me ofreciera asilo con una libertad política relativa y quizás también la oportunidad de ganarme la vida con mis conferencias y artículos. Frank Harris estaba en Berlín, con su casa abierta a todo el mundo. Su interés por mí y su amabilidad no habían cambiado desde que estuve en la prisión de Missouri. Dijo que sería bastante fácil conseguir que entrara en Inglaterra. Conocía a casi todos los miembros del gobierno laborista e intentaría conseguirme un visado. Poco después, Frank salió hacía Francia, y pasaron varios meses antes de tener noticias suyas. Me informó de que el Ministerio de Interior no había hecho ninguna pregunta sobre mis ideas o intenciones políticas. Simplemente había preguntado si tenía medios económicos. Frank había contestado que era una escritora capaz que se ganaba la cada escribiendo. Además, podía nombrar una docena de personas que considerarían un privilegio ayudar económicamente a su amiga y él era una de ellas. Al poco, el consulado británico en Berlín me notificó que se me había concedido el visado.
A no ser porque debía separarme de Sasha y de otros amigos que se habían hecho querer, no lamentaba tener que dejar Alemania. Muchas vicisitudes, y no menos la muerte de mi madre en América, no me habían proporcionado alegría y contento. La inactividad forzosa amargaron incluso las raras horas de tranquilidad durante los veintisiete meses que estuve en Alemania. Sasha había terminado su obra The Bolshevik Myth; estaba bien de salud, había conseguido un círculo de amigos y se estaba dedicando a ayudar a los políticos revolucionarios en prisión y a los deportados de Rusia. Por lo demás, me alegraba partir. Quizás Inglaterra me permitiera echar raíces, me ofreciera una salida a mis energías, quizás respondiera al llamamiento por los condenados y malditos de la tierra soviética. Por eso valía la pena ir a Inglaterra: era una nueva esperanza a la que aferrarse.
Con estos pensamientos me permitía una estancia de tres días solo, lo suficiente para participar en la celebración del vigésimo aniversario de la Sociedad Antimilitarista, organizada por el gran defensor de la paz, nuestro viejo compañero Domela Nieuwenhuis. Los hombres del servicio secreto holandés vigilaron la casa de mi anfitrión, de Ligt. Nos siguieron hasta la estación y esperaron hasta que el tren arrancó. Al mismo tiempo, el gobierno holandés estaba agasajando a otro visitante, un representante soviético. No había límite a su estancia, ni se le seguía a todas partes. Cuando expresé mi sorpresa de que un gobierno reaccionario como el de Holanda ofreciera hospitalidad a un emisario del Estado comunista, mis amigos sonrieron. «Rusia es un país productor de trigo y Rotterdam un buen centro para la distribución de sus exportaciones», me explicaron.
El visado francés de tránsito era por dos semanas. El inspector de la frontera insistió en que no me permitía detenerme y me ordenó que conectara inmediatamente con el barco a Inglaterra. Me negué a moverme. Después de una larga negociación; bien untada de dólares americanos, me permitió continuar.
Las dos semanas en París, la ciudad que más me gustaba de Europa, fueron muy agradables y las pasé en compañía de mis amigos de América. Estaban Paula, que había llegado desde Berlín, Harry Weinberger, la pequeña Dorothy Miller, Frank y Nellie Harris y muchos otros, algunos de los cuales hacía cinco años que no veía.
—¡Dos semanas! —objetó Weinberger—, conseguiré que lo extiendan a un mes por lo menos.
—¿Tú, un desconocido? —repliqué.
—¿Desconocido yo? ¿Todo que acabo de llegar del Congreso de Abogados, que he sido recibido por el rey de Inglaterra y presentando al presidente de la República Francesa? —protestó Harry indignado—. Espera y verás.
Vestido con chaqué, sombrero de copa y con cintas de colores en la solapa, Harry se presentó conmigo en Quai d'Orsay. Su cliente, Madame Kerschner, había llegado de Alemania, anunció, a tratar con él sobre importantes cuestiones de negocios que llevarían al menos un mes. Una ojeada a las insignias de Harry y la prórroga fue concedida. «¿Desconocido? —dijo Harry triunfalmente—. Repítelo si te atreves». Estaba más mansa que un cordero.
En agradecimiento, me ofrecí a servirle de guía por París. En el mismo grupo que mi amigo había varios colegas suyos. El que más me gustaba era Arthur Leonard Ross. Era de esa clase poco común que llegas a considerar como buen amigo en muy poco tiempo.
El número de mis queridos y viejos amigos disminuía. Había sido más afortunada en la amistad que la mayoría de la gente, y todavía ganaba nuevos amigos, entre ellos Nellie Harris, la esposa de Frank. No la conocía previamente, y fue amor a primera vista por mi parte y yo parecía gustarle también a Nellie. Frank seguía siendo eternamente joven; a los sesenta y ocho años podía todavía correr a lo largo de doce manzanas después de una comida elaborada y suficiente bebida para volver vacilantes a la mayoría de los hombres. El vino solo le hacía más ingenioso y brillante. ¿Qué importaba si él se consideraba más grande? Eso le pasa a mucha gente cuyos dones no son ni la mitad de espléndidos que los suyos. Era muy divertido cuando nos contaba las historias de la gente que había conocido en cada clima y en cada posición social, desde albañiles, vaqueros y hombres de Estado a genios de las artes y las letras. Frank era un extremista en sus amores y odios. Si le importabas, ninguna alabanza era demasiado generosa; si no le gustabas, no tenías nada aprovechable. Sus enemigos, reales o imaginarios, no poseían cualidades redentoras. A menudo era injusto y arbitrario y dábamos y recibíamos más de un golpe verbal el uno del otro.
Mi estancia en París hizo que aumentara mi aversión a ir a Londres. Odiaba sus nieblas, su frío y su tristeza. Frank me instó a que no lo pospusiera más. Esperaba que el gobierno laborista fuera derrotado en las próximas elecciones; los Tories probablemente ignorarían mi visado. Para animarme se extendió sobre la gran cantidad de gente interesante que conocería allí, que me darían la bienvenida y me ayudarían en mi campaña en favor de los presos políticos rusos, así como con mis conferencias sobre teatro y literatura.
Frank fue de gran ayuda, como siempre, pero no pudo hacer que el otoño y el invierno londinenses me parecieran atractivos. Quizás si pudiera conseguir un visado de regreso a Francia, Inglaterra no me parecería tan fastidiosa. Harry Weinberger se había marchado a América y la mayoría de la gente que conocía en París no tenían los suficientes contactos para conseguirme un visado de regreso.
Mi encuentro con Ernest Hemingway me hizo abrigar algunas esperanzas. Fue durante una fiesta organizada por Ford Madox Ford. El acontecimiento hubiera sido más aburrido si Hemingway no hubiera estado allí. Por su sencillez y carácter exuberante, me recordaba a Jack London y a John Reed juntos. Me invitó a cenar con él y un amigo periodista que, Hemingway creía, podría conseguirme un visado francés. Ernest, en su papel de orgulloso padre de un rollizo bebé, parecía más joven y más alegre en el ambiente de su hogar. Su amigo periodista no me impresionó, ni pudo hacer nada en el tema del visado, aunque prometió mucho. Por el contrario, escribió una historia estúpida sobre mí, dando a entender que se trataba de una entrevista sobre Rusia, y de la que ni una sola palabra era cierta.
Capítulo LV
Los reporteros americanos siempre le decepcionan a una, no así el clima de Londres durante el otoño y el invierno. Había niebla y lloviznaba cuando llegué en septiembre y no cambió hasta mayo. A diferencia de mi visita en 1900, cuando había vivido en un bajo, mi domicilio esta vez estaba en las alturas: una habitación en un tercer piso, en casa de mi vieja amiga Doris Zhook. Incluso disfrutaba del lujo de una estufa de gas que tenía encendida todo el día. La niebla monstruosa se burlaba de mis vanos intentos de sacarme el frío de mis viejos huesos, incluso cuando intentaba arrancarle un poco de alegría a un rayo de sol ocasional. Doris y los otros compañeros insistían en que no hacía frío «en realidad». Decían que los apartamentos americanos con calefacción me habían echado a perder para el «templado clima británico». Ellos, si pudieran, no tendrían nunca calefacción central. Las chimeneas eran «más sensatas, más sanas y agradables». Yo les decía a mis amigos que llevaba lejos de América cinco años y que se me habían olvidado sus bendiciones materiales. Había estado en Arkángel con cincuenta grados bajo cero y no había tenido tanto frío. Fantasías poéticas, se burlaban. Si la humedad entristece a uno, también produce una tez admirable, una vegetación abundante y la fuerza del imperio británico. Las pieles delicadas y las exuberantes praderas son debidas al clima, y la necesidad de escapar de él había hecho a los ingleses estar entre los primeros trotamundos y colonizadores.
Pronto me día cuenta de que los obstáculos físicos serían lo de menos. Los anarquistas de Londres eran amigos míos de hacía muchos años, siempre solícitos y dispuestos a ayudar en cualquier cosa que quisiera hacer. Eran lo que quedaba de la vieja guardia de los grupos de antes de la guerra, entre ellos John Turner, Doris Zhook, su hermano William Wess, Tom Keell y William C. Owen, antiguo colaborador mío en América. Pero estaban divididos entre ellos. Tom Keell, el editor de Freedom, y Owen, su redactor, habían mantenido el periódico a pesar de todas las vicisitudes. Pero no había un verdadero movimiento ni en Londres ni en las provincias, como no tardé en saber. Viniendo como venía del hervidero de actividades anarquistas en Berlín, la situación en Inglaterra era deprimente. La situación política general era peor de lo que yo imaginaba. La guerra había causado más estragos en el tradicional liberalismo británico y en el derecho de asilo que en ningún otro país. Entrar en el país era extremadamente difícil para cualquiera que tuviera ideas sociales avanzadas. Más difícil era quedarse si participabas en propaganda socio-política. El gobierno laborista estaba expulsando a gente por pretextos tan nimios como los utilizados anteriormente por los Tories. Mis compañeros creían que era extraordinario que se me hubiera concedido el visado, y dudaban de que se me permitiera quedarme mucho tiempo si me volvía políticamente activa. Las leyes contra los extranjeros casi habían destruido el movimiento anarquista yiddish, pues todos los que estaban activos en el East End temían ser expulsados de un momento a otro. El desbaratamiento de las filas radicales solían hacer causa común contra toda usurpación de la libertad política y en contra de las injusticias económicas. Ahora estaban todos a matar sobre la cuestión rusa.
Los viejos rebeldes estaban desilusionados por el colapso de la Revolución. La generación joven, en cuanto que estaba interesada solo por las ideas (que bastante poco era), estaba siendo arrastrada por el atractivo bolchevique. Las intrigas y las acusaciones comunistas hacían el resto para ensanchar el abismo.
Era un cuadro desalentador. Pero estaba en Inglaterra y no tenía intención de salir corriendo, a pesar de que todo estaba en contra mía. Mis compañeros convinieron que mi nombre y mi conocimiento de la situación rusa podría hacer que las facciones obreras y radicales ayudaran a las víctimas políticas de la dictadura. Estaban seguros de que mi presencia en Inglaterra sería un estímulo para mis propios compañeros. Yo no era muy optimista. No sabía cómo llegar hasta el pueblo británico, y la única sugerencia que podía hacer era una cena en algún restaurante para mi debut ante el público liberal londinense. Mis compañeros se entusiasmaron con la idea y se pusieron a trabajar.
La nota que envié a Rebecca West tuvo una respuesta amable y una invitación a almorzar. Me sorprendió agradablemente ver que no era nada inglesa en su comportamiento. Si no fuera por su forma de hablar, hubiera creído que era oriental; tan vivaracha, apasionada, encantadora y directa era. Su cordialidad, la comodidad de su habitación, el té caliente, eran muy gratos después del frío de la gris tarde otoñal. No había leído mis escritos, admitió francamente, pero sabía lo suficiente sobre mí para añadir su bienvenida a la de los otros y le alegraría hablar en la cena. También organizaría una velada para que sus amigos me conocieran. No debía dudar en acudar a ella para cualquier cosa que necesitara. Dejé a mi anfitriona con el sentimiento reconfortante de que había encontrado a una amiga, un oasis en el desierto que era Londres para mí.
El día de la cena amaneció oscuro y terminó en un diluvio. Fui al restaurante deprimida. Doris intentó tranquilizarme diciendo que en Inglaterra a nadie le importaba el tiempo; yo era conocida y atraería a una multitud. «Scotland Yard, los periodistas y quizás unas cuantas personas familiarizadas con el pensamiento liberal americano», repliqué. No había por qué engañarnos, no vería a Inglaterra ardiendo en las llamas del entusiasmo. «Eres una pesimista incurable», rió mi amiga; no podía comprender cómo había seguido en la lucha durante tantos años. La pobre Doris casi sufre un colapso cuando llegamos al hotel. A las siete no había más que una docena de personas. Pero a las ocho, Doris estaba en las nubes; doscientas cincuenta personas abarrotaban el comedor y tuvieron que ponerse mesas adicionales para los invitados que continuaron llegando, incluso después de haber comenzado los discursos. Me emocionó profundamente que tantas personas se aventuraran fuera en una noche como esa para saludarme.
El espíritu de la velada, las expresiones de bienvenida de Havelock Ellis, Edward Carpenter, H.G. Wells, Lady Warwick, Israel Zangwill y Henry Salt y los hermosos tributos a mis esfuerzos del pasado del coronel Josiah C. Wedgwood, nuestro presidente, de Rebecca West y de Bertrand Russell me entusiasmaron. Sin duda la hospitalidad y la generosidad ofrecida a los refugiados políticos en Inglaterra, de la que tanto me había hablado Pedro Kropotkin, no habían muerto. Por fin encontraría una esfera de actividad. Con un sentimiento de gratitud comencé mi discurso sobre mi propósito al venir a Inglaterra y las cosas que quería hacer. Rara vez he tenido una audiencia más atenta hasta que mencioné Rusia. Sillas que se movían, cuellos que se volvían y desaprobación en los rostros que tenía ante mi fueron los primeros signos de que no todo iba a ser tan armonioso como parecía al principio. Continué hablando. Era importante que la principal razón de mi presencia en Inglaterra estuviera clara para todos. Les recordé a mis oyentes la Revolución Rusa de 1905 y los horrores que se siguieron. Fue mi ilustre compañero Pedro Kropotkin, entonces viviendo en Inglaterra, quien había incitado al mundo radical y liberal a protestar contra la espantosa persecución a los opositores políticos. Su «J'accuse!» fue discutido en la Cámara de los Comunes y consiguió poner freno a la autocracia. «Os sorprenderá saber que una situación similar existe en Rusia hoy —dije—. Los nuevos gobernantes continúan con el terror de siempre. Pero ¡ay!, ya no está con nosotros Kropotkin para acusarlos en nombre de la humanidad». Yo no me siento, continué, el igual de mi gran maestro ni en inteligencia ni en personalidad, pero estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en mi mano para que se supiera la terrible situación en que vivía Rusia. Con cualquiera que fuera mi capacidad y mi voz, gritaría mi «J'accuse!» contra la autocracia soviética responsable de la persecución política, las ejecuciones y la salvaje brutalidad.
El aplauso fue interrumpido por gritos de protestas. Algunos comensales se pusieron en pie y pidieron la palabra. Nunca hubieran creído, dijeron, que la gran rebelde Emma Goldman se aliara con los Tortes y contra la República de los Trabajadores. No habrían cenado conmigo si hubieran sabido que había renegado de mi pasado revolucionario. Se estaba haciendo tarde. La velada significaba demasiado para mí para dejar que acabara en una pelea. Informé a la audiencia de que estábamos planeando celebrar un mitin en Queen's Hall y que allí todos tendríamos la oportunidad de discutir el tema en detalle.
Los artículos sobre la velada en la prensa diaria londinense fueron copiosos y favorables. Solo el Herald fue evasivo sobre mi discurso, aunque publicó un corto párrafo sobre los otros. Me informaron de que sus redactores, George Lansbury y Hamilton Fife, estaban indignados por mi «abuso de confianza». Habían añadido sus nombres al de George Slocombe, quien había asegurado al Ministerio del Interior que mi único propósito al venir a Inglaterra había sido hacer trabajos de investigación en el Museo Británico. Les expliqué a mis amigos que el señor Slocombe era la persona a través de la cual Frank Harris había obtenido permiso para mi entrada en el país. Ni Harris ni yo le habíamos autorizado a hacer ninguna promesa en mi nombre. En cuanto a los caballeros del Herald, su participación en lo del visado era algo completamente nuevo para mí. No conocía al señor Fife. Al señor Lansbury le conocí en Rusia, y por lo que sabía sobre su actitud hacía el Estado comunista, nunca se me hubiera ocurrido pedirle ningún favor. Pero podía comprender su disgusto sobre mi proyectada campaña para aclarar la situación rusa. El autor de la afirmación de que las enseñanzas de Jesús habían sido realizadas en Rusia no podía permitirse que le dejaran en ridículo.
Mi convicción de que el cambio político no altera la situación económica de las masas no había cambiado. Los socialistas en el poder, incluyendo a los de Gran Bretaña, habían fortalecido mi actitud sobre la cuestión del Estado. En ningún sitio habían contribuido a mejorar la vida del trabajador. Estaba segura de que el señor MacDonald no harías más durante el segundo mandato de lo que había hecho durante el primero. Pero había un tema de gran importancia que el gobierno laborista podía realizar: el reconocimiento del gobierno soviético. Eso me interesaba absolutamente, porque sabía que ayudaría a eliminar el halo de martirio de la frente del Estado comunista. El proletariado internacional se daría cuenta entonces de que el gobierno soviético era igual que los demás. Por lo tanto, decidí no hablar sobre Rusia durante la campaña.
Ahora todo había pasado y mis discursos no podían afectar al destino del Partido Laborista Independiente (P.L.I.). Era su propia incompetencia al enfrentarse a la pobreza y la desolación del país mientras estaban en el gobierno lo que les había derrotado. Me sentía libre para escribir para The Times y el Daily News de Londres los artículos que me habían pedido. No era solo que financieramente estuviera en las últimas, sino sobre todo porque necesitábamos fondos para el mitin multitudinario de Queen's Hall. Los anarquistas británicos eran demasiado pobres para contribuir con más de unos pocos chelines y hasta ahora nadie se había ofrecido voluntario a hacer una aportación. Me alegraba poder ganar cuarenta libras y llegar a un público más amplio.
Debido a las elecciones y a la proximidad de las vacaciones, el mitin tuvo que ser pospuesto hasta enero. Mis amigos insistían en que era indispensable el respaldo de un numeroso comité para lograr el éxito moral. El retraso me irritaba y no me gustaba la idea del comité. Les hablé a mis amigos de los grandes mítines sobre el control de la natalidad que mi colega Ben Reitman había organizado con unos pocos compañeros para ayudarle; de las grandes manifestaciones organizadas por Sasha y de nuestras protestas antibélicas. No teníamos apoyo de nadie importante. ¿Por qué era necesario en Londres? En América, Sasha y yo éramos muy conocidos, pero era diferente en Inglaterra, respondieron mis amigos. Aquí la gente se movía en manada, en la dirección que indicaba el pasto, y esto se podía decir tanto de organizaciones partidistas, como de sociedades y clubes. Debíamos tener apoyo para llegar al oído público. Estaban de acuerdo con lo que Rebecca West me había dicho sobre las conferencias independientes de asociaciones o grupos. «Esto no se hace en Inglaterra», había dicho. Las audiencias de Londres solo pagaban entrada a conferencias con propósitos caritativos.
En mi carrera pública solo había estado relacionada con grupos de forma temporal. Trabajaba por ellos, no con ellos. El valor que mis actividades hubieran podido tener en América era debido a mi posición independiente. Mis amigos de Londres insistían en que mi primera gran aparición en público debía tener el apoyo adecuado. La cena ya había atraído la atención sobre mi presencia en Londres y sobre mi propósito, el mitin prepararía el camino para futuros esfuerzos. Después de todo, ellos sabían mejor cómo llegar al público británico, y yo estaba dispuesta a seguir su consejo.
Durante dos semanas bombardeé con cartas a los nombres de la lista del probable comité, pero la respuesta fue despreciable. La mayoría de ellos ni siquiera contestó. Otros dieron razones evasivas por las que no podían formar parte. El señor Zangwill escribió que debido a su salud delicada había abandonado toda actividad pública; además, no creía que un comité de personajes conocidos del movimiento obrero me hiciera el menor bien. Podía dirigirme a la Society forma Democratic Control, de la cual eran miembros él y Bertrand Russell. No podía sugerir nada más. Lamentaba que hubiera tenido que ir a Rusia para descubrir lo que él sabía desde siempre: que la dictadura de Moscú era una tiranía.
Havelock Ellis envió una nota amable. Si bien estaba seguro de la sinceridad de mis motivos, temía que mis críticas a Rusia dieran ánimos a los reaccionarios. Nunca habían protestado contra la autocracia zarista y le impacientaba su oposición al bolchevismo, que era solo «zarismo al revés». De cualquier manera, no le gustaban las funciones que tendría que desempeñar dentro del comité.
La venerable señora Cobden-Sanderson, vieja amiga de los Kropotkin, que había cooperado con ellos contra la persecución política durante el régimen zarista, Lady Warwick, Bertrand Russell y el profesor Harold Lanski me invitaron a que fuera a verles para charlar.
Dos personas accedieron a formar parte del comité sin ningún tipo de reservas: Rebecca West y el coronel Josiah Wedgood. Edward Carpenter escribió que a causa de su edad no podía aventurarse fuera de casa por la noche, pero que estaba dispuesto a apoyar mis esfuerzos, que, estaba seguro, abogaban por la libertad y la justicia.
Rebecca West me había prestado ya una ayuda considerable. En su casa conocí a sus colegas de la publicación feminista Time and Tide: Lady Rhonnda, la señora Archdale y la hermana de Rebecca, la doctora Letitia Fairfield, así como a varias personas más interesadas en las presas políticas rusas. Mi círculo de conocidos siguió creciendo y empezaron a lloverme invitaciones a almuerzos, tés y cenas. Todos eran de lo más hospitalarios, atentos y cordiales, todos muy amables si es que había venido a Inglaterra solo por entretenimiento social. Pero había venido con un propósito. Quería despertar la sensibilidad de los ingleses justos ante el purgatorio de Rusia, moverlos a protestar contra los horrores que pasaban por Socialismo y Revolución. No era que mis anfitriones y sus amigos no estuvieran interesados o que cuestionaran los hechos que les presentaba. Era su lejanía de la realidad rusa, su falta de entusiasmo por una situación que no eran capaces de visualizar y que, por lo tanto, no sentían.
Los líderes obreros se mostraron insensibles. En palabras de un socialista británico, «sería un desastre político para mi partido declarar a sus electores que los bolcheviques han masacrado la Revolución». El señor Clifford Allen, secretario del Partido Laborista Independiente, declaró que «Emma Goldman es una cristiana de las antiguas, todavía cree en la verdad y la va pregonando». Afirmaba que la cuestión principal era el comercio con Rusia. Había conocido al señor Allen en Petrogrado en 1920, cuando había ido con la Delegación Obrera Británica, para la que Sasha había actuado de intérprete en Moscú. A los dos nos había impresionado la personalidad independiente e idealista de Allen. Me sorprendió descubrir que por el cargo que desempeñaba permitiera que las consideraciones de negocios tuvieran más importancia que los valores humanos. Admití que yo no era comerciante, pero que creía lo suficiente en la libertad para dejar que su partido lo fuera. Aun así no conseguía ver la relación entre «comercio con Rusia» y la conformidad con las actividades de la Checa. Inglaterra había comerciado con los Romanov, pero los ingleses amantes de la libertad habían protestado a menudo contra los horrores de los zares, no simplemente con palabras, sino con hechos. ¿Por qué tenía que ser diferente ahora? ¿Se había traumatizado con los bombardeos el sentido británico de la justicia y la humanidad, que podían permanecer sordos al grito desesperado de las miles de personas de las mazmorras soviéticas? ¿Comparaba el gobierno del zar con el de los bolcheviques? Políticamente el régimen de estos era peor, les dije a mis oyentes, su tiranía más irresponsable y draconiana. El gobierno soviético era proletario después de todo y su fin último el socialismo, protestó el señor Allen. No aprobaba todos los métodos de la dictadura, pero ni él ni su partido podían permitirse unirse a la campaña contra ella. La mayoría de los otros compartían sus puntos de vista.
Entre el montón de gente que conocí, muy pocos mostraron tal bondadosa preocupación como Lady Warwick. Había experimentado tantos reveses y decepciones que me aferraba a la esperanza de que su interés por Rusia fuera genuino y que podría confiar en ella para que instara a sus compañeros a formar parte del comité, o al menos hacerlo ella misma. Pero Lady Warwick me informó de que sería necesario posponer la conferencia que se iba a celebrar en su casa porque los laboristas le habían pedido que esperara el regreso de Rusia de la delegación sindicalista británica. Parecía estar muy temerosa de que cualquier movimiento por su parte podría traer de vuelta al zar. Aparentemente, continuó con ese temor, pues nunca volví a saber nada más de ella.
La primera vez que fui a ver al profesor Harold Laski, opinó que debía hallar algo de consuelo en la justificación que el anarquismo había recibido de los bolcheviques. Estuve de acuerdo, añadiendo que no solo su régimen, sino sus hermanastros también, los socialistas que detentaban el poder en otros países, habían demostrado el fracaso del Estado marxista mejor que ningún argumento anarquista. Una prueba real era siempre más convincente que las teorías. Naturalmente, no lamentaba el fracaso socialista, pero tampoco me regocijaba por ello, teniendo en cuenta la tragedia rusa. ¡Si por lo menos pudiera despertar el interés de los elementos radicales y obreros! Hasta ahora no había hecho ningún progreso en ese sentido. Aparte de Rebecca West y el coronel Wedgwood, no había encontrado a nadie que le preocupara realmente el infortunio de Rusia. En América nunca me había enfrentado a tal falta de respuesta a ningún llamamiento. Laski consideraba que hasta los elementos más radicales serían reacios a oponerse a los bolcheviques. Estaban demasiado entusiasmados con la Revolución para dibujar líneas de demarcación. Con el tiempo podía llegar a interesar a las filas obreras. Haría todo lo posible para ayudarme; invitaría a sus amigos el próximo domingo por la tarde para que escucharan mi relato. Una vez más nació la esperanza de lo que parecía una búsqueda fútil y desesperada.
Me resultaba imposible hablar desapasionadamente de Rusia, pero en esta ocasión intenté reprimir todo sentimiento personal. Hablé en tono conversacional y tan objetivamente como pude. Al término de mi charla la mayoría de los que pidieron la palabra preguntaron si podía señalar «un grupo político más liberal que los bolcheviques, más eficiente a la hora de establecer un gobierno democrático si el régimen soviético fuera arrojado del trono». Contesté que no quería el derrocamiento del Estado comunista, ni ayudaría a ningún grupo que intentara dar un golpe de Estado. Los cambios fundamentales no los hacen los partidos, sino la despierta conciencia de las masas. Eso había sucedido en marzo y octubre de 1917 y sucedería de nuevo, aunque probablemente no en un futuro próximo. La dictadura había desacreditado todo ideal social, y el pueblo estaba agotado por los años de luchas sociales. Llevaría mucho tiempo reavivar el fuego revolucionario. No estaba interesada en un cambio de gobierno en Rusia, pero me preocupaba de forma vital la difícil situación de las víctimas políticas de los autócratas del Kremlin. Creía que una fuerte corriente de opinión radical en Estados Unidos y Europa afectaría al régimen soviético como había sucedido con los Romanov. Podía servir para refrenar su despotismo, detener las persecuciones por motivos ideológicos, las condenas sin juicio y las ejecuciones generalizadas en los sótanos de la Checa. ¿No merecía la pena intentar conseguir que se cumplieran esas sencillas exigencias humanas? «Sí, pero eso podría llevar al regreso de la autocracia».
Las mismas evasivas y objeciones, la misma cobardía en todos los grupos a los que me dirigía. Era espantoso. Finalmente, me día cuenta de la futilidad de mis esfuerzos, y decidí no perder más tiempo con la élite, con los políticos obreristas, o con las señoras que se interesaban superficialemente por el socialismo. Los anarquistas siempre habían realizado su trabajo sin el respaldo de los respetables y así tendría que ser ahora. Mejor pequeños mítines bajo nuestros propios auspicios y sin tener que agradecer nada a nadie, que tener el apoyo del mundo burgués. La docena de miembros de nuestro pequeño grupo estuvo de acuerdo en seguir adelante en la forma que yo sugiriera, y alquilaron el South Place Institute para el mitin. Me recordaron que más de una voz valiente había defendido desde esa tribuna la justicia y la libertad. Recordé que yo hablé allí en 1900, durante la fue de los Boers, bajo la presidencia de Tom Mann. Muchos cambios se habían producido desde entonces. Mann estaba ahora en el seno de la nueva Iglesia y yo seguía siendo una proscrita para ambas partes, los capitalistas y los comunistas.
El profesor Laski me notificó que sus amigos eran de la opinión de que el P.L.I. debería abstenerse de atacar a la Rusia Soviética. Añadió que Bertrand Russell, aunque le disgustaban los métodos soviéticos, dudaba de la conveniencia de mi propaganda. Otros estaban convencidos de que estaba más ansiosa por atacar a los bolcheviques que por obtener una reparación para los presos políticos; no apoyarían a un oponente tan directo de Rusia. Algunos mantenían que la acción debería proceder de la delegación sindicalista y no de fuentes no inglesas. El profesor Laski concluyó afirmando que los líderes obreros no harían nada que los implicara en una polémica contra los soviéticos. En general estaba de acuerdo con Bertrand Russell en que una campaña a favor de los presos políticos no debía realizarse por iniciativa antibolchevique «como la de usted».
La postura de Bertrand Russell fue una gran decepción para mí. Le había visto y había hablado ampliamente con él. Si bien no había pŕometido formar parte del proyectado comité, diciendo que tenía que pensárselo, no había dado signos de importarle relacionarse con una anarquista declarada. Era bastante desalentador descubrir que el brillante crítico del Estado, el hombre cuya actitud espiritual era anarquista, evitara la cooperación con una anarquista. ¡Y Laski también, el valiente defensor del individualismo!
La delegación sindicalista volvió de Rusia entusiasmada con las maravillas que habían visto, ¡más bien que le habían enseñado! Se deshicieron en elogios en el Daily Herald y en los mítines sobre los espléndidos logros soviéticos. Habían estado nada menos que seis semanas en Rusia; ¿podría alguien hablar con mayor conocimiento y autoridad?
Aunque fracasé en interesar a los británicos, conseguí impresionar a unos pocos americanos en Inglaterra, la mayoría becarios de Rhodes, que me invitaron a que les diera una conferencia. Mi visita a Oxford fue todo un acontecimiento, no solo por la maravillosa reunión que habían organizado los muchachos a pesar de la oposición de la «banda Coolidge»,[82] sino también por la hospitalidad y generosidad que me ofrecieron el profesor S.E. Morison, del departamento de Historia Americana, y una docena de jóvenes, los más despiertos y serios del grupo, que se convirtieron en mis ardientes amigos. Esto al menos había conseguido después de cuatro meses de esfuerzos. El interés genuino y el deseo sincero de ayudar de amigos tales como David Soskice, el conocido revolucionario ruso, en un tiempo redactor de Free Russia, de la señora Soskice, escritora y hermana de Ford Madox Ford, así como de sus dos vitales hijos, era una recompensa de lo más satisfactoria.
Gracias al trabajo enérgico y fiel de mis compañeros, entre ellos Doris Zhook, William Wess, A. Sugg, Tom Keell y William C. Owen, el mitin en el South Place Institute tuvo una gran asistencia, a pesar del chaparrón y de que había que pagar una entrada. El tacto del presidente, el coronel Josiah Wedgwood, mis amigos estudiantes americanos, algunos proletarios «de verdad» encargados de mantener el orden y mi habitual sangre fría, salvaron la situación.
Teníamos razones para estar contentos de nuestro éxito. Sin apoyo, ni financiero ni moral, cubrimos los gastos del mitin y nos quedó un excedente para enviar al Fondo de Berlín para los Presos Políticos. Con Tom Sweetlove como tesorero y A. Sugg como secretario, el comité se transformó en un organismo permanente para actividades sistemáticas. Aunque numéricamente pequeño, tenía fines ambiciosos: una serie de conferencias sobre Rusia, la circulación del Bulletin del Comité Mixto para la Defensa de los Revolucionarios Encarcelados en Rusia, publicado en inglés en Berlín y del que era redactor Sasha, y la recaudación de fondos. El Bulletin contenía información y datos precisos cbl persecución política, así como cartas de presos y deportados que Sasha y otros miembros del Comité Mixto estaban recibiendo clandestinamente desde Rusia.
El principal problema era que me encontraba entre dos fuegos. No tenía esperanzas de que el Partido Laborista Independiente o los sindicatos me escucharan; ni yo hablaría bajo los auspicios de los Tories. De estos había recibido varias invitaciones para dar unas conferencias sobre Rusia, pero lo rechacé cuando me enteré de que se trataba de clubes exclusivamente conservadores. Recibí otra invitación del Woman's Guild of the Empire, en Paisley. Pregunté sobre su carácter político y me informaron que abogaba por «Dios, el Rey y la Patria». Escribí al Guild diciéndoles que como anarquista repudiaba el orden social que alzaba a algunos al trono y condenaba a otros a la pobreza. No hacía discriminaciones sobre las audiencias, cualesquiera que fuesen sus creencias sociales, políticas o religiosas, cargadores o millonarios, mujeres trabajadoras pobres o de profesiones liberales. En salas traseras de bares o en salas de estar, en minas a cientos de pies bajo tierra, desde un púlpito o una tribuna callejera. Desde nuestra propia tribuna estaba dispuesta a tratar sobre Rusia, no importaba quién viniera a escucharme. Sobre cualquier otro tema estaría dispuesta a hablar en la Cámara de los Lores, en el Castillo de Windsor o ante el Partido Conservador, pero no sobre Rusia.
Dudaba de que el comité consiguiera con mítines independientes llegar al gran público. Los miembros no se desanimaban. Se haría un experimento de conferencias en inglés y el grupo del Arbeiter Freund se ofreció a organizar mítines en yiddish en el East End. Así animada, empecé las rondas semanales de un lado a otro de Londres, bajo la lluvia, el aguanieve, la nieve y el frío durante tres meses. Ni siquiera en mis primeros tiempos en Estados Unidos había encontrado un nuevo campo tan difícil de roturar como ahora. Los resultados apenas si valían la pena el esfuerzo, aunque el comité insistía en que sí. Se cubrían gastos, se añadía algo de dinero al Fondo para los Presos Políticos y se presentaba ante cientos de personas la situación reinante bajo el Estado comunista.
En mi gira por el norte de Inglaterra y el sur de Gales había poco de lo que jactarse. Los galeses eran impresionables y fáciles de excitar, pero no siempre eran de fiar, me había dicho una vez John Turner. Después de los carámbanos ingleses que había intentado derretir, las multitudes galesas y su entusiasmo me agradaron. La dificultad no era la indiferencia de los trabajadores, sino su espantosa pobreza. Muchos llevaban sin trabajo durante un largo periodo de tiempo, y los que eran tan afortunados de tener un empleo ganaban una miseria. Lo sorprendente era que gente que viviera en tal desolación se interesara siquiera en venir a los mítines; parecía extraordinario que pudieran reunir la suficiente compasión por sus hermanos de sufrimientos en la lejana Rusia. Los rostros macilentos y cansados de estos obreros me hacían ser dolorosamente consciente de mi propia posición. Como todos los misioneros, estaba pidiendo «caridad para China» cuando se necesitaba ayuda desesperadamente en casa. Si por lo menos pudiera entrar en sus vidas, compartir su lucha, mostrarles que solo el anarquismo poseía la clave para transformar la sociedad y asegurar su bienestar, mi mendigar tendría alguna justificación.
Ya en Londres, tras mis primeras conferencias, había empezado a irritarme mi silencio forzoso sobre la terrible situación económica de Inglaterra. Las injusticias sociales en Gran Bretaña no podían, claro está, justificar males similares en Rusia. Ni me parecía justo hablar de la dictadura e ignorar la situación que teníamos más a mano. Este sentimiento crecía constantemente y se añadía a mi conflicto interior. No podría continuar durante mucho tiempo con las actividades antisoviéticas sin aclarar mi postura sobre la cuestión social en general. Si se me negara esa oportunidad en Inglaterra, como en los demás países, tendría que dejar de discutir sobre el Estado bolchevique. No podía cerrar los ojos al hecho de que debía mi asilo a mi actitud sobre Rusia, una hospitalidad dudosa e incómoda, que no podía aceptar indefinidamente. Mis compañeros me urgían a que me quedara para continuar con mi trabajo. Argumentaba que no tenía razón para sentir que no debía hacer un llamamiento por los revolucionarios rusos encarcelados porque no pudiera tomar parte en la lucha social en Inglaterra. Era la primera anarquista que había vuelto del país soviético para explicar en Gran Bretaña la relación de los bolcheviques con la Revolución; tal conocimiento era vital en todas partes, pero en ningún sitio tanto como en Inglaterra, donde tantos líderes obreros eran emisarios de Moscú. Esto era particularmente cierto en el sur de Gales, donde ciertos funcionarios de la Miners' Federation estaban adoptando el milagro del Estado comunista. La sencilla confianza y fe de mis compañeros era hondamente conmovedora. Proletarios desde la infancia, sus vidas desprovistas de belleza y alegría, se aferraban a su ideal como única esperanza de un mundo nuevo y libre. Un representante típico era James Colton, que a los sesenta y cinco años estaba todavía obligado a trabajar como un esclavo en las minas para ganarse el pan de cada día. Había entregado la mayor parte de su vida al servicio activo en nuestras filas, y con Francia orgullo me dijo que, como yo misma, se había hecho anarquista como resultado del crimen judicial de Chicago. Sin oportunidad de conseguir una educación, había adquirido bastantes conocimientos y una comprensión clara de los problemas sociales. Dedicaba su habilidad natural como orador a la causa y contribuía con sus escasos ahorros a la difusión del anarquismo. A los compañeros de su grupo, hombres más jóvenes con familias que mantener, les estimulaban las energías del «Jimmy» y les inspiraba su amor y consagración al ideal.
El informe de los sindicatos sobre Rusia, firmado por todos los delegados, incluyendo a John Turner, resultó ser un encubrimiento total de las faltas del régimen soviético. El campo que cubría hubiera requerido varios años de estudio, viajar extensivamente y una prolongada estancia en el país. Los delegados obreros habían estado en Rusia seis semanas, y más de una la pasaron en trenes, como John me comentó. Obviamente su informe no podía representar el conocimiento y observación personales de sus autores. En realidad era una compilación de los documentos especialmente preparados para ellos por las autoridades. Puesto que la mayoría de los delegados eran pro-soviéticos antes de llegar a Rusia, era natural que se tragaran entero el cebo bolchevique. Sus intérpretes, uno de ellos agregado naval de la embajada británica en los días del zar, el otro en el servicio diplomático desde hacía mucho tiempo, eran expertos en reunir datos oficiales para que tuvieran el efecto deseado. Habían hecho la vista gorda a la antigua autocracia en interés de su gobierno, y ahora, como partidarios del P.L.I., tenían que hacerlo también. Esa era su profesión y no tenía nada que reprocharles. Pero me sorprendió mucho ver que John Turner había firmado el informe. Sobre todo porque su artículo en Foreign Affairs, la entrevista que había concedido al representante del Forward de Nueva York, así como su discurso en nuestro mitin, contradecían completamente las alabanzas del informe. Le escribí francamente cómo me había decepcionado, él y sus otros compañeros. Contestó casi con la misma frase que Lansbury había utilizado con Sasha en 1920: podía mostrarme «un montón de pobres, necesitados y hambrientos en Londres». No conseguía ver la relación existente entre la miseria de Inglaterra y la declaración en el informe de que los trabajadores rusos, aunque políticamente confinados, eran libres económicamente y estaban satisfechos. Turner y sus colegas sabían que esto no era más cierto en relación con las masas rusas que en lo que se refería a los trabajadores británicos.
Era imperioso desenmascarar el engaño. Sugerí al comité que se diera respuesta y me encargaron que la redactara, con la ayuda de Doris Zhook. El folleto que publicamos comparaba las afirmaciones del informe con notas extraídas de la prensa soviética durante la visita de los delegados británicos. No contenía comentarios de ningún tipo, pues solo deseábamos que los bolcheviques mismos desmintieran las extravagantes afirmaciones del informe. Los comunistas nos acusaron de inmediato de utilizar material del Izvestia y el Pravda falsos que supuestamente estaban publicando en el extranjero los contrarrevolucionarios. Era algo ridículo, pero fue triste ver que incluso un rebelde tan bueno como el coronel Josiah Wedgwood, como la mayoría de los otros, incluyendo incluso a mi compañero John Turner, recorrían el camino trillado y carecían de independencia para oponerse a los comunistas.
La única excepción entre estos elementos la constituía Rebecca West, que no permitía que su afiliación política influyera sobre su actitud o restringiera su libertad de acción. Aunque extremadamente ocupada con su propio trabajo, encontraba tiempo para interesar a sus amigos en mis esfuerzos, para ponerme en contacto con un agente literario que podría encontrar un editor británico para My Disillusionment in Russia, para escribir un prefacio al libro y para presidir una de mis conferencias. Pero, en fin, Rebecca West es una artista y no un político.
El señor C. W. Daniel era otro espíritu libre; aun siendo editor, no consideraba los negocios como la cuestión principal de la vida. Le interesaban más las ideas y la calidad literaria de las obras que publicaba que el dinero que pudieran aportarle. Pregunté si él era también un cristiano pasado de moda que prefería la verdad al negocio, añadiendo que se me había acusado de ese delito. Admití que era pueril por mi parte esperar más del P.L.I. que de cualquier otro partido. Siempre había sabido que como las bestias, nunca cambia su naturaleza, por mucho que cambien de piel. Mas una se vuelve vieja y no por ello más sabia, y si no, no me hubiera conmocionado tanto descubrir que los radicales discutían sobre la vida y la muerte de miles de personas en términos de comercio. Tras una relación más íntima observé que el señor Daniel no era más sabio que yo, aunque sí más joven. Se comprometió a publicar la edición británica de My Disillusionment in Russia, plenamente consciente de que si bien podría reportarle gloria en la posteridad, quizás no así beneficios. Mi libro había aparecido ya completo en una edición sueca, pero no me decía tanto como ver mi obra, tan atrozmente manipulada en América, en un solo volumen en Inglaterra y con un prefacio de Rebecca West.
My Disillusionment, los artículos del World de Nueva York, reimpresos y distribuidos por Freedom de Londres, mis contribuciones al Westminster Gazette y el Weekly News, además de los aparecidos en el Times de Londres y publicados simultáneamente en provincias, el artículo del Daily News y, finalmente, nuestro folleto refutando la dicción de los delegados sindicales, contenían un tesoro de información accesible a todos menos al que no quería ver.
Sasha tampoco había estado parado: su obra The Bolshevik Myth apareció ahora publicado en Nueva York por Boni y Liveright. Pero este había eliminado el capítulo final, el más importante, por ser un «anticlímax». Tras lo cual, Sasha lo publicó en forma de folleto con ese mismo título y lo distribuyó a sus propias expensas. Se habían importado a Inglaterra los pliegos del libro y se estaba vendiendo el volumen a un preico prohibitivo sin el conocimiento ni el consentimiento de Sasha, y sin recibir ni un centavo por los derechos de autor. Las reseñas eran espléndidas, los críticos convinieron en que The Bolshevik Myth era una obra convincente y conmovedora de un valor literario de primer orden. Además, Sasha había reunido un tesoro de información y documentos sobre la persecución política bajo la dictadura rusa. Consiguió los relatos y declaraciones juradas de numerosos presos políticos que habían escapado o que habían sido desterrados de Rusia. Esto, añadido al material similar recogido por Henry G. Alsberg e Isaac Don Levine, constituía una denuncia colectiva del terror bolchevique de un efecto abrumador. Aprovechando el momento, Alsberg y Levine consiguieron cartas de protesta contra el despotismo de Moscú de hombres y mujeres de fama internacional y todo el material fue publicado en Nueva York por el Comité Internacional para los Presos Políticos en un volumen titulado Letters from Russian Prisons.
Mantuvimos la promesa hecha a nuestros desdichados compañeros de Rusia. Hicimos que se conociera su causa así como la de todos los revolucionarios perseguidos. Mostramos el abismo existente entre los bolcheviques y «Octubre». Continuaríamos haciéndolo. Sasha a través del Bulletin del Comité Mixto para la Defensa de los Presos Políticos y yo siempre que pudiera y donde tuviera la oportunidad de hacerlo. Ahora era el momento de emplearme en otros asuntos. Después de ocho meses de dedicación absoluta a la situación rusa, me parecía justificado buscar otros temas de expresión. Esto era especialmente necesario porque no podía seguir viviendo indefinidamente de la ayuda de mi familia y mis amigos americanos. No hubiera podido seguir trabajando si no hubiera sido por amigos tan queridos y leales como Stewart Kerr, por ejemplo, que no dejaba pasar un mes sin enviarme algún regalo. Ahora que quizás pudiera ser independiente económicamente gracias a mis conferencias sobre teatro, decidí abandonar mi trabajo sobre Rusia, al menos durante un tiempo.
Al poco de mi llegada a Inglaterra, Fitzi me nombró representante suya para el Provincetown Playhouse, al que había entregado ya años de trabajo y dedicación. Mis credenciales me permitían libre acceso a algunos teatros; no obstante, lo que vi no me animó a explorar la escena londinense. Algunos amigos ingleses me hablaron muy bien del Birmingham Repertory Theatre, el único grupo que sobresalía por su mérito artístico. Sus inicios habían sido de aficionados, me informaron mis amigos, y debía sus comienzos y espléndido desarrollo a la habilidad y generosidad de su fundador, Barry V. Jackson. Mi experiencia con la hospitalidad de los intelectuales británicos me había hecho algo escéptica. Tuve oportunidad de juzgar por mí misma cuando la Birmingham Repertory Company empezó la temporada en Londres con César y Cleopatra de Shaw, así que me apresuré a presentar mis credenciales como embajadora europea de Fitzi. En ningún teatro de la metrópolis británica me habían recibido con mayor cortesía. La representación resultó ser una revelación. No había visto tales decorados, ambiente e interpretación de conjunto otra parte, desde los días del Estudio de Stanislavski, e incluso la escenografía de entonces no era comparable con esta fiesta para los ojos. El César de Cedric Hardwicke superaba al de Forbes-Robertson, al que había visto en Nueva York. Conseguía hacer que el viejo romano estuviera intensamente vivo, y tuviera el suficiente humor para reírse de sí mismo. La señorita Gwen Ffrangçson-Davies en el papel de Cleopatra estaba exquisita. Por primera vez desde que llegué a Inglaterra se disipó la tristeza que me había invadido después de ocho meses de duro trabajo.
Una relación más personal con Barry Jackson, Walter Peacock, Bache Matthews (el director del señor Jackson) y varios miembros más de la compañía me evitaron juzgar la naturaleza de todo un pueblo por las amargas experiencias que había tenido con algunos grupos. Sabían que era una extraña luchando por conquistar un lugar en su país y eso fue razón suficiente para que me ofrecieran su ayuda. La posibilidad de perder votos o apoyo y estar en desacuerdo con mis ideas sobre temas sociales no les afectaba. Estaban interesados en lo humano, en la criatura perdida en una tierra extraña. Siempre era bienvenida en sus teatros y me pusieron en contacto con círculos de personas que me podrían permitir ganarme la vida con mis conferencias sobre teatro.
El señor Peacock me presentó a varias personas, entre ellas Geoffrey Whitworth, el ilustre secretario de la British Drama League. El señor Matthews interesó al secretario del Birmingham Playgoers por mi trabajo, lo que dio como resultado un compromiso con esa sociedad: y Barry Jackson, uno de los hombres más ocupados de Londres, siempre encontraba tiempo para mí cuando necesitaba su amable ayuda. El señor Whitworth puso muy generosamente a mi disposición toda su oficina, al ayudante del secretario, la biblioteca y la lista de socios. El señor Whitworth también me invitó a hablar en la conferencia de la Drama League, que iba a tener lugar en Birmingham.
En el precioso Repertory Theatre día unas conferencias sobre teatro ruso, hablé sobre los estudios, el Kamerny y Meyerhold. El ambiente estaba libre de rencor o desavenencias, las audiencias eran receptivas, las preguntas acertadas e inteligentes. Durante el descanso todo el mundo se relacionaba de forma afable, lo que era muy alentador para mí.
Me enteré demasiado tarde de que en Inglaterra es costumbre que los clubes y sociedades organicen sus conferencias con seis meses de antelación. Aun así, conseguí siete conferencias con el Playgoers para principios de otoño en Manchester, Liverpool, Birkenhead, Bath y Bristol. En esta última ciudad nuestra gente estaba planeando también una serie de ellas. El Drama Study Circle que había organizado en Londres estaba planeando varias conferencias sobre el origen y desarrollo del teatro ruso y los anarquistas del East End de Londres me pidieron el mismo curso en yiddish. Así pues me esperaba una temporada muy ocupada haciendo el trabajo que siempre había amado.
Durante los primeros días en Inglaterra, cuando todo parecía de lo más gris, Stella me escribió diciéndome que Londres era una belleza fría que requería mucho cortejo antes de revelar sus encantos. «¿Y a quién le interesa cortejar a una belleza fría?», repliqué. Ahora llevaba cortejándola nueve meses. ¿Sería posible que estuviera empezando a llegar a su corazón?
Londres estaba realmente precioso ahora, con su profusión de verde y abundancia de flores y sol, como si nunca más fuera a vestirse de luto o a llorar a torrentes. Uno repudiaba cada momento que pasaba en el interior, sabiendo lo efímera que era la gloria. Pero seis horas al día era el mínimo que necesitaba para estudiar los tesoros históricos que descubrí en el Museo Británico sobre el teatro ruso. Esta institución había sido uno de mis objetivos al venir a Inglaterra, pero solo ahora tenía el tiempo, el interés y la necesidad de servirme de todo lo que ofrecía. Cuanto más trabajaba en el museo, más información desenterraba sobre escenografía, antiguas obras, decorados y vestuario. Esto me conducía a campos más amplios que abarcaban el fondo político y social de los dramaturgos de los diferentes periodos, y su correspondencia, que reflejaba sus sentimientos y reacciones sobre la vida rusa. Era un estudio fascinante y tan absorbente que me hacía olvidar la hora de cierre. Una cosa estuvo clara desde el principio, no podía esperar cubrir ni siquiera una parte del material en seis conferencias, ni en una docena. Se requeriría todo un volumen. El profesor Wiener, Pedro Kropotkin y otros, habían escrito tales obras sobre la literatura rusa. Se me ocurrió que mi serie sobre teatro podía servir de introducción a un libro más extenso que debía escribir con posterioridad.
Tengo un recuerdo especial de mis encuentros con Havelock Ellis y Edward Carpenter por ser el cumplimiento de un deseo abrigado durante un cuarto de siglo. No es que llegara a conocerles en nuestro breve contacto personal mejor de lo que ya les conocía por sus obras; vi a Ellis durante una escasa media hora en su apartamento de Londres y ambos estuvimos bastante tímidos. Pero si hubiera vivido cerca de él durante años, no hubiera comprendido mejor la unidad de ese hombre con las obras de su vida, tan bien expresaba su personalidad única y su noble visión cada línea que me había hablado desde las páginas de su trabajo liberador.
Mi visita a Edward Carpenter duró casi una tarde entera en su modesta casita de Guildford. Tenía casi ochenta años y era frágil y delicado. Al lado de su apuesto acompañante, al que todo el mundo llamaba George, sus ropas parecían raídas. Pero había distinción en su porte y gracia en cada gesto. El pobre Edward tenía pocas oportunidades de hacerse oír, pues era George el que más hablaba sobre el trabajo que «Edward y yo» habían escrito mientras estuvieron en España, y del libro «que estamos planeando para este verano». Paciente y benévolo era Edward con la presunción de la gente pequeña, tratándola con sabiduría.
Intenté decirle todo lo que sus libros habían significado para mí —Hacia la democracia, Alas de ángel, Walt Whitman—. Me interrumpió, poniendo con suavidad su mano sobre la mía. Era mejor que le hablara de Alexander Berkman, dijo. Había leído sus Prison Memoirs, un estudio profundo de la humanidad del hombre y de la psicología de la prisión, y de su propio martirio, descrito con extraordinaria sencillez. Siempre había querido conocer a «Sasha» y a «la chica» del libro.
¡Havelock y Ellis y Edward Carpenter! El verano estuvo ciertamente enriquecido con estos dos grandes señores de la inteligencia y el corazón.
El verano también trajo otros acontecimientos interesantes aparte de mi trabajo de investigación. Llegó Fitzi para una breve visita, y a través de ella conocía a Paul y Essie Robeson, así como a varios socios de Fitzi del Provincetown Playhouse. Habían venido a Londres a poner en escena Emperor Jones con Paul Robeson. Essie era una persona encantadora y Paul fascinaba a todos. La primera vez que oí a Robeson cantar un grupo de espirituales fue en una fiesta organizada por mi amiga americana Estelle Healy. Nada de lo que me habían dicho sobre su forma de cantar expresaba adecuadamente la calidad conmovedora de su voz. Paul tenía también una personalidad adorable, carecía por completo de la vanidad de las estrellas y era natural como un niño. Nunca se negaba a cantar, por muy pequeña que fuera la concurrencia, si la atmósfera era agradable. A los Robeson les gustaban mis comidas, especialmente el café, y así, intercambiábamos cumplidos. Yo preparaba una cena para unos pocos amigos escogidos u organizaba una fiesta para que mis amigos ingleses conocieran a los Robeson y Paul hechizaba a todos con su gloriosa voz.
El verano fue espléndido, el mejor en muchos años. Ahora que los días veraniegos llegaban a su fin, mis amigos empezaron a marcharse. Tenía ante mí el trabajo que me gustaba y un corazón todavía robusto. Pero en diciembre poco quedaba de él, o nada, que pudiera ayudarme a encarar el invierno londinense. Mi aventura con las sociedades Playgoers fue bastante satisfactoria. También fueron alentadoras las organizaciones de Liverpool y Birkenhead, debido a que entre sus miembros había gente de todo tipo. Las otras eran puramente de clase media, sin interés verdadero por el teatro y sin ningún sentimiento por su valor social y educativo. No obstante, la experiencia demostró que podía establecerme con los Playgoers si podía aguantar lo suficiente para ser más conocida en Inglaterra, durante un año o dos. Pero no tenía medios, ni inclinación a convertirme en una subordinada de nadie.
Las conferencias independientes de Londres y Bristol demostraron una vez más la verdad del dicho británico de que «eso no se hace en Inglaterra». El fracaso en Londres fue particularmente decepcionante porque el trabajo había comenzado con grandes promesas de éxito. La Casa de Keats, singularmente bella e impregnada del genio y el espíritu del gran poeta inglés, fue el lugar de reunión; Claire Fowler Shone, la secretaria, era una organizadora muy capacitada, una trabajadora prodigiosa, y muy conocida en las filas obreras y sindicalistas, y tenía a una docena de amigos para ayudarla. Una reseña de mi trabajo sobre el teatro realizada por Rebecca West y Frank Harris circuló en miles de copias; Barry Jackson, Geoffrey Whitworth, A.E. Filmer y otros, en absoluto extraños en el mundo del teatro, iban a ser los presidentes. Aun así, la asistencia fue pequeña y los ingresos apenas cubrieron los gastos. Es cierto que las audiencias fueron de un alto nivel intelectual. Eso y la alegría de recoger el material fueron la única satisfacción que obtuve de casi seis meses de esfuerzos.
Pasé tres semanas en Bristol con resultados similares. Mi segundo intento de echar raíces en el Reino Unido se había ido por la borda otra vez. Las nieblas y la humedad permanecían fieles a mí y vagaban dentro de mi organismo a su antojo. Estaba en cama con escalofríos y fiebre cuando llegó una invitación de mis queridos amigos Frank y Nellie Harris para que fuera a visitarlos a Niza.
En junio me había casado con el viejo rebelde James Colton. Siendo británica, hice lo que la mayoría de los nativos hacen cuando pueden reunir el suficiente dinero para escapar del clima de su país. El American Mercury me había enviado un cheque por mi retrato de Johann Most, por lo que pude pagarme el billete al sur de Francia. Los Harris eran unos anfitriones maravillosos, no escatimaban nada para rodearme de cuidados y para ayudarme a recobrar la salud y la alegría. Había pasado muchas horas interesantes con Frank antes, pero nunca lo suficiente para ver más allá del artista, el hombre de mundo y el interesante causeur. En la intimidad de su hogar pude penetrar bajo lo que todo el mundo consideraba el egotismo y la presunción de Frank. Descubrí que mi anfitrión se conocía a sí mismo mejor que nadie. Sabía lo que había de humano, de demasiado humano, en su carácter. Tenía dudas atormentadoras sobre si de verdad era el artista supremo que se proclamaba a sí mismo ser, sobre si sus obras permanecerían y si le pondrían en una hornacina inmortal. A Frank no le engañaban sus propias debilidades, por muy ciego que estuviera a las de sus amigos o equivocado sobre aquellos a los que consideraba enemigos. Frank Harris, cuando se mostró a mí tal y como era, lejos de disminuir mi afecto, se acercó más a mí. Teníamos pocas ideas en común, especialmente sobre los problemas sociales. Discutíamos a menudo, pero siempre del mejor humor, porque sabíamos que no importaba lo mucho que pudiéramos llegar a distanciarnos, nuestra amistad no se debilitaría.
Mi encuentro con Nellie Harris en París el año anterior me había mostrado poco de su personalidad, excepto su encanto y atractivo obvios. Durante mi visita, todas sus cualidades exquisitas y raras se abrieron ante mí como una flor. Había conocido con anterioridad a esposas de hombres creativos. Había visto su amargura hacia los amigos de sus esposos, sus celos hacia las mujeres que los admiraban, y bien sabía lo malicioso y dominante que mi sexo puede ser con las esposas de sus ídolos. Mis simpatías solían estar con las esposas, porque me parecía suficiente martirio ser la mujer de un artista. No hubiera pensado de otra forma en relación con Nellie si la hubiera encontrado poco generosa con los admiradores de Frank. Pero Nellie era un ángel, una personalidad grande y cariñosa, en absoluto severa, y no un simple reflejo de su famoso marido, sino una individualidad por propio derecho; era una gran observadora de la gente y los acontecimientos, mejor juez de la naturaleza humana que mi querido Frank, y más paciente y comprensiva.
Odiaba tener que dejar a mis buenos amigos, pero necesitaba investigar en la Bibliothèque Nationale de París antes de volver a la Inglaterra. Todavía tenía algunos compromisos que cumplir con los Playgoers de Liverpool sobre el teatro experimental en América. Ya les había hablado sobre Eugene O'Neill y una periodista había hecho una crítica sobre «mis manos sensibles y el reverso dorado del manto de la ópera, bastante sorprendentes en una anarquista», pero a los Playgoers debieron de gustarles mis charlas, porque me invitaron de nuevo. También había accedido a dar otro curso sobre obras continentales y americanas en una sala popular, con una entrada de un chelín. Mis compañeros estaban seguros de que atraería a una multitud, pero en el día señalado no había ninguna. Strindberg, los expresionistas alemanes, Eugene O'Neill y Susan Glaspell no interesaban al público británico cuando no eran presentados con el sello de una organización o un partido. «Eso no se hace en Inglaterra». Me vi obligada a admitir que necesitaría un período de tiempo más largo de lo que había creído para romper y pasar a través del muro de lo que «no se hace». Cinco años, quizás, si no más. Pero no tenía muchos años más que desperdiciar. Mientras tanto, tenía el problema de cómo llegar a fin de mes. Hasta mi expulsión nunca había pensado en esa cuestión: pensaba que mientras pudiera seguir utilizando mi voz y mi pluma, podría ganarme fácilmente la vida. Desde entonces, el espectro de la dependencia me había obsesionado, y creció después de mi gira por el sur de Gales y provincias. Prefería aceptar un trabajo de cocinera o ama de llaves antes que vivir de mis actividades entre los malpagados mineros y trabajadores de las fábricas de algodón. No podía permitir que costearan mis billetes de tren, mucho menos los gastos de mis conferencias. Como estas no daban beneficios, no veía forma de continuar mi trabajo en Inglaterra.
Un amigo dijo una vez bromeando que yo era como un gato: «tírala desde un sexto piso y caerá de pie». Después del último fracaso me sentía como si de verdad me hubieran lanzado desde el último piso del edificio Woolworth. Dos cosas me hicieron caer de pie, una era mi plan de realizar un volumen sobre «Los orígenes y desarrollo del teatro ruso»; la otra, una gira a través de Canadá. Los anarquistas de allí me habían invitado a ir, y un compañero de Nueva York había prometido recaudar el dinero de los gastos. Iría a algún lugar de Francia y consagraría el verano a escribir y saldría hacia Canadá en otoño. Las dos aventuras, esperaba, podrían proporcionarme el suficiente dinero para vivir y estar activa en Inglaterra durante un año o dos. Aseguré el viaje a Canadá reservando inmediatamente el pasaje.
El aliciente para dedicar los próximos cuatro meses a escribir procedía de C.W. Daniel, mi editor. Se había tomado el interés más vivo en mis conferencias sobre los dramaturgos rusos, había enviado un estenógrafo para que recogiera literalmente lo dicho y abrigaba la esperanza de publicar mi libro en un futuro no muy lejano. Además de My Disillusionment in Russia, había publicado una edición inglesa de Prison Memoirs oficina an Anarchist, de Alexander Berkman, para la que Edward Carpenter había escrito un prefacio, y había importado pliegos de Letters from Russian Prisons, ninguna de estas empresas había contribuido a llenar sus arcas. Pero eso no le desanimaba para intentar suerte de nuevo.
Estaba a punto de dejar Londres cuando se declaró la huelga general. No podía pensar en huir de un acontecimiento de importancia tan abrumadora. Se necesitarían trabajadores y gente que ayudase, y debía quedarme y ofrecer mis servicios. John Turner era el hombre que mejor me pondría en contacto con las personas al frente de la huelga. Le expliqué que estaba dispuesta a hacer cualquier tipo de trabajo para ayudar en la gran lucha: encargarme del socorro a las familias de los huelguistas, organizar el cuidado de los niños, o hacerme cargo de los puestos de abastecimiento. Quería ayudar a la gente corriente. John estaba encantado. Eso disiparía el prejuicio que mi postura antisoviética había creado en los círculos sindicales y demostraría que los anarquistas no solo teorizan, sino que son capaces de hacer un trabajo práctico y que estaban listos para cualquier emergencia. Llevaría mi mensaje al comité de huelga y les pondría en contacto directo conmigo. Esperé dos días, pero no recibí recado ni de la sede de los sindicalistas ni de John. El tercer día volví a recorrer andando el largo trecho para ver a John y preguntarle sobre el tema. Le habían dicho que toda la ayuda necesaria procedía de las filas sindicales y que no se necesitaba ayuda exterior. Era una débil excusa, estaba claro que los líderes temían que se filtrase que la anarquista Emma Goldman tenía alguna conexión con la huelga general. John era reacio a admitir mi interpretación, ni podía negar que yo podía estar en lo cierto. Era la historia de siempre: la maquinaria centralizada en todos los aspectos de la vida británica no dejaba sitio a la iniciativa individual. Era una tortura permanecer neutral cuando la línea de separación entre los amos y los hombres estaba tan claramente dibujada, o no hacer nada cuando los líderes cometían un error tras otro; tampoco me iría por tren o por barco tripulados por esquiroles. Encontré algo de alivio estando fuera en la calle, mezclándome con los hombres y observando sus reacciones. Su espíritu de solidaridad era maravilloso; su entereza, enorme; su desprecio de las dificultades que la huelga les había impuesto ya, admirable. No menos extraordinario era su buen humor y dominio de sí mismos ante la provocación del enemigo: coches blindados traqueteando por las calles, burlas y mofas por parte de los jóvenes matones que los conducían, y las afrentas de los ricos circulando en sus lujosos automóviles. Se habían producido algunos enfrentamientos, pero en general, los huelguistas se comportaban con dignidad y orgullo, confiados en la justicia de su causa. Era inspirador, pero también aumentaba mi sufrimiento por mi propia impotencia. Al décimo día de huelga, al no haber signos de acuerdo, decidí abandonar Inglaterra en avión.
Capítulo LVI
Unos amigos habían descubierto un sitio maravilloso en Saint-Tropez, un antiguo y pintoresco pueblecito de pescadores del sur de Francia. Era un lugar encantador: una casita de tres habitaciones desde donde se veían las cimas nevadas de los Alpes Marítimos, con un jardín de rosas magníficas, geranios rosas y rojos, árboles frutales y una gran viña, todo por quince dólares al mes. Aquí recuperé algo de mi antiguo entusiasmo por la cada, y de fe en mi capacidad para superar las dificultades que el futuro me deparara. Dividí mi tiempo entre el escritorio y el ménage. Incluso encontré tiempo para aprender a nadar. Preparaba las comidas en una curiosa cocina provenzal de ladrillos rojos en la que solo se podía utilizar carbón. Muchos amigos de América y de otras partes del mundo consiguieron llegar hasta mi nuevo hogar en Saint-Tropez.
Georgette Leblanc, Margaret Anderson, Peggy Guggenheim, Lawrence Vail y muchos otros venían por una hora o un día a discutir cuestiones serias o para disfrutar de alegre compañía. Peggy y Lawrence vivían cerca, en un pueblo llamado Pramousquier y fue allí donde conocí a Kathleen Millay y Howard Young. Este me reprochó no haber escrito mi autobiografía. «¡Una mujer con su pasado! —exclamó—, ¡piense en lo que podría contar!» Sí, desde luego, le dije, si pudiera conseguir los ingresos de dos años, una secretaria y alguien que refriegue mis sartenes y cacerolas. Se haría cargo de recaudar cinco mil dólares a su regreso a América, prometió Young. En honor de mi futuro benefactor, Peggy añadió unas cuantas botellas de vino más a las que ya se habían vaciado durante la cena.
Los cuatro meses en Saint-Tropez pasaron demasiado rápidamente en trabajo y juegos. Un sueño dorado, que tuvo, sin embargo, un violento despertar. El señor Daniel me informó de que la situación en Inglaterra desde la huelga general había empeorado aún más; como no se veían signos de mejoría, no debía sentirme ligada a su empresa por mi manuscrito sobre el drama ruso. Esa fue la primera nube de mi cielo azul; no obstante, no fue tan desconcertante como el telegrama que recibí del compañero de Nueva York que había prometido recaudar los fondos iniciales para mi gira por Canadá. «Anulada», anunció.
Era probable que el gobierno canadiense hubiera declarado que no me permitiría la entrada en el país o que mi propia gente hubiera reconsiderado su invitación, pensé. Pero mis conjeturas resultaron falsas. Canadá seguía benditamente ignorante del peligro que la amenazaba y nuestros compañeros me aseguraron que me esperaban sin falta.
Parecía que mi patrocinador temía el daño físico que podía sufrir a manos de los comunistas. Sus temores no estaban totalmente infundados; algunos comunistas de Nueva York habían interrumpido mítines radicales e incluso atacado físicamente a sus oponentes. Estos tiempos difíciles afectarían también al éxito de mi gira, me decía en una carta. Le estaba agradecida por sus buenas intenciones de protegerme a mí y a mis intereses, pero no podía ser muy indulgente con el derecho que había asumido de cancelar la gira. Si este nuevo golpe hubiera llegado cuando todavía estaba en Inglaterra, hubiera creído que se había terminado el mundo. Pero la estancia en Saint-Tropez había restaurado mis fuerzas y con ellas mi espíritu de lucha. Mandé telegramas a tres amigos de los Estados Unidos para que me hicieran un préstamo. Respondieron a la vez, aunque vivían en diferentes lugares del país.
Mientras estuve en París almorcé con Theodore Dreiser. «Debes escribir la historia de tu vida E.G. —me urgió—, es la más rica de las mujeres de nuestro siglo. ¿Por qué, en nombre de Dios, no lo haces?» Le dije que Howard Young me había hecho esa pregunta primero. No la había tomado muy en serio y no me había sorprendido no recibir noticias suyas, aunque ya llevaba varios meses en América. Dreiser protestó que estaba vivamente interesado en ver mi historia entregada al mundo. Conseguiría un adelanto de cinco mil dólares de algún editor y tendría noticias suyas muy pronto. «Está bien, querido, mira a ver lo que puedes hacer. Si también se te olvida o fracasas, no te demandaré por haber roto tu promesa», reí.
Entré en Canadá tan anónimamente como había entrado en Inglaterra dos años antes. En Montreal me enteré de que hacía años que un anarquista de habla inglesa no había sido escuchado en Canadá. La única gente activa era el grupo yiddish, pero no tenían experiencia en organizar conferencias en inglés. Mi amigo Isaac Don Levine me había prometido ayudarme con el trabajo publicitario, pero incluso antes de que él llegara a Montreal, los periódicos anunciaron que la peligrosa anarquista Emma Goldman, con el nombre falso de Colton, se las había arreglado para aludir a las autoridades de inmigración y había llegado a Montreal. Para evitarles a los montrealenses más inquietud y para satisfacer la curiosidad de la prensa, Don emitió un comunicado en el que exponía cómo y por qué había venido a Canadá e invitó a los periodistas para cualquier entrevista. El teléfono y el timbre de la puerta de mis anfitriones, los Zahler, hicieron horas extraordinarias, y los periódicos publicaron con gran sensación la noticia de que existía todavía el romanticismo en esta época enormemente materialista: Emma Goldman y James Colton, un minero del sur de Gales, habían redescubierto su mutuo afecto después de veinticinco años y habían unido sus vidas en matrimonio. Informaron de que las autoridades de inmigración habían afirmado que no tenían ninguna intención de interferir con mi estancia en Canadá mientras «no abogara por las bombas».
Los fanáticos de Moscú intentaron boicotear mis conferencias recorriendo casa por casa la población radical yiddish. Unos cuantos de los comunistas más decentes y sensatos desaprobaron estas tácticas. Sugirieron un debate entre Scott Nearing y yo. Hubiera preferido a algún comunista que hubiera vivido en Rusia más tiempo y que conociera mejor la situación que el señor Nearing; a pesar de lo cual, estaba dispuesta a discutir con él la cuestión de la Vida bajo la Dictadura. No así el señor Nearing. Su respuesta fue que si E.G. se estuviera muriendo y si él pudiera salvar su vida, no iría ni al cabo de la calle para hacerlo.
Además de mi conferencia sobre teatro y un discurso en la reunión del Eugene Debs Memorial, di seis conferencias en yiddish y hablé en un banquete donde se recaudaron varios cientos de dólares para los presos políticos rusos. El resultado más satisfactorio de mi visita a Montreal fue el grupo de mujeres que reuní en una organización permanente para recabar fondos para los revolucionarios encarcelados en el Estado comunista.
Los anarquistas de Toronto eran más numerosos y estaban mejor organizados. Llevaban a cabo una intensa propaganda en yiddish y ejercían una influencia en su comunidad; pero, tristemente, olvidaban a los nativos. Estaban ansioso, no obstante, por ayudarme en todo lo necesario en mi programa de conferencias en inglés. Habían hecho bastante trabajo preparatorio, que prometía un gran éxito para mi primera aparición. También recibimos apoyo de forma inesperada. Les habían notificado a los periódicos de Toronto mi visita a la ciudad, pero solo el Star mostró el suficiente interés para enviar a un representante, el señor C.R. Reade. Me sorprendió ver que estaba muy bien informado sobre filosofía anarquista y que estaba familiarizado con sus exponentes y sus obras. Incluso podía ser uno de nosotros, bromeé. Riendo, dijo que la vida ya era bastante difícil sin ser partidario de causa tan impopular ni compartir esas ideas con un mundo embotado. Su comprensión y actitud amistosa ejerció un efecto proselitista sobre sus editores. En palabras de los comunistas, el Star se convirtió en «el periódico de propaganda de Emma Goldman». La expĺicación dada a mi «enchufe» con la publicación fue que su propietario había sido en el pasado un anarquista «filosófico» y que seguía siendo hospitalario con las ideas progresistas. Pero yo creía que se debía al buen oficio de Reade. Tanto él como su esposa se convirtieron en mis entusiastas patrocinadores. La señora Reade incluso se ofreció a organizar un curso de mis conferencias sobre teatro. Estaban entre las pocas personas afines a mí de cuya amistad disfruté durante mi estancia en Toronto.
Algunos de mis queridos parientes vinieron a verme desde Estados Unidos y era una gran alegría estar cerca de ellos, aunque tuvieran que venir ellos a mí en lugar de yo a ellos. Y no es que no hubiera tenido la oportunidad. Varios amigos estaban ansioso por pasarme clandestinamente. Con mi fotografía en todos los archivos policiales de Estados Unidos no hubiera podido permanecer mucho tiempo allí sin ser reconocida, y esconderse no servía para nada. Aquellos amigos y compañeros que pudieran permitírselo vendrían a verme. En cuanto al resto, nunca me gustó el sensacionalismo porque sí. Había todavía un gran lugar en mi corazón para mi antiguo país, a pesar del trato que había recibido. Mi amor por todo lo que había en él de ideal, creativo y humano nunca moriría. Pero prefería no volver a América si con ello tenía que comprometer mis ideas.
Los gastos de viaje en Canadá y la gran distancia entre las ciudades más importantes me decidieron a no ir más allá de Edmonton, Alberta. Winnipeg casi fue mi Waterloo. La ciudad era extremadamente fría y había una epidemia de gripe, a la que sucumbí en las primeras veinticuatro horas. Falta de cohesión en nuestras filas, mítines mal organizados y la obstrucción comunista en todas y cada una de las reuniones hicieron que las perspectivas fueran de todo menos alegres. Quedándome en cama durante el día, en un medio estupor por las medicinas que tomaba, me las arreglé para llevar a buen término el mitin multitudinario del domingo por la tarde, a pesar del jaleo que armaron los fanáticos de Moscú. Más tarde añadí un curso sobre teatro a mi programa. Las seis semanas que pasé en Winnipeg, aunque tremendamente agotadoras, no dejaron de tener su compensación. Los jóvenes despiertos y activos de la organización Arbeiter Ring, y las chicas estudiantes de la universidad que me invitaron a hablar, fueron los que me salvaron. También conseguí unir a las mujeres radicales en una sociedad de socorro para los revolucionarios encarcelados en Rusia y añadí algún dinero a los fondos.
Edmonton, Alberta, batió todos los récords. Fui allí para dos conferencias y me quedé para dar quince en una semana, algunos días hablé tres veces. Todas las organizaciones judías de la ciudad y la mayoría de los grupos educativos, sociales y obreros canadienses me invitaron también. Los dos extremos de las abigarradas audiencias a las que me dirigí esa semana fueron las obreras de una fábrica durante la hora del almuerzo, en el taller, y el personal universitario del Edmonton College y la Universidad de Alberta en un té organizado en un hotel por la señora H.A. Freedman, presidenta del Council of Jewish Women.[83] El extraordinario interés que mi presencia en Edmonton despertó fue enteramente debido a los esfuerzos de tres personas, ninguna de las cuales era anarquista. La señora Freedman era una fiel y sincera partidaria del presente orden político, E. Hanson era un nacional-socialista y Carl Berg era miembro de la I.W.W.
A mi regreso a Toronto, una nota de Peggy Guggenheim expresaba su sorpresa porque no hubiera contestado a la carta de Howard Young en relación con mi autobiografía. ¿Había cambiado de idea sobre permitir a Young recaudar los fondos necesarios para escribir mi libro? Este estaba planeando continuar en ello y ella pensaba abrir la suscripción con quinientos dólares. Contesté que no había recibido la carta de Howard, pero que no podía seguir adelante. No obstante, prefería que mi viejo amigo W.S. Van Valkenburgh se hiciera cargo del duro trabajo que el llamamiento supondría. Sabía que si lo que hacía falta era energía y fuerza inagotable, estaba segura de que Van tendría éxito. Con Peggy Guggenheim y Howard Young como primeros patrocinadores, Kathleen Millay como secretaria oficial y Van para ocuparse de la correspondencia, se lanzó finalmente el proyecto para recabar los fondos para que escribiera la «obra maestra que inflamaría al mundo».
Mientras tanto, mis compañeros de Toronto insistían en que me necesitaban entre ellos. Nunca habían creído que su ciudad pudiera responder tan bien a la propaganda anarquista. Me instaron a que hiciera de Toronto mi hogar permanente o que me quedara allí por lo menos unos años. Se ofrecieron a sufragar todos los gastos y declararon que debía considerarme contratada. La mayoría de estos anarquistas yiddish eran trabajadores que apenas si tenían ellos para vivir: el expansivo Maurice Langbord y su esposa, Becky, que trabajaban duro para sacar adelante a sus seis niños adorables, que tenían un gran apetito; A. Judkin, que no pesaba más de cuarenta y cinco kilos, tenía a su mujer enferma, y conducía una furgoneta de reparto de prensa; el cordial y amable Joe Desser, enfermo durante meses; Gurian, Simkin, Goldstein y otros compañeros, todos ellos tenían que soportar pesadas cargas. No consentiría en aceptar la ayuda económica ni de Julius Seltzer, el único «millonario» de nuestras filas, cuanto menos la de ellos. Ni podía pensar en pasar el resto de mi vida en Canadá. Pero probaría un año.
El curso especial de teatro, organizado por mis amigas artistas Florence Loring y Frances Wylie, me había dejado un excedente. Mi familia me mandó dinero en metálico como regalo de cumpleaños. Los dos Ben, el Grande y el Pequeño, y otros amigos me recordaron también en esta ocasión. Tendría suficiente para parte del verano. Pensé que descansaría unos días y luego me dedicaría con todo mi empeño a preparar una nueva serie de conferencias. Pero perdí todo deseo de descansar con el inminente asesinato de Sacco y Vanzetti.
La primera noticia que tuve de su detención me llegó cuando estaba en Rusia; luego, nada más hasta que estuve en Alemania. Tan abrumadoras eran las pruebas de su inocencia que parecía imposible que el estado de Massachusetts repitiera en 1923 el crimen que Illinois había cometido en 1887. Razonaba que algo se había progresado en América en el último cuarto de siglo, algún cambio en las mentes y los corazones de las masas que evitaría un nuevo sacrificio humano. Extraño que, de todo el mundo, yo pensase así. ¡Yo que había vivido y luchado en Estados Unidos durante más de la mitad de mi vida y que había sido testigo de la inercia de los trabajadores y de la falta de escrúpulos e inhumanidad de los tribunales americanos! ¡Con los compañeros inocentes de Chicago asesinados, con Sasha condenado a veintidós años por un delito para el que la pena máxima era de siete, con Mooney y Billings enterrados en vida gracias a un perjurio, con las víctimas de Wheatland y Centralia todavía en prisión y todos los demás que había visto enviar a la cárcel! ¿Cómo podía haber creído que Sacco y Vanzetti, aunque inocentes, escaparían a la «justicia» americana? El poder de sugestión me había cogido desprevenida. El mundo entero había repudiado la monstruosa posibilidad de que a Sacco y Vanzetti se les negara un nuevo juicio o que la sentencia de muerte fuera cumplida. Me dejé influir y había hecho poco por detener la mano del verdugo que se extendía hacia esas dos preciosas vidas. Solo después de llegar a Canadá me día cuenta de mi error. Hablar parecía inconsecuente y vano, pero era lo único que podía hacer para atraer la atención sobre el negro crimen que se iba a cometer al otro lado de la frontera, después de los siete años de purgatorio sufrido por los dos hombres perseguidos. ¡Ay!, mi débil voz, como la de millones, gritó en vano. América permaneció sorda.
Mis compañeros organizaron un acto conmemorativo. Accedí a hablar, aunque sabía que ningún himno a su valor y nobleza podía elevarlos a una mayor gloria en los ojos de la posteridad que la bella canción de Vanzetti y las últimas sencillas y heroicas palabras de Sacco.
Concentrar mi atención en algo de interés vital me había ayudado a menudo a olvidar la crueldad que el hombre inflige sobre su prójimo. El estudio del material para mi trabajo del invierno podría aliviar mi dolor por la gran pérdida.
La biblioteca pública y la de la Universidad de Toronto carecían de obras modernas sobre los problemas sociales, educativos y psicológicos que ocupaban a las mentes más despiertas. «No compramos libros que consideramos morales», me comentaron que había dicho un bibliotecario. Me procuré uno para mí sola en la persona de Arthur Leonard Ross, uno de mis mejores amigos, que me envió dos cajas con los últimos manuales sobre los temas que estaba preparando. También descubrí una rica colección de Walt Whitman, propiedad del señor H.F. Saunders, secretario de la Toronto Walt Whitman Fellowship, quien me invitó a hablar en la reunión anual en memoria del Buen Poeta Canoso.
Mi suerte en Toronto excedía con mucho mis méritos. Amables corazones cumplían todos mis deseos. «¿Una secretaria?» «Pero, ahí está Molly Kirzner, ella hará el trabajo». Durante ese año Molly cambió su nombre por el de Ackerman, pero no su lealtad hacia mí. «¿Un lugar céntrico para nuestra publicidad?» «Ningún problema, ahí está C.M. Herlick, el abogado. No temas, él es también socialista y está deseoso de poner a tu servicio su oficina». Un médico, un dentista, un sastre, todos a mi disposición, y una secuestradora, cuyo acogedor hogar se convirtió pronto en el mío. La querida mujer, Esther Laddon, era más o menos de mi edad, pero me cuidaba como si fuera su hija. Se preocupaba por mi salud, por mis comidas, y advertía a todo el mundo que no se les ocurriera perderse las charlas de la gran oradora E.G. Ciertamente, mi suerte excedía mis méritos.
En enero de 1928 pronuncié la última serie de veinte conferencias sobre diferentes temas de nuestro tiempo. Durante la última noche, en la que hablé sobre la obra de Ben Lindsey Companionate Marriage, se reunión una audiencia igual en asistencia total a cuatro de las otras. Me aseguraron que había realizado una hazaña que ningún orador público había intentado nunca antes en Toronto. Había llegado como una extraña, sin fondos, ni representante y en un año había suscitado el suficiente interés para reunir audiencias dos veces a la semana durante ocho meses. Lo más importante, pensaban mis compañeros, era el efecto que había tenido mi conferencia sobre castigo corporal en las escuelas. Dijeron que la campaña organizada para abolir esa práctica salvaje era el resultado directo de la misma. No hubiera logrado algo así si no hubiera sido por el apoyo eficaz de amigos como los Reade, Robert Low, Mary Ramsey, Jane Cohen, los Hughes, Florence Loring y Frances Wylie, y mis compañeros de Toronto. Su contribución no había sido menor que la mía, y tampoco debía serlo su mérito.
La semana que pasé en Montreal antes de embarcarme estuvo libre de la tristeza y decepciones de mi anterior visita. Era la invitada de la Women's Aid Society, el grupo que había organizado para ayudar a los revolucionarios perseguidos en Rusia. Mi año de ausencia no había disminuido su ardor ni sus esfuerzos. La señora Zahler, Lena Slackman, Minna Baron, Rose Bernstein y otras grandes trabajadoras habían superado mis expectativas sobre la cantidad de ayuda financiera que habían conseguido enviar a Berlín al Fondo para los Presos Políticos rusos. Resultaron igual de eficientes con las dos reuniones que organizaron para mí, las más numerosas e interesantes de Montreal. Disfruté enormemente de la buena camaradería que se respiraba en la cena de despedida que me dieron. Otros amigos añadieron interés y placer a mi estancia, entre ellos, el señor y la señora H.M. Calserman, entusiastas hebraístas, que reunieron a la intelectualidad yiddish para que asistiera a mi conferencia sobre Walt Whitman en su hogar. Estaban orgullosos de que yo fuera de su raza, repitieron. Valió la pena volver a Montreal para llegar a los corazones yiddish por obra y gracia del goi Walt Whitman.
Evelyn Scott estaba en la ciudad y pasé unas horas maravillosas con ella. Había leído admirado su Escapade años antes de conocernos. Nuestra amistad comenzó en Londres y se cimentó con las cartas de Evelyn, no menos magistrales que su obra literaria. Nos reímos hasta que se nos saltaron las lágrimas recordando nuestro reciente encuentro en Cassis, Francia. Nos había invitado a Sasha y a mí a cenar y habíamos llegado en compañía de Peggy y Lawrence a las cuatro de la mañana muertos de hambre. Adormilada, Evelyn anunció que no podía ofrecernos más que café; no había sobrado ni una migaja de la fabulosa cena.
El llamamiento a las armas a favor de «la Vida de E.G.» no había atraído a batallones, me informó Van tristemente; no se habían recibido más que mil dólares, aunque había bombardeado a todo el que tenía a su alcance. Su rostro se iluminó cuando se enteró de que los compañeros del Freie Arbeiter Stimme habían recaudado, gracias a los esfuerzos de su redactor, Joseph Cohen y B. Axler y Sara Gruber, casi esa misma cantidad, y que Toronto y Montreal no se habían quedado atrás. Pero todavía estábamos a mitad de camino de los cinco mil dólares que se necesitaban. Van no estaba desanimado: seguiría acosando a todos los que habían proclamado alguna vez su amistad a E.G. ¿Cuáles eran mis planes? ¿Esperaría antes de empezar el trabajo? Cómo se atrevía a sugerir que una buena anarquista abandonaría a medio camino, me burlé de mi empresario. En quince meses había recaudado más de mil trescientos dólares para el fondo político, algo de dinero para la defensa de Sacco y Vanzetti y causas similares. Había pagado mis deudas, que ascendían a mil doscientos dólares y tenía suficiente para el pasaje de vuelta, aparte del nuevo fondo para mi autobiografía.
Volvía a Francia, al encantador Saint-Tropez, y a mi adorable casita a escribir mi vida. ¡Mi vida! Había vivido en sus cimas y en sus abismos, en sus amargos dolores y en sus éxtasis, en la negra desesperación y en la esperanza ardiente. Había apurado la copa hasta el final. Había vivido mi vida. ¡Ojalá tuviera el don de describir la vida que había vivido!
[1] GOLDMAN, E., Living my life, Alfred Knopf, Inc., New York, 1931. La presente traducción está hecha sobre la edición de Dover Publications, Inc., New York, 1970.
[2] DRINNON, R., Rebelde en el paraíso yanqui, editorial Proyección, Buenos Aires, 1965.
[3] PEIRATS, J., Emma Goldman, anarquista de ambos mundos, editorial Campo Abierto, Madrid, 1978, 2ª edición. Emma Goldman, una mujer en la tormenta del siglo, editorial Laia, Barcelona, 1983.
[4] A. Berkman (1870-1936), figura señera en el anarquismo, su vida merecería otro par de volúmenes para ser contada. Entre sus obras están: Prison memoirs of an anarchist, Mother Earth, New York, 1912; The Bolshevik myth (Diary 1920-1922), New York, 1925; El ABC del comunismo libertario..., Tierra y Libertad, Barcelona, 1937; Kronstadt, Comité Peninsular FAI, Barcelona, 1938. Las dos últimas impresas en la antigua imprenta de Félix Costa, ahora colectivizada por CNT.
[5] Aunque todos ellos fueron mentes brillantes, solo reseño aquí a J. Most (1846-1906), por haber sido pieza clave en la orientación anarquista del movimiento inmigrado en Estados Unidos, sobre todo alemán, y en los comienzos de la inquietud social de nuestra autora. Es uno de tantos parlamentarios radicales que en el último tercio del siglo XIX se deciden por las ideas antiautoritarias; su labor queda reflejada en Die Freiheit, publicación que inició en Londres en 1879 y que siguió en New York, contando con un total de veinticinco añós de existencia. En nuestro país tuvo fortuna su obra La peste religiosa, Biblioteca Salud y Fuerza, Barcelona, 1923, publicada después en otras cuatro editoriales. Gran orador y polemista.
[6] Cfra. PEIRATS, J., Emma Goldman, una mujer en la tormenta del siglo, pág. 165.
[7] Independientemente de sus escritos menores, tenemos: Anarchism and Other Essays, Mother Earth, 1911. The social significance of the modern drama, Boston, 1914. The truth about the bolsheviki, New York, 1918. The crushing of the revolution, Londres, 1922. My disillusionment in Rusia, Londres, 1925. Trotsky protest too much, Barcelona, Glasgow, 1938. The place of the individual in society, Chicago, s/a. A woman without a country, s/n, s/a.
[8] Encontramos artículos en la primera época de la Revista Blanca, Madrid, 1898-1905; en el nº 46 «Guerra y trabajadores», y en el nº 82 «¿Qué es el anarquismo?»; su retrato aparece en el Almanaque de la Revista Blanca para 1903; se anuncian colaboraciones suyas en Humanidad Libre, Valencia, 1902.
Sus últimas colaboraciones están en Durruti (Homenaje), Barcelona, 1937; en Almanaque de Tierra y Libertad para 1934, Barcelona, con el título de «Kropotkin y la revolución rusa»; y en publicaciones periódicas como La Revista Blanca, 1931; Timón, 1938; Solidaridad Obrera, las tres de Barcelona; Libre Sudio, Nosotros, Valencia, 1937; por citar algunas.
Publicaciones de más envergadura son: Amor y matrimonio, editorial Generación Consciente, Valencia, 192-?, reeditada en «Estudios», y posteriormente por las «Juventudes Libertarias del Ramo de la Alimentación», Barcelona. La tragedia de la emancipación femenina, editorial Generación Consciente, Valencia, 1927, reeditada en dos ocasiones por «Estudios», una en la «Colección Pensadores». Dos años en Rusia, editorial Hoy, Barcelona, 1924; había sido publicada como folleto, en marzo del mismo año, por Solidaridad Obrera.
[9] PEIRATS, J., Emma Goldman, una mujer en la tormenta del siglo, pág. 17.
[10] CHARTER y J. REVEL, en las voces Presente e Historia Inmediata, a cargo de P. NORA y J. LACOUTURE, respectivamente. Por lo que respecta a nuestro país, J. CUESTA, Historia del presente, editorial Eudema, Madrid, 1993, de la cual soy deudor en buena medida en este apartado de la Introducción.
[11] Como paradigma de Historia del Presente se cita a Tucídides con su Historia de la guerra del Peloponeso. En el ámbito libertario tenemos importantes aportaciones: Citamos la conocida de A. Lorenzo, El proletariado militante, tomo I: «Memorias de un internacional», Librería de Antonio López, Barcelona, 1901. Tomo II: «Solidaridad Obrera», Barcelona. También destacamos a M. BUENACASA, Movimiento obrero español: historia y crítica, 1886-1926, Impresos Costa, Barcelona. 1928. Y por último, gran parte de la obra de M. NETTLAU, La anarquía a través de los tiempos, Guilda de amigos del libro, Barcelona, 1935.
[12] Archipiélago, «Cuadernos de Crítica de la Cultura», Castelldefels, 1988-1995; en especial puede consultarse el nº 10-11, «Pensar el tiempo, pensar a tiempo», 1992.
[13] La Sociología y la Antropología se anticiparon a la Historia en su estudio. Fue M. HALBWACHS quien ofreció importantes aportaciones sobre el tema; y después G. NAMER, Memoire et societé, París, 1978, quien las aplicó a la Historia.
[14] CUESTA, J. Op. cit., pág. 45.
[15] ROBIN, R., Historie et linguistique, Armand Colin, París, 1973, donde expone la «teoría de la articulación» desde el método de «la lingüística del discurso», en el que sostiene que el lenguaje es un cuerpo articulado y los términos que lo componen son intencionados, por lo cual la lengua tiene un sentido ideológico. Desde otro punto de vista, REBOLLO, M.A., «Historia y lenguaje» en Historiografía española contemporánea, de TUÑÓN, M., y otros, editorial Siglo XXI, Madrid, 1980, págs. 275-295, partiendo del método lexicológico de G. Matoré, en sus análisis sobre la prensa, sostiene la existencia de «vocablos insignia» y «vocablos clave».
[16] Como muestra, en nuestro país, en 1887 se publica en Madrid, a cargo del periodista libertario Ernesto Álvarez, un folleto con el título ¡Siete sentencias de muerte. Proceso de los Anarquistas en Chicago. Juicio crítico y discursos pronunciados ante los tribunales!. Y en Barcelona se traduce del francés Proceso de los anarquistas de Chicago. Siete condenados a muerte, Biblioteca anarco-comunista, nº 2.
[17] The Peaceful Revolutionist, Cincinnati, 1833, impulsado por Jostah Warren (1798-1879), iniciador del anarquismo indivisualista americano. Así nos lo refiere ROCKER, R., El pensamiento liberal en los Estados Unidos, editorial Americalee, Buenos Aires, 1944.
[18] ROCKER, R., Johan Most, la vida de un rebelde, editorial La protesta, Buenos Aires, 1927.
[19] OCAÑA, F., El proceso del capitalismo: Tom Mooney, otra víctima de la barbarie americana, editorial La Revista Blanca, Barcelona, 193-?
[20] SOPELANA, A.M., Lo que yo he visto en Norte-América, Suc. de Miguel y Cía. Manresa, 1922.
[21] MUÑOZ, V., «El movimiento anarquista en Estados Unidos: grupos étnicos, actividades, publicaciones», en Breve historia del movimiento anarquista en Estados Unidos de América del Norte, editorial Cultura Obrera, Toulouse, s/a.
[22] ESTEVE, P., A los anarquistas de España y Cuba: memoria de la Conferencia Anarquista Internacional celebrada en Chicago en septiembre de 1893, Imp. El Despertar, Paterson, New Jersey, 1900. A tener en cuenta también su editorial «Cultura Obrera» con publicaciones de libros y revistas.
[23] Congreso Revolucionario Internacional del París, septiembre de 1900, Librería Sociológica, Buenos Aires, 1902.
[24] WOODCOCK, G., El anarquismo, historia de las ideas y movimientos libertarios, editorial Ariel, Barcelona, 1979.
[25] HOROWITZ, I.L., Los anarquistas: I. La teoría, Alianza Editorial, Madrid, 1975.
[26] Según ella misma nos cuenta, en la gisa de 1909-1910, visita treinta y siete ciudades, de veinticinco estados, dando ciento veinte conferencias y vendiendo diez mil piezas de literatura y repartiendo cinco mil.
[27] The truth about the bolsheviki, New York, 1918. Como en todos los países donde estaba arraigado el anarquismo, también en España hubo sectores que miraron con buenos ojos la Revolución rusa. No obstante, a partir de los años veinte, los testimonios en contra de la actividad bolchevique fueron apareciendo sin descanso: El informe de Gastón Leval de su viaje a Moscú en julio de 1921: PESTAÑA, A., Memoria que al Comité de la Confederación Nacional del Trabajo, presenta de su gestión en el II Congreso de la Tercera Internacional, el delegado Ángel Pestaña, Felipe Peña Cruz, Madrid, 1921; además de su posterior aportación: Lo que yo pienso: Setenta días en Rusia, Librería de Antonio López, Barcelona, s/a: el testimonio del viaje de SOUCHY, A., La Ucrania revolucionaria, editorial La Protesta, Buenos Aires, 1922; ROCKER, R., Bolchevismo y anarquismo, editorial Tierra y Libertad, Barcelona, 1922; FABBRI, L., La crisis del anarquismo, editorial Argonauta, Buenos Aires, 1921; del mismo autor, Dictadura y revolución, editorial El Sembrador, Madrid, 1923; y los citados de BERKMAN, A., y GOLDMAN, E. Sin olvidar los posteriores testimonios de ARCHINOFF, VOLIN, MAXIMOFF, etc.
[28] Puede consultarse para ilustrar el tema, AVRICH, P., Kronstadt, 1921, editorial Proyección, Buenos Aires, 1973, que contiene una amplia bibliografía comentada.
[29] En España se publicaron con el título Dos años en Rusia, diez artículos que se habían publicado en el periódico neoyorquino The World sobre la traducción que J. Borrán había hecho para la revista Nueva Aurora, también neoyorquina. Este título lo había elegido E. Goldman para lo que fue My disillusionment in Russia, que, truncada, se publicó como My further disillusionment in Russia.
[30] Para quien se interese por esta época de su vida, es útil la consulta de PEIRATS, J. Emma Goldman, una mujer en la tormenta del siglo, ya citado, y que me sirve de guía en varios párrafos de este apartado. ROCKER, R., Revolución y Regresión, Buenos Aires, 1952. VISIÓN OF FIRE: Emma Goldman on the Spanish revolution, edición e introducción de David Porter, Commonground Press, New Paltz (New York), 1983.
[31] La carta está reproducida en el folleto 70th birthday commemorative edition, publicada en inglés por el Comité de españoles libertarios exiliados en Los Ángeles. Existe un ejemplar en la Fundación «Anselmo Lorenzo».
[32] Caballeros del Trabajo.
[33] Pioneros de la Libertad.
[34] Amigos Americanos de la Libertad Rusa.
[35] Asociación Mixta de Trabajadores del Hierro y el Acero.
[36] Liga Obrera de Pensilvania Occidental.
[37] Federación Americana del Trabajo.
[38] Sindicato Internacional de Panaderos.
[39] Central Sindical de Boston.
[40] El impuesto único (single-tax) es una teoría formulada a finales del siglo XIX por el economista y periodista estadounidense Henry George (1839-1897) en su libro Progreso y Miseria. Inspirándose en David Ricardo, sostiene que los propietarios del suelo (cuya plusvalía aumenta constantemente) son los únicos beneficiarios de un bien que es de todos; por ello propone que se les aplique un impuesto para que la renta se redistribuya. Henry George ejerció bastante influencia sobre los pensadores agrarios españoles; principalmente sobre J. Senador Gómez.
[41] Sindicato de trabajadores de la Madera.
[42] Sindicato de Dependientes de Comercio.
[43] Sindicato Americano de Estibadores.
[44] Late más despacio, palpitante corazón mío/ y cierra tus heridas sangrantes,/ este es mi día final/ y estas sus horas declinantes. (Nota de la autora).
[45] En inglés coloquial: espectro, aparición.
[46] Asociación para el Bienestar de la Hermandad.
[47] En alemán: pasión por los viajes y el vagabundeo.
[48] Federación de Mineros del Oeste.
[49] La medalla con la que William Buwalda fue condecorado por su fiel servicio en Filipinas. (Nota de la autora).
[50] Asociación de Comerciantes y Fabricantes.
[51] Mineros Unidos de América.
[52] Obreros Industriales del Mundo.
[53] Asociación Internacional de Trabajadores de Puntes y Estructuras Férreas.
[54] Conferencia de Parados.
[55] Liga de Taberneros.
[56] Federación de Mineros del Oeste.
[57] Término utilizado para designar a los miembros de la Industrial Workers of the World.
[58] Liga Internacional para la Defensa de los Trabajadores.
[59] Asociación de Comerciantes y fabricantes.
[60] Sindicato de Moldeadores.
[61] Sindicato de Trabajadores del Calzado.
[62] Sindicato de Conductores de Autobuses Colectivos.
[63] Consejo Obrero.
[64] Federación Estatal del Trabajo.
[65] Unión Americana de Trabajadores de la Confección.
[66] Sindicato de Confeccionadores de Capas.
[67] Junta de Peleteros.
[68] Hermandad Internacional de Encuadernadores.
[69] Sindicato de Tipógrafos.
[70] (Asociación) Hijas de la Revolución Americana.
[71] Liga por la Amnistía de los Presos Políticos.
[72] Jeffreys, George (?1645-89). Juez inglés famoso por la brutalidad con la que castigó a los implicados en la rebelión de Monmouth, durante las llamadas «Sesiones Sangrientas» (1685).
[73] Personaje de un relato de Washington Irving que estuvo dormido durante veinte años. Se aplica a personas para las que los cambios pasan inadvertidos, especialmente los de pensamiento y actitudes sociales.
[74] Viktor Luovich Kibalchich, también conocido como Victor Serge (Bruselas 1890 - México 1948).
[75] Organización central del Partido Demócrata en el condado de Nueva York. Fundada originariamente como sociedad benéfica (1789), era famosa por la corrupción de la política local y estatal que patrocinó durante el siglo XIX y principios del XX.
[76] Este dato es impreciso. El 20 de julio de 1920 comenzó en Moscú el II Congreso de la Tercera Internacional. En el ámbito del mismo, la Confederación del Trabajo Rusa planteó la organización de una «Internacional Sindical Revolucionaria», tras lo cual, y al margen de aqul, se celebraron sesiones preparatorias para la convocatoria de la I Conferencia de la Internacional Sindical Revolucionaria, también llamada I.S. Roja.
[77] Pistania en el original. Sin duda se refiere la autora a Ángel Pestaña, que asistió como delegado de la CNT al II Congreso de la Tercera Internacional y también a las sesiones preparatorias de la I Conferencia de la I.S.R.
[78] Organización judía socialdemócrata. (Nota de la Autora)
[79] Conocidos empresarios de circo estadounidense de finales del siglo XIX. Fundadoser en 1881 del circo de su mismo nombre.
[80] Administración Americana de Socorro.
[81] Orlandl en el original. No hay duda de que se trata de Hilari Arlandis, que asistió como delegado de la CNT al congreso fundacional de la ISR junto a Joaquín Maurín, Androu Nin y Jesús Ibáñez. Gastón Leval asistió como delegado de la Federación de Grupos Anarquistas.
[82] Posible referencia a Calvin Coolidge (1872-1933). Presidente de los Estados Unidos durante el mandato de 1923-1929.
[83] Consejo de Mujeres Judías.